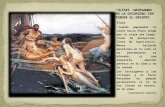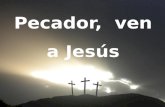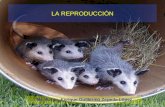apuntesdiplomatura.files.wordpress.com€¦ · Web view2007/08 Módulo 0. En este documento...
Transcript of apuntesdiplomatura.files.wordpress.com€¦ · Web view2007/08 Módulo 0. En este documento...
DIPLOMATURA EN D.S.I CON ORIENTACIÓN EN LIDERAZGO PUBLICO Y
ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE
De lectura obligatoria en momentos de trabajo autónomo
Módulo 0
En este documento hallarás:
Lineamientos generales: finalidad, coherencia entre esa finalidad y las prácticas pedagógicas sugeridas, el “estilo” CEDSI, la estrategia didáctica e instancias de aprendizaje en la modalidad presencial.
Enfoques de la DSI ¿Porqué? ¿para qué?; parte sustancial del anuncio; valores y principios permanentes en constante reformulación; la DSI y la nueva evangelización. Listado de documentos magisteriales. Siglas.
Consideraciones acerca del “método”. Método y métodos en la D.S.I.
El problema de la “transformación de la realidad” desde los valores cristianos. Sugerencias para el análisis o elucidación crítica de una situación problemática, para la búsqueda e implementación de opciones creativas y posibles, para el relevamiento de recursos y su aprovechamiento, para la participación en un proyecto de cambio.
Guías para el “trabajo de campo”
Guías para la autoevaluación y revisión del propio avance cognitivo, procedimental y actitudinal
(Apéndice) Guía para la utilización del Compendio de la DSI
LINEAMIENTOS GENERALES
La finalidad de esta propuesta pedagógica es facilitar a los participantes la reflexión sobre los problemas sociales y sobre las diferentes iniciativas que han surgido y que pueden surgir para resolverlos, desde la perspectiva de una antropología cristiana.
Desde su nacimiento, la Iglesia, como “pueblo de Dios”, ha brindado propuestas frente a distintos problemas sociales que fueron apareciendo históricamente. Muchas experiencias prácticas y elaboraciones conceptuales, realizadas por los cristianos a lo largo de los siglos, han sido asumidas e integradas, a través de documentos eclesiales, a la “doctrina social”. En ella se han integrado asimismo, aportes brindados desde diferentes ciencias, en particular desde las ciencias sociales, por diversos actores que han trabajado tanto dentro como fuera de los ámbitos eclesiales.
Conocer las diferentes respuestas de la Iglesia con relación a cada problemática y en el contexto histórico de cada pronunciamiento, debe permitirnos comprender mejor los principios y valores contenidos en la Revelación, con los ejemplos de su aplicación a casos concretos, particulares, circunstanciales, a través de los cuales se van desocultando nuevos matices de su insondable profundidad.
Pero aquello que nos hará entender la Doctrina Social de la Iglesia, desde adentro de su proceso de gestación, es nuestro propio intento, nuestro deseo y compromiso de participar, personal y comunitariamente, en la resolución de los problemas sociales de nuestra época; es la reflexión sobre esas prácticas propias y ajenas; es ese devenir aportes inter-necesarios en cuanto sujetos de esta historia.
Esperamos compartir con todos los participantes de este curso, un proceso de aprendizaje que nos vuelva partícipes de ese proceso y por ello capaces de formular preguntas y respuestas pertinentes, capaces de compartir proyectos fecundos, capaces de reformular con mayor adecuación a cada contexto los principios cristianos para no tergiversar su perenne novedad, capaces de contribuir a escribir una página de la Doctrina Social de la Iglesia que sea la Buena Noticia para nuestra comunidad humana, hoy.
Es para ello, -para este propósito y este compromiso de transformación social-, que creímos necesario incorporar a los contenidos de formación y capacitación, herramientas, estrategias y técnicas, para el adecuado desempeño de roles y liderazgos comunitarios, al servicio de la reconstrucción de la trama social, en orden a la construcción social participativa del Bien Común.
En cuanto ámbito de producción de nuevos saberes, tendremos sentido para nuestras comunidades si formamos parte de ellas, si nos convertimos en un recurso para nuestras comunidades. No deseamos cerrarnos sobre nosotros mismos, para saber lo que otros no saben. Deseamos generar alternativas, opciones de cambio; devenir un ámbito de integración de las ideas que vayamos generando y un ámbito de reconocimiento de las ideas que otros actores sociales
estén generando, un ámbito de reconocimiento e integración de saberes, iniciativas, respuestas concordantes y por lo tanto un ámbito de formación de criterios que nos permita mirar la “cuestión social” desde el proyecto de Amor de Dios para toda la familia humana.
Estos propósitos nos llevan a asumir características propias tanto en los contenidos como en la metodología, en el clima de trabajo, en el desempeño de roles de estudio, docencia, coordinación, en la evaluación de los procesos y productos, etc. En general deseamos convertirnos en una “comunidad de aprendizaje” para poder contribuir a que nuestras comunidades también lo sean.
Concebimos al proceso de aprendizaje como un cambio que ocurre en los sujetos y entre los sujetos, a medida que comparten un proyecto de cambio que opere como generador de sentido al aporte personal e interpersonal, un proyecto que nos incluya como co-actores. De algún modo toda comunidad –familiar, barrial, institucional, nacional…-, es el verdadero escenario natural de la educación y del aprendizaje y por lo tanto puede recuperar ese sentido, recuperarse como espacio de investigación-acción, donde principios, conceptos y teorías interactúen con las prácticas y los procesos histórico-sociales.
Esta dimensión social del aprendizaje no suprime la responsabilidad de cada uno, como sujeto singular. Es un requisito ineludible para cursar esta diplomatura asumir la propia posibilidad de aprender y por lo tanto de modificar las propias capacidades de hacer, de ser y de estar con otros. Sumar el propio deseo de donarse a sí mismo como aporte, co-imprescindible, de registrar y valorar el aporte de los otros, sostener el diálogo “entre” todos y compartir la sorprendente novedad a generar desde el “nosotros”.
A través de diferentes instancias de aprendizaje se espera que el estudiante logre:
Reflexionar sobre determinados problemas sociales; conocer las enseñanzas sociales de la Iglesia y los aportes de las ciencias sociales vinculados a ellos y asimismo apropiarse de algunas herramientas para el trabajo en campo en orden a la resolución de esos problemas.
“Visualizar” alguno de sus actuales ámbitos de pertenencia y convivencia, como un “campo” en el cual puede inter-actuar, contribuir a crear las condiciones para su “transformación”.
Integrar los contenidos abordados en función de su aplicación para la resolución de problemas socioculturales a partir de proyectos de cambio que emerjan de su propio campo de acción.
El “estilo” CEDSI
Tanto a los profesores invitados como a los estudiantes que ya han participado en alguno de nuestros cursos, les han llamado la atención algunas características del “estilo institucional” de este Centro de Estudios. Deseamos remarcarlas porque las asumimos como “tendencia” buscada y bienvenida y porque su continuidad depende de cada uno de los que nos vayamos integrando de ahora en más:
ESCUCHA En las instancias presenciales (clases, jornadas, laboratorios, entrevistas) suele darse una “Escucha activa”. El profesor es escuchado, ávidamente. Los compañeros de clase o de grupo, se escuchan con respeto y co-interés. Las sugerencias de cada persona y grupo-clase son tenidas en cuenta por los coordinadores, quienes se esfuerzan por responder a cada demanda y valorar cada propuesta.
CIRCULACION DE LA PALABRA: se establecen instancias para la formulación verbal (oral y escrita) de preguntas, problemas, aportes. Algunos conflictos se transformaron en fecunda ocasión de diálogo y participación.
AFECTO, HUMOR Y SABIDURÍA: con el correr del tiempo y en particular en ocasiones de convivencia informal se evidencia un cierto afecto cuasi-familiar entre los participantes, que facilita las correcciones fraternas y suelen explicitarse deseos de interactuar, de entramar diversos proyectos o iniciativas entre estudiantes de una misma sede o de sedes diferentes. Es evidente un clima de satisfacción que da lugar a un humor delicado y respetuoso, que adquiere mayor sentido por el nivel de sabiduría manifestado en las propuestas y opciones actitudinales.
COMPROMISO: Somos testigos de verdaderas “conversiones” (de converger: en un propósito común, en el deseo de Dios), tanto en el orden de las opciones éticas como en la capacidad de registrar una determinada problemática o de imaginar un modo de participar en su resolución.
INTEGRALIDAD: Constatamos que en la mayoría de las propuestas de trabajo de campo de los estudiantes se evidencia una integración de aspectos intelectuales, éticos, espirituales. A menudo aparecen respuestas “integrales” a las que valoramos como verdaderas “respuestas”. Pensamos que este “saber qué hacer” no es el resultado de una intelectualización ni del mero acopio de informaciones, sino de la integración de la honestidad intelectual es decir de la búsqueda sincera de una respuesta, con un propósito personal y grupal de actuar concordantemente y la acción de la Gracia de Dios germinando en esa tierra fecunda de nuestra disponibilidad. Al integrarse los aspectos intelectual, ético y espiritual parecen hacer sinergia, dan lugar a un “plus” de sentido en el que creemos sentir la presencia de Dios-amor “entre” nosotros.
Principios pedagógicos e instancias de aprendizaje previstas
Uno de los principios pedagógicos que subyacen a nuestras experiencias educativas podría formularse así: “Todos sabemos y todos aprendemos, nadie aprende ni enseña solo”1. Esto no significa que todos sabemos de todo, significa que cada uno puede aportar algo que otros no saben y significa que nos inter-necesitamos para que ese intercambio ocurra y para poder transformarnos, a partir de allí, en una “comunidad en constante aprendizaje”. Otro de los principios en los cuales el CEDSI sustenta sus propuestas pedagógicas podría expresarse así: “La teoría surge de la reflexión y sistematización de la práctica. Pensar no es detenerse ni aislarse sino devenir conciencia del hacer y del obrar con otros”. Este ejercicio de registrar y reflexionar sobre el hacer y el obrar con otros, fue dando lugar a su vez a un tercer principio que podría formularse así: ·La modificación de la conducta no es posterior al proceso de aprendizaje sino parte sustantiva de éste. No estudiamos para luego poner en práctica, sino para revisar las prácticas y modificarlas a medida que nos damos cuenta que ello es necesario y a medida que nos damos cuenta cómo hacerlo posible.
Durante el curso no hablaremos ni de éstos ni de ninguno de los demás principios pedagógicos del CEDSI. Tampoco podemos garantizar que se verifiquen plena y constantemente en todos los momentos. Pero sí tenemos la esperanza didáctica de que ellos sean un horizonte alcanzable y que haya una tendencia constante en esa dirección. Esta esperanza se basa en la previsión de precisas instancias u oportunidades de aprendizaje, es decir en las maneras o formas de aprender que estamos proponiendo. Entre estas instancias se incluyen: momentos de reflexión individuales, grupales y colectivos, tanto en forma presencial como en momentos de trabajo autónomo; trabajos de campo y comunión de experiencias personales y grupales de ese trabajo; experiencias de intercambio y construcción comunitaria de ideas en torno a la resolución de problemas en jornadas y convivencias; aportes y participación en eventos compartidos con otros centros de aprendizaje en torno a alternativas de resolución de problemas sociales semejantes, etc.Es lógico, previsible y bastante frecuente que algunos estudiantes invitados a participar, inicialmente se prefiguren a este “curso” desde la reducida expectativa individual de escuchar conferencias, memorizar y repetir ideas ajenas frente a una mesa de exámenes para obtener un título. Todos nosotros –incluidos los docentes- partimos casi automáticamente de esa misma representación de lo que es enseñar y aprender, precisamente por la experiencia pasada en el llamado “sistema-educativo-escolar”. Esa representación de lo que es estudiar, enseñar y aprender… incluye una representación de nosotros mismos ejercitando algún rol con alguna precisa actitud, incluye una representación de lo que es un buen alumno, un buen maestro, etc. En una palabra esas formas de enseñar-aprender, históricamente instituidas, nos han quedado como un modo de mirar que dificulta la imaginación de otras formas de hacerlo, como si aquellas a las cuales estamos habituados desde pequeños, fuesen las únicas-válidas-verdaderas-posibles.
1 “los hombres no aprenden ni enseñan solos” (P. Freire).
Necesitaremos ayudarnos a concebir y ensayar otras formas de aprender para poder lograr a su vez otras representaciones de nosotros mismos, de nuestro rol en la tarea compartida de aprender y de pertenecer a una comunidad en constante aprendizaje.
La MODALIDAD PRESENCIALprevé las siguientes instancias de aprendizaje:
ENCUENTROS: Cada uno de los cuatro módulos en que se divide la carrera, prevé 16 encuentros (uno por semana, de 3 horas)). En estos encuentros habrá clases expositivas y clases-taller. En las “clases” se prevén exposiciones o conferencias; elaboración de preguntas. Diálogo. En las clases-taller habrá elaboración grupal, intercambio de experiencias de campo y análisis de documentos.
Jornadas de integración: una por cada módulo o cuatrimestre. De 6 (seis) horas. Integración de contenidos abordados. Planteamiento de dudas. Orientación y Tutorías. Intercambio de proyectos y experiencias. (Podrá ser en una sede diferente a la utilizada para las clases).
Laboratorios teórico prácticos: Al menos uno por año (válido para dos módulos). Dos días de duración. En sede a convenir. Exposición de trabajos preparados por los estudiantes. Conferencias inter-activas. Intercambio de ideas y experiencias entorno a un tema elegido. Evaluación y reformulación del proyecto pedagógico. Aspectos afectivos y espirituales vinculados a la propuesta.
Informes y trabajos prácticos: Elaboración de informes escritos de la experiencia de campo (individual y grupal). Monografías sobre documentos episcopales (individual) y sobre problemáticas abordadas en ellos: encuadre histórico-social; pronunciamiento de la Iglesia; aporte propio (grupal).
Trabajo de campo: Durante todo el tiempo de cursada. Visualización de un “campo” de actuación. Registro de necesidades y recursos. Planeamiento de proyectos comunitarios y/o inserción en proyectos en marcha. Probable refocalización de objetivos y métodos a partir de la reflexión compartida en las diversas instancias de aprendizaje, consultorías/tutorías y/o supervisiones.
Participación en eventos: Los estudiantes serán invitados a participar en congresos nacionales e internacionales sobre D.S.I. También serán invitados a exponer sus trabajos ante diferentes audiencias: comunidades parroquiales, instituciones y organizaciones comunitarias; ámbitos académicos, etc.
El plan de estudios de la Diplomatura en Doctrina Social de la Iglesia, modalidad presencial, prevé una duración de dos años, distribuidos en 4 (cuatro ) módulos de Aprox. un cuatrimestre cada uno.
DIPLOMATURA EN D.S.I. MODALIDAD PRESENCIAL
Cada módulo prevé una introducción y desarrolla temas diferentes, sin que exista una correlatividad especial entre unos y otros, de modo que puede cursarse cualquiera de ellos sin necesidad de haber cursado algún otro previamente. La inscripción podrá hacerse al comienzo de cada módulo, es decir al principio de un año académico (marzo) o a mitad de año (julio) y continuar hasta cursar los cuatro. Los estudiantes que tengan la posibilidad de cursar cuatro módulos consecutivamente harán referencia a un mismo campo de actuación durante toda la cursada, al igual que los estudiantes que se inscriban para cursar un solo módulo –cualquiera fuere-, movidos por un interés particular en los temas de ese módulo o por motivos de tiempo u otras circunstancias particulares. (Ese módulo se le tendrá por cursado –durante un lapso no mayor a cuatro años-, en casos que deseen cumplimentar todo el programa y obtener la diplomatura). En el caso de cursar un nuevo módulo luego de un lapso prolongado entre éste y el anterior, podrán optar por actuar en un campo de actuación diverso al elegido con anterioridad.La inscripción puede hacerse al inicio de cada módulo. Las inscripciones al segundo módulo estarán condicionadas por la existencia de vacantes.Las jornadas (en sede e inter-sedes) y los laboratorios son de asistencia obligatoria. La participación a eventos es opcional.El “módulo cero” es de lectura obligatoria, en momentos de trabajo autónomo, para todos los estudiantes, cualquiera sea la cantidad de módulos que cursen. El trabajo de campo es asimismo un requisito esencial para todos los estudiantes.
MODULO 1: 16 ENCUENTROSExperiencias de trabajo de campoJornada de integración (en sede)Actividad de evaluación
MODULO 3: 16 ENCUENTROS Experiencias de trabajo de
campo Jornada de integración (en
sede) Actividad de evaluación
MODULO 2: 16 ENCUENTROS Experiencias de trabajo de
campo Jornada de integración (inter-
sedes) Actividad de Evaluación
MODULO 4: 16 ENCUENTROS Experiencias de trabajo de
campo Jornada de integración (inter-
sedes) Actividad de Evaluación
INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN
LABORATORIO/EVENTOS
INSCRIPCION
MO
DU
LO 0
(CER
O):
Mat
eria
l esc
rito
a tr
abaj
ar a
utón
omam
ente
LABORATORIO/
EVENTOS
INSCRIPCION
QUE ES, PORQUÉ, PARA QUÉ LA D.S.I.ENFOQUE GENERAL Y LISTADO DE DOCUMENTOS
LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR LA IGLESIA.
¿Quiénes producen los documentos sobre DSI?
Los Concilios. Por Ej: Vaticano II
Los Papas
Los pontificios consejos. Por Ej: Justicia y Paz
Congregaciones romanas. Por Ej: La congregación para la educación católica
Los consejos episcopales continentales. Por Ej: CELAM
Las conferencias episcopales locales. Por Ej: CEA
Los Obispos.
El pueblo de Dios con el compromiso en la praxis y en la teoría.
Por Ej: todos los fieles creyentes.
Clasificación y distinción de los documentos de los Papas2:
I. Cartas Encíclicas
Del Latín Literae encyclicae, que literalmente significa "cartas circulares". La encíclica es una forma muy antigua de correspondencia eclesiástica, que denota de forma particular la comunión de fe y caridad que existe entre las varias "iglesias", esto es, entre las varias comunidades que forman la Iglesia. A principios de la Iglesia, los obispos frecuentemente enviaban cartas a otros obispos para asegurar la unidad en la doctrina y vida eclesial. El acercamiento innovador de León XIII, popularizó las 2 Los Documentos Pontificios son considerados todos importantes ya que todos tienen como autor al Papa. La importancia del documento no se deduce tanto de su clasificación (Encíclica, Constitución Apóstolica, etc.) como de su contenido.
encíclicas como puntos de referencia, no solo para la doctrina Católica pero también, para muchos programas de acción. Las encíclicas son cartas públicas y formales del Sumo Pontífice que expresan su enseñanza en materia de gran importancia. Pablo VI definió la encíclica como "un documento, en la forma de carta, enviado por el Papa a los obispos del mundo entero". Por definición, las cartas encíclicas formalmente tienen el valor de enseñanza dirigida a la Iglesia Universal. Sin embargo, cuando tratan con cuestiones sociales, económicas o políticas, son dirigidas comúnmente no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Esta práctica la inició el Papa Juan XXIII con su encíclica Pacem in terris (1963).
Tipos de Encíclicas
De acuerdo a la materia de que tratan, las encíclicas pueden ser:
1. Encíclicas Doctrinales
Desarrollan extensamente la doctrina que el Papa propone en la misma. Muchas de estas han marcado significativamente la vida de la Iglesia. Dentro de los documentos del magisterio ordinario que han tenido un gran impacto en la vida de la Iglesia son las llamadas "encíclicas sociales". Desde el final del siglo XIX, los Papas han formulado una doctrina social que ha enriquecido la tradición de la Iglesia.
Las encíclicas sociales:
Rerum novarum (1891), sobre los problemas del capital y el trabajo: León XIII
Quadragésimo anno (1931), sobre la reconstrucción del orden social: Pío XI
Mater et magistra (1961), sobre el Cristianismo y el progreso social: Juan XXIII
Populorum progresio (1967), sobre el desarrollo de los pueblos: Pablo VI
Laboren exercens (1981), sobre el trabajo humano: Juan Pablo II
Sollicitudo rei socialis (1987), sobre la preocupación social de la Iglesia: Juan Pablo II
Centesimus annus (1991), sobre varias cuestiones de la doctrina social: Juan Pablo II
2. Encíclicas Exhortatorias
Algunas encíclicas tratan específicamente sobre temas más espirituales. Su propósito principal es ayudar a los católicos en su vida sacramental y devocional. Al no estar enmarcadas en vista a una controversia doctrinal o teológica, estas encíclicas expanden la dimensión del misterio Cristiano, como una ayuda para los creyentes.
3. Encíclicas Disciplinares
De vez en cuando, hay encíclicas que tratan cuestiones particulares disciplinarias o prácticas.
II. Epístola Encíclica
Difiere muy poco de las cartas encíclica. Las epístolas son poco frecuentes y se dirigen primariamente a dar instrucciones en referencia a alguna devoción o necesidad especial de la Santa Sede. Por ejemplo: algún evento especial, como el Año Santo.
III. Constitución Apostólica
Estos documentos son la forma más común en la que el Papa ejerce su autoridad "Petrina". A través de estas, el Papa promulga leyes concernientes a los fieles. Tratan de la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinares y administrativos. La erección de una nueva diócesis, por ejemplo, se hace por medio de una Constitución Apostólica. Mientras que al principio, dichas constituciones enunciaban normas legales y continúan siendo principalmente documentos legislativos, tienen ahora frecuentemente un fuerte componente doctrinal. Pertenecen al magisterio ordinario del Papa.
IV. Exhortación Apostólica
Estos documentos generalmente se promulgan después de la reunión de un Sínodo de Obispos o por otras razones. Son parte del magisterio de la Iglesia.
V. Cartas Apostólica s
Estos documentos son cartas dirigidas a grupos específicos de personas. Estas también pertenecen al Magisterio Ordinario.
VI. Bulas y Breves
Por costumbre la bula3 tiene una inscripción en la cual el Papa utiliza el título Episcopus Servus Servorum Dei (El Siervo de los Siervos de Dios). Este título fue
3 Desde el siglo sexto en adelante, la cancillería papal usó un sello de plomo o de cera para autentificar sus documentos. La bula era inicialmente un tipo de plato redondo que se aplicaba a los sellos metálicos que acompañaban ciertos documentos papales o reales.
adoptado por el Papa San Gregorio I (Magno; 590-604). Se popularizó su uso en el 1800. El Papa Eugenio IV, efectuó cambios administrativos para remplazar el sistema de bulas con una variedad de documentos, siendo el más notable el "breve apostólico".
VII. Motu Proprio
Son documentos papales que contienen las palabras "Motu proprio et certa scientia". Significa que dichos documentos son escritos por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad.
A tener en cuenta
Es conveniente notar que solamente la enseñanza dirigida a toda la Iglesia Universal expresa el Magisterio Ordinario en su sentido pleno. Los discursos Ad limina, dados a los obispos de una región particular y los discursos dados durante las visitas a los diferentes países, no pertenecen, en el mismo grado, al Magisterio Ordinario como aquellos discursos dirigidos a la Iglesia Universal. Sin embargo hay que notar que cuando el Papa enseña, aunque sea a una región particular, frecuentemente se refiere a verdades que con anterioridad pertenecen al magisterio.
El Papa, con mucha frecuencia, trata cuestiones sociales, económicas y políticas específicas con el propósito de derramar sobre las mismas la luz del Evangelio. Aparte de enseñar ciertos principios morales, también usualmente recomiendan formas de acción práctica. Estas últimas proposiciones merecen respetuosa consideración, pero no llaman al ejercicio del asentimiento religioso de la misma manera que lo exige la enseñanza en fe y moral. Los católicos son libres para presentar soluciones prácticas alternativas, siempre y cuando acepten los principios morales expuestos por el Papa. Por ejemplo, el apoyo de su S.S. Juan Pablo II para que se de una compensación financiera a las madres que se quedan en el hogar cuidando de los hijos que sea igual a la de otros tipos de trabajos realizados por las mujeres, o su petición de que se cancele la deuda externa de los países del Tercer Mundo, como una forma de aliviar su pobreza masiva, caen dentro de esta categoría.
Siglas correspondientes a Documentos de la DSI :
LE Encíclica Laborem exercens.MM Encíclica Mater e Magistra.OA Carta Apostólica Octogesima adveniens.PP Encíclica Populorum Progressio.PT Encíclica Pacem in terris.QA Encíclica Quadragesimo anno.RH Encíclica Redemptor hominis.RN Encíclica Rerum novarum.SRS Encíclica Sollicitudo rei socialis.CA Encíclica Centesimus annus.
Or. Congregación para la educación catolica, Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la Doctrina social de la Iglesia en la formación de sacerdotes.
Con las Encíclicas hay determinados documentos del Concilio, de los Sínodos, de los Papas y de las Congregaciones Pontificias que forman el núcleo fundamental de la DSI.
CEC Catecismo de la Iglesia Católica.GS Constitución Pastoral Gaudium et spes (Vaticano II).LC Introducción Libertatis conscienta.Compendio de la DSI del Pontificio Consejo Justicia y Paz
Documentos conciliares y sinodales
La constitución conciliar Gaudium et spes del Vaticano II. La constitución conciliar Lumen Pentium del Vaticano II. El valor religioso del Concilio Pablo VI (1965). Pablo VI a la ONU (1965). Documentos sinodales : La Justicia en el mundo (1971), Evangelii nuntiandi
como síntesis final del Sínodo sobre la Evangelización (1975). De los sínodos presididos por Juan Pablo II tenemos: Familiaris consortio (1981) y Christifidelis laici (1988).
Documentos papales : los radiomensajes, Pío XII uso la radio para los Radiomensajes especial atención merecen: Radiomensajes Navideños (1939 – 1944) que hablan de una paz justa y de una democracia moderna.
Entre los radiomensajes de Navidad se pueden señalar : In questo giorno (1939) Grazie (1940) y Nell’alba (1941) que están dedicados al orden internacional. La solennità (1941).
Las cartas y exhortaciones apostólicas : Octogésima adveniens. Juan Pablo II Mulieris dignitaten (1988) y Novo millennio ineunte (2001).
Documentos de algunos organismos vaticanos : El Consejo Pontificio Justicia y Paz: La Iglesia y los derechos del hombre (1975), Una consideración etica de la deuda internacional (1986) ¿Que has hecho de tu hermano sin techo? La Iglesia ante la carencia de vivienda (1987). El comercio internacional de armas. Una reflexión ética (1994) Para una mejor distribución de la tierra “El reto de la reforma agraria” (1997), la Iglesia ante el racismo “Para una sociedad mas fraterna (2001).
Otros mensajes de Consejos Pontificios o los mensajes pontificios anuales para las Jornadas Mundiales de la Paz: Dignidad y derechos de la persona humana ( 1983). Pontificio Consejo COR UNUM y Pastoral de los emigrantes e itinerantes: Los refugiados, un desafío a la solidaridad (1992). Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales tiene las instrucciones pastorales Communio et progressio (1971) sobre medios de comunicación social. Pontificio Consejo de la cultura: Para una pastoral de la cultura “Nuevas situaciones culturales, nuevos campos de evangelización (1999) Y del Consejo pontificio para la Familia la Carta de los derechos de la familia (1983).
Documentos del Episcopado continental: Río de Janeiro (1955), Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992).
Bibliografía: Catholic Encyclopedia, Rev. Peter M.J. Stavinskas, Ph. D.,S.T.L.; pg. 87; 353.; . The Catholic Encyclopedia, Robert C. Broderick; pg. 46; 188; 3. The Sheperd and the Rock, Origins, Development and Misión of the Papacy by J. Michael Miller, C.S.B.; pg.173-175; 177-179; Pág. WEB Vaticano, 2007; Pág. WEB Servidoras, 2007; Pág. WEB SCT, 2007.
NOTA: Dado que los sucesivos pronunciamientos de la Iglesia se van haciendo a propósito de cada contexto histórico, como una pertinente explicitación de la Palabra de Dios para iluminar una problemática específica en un momento específico, el estudio de cada documento requiere un encuadre histórico-sociológico: ¿En qué época fue escrito? ¿Cuál era la problemática de ese momento? ¿Qué otras posturas había? ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia? ¿Sigue vigente ese problema o ha variado en su complejidad? ¿Serían necesarios nuevos pronunciamientos sobre el mismo tema o sobre otros nuevos surgidos con posterioridad?. La realización de este análisis es el objeto de los talleres y estará a cargo de comisiones durante la cursada. Por ese motivo el trabajo producido desde el CEDSI en ese sentido no fue incluido en este módulo y se ofrecerá oportunamente como bibliografía de consulta.
Consideraciones acerca del “método”.Método y métodos en la D.S.I.
IntroducciónSiendo la finalidad de la Doctrina Social de la Iglesia orientar a los cristianos y a los hombres de buena voluntad para que actúen de acuerdo con el Evangelio de Jesús, es imprescindible que dicha doctrina parta del conocimiento de la realidad en la que se vive, su análisis y el reconocimiento de sus reales problemáticas; tomando, desde la perspectiva del Evangelio, una distancia crítica respecto a la misma, lo que le permitirá discernir qué es lo que se debe realizar aquí y ahora, dando, en consecuencia, una respuesta que implique compromiso y acción transformadora. Para lograr esta finalidad es importante contar con un método y quienes nos adentramos en la DSI necesitamos conocer ese método, analizarlo, tomar conciencia de la importancia del mismo, reconociéndolo en sus características y en su real función.
Descubriendo la importancia de un método Un método es un camino. Seguir un método significa seguir un camino, una manera o una forma de trabajar y de investigar y actuar de acuerdo con un plan prefijado para alcanzar el fin propuesto. El método se contrapone a la improvisación, al depender de la suerte o la fortuna mágica, al logro del fin sin seguir un plan. En cualquier actividad que se realice, es necesario seguir métodos, es decir, caminos que lleven al objetivo o meta a alcanzar.
En el caso de la Doctrina Social de la Iglesia, lo importante del método es que es un camino que otros han recorrido con buenos resultados. Y que siempre se puede mejorar y también cambiar, siempre que se logre el fin buscado con costos menores y un cada vez mayor reconocimiento de la dignidad de la persona y de la comunidad.
Hacía una definición de métodoEn toda actividad humana en la que se trabaja con objetivos, se dijo que se elige un camino para alcanzarlos. El método4 constituye el modo de aplicar cierto orden racional o esquema sistemático a objetos diversos. Es un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos5. Se lo puede definir como una guía de indicaciones, de prescripciones, acerca de cómo se debe proceder para lograr un determinado resultado6.
Es un procedimiento según ciertos principios y conforme con una pauta relativamente invariable7. Una forma sistemática, planificada y controlada de
4 Método proviene del griego es Methodos y significa recorrido, vía, camino. 5 DEMARCHI, f., Ellena, A., CATTARINUSSI, B., Nuovo dizionario di sociologia, ED. SP, Milan, 1987, Pág. 1223.6 SHEPTULIN, A., El método Dialéctico del Conocimiento, ED. Cartago, México, 1984, Págs. 7-8.7 DEL CAMPO, S., La Sociología Moderna, ED. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1969, Pág. 38.
aprehender el mundo social de que dispone la comunidad científica en un momento determinado 8
También se lo define como pautas de descubrimiento; el proceso completo apunta a crear o desarrollar conocimiento y no solamente a su verificación9.
La Doctrina Social de la Iglesia y su propio caminoLa Doctrina Social de la Iglesia tiene un método, ese método evoluciono con el correr del tiempo, no ha sido siempre uniforme. Tiene por objetivo mirar profundamente la realidad y ayudar a discernirla a la luz del Evangelio y del Magisterio Social, y proponer y asumir líneas de acción frente a los problemas históricos abordados10. El método de la DSI tampoco se ha librado de ser discutido en estos años. Los analistas están de acuerdo en señalar un cambio importante, una "inflexión", que sitúan en el pontificado de Juan XXIII. Hasta entonces, como en tantos campos de la teología, el método había consistido en la aplicación de principios permanentes a situaciones cambiantes (“método deductivo"). El español Pedro Belderrain considera que, desde la Encíclica Rerum Novarum de León XIII, de 1891, hasta las cartas, alocuciones y discursos de Pio XII (muerto en 1958), la Doctrina Social mostraba un carácter deductivo, es decir, se obtenían criterios y juicios éticos más concretos a partir de grandes principios11. Esta misma postura deductivista implicaba ya un juicio previo, al menos implícito, sobre la realidad concreta.
Los cambios vienen de la mano de Juan XXIII. En Mater et Magistra se ve un cambio del método deductivo a la perspectiva inductiva. Está basado en el método de ver, juzgar, actuar, de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Juventud Estudiantil Cristiana, adoptado más tarde por los teólogos latinoamericanos.
En ese momento aumenta la preocupación por la situación histórico-social concreta.
El primer gran pasaje es de lo deductivo a lo inductivo, el segundo es de las esencias a la existencia, y el tercero de los principios a priori, a la práxis como fuente de ideas. El objetivo es "la lectura de la realidad a la luz de la Palabra de Dios". Por ese motivo se amplia el recurso del aporte de las ciencias sociales, se insiste en la necesidad de atender a los signos de los tiempos, y se amplía el abanico de los destinatarios de la DSI.
A partir de ese momento, el método inductivo parte de la mirada hacia la realidad, de descubrir los signos de Dios, para después interpelar esa realidad desde el Evangelio, y desde los juicios y criterios éticos que el Magisterio ha sacado de la Revelación, arribando por ultimo a una invitación a la acción responsable y coherente.
En cualquier tipo de método que se use, ya más bien deductivo, ya más inductivo, los tres elementos estarán presentes: el conocimiento experimental y/o analítico–científico de la realidad; la mirada evangélica, el juicio o discernimiento ético, y las pautas o propuestas para la acción. 8 SCRIBANO, A., introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales, ED. Copiar, Buenos Aires, 2002, Pág. 14. 9 SAUTU, R., TODO ES TEORIA. ED. Lumiere, Argentina, 2005, Pág. 54.10 CELAM, Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia U1, ED. DEPAS, Bogotá, 1996, Págs. 121-140.11 BELDERRAIN, P., cmf, Grandes líneas de la Doctrina Social de la Iglesia en los últimos cuarenta años, Madrid, 2006, Monografía sobre la Doctrina Social de la Iglesia, Pág.8.
Este método de mirar la realidad, juzgar y discernir desde el Evangelio y el Magisterio, para orientar luego la acción, fue usado por Juan XXIII en Mater et Magistra (1961), subyace en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II (1965), fue utilizado por Pablo VI en Populorum Progressio (1967) y Octogesima Adveniens (1971), y fue el esquema en que se basó la exposición del Documento final de Puebla (1979). También estuvo presente en los documentos realizados por Juan Pablo II y en los del episcopado Latinoamericano hasta nuestros días.
En Mater et magistra (1961) el método, que consta de tres pasos y que define el discernimiento de los cristianos sobre la realidad: ver – juzgar- actuar12.
“Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases; primera: examen completo del verdadero estado de la situación; segunda: valoración exacta de esta situación a la luz de los principios; y tercera: determinación de lo posible o de lo obligatorio, para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso que suele expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y actuar”.
Mater et Magistra, n. 236
Para Juan Carlos Scannone,13 especialista en la DSI, a la estructura epistemológica14
de la doctrina social de la Iglesia corresponde su método inductivo-deductivo (cf. Orientaciones 7), que “se desarrolla en tres tiempos: ver, juzgar y actuar”. Claro está –afirma Scannone- que no se trata estrictamente de mera inducción y/o deducción (silogística15), sino de una hermenéutica16, en la que juegan necesariamente un papel importante la interpretación, los juicios valorativos prudentes, y el
12 SOUTO COELHO, J., iniciación a la Doctrina Social de la Iglesia, ED. San Pablo, Madrid, 1995, Págs. 63-65.13 SCANNONE, J.C., El estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia, ED. JHS, Revista Stromata Nº 48, 1992, Págs. 73-97.
14 La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta.
15 El silogismo es una forma de razonamiento lógico que consta de dos proposiciones y una conclusión. La última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos .a entre el que conoce y el objeto conocido.
16 El término hermenéutica significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. El hermeneuta es, por lo tanto, aquel que se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible y todo malentendido evitado, favoreciendo su adecuada función normativa.
discernimiento. Para poder constatarlo se pueden leer los documentos: OA 4; SRS 41; DP 478.
¿Para que sirve el método en el estudio de la DSI?El método no es solo una secuencia de pasos, sino un modo de producir socialización y conocimiento. La DSI no se queda en el enunciado de los principios permanentes de reflexión, ni en la interpretación de las condiciones históricas de la sociedad, sino que se propone también la aplicación efectiva de estos principios en la praxis, traduciéndolos concretamente en la forma y en la medida que las circunstancias permitan y reclamen. La triple dimensión de la DSI: teórica, histórica y práctica, facilita la comprensión del proceso dinámico inductivo-deductivo del método.
El método del discernimiento, como se denomina al basado en el ver-juzgar y actuar, parte de la comprensión de que no se pueden poner en práctica principios y orientaciones éticos sin un adecuado discernimiento que lleve a toda la comunidad, y a cada uno en particular, a descubrir y profundizar los signos de los tiempos, y a interpretar la realidad a la luz del mensaje evangélico. Si bien no corresponde a la Iglesia analizar científicamente la realidad social, el discernimiento cristiano, como búsqueda y valoración de la verdad, conduce a investigar las causas reales del mal social, especialmente de la injusticia, y a asumir los resultados verdaderos, no idealizados, de las ciencias. El fin es llegar, a la luz de los principios permanentes, a un juicio objetivo sobre la realidad social y a concretar, según las posibilidades y oportunidades ofrecidas por las circunstancias, las opciones más adecuadas que conduzcan a eliminar las injusticias y a favorecer las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales necesarias en cada caso particular.
El discernimiento cristiano no solo ayuda a esclarecer las situaciones locales, regionales o mundiales, sino también, y principalmente, a descubrir el plan de Dios, realizado en Jesús, para sus hijos, en las diversas épocas de la historia.
La necesidad de re-ver nuestra forma de verEs necesario, antes de explicar el proceso del método como tal, analizarlo, no solo en la realidad que nos circunda, sino en la misma persona que lo desarrolla y en las comunidades de aprendizaje o de prácticas sociales donde lo actúan. Para eso proponemos el previo ejercicio de concebir el ver, y desde allí, comprender que debemos re-ver nuestra forma de ver. Cuando vemos, estamos implicando pensamiento, discernimiento y acción. Es indispensable reconocer que vemos desde la historia personal y social que transitamos, la cual implica una determinada mirada sobre la realidad. Debemos estar atentos a no manipular, voluntaria o involuntariamente, el acto de re-ver nuestra forma de ver, adaptando el ver a un discernimiento (juzgar) ya hecho a priori, o a acciones ya decididas. No se trata solo de qué se ve, sino el modo de ver. Ambos inciden en gran medida en los pasos siguientes, y en la posibilidad de una real manifestación comunitaria.
Es indispensable ratificar la valoración de los signos de los tiempos; saber leer, por lo tanto, “en los emergentes” actuales. Saber leer en, quiere decir ir más allá de nuestra particular mirada para poder leer el problema, el conflicto, la realidad, “en su
esencia” y “en su real dimensión,” sin llevarla a parámetros reducidos, o bien ya predeterminados.
Muchas veces nos atamos a “miradas basadas en estadísticas”, sin considerar los cambios en la metodología de las mediciones, a partir de las cuales se llega muchas veces a conclusiones absurdas, que no nece-sariamente son deliberadas, basadas en conspiraciones, maldad, o ánimo de encubrir la realidad, sino que se apoyan en marcos conceptuales que ya no sirven. Estas miradas abundan en nuestro ver. No solo abundan, sino que a veces abruman y obnubilan.
Es necesario revisar la idea que tenemos de modelo y sistema, porque la misma muchas veces opaca y enmascara los problemas.
Hay diagnósticos catastróficos que inducen a acciones generales vagas, a un “denuncialismo” que es fuga hacía el largo plazo o, peor aún, parálisis, inactividad, bloqueo, que nos lleva a ver y juzgar la imposibilidad de cualquier acción tendiente a un cambio. De esta manera se cierran las puertas a la convicción de que la construcción de otro mundo es posible y real.
Admitir la diversidad de logos en el ver, para no reducir el análisis a lo presuntamente científico, que a veces es solo una determinada manera de construir conocimiento. No obstante, debemos ser cuidadosos en relación con aquellos análisis basados en trascendidos, versiones no confirmadas, rumores y hechos indemostrables que muchas veces contaminan el ver y distorsionan el real diagnóstico.
Tener en cuenta, además, que hay muchas realidades que no aparecen a simple vista, por lo tanto es necesario considerar siempre lo que no se ve.
El mirar la realidad y el tomar verdaderamente conciencia de qué es lo que captamos de la enorme riqueza de fenómenos sociales que existen a nuestro alrededor es el primer paso del método. Es también importante tener en cuenta cómo miran la realidad otras personas, qué es lo que ven, y que tipo de reflexión produce el mirar así, preguntando por qué se mira así, y se percibe en consecuencia la realidad de determinada forma, y cuáles son sus límites.
Siguiendo los pasos metodológicosHacía el VERVer es percibir con sensibilidad, saber emocionarse y preocuparse con las situaciones reales, que tienen siempre rostros humanos concretos. Es percibir con inteligencia, es informarse y comprender los problemas, las situaciones injustas, analizar sus causas, los factores que la producen. Es analizar en equipo, en el grupo, en la comunidad, organizadamente, con la ayuda de las ciencias humanas y sociales, desde distintos, variados y si es posible plurales puntos de vista, una misma realidad social17.
17 La filosofía, la historia, la geografía, las ciencias de la tierra y del medio ambiente, la biología, economía y la organización de empresas, la ciencia política, entre otros saberes científico-culturales, son ciencias impredecibles en la elaboración y aplicación de la DSI.
A los efectos de hacer una ejercitación en el desarrollo del método en el ver sugerimos leer CA 4 y 22.
Hacia el JuzgarJuzgar es interpretar la realidad y distinguir qué hay de felicidad y qué de infelicidad en la vida concreta de las personas; que hay de plenitud y realización, cuánto se promueve el bien común; discernir qué es y qué no es proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo. Es iluminar y valorar qué es pecado-injusticia y qué es gracia-justicia, qué es opresión-dominación, cuáles estructuras sirven a la realización de la persona y la comunidad, y cuáles, en cambio, son estructuras de pecado, máquinas de destrucción de la dignidad humana... Y qué es liberación.
La Iglesia no debe acomodarse a valores y tendencias sociológicas, supuestamente mayoritarias, incompatibles con reales valores evangélicos. Pero la Iglesia tampoco puede ser neutral, tiene que colocarse a favor de todo aquello que respete los derechos de la persona.
En este paso del método, se actúa de manera específica y original a través de los principios de reflexión, los valores permanentes y los criterios que informan a la DSI.
A los efectos de hacer una ejercitación en el desarrollo del método sugerimos leer CA 46; 54b y 55c observar el juzgar.
Hacía el ActuarActuar es comprometerse, involucrarse, dar la vida, dar existencia concreta a las elecciones y decisiones coherentes con los valores del Reino de Dios. Porque la DSI tiene una dimensión histórica y teórica, pero también práctica que lleva a comprometerse en acciones concretas, trabajar para eliminar las desigualdades, las estructuras y los mecanismos de injusticia; crear condiciones, factores, grupos, comunidades, movimientos, para influir en la transformación de la sociedad. Por eso, la DSI tiene orientaciones claras para la acción. Muchas veces se ve y se juzga pero no se hace nada, falta la decisión que impulse a realizar una acción que responda a cuanto se vio y se juzgó; no se vincula lo que se pregonó a la acción concreta. Es necesario elegir y actuar para influir en la transformación de la sociedad. La Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y eficaces deben nacer de las situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos, como lo evidencia (CA 43).
A los efectos de hacer una ejercitación en el desarrollo del método sugerimos leer CA 57 y 61, comprobando una posibilidad del actuar.Es fundamental comprender que ninguno de estos pasos es cerrado e independiente de los demás. Si bien metodológicamente los seguimos paso a paso, no es algo unilineal o unidireccional. Se trata de un método abierto a la verdad, al diálogo con la comunidad social, que se alimenta permanente-mente de las realidades sociales humanas, de referencias éticas, y de los designios de Dios sobre el hombre y el mundo.
Orientaciones para el estudio del método
El texto que se propone a continuación, pertenece a uno de los documentos más importantes que ha desarrollado la Iglesia universal, en la Congregación para la Educación, titulado: “Orientación para el estudio y la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes”18 y dice respecto al Método (n.7):
“Este método se desarrolla en tres tiempos: ver, juzgar y actuar. “El Ver, en percepción y estudio de los problemas reales y de sus causas, cuyo análisis corresponde a las ciencias humanas y sociales.
“El juzgar, es la interpretación de la misma realidad a la luz de las fuentes de la doctrina social, que determina el juicio que se pronuncia sobre los fenómenos sociales y sus implicaciones éticas.
“En esta fase intermedia se sitúa la función propia del Magisterio de la Iglesia que consiste, precisamente, en interpretar desde el punto de vista de la fe la realidad y ofrecer aquello que tiene de específico: una visión global del hombre y de la humanidad.
“Es evidente que en el ver y en el juzgar la realidad, la Iglesia no es ni puede ser neutral, porque no puede dejar conformarse con la escala de valores enunciados en ele Evangelio.
“Si, por una hipótesis, ella se acomodara a otra escala de valores, sus enseñanza no sería la que efectivamente es, sino que se reduciría a una filosofía o una ideología de partido.
“El actuar, se refiere a la ejecución de la elección. Ello requiere una verdadera conversión esto es, la transformación interior que es disponibilidad, apertura y transparencia a la luz purificadora de Dios”.
Distintos métodos y múltiples posibilidades en la de DSI En el marco de la Teología Pastoral se desarrollaron varias profundizaciones o enfoques del método de la DSI, en este trabajo presentamos los dos que actualmente son más utilizados y reconocidos como afirma Lanza19. A partir de la complejización social en las últimas décadas van apareciendo distintos intentos de profundizar, ampliar y desplegar los métodos20.
Como se demostró en la primer parte de este trabajo se desarrollan en diálogo con la realidad socio-cultural y con las ciencias sociales, por lo tanto están y deben permanecer en una dinámica de apertura a nuevas necesidades, inspiraciones, y horizontes. Desde esta perspectiva se consideró oportuno presentar aquí el método del ver-juzgar-actuar y la propuesta de M. Midale21, especialista en Teología
18 Versión del documento en Internet: http// www.vaticano.org
19 LANZA, S. Introduzione alla Teología Pastorale, ED. Queriniana, Brescia, 1989, Págs, 186-281.20 LOPEZ, D., El método teológico pastoral, apuntes de una monografía presentada en la UCA, 2006.21 Midale, M., Il modello di teologia Pastorale, cit., che riprende e completa il capitolo conclusivo di Teologia Pastorale e pratica.
Pastoral, que desarrollo el método teológico empírico-crítico que amplia las posibilidades de mirada, análisis y discernimiento para la DSI. El método tiene como base la referencia a la fe y los criterios evangélicos, de la tradición cristiana y de la lectura eclesial de la actual praxis religiosa; con particular atención a los signos de los tiempos. Debemos señalar que supone una apertura al diálogo con otras disciplinas, ya sean teológicas, filosóficas o pedagógicas, así como con las ciencias sociales. A partir de este momento, pasaremos a describir sintéticamente cada fase.
Hacía las tres fases que constituyen el método empírico-criticoTambién este camino metodológico se constituye de tres fases de la acción o praxis: análisis valorativo de la situación dada (fase kairológica), proyecto de la praxis deseada (fase proyectual), y la programación del pasaje entre la praxis vigente y la nueva (fase estratégica). Estas fases se encuentran estrechamente relacionadas por el eje de la proyectualidad pastoral.
En cada una de ellas se distinguen varios momentos: fenomenológico descriptivo; crítico, problematizante, interpretativo, hermenéutico, valorativo; criteriológico; kairológico normativo; que a la vez están mutuamente implicados entre sí. En cada fase se analiza, se discierne y se proyecta, en una circularidad interdependiente sumamente dinámica.
El método tiene como base la referencia a la fe y los criterios evangélicos, de la tradición cristiana y de la lectura eclesial de la actual praxis religiosa; con particular atención a los signos de los tiempos. Debemos señalar que supone una apertura al diálogo con otras disciplinas, ya sean teológicas, filosóficas o pedagógicas, así como con las ciencias sociales. A partir de este momento, pasaremos a describir sintéticamente cada fase.
I.- FASE KAIROLÓGICA22
En esta primera fase se trata de analizar o describir, de interpretar y valorar, con la ayuda de las ciencias humanas y de la fe, para intentar captar el Proyecto de Dios en una situación determinada del tiempo y de la historia; qué lo favorece , qué lo obstaculiza; de dónde se viene, hacia dónde se va, etc. Es conjugar aspectos y adquisiciones de la razón humana con valores específicos de la fe, desde una óptica que las sabe distinguir apropiadamente a nivel intelectual, pero que no las separa, sino que las une en dinamismo reciproco.
1.- Momento descriptivo: Podemos denominarlo como el momento del “¿qué?” Es un momento sociológico–fenomenológico, siempre con cierta descripción integradora. Yendo de lo más general a lo más específico, realizando un análisis valorativo de la situación dada. Es
22 “Kairós” significa la irrupción de lo eterno en el tiempo y promueve una interpretación cristiana de la historia. El kairos central y fundamental es el advenimiento de Cristo, centro de la historia. La kairología es una interpretación profética de la historia que busca captar los signos de los tiempos y comprenderla como un todo.
un “Ver” dinámico, con análisis y descripción integradora23. Por ejemplo: cuál es la realidad, las búsquedas, intenciones propositivas, los roles, etc.
2.- Momento hermenéutico crítico valorativo:Es el momento del “¿por qué?” Por ejemplo: a partir de…, por causa de... Apoyado en una perspectiva más histórica se busca problematizar, interpretar y evaluar críticamente, con el fin de favorecer un mejoramiento. Se va mirando con un cuasi juicio el “por qué esta pasando esto”, siempre con una clara referencia a criterios de la fe y de los signos de los tiempos.
3.- Momento criteriológico:En este momento, sin llegar a un juicio claramente etico, se hace un primer discernimiento. Un poco ver las luces y las sombras, fortalezas y dificultades. Los principios, normas y valores son aplicados para analizar o describir, para evaluar o interpretar la situación, es decir, para ver como se viven en lo concreto. Esta dirigida a la programación operativa, e individualiza los elementos y los factores necesarios (momento descriptivo-critico) como: operadores, referentes, modalidades, tiempos y medios de actuación, experimentación y verificación, sobre la base de un esquema de referencia bien fundado (momento criteriológico).
4.- Momento kairológico:El actuar va apareciendo como cierto proceso pastoral, es comenzar a pensar sin definir del todo, sin decir ya como, es cierto discernimiento práctico. Se comienzan a ver las posibilidades, valorando lo positivo y a partir de eso proyectarse – desarrollarse. Desde los signos de los tiempos, ver los caminos que abre el Espíritu Santo entre los complejos fenómenos humanos.
II.- FASE PROYECTUALEn esta fase se desarrolla el proyecto de la praxis deseada más a largo plazo, es un discernimiento proyectual en torno al ideal a alcanzar.
5.- Momento subjetivo y crítico:En este momento se enfrenta “lo que no se quiere”.
Un discernimiento pastoral viendo y juzgando a partir de los malestares y las insatisfacciones, lo que dificulta, lo que no deja estar a gusto.
Desafíos que impulsan a buscar nuevas alternativas.
Momento donde se desarrolla un discurso crítico y problematizante acerca de la situación dada.
23 La propuesta de Midale se distingue justamente por el equilibrio puesto en la balanza de las contribuciones de las distintas disciplinas. A su vez evita el error contrario, que consistiría en atribuir todo el espacio y los honores criteriológicos al aspecto de la fe (o, con denominación no siempre apropiada, a la teología). El juicio de fe sobre la situación emerge, de hecho, de una interpretación conducida con criterios teológicos, en colaboración con las ciencias humanas interesadas, que se deben considerar como ciencias no puramente fenomenológicas, sino también de valoración.
6.- Momento normativo y kairológico: Momento propiamente teológico pastoral. Momento de praxis o actuar, planteo de objetivos generales y metas de modo propositivo. Se presenta “lo que se quiere”: el Ideal, lo que tenemos que caminar. Ante los malestares aparece el Ideal, desde lo bíblico, el evento Jesús, la tradición, la vida de los santos, etc.
7.- Momento criteriológico:Se trabajan consideraciones en torno al Ideal. El ideal del Ideal, como bajar para poder caminar hacia el horizonte. Sería el ideal “hacia el que se quiere”. Cómo caminar el ideal y la generación de ámbitos que favorezcan el despliegue. Es la decodificación del Ideal y su recodificación en relación a la actualidad.La dimensión criteriológica capta, en cambio, las ideas guía que preceden a la lectura de la realidad o situación. Una disciplina teológico-practica como la DSI exige que la referencia normativa sea siempre constituida en articulada interacción e integración entre la dimensión de la fe y la de la razón. Este tejido debe estar presente y operante en cada fase del itinerario metodológico. Este enfoque encuentra su justificación precisa en la relación teoría / praxis.
III.- FASE ESTRATÉGICAEn esta fase se desarrolla el “camino hacia”, la programación del pasaje entre lo vigente y lo nuevo, en un plazo breve o mediano.
Proponer objetivos para pasar de la situación dada a la deseada, considerando la reflexión proyectual y el conjunto de elementos y factores necesarios.
8.- Momento descriptivo y crítico:En un ver-juzgando, con fuerte dosis evaluativa, con que contamos, que tenemos implícito y explícito, que cosas ayudan, que interrogantes aparecen, que tenemos pero no termina de cerrar, que cosas se hacen pero tienen que mejorar. Momento para entender la lógica de lo que se fue haciendo y el por qué no satisface.
Contamos con: agentes, una praxis existente... hay mucho, pero no parece suficiente e impulsa a mejorar, a buscar alternativas de acción, a reproyectar, a reformar.
9.- Momento normativo y kairológico:Momento creativo, paso de lo especulativo a lo práctico, señalar concretamente que implementar o añadir, como comunicar las acciones y bienes, etc.
Momento concreto de praxis y de actuar: de las acciones, el rol de los agentes, de proyectar espacios formativos, de contención, del seguimiento, etc.
Resulta esencial la escucha, y el respeto de lo actuado para la definición de la modalidad de intervención y la elección del itinerario de la acción pastoral, pero además exige un discernimiento profético que permita acoger las posibilidades de salvación presentes en el camino que lleva de la situación dada al porvenir delineado en la fase proyectual. Es necesario sintonizar la operatividad de esta fase estratégica con la estrategia de Dios.
Si no se logra estar en sintonía con la Voluntad providencial de Dios, aunque técnicamente estuviera actualizado y se mostrarse operativamente eficiente, no podría llamarse rigurosamente cristiano y apostólico.
Momento esencial, por lo tanto, de una programación siempre abierta al proyecto de Dios y sensible a interpretar su voz a través de los signos de los tiempos.
10.- Momento criteriológico:Momento abocado al aspecto operativo y estratégico a fin de proyectar un futuro más o menos inmediato.
Quién convoca, qué lugares, cómo convocar, quién hace el seguimiento, etc.
Momento para considerar los criterios a seguir según las acciones que se quieren implementar desde un realismo objetivo y práctico.
El itinerario propuesto, como hemos visto, tiene un fundamento empírico, el ver de una manera profunda la situación dada, en su praxis, en su misma realidad y las posibilidades en su reproyección a largo plazo, así como el camino estratégico que conduce a su concreción; un fundamento crítico, realizando un discernimiento riguroso en diálogo interdisciplinar; y un fundamento teológico; porque en cada una de las tres fases hace referencia explícita a criterios de fe, produce juicios de fe, y realiza un discernimiento a la luz de la fe.
Con todo lo expuesto intentamos abrir las posibilidades de análisis de la realidad social a fin de animarnos a pensar pastoralmente y ponernos en sintonía, desde la oración que se hace diagnóstico, discernimiento y proyección -o desde éstos que se hacen oración- con el Proyecto Salvador de Dios, que es Padre Providente, Señor de la Historia y Animador de los Tiempos Nuevos.
La centralidad del discernimiento en todo camino metodológicoEl discernimiento Significa volverse sensibles a la acción del Espíritu en la comunidad de los hombres de hoy, para favorecer esas realidades y procesos qua aparecen movidos por el Espíritu de Dios, y para desenmascarar aquellos contrarios al espíritu evangélico. El discernimiento eclesial no se termina en la reflexión teológica, sino que se extiende al accionar eclesial en toda su amplitud. Un acto de discernimiento no es una disquisición académica que termina con la victoria de una parte sobre la otra, es una elección práctica motivada desde la fe. Después del Vaticano II, no produce conmoción afirmar que el sujeto de discernimiento es, directa y originariamente, la comunidad cristiana. El discernimiento es deber de todo el pueblo de Dios. La comunidad es sujeto de discernimiento, no como masa, sino como conjunto de personas en actitud de donación recíproca24. El fundamento es una ecclesiología de comunión. El discernimiento como “misión” no es obra de navegadores solitarios, discernir es un acto teologal, requiere un fuerte carácter espiritual, es una operación moral antes que intelectual. Es necesaria una actitud de apertura a las imprevisibles sorpresas de las manifestaciones de Dios. El discernimiento es don del Espíritu y supone abandonar toda actitud de aislamiento y autosuficiencia.
Requisitos y actitudes del discernimientoDiscernir es separar, distinguir, tomar posición. Es actitud de apertura y de acogida. Un discernimiento sin competencia es como una caridad sin justicia. Opera sobre el
24 Ugo Vanni, especialista en el Apocalipsis afirma: el discernimiento no esta circunscrito a la actividad o decisión reservada a los dirigentes ni a una votación de asamblea. Es una responsabilidad común, para ejercer juntos, según la relación de reciprocidad que emerge y se afirma en el marco de la comunidad.
hilo de la memoria histórica. Debe considerar la continuidad de la historia de la salvación. Requiere humildad, riesgo y reflexión crítica.
El discernir considera: la formulación de la cuestión, el espacio de interioridad personal y de comunidad, la oración, el intercambio sobre el objeto en cuestión, la confirmación en la comunidad, como lugar de diálogo.
La calidad de la búsquedaSe debe evitar es el de creer que podemos fotografiar la realidad con ojos perfectamente neutrales. Es correcto, en cambio, colocarse en el enfoque de la lectura de los “signos de los tiempos” y del discernimiento cristiano.
Otra dificultad es el movimiento pendular en la observación, con el cual se quiere eludir la fatigosa referencia a la realidad, colocándose bajo la sombra del cumplimiento escatológico. De este modo es como si disminuyera la capacidad de interpretación y proyección sensata. Se necesita el coraje de una investigación realista y aguda.
Hacía la comprensión de los signos de los tiemposHay dos versiones complementarias de lo que se entiende por “signo de los tiempos: a) la realidad en la cual vivimos en determinadas circunstancias de lugar y de tiempo, b) presencia de Dios que debemos descubrir-aprehender en nuestra situación histórica presente.
Una tercera versión la concibe como una categoría sociológica y teológica, en la puesta al día de la Iglesia, para designar los puntos de incidencia evangélica.
La (GS11) afirma: “El pueblo de Dios, movido por la fe...conducido por el Espíritu del Señor...busca discernir en los sucesos, en los requerimientos y en las aspiraciones, de las cuales hace parte junto con los otros hombres de nuestro tiempo, cuáles sean los verdaderos signos de la presencia o del designio de Dios... ...expresar un juicio sobre cuáles valores ...reconducirlos a su divina fuente de origen”.
El método como espacio de profundización personal y comunitariaEs fundamental comprender que el uso del método es una cuestión posterior y consecuente a algo previo y fundante: la experiencia de encuentro con Dios y de Dios con Su Pueblo. Por eso, creer en Dios, discernir Su proyecto sobre la humanidad y seguir a Jesús en el compromiso del Reino, no es una cuestión de tecnicismos metódicos o estratégicas operativas; es algo central en el compromiso evangélico. De esta forma, el método, como afirma Marcelo Trejo, reconocido
teólogo25, se vuelve camino de encuentro y alianza: “Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo”. A partir de una concepción más profunda y esencial del uso del método se puede reconocer la necesidad de una dinámica de fuertes relaciones. Relaciones de amor, libertad y compromiso, un camino de encuentro donde existe una correlación dinámica entre Dios y el pueblo, que lleva a este último a descubrir y comprender el paso de Dios en medio suyo. Dios que vive presente en la comunidad. Entonces surgirán nuevos sujetos constructores de preguntas; preguntas surgidas de muchas preguntas cotidianas y experiencias vividas; preguntas que provienen de distintos sectores de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, de experiencias - tantas veces excluidas-. Y abrirse a las preguntas significa: abrirse a grupos sociales, movimientos políticos, nuevos sujetos colectivos que emergen, como las minorías étnicas, los nuevos creyentes interreligiosos y muchos otros. Se trata de dar espacio, sobre todo de crear espacio, de redimensionar los espacios propios a los efectos de que los otros puedan ofrecer sus preguntas experienciales.
Muchos son los elementos que componen el escenario para una actuación eficaz y transformadora del método; como lo es, por ejemplo, el “desde donde”, para poder ubicar a los sujetos que preguntan a partir de determinadas experiencias.
Es importante en el ejercicio del método, tener presente que Dios quiso revelarse no de manera individual sino a todo un pueblo,26 la construcción de la pregunta/as debe ser siempre comunitaria. El ser comunitario no se ubica solo en clave de cantidad, sino en la línea de la representatividad. La representatividad hace que las experiencias personales sean eco y ampliación de las de muchos otros. Y parafraseando a Marcelo Trejo: sus biografías se vuelven “populgrafías”; y las preguntas del método son significantes para todos los demás.
Fundar el método en su verdadera raízEl principio de encarnaciónSe debe a Arnold27 haber realizado una seria re-lectura de distintos autores y volver a focalizar, a centralizar la Teología Pastoral, en el principio de encarnación o del divino / humano. Se trata de un principio fundamental; una relación en la cual la acción de Dios y la mediación eclesial se entretejen sin que la última pueda sustituir jamás a la primera. Arnold lo llama acción conjunta, dialogo, sinergismo divino-humano. Como en la persona del Dios-hombre, Jesús Cristo, las dos naturalezas se encuentran y operan juntas, así se debe tomar en consideración, en la obra de la salvación, la parte de Dios y aquella del hombre, y su operar conjunto. Considerar la encarnación como evento total; recuperando la dimensión de historicidad de Jesús y el principio de divinización de Ireneo: “aquello que no se asume no se redime”. Se trata de una visión dinámica de la encarnación, donde la acción retentiva obra en la historia. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia.
La encarnación como hecho universal es la fundamentación teórica de la teología pastoral, de la DSI, y el criterio hermenéutico de la praxis cristiana; no es un hecho circunscrito y aislado. Su singularidad es la singularidad misma del actuar de Dios en 25 TREJO, M., El método teológico; Método y Métodos, ED. Nueva Tierra, Hacía el 22º SFT, Argentina, 2006, Págs. 3-6.26 Dei Verdum 1.27 ARNOLD, F.X., Storia moderna della Teologia Pastorale, ED. Queriniana, Roma, 1970, Págs. 272- 295.
la historia para la salvación del hombre. El cristianismo es una historia, es una historia en la cual se introduce un evento de alta resolución, que la orienta hacia el cumplimiento escatológico. El hombre nuevo constantemente se interroga, reflexiona, proyecta y verifica. Este radicarse cristológico le recuerda a la Iglesia que es: Iglesia en el mundo. Se trata de la encarnación como ley intrínseca de la fe cristiana. Esto lleva a una visión equilibrada, al menos en los fundamentos teóricos, afirma Sergio Lanza28, para evitar los dualismos tales como: naturaleza / gracia; sagrado /profano o, en el plan operativo, individual / comunitario; iglesia / mundo. Es, al mismo tiempo, pedagógicamente eficaz, no se hunde en la depresión ni se exalta en el triunfalismo, conoce la cruz y la gloria y la necesaria reciprocidad entre las dimensiones.
Contextos históricos en los cuales surgen algunos de los principales documentos magisteriales. Principios y valores trascendentes. Necesidad de su permanente reformulación.
28 LANZA, S. Introduzione alla Teología Pastorale, ED. Queriniana, Brescia, 1989, Págs, 186-281.
EL PROBLEMA DE LA “TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD” DESDE LOS VALORES CRISTIANOS
Las siguientes reflexiones apuntan a:
dilucidar el problema de la transformación de “la realidad” y a cómo promover y participar en un proyecto de cambio desde los valores cristianos.
También a identificar algunas herramientas para la participación en proyectos comunitarios de cambio.
HACIA UN CONCEPTO DINÁMICO E INTERACTIVO DE “LA REALIDAD”
Cuando hablamos de “la realidad” 29solemos referirnos a algo más o menos estático que está afuera de nosotros. A algo ya definido y definitivo, ante lo cual solo nos cabe adecuarnos, ser “realistas”. Las adversidades “reales” parecen fatales, inevitables y nos sentimos sometidos a ellas. Esa contundencia de “la realidad” nos desalienta, nos inmoviliza, nos mueve apenas a resignarnos “cristianamente” ante el “destino” que “nos ha tocado” o a esperar un “milagro”.Esta representación30 de la realidad es bastante frecuente. Podemos registrar y formular innumerables ejemplos, basta recordar algunas frases cotidianas: “esto siempre fue así”, “no va a cambiar nunca” , “siempre lo mismo”, “el ser humano es naturalmente egoísta”, “los argentinos somos impuntuales”…etc.¿Podrías agregar algunos ejemplos de frases que escuchas diariamente en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, en alguno de tus campos de acción, en las cuales se advierte esta misma representación de “la realidad”?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Podrías registrar alguna frase que hayas pronunciado vos o con la cual te sentís identificado y en la cual se ponga de manifiesto esta misma representación de “la realidad”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CONSECUENCIAS DE ESTA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD:
29 Cfr. Watzlawick,P., ¿Es real la Realidad?, Herder, 86; La Realidad Inventada, Gedisa, 88; Berger,P. y Luckmann,T., La construcción social de la Realidad, Amorrortu, 7230 Jodelet, D., “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”; Farr, R., “Las representaciones sociales”; Doms, M., “Innovación e influencia de las minorías”, tb. Moscovici, S.: Psicología Social, Paidos, 86
Esta representación de “la realidad” funciona como una “profecía que se autocumple”. Cuando muchos clientes de un banco creen que ese banco va a quebrar, retiran sus ahorros y ese banco, efectivamente, quiebra. Cuando creemos que “siempre alguno llega tarde”, vamos más tarde; Cuando un docente cree que un niño “no va a entender” o “no le va a interesar lo que quiero enseñarle”, deja de prestarle atención, no le ayuda, no se molesta en explicarle. Cuando un ciudadano cree que su participación consiste en votar y que eso no cambia nada, asume una actitud pasiva, de resignación, se reduce a votar por el menos malo entre los candidatos que tienen alguna opción; cuando cree que “nadie se va a comprometer” o que “nunca va a cambiar nada”, por lo general no se compromete ni adhiere a ningún proyecto de cambio; cuando cree que algún producto va a escasear suele comprar más de lo que necesita y contribuye a que escasee, etc. De esta forma, cuando un número suficiente de personas creen que algo va a ocurrir –o que no va a ocurrir-, adoptan ciertos recaudos, asumen ciertas actitudes que provocan el cumplimiento de la profecía, la vuelven fatal.
Como luego diremos, esta representación de la realidad funciona como un “cristal desde el cual se mira”, un cristal invisible en sí mismo a través del cual todos los que lo comparten ven lo mismo o de la misma manera. No es una construcción individual, sino un “imaginario social” al cual se conforma (adquiere una forma) la actitud de la mayoría de los sujetos singulares. Cada sujeto cree que hace “lo que me parece mejor para mí”, “lo que siento”, “lo que pienso que hay que hacer”, etc. . No suele darse cuenta que es esa representación de “la realidad” aquello que lo mantiene “sujeto” (sujetado) a ella. La constatación de que “todos hacen lo mismo”, “todos piensan como yo”, lejos de intrigarlo, le confirma la validez de su creencia, legitimándola. Cree que también los otros actúan según sus (propias) ideas y no según una ideología que los sujeta. Como también diremos luego, la conformación de “imaginarios” compartidos y de profecías autocumplibles, no son en sí fenómenos negativos. Al contrario, pueden ser herramientas fundamentales, como anticipadores estructurantes de las conductas singulares y grupales en un proyecto comunitario de liberación, como es la propuesta de construcción del “Reino de Dios”, la visualización de “nosotros” como miembros del “Pueblo de Dios en marcha”, etc. Lo que estamos señalando como “negativo” es la ingenuidad del capricho individualista de creer-poder “hacer la suya” basándose en la “evidencia” de la (única-válida-fatal) “realidad de todos los días”. Una “realidad” que, justamente, para perpetuarse como inmodificable, necesita que cada persona se siga percibiendo a sí misma como individuo-aislado-fatalmente egoísta en relación mercantil con otros individuos-aislados-fatalmente egoístas. Por eso creemos importante tomar conciencia del proceso histórico de construcción de esta representación de la realidad como “fatalidad” irreversible e independiente de nosotros
COMO SE CONSTRUYE ESTA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD
El prestigio social de esta representación está vinculado al uso del prestigio social que adquirieron en un determinado momento las ciencias naturales, en función de proyectos hegemónicos y al uso de los medios masivos de difusión como el gran “cristal” desde el cual “se mira”. El paradigma científico de la “dominación” de la naturaleza, del hallazgo de leyes que determinan el comportamiento de los cuerpos en el mundo físico, pasó a constituirse en modo de (modelo para) registrar también el universo humano, el ámbito del obrar humano. Es decir que anegó el ámbito de las decisiones (personales, grupales, políticas), el campo de lo ético. Fue minimizando la libertad de participar, co-responsablemente, en la construcción comunitaria del Bien Común, de un “Ethos” propiamente humano, en pos de una libertad que no nos permite ser justos, fraternos, solidarios… todos estos
valores han dejado de tener valor en el “mercado” económico. La inequidad, la exclusión, la violencia...se están “naturalizando” (es decir autojustificando como fenómenos “naturales”) a medida que se va mercantilizando la convivencia misma…como si todo esto fuera un fenómeno necesario, es decir determinado-por-las-“leyes”-del-Mercado, a cuya imagen y semejanza son concebidos los sujetos, a cuyos designios deben sujetarse (resignarse).
La producción masiva de esta “subjetividad” (funcional al “mercado global”) es notablemente acelerada por las actuales tecnologías y medios masivos de transmisión de imágenes y de “informar” (en el sentido de dar forma). A la vez sigue vinculada al rol del llamado “sistema educativo” que implementan los estados modernos31 y a otras instituciones, públicas y privadas, desde las cuales se conciben leyes; se imaginan políticas; se producen representaciones artísticas; sistemas de salud; planes económicos; planes sociales, etc. La propia familia –cuyos miembros adultos fueron “informados” por esas mismas instituciones o son de hecho parte de ellas-, suele ser un ámbito desde el cual se “naturaliza”, es decir se forja esa mirada del niño según ese sentido que “tiene” ( que tener) su vida, para que ocupe el lugar que “debe” ocupar y se comporte “como corresponde” a “la realidad” que “le toca” vivir…etc.
La historia de “El águila y la gallina”, de Leonardo Bof, simboliza estos procesos y de paso nos plantea la posibilidad de revertirlos. Un granjero había criado a un águila entre sus gallinas. Un día llega un campesino y le dice “eso es un águila”, a lo cual el granjero le dice, “no, ahora ya es una gallina, ¿ves como se comporta igual que todas las demás?”. Entonces el campesino toma el águila y la coloca en la cima del gallinero, donde el águila empieza a desperezar sus alas. Pero apenas el granjero arroja el alimento y las gallinas corren desesperadas a comer, el águila se arroja al piso en procura de su ración. La prueba se repite con iguales resultados. Todo parece confirmar que es efectivamente una gallina. Pero el campesino lleva al águila hasta las cumbres de unas montañas y allí la suelta y le dice: este es tu cielo y estas son tus montañas, naciste para volar… Por fin el águila despliega sus inmensas alas, siente cómo el calor lo transporta hacia lo alto, recupera toda la magnitud de su verdadera identidad… puede obrar concordantemente a esa plenitud de lo que es en su verdadero ethos o hábitat y ya nunca más regresa al suelo del gallinero.
¿QUÉ TE SUGIERE ESTA HISTORIA?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMO “DE-CONSTRUIR” ESTA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD
31 “El sistema escolar siempre estuvo en función del tipo de organización de la vida social dominante” (Cfr. Dewey, Plan of organización of the university primary school, 1895), citado por Westbrook en “John Dewey, 1859-1952”, rev. Perspectivas, Nº 23, 1993. El problema, señala Westbrook, es que “la mayor parte de las escuelas no fueron concebidas para transformar la sociedad, sino solamente para reproducirla” (Cfr. Ivern,A., Hacerlo Posible).
Para poder librarnos del “pensamiento único”, es decir de esa sola y supuestamente única-válida-verdadera manera de representarnos un problema o una situación “real”, es necesario comprender que esta representación que actualmente se nos impone como “evidente”, ha sido históricamente construida, instituida, naturalizada como “lo que es” o “lo que hay”. Luego poder preguntarnos ¿Es la única que hay, es La única posible? ¿A quién le conviene y a quién perjudica esa representación de la comunidad humana como un mercado económico?. A medida que intentemos nuevas opciones de sentido y que podamos concebir “otros mundos posibles” que operen como nuevos puertos de partida, nuevas direccionalidades posibles, es decir como nuevos imaginarios sociales “liberadores”, empezaremos a des-cubrir (desocultar) otras opciones de vida bajo la forma de otros proyectos en marcha y que, siquiera insipientemente, son huellas de futuro, primeros pasos que ya forman parte de la meta a alcanzar. Comenzaremos a recuperar nuestra capacidad de co-incidir con otros en la construcción de un proyecto comunitario de liberación, hasta “convertirnos” en “ Pueblo de Dios en marcha”. También iremos rescatando ejemplos históricos, lejanos y recientes, que demuestran que siempre hay otras opciones de organización de la vida y de la convivencia humana.
La Biblia contiene la narración de la liberación de los judíos que estaban esclavizados en Egipto. Los hechos de los apóstoles describen la experiencia de las primeras comunidades cristianas en las cuales “no había ni pobres ni ricos pues todo lo ponían en común”. Los Jesuitas dan cuenta de la experiencia de las Repúblicas Guaraníes, donde la prosperidad económica no estaba reñida con la solidaridad. Recientemente en Argentina ocurrió la recuperación de varias fábricas y empresas que estaban quebradas, por parte de trabajadores desempleados. Vemos la irrupción de nuevos “sujetos sociales” a propósito de reivindicaciones de derechos humanos y de género; grandes movilizaciones evitando emprendimientos contaminantes del medio ambiente como los proyectos mineros de Tambo Grande (Perú) o en el sur argentino. Movimientos de migrantes en los países del norte; movimientos de campesinos y de los pueblos originarios; movilizaciones por justicia como las protagonizadas por las “madres del dolor”; movilizaciones barriales como el movimiento de las Asambleas de vecinos reuniéndose en las plazas, movimientos de “teatro comunitario” como el que protagonizan los vecinos de La Boca; ensayos de economías altenarivas como las experiencias del trueque, las economías solidarias ; los microemprendimientos cooperativos…y muchas, ¡muchísimas! Experiencias de “autoorganización” comunitaria. Todas ellas también forman parte de “lo que está pasando” –aunque no aparezcan por televisión-; son aspectos de “la realidad” –aunque aún no logremos procesarlas como tales- y dan cuenta justamente de la posibilidad de concebir y articular otras maneras de vivir y de convivir, otros “mundos” posibles; desmienten la creencia de “la única opción” que pretende imponer el modelo hegemónico.
¿Podés agregar algún otro ejemplo?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Desde la perspectiva de un proyecto de cambio, la conciencia de los “problemas” como la contaminación, la corrupción, la discontinuidad de las políticas de estado, etc. nos permite concebir nuevos modos de gestión: soluciones no contaminantes, formas de democracia más participativos y transparentes; soluciones que no se conviertan en problemas futuros, etc. Ya existen propuestas de nuevos paradigmas científicos, alternativos al modelo de “dominación”, que a su vez están permitiendo concebir cada uno de los campos de la vida humana desde una “clave relacional”. Pensar por ejemplo en la “salud” no desde el remedio para el síntoma episódico de una conducta enferma sino desde la recuperación de la armonía perdida en la constelación de vínculos sociales a la cual pertenecemos. Pensar la “justicia” no desde la punición del delito cometido sino desde la restauración de los vínculos deteriorados que lo provocan; pensar el “trabajo” no solo desde el aspecto del dinero a ganar , sino como ámbito de realización de vínculos humanos y sociales…¿se te ocurre algún otro ejemplo?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Desde la perspectiva de quien está participando con otros de un proyecto de cambio, “la realidad” es “una obra en construcción”. Este concepto dinámico e interactivo de “la realidad”, incluye lo que hacemos-que-sea-real y adquiere el sentido que le vamos dando a los propios logros desde la perspectiva de un proceso histórico más amplio, desde el cual siempre hay una opción de sentido (de darles otro sentido).
¿Podrías dar cuenta de algún proceso de construcción de una “realidad” actual?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PROCESO HISTÓRICO E “IMAGINARIO SOCIAL”
Ninguna de las “realidades” actuales apareció de golpe. Tampoco “es así” desde siempre ni tiene –en sí- el poder de permanecer inmodificable. Para poder comprender una determinada “realidad actual”: una fábrica que se abre o que se cierra, la presente desocupación y exclusión social, las iniciativas y emprendimientos comunitarios como la economía social solidaria y cualquier otro hecho social observable, incluidas las valoraciones sociales de esos hechos, necesitamos re-insertarla en el proceso histórico que las subyace y trasciende, pues son, en sí, “configuraciones” de un proceso histórico. No basta describirlas como si fuesen un fotograma recortado de una película, es necesario explicarlas desde su relación con determinadas decisiones: acciones y omisiones, aprovechamiento o desaprovechamiento de oportunidades, por parte de determinados actores sociales, quienes las
provocaron, consintieron o trataron de revertirlas; y de quienes hoy siguen tratando de justificarlas, naturalizarlas o cambiarlas. Decía Juan XXIII: “no basta que nuestros hijos gocen de la luz sobrenatural de la fe y se muevan por el deseo de promover el bien; se requiere, además, que penetren en las instituciones de la misma vida pública y actúen con eficacia desde dentro de ellas (Pacen in Terris, 147). Puesto que –como decía Juan Pablo II- “las decisiones que aceleran o frenan el desarrollo de los pueblos, son ciertamente de carácter político (Solicitudo Rei Sociales, 67).
En el contexto de ese proceso histórico, social, político, nos reconoceremos a nosotros mismos y en ese contexto podremos incidir, co-incidir, desde nuestros propios proyectos singulares, tratando de orientar el proceso en una determinada direccionalidad: hacia un mundo más justo; hacia una mayor armonía, hacia el deseo de Dios, etc.
Esta representación de la realidad -como una configuración de un proceso en marcha y del cual formamos parte- nos permite asimismo analizar nuestras propias organizaciones, instituciones, emprendimientos, en los cuales estamos insertos, participar en la administración de los recuerdos y de los olvidos es decir en la narración de “nuestra historia”, recuperando actitudes valiosas tal vez no suficientemente reconocidas ni valoradas, logros no suficientemente festejados, experiencias que desmienten algunas creencias instaladas como por ejemplo la creencia de que “nadie quiere participar” y de que esto “es” una característica inmodificable de “nuestra naturaleza”, etc.
Sabemos que, por el contrario, participar, formar parte inter-activa de un proyecto compartido, es un deseo y una necesidad natural al ser humano. Sabemos que éste es además el deseo de Dios al crearnos: participar –ya desde ahora- en un proyecto comunitario de salvación cuya dinámica es el amor recíproco. Por lo tanto cuando “la realidad” es que la gente no quiere participar, necesitamos preguntarnos ¿desde cuando le hemos comenzado a dar al término “participación” un sentido tan nefasto y tan diverso al que debiera tener?, o bien ¿desde cuándo, porqué, para qué, a través de qué métodos, se ha instituido esta modalidad actual, tan tergiversada, de “participar”, que causa tanto rechazo? O quizás ¿Qué experiencias nefastas hemos sufrido cuando hemos intentado participar? Y asimismo ¿Quién ha escrito una historia en la cual a los que participaron les fue mal y a los que no participaron les fue bien? ¿Quién ha escrito una historia en la cual se han dejado de lado las experiencias de participación o se las ha invisibilizado atribuyendo los logros a algunos individuos destacados? Y ¿A quién le interesa que ésta sea la “verdadera” historia? , etc.La historia no es lo que nos ha ocurrido, sino lo que creemos que nos ha ocurrido. Una “historia” es una reconstrucción semántica32, una determinada narración lineal de algunos hechos preseleccionados y valorados como “relevantes” y encadenados entre sí. El sentido de cada hecho aparece fundamentado en otro u otros hechos precedentes y en otro u otros hechos siguientes, conformando un todo con sentido. Escribir una historia incluye por ejemplo la decisión de
32 Berger, P. y Luckmann,T., La Construcción social de la Realidad, Amorrortu, 72; Schutz,A., La Construcción significativa del Mundo Social, Paidos, 94
elegir cuáles hechos habrán de recordarse, conmemorarse, festejarse y cuáles habrán de ser olvidados. Incluye la decisión de establecer determinadas conexiones de sentido: “a causa de”, “cuyo efecto fue” “como reacción a” “en previsión de”. Incluye la decisión de enseñar esa historia como “la historia” (oficial, única-verdadera), etc. Es decir que la escritura y la enseñanza de “la historia” es en sí un proceso, a través del cual una versión trata de imponerse sobre las demás. Participar en la administración de los recuerdos y de los olvidos33 no es pues necesariamente un “regresar al pasado”, puede ser una necesaria recuperación de la memoria de logros alcanzados que demuestran la posibilidad de cambiar, pero es esencialmente la recuperación de valores que dan sentido a la marcha, la recuperación de su direccionalidad perdida.
Estas dimensiones de la realidad humana, –la dimensión dinámica e interactiva de la que hablamos antes y la contextual-histórica a la cual acabamos de referirnos-; nos dicen algo acerca de nuestra participación. Nos dicen que no se trata de un esfuerzo individual aislado, sino de una experiencia hecha desde una pertenencia comunitaria y abierta hacia toda la comunidad humana.
No basta que alguien anuncie –desde una cátedra, desde un púlpito, desde un podio-, grandes valores o principios válidos “en sí” y ni siquiera que dé testimonio de una conducta concordante con ellos, haciendo “la parte que me toca”. La coherencia de cada singularidad es imprescindible, pero no suficiente para cambiar “la realidad”. Para cambiar el sentido de las configuraciones a las que llamamos “la-realidad-actual” y crear las condiciones para que las opciones actitudinales singulares y colectivas se modifiquen o re-orienten según una nueva direccionalidad, es necesario modificar el “imaginario social”34 en el cual las opciones actitudinales actuales se fundamentan o legitiman. Es decir cambiar ese conjunto de creencias instaladas, de hábitos “naturalizados”, de reglas impuestas… Cambiar el imaginario de la “realidad-inmodificable” que sólo nos está permitiendo adecuarnos a “lo que hay”. Cambiar el imaginario del “homus económicus” que sólo nos está permitiendo establecer vínculos mercantiles (cálculo costo-beneficio; producir para vender-ganar-comprar..). Es necesario concebir e instituir un nuevo imaginario (homus solidarius, homus relacional…), que nos libere de esas ataduras. Ensayar otras creencias, otros hábitos, otras reglas… que nos permitan establecer vínculos de fraternidad, de solidaridad, tejer reciprocidades positivas. ¿Podés mencionar instituciones en las que estás involucrado (como socio, como empleado, como miembro), en las que, por tu rol o tarea, podrías vincularte con otros para visualizar juntos el imaginario colectivo que se fue instituyendo históricamente en ellas? ¿cuál/es?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se trata de una tarea que podemos comenzar ya, entre unos pocos, pero que, en el largo plazo, debiera involucrar a la mayor cantidad posible de personas,
33 Middleton, D., Edwards, D., Memoria compartida, la naturaleza social del recuerdo y el olvido, Paidós, 9234 Sobre este tema: Castoriadis,C. La Institución Imaginaria de la Sociedad, Tusquets e., 89; Marí, E., El Poder y el Imaginario Social, revista La Ciudad Futura, Nª11, Bs. As., Junio 1988
grupos, organizaciones, instituciones. Una tarea a realizar con otros, comenzando por co-incidir en cada institución u organización a la cual pertenezcamos. Una tarea para la cual todos somos convocantes y convocados, como co-actores, co-imprescindibles, pues cada uno es necesario –junto con los demás- y ninguno suficiente –sin los demás-.
SUJETO, SUBJETIVIDAD E INTERSUBJETIVIDAD
Otros conceptos que deberemos “des-construir” y re-construir son los de “sujeto” y “subjetividad”. A menudo presuponemos que el “sujeto” es un “individuo” que toma decisiones y por ello llamamos “subjetividad” a una suerte de capricho individualista en contraposición a “objetividad”, palabra con la cual pretendemos a su vez designar el valor que tendrían los hechos con independencia de los sujetos que los valoran o, incluso, los “datos objetivos”, sin valoración alguna.
Por cierto que las decisiones las toman los sujetos pero en la medida que hayan devenido “nuevos sujetos”, porque antes (aún antes de nacer), a través de la información (en el sentido de adquirir forma) y a través de los mandatos familiares, escolares, sociales, culturales…cada uno de nosotros fue de algún modo “sujetado” a determinadas creencias, conceptos, reglas…que incluyen el propio lugar en el mundo, cómo debo comportarme para ser una persona útil, agradable, buena y, sobre todo, “normal”. A este conjunto de nociones acerca de quién soy (yo) , dónde estoy (el mundo, los otros), qué puedo-debo hacer (interacción), es a lo cual llamaremos “subjetividad”. ¿Cuál es mi “subjetividad” actual? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hay pues una primera subjetividad –común a todos los individuos de una misma pertenencia cultural- que nos es dada socialmente y a la cual podríamos permanecer sujetados toda la vida. Esta subjetividad dada, no cambia por cuanto un desaforado se encierre en una pieza a “hacer la suya”, al contrario es cuando alguien se desvincula, se desconecta, cuando más se abaten sobre él las determinaciones sociales y culturales35. Tanto para poder registrar ese proceso de “sujetación”, como para poder librarnos de él, ya sea asumiendo libremente –como decisión propia- esa subjetividad prestada, o co-rigiéndola; para poder “nacer de nuevo” como diría Jesús, para poder devenir “sujetos” en el sentido de autores-actores de los propios actos, necesitamos a otros, necesitamos un determinado tipo de vínculo con los otros, un vínculo “liberador”.
Nadie sale de un pozo tirándose de sus propios cabellos, nadie aprende ni enseña solo, nadie se da a sí mismo ni la vida ni el sentido de la vida, lo cual
35 Cfr. García Canclini, Nestor, Diferentes, Desiguales y Desconectados, mapas de la interculturalidad, Gedisa, Barcelona-Buenos Aires, 2004
ocurre en un recíproco con-vi-dar. El proceso de producción de nuevas subjetividades se da siempre en el marco de la producción de nuevas inter-subjetividades, en el marco de un determinado tipo y calidad de vínculo con otros, en un “ethos”36 propiamente humano.
Es en este “ethos” o ámbito adecuado, propicio, del “entre” las personas que comparten un proyecto de “Bien Común”, donde la persona humana puede imaginar opciones de otros “mundos” posibles y autoorganizarse en torno a ese nuevo imaginario compartido. Se trata de un ámbito al cual podríamos denominar en general ámbito de “reciprocidades positivas” pues concebirlo y sostenerlo implica el mutuo reconocimiento y donación de sí. Es un ámbito de “aprendizaje”, de producción de nuevas subjetividades e inter-subjetividades, es decir un ámbito donde es posible re-crear las propias representaciones de sí, volverse “sujeto” –singular y comunitario- de su actuar, o más simplemente convertirse en “sujeto social”. ¿Creés que existe este ámbito o que es posible crearlo? ¿ejemplo?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………¿Creés que podremos lograrlo entre los que compartimos este curso?
………………………………………………………………………………………
PROYECTO DE CAMBIO, ENTRAMADO Y PROCESO DE CAMBIO
Parece haber dos necesidades a satisfacer simultánea y equilibradamente. Por una parte la necesidad de autoafirmación y autoexpansión: desde las condiciones materiales de sobrevivencia hasta el gozo de la superación personal, la expansión de las propias capacidades, el prestigio social, el logro de proyectos…. Y por otra parte la necesidad de pertenencia, de formar parte significativa de un todo mayor: familia, grupo, institución, agrupación política, cultura, nación…etc.
La satisfacción de esta doble necesidad está ligada a la existencia de los otros y a la co-existencia con los otros: a la felicidad que viene del reconocimiento , de las felicitaciones y agradecimientos. La satisfacción de sentirse útil, necesario y aún la satisfacción de un trabajo bien hecho, solo pueden existir en un universo compartido con otros que reconozcan el sentido de lo que hacemos. De modo que no solo nos internecesitamos para sobrevivir sino que somos internecesarios para vivir felizmente.
Ahora bien esta doble necesidad que provoca esta doble tensión (autoafirmación –pertenencia) en cada sujeto singular también se verifica en los “sujetos sociales” es decir en los grupos o comunidades constituidas entorno a un proyecto de cambio.
36 El Ethos es la cueva pero también el hábitat (adecuado) donde un animal puede nacer, crecer, vivir, reproducirse. ..y fuera del cual perecería.
Si ese proyecto de cambio se agota en una reivindicación puntual para beneficio “exclusivo” de los miembros “internos”, el proyecto tenderá a agotarse a medida que se alcance precisamente ese bienestar. Asimismo si basa su expansión en la cooptación de otros grupos u organizaciones, engordará y se esclerotizará, perderá su flexibilidad originales.
La salud y felicidad de los proyectos comunitarios y de las organizaciones o instituciones que los promueven depende de que por una parte se “expongan”, como propuesta para toda la comunidad pero no desde un propósito hegemónico sino que se ofrezcan, como “parte de” o “aporte para” el logro de un propósito más amplio, a compartir con otras organizaciones. Al igual que los sujetos singulares, los sujetos sociales deben lograr re-convertirse para entramarse con otros en iniciativas convergentes (desde el reconocimiento recíproco y la articulación de las acciones complementarias). En segundo lugar la fecundidad de los proyectos comunitarios depende de la capacidad de sentir felicidad por ese nuevo contexto más amplio de pertenencia (“ser Iglesia”; “ser Nación”; “ser comunidad humana”) al cual se contribuye a mejorar pero del cual a su vez se recibe la energía para hacerlo, la “misión” que da sentido al propio talento o carisma. Desde las ciencias ha comenzado a concebirse a la “vida inteligente” y a la inteligencia misma como un proceso de autoorganización, donde cada parte desoculta su sentido gracias a la pauta que la conecta con el todo37. El recorrido de una célula de sangre parece errático y sin sentido. De pronto advertimos que está yendo a oxigenar una herida. Cuando vemos ese “para qué” reconocemos la “inteligencia” de ese sistema, que se autoorganiza para sanarse. El recíproco aporte de las partes produciría un plus sinérgico o energía relacional que daría mayor impulso vital a ese todo intervincular, animándolo. Lo curioso es que este plus energético puede ser experimentado entre dos o más personas que comparten un proyecto; entre instituciones diversas; entre miembros de culturas diversas…y que asimismo podría considerarse a toda la humanidad y aún a todo el cosmos como un gran proceso de vitalización o autoorganización. Lo “inteligente” sería encontrar en cada caso, con cada “otro”, no la manera de cooptarlo para enseñarle lo que me sirve que haga, para expandir mi proyecto hegemónico, sino encontrar en cada caso, con cada otro, la pauta que nos conecta y que al hacerlo nos da sentido a los dos (es decir a los muchos, a los múltiples proyectos convergentes, inter-necesarios).
Todo proyecto comunitario de cambio que desee formar parte de ese proceso más amplio de transformación del orden social, supone una organización de las actividades, designación y asunción de roles, etc. Uno de esos roles es el liderazgo. La forma de servir a la comunidad desde este rol tiene que ver con recordar permanentemente la direccionalidad (el hacia dónde vamos); la misión (para qué actuamos) y con el generar las condiciones para la participación inter-activa, de la mayor cantidad posible de co-actores involucrados. De este modo al “mandar” está a su vez “obedeciendo” a quienes le han confiado ese rol para alcanzar –entre todos- una meta.
37 Fritjol Capra, David Steindl-Rast, Pertenecer al Unicverso, la nueva ciencia al encuentro de la sabiduría, Planeta-Nueva Conciencia, Buenos Aires,1993
PARTICIPACION EN EL PROCESO HISTORICO DE CONSTRUCCIÓN DEL REINO DE DIOS
Todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos que hay un reino vegetal, un reino animal… Ahora bien Jesús suele llamar a su propuesta “reino de los cielos” o “reino de Dios”. ¿Qué quiere decir con esto? Él mismo lo va explicitando con gestos y con palabras. Por una parte cada vez que interviene para que un ciego recupere su vista, para que un sordomudo recupere la voz y la escucha, para que un paralítico logre ponerse de pié o un endemoniado se libere, etc. suele decir “tu fe te ha salvado”. También le confirma a la gente común sus saberes, la validez de su sentido común, les dice “ustedes saben” “¿quién de ustedes, cuando le pasa tal cosa, no hace tal otra…”?, etc. Con ese reconocimiento de la fe y del saber que ya está en cada otro, los va alentando justamente a ponerse de pié, a escuchar y a mirar por sí mismos, a actuar según los propios criterios. Los va haciendo conscientes –y responsables- de su poder: “denles de comer ustedes mismos”, “vayan y curen a los enfermos”… ¿Nosotros? Si, ustedes “harán cosas más grandes que yo”…Los va empoderando hasta hacerles saber que pueden “amarse unos a otros como yo los he amado”, es decir que son capaces del mismo amor con el que El y el Padre se aman: “Que todos sean uno como yo y tu, Padre, somos uno” . En una palabra les anuncia que no están como meros espectadores de lo que El hace, sino que ellos (es decir todos los que sientan su llamada) están siendo llamados a formar parte, activa, inter-activa, de un proyecto comunitario en marcha.
La realización de este proyecto y de los recursos para llevarlo a cabo son anunciados como un proceso histórico de construcción (la más pequeña semilla que se convierte en árbol frondoso; les enviaré el Espíritu…), pero a la vez como una meta que ya puede empezar a alcanzarse (el Reino de los Cielos ya está entre ustedes). ¿Cómo formar parte del reino de Dios?. No hay que inscribirse, como en este curso. Más bien hay que implicarse con una adhesión personal (vender todo lo demás para comprar esa perla, ese campo donde está el tesoro) e interpersonal (festejar el regreso del hijo pródigo, ir a rescatar la oveja perdida, formar parte de un banquete..). Tampoco es un estado que se logra de una vez. Se trata de un proceso de “divinización” (los que escuchan la palabra y la ponen en práctica esos son –devienen- mi madre y mis hermanos), es decir de conquista por parte del hombre de la “lógica divina” en la cual hallará su plena realización por haber sido creado a “Imagen y semejanza” de esa comunidad de amor que es Dios. Entonces: estar “adentro” del reino de Dios es participar de esa dinámica del amor recíproco (un “banquete” al que todos son invitados). Se “está” adentro cuando se “es” Amor de Dios, cuando se es reciprocidad con todo lo demás y con todos los demás. No es un estar sentado, es un estar interactivo, un estar siendo, deviniendo amor. De hecho hay quienes no pueden quedarse; quienes regresan (como el hijo pródigo) luego de haberse ido; quienes se alegran por ese regreso (hay alegría en el Cielo por cada pecador que se convierte..); Hay quienes no pueden “entrar” (es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos).
Si quisiéramos expresar esta propuesta de Jesús en los términos que venimos utilizando para la descripción de un proyecto de transformación de la realidad, podríamos decir que se trata de un proyecto comunitario de “liberación” (pasar de la muerte a la vida, de las cadenas de la ley a la libertad de los hijos de Dios, etc), que se va construyendo a lo largo de toda la historia humana, y que a la vez ya desde ahora es posible “estar” en él, empezar a vivir según la lógica del reino (así en la tierra como en el cielo).
La fe en que “nada es imposible para Dios” nos abre los ojos y nos permite “ver” las huellas de ese futuro, nos vuelve conscientes de que ese reino ya está en construcción y nos permite visualizar (y valorar) tanto nuestros propios intentos de construcción de un mundo lo más parecido posible a una comunidad de amor, como muchísimas y muy diversas iniciativas (de dentro y de afuera de las Iglesias) que convergen en esa misma direccionalidad. Nos permite registrarlas y valorarlas como partes (aportes) co-imprescindibles a este gran proyecto comunitario de liberación al que Jesús denomina “Reino de los cielos” (en plural) y que no debiéramos confundir con un solo gran hormiguero ni con un proyecto “multicultural”38, ni mucho menos con un mercado global.
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS COMUNITARIOS DE CAMBIO
Algunas técnicas como el “diagnóstico participativo o la “investigación-acción”, deberían ser “típicas” de una intervención “cristiana” en un proyecto comunitario. En ambos casos la información acerca del problema, su gravedad, sus probables causas y consecuencias…es compartida permanentemente con las personas involucradas en el diagnóstico o investigación. Y ello provoca algunos cambios inmediatos que ya mejoran la situación y predisponen mejor a la participación, a muchas más personas. Otra técnica interesante es la recopilación de historias orales que guarden memoria de logros comunitarios. Algo que alguna vez se haya podido hacer juntos, un problema que se haya podido solucionar gracias a la intervención de varios vecinos o de todos los vecinos. Publicar, pintar en murales, difundir esas historias, celebrarlas, conmemorarlas públicamente, etc. son modos de participar en la administración de los propios recuerdos y olvidos, de la propia historia del barrio o institución. Y ello puede ser la base para un cambio de la representación de sí mismos por parte de los actores involucrados en un proyecto de cambio. Otra característica que debiera ser “típica” de un cristiano comprometido en el trabajo social y en el trabajo político, debiera ser el relevamiento de todo lo que se está haciendo, el apoyo a lo que está en marcha, a partir de la valoración de su fecundidad con relación a la construcción del Bien Común y no tanto por afinidad ideológico-partidaria.
ARTICULACION DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS
38 Cfr. Fornet-Betancourt, R., Transformación intercultural de la Filosofía, ejercicios teóricos y prácticos de filosofía intercultural desde Latinoamérica en el contexto de la globalización, Palimpsesto, derechos humanos y desarrollo, Desclèe de Brouwer, Bilbao, 2001.
Más adelante hallarás una guía para presentar proyectos en agencias que otorgan fondos. También una guía para el trabajo de campo, la cual te irá acompañando en tu trabajo hasta formular un proyecto nuevo o a reformular alguno que ya esté en marcha. Pero más allá del formato que finalmente deberá adquirir la formulación del proyecto en cada caso, conviene detenernos en los componentes principales de un proyecto y en algunas consideraciones respecto a su articulación con otros.
Pro-eyectarse es salir de uno o de una situación en la que uno no se encuentra bien. Es salir a buscar o a provocar otra situación mejor. De hecho los proyectos son en sí mismos “proyectos de cambio”. Por eso decimos que cada dificultad compartida es una oportunidad de diálogo y de participación, de pensar con otros, de imaginar juntos, de remar juntos. Y a esto le llamamos proyectos de cambio compartidos o proyectos participativos. Técnicamente no difieren de otros proyectos más que en el hecho de que los aportes recíprocos hacen sinergia, producen un “plus” llamado energía relacional que alienta a los grupos a continuar unidos, lograr nuevos objetivos, alentados por la satisfacción del proceso compartido y no solo por la resolución de una dificultad puntual o por la adquisición de un bien deseado.Organizarse en torno a un proyecto de cambio compartido debiera ser un proceso natural. Como ya hemos dicho antes, la vida no es otra cosa que un proceso de autoorganización y si queremos vitalizar o re-vitalizar a un grupo no tenemos más que acompañar a ese grupo a recuperar esa capacidad que naturalmente tiene (aunque puede estar profundamente deteriorada), de autoorganizarse, para superar los escollos entre sus deseos y sus logros.
El punto de partida es generalmente una situación problemática y a medida que compartimos con otros un sentimiento de malestar, de preocupación y a la vez un deseo de participar en la resolución de ese problema, comenzamos a imaginarlo resuelto. El problema se ha convertido en un objetivo, en un propósito compartido con otros, en un sueño nuestro. Queremos resolver ese problema: solucionarlo definitivamente o evitar que se agrave.Tal vez no nos hemos dado cuenta de todos los pasos que ya hemos dado: hemos visualizado un problema, seguramente vinculado a muchos otros que lo provocan o que son provocados por él. Lo hemos priorizado por sobre otras urgencias. Nos hemos decidido a enfrentarlo, a resolverlo.
Cuando ese objetivo, deseo o propósito general resulta ser demasiado complejo como para resolverlo de un golpe, nos planteamos pasos posibles, es decir metas alcanzables en el corto y mediano plazo. Una serie de metas alcanzadas debería conducirnos al logro del objetivo.Y aunque todavía no hemos “hecho” nada más que imaginar, conversar, ya hemos comenzado a cumplir nuestro sueño, tanto como un campesino se acerca a la siembra mientras selecciona las semillas, calcula el clima o repara su arado. Nos damos cuenta que alcanzar cada una de esas metas, dar cada uno de esos pasos, requerirá un cierto tiempo, disponibilidad de recursos, actividades y tareas. Es necesario imaginar cada una de esas tareas pequeñas y concretas que demanda cada meta, si es posible, repartirlas en un calendario de actividades y asignarle un responsable a cada una.
Durante este proceso de autoorganización, gracias al punto de vista diferente de cada uno, nos damos cuenta que no hay una sola forma de alcanzar una meta, sino múltiples caminos posibles. Elegimos el que creemos mejor. Aprovechamos experiencias hechas, evaluamos opiniones diversas. Finalmente nos decidimos por un camino (odos) para llegar a cada meta, elegimos los metha-odos (métodos) que nos parecen más económicos, efectivos y fecundos.
Ahora no solo hemos podido formular nuestro sueño, hemos podido formularnos metas y hemos trazado un camino para alcanzarlas.
Revisamos los recursos disponibles. Averiguamos por otras fuentes de financiamiento. Prevemos otras actividades destinadas a buscar ulteriores recursos para el futuro, es decir para todo el tiempo que demandará el proyecto hasta alcanzar nuestros objetivos. Pero ¿cómo sabremos si estamos marchando por buen camino, es decir si estamos logrando las metas y si esos pasos nos acercan a la solución o nos alejan de ella?. Necesitamos prever alguna forma de evaluación permanente para darnos una oportunidad de ir revisando nuestros métodos. Para poder eventualmente corregir rumbos y poder finalmente festejar logros.
A todos estos aspectos se los llama en su conjunto “Los pasos “lógicos” en la estructuración de un proyecto:
Formulación de un problemaObjetivoMetas
MétodosCostos
Fuentes de financiamiento (presentes y futuras)evaluación
Estos términos nos permitirán narrarlo, convertirlo en imaginario compartido para que funcione como anticipador estructurante de los esfuerzos singulares.
Desde ese proyecto de cambio compartido nos asomamos al mundo y vemos que hay otros grupos, otras organizaciones que también comparten sus propios proyectos, quizás con otros objetivos, con otros métodos, con otras fuentes y recursos. Pero siempre que podamos reconocernos en ese espejo de esas otras iniciativas, habrá una oportunidad de entramar los diferentes proyectos para revitalizarlos recíprocamente. El proceso de aprendizaje vivido en el interior del propio grupo debiera ayudarnos en ese nuevo proceso de aprendizaje más amplio, en ese deseo y en esa tarea común a todos los miembros de la comunidad humana que es la revitalización de la trama social.
Estrategias complementarias
El pre-requisito:
Es una circunstancia fortuita que no debe darse para que el proyecto se lleve a cabo. Si bien es fortuita (no depende de nosotros), es posible en muchos casos preverla y advertirlo con frases como “siempre que…”. Un ejemplo típico en años pasados fue la inflación, pero también podría ser una inundación o un granizo que arruine una huerta; un cambio en la legislación que encarezca o prohíba algún procedimiento, etc.
El F.O.D.A.
Es un método rápido de análisis para decidirse por uno u otro método, por una u otra prioridad, por una u otra acción, etc. Las respectivas siglas significan: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Fortalezas (las cosas a favor, las cosas en las que nos sentimos más seguros de poder lograr de acuerdo a nuestros recursos, saberes y prácticas, aquello en lo cual habitualmente solemos destacarnos, etc. Oportunidades, son ocasiones que se nos brindan y que si no aprovechamos pueden perderse. A menudo un proyecto surge de una oportunidad única e irrepetible. Debilidades, son los aspectos más vulnerables , por donde el proyecto puede “hacer agua”. Y Amenazas son los peligros ciertos ante los cuales conviene tomar recaudos especiales.
PRE.MI.FU.TA
Es una sigla que literalmente significa Pre-requisito, Misión, Funciónes y Tareas. La misión es el objetivo general a largo plazo para el cual nace una institución. Funciones son lo que antes llamamos “metas”, u objetivos a lograr en un determinado tiempo. Y las tareas se deducen de cada una de las funciones o metas. Por ejemplo para generar un centro de integración barrial (misión) , necesitamos conseguir un salón, implementar un sistema eficaz de convocatoria, planificar adecuadas dinámicas de integración y participación, etc es decir cumplir diversas “funciones” (o metas), cada una de las cuales, requerirá una serie de tareas muy concretas. Por ejemplo para conseguir el salón, ir a hablar con…, escribir una carta para presentar ante…hacer una rifa para recaudar fondos para pagar el primer alquiler, etc.
Mision (objetivo) Funciónes o metas
tareas responsable
UNO UNO-AUNO-A-1 FulanoUNO-A-2 Mengano
UNO-BUNO-B-1 FulanoUNO-B-2 PerenganoUNO-B-3 mengano
DOSDOS -A DOS-A-1
DOS-BDOS-B-1DOS-B-2DOS-B-3DOS-B-4
FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA SOLICITAR RECURSOS EXTERNOS
MPS (Mission Project service)39 en su “Guía de solicitudes por escrito” señala diversos pasos relacionados con la preparación de una solicitud escrita o “propuesta de proyecto” para apoyo de proyectos pastorales o socio-económicos.
Conviene enviar una carta de presentación a varias agencias que puedan asociarse a nuestra iniciativa. Para seleccionar aquellas que mejor se adecuen a nuestras necesidades consultar el libro que la MPS publica con los “perfiles de Agencias que otorgan ayuda a Proyectos comunitarios socio-económicos y/o Religiosos en los países menos industrializados” (a disponibilidad de los estudiantes del CEDSI) o a otras fuentes de información. Una vez que la agencia muestre interés, es probable que envíe un formulario donde volcar la información requerida. Algunas agencias no exigen ningún formulario. En ambos casos conviene ir preparando una carpeta, como la que sugerimos más adelante.
Carta de presentación: (máximo una página, escrita a máquina) hoja membretada (nombre y dirección de la organización solicitante o “padrino”) Dirigida al Presidente o Director Ejecutivo (aunque no se conozca su nombre) Propuesta de proyecto: “NOMBRE DEL PROYECTO” (que sugiera el entusiasmo
por lograr algo importante)
(a raiz de..) OCURRE ESTE PROBLEMA (el cual, de no corregirse, provocará…). Nos proponemos lograr esto, esto y esto (metas cumplibles) para poder (el objetivo: solucionar, posibilitar, impedir, mejorar, revertir, paliar, superar…). Necesitamos en total (monto total del proyecto terminado) y le solicitamos a usted (monto solicitado: 35% aprox)40.
Los patrocinadores (padrinos) de esta iniciativa somos una (institución, organización, asociación..) cuya finalidad es precisamente (tenemos que ver con este tipo de problemas). Ya hemos hecho (principales logros) y contamos con (recursos humanos, profesionales, voluntarios, apoyos de otras organizaciones, socios…) que prestigian y garantizan nuestra eficiencia, así como la sustentabilidad a futuro de la presente propuesta. La organización legalmente responsable o titular del proyecto (de no ser la misma: nombre, dirección, teléfono, email. Ej. Si el padrino es una parroquia, el titular es la diócesis). Y la dirección del proyecto estará a cargo de (gerente de proyecto): nombre, cargo, dirección, teléfono.
En caso que uds. Puedan asociarse a esta iniciativa, ponemos a vuestra disposición toda la información que requieran en la forma que lo deseen.
Ciudad de…país, FECHA de la solicitud (firmas)ESQUEMA DE PRESENTACION DE UN PROYECTO
(en caso que la agencia no proponga un formato de solicitud especial)
A- Página titular (carátula de presentación)39 WWW.missionprojectservice.org P.O. BOX Cape Vincent, NY 13618 E-mail [email protected] Tel (00) 315-654-2447 Fax (00) 315-654-4721 40 Pensar el proyecto desde un punto “cero” y sumar como “recursos” necesarios todos los que ya tenemos (salas de reunión, sillas, mesas, aparatos, micrófonos, camas, otros donantes, especies, los honorarios de los que trabajarán, aunque lo harán gratuitamente, etc). Luego todo lo que ya tenemos o podemos conseguir pasa a ser “aportes locales” (65% aprox)
B- Desarrollo
C- Apéndice
(en hojas separadas: Carta de presentación y Resumen)
A: (CARATULA DE PRESENTACIÓN = PORTADA: o primera página):
“TITULO DEL PROYECTO” (eventualmente un subtítulo, breve, complementario) Problema/objetivo/ayuda solicitada (igual al de la carta presentación) Nombre-dirección de la organizac solicitante (Padrino) Nombre y dirección de la organizac legalmente responsable (Titular) Nombre y dirección de quien va a dirigir el proyecto (gerente) Fecha de la solicitud.
B: (DESARROLLO)
Introducción: (darse a conocer al que recibe la solicitud, el cual puede ser distinto al que recibió la carta de presentación y el resumen)
Breve historia de la región, de la gente y del compromiso de nuestra organización en el área. Descripción de nuestras capacidades para enfrentar el problema. Nuestro profesionalismo y reputación nos hacen creíbles como “padrinos”. Nombre de nuestra organización, localización . Nombre y dirección de la organización legalmente responsable (titular del proyecto). Un poco de historia de esta institución: cómo se originó, sus proyectos actuales y futuros.¿Tiene alguna particularidad que la hace “única”? ¿Cuáles son sus “exitos”? ¿quiénes son los miembros de su comisión directiva? ¿Quiénes otras personas trabajan para esta organización? ¿Ha recibido ayuda de alguna agencia alguna vez?
Descripción del problema (del problema específico que se desea solucionar) Descripción clara y concisa de la necesidad. Su origen, consecuencias inmediatas y previsibles a futuro, si no se hace nada.
Porcentajes y Estadísticas (mencionando las fuentes de tal información. Ejemplo analfabetismo del 30 % según datos del Ministerio de Educación, año 06. En el 60 % de los casos la dificultad radica en la distancia a la escuela, según la última encuesta de hogares año 05, INDEC. Nuestra organización está particularmente interesada en esta problemática porque precisamente hemos nacido para ello..o porque afecta nuestro trabajo institucional que es precisamente … (nuestro objetivo)
Metas (que queremos lograr en el corto plazo, qué resultados –mensurables- con
relación al problema planteado)Nos proponemos (aumentar, reducir, disminuir, multiplicar..) Ej. Crear un ámbito de integración familiar en cada distrito; aumentar el rendimiento escolar creando un centro de alfabetización con capacidad para 200 niños; Brindar contención y orientación a las madres adolescentes de la escuela que son actualmente el 15 % de la población de los grados superiores.
Métodos (explicar cómo pensamos conseguir esas metas, por qué camino optaremos)
Ej: en el pasado se intentó tal método (con tales resultados), algunas organizaciones actualmente optan por este otro. Nosotros pensamos optar por el siguiente… porque consideramos que en la presente situación ..y dado que…por lo tanto…resultará más económico, efectivo y fecundo para todas las partes intervinientes. Además ya hay otro grupo que está dispuesto a apoyarnos y comparte esta metodología.
Presupuesto (este punto es “clave”: no inflar por las dudas ni pedir menos de lo necesario)
Justificar el monto por la cantidad de “beneficiarios” directos e indirectos (ej: invertir en dirigentes que mejorarán la gestión en beneficio de miles…Invertir en prevención lo cual reducirá el costo de la atención de cientos…).Pedir para un año (ver financiamiento futuro). El presupuesto debe ser equilibrado entre COSTOS y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (locales y de ayuda externa). Ej. Un voluntario que trabaja gratuitamente debe figurar como costo: honorario consultor y como fuente local (donación); un salón propio, idem (alquiler –donación); lo mismo que un equipo recibido en donación (compra equipo- donación). Manteniendo una proporción aprox de 65% aporte local y 35% ayuda solicitada (a la agencia). Las necesidades de honorarios para personal de la propia institución deben ser mínimos (no superar el 20 % de los fondos solicitados). Todos los costos deben traducirse a la moneda solicitada o a dólar.
Financiamiento futuro (demostrar que el proyecto seguirá luego de ese año)Proyectar (y declarar) otras posibles fuentes de financiamiento que aseguren la autosustentabilidad futura. Ej. Se hará una campaña de suscripción de socios; se solicitará ayuda al estado, se destinará una colecta anual; se pedirán becas a tal organización, se venderán los productos fabricados, etc.En caso que el proyecto no pueda ser autosustentable, justificarlo bien.
Evaluación: (de los resultados)Cuándo (cada cuanto), cómo y quién (qué profesional, externo/interno) evaluará los resultados obtenidos. A qué se considerará una “meta alcanzada” (describir cada meta en términos de resultado optimo, medio, escaso, nulo). Cotejar a partir de un diagnóstico inicial con al menos otros dos en el año.
Apéndices Mapas, fotografías, impresos, afiches…Cartas de recomendación de autoridades relevantes, firmas, artículos periodísticos o entrevistas(y todo lo que ayude a visualizar y volver creíble la propuesta ¡ante una persona que está muy distante geográfica y culturalmente! )
RESUMEN: (va en hoja aparte, al principio de la solicitud, pero es para otra persona distinta a la que recibe la carta de presentación y a la que recibe el proyecto)
En apenas media página: poner el “Titulo” y resumir el proyecto sacando partecitas (información ya contenida en) la introducción, descripción del problema, metas, método, presupuesto y financiamiento futuro.
LA CARPETA COMPLETA DEBE CONTENER:
PortadaCarta de presentación (página separada)Resumen (página separada)IntroducciónDescripción del problemaMetasPresupuestoFinanciamiento futuroEvaluación Apéndices.
TRABAJO DE CAMPOGUIA PARA REALIZAR LOS INFORMES
Como parte de las actividades de formación que los estudiantes realizan en momentos de trabajo autónomo, está la reflexión y confrontación de la experiencia que cada uno procura llevar adelante en un determinado lugar. En un lugar que ha elegido como “su” campo de trabajo.
La “elección” del campo de actuación
Este campo o territorio en el cual desplegará su “actuar”, puede ser en principio cualquiera de los lugares donde ya esté realizando alguna actividad laboral, social, cultural o, simplemente, un lugar que frecuente habitualmente y en el que pueda interactuar. La “elección” consistirá en asumir un nuevo modo de estar y de tejer vínculos en ese “territorio” con las personas que lo habiten (en caso se ser un lugar físico: barrio, oficina, consorcio, institución, sociedad de fomento, etc.), o con las personas que comparten esa problemática (en caso de tratarse de un territorio temático: “la juventud”, “el desempleo”, “la drogadicción”; “la marginación”; etc.). Ese modo de estar (registrar, comprometerse) y de tejer vínculos (estar con otros), a su vez provocará otro modo de mirar y de procesar lo que esté ocurriendo en ese campo de actuación. Es decir que es la propia actitud la que convertirá a ese territorio en un lugar especial. No necesita salir a buscar otro, sino entrar (volver a entrar) en él, desde una nueva conciencia de estar en él con otros.
No obstante, si ninguno de los ámbitos que habitualmente frecuenta, puede ser visualizado como el propio campo de actuación, el estudiante puede decidirse por algún otro sitio. Debe ser un lugar al que pueda concurrir con asiduidad para desplegar su tarea y en el cual pueda “registrar”, es decir observar detenidamente, las oportunidades que brinde de establecer vínculos personalizados e institucionales, las acciones en marcha que puedan apoyarse, las acciones nuevas que puedan emprenderse…
Si bien promovemos la participación y la integración en torno a algún “proyecto de cambio” comunitario, en orden a lo que llamaremos “construcción social del Bien común”, ello no significa irrumpir con “un plan a aplicar” a modo de a fórmula o receta válida para todos los lugares. La opción –actitudinal- por la participación y la integración de la mayor cantidad posible de actores sociales, nos permite descubrir puertos de partida para la construcción comunitaria, a partir de las oportunidades particulares –y acaso únicas- de cada contexto.
La “acción” a desplegar
Por eso el primer criterio para elegir un “campo” de acción es que se trate de un lugar en el que uno pueda “estar” (o donde de hecho ya esté) –al menos 5 horas por semana- y, luego, un lugar donde uno pueda promover la participación y la integración en torno a un proyecto de cambio compartido.
La primera acción a desplegar es la propia inserción –o re-inserción- a partir del establecimiento de vínculos y circuitos comunicacionales, personalizados y fluidos. El propósito de participar nosotros y de crear condiciones y opciones de mayor participación para todas las personas, nos mueve asimismo a agudizar nuestros sentidos, a empezar a escuchar y a mirar –con “ojos para ver” y “oídos para oír”- lo que allí ocurre, lo que ya se está haciendo y así empezar a descubrir oportunidades que se presentan y que no teníamos “pre-vistas” ni “pre-dichas”.
Poco a poco vamos aprendiendo a registrar y a visualizar los “problemas” y los “recursos”, como oportunidades de integración. Se trata de registrar cada problema, cada dificultad, como una “oportunidad” ¡imperdible! de provocar intercambio de ideas, integración de aportes, talentos, ocurrencias…es decir como oportunidades de diálogo, de participación, de organización comunitaria, en torno precisamente a la resolución participativa de esos problemas, en torno a la formulación y a la implementación de un proyecto compartido. Cada “problema” puede convertirse en un deseo compartido de resolverlo, en un “objetivo” a alcanzar con otros.
Gracias al objetivo compartido y a la consecuente búsqueda de “las cosas que habría que hacer”, a la insipiente organización de un proyecto compartido, iremos pudiendo diferenciar e integrar recursos. Cada persona descubre en sí alguna posibilidad de “aportar” algo, una idea, un tiempo, un objeto, una facilidad para una determinada tarea…algo que re-descubre en sí como “recurso” para el proyecto que comparte con otros y en el cual deviene protagonista. Un talento dormido –descartado, no convocado, a punto de perder su sentido- ahora se despierta, se vuelve significativo para sí mismo además de serlo para quienes lo convocan. Un “contacto” perdido en una libreta de direcciones, se vuelve recurso –para mover ese trámite, para averiguar ese dato-. Diferenciar recursos es tomar en cuenta todo lo que tenemos, listarlo, para poder imaginar desde ese espacio inhabitado, desde esa máquina que no tiene uso…desde esos recursos.
Pero sabiendo que algo “se vuelve” –plenamente- un “recurso” a partir de un objetivo o finalidad que lo convoca, que lo integra en un proyecto. Entonces haremos un segundo relevamiento a partir del objetivo que decidamos alcanzar, en el marco de un proyecto integrador. Podemos llamar recursos “internos” -humanos y materiales-, a los que son propios de esa institución, organización o comunidad, como los ejemplos anteriores. Y recursos “externos” a aquellos que puedan captarse, convocarse, traerse, contratarse… para un determinado propósito u objetivo compartido.
Estas acciones –de diferenciación para su integración en un proyecto- de los recursos humanos y materiales internos y externos y la acción de formular objetivos a partir de los problemas priorizados, van desarrollando en quienes las realizan, las capacidades de pensar “desde” ese ámbito particular en el que se está trabajando -desde esos problemas y desde esos recursos-.
RECURSOSHUMANOS
INTERNOS EXTERNOS
RECURSOSMATERIALES
INTERNOS EXTERNOS
Otros dos aspectos a registrar son las organizaciones e instituciones que están en ese territorio (recursos internos) o de algún modo vinculadas a él (recursos externos) y las experiencias históricas de logros comunitarios es decir de acciones emprendidas por varias personas o por varias instituciones y gracias a las cuales se logró algo que benefició a alguien más que a los propios protagonistas directos.
Suele costar trabajo desentrañar esas historias de “procesos comunitarios logrados comunitariamente” ya que aunque siempre existen, aún en una comunidad pequeña como una familia, en un pequeño grupo de compañeros de trabajo o vecinos de un barrio; suelen estar cubiertos por el olvido, por no haberlos sabido valorar en su momento o por haber sido tapados por ulteriores experiencias negativas. Des-cubrirlos, recuperarlos, celebrarlos, puede ser un verdadero ejercicio de administración colectiva de los recuerdos, de reconstrucción semántica de la propia historia, lo cual, como se sabe, es siempre un proyecto de futuro.
Otra acción de “registro” tiene que ver lógicamente con las iniciativas y proyectos en marcha, que pueden ser apoyados, enriquecidos, reformulados.
Ser capaces de reconocer la existencia de organizaciones, de instituciones, de iniciativas y proyectos en marcha, de logros comunitarios… es el mejor indicador de nuestra capacidad de “mirar”, de “escuchar”, de pensar desde ese ámbito, desde ese territorio particular en el que “estamos” y en el que vamos deviniendo co-protagonistas.
Y es lo que a su vez nos permite diferenciar genuinamente los modos como se vinieron haciendo las cosas hasta este momento, de los modos como empezamos a ver que podrían empezar a hacerse: a partir de la integración de tantas energías, talentos, recursos personales e institucionales, experiencias actuales e históricas… y a partir de las primeras ideas que, inevitablemente surgen –y si uno las registra y valora, surgen muchas más-, cuando se empieza a “olfatear” en el aire y a “gustar” con el alma un clima de genuina comunicación, de fecundo diálogo, cuando, aún en medio de, o a pesar de, furiosas discusiones, se “siente” que lo que está en juego es el deseo de estar- bien- con-los otros y no un bien-estar egoísta perjudicando a los demás.
Es el momento de “problematizar el problema”, ver en qué medida nos hemos vuelto partes de él, en qué medida se ha “naturalizado” y cómo podemos “des-naturalizarlo”: ¿qué es lo que lo produce? ¿a cuales otros problemas está asociado éste? Y ¿a cuáles otros objetivos está vinculado el nuestro?, etc. La construcción de este “mapa conceptual” y las formas de graficarlo son otra vez oportunidades de
construcción comunitaria de sentido, antes que una cuestión de “expertos” o “entendidos”, a los que también podremos convocar, como “recursos externos”, para que nos ayuden, -no para ceder el protagonismo ni la direccionalidad-.
Una vez que hayamos podido formular bien el problema y por lo tanto el objetivo, comenzaremos a organizarnos en torno a la tarea “pertinente”, a establecer una agenda de acciones necesarias, a asignar y asumir roles significativos… es decir a formar parte de la mesa de decisiones y del campo de las acciones y de este modo integrarnos como sujetos inter-actuantes, que comparten un proyecto de cambio. La participación en las decisiones fundamentales, por parte de todos los actores intervinientes, es esencial para que ocurra un proceso interno (cambio de mirada) en cada persona y en cada comunidad, eventualmente un cambio en la representación que tenía de sí misma, de su lugar en el mundo; un cambio en la propia representación interna de “la realidad”. , es decir un cambio en la “subjetividad” e “inter-subjetividad”. Dejar de percibirse a sí mismo como alguien que está afuera de una realidad fatal e inmodificable es esencial para compartir un proyecto de cambio.
Para facilitar el intercambio entre los estudiantes, de sus experiencias de actuación en territorios físicos, hemos diseñado unas fichas/informes. Las mismas no deben ser leídas como un formulario abstracto al cual adaptar las circunstancias particulares. Al contrario, deben ser reformuladas o sustituidas por el dispositivo que en cada caso resulte más fecundo, en función de las oportunidades particulares de cada campo y de la mejor socialización de la experiencia (fotos, transcripción de entrevistas, fichas o diarios, etc.)
TRABAJO DE CAMPOde………………………………………./ ………….………………… (nombre) (curso)
INFORME N° 1
1. De acuerdo a mis actividades previstas para el 200 , estaré (más de 5 hs. Semanales) en:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Puedo focalizar mi “actuar” en:
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
3. Creo que me decidiré por esta opción, como “campo” donde actuar por las siguientes razones:
A:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veo en esta opción las siguientes:
Fortalezas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunidades: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debilidades: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenazas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una alternativa podría ser: -----------------------------------------------------------------------------------
Otras opciones serían-------------------------------------------------------------------------------------------TRABAJO DE CAMPO de………………………………………./ ………….………………… (nombre) (curso)
INFORME N° 2
1. Luego de formular mi propósito, decidí que focalizaré mi actuar en: ……………………Para lo cual realizo el siguiente relevamiento:
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL El lugar se halla en ……………………………………………………………………….
Más específicamente .…………………………………………………………………….(municipalid/barrio/instituí/organizac…)
DESCRIPCIONLas características generales del lugar son: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Las características de la población habitual……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Las principales Instituciones y Organizaciones comunitarias (que conforman este lugar o que están vinculadas a él) y que he podido relevar hasta el momento son:
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- (nombre) (Misión, funciones, tareas que realiza)
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- (nombre) (Misión, funciones, tareas que realiza)
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- (nombre) (Misión, funciones, tareas que realiza)
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- (nombre) (Misión, funciones, tareas que realiza)
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- (nombre) (Misión, funciones, tareas que realiza)
2. Hasta el momento he podido diferenciar claramente los siguientes recursos a integrar
RECURSOS HUMANOS
INTERNOS EXTERNOS
RECURSOS MATERIALES
INTERNOS EXTERNOS
3. En la historia se registran experiencias de “logros” comunitarios (protagonizados por varias personas y/o instituciones u organizaciones)
AÑO ACCIONPROTAGONISTAS/
TESTIGOS/RELATORESINSTITUC/ORGANIZAC.
INVOLUCRADAS
4. Para el registro y formulación de estos logros comunitarios se utilizaron los siguientes recursos/técnicas/procedimientos:
ENTREVISTAS PERSONALES CON
NOMBRE REFERENCIAS
REUNIONES CON
FECHA/LUGAR PARTICIPANTES
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS FUERON
5. En general, lograr el reconocimiento (evocación y valoración) de estos logros, resultó:
CASI IMPOSIBLE / MUY DIFICIL / PROCESO LENTO/ RELATIVAMENTE SENCILLO / ESPONTÁNEO / FÁCIL Porque:
TRABAJO DE CAMPO de………………………………………./ ………….………………… (nombre) (curso)
INFORME N° 3
Relevamiento de problemas/necesidades y su priorización
1. Principales problemas que afectan la calidad de vida
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Esta formulación y priorización surge de:
ENTREVISTAS PERSONALES CON
NOMBRE REFERENCIAS
REUNIONES CONFECHA/LUGAR PARTICIPANTES
ENCUESTA ( institucíonal/ barrial..) de opinión ………Entre personas encuestadas, arrojó los siguientes resultados: opción 1: %, opción 2: %; opción 3 %
OTRAS FORMAS DE RELEVAMIENTO UTILIZADAS FUERON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. La conciencia de estos problemas es MUY-POCO-BASTANTE GENERALIZADA
3. Las opiniones respecto a cual de estos problemas debe priorizarse NO CONCUERDAN PARA NADA- BASTANTE- COMPLETAMENTE
De Acuerdo porque: Desacuerdo porque:Tipo 1:
Tipo 2:
Tipo 3:
PERSONAS
TRABAJO DE CAMPO de………………………………………./ ………….………………… (nombre) (curso)
INFORME N° 4
Formulación de objetivos compartidos
1. El /los problemas priorizados por la comunidad pudieron formularse como objetivos a lograr en el largo-mediano-corto plazo:
Formulación general
Largo plazo Mediano plazo Corto plazo
Objetivo 1:
Objetivo 2:
Objetivo 3:
En dicha formulación participaron:
En base a esos objetivos volvieron a relevarse los Recursos que podríamos integrar para conseguirlos. Este análisis permitió descubrir nuevos recursos que podrán sumarse a los que ya habían sido registrados:
OBJETIVO:
RECURSOS HUMANOS
INTERNOS EXTERNOS
RECURSOS MATERIALES
INTERNOS EXTERNOS
OBJETIVO:
RECURSOS HUMANOS
INTERNOS EXTERNOS
RECURSOS MATERIALES
INTERNOS EXTERNOS
OBJETIVO:
INTERNOS EXTERNOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES
INTERNOS EXTERNOS
De este análisis de los recursos humanos y materiales a diferenciar-integrar para lograr objetivos compartidos por la comunidad, y a propósito de la oportunidad que brinda la resolución de un problema para la reconstrucción de la trama o tejido social, se analizan los objetivos en base a los siguientes criterios:
fecundidad (oportunidades que brinda de: participación, integración de aportes singulares creativos, organización comunitaria);
identidad (oportunidad que brinda de: identificarse, sentir que nos representa y que lo compartimos..);
pertinencia (oportunidad que brinda de: continuidad de procesos históricos positivos; convergentes hacia un proyecto de cambio positivo más profundo en el mediano y largo plazo);
factibilidad (oportunidad que brinda como pasos hacia…a partir del aprovechamiento de los recursos disponibles y alcanzables);
De este análisis surge la decisión de asumir como primer objetivo:
Una alternativa sería:
Otras opciones serían:
Para asegurar la oportunidadde involucramiento y participación
de la mayor cantidad posible de actores sociales (personas, grupos, organizaciones e instituciones);
desde la formulación definitiva y la decisión de alcanzar el objetivo, se idearon las siguientes
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION:
A)……………………………………………………………………………………..
B)……………………………………………………………………………………..
C)…………………………………………………………………………………….
En la imaginación de estas estrategias, participaron:
En la implementación de estas estrategias, participaron:
La evaluación de lo realizado hasta el momento es la siguiente:
Participaron de esta evaluación:
Las próximas actividades previstas son:
TRABAJO DE CAMPO de………………………………………./ ………….………………… (nombre) (curso)
INFORME N° 5Problematización del objetivo y Formulación de un proyecto compartido
1. Para la problematización del objetivo se reflexionó a partir de los siguientes
disparadores:
A. ¿porqué no se habrá podido lograr hasta ahora?B. ¿Cómo es que podremos lograrlo ahora? C. ¿Cómo reconoceremos que lo hemos logrado (Parcial, total,
definitivamente)?D.
¿Porqué no se habrá podido lograr hasta ahora?
¿no había sido formulado? ¿no había sido bien formulado? ¿No había existido ni conciencia, ni compromiso, ni organización
comunitaria? ¿No se habían registrado ni utilizado los recursos disponibles? ¿Hubo circunstancias especiales que lo impidieron? ¿El logro de este objetivo depende de instancias superiores o de acciones
de otros a quienes no podemos acceder? ¿Lograr (plenamente) este objetivo, implica superar otros problemas
vinculados … y que no habíamos tenido en cuenta? .. ..
¿Cómo es que podremos lograrlo ahora?
¿Cuáles son las circunstancias especiales que no deben ocurrir? ¿Cuáles son las acciones que otros deberán hacer? ¿Cuáles decisiones
deberán tomar las instancias superiores? ¿Qué haremos para que ello ocurra?
Cuáles son los problemas vinculados al problema priorizado41 que intentamos resolver y los demás objetivos vinculados al objetivo que nos proponemos lograr?
¿nos parece que nuestro objetivo está bien formulado? ¿Consideramos que hay suficiente conciencia, compromiso,
organización comunitaria, o tenemos previsto cómo mejorar estos aspectos?
¿Cómo reconoceremos que lo hemos logrado?
41 Ver “mapa conceptual”
¿Qué cosas deberán haber ocurrido para que nos demos por satisfechos? ¿Con qué ejemplos típicos nos pre-figuramos esa situación? ¿Podemos
concebir ese punto de llegada? ¿Nos imaginamos festejando? ¿Podemos imaginarnos el camino? ¿Haciendo qué, durante cuanto
tiempo?
2. Con relación a la formulación del proyecto comunitario coincidimos en que:
La misión o punto de llegada final que nos proponemos es:
Para ello debemos alcanzar las siguientes metas u objetivos de mediano plazo:A
B
C
Para alcanzar cada uno de estos objetivos de mediano plazo decidimos llevar a cabo las siguientes tareas, que estarán a cargo de los siguientes responsables:
Tareas Responsable
OBJETIVO A
A-1:A-2:A-3:A-4:
OBJETIVO B
B-1:B-2:B-3:
OBJETIVO C
C-1:C-2:
Para poder evaluar la marcha del proyecto hemos decidido distribuir las actividades de acuerdo a la siguiente agenda de trabajo o “calendario de actividades” :
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
Para el análisis de la inter-vinculación del problema priorizado con otros problemas -causantes de, o
causados por- éste, realizamos un “mapa conceptual” y luego lo graficamos siguiendo la técnica de “árbol de problemas”/ “espina de pescado” /(…)
Pequeños problemas ligados a Uno mayor o que tienen una misma raíz
PROBLEMA PRIORIZADO
Causas estructuralesQue lo provocan (históricamente)
Circunstan-cias especia-les que impi.dieron la solución
Consecuencias que trae. Y que a su vez agudizan el malestar (nuevos problemas)
Problemas que aparecen como “las causas” de todo esto
Guía para la presentación de informes de CAMPOS TEMATICOS
A) formular en una (o, máximo dos) carillas, la problemática a la que desea abocarse. Justifique su propósito y describa su proyecto como para que lo entienda una audiencia no especializada en el tema.
B) Someta esa primera formulación a algunas preguntas como las que siguen (u otras que a usted se le ocurran).
1. ¿Cuál es la problemática elegida? ¿qué me liga personalmente a ella?: en qué medida la sufro –o no- en “carne propia” y puedo dar cuenta de ella, en qué medida la enfrento y puedo aportar alguna clave para su resolución?.
2. ¿Qué preguntas deseo responder? ¿cómo sé que no han sido respondidas? ¿He averiguado suficiente? ¿Entiendo que es un problema de enfoque de la cuestión o de voluntad de resolverla? ¿Qué tipo de aporte deseo brindar (a otros, a la sociedad)? ¿A cual otro tipo de aporte podría sumarse el mío?
3. ¿Cómo pienso formular el encuadre histórico de la problemática, el escenario actual, los posibles escenarios inmediatos y mediatos (qué acciones preveo como necesarias para recavar y sistematizar la información que ello requiera).
4. ¿Cómo y con qué recursos voy a recavar información sobre cada uno de los aspectos intervinculados al problema: Aspectos jurídico-legales; socio-culturales, económicos, filosóficos (antropologías subyacentes a los planteos), La Doctrina Social de la Iglesia respecto al tema, etc.
5. ¿Cómo voy a registrar y valorar los aportes y opciones planteadas por otros actores: personas e instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, y los valores subyacentes en las distintas opciones actitudinales? (desde dónde aporto)
6. ¿ Estimaré los recursos necesarios y luego procuraré obtenerlos;
partiré de un registro de los recursos disponibles y me adecuaré a ellos?
7. ¿En qué medida o grado de avance estimo que podré concretar mi aporte? (comenzar a plantear el tema, difundir, instalar el tema, ordenar el debate, esclarecer, proponer un nuevo enfoque…etc).
C) Reformule su propuesta en no más de una página. Asegúrese que podrá avanzar significativamente en ella (aunque no la concluya) durante el período de cursada, para que su aporte pueda ser socializado con sus compañeros y profesores.
Consideraciones sobre la evaluación
El sentido de toda evaluación y en particular de la autoevaluación (singular o grupal) es obtener información (diagnóstica) que me permita corregir para mejor aprovechar una instancia de entrenamiento o aprendizaje. Los ejercicios de la guía, no son para “calificarme” o “descalificarme”. Sirven para darme cuenta, pedir ayuda, corregir mis estrategias de estudio...durante el camino, lo antes posible y las veces que necesite hacerlo. La idea es caminar juntos y que lleguemos todos.
El diseño de la Diplomatura prevé diferentes instancias de aprendizaje para cada tipo de “contenidos” :Los contenidos “conceptuales” están distribuidos en cuatro módulos. Para la apropiación de estos contenidos se prevén conferencias, diálogo-debates, talleres de análisis y producción de textos.Para la apropiación de los contenidos “actitudinales” apelaremos a la comunión de experiencias; al análisis de un mismo tema desde diferentes puntos de vista y al registro-valoración de experiencias de otros.Para los contenidos “procedimentales”, la resolución de problemas; la promoción de proyectos comunitarios (trabajo de campo).
Estos tres tipos de contenidos son en realidad aspectos o partes inseparables de lo que nos proponemos aprender y se van adquiriendo simultáneamente (avanzar en un aspecto facilita el avance en los otros aspectos). En su conjunto dan lugar a un “saber hacer” que es al mismo tiempo un “saber de sí”, un saber “nuestro”. En efecto se vuelven saberes compartidos por una “comunidad de aprendizaje” en la cual esos saberes circulan, “se saben”, y nos permiten concebir una nueva representación de lo que ahora somos, de lo que hemos devenido con otros, una nueva “subjetividad” e “intersubjetividad”. Sin perder de vista esta inter-dependencia entre lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental, intentaremos ir registrando nuestro progreso en cada uno de estos aspectos o dimensiones de nuestro aprendizaje. Para ello ponemos a tu disposición las siguientes guías para la autoevaluación.
Guias para la autoevaluación
Contenidos conceptuales:
Leyendo el programa del módulo que estoy cursando, anoto los saberes previos que ya poseo sobre cada tema. Incluyo lo que supongo que significa cada tema (aunque sea un “pre-juicio” es decir algo sobre lo que nunca reflexioné como para emitir un juicio serio).Al finalizar el estudio y la reflexión sobre cada tema, anoto los nuevos saberes adquiridos y los prejuicios superados.Registro: si aproveché, avancé, amplié mis conocimientos; si no entendí algo o necesito profundizarlo más.(para guardar memoria de la información sugerimos volcarla en un gráfico)
TEMA SABERES PREVIOS Y
SUPOSICIONES
SABERES ADQUIRIDOSPREJUICIOS
CORREGIDOS
REGISTRO (del aprove-chamiento)
Contenidos actitudinales
Evocando anteriores experiencias de aprendizaje, consigno los desafíos actitudinales que representa este curso para mí (apertura, reflexión, compromiso, rigurosidad lógica, coherencia de vida; creatividad…).A lo largo del curso, voy registrando logros y dificultades, avances y retrocesos, en cada actitud (en particular de las actitudes positivas que “históricamente” me costó más adquirir )(para guardar memoria de la información sugerimos volcarla en un gráfico)
Actitudes a registrar
Instancias de registro1 2 3 4 5 6
Escuchar/opinar
Valorar/me
Buscar la verdad
Flexibilizar/sumar
Poner en práctica
Contenidos procedimentales
Consigno los procedimientos, a adquirir o reforzar, que serán necesarios para aprovechar la presente propuesta. Ej: para analizar textos escritos subrayar lo importante, diferenciar “afirmaciones” y “argumentaciones”…; Para producir y exponer textos escritos: verificar-consignar fuentes; Cotejar las diferentes posturas posibles, lo que ya otros han avanzado sobre un tema; revisar hipótesis y contraargumentar sin descalificar…; Para el trabajo de campo: aprovechar los problemas como instancias de diálogo y participación comunitaria; registrar-valorar iniciativas que ya están en marcha; promover la mayor participación en la toma de decisiones por parte de la mayor cantidad posible de actores… A lo largo del curso, registrar en qué medida me voy pudiendo apropiar de estos procedimientos. También anoto los consejos que me van dando para lograrlo, las personas que nos aprecian.(para guardar memoria de la información sugerimos volcarla en un gráfico)
Procedimientos a lograr
Instancias de registroConsejos recibidos
De quienes nos aprecian
1 2 3 4Analizar críticamente
Verificar fuentes
argumentar/contraarg.
Concientizar prácticas
Desconstruir/ reconstr. hábitos
comunicacionales Desactivar
automatismosValorar cada dificultad
o problema como instancia de
diálogo/participación registrar/valorar
iniciativas de otros
promover participación en decisiones
Colaboraron en este módulo:
Equipo técnico del CEDSI. Director Dr. Carlos E. Ferré
ARTICULOS:
Dra. Susana NuinQué es, porqué, para qué la D.S.I.Consideraciones acerca del MétodoListado de Documentos EpiscopalesApéndice: Compendio de la D.S.I.
Prof. Daniel LópezTratamiento del Método en Midale
Dr. Enrique SosaEl problema del Método
Lic. Alberto IvernLineamientos
El problema de la transformación de la realidad
Guía para la elaboración de Proyectos
Guías para el trabajo de campo
Guías para la autoevaluación
DISEÑO GRAFICOMaría Isabel Weinsmacher (¿?)
Copyright departamento de Publicaciones CEDSIDerechos reservados Ley 11.723Para uso exclusivo de los estudiantes de la Diplomatura en Doctrina Social de la Iglesia del Centro de Estudios “Juan Pablo II”. Buenos Aires, 2007http/WWW… / e-mail: [email protected]