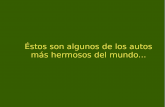0001
-
Upload
revista-global-virtual-biblioteca-juan-bosch -
Category
Documents
-
view
217 -
download
3
description
Transcript of 0001



El origen de las cosas El prólogo es lo que sirve como exordio o principio para ejecutar una cosa. El exor
dio es el origen y principio de una cosa. ¿ Dónde está el origen de este proyecto, el
de la revista Global? Está en el momento mismo en que nace la Fundación Global
Democracia y Desarrollo. Primero fue una idea, luego un equipo de trabajo, des
pués un entusiasta grupo de colaboradores y ahora un resultado. La idea era ob
via: una institución dedicada a formular propuestas de naturaleza estratégica y co
yuntural, empeñada en elevar la calidad del debate nacional, y dispuesta a elaborar políticas públicas cruciales, debía tener un vehículo, un escaparate, para abrirse
al mundo y estar presente en los foros de discusión más importantes dentro y fue
ra de la República Dominicana. Pero había que dar un paso más. Había que concebir
un espacio abierto donde darle forma y tinta a las propuestas que -por miles- nacen
cada día del esfuerzo de tantos profesionales y expertos capaces de enfocar y orientar
el desarrollo del país y la región. Había que hacerlo en los términos más modernos
posibles para ser parte de una evolución que corre hoya un ritmo vertiginoso.
No sólo eso; sino que, conforme a uno de los pilares que sostienen la labor y filo
sofía de la Fundación Global, debía alimentar una tarea educativa del más alto ni
vel: es decir, que la revista tenía que convertirse en un punto de referencia cons
tante para doctos y estudiantes y un acicate para los líderes, dirigentes y gober
nantes de nuestro país. Por último, debía ser una publicación de vanguardia, al
nivel de las publicaciones más modernas, con una cuidada edición y un diseño
limpio y avanzado. El resultado es éste; y la intención última -ser parte sustan
cial del mundo al que llaman globalizado- está contenida en estas páginas.
Carlos Dore Cabral
3

6-La gobernabílidad democrática EVOLUCIÓN TEÓRICA DE UN CONCEPTO
Por Leonel Fernández Reyna La gobernabilidad democrática constituye un concepto relativamente nuevo en el ámbito del pensamiento político y social moderno que hace referencia, sin embargo, a una rea lidad vieja .
14-Cine en la República Dominicana EL NACIMIENTO DE UNA ILUSIÓN
Por Arturo Rodríguez Fernández Un recorrido por los hechos de la industria cinematográfica dominicana y un planteamiento sustentado en las perspectivas que planean sobre el sector a partir de las nuevas luces que empiezan a transformar un viejo panorama.
22-0tro modelo turístico INVERSIÓN EN OFERTA COMPLEMENTARlA
Por Alejandro Herrera Catalino
4 GLOBAL
Un desarrollo de la industria turística que esté basado exclusivamente en el modelo convencional de sol y playa no sólo es hoy muy poco fructífero, sino que puede convertirse en una amenaza para el sector económico más productivo del país.
32-LOS DOMINICANOS EN ESPAÑA Por Carlos Dore Cabral y Carlos Segura El trabajo examina los patrones que conforman el proceso de identidad de los dominicanos que han emigrado a España, a través de las relaciones sociales y los vínculos que establecen allí.
4O-Libre comercio EL FUTURO DOMINICANO
Por Frederic Emam-Zadé Gerardino El efecto que tendrá la liberalización comercial de la República Dominicana sobre sus sectores productivos es una gran incertidumbre. Esta investigación analiza el impacto nacional y hemisférico con la fina lidad de comparar la posición relativa de cada país dentro de este contexto.
47 - Informe especial Relaciones franco-haitianas ¿Un nuevo camino?
Por Alejandro González Pons Global ha real izado la traducción de las propuestas del Informe del Comité Independiente de Refiexión sobre las Relaciones Franco-Haitianas, entregado por Regis Debray al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Dominique de Villepin.

58-LA CONSTRUCCIÓN DE LA
DEMOCRACIA REAL Por Daniel POlI Este texto habla de la necesidad de formular la base para encontrar las nuevas necesidades que las fuerzas militares latinoamericanas han de cubrir y el rol que deben jugar en las sociedades modernas.
64-De Wright Milis a Norberto Bobbio LA CONDUCTA INTELECTUAL
Por José Rafael Lantigua El rol del intelectual frente al poder es un tema que siempre regresa a las mesas de trabajo de escritores, filósofos y expertos, sobre todo cuando urge aclarar va ivenes y apostasías, y, cuando al examinar los vericuetos de la movilidad social y cu ltural, se advierte la necesidad de orig inar algún tipo de reflexión.
70-LAS ESTRATEGIAS DEL TERRORISMO Por Ignacio Sánchez-Cuenca Desde los atentados delll de septiembre de 2001,el terrorismo ha vuelto a acaparar la atención de políticos y analistas, esta vez a esca la planetaria. De ahí que sea imprescindible una comprensión lo más rigurosa posible del fenómeno al que nos enfrentamos.
Revista Global
Presidente-Fundador Leonel Fernández Reyna
Director Carlos Dore Cabral
Editora Miryam López San Miguel
Diseño Doble Espado" Asocs.
Impresión Amigo del Hogar
Fundación Global Demoaacia y Desarrollo Calle Capitán Eugenio de Marchena No. 26, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-685-9966
www.funglode.org [email protected]
La revista Global es una publicación de la Fundación Global Demoaacia y Desarrollo, organización sin fines de lucro.
Está prohibida su venta y/o reproducción total o parcial sin la autorización de sus editores.
Permiso de la Secretaria de Estado de Interior y PoIicia.
Santo Domingo, D.N. República Dominicana
5

La gobernabilidad democrática
~
EVOLUCION ~
TEORICA DEUN CONCEPTO
Por Leonel Femández Reyna
La gobernabilidad democrática constituye un concepto relativamente nuevo en el ámbito del pensamiento político y social moderno que hace referencia, sin embargo, a una realidad vieja. Por gobernabilidad democrática se entiende la capacidad que tiene un sistema político de operar en forma estable al producir acuerdos o generar con
obviamente podrá colegirse, esa siempre ha sido la esencia del ejercicio político dentro de un régimen pluralista de carácter democrático, esto es, garantizar la paz y la estabilidad del sistema sobre la base de un pacto social o acuerdo suscrito entre las diversas fuer-zas que conforman la estructura de poder de la socie
sensos entre distintas fuerzas o sectores de la sociedad, generalmente en conflicto, para ejecutar un programa o emprender alguna acción en beneficio del bien común. Como resultado de la gobernabilidad, el sistema democrático funciona con mayor eficacia y legitimidad frente a los ciudadanos. De igual manera, proporciona un ambiente de equilibrio, legalidad institucional y convivencia civilizada entre los distintos grupos de la sociedad, lo cual constituye la clave para evitar la violencia, la anarquía y la
ruptura o quiebra del sistema. Como
6 GLOBAL
¿Qué es el buen gobierno?
¿Qué condiciones se requieren
para hablar de que existe un
buen gobierno al servicio del
desarrollo humano sostenible?
Para responder adecuadamen
te a esas interrogantes hay que
volver a la noción de Estado.
dad. En un estudio elaborado para el Club de Roma, sus autores, Xavier Arbós y Salvador Giner, definen la gobernabilidad en los siguientes términos : "Es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediapte la obediencia cívica del pueblo" . En la definición presentada, dos conceptos se
destacan: legitimidad y obediencia.

7

En base al primero, los gobernados se sienten representados en sus gobernantes y estiman que sus actuaciones son justas y correctas; y en lo concerniente al segundo, consideran que no hay necesidad de la utilización de métodos coercitivos para obedecer a la autoridad política, ya que voluntariamente, por consentimiento, aceptan su ejercicio del poder. Por su parte, un destacado estudioso norteamericano de las ciencias políticas, Michael Coppedge, ha presentado la gobernabilidad como "la relación armónica entre los actores estratégicos de una comunidad, es decir, entre aquellos que tienen suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico, o, en general, afectar la marcha de la sociedad, ya sea porque poseen determinados medios de producción, o mueven organizaciones de masas, o tienen influencia sobre la maquinaria administrativa del Estado, o manejan las armas, o poseen la capacidad de diseminar
2con fuerza ideas e informaciones sobre la
sociedad" . En fin, la gobernabilidad democrática vendría a ser el resultado de las relaciones aceptadas y compartidas entre esos diversos actores estratégicos a que se ha hecho referencia, los cuales podrían ser considerados como los integrantes de los poderes fácticos o las fuerzas vivas que conforman una sociedad.
ORIGEN MODERNO DE lA GOBERNABILIDAD Desde que a fines de los años 70 y principios de los 80
se inició en Portugal, Grecia y España, y luego en América Latina, un proceso de transición de dictaduras militares a gobiernos civiles electos, el concepto de gobernabilidad democrática ha sido determinante en la configuración del nuevo sistema político, más apegado a los preceptos constitucionales, a la protección de los derechos humanos y a la alternancia en el ejercicio del poder por medio de la celebración de elecciones. Resulta, sin embargo, que ese concepto de gobernabilidad, considerado esencial en la actualidad para la supervivencia estable de los regímenes democráticos de América Latina, no surgió, desde el punto de vista teórico del proceso mismo de la transición. Surgió, más bien, del debate suscitado, a principios de la década de los 70, en tomo a la crisis del Estado y a la crisis de la democracia en los países industrialmente desarrollados. Para esa época se había generalizado el criterio de que el Estado Benefactor o Estado de Welfare, surgido con posterioridad a la II Guerra Mundial, había entrado en una fase de agotamiento, lo cual fue agra-
8 GLOBAL
vado como consecuencia de la crisis económica que se presentó en el mundo occidental a partir del año 1973, con la cuadruplicación de los precios del petróleo, la cual, para muchos, anunciaba la desaparición del modelo económico keynesiano. Dos corrientes de pensamiento emergieron para fundamentar la tesis de la crisis del Estado Benefactor y de la democracia. Una, de naturaleza neomarxista, sustentada de manera principal por James O' Connor en su libro La Crisis Fiscal del Estado. La otra, de carácter neo-conservadora, fue expuesta por vez primera por Michel J. Crozier, Samuel P.Huntington y Joji Watanuki, en un informe presentado a la Comisión Trilateral en el año 1975, titulado The Crisis of Democracy?
La Crisis Fiscal del Estado se refiere a la tendencia predominante en las finanzas públicas de los Estados Unidos y otros países capitalistas desarrollados en los años 60 y 70 de generar gastos del sector público muy por encima de sus ingresos fiscales. O'Connor examinó el impacto de las tasas impositivas y de la estructura fiscal en la regulación del sector privado de la economía, llegando a establecer una relación de clase en los criterios aplicados por el Estado capitalista en la reducción de impuestos a los pobres, a la clase media y a los ricos. Con respecto a los pobres, la reducción de impuestos se hacía por razones de bienestar social; con relación a la clase media, para incrementar su poder adquisitivo, y en cuanto a los ricos, para incentivar el ahorro y la inversión. Al tiempo que se enfocaba en una teoría de las contradicciones fiscales del Estado o crisis fiscal, O'Connor desarrolló una intensa relación de trabajo con dos destacados sociólogos alemanes que completaron su visión: Claus Offe y Jurgen Habermas, el primero dedicado al estudio de los problemas de legitimación política y el segundo concentrado en el análisis de las contradicciones administrativas del Estado capitalista. En la visión final de O'Connor, el Estado, debido a la crisis fiscal que le afectaba, no se encontraba en condiciones de continuar haciendo viable la economía por medio de los gastos estatales que hacían posible la rentabilidad de los negocios privados, generando, por via de consecuencia, un grave descontento social. Por su lado, en el referido informe a la Comisión Trilateral se indicaba que a mediados de la década de los 70 prevalecía en los países desarrollados un pesimismo acerca del futuro de la democracia. Desde el principio del texto, los autores, para enfatizar su punto de vista, se formulaban las siguientes preguntas: "¿Representa la democracia

política, tal como existe hoy, una forma viable de gobierno para los países industrializados de Europa, América del Norte y Asia? ¿Podrán estos países continuar funcionando durante los últimos 25 años del siglo XX bajo las formas de democracia política en las que se desarrollaron durante las primeras tres cuartas partes del siglo?,,4
EL DILEMA Apoyándose en una cita de Willy Brandt, antiguo canciller de Alemania Occidental, llegan a pronosticar que a los países de Europa occidental sólo les quedan 20 o 30 años más de vida democrática, luego de los cuales sucumbirían en un mar proceloso rodeado de dictaduras. En tono apocalíptico indicaban: "Las demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras que la capacidad de los gobiernos democráticos se estanca.
Esto, según aparenta, es el dilema central de la gobernabilidad de la democracia que se ha manifestado en Europa, América del Norte y Japón en los años 70,,5. El pesimismo acerca del futuro de la democracia corría paralelo con un pesimismo sobre el futuro de las condiciones económicas de esos países desarrollados.
El declive económico, la crisis del Estado de Bienestar, la inflación y el desempleo provocaban un gran desaliento. De esa forma, los economistas desempolvaron el llamado ciclo de Kondratieff, en virtud del cual el año 1971, al igual que el 1921, marcaría el inicio de un largo y sostenido eclipse económico del cual sólo se saldría al final del siglo, haciendo en ese momento posible, tal vez, la prosperidad económica requerida para el buen funcionamiento de la democracia. Los desafíos fundamentales a la democracia en los países desarrollados que a mediados de la década de los 70 los investigadores al servicio de la Comisión Trilateral identificaban con mayor claridad, se referían a los siguientes aspectos.6
1. Una sobrecarga de demandas económicas y sociales que sobrepasaba la capacidad fiscal de los Estados nacionales. 2. Una declinación en la autoridad de los gobiernos. 3. Cambios en los valores sociales. 4. Desarrollo de una cultura adversa de los intelectuales, opuestos a la corrupción, el materialismo y la ineficacia de la democracia. Luego de haber visto los argumentos previamente presentados, en los que se parte de la idea de una crisis de la democracia en los Estados Unidos, Europa y Japón, de una situación de ingobernabilidad e inviabilidad de la misma, cabe formularse la siguiente interrogante: ¿Cómo se incorpo-
ró en el debate sobre democracia en América Latina el concepto de gobernabilidad?
GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA Mientras Samuel P. Huntington y sus colegas del informe preparado para la Comisión Trilateral pronosticaban la ingobernabilidad de las democracias de los países desarrollados, un fenómeno exactamente contrario empezaba a tener lugar: la transición democrática en América Latina y otros lugares del mundo. Años después, el propio Huntington, en su libro La tercera ola, La democratización a finales del siglo XX, tomaría nota de ese proceso que entonces se iniciaba y cuyos resultados pondrían en entredicho, afortunadamente, la esencia de sus planteamientos teóricos.7
Es más, en el prólogo que escribió en el año 2000 al texto de Susan J. Phar y Robert D. Putnam (Disaffected Democracies, What's Troubling the Trilateral Countries?), 8 admite su equivocación al reconocer que lejos de haberse convertido en inviables e ingobernables, las democracias modernas, sobre todo después del fin de la Guerra Fría, pasaron a ser más fuertes y robustas que en cualquier época anterior.
En América Latina, el proceso de transición de regímenes fuertes y de dictaduras militares hacia gobiernos civiles electos se inició en la República Dominicana en 1978, con el triunfo de Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano sobre el doctor Joaquín Balaguer. Al año siguiente, el triunfo en las urnas de Jaime Roldós trajo la democracia a Ecuador.
En 1980, le tocó el tumo a Perú. En 1982, a Bolivia, la cual había experimentado 180 golpes de Estado en 157 años de vida republicana; y en los años subsiguientes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.
En todas partes, las dictaduras militares se desmoronaban y en su lugar surgían nuevos regímenes democráticos que llenaban de satisfacción y de nuevas esperanzas a los pueblos de la región. Pero el proceso de transición hacia la democracia en América Latina se produjo en un contexto de severa crisis económica y de cuestionamiento al papel tradicional del Estado en la aplicación de políticas de desarrollo. El debate sobre el papel del Estado en el impulso al desarrollo no se limitó a América Latina. Ya venía precedido, como hemos visto, de una intensa discusión en el mundo desarrollado acerca de su tamaño y su eficacia en la solución de los problemas más acuciantes de la ciudadanía.
9

UN CUESTIONAMIENTO
En Europa, las tensiones generadas en los años 70 en tomo a los programas de seguridad social, la calidad de los servicios de salud y educación, el sistema de transporte público, los proyectos habitacionales y el régimen de pensiones, representó un cuestionamiento a los cimientos del modelo socialdemócrata que se había erigido en esa región del mundo desde fines de la TI Guerra Mundial.
Por su lado, en los Estados Unidos se estaba en proceso de desmantelamiento del New Deal, diseñado por el presidente Franklyn Delano Roosevelt como respuesta a la Gran Depresión surgida a partir del año 1929. En todas partes, las ideas liberales de participación activa del Estado en los procesos de desarrollo eran derribadas por concepciones conservadoras que llegaron a alcanzar su máxima representación en el plano político a través de los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos. La caída del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética y de las democracias populares de Europa del Este vinieron a representar la coronación del fracaso del modelo estatista de desarrollo y su reemplazo por mecanismos de mercado.
En América Latina, por igual, el paradigma del Estado nacional popular, del intervencionismo desarrollista y la industrialización via sustitución de importaciones fue sometido a una labor de demolición y sustituido por un nuevo modelo de apertura y liberalización de mercados, sintetizado en el llamado Consenso de Washington. En base
10 GLOBAL
a la aplicación del nuevo modelo predominó un criterio estrictamente económico en la búsqueda de una solución a la crisis que afectaba al hemisferio. Había que aplicar políticas de shock, de ajuste estructural y de estabilización macroeconómica, para superar los males del déficit fiscal, la hiperinflación y la recesión. Así se hizo, y muchos de los problemas heredados del populismo desarrollista fueron superados, pero luego se descubrió que si bien la aplicación de esas medidas contribuían a la solución técnica de los problemas planteados, dejaba sin solución otros de tipo social y de carácter político institucional.
Fue así como se desarrolló un nuevo debate acerca de las limitaciones del Consenso de Washington, elaborado por el economista norteamericano John Williamson
9 que conte
nía la fórmula para el tránsito del viejo modelo de las políticas de desarrollo basadas en la intervención del Estado hacia el nuevo paradigma de la economia de mercado, pero que no contenía referencias explícitas a las dimensiones sociales y políticas del drama latinoamericano. Pero también fue de esa manera como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), empezaron a reaccionar e incorporar en sus proyectos y programas la noción de gobernabilidad democrática como un componente esencial de sus nuevos planes de desarrollo humano sostenible y de lucha contra la pobreza. la
En América Latina, la teoría original de la ingober-

nabilidad de las democracias de los países industriales desarrollados, se transformó en una teoría de la gobernabilidad de las nacientes y frágiles democracias de la región. La realidad histórica del continente así lo determinó. Las nuevas fuerzas económicas, sociales y políticas que emergían en contraposición a las dictaduras militares, tenían que arribar a acuerdos y consensos para generar la estabilidad política necesaria que permitiese consolidar el naciente proceso democrático. La labor posterior de los organismos internacionales y del mundo académico, en cuanto a la incorporación del concepto de gobernabilidad democrática al debate de la nueva realidad latinoamericana, no hacía más que seguir las huellas trazadas por la propia historia. Ahora bien, en los estudios e informes de los organismos internacionales de los años 90 en adelante se observa el interés de vincular la noción de gobernabilidad democrática a la de desarrollo, e igualmente a la de buen gobierno. Se partió del criterio de que el crecimiento económico, aunque indispensable, no equivale a desarrollo; que la noción de desarrollo es mucho más amplia que una simple noción técnica de carácter económico. Para dejar atrás esa visión limitada del desarrollo, el PNUD, en un informe publicado en el 1990, introdujo un concepto innovador que habria de modificar las concepciones prevalecientes hasta entonces sobre el progreso de la humanidad. Se trató del concepto de de-
sarrollo humano, el cual fue definido en los siguientes términos: "El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente" 11 . Para poder cumplir con las metas del nuevo paradigma del desarrollo humano, fue importante también que se comprendiese la importancia de la dimensión política, y que a partir de esa comprensión, el fenómeno del desarrollo fuese interpretado como una relación de interdependencia entre los factores políticos e institucionales y los elementos económicos, sociales, culturales y tecnológicos de la sociedad. En el documento sobre Gobernabilidad y Desarrollo Humano Sostenible, elaborado por el PNUD, para ser difundido entre los miembros de su personal en las distintas oficinas regionales, se empieza por indicar que la gobernabilidad y el desarrollo humano son dos conceptos indivisibles.
DESARROLLO HUMANO Más aún, se sostiene que el desarrollo humano no pue
de sostenerse si no hay buen gobierno; y el gobierno no puede calificarse de bueno si no sostiene el desarrollo humano. Para el PNUD, la gobernabilidad es "el ejercicio de la autoridad pública, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los pli:lnos. La gobernabilidad abarca los complejos mecanis-
11

mas, procesos e instituciones por conducto de los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen funciones de mediación respecto de sus diferencias y ejercitan sus derechos y obligaciones jurídicas". "El concepto de gobernabilidad abarca el Estado, pero lo trasciende pues incluye también las entidades del sector privado y de la sociedad civil. Esas tres instancias son de importancia crítica para sostener el desarrollo humano. El Estado crea un ámbito político y jurídico propicio.
El sector privado genera empleos e ingresos; y la sociedad civil facilita la interacción política y social, movilizando grupos para su participación en las actividades económicas, sociales y pOlíticas,, 12. Para el PNUD, su rol en la
promoción del desarrollo humano consiste en provocar un intercambio entre las tres instancias antes mencionadas, esto es, el Estado, el sector privado y la sociedad civil, a fin de crear las condiciones del buen gobierno.
Pero, ¿qué es el buen gobierno? ¿qué condiciones se requieren para hablar de que existe un buen gobierno al servicio del desarrollo humano sostenible? Para responder adecuadamente a esas interrogantes hay que volver a la noción de Estado, e indicar que su fracaso como protagonista del modelo de desarrollo intervencionista y su reemplazo por mecanismos de mercado, no significa que ya no tenga ningún papel que desempeñar. Por el contrario, hoy día se reconoce que no puede haber pleno desarrollo de una sociedad sin una participación activa y dinámica del Estado. Pero en lugar de un rol protagónico, lo que en la actualidad se espera del Estado es que juegue un papel de catalizador, socio e impulsor del desarrollo, junto al sector privado. Para alcanzarlo de manera eficaz, en un mundo globalizado, de profundos cambios tecnológicos, se requiere de un programa orientado hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que garantice la eficiencia de la gestión pública, el imperio de la ley, la rendición de cuentas, el control de la corrupción, la reforma de los parlamentos y la justicia, el acceso a la información y la libertad de los medios de co-
12 GLOBAL
municación, la calidad de la regulaciones, la modernización de los partidos políticos y el fortalecimiento de la sociedad civil. En esencia, la interacción de la dimensión política, económica, social y cultural, permite que los conceptos de gobernabilidad democrática, desarrollo humano y buen gobierno adquíeran un sentido concreto y se conviertan en la base para impulsar el progreso de las naciones en el diseño y aplicación de las políticas públicas.
Bibliografia 1} Arbós, Xavier, y Giner, Salvador, La Gobemabilidad, Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial,
Siglo Veintiuno de Espalia, SA, 1993, Madrid.
2} Coppedge, Michael, Institutions and Democratic Governance in Latin America, ponencia presenta
da en la conferencia Rethinking Development Theories in Latin America, Institute af Latin Arnerican
Studies, University of North Carolina, Chapel Hill, 1993.
3) Crozier,J. Michel, Huntington, Samuel r,Watanuki,JoJi,The Crisis ofDemocracy, Report on ¡he Go
vernability of Demacracies lo the Trilateral Cornmlssion, New York Unlversity Press, 1975. 4) Ibidem
5} Ibidem
6) Ibidem
7) Huntington, Samuel P, La Tercera Ola, La Democratización a Finales del Siglo XX, Ediciones !laidós, Barcelona, 1994.
8} Phar, Susan J, y Putnam, Robert D., Disaffected Democracias, What's Troubling the Trilateral Coun
tries?, Princeton University Press, New Jersey, 2000.
9} Williamson, John, Latin American Adjustmente, How Much Has Happened, Washington, Institute for International Eeanomies, 1990.
lO} Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, El Estado en un Mundo en Transfonnaoón,
Washington,D.e., 1997;Programa de Naciones para el Desarrollo,Gobernabi!idad y Desarrollo Democrático en América Latina y el Caribe, New York, 1997.
11} PNUD, Gobernabiiidad y Desarrollo Humano Sostenible, New York, 1997.
Leonel Fernández Reyna, ex-presidente constitucional de la República Dominicana (1996 • 2000), es presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es miembro de varios consejos e instituciones internacionales, como el Círculo de Montevideo; el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos; el Centro Carter; el Foreign Affairs en Español; el Diálogo Interamericano, y el Club de Madrid. Desde el año 2000 preside el Club de Ejecutivos de Estados Unidos y desde 2002 es presidente de la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana.


¿ Es rentable hacer cine en nuestro país o un par de éxitos de taquilla constituyen la excepción que confirma la regla? ¿Qué aporta la nueva generación de directores criados en la diáspora norteamericana? ¿Qué pudiera suceder de contar con un Instituto de Cine donde, de forma orgánica y consciente, se preparara el futuro de nuestros cineastas? ¿Cómo sería el panorama aquí de contar con un gobierno consciente de la importancia cultural ,del séptimo arte?
14 GLOBAL
.,

El director de fotografía Claudio Chea, durante el rodaje de la última producción dominicana.
Por Arturo Rodríguez Fernández
15

A la izquierda, parte del equipo del rodaje de l/La Victoria"; a la derecha, una imagen de la misma película.
A través del altavoz escuchamos la orden: ''Todas las personas que están colocadas frente al hotel y frente al colegio hagan el favor de retirarse ... ". La orden se repite, pues en nuestro país la comprensión tarda en llegar al cerebro. Poco a poco se va despejando el área y el director es capaz de anunciar: "¡ Silencio ... se rueda !".
La avenida Sarasota, en un par de cuadras, se ha llenado de vehículos donde se ha formado un deliberado atasco. Un policía de Amet impide el paso a todas aquellas personas que no formen parte del equipo de filmación o que no sean vecinos de los alrededores. En uno de esos autos viaja, al volante, el protagonista en compañía de su esposa de ficción y su pequeño hijo. Juegan con una pelota de colores y parece que se divirtieran mucho mientras tararean una conocida canción infantil, justo aquella que dice "Había una vez un barco chiquitito .. . ". Inesperadamente pasa a toda velocidad un motorista y
dispara hacia el interior del automóvil. ¿Qué ha pasado?
"¡Corten!". Habrá que repetir la toma varias veces más. Habrá que revisar lo rodado. Habrá que dar instrucciones interpretativas a los actores. Habrá que consultar con el experto en efectos especiales acerca de cómo va a explotar el vidrio delantero. Habrá que ... es el cine. Allí, en la calle, un sábado por la tarde, rodeados de técnicos nacionales, sentimos algo muy especial; algo que nos lleva a preguntamos si de veras habrá nacido el cine do
minicano. Porque ese es el cine que más nacimientos ha tenido. Y más abortos. y más fallecimientos. Entre toma
16 GLOBAL
y toma, entre plano y plano, escuchamos los comenta
rios del crew. ... Y vienen varias películas más. Luisito Martí va a empezar una. Esteban Martín va a rodar una comedia ... Yeso que no hemos mencionado las extranjeras ... "La fiesta del chivo" de Lucho Llosa y "La ciudad perdida" de Andy García. ¿Qué es esto? ¿Acaso estamos en Hollywood? ¿Volverá a ser Angel Muñíz el responsable de estos "mini-booms" que, de vez en cuando, hacen despertar las esperanzas de celuloide en nuestra población?
SABIA CAMPAÑA No nos cabe la menor duda de que éxitos de boletería
como "Nuebayol" y "Perico Ripiao" motivan a inversionistas y productores. Sin embargo, muchos de ellos se olvidan de que en los filmes de Muñíz ha imperado, sobre todas las cosas, una sabia campaña publicitaria no siempre fácil de imitar o de repetir. ¿Es rentable hacer cine en nuestro país o simplemente ese par de películas
constituyen la excepción que confirma la regla? En los años 80 "Pasaje de ida", de Agliberto Meléndez, llegó a obtener una serie de premios internacionales en festivales iberoamericanos. Pero Meléndez no pudo o no quiso aprovechar aquella oportunidad y su filme -pese a haber sido objeto de una reposición años más tarde- jamás logró ser el negocio rentable que se merecía. La escasa calidad de las cintas dominicanas surgidas tras el espejis
mo de "Nuebayol" llevaron al descrédito a muchos de nuestros cineastas y el público le dio la espalda a filmes

Cartel de la pelicula de Frank Moro.
como "Para vivir o morir" (que ha sido objeto de dos revisiones con los títulos de "Jugada final" y "¡Basta ya!") y "Cuatro hombres y un ataúd". El descubrimiento del video abarató en gran medida los costos de producción y René Fortunato supo sacarle gran provecho a sus documentales sobre la historia de nuestro país a partir de
Trujillo (desde "Las garras del poder" hasta "La violencia del poder" pasando por "La trinchera del honor" y toda una serie de cortometrqjes) Si el formato en video fue aceptado por el público cuando se trataba de los documentales de Fortunato, no es menos cierto que, ese mis
mo público se mostraba reacio ante experimentos de este tipo en el terreno de la ficción ("Trafico de niños" ,"Víctimas del poder" ... ).
Mientras en Santo Domingo se rodaban estas películas -y otras cuantas- se gestaba en los Estados Unidos una generación fílmica de la diáspora compuesta por jóvenes de indiscutible talento capaces de brindarnos obras co
mo "Círculo vicioso", de Nelson Peña, o "Buscando un sueño", de Joseph Medina. Esta generación compuesta por cineastas que han tenido que emigrar ha ido creciendo y hoy continúa ofreciendo trabqjos tan dignos como
"Pasaporte rojo", de Albert Xavier, presentada en febrero pasado en el I Festival Iberoamericano de Cine Funglode. Actualmente, desparramados por el mundo, se encuentran muchísimos dominicanos de talento dedicados a la actividad cinematográfica. Actores como Juan Fernández; actrices como Zoé Saldaña; fotógrafos como
Claudio Chea; musicalizadores como Michael Camilo... constituyen sólo una pequeña muestra del cine que pu
do haber sido y no fue; de las películas que hubieran podido ser creadas y filmadas aquí de contar con un gobierno consciente de la importancia cultural del séptimo arte.
EL FUTURO DE NUESTROS CINEASTAS Pero hoy no podemos dar cabida al pesimismo. No só
lo se está rodando en Santo Domingo, contra viento y marea, sino que, además, cineastas de otras nacionalidades se interesan en nuestros problemas y realizan películas que nos atañen directa o indirectamente como pu-
dieran ser los casos de "Flores de otro mundo", de la realizadora vasca lciar Bollaín; "Washington Heights", del mejicano Alfredo de Villa; "Raising Víctor Vargas", del norteamericano Peter Sollett, o "1 love you baby", de los españoles Alfonso Albacete y David Menkes. Si estas cosas están sucediendo cuando nos encontramos totalmen
te desamparados .. . ¿Qué pudiera suceder de contar con
un Instituto de Cine donde, de forma orgánica y consciente, se preparara el futuro de nuestros cineastas? Hoy
por hoy, los dominicanos para "aprender" cine cuentan con tres posibilidades. Una de ellas es la de marcharse al extranjero (la escuela cubana de San Antonio de Los Baños ha albergado a muchos de ellos). Otra es la de inscribirse en la supuesta escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde, casi sin recursos y sin equipos técnicos, un grupo de profesores no
17

De izquierda a derecha, Lena Olin y Sydney Pollack, actriz y director de"Habana~respectivamente. La película fue rodada en la República Dominicana.
siempre calificado intenta hacer lo que se puede y lo que no se puede. La tercera posibilidad consiste en aprovechar los rodajes de películas nacionales o internacionales realizados en nuestro país para enrolarse a ellos y aprender sobre la marcha. Muchos de nuestros estudiantes han participado, recientemente, en el rodaje de "La Victoria", de Pinky Pintor, en calidad de extras, choferes o ayudantes de cualquier tipo. Conversamos con algunos de ellos y se mostraban como si fueran niños con un juguete nuevo. Están trabajando en lo que de veras aman y desearían que esa experiencia no concluyera nunca. Lo increíble es que estos mismos estudiantes se las ingenian, mientras estudian o una vez terminada la carrera, para realizar historias en video.
La mayoría de ellas jamás alcanzan una difusión pública. Durante un tiempo mantuvimos, junto a Ramsés Cairo, el doctor Regil Noboa y Gerard Martínez, el programa "Érase una vez en el cine", a través de Super Canal. Se trataba de un programa de características un tanto utópicas que jamás logró mantenerse económicamente. Uno de los objetivos de dicho programa era el de difundir el cine nacional. El programa se difundía los domingos e invitábamos, semana tras semana, a estos jóvenes dominicanos realizadores de cortos. Después de entrevistarlos, pasábamos sus trabajos. Para ellos resultaba un estímulo. Para nosotros, una inmensa satisfacción. No había dinero de por medio pero, al menos, considerábamos que hacíamos una labor positiva. Algunos
18 GLOBAL
de estos cortos eran realmente ingeniosos. Los había con momentos brillantes donde la capacidad creativa se imponía a la falta de recursos económicos. Otros apenas llegaban a lo aceptable y no faltaron los mediocres, los malos y hasta los impresentables que, aún así, no nos negábamos a presentar por solidarizamos con estos estudiantes abandonados a su suerte. Ninguno de esos cortos, ni los muy buenos ni los muy malos, se habían proyectado nunca en nuestras salas. Ninguno podía darse el lujo de ser transferido al formato de 35 milímetros. Soñábamos -y seguimos soñando- con el día en el que se exigiera a los propietarios de nuestras salas pasar un cortometraje dominicano antes de la proyección de la película en programación. Nuestro país carga a la exhibición de las películas con impuestos excesivos: un 22% de la recaudación bruta. Un 15% va destinado a Rentas Internas. El 7% restante al Ayuntamiento. Se supone que estas instituciones destinan estos beneficios a los más diversos fines. Jamás un centavo ha sido destinado a apoyar la exhibición o realización de fIlmes dominicanos, aunque se han exonerado de impuestos a proyecciones artísticas y locales que no tenían intención de lucro. De todas maneras, ni aún así- y nos referimos a la experiencia del Lumiere- estos locales lograron mantenerse.
PANORAMA LATINOAMERlCANO En el pasado Festival de Funglode tuvimos invitados
especiales para participar en un panel sobre las dificul-

tades de hacer cine en Latinoamérica. Fernando Pérez (realizador cubano de "Suite Habana"); Fernando Musa (realizador argentino de "No sabe, no contesta"), e Isaac León Frías (crítico y profesor universitario de Perú) expusieron sus puntos de vista acerca de este inmenso problema que supone la realización fílmica en nuestros países. Armando Almánzar, Félix Manuel Lora y el que suscribe formamos la contraparte dominicana de ese mismo panel. Frente a ellos, que arrastran muchísimos inconvenientes, nosotros éramos los menos agraciados. Un punto de coincidencia fue, sin embargo, el que la creatividad se acrecienta en épocas de crisis. El ejemplo que saltaba a la vista era el de la cinematografía argentina. Pocas veces en su Historia ese país lo ha pasado tan mal en el aspecto social y económico. Pocas veces, sin embargo, de ese país han salido tan excelentes producciones. Filmes como "Nueve reinas" ,"El hijo de la novia" ,"Mundo grúa", "Valentín" y otras muchas, así lo demuestran. Algo similar, salvando las infinitas distancias, está sucediendo en la República Dominicana. Tenemos que aclarar que jamás nos podremos comparar con la Argentina en materia de calidad cinematográfica. Ellos cuentan con una cultura literaria y visual de la que nosotros, desafortunadamente, carecemos.
En Santo Domingo apenas se ha hecho cine. Argentina, por el contrario, cuenta con una de las industrias fílmicas más antiguas y sólidas de Latinoamérica. Es increíble que, durante toda la tiranía trujillista no se rodó
Imágenes del rodaje de"Guaguasí'; primera película protagonizada por Andy García, en la que parte del equipo técnico era dominicano.
ni una sola película de nuestra nacionalidad y, durante muchos años, podemos contar únicamente con "La silla", de Franklyn Domínguez, como producción nacional. Rodar, sin embargo, se ha rodado mucho en la República Dominicana. No existe -y es verdaderamente penoso- record alguno que señale los títulos de todas esas fIlmaciones. Si durante la época de Trujillo, tal como señalábamos, no se filmaron cintas dominicanas, los mejicanos rodaron, al menos, una secuencia de "Canciones unidas" en nuestra capital. En ella Casandra Damirón cantaba una salve en la Feria De La Paz. Después de finalizar la "era", tímidamente empezaron a llegar directores extranjeros con el propósito de utilizar nuestras bellezas naturales para los más diversos (y mediocres) proyectos. Entre el cúmulo de cintas rodadas por aquí tenemos "La canción del Caribe", "Caña brava", "Una mujer para los sábados en la noche", "El crimen del penalista" etcétera. Una productora de nombre "La Trinitaria" hizo contacto con un productor italiano llamado Ugo Liberatare, quien filmó por aquí cintas tan malas como delirantes al estilo de "Noa Noa" o "Samoa".
De repente, contamos con una invasión de productores europeos y de cintas absolutamente olvidables (pero que nuestra Cinemateca debería recuperar como patrimonio visual). Son muy pocos los que recuerdan hoy en día títulos como "Siete orquídeas para un cuervo" o "Vudú sangriento". Santo Domingo, en aquellos días, lo mismo podía convertirse en Vietnam que en una jungla africana donde, de liana en liana, se deslizaba una supuesta reina selvática. Pero la mayoría de las veces nuestro país se convertía en Cuba. Disfrazados del cercano país estuvimos en "Los gusanos", "Perros de alambre", "Guaguasí", "Azúcar amargo" y en fIlmes mucho más ambiciosos como "El padrino 2", de Francis Ford Coppola, y
"Habana", de Sydney Pollack. El rodaje de esta última cinta mató a la gallina de los huevos de oro. Fueron tantos los inconvenientes que experimentaron los miembros del equipo de filmación, tantas las demandas y los sobornos, que a partir de entonces nuestro territorio fue colocado en una especie de "lista negra". El "No problem" de nuestras camisetas se sustituyó por el "Yes problem". y eso que ya contábamos con el rodaje de cintas de Hollywood como "La serpiente y el arcoiris", de Wes Craven, o con miniseries europeas de prestigio como el "Cristóbal Colón" de Alberto Lattuada. Recordamos
19

Lee Strasberg y Al Pacino en la segunda parte de l/El Padrino'; rodada en parte en la República Dominicana y dirigida por Francis Ford Coppola.
cuando nos visitó la productora canadiense Gabriella Martinelli buscando locaciones para rodar aquí el "Romeo y Julieta" de Baz Luhrman con Leonardo Di Caprio y Claire Danes como protagonistas. Tanto los coproductores como los aseguradores reaccionaron negativamente ante la posibilidad de que el filme se rodara en la República Dominicana. Eso mismo ha sucedido -y volvería a suceder- con muchas otras producciones como "Cat chaser", "El misterio Galíndez", "1492", "Bad boys 2" o "Piratas del Caribe: El misterio del Perla Negra". Una vez estuvimos al frente de la Oficina para el Soporte de la Industria Cinematográfica que funcionaba en la Secretaría de Turismo. All í hicimos lo que estaba a nuestro alcance y mucho más, ya que el fondo asignado para el proyecto era de 5,000 pesos y el apoyo logístico casi inexistente.
Más tarde fue peor, cuando alguien consideró que dicha oficina no tenía la mínima razón para existir. Años después fue reabierta (aunque se habló de "creación") pero, hasta el momento, apenas se han vuelto a rodar producciones extranjeras en el país que no sean videos, pequeños documentales, comerciales, secuencias aisladas o producciones televisivas (la más importante de ellas un filme de la BBC londinense también ambientado en Cuba). Gracias a nuestra amistad de años con el que fuera nuestro socio en el Cinema Lumiere, Juan Ge-
20 GLOBAL
rard, logramos que se filmara aquí -de nuevo Cuba- la cinta "Dreaming of Julia", después subtitulada como "Cuba libre", filme que a pesar de su excelente reparto (desde Harvey Keitel hasta Gael García-Bernal, pasando por toda una serie de actores dominicanos) aún no ha podido ser estrenada comercialmente limitándose a ser exhibida en algunos festivales. Hay proyectos.
Ya los mencionamos. Tenemos esperanzas con "La fiesta del chivo" y "La ciudad perdida". Contamos con que tanto "La victoria" como las otras producciones nacionales que se avecinan reciban el beneplácito del público y logren recuperar su inversión, igual que lo ha hecho "Perico ripia'o". Pero lo que necesitamos por encima de todo es un Gobierno que comprenda, de una vez por todas, la importancia del séptimo arte; que mantenga una Cinemateca que de veras sea Cinemateca; que construya el Instituto del Cine y que legisle en relación a estas actividades.
Arturo Rodríguez, es crítico de cine, escritor y productor de teatro. ESCRITOR. Ha publicado cuentos ("La búsqueda de los desencuentros"; "Subir como una marea", "Espectador de la nada"), ensayos ("Homenaje al cine"), novelas ("Mutanvil le") y obras teatra les ("Cordón umbilical", "Refugio para cobardes", "Hoy no toca la pianista gorda", "Parecido a sebastián", "Palmeras al viento"). Estas obras le han reportado numerosos premios nacionales e internacionales.

"La serpiente y el arcoiris~ de Wes (raven (Pesadilla en la Calle 8/'1 Know What You Did Last Summerl/), producida en el país por Máximo Rodríguez.
21

Las palabras
Premios que están en el globo
Casa de Teatro ha realizado durante 30 años un trabajo
extraordinario en servicio de las letras dominicanas. Desde su fundación, este centro cultural, dirigido por el diná
mico Freddy Ginebra, ha organizado uno de los certámenes literarios más importantes de la República Dominicana, en los géneros de cuento, teatro y poesía. En verdad, la labor de Freddy Ginebra, con la creación de estos pre
mios, se inició desde antes de fundada Casa de Teatro, cuando creó los premios de La Máscara, sociedad cultural que entonces presidía y que vio surgir los nombres de des
collantes figuras literarias como Enriquillo Sánchez y Armando Almánzar Rodriguez, entre otros, en aquellos memorables concursos donde alguna vez fue presidente del
jurado nada más ni nada menos que don Juan Bosch. Alguien ha dicho que la historia del cuento dominicano de
los últimos 30 años tiene que pasar necesariamente por
Casa de Teatro, cuyos certámenes anuales, patrocinados por la firma León Jimenes, permiten conocer el desarrollo
de este género literario en nuestro país. La globalización,
22 GLOBAL
Por J. R. Lantigua
sin embargo, llevó al conocido centro cultural de la Arzo
bispo Meriño, a modificar sus esquemas de proyección, y desde hace algunos años sus concursos literarios se ampliaron hacia todo el orbe hispánico. Esta acción se inició con la creación del Premio Internacional de Novela de la casa, el primer certamen literario internacional realizado
en República Dominicana y que abarcó en sus inicios exclusivamente al Caribe Antillano (Cuba y Puerto Rico, además de nosotros). Luego, se ampliaron los demás gé
neros a los países latinoamericanos y a España, y a todo
escritor hispano que residiese en cualquier punto del globo. Los resultados no se hicieron esperar y desde todas
partes del mundo de habla española llegan anualmente a
Casa de Teatro las producciones literarias de poetas, cuentistas y novelistas reconocidos o en agraz, de España, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y los núcleos hispanos
de Estados Unidos y Europa. Esta nueva situación para Casa de Teatro, pero también para los escritores dominica
nos que de, esta manera, interactúan, a través de sus na-

rraciones o poemas, con autores de su misma lengua pero de otras naciones, ha permitido que la importante colección bibliográfica de esta casa de cultura se proyecte en dos nuevas dimensiones: una mejor elaborada edición, un incremento de la calidad del certamen, y -valga decirlouna más rápida salida al mercado de los libros que contienen las obras ganadoras. Este es un dato que Global celebra. Porque, desde cualquier ángulo que se le mire, la cultura dominicana crece y se enriquece, en tanto nuestros creadores literarios compiten en un nivel de superación de su quehacer, y la bibliografía que nos representa en el mundo se oferta con un mayor nivel de calidad, tanto en contenido como en continente. Recientemente, Casa de Teatro presentó al público los volúmenes correspondientes al certamen del pasado año, que trae en la cubierta los títulos (en los casos de cuento y teatro) de las obras que obtuvieron los primeros premios (lo cual es un dato primerizo en esta colección que vale la pena resaltar).
Muerte de nadie. De Arturo Arango (Cuba). Ganadora del Premio Internacional de Novela de Casa de Teatro 2003, decidido por un jurado formado por Mayra Montero, de Puerto Rico; Leonardo Padura, de Cuba, y, José Rafael Lantigua, de República Dominicana. Arturo Arango es un reconocido narrador cubano de las últimas generaciones, autor de un célebre libro de relatos titulado "La Habana elegante" y famoso por haber obtenido en una ocasión el Premio Juan Rulfo de cuento. Su novela hace un trazado interesante y sugerente sobre una embarcación al garete, a causa de un ciclón tropical, que encalla en un lugar sin señas de identidad, perdido en el tiempo, agravado por acontecimientos donde, al final, el laberinto de penalidades y fingimientos crea un desorden mítico con destino de pronóstico reservado. Una novela cargada de símbolos sobre la utopía social perdida en una trama sin nombre. Muerte de Nadie, Arturo Arango. Casa de Teatro, 2003.
1 a. Edición. flustración de cubierta: Astillero I, de Vicen
te Hernández. Impresión: Amigo del Hogar, 257 pp.
Irlanda está después del puente. Contiene los cuentos ganadores del Premio Internacional de Cuento de Casa de Teatro 2003, que el año pasado fue otorgado al escritor y periodista cubano residente en Santo Domingo, Camilo Venegas, con el relato que da título a la obra. El segundo lugar fue para Osiris Vallejo, dominicano, con el cuento titulado "Cicatriz': Un conocido cuentista cubano, Eduardo Heras León, muy apreciado en Santo Domingo, obtuvo el
tercer lugar con el cuento "Merey': Las menciones de honor fueron para: Alberto Guerra Naranjo (Cuba) por "Sudoroso"; R. Emmanuel Andújar (Rep.Dominicana), por "Doña Ana, los gallos y el monstruo de Samaná"; José Luis Basulto Ortega (México), por "El coño, el diablo y el verdugo"; José Acosta, un destacado narrador dominicano que reside en Nueva York, donde trabaja para El Diario-La Prensa, por su relato "Tiempos difíciles"; Maria Isabel Soldevila Brea, también dominicana, por "El banquete de don José"; Alberto Ajón León (Cuba), por su cuento "Saga de un hombre sentado"; la dominicana Ariadna Vásquez Germán, por "Ángeles", y otros dos cubanos (cuya preeminencia en el concurso sigue siendo notoria gracias a la singular calidad de sus relatos). También Francisco García González ("No es bueno que el hombre esté solo") y Angel Santiesteban, uno de los cuentistas de la última generación más reconocidos y valiosos de Cuba ("El último mensajero del Jordán"). El jurado de este concurso estuvo formado por Trinidad Pérez, de Cuba; Armando Almánzar y Arturo Rodriguez Fernández, de República Dominicana. (Lamentamos que Puerto Rico siga siendo el gran ausente en este certamen, dedicado especialmente a los antillanos). Irlanda está después del Puente. Ca
milo Venegas et al. Casa de Teatro, 2003. Cubierta: Roger
Sospedra. Impresión: Amigo del Hogar, 204 pp.
El incidente KIosterfroilen. Con este raro título, se publican las piezas ganadoras del Concurso Internacional de Teatro, que tuvo como jurados a los conocidos dramaturgos Abelardo Estorino, de Cuba, e Iván García y Manuel Chapuseaux, de nuestro país. Se premiaron tres obras y se otorgaron otras tres menciones. El primer lugar fue para el argentino José Luis Pedroza por la obra cuyo título trae el libro que comentamos. El segundo lugar fue para un dramaturgo joven dominicano, Lenin Comprés, por su pieza "La razón era verde ... y se la comió un burro", y el tercer lugar fue entregado a otro cubano, Miguel Ferry Valdespino, por "Los duros pierden como Humphrey Bogart". Las menciones se las repartieron España, Cuba y República Dominicana. En ese mismo orden: "Las falenas", de Angels Aymar i Ragolta; "Cenizas de Ruth", de Rubén Sicilia y Jorge Félix Echavarría, y "Hombre atado a una silla o Crisis de un comediante", de Ingrid Luciano Sánchez.
El incidente Klosterfroilen. José Luis Pedroza et al. Casa
de Teatro, 2003. Fotografía de cubierta: Maglio Pérez.
Impresión: Amigo del Hogar, 239 pp.
23



Un desarrollo de la industria turística que esté basado exclusivamente en el modelo convencional de sol y playa no sólo es hoy muy poco fructífero, sino que puede convertirse en una amenaza para el sector económico más productivo del país. La alternativa no es otra que el fomento de la oferta complementaria en las áreas donde la República Dominicana dispone de suficientes recursos e infraestructura: turismo rural, turismo cultural, turismo deportivo, ecoturismo, y turismo de aventura. El análisis en términos financieros del potencial de estos cinco renglones arroja una cifra importante: el país está dejando de generar más de US$1,800 millones al año. El trabajo analiza las potencialidades y el impacto económico de la inclusión de seis actividades complementarias como parte de la oferta turística de la República Dominicana, destacando las limitaciones del modelo de oferta de sol y playa para maximizar el ingreso potencial del sector turístico. La hipótesis plantea que las iniciativas encaminadas a seguir promoviendo este turismo en la República Dominicana son marginalmente improductivas y contribuyen escasamente a sacar al sector turístico nacional de la trampa de la rentabilidad de bajo nivel. Se pronostica que esta situación podría ser superada con la inclusión de ofertas complementarias provenientes de áreas donde el país dispone de suficientes recursos e infraestructura: turismo rural, turismo cultural, turismo deportivo, ecoturismo, y turismo de aventura. El articulo sustenta que la canalización de inversiones públicas o privadas en proyectos que promuevan ofertas turísticas complementarias puede contribuir a que el sector turístico genere mayores aportes económicos. También sugiere que se dé prioridad a estas inversiones como alternativa saludable para reorientar la expansión hotelera y de esa forma evitar conflictos entre preservación y uso del espacio costero protegido.
UN DESTINO AMENAZADO La privilegiada posición geográfica de la República Do
minicana le ha permitido, con relativo éxito, convertirse en el destino turístico más importante del área del Caribe. Ese posicionamiento ha sido el fruto de una política de promoción enfocada a ofertar a la República Dominicana como el mejor destino turístico de sol y playa del Caribe. Sin embargo, esa no despreciable fama ahora se torna en amenaza para un mejor desempeño económico de este sector, el uso sostenible de los recursos
26 GLOBAL
naturales, y en cierta forma, para promover la equidad social y combatir la pobreza. y esta amenaza se hace mucho más preocupante cuando la evaluación y valoración del sector sigue basada en sus aportes bajo el modelo turístico de sol y playa. Ahí se plantean dos interrogantes. Una: por qué la defensa del modelo de desarrollo turístico basado en la expansión hotelera indiscriminada no ha integrado otras alternativas complementarias. Otra: porqué la oposición a ese modelo tampoco ofrece alternativas integradoras. Lo que se quiere destacar es la necesidad de transformar el modelo turístico vigente a partir de una composición óptima entre la dominante oferta turística convencional y la rezagada oferta turística complementaria. Se parte del contexto en que se ha desarrollado el turismo en la República Dominicana, y se observa cómo se ha aprovechado la oferta turística complementaria. Después, se ofrecen algunas reflexiones y recomendaciones sobre la necesidad de transformar al modelo turístico vigente a partir de la inclusión de cinco actividades complementarias.
EL CONTEXTO Varias características permiten poner en perspectiva los alcances y limitaciones a que se enfrenta el desarrollo turístico de la República Dominicana.
1) Falta de paradigma teórico sobre una oferta turística complementaria al turismo de sol y playa, así como de explicación de las causas de su escasa incidencia en el desarrollo turístico 1.
2) Oferta turistica nacional desequilibrada en su composición, cuyos niveles de desequilibrio reflejan porqué las actividades complementarias han tenido una muy baja incidencia en relación a los ingresos totales del sector 2.
3) Oferta turística influida por dos factores que presionan a la baja a las tarifas hoteleras. Por un lado, mayor competencia por el crecimiento del número de habitaciones en los países del Caribe. Por otro, la ten-
dencia hacia la devaluación de los signos monetarios. y a pesar de que se ha buscado incrementar la competitividad, el desempeño económico del sector aún no compensa la pérdida de ingresos que implica la no-inclusión de la oferta complementaria (y de paso internalizar al excedente disponible en los turistas que vi sita n al país).
4) Débil desempeño del sector turístico. Lo cual se traduce en varios aspectos: escaso aumento del valor agregado, dado que más de un 70% de la oferta se basa en el siste-

27

ma todo incluido; estancamiento en la ocupación hotelera; reducción de las noches permanecidas; débil aumento del gasto diario de los turistas, y baja tasa para repetir la visita al país con fines turísticos.
S) Tendencia en el mercado turístico mundial hacia una mayor preferencia por actividades complementarías.
Se ha observado que destinos identificados como mecas del turismo costero hoy se promueven como destino de actividades turísticas múltiples. España (Las Islas Baleares, Mediterráneo); México (Cancún) ; Cuba, etcétera.
LA SITUACIÓN La revisión de la situación de la oferta turística com
plementaria revela la necesidad de transformar su composición. Lo fundamental es aprovechar que más de un 75% de los turistas que visitan la República Dominicana dispone de US$500 o más y disposición a pagar por actividJdes complementarias que no se le están ofreciendo . Una breve descripción particular de cada una de las cinco actividades complementarias con gran potencial turístico revela que el país deja de generar más de US$1,800 millones al año. A continuación ilustramos cómo este monto se desagrega en cada caso.
Turismo rural o agroturismo. Está definido como el disfrute del contacto con la cultura agrícola y rural (camping, días de campo, degustación de productos y comidas, etcétera). Es de todas las actividades complementarias, la que registra menor desarrollo en el país. y aunque su aporte se desconoce, puede generar más de US$286,433,643 cada año. Turismo verde o ecoturismo. Es el disfrute de actividades en áreas y espacios protegidos para la conservación de la naturaleza.
Dlstrilludón del flujo turistlco en 105 prindpales destinos del Caribe
~ 5000000
• Aéreo • Cruceros
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Caribbean Tourism Organ ization, 2002.
28 GLOBAL
450000000
350000000
~ 300000000 ~
~ 250000000
<: 200000000
: 150000000
: 100000000
;50000000
Actividades turísticas
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del estudio de Herrera. A; Lizardo, M. para la FAO. 2003.
En el país apenas se aprovechan, de manera muy limitada, las visitas a la Isla Saona en el Parque Nacional del Este; la observación de las ballenas Jorobadas en la Bahía de Samaná; las excursiones al Parque Nacional los Haitises, y el ascenso al Pico Duarte en el Parque Armando Bermúdez. El aporte de estas actividades no supera los US$500,000 dólares al año. Sin embargo, la explotación plena del eco turismo podría aportarle al país más de US $358,000,000 al año.
Turismo deportivo. Definido a partir del disfrute de actividades de competencias y actividades deportivas (turismo náutico, deportes de verano en invierno, caza y pesca deportiva, golf), sin embargo, a excepción de los torneos de pesca de Punta Cana Resort and Club, Cabeza de Toro y Casa de Campo, y de los torneos de golf, se registra aún un bajo aporte relativo, aunque quizás es el apartado que más genera. Tiene potencial de más de US$368,000,000 por año.
Partldpadón de las habitadones en la generadón del Ingreso turistlco nadonal
A-L -.....
......... ./ ----" ---.~ T
....
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Asonahores. 2002.


Turismo de aventura. Definido a partir del disfrute del deporte y los viajes o circuitos de actividades de riesgo y aventuras, sin embargo apenas se explotan los safaris y el kayak en Puerto Plata y en Punta Cana-Bávaro; el rafting y el mountainbike en Jarabacoa, el windsurfing en Cabarete y el trekking o senderismo en el Parque Armando Berrnúdez, Jose del Carmen Ramírez y Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). En la actualidad se registra un bajo aporte económico. Puede generar más de US$216,933,982 anuales.
Turismo cultural. Definido a partir del disfrute de las manifestaciones culturales (música, arte, gastronomía, monumentos y museos, carnavales, etcétera). Poco o nada explotado en el país, a pesar es de gran preferencia entre turistas nacionales residentes y no residentes y extranjeros. Su aporte también es desconocido, pero el potencial es de US$411,977,121. En resumen, la inclusión de la oferta complementaria de las cinco actividades referidas puede generar US$l ,803,674,425 anuales. Con esto se incrementaría en más de un 600/0 la actual contribución económica del sector turístico.
... o ...
Niveles de preferenda de los turistas que visitan República Dominicana
Muyilteresados
GI Indiferentes -... Pocoi1teresados
Niveles de preferencia
• Agroturismo
• Ecoturismo
• Deportivo
11 Turismo aventura
11 Turismo cultura
o Turismo playero
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del estudio de Herrera, A; Lizardo, M. para la FAO. 2003.
1 Hasta ahora las posiciones más debatidas revelan una dicotomía entre lo convencional o lo alternativo. A este respecto puede traerse a colación las posiciones enfrentadas por el decreto 319-97 para reducir los límites de algunas áreas protegidas; los confiictos por los proyectos de ley que buscan enajenar al Parque del Este, el Morro y la zona costera de Montecristi y Bahía de las Águilas. 2 Lo más preocupante de este desequilibrio es que persiste a pesar de que la demanda de las actividades complementarias es mucho más inelástica y por consiguiente puede ofrecer mayor rentabilidad relativa. Sin embargo, las inversiones en oferta de sol y playa se incrementan, mientras el ingreso de la actividad turística elllos alÍas comprendidos entre 1997 y 2002, se mantiene constante y en promedio genera unos US$2,500.0 millones anuales, equivalente a un 7% del PIS, y por cada habitación ha creado casi un empleo J A pesar del sesgo que este valor pudiese contener, su estimación es consistente a partir de los resultados de las estimaciones realizadas en el estudio citado, cuando concluye que existe una favorable correlación que señala que quienes prefieren agro turismo también podrían complementar el paquete prefiriendo y estando dispuestos a pagar, de manera especifica, por el turismo cultural, deportivo y por el ecoturismo. El valor modal global estimado en el estudio citado es de US$l00;la media superior no discriminada es USSJ09;y la mediana superior no discriminada es US$80.
30 GLOBAL
. III l ••
El análisis de la estimación del aporte económi
co de la oferta turística complementaria se susten
ta en los resultados del estudio "Agro-tourism in
the DR" (Herrera, A; Lizardo, M. 2003)3 Y en las
estadísticas del desempeño del sector turístico de
los últimos 10 años (Asonahores, 2002; Banco
Central, 2003). Sobre esa base, ha sido considera
da la metodología de "perdida de ingreso o pro
ducción" comparada con el excedente de los tu
ristas que manifiestan preferencia por disfrutar
actividades complementarias. A este respecto, la
estimación ha sido hecha sobre la base de la mo
da de la disposición a pagar, en tanto que la po
blación afectada fue estimada sobre la base de
proporciones equivalentes a la de los agroturistas.
Se prevé que los valores obtenidos pueden reflejar
imprecisiones, debido a limitaciones en la infor
mación disponible. Por ejemplo, los datos del es
tudio de referencia, a excepción de los del agrotu
rismo, no incluyen información sobre la disposi
ción a pagar y la población turística afectada. De
bido a esto el valor resultante de la inclusión de las
demás actividades -turismo rural, el turismo cultu
ral, turismo deportivo, eco turismo, turismo de
aventura, a partir de la extrapolación de los datos
del agroturismo, es impreciso. No obstante, se
confía en que los datos y conclusiones resultantes
pueden, en forma adecuada, reflejar el rigor acor
de al esfuerzo inicial de predecir el aporte poten
cial de la oferta turística complementaria del país.
Bibliografia Asonahores. 2002. Estadísticas Seleccionadas del Sector Turismo. Caribbean Tourism Organizarion. 2003. KeyTourism Statistics.January-March. Volume 1, Number 1. www.doitcaribbean.com Castejón, R; Méndez, E. et. al. 2003. Introducción a la Economía para Turismo. Printice Hall. Primera Edición, España. Herrera, A; Lizardo M. 2003. Agriculture's Enviromental Externalities Valuation: Agro-tourism in the Dominican Republic. Environmental Module Reports. Roles of Agriculture. FAO International Conference. 20-22 October 2003. Rome, Italy. Tribe,J. 1999. Economía del Ocio y el Turismo. Ed. Síntesis. Madrid, España
Alejandro Herrera (ata lino es economista, especialista en Política Económica y Economía Ambiental. Es consultor para la FAO y el BID y profesor e investigador de Desarrollo Turístico, la Escuela de Negocios y la Maestría de Ciencias Ambientales de INTEC.


Rela c o n es soc ales e dent dad

,..:.. ... o~ ...... .... .... ~ ::.-,, ~ ¡;,¡ .. . - - ",'
~ ~paña
UN EXAMEN DE LOS PArRONES SOCIALES DE LOS EMIGRANTES y DE LA
CO.NSTRUCCION DE SlJ IDENTIDAD. Por Carlos Dore Cabral y Carlos Segura
33

Los individuos están sometidos a las influencias de diferentes sistemas
culturales (la familia, la comunidad de origen, la sociedad).
identitaria ha sido también señalada con insistencia por los analistas de la identidad.
Los individuos están sometidos a las influencias de diferentes sistemas culturales (la fami-
En las sociedades europeas, al boom cultural de las sociedades postmodernas se agrega la presencia de una diversidad de grupos étnicos-culturales.
lia, la comunidad de origen, la sociedad). En las sociedades europeas, al boom cultural de las sociedades postmodernas se agrega la presencia de una
diversidad de grupos étnicos-culturales. En tales contextos, la construcción identitaria se hace particularmente compleja. Esto ha conducido a los analistas de la identidad a privilegiar un enfoque constructivista. Así, para Devereux la identidad opera como una "caja de herramientas", donde las diferentes determinantes sociales (la familia, los amigos, la comunidad de origen, la sociedad) y culturales (la lengua, la religión, las costumbres, los valores) no son más que los materiales a ~artir de los cuales los individuos construyen su identidad . Este enfoque no níega las influencias que recibe el individuo de su entorno social y cultural, pero insiste en que la identidad nunca es totalmente impuesta, que ésta es normalmente expresión de la elección del sujeto. Así concebida, la identidad tiene un carácter dinámico, hay en ella tanto de continuidad como de cambio. Estas dos dimensiones, aparentemente contradictorias, son parte de una misma estructura, donde la diversidad integra un conjunto coherente que el individuo construye a todo lo largo de su existencia en una doble relación: consigo mismo y con su entorno social. La complejidad de la construcción identitaría está relacionada con el hecho de que su entorno social es en las sociedades de hoy muy heterogéneo. Éste se presenta a los indivíduos bajo diferentes figuras, que son de hecho diferentes sistemas culturales: grupos primarios (familia, grupos de amigos) y grupos secundarios (instituciones de la comunidad de origen y de la sociedad: asociaciones étnico-culturales e instituciones educativas y económicas). A partir de estos parámetros abordaremos el estudio de las relaciones sociales de los dominicanos en España y su posicionamiento frente a los diferentes grupos sociales y culturales que los rodean, a fin de capturar los fundamentos de la identidad que ellos construyen.
Es este trabajo se aborda un aspecto de un estudio más amplio que incluyó los temas de la integración y la ciudadanía. Hace ya más de 30 años que la inmigración dominicana hacia España se convirtió en "masiva" 1 y, aunque algunos estudios han tocado estos temas de manera tangencial, ésta es la primera investigación empírica dedicada a ellos. El examen de las relaciones sociales de estos migrantes se centra en sus relaciones con los grupos en presencia que para ellos tienen una gran significación (familia, compatriotas, amigos españoles, latinoamericanos y de otras nacionalidades). Estas relaciones influyen su identidad de manera crucial, ya que ésta se construye en interacción con el entorno social. En un primer momento se analiza su situación familiar, luego sus relaciones con la comunidad de origen, y, finalmente, se aborda el tema de las relaciones interétnicas. Como se ha repetido de manera incesante en la literatura sociológica, la familia es el lugar por excelencia de la socialización de los seres humanos.
En ella es donde comienza la etnicización, transmisión e interiorización de normas, valores y representaciones del grupo étníco de pertenencia. El proceso de etnicización que comienza en el grupo familiar es un hecho social. La identidad étnica se produce en la interacción. TabeadaLeonetti
2 señala que esta interacción comporta tres di
mensiones. Las representaciones que se expresan a través del discurso de los actores. Toda identidad minoritaria es de alguna manera producto de las asignaciones, de la imagen que de ella tiene el grupo dominante. El segundo nível reenvía a las relaciones interpersonales de los individuos y los grupos observables en situaciones concretas de cara a cara. Estas son predeterminadas en gran medida por el tercer nivel de la interacción, que son las relaciones sociales que definen el lugar de unos y otros en la sociedad en su conjunto. Así, la naturaleza de una situación que pone en relación un miembro del grupo mayoritario con otro perteneciente a un grupo minoritario estará determinada por el lugar de uno y otro en la sociedad y por la representación del grupo mayoritario frente al minoritario. La centralidad de la cultura en la construcción
34 GLOBAL
PRECISIONES METODOLÓGICAS Este trabajo se basa en los datos de una investigación
de campo sobre la presencia dominicana en Madrid, desarrollada por la Dirección de Investigaciones de la Fun-

dación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) entre los meses de diciembre de 2001 y mayo de 2002, con el propósito de crear una base de datos sobre la dinámica del proceso de inmigración dominicana a Madrid, asociada a la identidad, ciudadanía e integración. Es importante destacar que esta base de datos es de carácter exploratorio, porque no existen informaciones estadísticas previas confiables sobre el número y caracteristicas de los migrantes dominicanos que residen en ese país europeo, ya que una parte está registrada estadísticamente (los legales) y otra no (los ilegales). En otro orden, los criterios de selección de la muestra no toman tampoco en cuenta las caracteristicas globales de la "población madre" migrante hacia España. La estrategia investigativa combinó una encuesta basada en un cuestionario estructurado aplicado en cuatro barrios de Madrid, entrevistas en profundidad, información de fuentes primarias de instituciones públicas españolas relacionadas con los inmigrantes, e informaciones de fuentes secundarias. La encuesta, instrumento central de la investigación, estuvo basada en una muestra imputada de "bola de nieve" de 196 casos, 120 mujeres y 76 hombres, con tres rangos de edades: 18-25,26-40 Y 41-55, distribuidas en cuatro barrios considerados representativos de la migración dominicana a Madrid: Cuatro Caminos, Legazpi, Campamento y Aravaca, a la cual se le aplicó un cuestionario de 227 preguntas, mayormente abiertas y semi-abiertas, las cuales cuestionan sobre a) sus datos generales, b) sus datos familiares, c) su experiencia migratoria, d) su historia laboral, e) su nivel educativo, f) sus relaciones familiares y sociales en España, g) su conocimiento y compenetración con las
realidades dominicana y española, h) sus comportamientos socioculturales, i) los comportamientos socioculturales de sus hijos j) la convivencia y discriminación en España, k) sus derechos en España y la República Dominicana y l} sus relaciones con la República Dominicana.
Las relaciones sociales. En la interacción con los miembros de su grupo de origen y de otros grupos étnicos es donde los individuos se forman las imágenes que influyen en su identidad étnica 4. Tanto las restricciones como las oportunidades que ofrece el grupo mayoritario (los españoles) al grupo étnico (los dominicanos), así como la evaluación que de sí mismo hace el grupo contribuyen a la formación de esas imágenes.
Las relaciones familiares. Se presentan aquí algunos aspectos de la vida familiar de los dominicanos en España que contienen variaciones identitarias, tales como la desintegración familiar (la separación de la pareja y de los hijos) y el reagrupamiento de la familia extendida. La adaptación de las familias dominicanas al contexto español no se produce sin desgarraduras. Un significativo número de las uniones (33.6%) no sobrevive después de la partida de uno de los miembros de la pareja. La mayor parte de las rupturas (77.5%) se produce antes de los dos años. La emigración no sólo separa a la pareja sino también a los híjos. Del total de híjos que reportan tener los entrevistados, 102 viven en la República Dominicana, 84 en España y tres en otros países. De los que residen en la República Dominicana, un total de 84 (82.3%) viven con el padre o la madre o abuelos matemos. Estamos pues
35

frente a familias frágiles, con significativos índices de rupturas y nonoparentalidad. Esta situación es muy probable que esté impactando la conducta de los hijos de estos migrantes, pero nuestros datos, centrados sobre la integración, ciudadanía e identidad no permiten formular hipótesis al respecto. La desintegración de la familia nuclear es en gran medida recompensada con el reagrupamiento de la familia extendida. Un 77.50f0
de los entrevistados dice tener parientes en España y un 95.4 declara tener algún tipo de relación con estos parientes, 73. 70f0 de los cuales perciben estas relaciones como muy buenas. El mantenimiento de fuertes lazos con la familia extendida, que pierde significación en el contexto de sociedades postmodernas como la madrileña, es retomado por los dominicanos en España como un elemento fuerte de sus relaciones sociales y de su identidad, dada la importancia que se le confiere a la familia en la cultura del país de origen.
Las relaciones con la comunidad de origen. La dimensión comunitaria de la identidad étnica, que comprende la formación de redes de amigos entre compatriotas, pero también la participación en asociaciones, comercios, empresas, así como los intereses económicos y políticos capaces de movilizar el grupo, está sin duda más centrada sobre el primero de estos dos aspectos. Un 97.40f0 de los entrevistados declara tener amigos dominicanos en España y un 88.8 Ofo asegura reunirse con esos amigos. Este predominio de las relaciones primarias podría estar relacionado con los siguientes factores: la corta existencia de la comunidad dominicana en Madrid, que se conforma en la década de los 90; su dispersión espacial en diferentes barrios de la ciudad, y el carácter incipiente de sus instituciones económicas, sociales y culturales. Pese a que son varios los dominicanos que han podido instalar sus propios negocios, bares, restaurantes, peluquerías, salones de belleza, bodegas, remesadoras, distan mucho de ser instituciones sólidas; lo mismo podría decirse de sus organizaciones sociales y culturales.
Las relaciones interétnicas. Las amistades constituyen sin duda un elemento crucial del universo social de los dominicanos en España y el lugar por excelencia de sus relaciones interétnicas. Las relaciones primarias de estos migrantes trascienden la familia y los grupos de compatriotas; un 78.60f0 de los entrevistados afirma tener amigos españoles y un 79.9 dice frecuentar estos amigos.
36 GLOBAL
Más de la mitad de estos migrantes (56.60f0) afirma tener amigos de otra nacionalidad distinta a la española, la mayoría (un 84.60f0) de origen latinoamericano (es decir, personas culturalmente próximas). Tanto las relaciones de amistad que los dominicanos en España sostienen con personas pertenecientes al grupo dominante (españoles) como aquellas que cultivan entre otros grupos étnicos, particularmente entre el resto de los latinoamericanos, hablan de una fuerte integración a la sociedad receptora, que trasciende el ámbito de lo social y penetra la esfera de la cultura y la identidad. Como lo han demostrado diferentes analistas5, toda identidad es cultu-: ralmente moldeada. En el contexto de grandes ciudades europeas, con frecuencia caracterizado por el enfrentamiento de la cultura tradicional de grupos de inmigrantes con la cultura postmodernas de esas ciudades, la construcción identitaria implica una selección de valores, costumbres y demás manifestaciones culturales de los grupos en presencia. El siguiente ejercicio consistirá en examinar los aspectos de la cultura de origen que más se esfuerzan en retener los dominicanos en España, así como los aspectos de la cultura del grupo dominante (el grupo español) que resultan para ellos más significativos.
CULTURA E IDENTIDAD Las tradiciones del país de origen que mejor conservan los inmigrantes dominicanos en España son aquellas que más están ligadas a la vida familiar, como las tradiciones culinarias. Ellos están acostumbrados a comer de una cierta manera y nada parece impedirles continuar haciéndolo; entonces, ¿por qué cambiar? La mayoría de los entrevistados acostumbra comer como los dominicanos: un 47.40f0 come exclusivamente comida dominicana y un 39.20f0 ambas comidas; es decir, un 870f0 conserva de alguna manera su forma tradicional de comer. Sin embargo, cuando se trata de tradiciones que trascienden el espacio familiar, como es la celebración de fiestas patrias, este porcentaje se reduce a un 12.10f0. Esta dificultad para conservar las tradiciones que se refieren al espacio público está relacionada con el escaso desarrollo de la comunidad dominicana en Madrid, su carácter incipiente y la debilidad de sus escasas instituciones. Otras tradiciones que pueden ser referidas al espacio privado, como la música, son también ampliamente conservadas. Un 81 Ofo dice que solo escucha en España música dominicana (bachata, merengue, salsa y boleros dominicanos). Estos migrantes realizan arreglos para integrar en un conjunto co-

herente aspectos de la cultura de origen y del país receptor. Su universo cultural se enriquece con nuevos
Los mejores salarios y condiciones de trabajo, la libertad, la calidad de los servicios y la forma de vida están entre las cosas que más aprecian los inmigrantes dominicanos en España.
conocimientos y maneras de concebir la vida. Esta selección de elementos de la cultura del país de origen y del país receptor se hace sin duda en función de sus recursos personales y sociales, de las posibilidades que les ofrece la sociedad receptora y de la imagen que ella tiene de ellos. La mayoria de los entrevistados (87.2%) dice haber aprendido algo de su estadía en España. Los nuevos conocimientos adquiridos van desde el aprendizaje de una profesión u oficio hasta la adquisición de nuevas habilidades culinarias. Esto explica por qué también la mayoria hace una evaluación positiva de la experiencia de la inmigración en España. Los mejores salarios y condiciones de trabajo, la libertad, la calidad de los servicios y la forma de vida están entre las cosas que más aprecian los inmigrantes dominicanos en España. En cambio, el racismo y la xenofobia resaltan como uno de los elementos más incómodos de su estadía en el país europeo. Un significativo porcentaje de los entrevistados (35.5%) señala como manifestaciones de racismo en España la preferencia por los españoles en los empleos, tanto en la asignación de los puestos como en los salarios, las actitudes y comentarios adversos y los comentarios e insultos. Pese a la proximidad cultural de dominicanos y españoles, no hay que olvidar que los primeros son mayoritariamente negros y mulatos y portadores de una cultura híbrida, donde la herencia africana es tan marcada como la española. El color de la piel y las particularidades culturales los convierte en una minoria visible, asociada a la inmigración proveniente del Tercer Mundo, susceptible de sufrir discriminación y racismo.
Este elemento juega a favor de la etnicización del grupo dominicano. La construcción de la identidad étnica está estrechamente ligada a las clasificaciones presentes en las sociedades, con frecuencia deslizadas hacia la estigmatización identitaria y roles estereotipados. Uno de los casos más clásicos en ese sentido es el de los judíos, que Hannah Arentd6 ha descrito como la figura de paria y rebelde, moldeada por el antisemitismo. Las identidades prescriptas por la sociedad receptora tienen tal fuerza que con frecuencia reenvían a un segundo plano las identidades primarias, cediendo el primer lugar a la nueva identidad asignada. Es así como calabreses y napolitanos pasan ser italianos o ítaloamericanos en las
grandes ciudades de América del Norte, lo que nunca pensaron ser en su anterior contexto calabrense o napolitano y, aunque nuestros datos no nos permiten hacer hipótesis en ese sentido, es probable que los dominicanos, ecuatorianos, cubanos, etcétera, comiencen a pasar a ser latinoamericanos en el contexto madrileño 7. Existe un claro proceso de aculturización, que se observan en los importantes cambios en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Un 68.9% de los entrevistados declara haber cambiado su manera de pensar después de vivir estos años en España; un 42.8% también dice haber cambiado su forma de sentir y un 54% la de actuar. Entre los cambios que han sufrido en la manera de pensar los inmigrantes dominicanos en España se destacan: pensar más en el futuro y el progreso; en la necesidad del ahorro; en la familia, y en hacer su casa. En cuanto a la manera de sentir, manifiestan ser ahora más sensibles y notar más la ausencia de la familia; en cuanto a su manera de actuar, remarcan que son ahora más responsables, más pacíficos, más calculadores a la hora de actuar, más dinámicos y listos, así como más independientes. Nótese que aunque varios de estos cambios en la manera de pensar, de sentir y de actuar se reportan sobre todo a la cultura de la sociedad receptora, como son la responsabilidad, la independencia o responder ante la adversidad de manera más calmada y pacífica, otros, como el proyecto de ahorrar para hacer su casa y el apego a la familia, operan más bien como un afianzamiento en la cultura origen.
CONCLUS IÓN Este análisis rinde cuentas de algunas de las transformacio
nes culturales que la experiencia de la inmigración ha provocado entre los dominicanos radicados en Madrid. Varias de estas transformaciones van sin duda en el sentido de la aculturación, la evaluación positiva que ellos realizan de su vida en España, su entusiasmo en tomo a los mejores ingresos y condiciones de vida, calidad de servicios y atmósfera de libertad e independencia que reina en una sociedad postmoderna como la madrileña. Sin embargo, esta aculturación, aunque real, es a todas luces parcial. En gran medida, estos inmigrantes continúan identificándose con su cultura de origen. Veamos los as-
37

pectos de la vida social y cultural de los inmigrantes domini
canos en España que juegan a favor de la aculturación e incluso de la asimilación:
* La inmigración dominicana en España está constituida, en una significativa proporción, por familias frágiles, escindidas, lo que es raras veces favorable a una
fuerte identificación a la cultura de origen. * La relación con la comunidad étnica está fuertemente centrada en las relaciones primarias. * La atracción de estos inmigrantes por la cultura posmoderna de los madrileños (libertad, independencia) es muy fuerte, particularmente entre los jóvenes y las mu
jeres, que son el grueso de la población. * Los lazos con el país natal, aunque bastante fluidos, no se
han concretado todavía en fuertes redes transnacionales. * El color de la piel y la herencia cultural africana hacen de los dominicanos en España una minoría visible, ex
puesta a la asignación de roles y estereotipos. * El carácter cada vez más multiétnico de la ciudad de Madrid induce al desarrollo de un espacio propicio a la movilización étnica por la consecución de objetivos económicos, políticos, sociales y culturales.
* El desarrollo de las comunicaciones y la facilidad de los viajes mantienen vivos los lazos con el país natal. El análisis de estos datos conducen a cierto escepticismo en cuanto al porvenir de la persistencia de la identidad étnica de la inmigración dominicana en España y
muy particularmente entre los hijos de estos migrantes. El proceso de migración masiva desde la República Dominicana hacia España parece que ha concluido. A ex
cepción de algunos migrantes laborales, que se van a España con sus respectivos contratos de trabajo en el
marco de un acuerdo entre ambos Estados, la incipiente comunidad dominicana en ese país europeo no está
siendo alimentada por olas sucesivas de inmigrantes, condición indispensable para el desarrollo de una comunidad, con un liderazgo bien definido e importantes
instituciones económicas, políticas y sociales, que se constituyan en un espacio para el despliegue de prácti
cas culturales y base social para la movilización política y económica del grupo étnico, en aras de una mayor participación en la asignación de recursos, poder, estatus y prestigio.
38 GLOBAL
Bibliografia
1 Báez Evertsz, Carlos, 2001. La inmigración domin icana
en España, en La inmigración dominicana en el tercer milenio, José Ramón Aparicio et al., Editorial Betania, Ma
drid, España. 2 1. Tabeada-Leonetti, « Stratégies idenrjtaires et minorité dans les sociétés pluriethniques )}, Revue intemadonale d'action communautaire, 22/61, printemps, 1889, pp. 96-98.
3 G. DEvereux, Tidentité ethnique: ses bases logiques et ses dvsfonctions", in Ethic Identity Cultural Continuities and Changes, bajo la dirección de G. De Vos et L. Romanauci-Ross, Chicago, The UNiversíty of Chicago Press,
1970, pp. 133-160.
4 lsajiw, w.w. ] 990. "Ethnic Identity Retention", in Ethnic
Identíty and Equalíty, bajo la dirección de R. Breton et al., University oi' Toronto Press, p. 35.
5 Camilleri, C. 1989. "La culture et la ídentité culturelle: champ notionnel et devenir", capitlllo en Chocs ele cultu
res: concepts et enjeux pratíques de l'interculturel, París, L'Hannattan; Devereux, op. Cit. 6 H. Arentd, 1978. La tradition cachée. Le .luif comme paria, Bourgois. 7 Véase sobre el tema, Dore Cabral, Carlos "Identidad y
estratificación racial/étnica", que es el capítulo 7 ele su libro Problemas sociológicos de fin de siglo, 1999, FLACSO:
Santo Domingo. Existe una versión en inglés de este texto en colaboración José ltzigsihn, en Mambo Montage:
The Latinarization of New York, editado por Arlene Davilas y Agustín LaoMontes, 2000, Columbia University
Press: New York.
Carlos Dore Cabral, sociólogo, es especialista en estudios políticos, sociología de las migraciones y los procesos de urbanización. Ha hecho aportes de interés sobre la cuestión rural en la República Dominicana. Ha escrito varios libros, entre los que destacan "The Urban Caribbean: Transition to the New Global Economy" y "Problemas sociológicos de fin de siglo".
Carlos Segura, sociólogo, realizó estudios doctorales en la Universidad de Montreal y una maestría en la Universidad del Québec en Montreal. Formó parte del Grupo de Estudios Étnicos de la Universidad de Montreal, donde realizó varios trabajos sobre el pluralismo cultural y la emergencia de nuevas identidades. Ha realizado trabajos de investigación sobre la inmigración haitiana hacia la República Dominicana y las relaciones dominico-haitianas y ha trabajado como consultor de la FAO.

39

L b r e e o m e r e o
El futuro dominicano Por Frederic Emam-Zadé Gerardino
El efecto que tendrá la liberalización comercial de la República Domi
nicana sobre sus sectores productivos reviste una gran incertidumbre.
En esta investigación hemos analizado tanto el impacto esperado en el
ámbito nacional como hemisférico, con la finalidad de comparar la posi
ción relativa de cada país dentro de este contexto. El trabajo, que hace es
pecial énfasis en el caso dominicano y su relación comercial con los Esta
dos Unidos, analiza las ventajas comparativas de 14 sectores o clusters de
la producción nacional de bienes de las 35 naciones de América (ALCA1 +
Cuba) así como la data disponible sobre el sector servicios. La República
Dominicana tiene ventajas relevantes en cuatro de estos clusters: manufac
turas misceláneas, ropa, productos de piel y componentes electrónicos.
40 GLOBAL

La República Dominicana
tiene ventajas relevantes en matro estos dusters: manufacturas misceláneas, ro
pa, productos de piel y componentes electróni-cos; desventajas medianas en la producdón expor ..
table de otros matro: productos electrónicos, manu-facturas básicas, maquinarias no eléctricas y químicos; y desventajas relativas muy grandes en los seis
restantes: equipos de transporte, comida procesada, comida fresca, minerales, productos de
madera y textiles.

De las diversas variables disponibles se escogió la 'ventaja comparativa revelada' -tal y como la define el Inter
national Trade Centre (www.intracen.org) de Ginebra y el Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales (www.cepii.fr) de Paris-, ya que se trata de una de las más relevantes para este tipo de análisis. Además, ya existían estudios previos y estadísticas para todos los sectores productivos de todas las naciones del hemisferio americano. La Teoría de la Ventaja Comparativa predice que será más lucrativo para un país venderle sus bienes menos costosos a otro país y comprarle sus bienes menos cos
tosos al otro país; ganando así ambos muchos más beneficios que si no comerciaran. La 'ventaja comparativa revelada' ('revealed comparative advantage') indica la
contribución de cada sector al balance comercial general del país, tomando en cuenta el desempeño o 'perfor
mance' comercial, que refleja la competitividad y diversificación de un sector exportador, en comparación a ese sector en otros países. Mientras más alto el índice o mejor (menor) el ranking, mayor será la contribución de
ese sector a las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) y al balance del comercio. El índice indica la diferencia entre las exportaciones netas en la actualidad y las exportaciones netas ajustadas tomando en cuenta el superávit o déficit comercial del país.
La fórmula que utilizamos fue la siguiente: De acuerdo a esta ecuación, la ventaja comparativa
revelada es estandarizada por el total del comercio pa
ra el país exportador en cuestión.
Siendo:
respectivamente las exportaciones e importaciones to
tales del país i en el año t
respectivamente las exportaciones e importaciones de los productos del cluster cl del país i en el año t
42 GLOBAL
el desequilibrio comercial observado en el país i en el
cluster cl en el año t
el peso ponderado del cluster cl en las exportaciones
del país i en el año t
(X:c1+ M 'jc!)
(X:_+M;)
el desequilibrio teórico del país i en cluster cl en el año t.
Los 15 sectores analizados fueron comida fresca, comida pro
cesada, productos de madera, textiles, químicos, productos de piel, manufacturas básicas, maquinas no eléctricas, productos electrónicos, componentes electrónicos, equipos de transporte,
ropa, manufacturas misceláneas, minerales y servicios.
Algunas conclusiones Los hallazgos de esta investigación fueron muy interesan
tes y dada la naturaleza empírica de la fórmula utilizada, un fiel reflejo de la realidad presente del comercio interna
cional de las naciones del hemisferio; aunque hay que hacer la salvedad de que se trata de una fórmula utilizada só
lo para ordenar los países en un ranking y no con otra finalidad. Metafóricamente hablando, lo que hemos hecho es tomar un conjunto de frutas y ordenarlas según una variable;
por ~emplo, su contenido de fructosa, para saber cuál contiene más azúcar por centímetro cúbico.
Por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado al querer extraer del presente análisis otras conclusiones. En la tabla anexa, se pue
de obseIVar el ranking obtenido de cada uno de los 35 paises de América, según su ventaja comparativa revelada en cada uno de
los 14 clusters de producción de bienes Uos servicios se analizan aparte, más adelante). Como se puede ver, la República Dominicana tiene ventajas relevantes en cuatro de estos clusters: ma
nufacturas misceláneas, ropa, productos de piel y componentes electrónicos; desventajas medianas en la producción exportable
de otros cuatro: productos electrónicos, manufacturas básicas, maquinarias no eléctricas y químicos; y desventajas relativas
muy grandes en los seis clusters restantes: equipos de transporte, comida procesada, comida fresca, minerales, productos de made-

ra y textiles. En los cuatro gráficos siguientes, donde las barras desde el Eje central hacia la derecha representan ventajas y hacia la izquierda, desventajas, podemos visualizar la posición de la República Dominicana (RD) en relación a la de Estados Unidos (EU)
y la de ambas naciones con relación al resto del hemisferio y derivar algunas conclusiones adicionales.
Otras gráficas (no incluidas) reflejan que ni Estados Unidos ni la República Dominicana son competitivos exportando productos electrónicos, pero en este caso el primero aventaja un poco a la segunda. Mientras, la mayoría de los países del hemisferio no son competitivos ex portando productos electrónicos. Lo mismo ocurre en el an álisis realizado en el apartado de manufacturas básicas. Además, se ob-
Manufaéturas misceláneas ¡o -30 - o -10 10 3 50
Dominicafld I RO l1l Honduras I
StVicent&G J USA J EU
Dominica I
Bolivia
Antigua&ij
EISalva~ Bahaiiías
Guafemaia
Ni(¡~gua
S~m (Grenada
I BaIbados if HaItf
l -r OIstaRlca
I 8IalII
I l\Inam¡j
• ilnidad&T
I Sltwa
I Guyana
p,ro
I Urug""
• Canadá
1 Chile
I ÚlIOmbia
I Cuba
r Jamaica
I SlIit1l&N
I &:uador
AIgentln.J
B<Ii<e -r ""-
La República Dominicana es mucho más competitiva que Estados Unidos y, por mucho margen, el exportador más competitivo de todas las naciones, en manufacturas misceláneas; mientras que la mayana de los países del hemisferio no son competitivos exportando estos productos.
serva que Estados Unidos es el exportador más competitiv o de maquinaria no eléctrica; mucho más que la República Dominicana. Mientras, la may oría de los países del hemisferio no son competitivos ex portando este renglón. El mismo caso se aplica para químicos. Por otro lado , Estados Unidos es apenas competitivo exportando equipos de transporte, pero aventaja enormemente a la República Dominicana. La mayoría de los países del hemisferio no son competitivos exportando equipos de transporte. Así mismo , Estados Unidos es ligeramente competitivo exportando comidas procesadas, pero más que la República Dominicana, que no lo es ; mientras que la mayoría de los países del hemisferio son muy com-
Ropa 50 o 50 100 150 200 250 300
HaiU
Dominicana 1 ROI2¡ Jamaica 1
Perú I Belice I
El Salvador J Colombia I
Uruguay I Costa Rica I
St. Lucia I Bolivia
SI. Kitts&N
Guatemala
Nicaragua
Guyana
Paraguay
Grenada
Honduras
Antigua&B
Brazil
Panamá
Trinidad&T
Bahamas
Barbados
Dominica
Ecuador
SI. Vicent&G
Surinam
Canadá
Cuba
Argentin~
Cbile
Venezubla
México
EU I USA
La República Dominicana es el segundo exportador de ropa más competitivo del hemisferio, después de Haití; mientras que la mayoría de los países del hemisferio son poco competitivos o no son competitivos. Estados Unidos es el menos competitivo.
43

ProdadOs de piel ,10 -5 o 'S ,,11} 15 20 25 30 35
Uruguay I Dominicana RD(2)
8razi! j Paraguay J
Argentina
Bolivia I Haitr I
Antigua&B I Colombia I
El Salvador
Grenada J Dominica
Guatemala I Nicaragua J (ostaRica
México
SI.Kit"&N
Bahamas
Jamaka
SI.Vincem&G
sinnam Honduras
Panam.l
Pen! Trinijiad&T
~ ! BiIke . ,(AAadt
EIE% wJ'J
La República Dominicana es más competitiva que Estados Unidos y el segundo exportador más competitivo de productos de piel; mientras que la mayoría de los países del hemisferio no son competitivos o son poco competitivos. Estados Unidos es el menos competitivo del hemisferio.
petitivos exportando comidas procesadas. Igualmente, Estados Unidos es ligeramente competitivo exportando comidas frescas. La República Dominicana no es competitiva y la mayoría de los países del hemisferio son altamente competitivos en este sector. Estados Unidos es ligeramente no-competitivo exportando minerales, pero aventaja a la República Dominicana, que no es competitiva; mientras que la mitad de los países del hemisferio es altamente competitiva exportando minerales y la otra mitad no lo es. Estados Unidos es ligeramente nocompetitivo exportando productos de madera, pero aventaja a la República Dominicana, que en este caso no es nada competitiva. Muy pocos países del hemisferio son muy competitivos exportando productos de madera.
44 GLOBAL
Componentes electrónicos -100 -50 o 50 100 150 200 2SD
StKitts&N J Grenada I Ba~tJ9\ J usa EU
Oorij'injeana RD(2) J Ot.Lueia
Antigua&B
EISalvadof
Surinam
Saharnas
J Haití
p Guyana
I Honduras
Guatemala
Nicaragua
Jamaica
Panamá
I St. Vincent&G
J Belice
r Bolivia
México
Colombia
Ecuador
Trinidad&T
Perú
I Paraguay
Cuba
I Chile
Uruguay
Venezuela
Argentina
Canadá --Dominica
~. Brazil
Costa Rica
La República Dominicana es competitiva exportando componentes el ectrónicos, pero está por debajo de Estados Unidos; mientras que la mayoría de los países del hemisfe110 no son competitivos exportando componentes electrónicos,
El sector servicios En cuanto al sector servicios, los hallazgos fueron
sorprendentes, aunque no pudimos incluir todos los países del hemisferio por falta de datos y tuvimos que utilizar una fórmula aproximada para los cálculos. La gran sorpresa fue hallar que la República Dominicana reflejó tener la mayor ventaja comparativa revelada en las exportaciones de servicios, que en cerca de un 90% corresponde a servicios turísticos; por lo que también se deriva que el país es el exportador turístico más competitivo del hemisferio. En cuanto a la relación comercial bilateral entre la República Dominicana y Estados Unidos, podemos ordenar los clusters según su ranking e inferir cuáles serán las tendencias comerciales entre ambas nacio
nes. Esto no representa un desafío nacional mayor

Servidos o 5 10 15 20 25 30 35 40
Dom.Rep. RD(2)
Guatemala -' -
Uruguay
Costa Rica
Estados Unidos ,-- - ,- " EU
-~ El Salvador ,-f--
Chile
Perú r-'
Emador
Colombia -, '1
Brazil
Canadá
Argentina
México
Venezuela h:J
En esta gráfica se observa que la República Dominicana es el exportador de servicios (principalmente turísticos) más competitivo del hemisferio y aventaja ligeramente a Estados Unidos (pero es menos diversificado que éste). Mientras, la mitad del hemisferio es competitivo exportando servicios.
para ciertos sectores, donde la República Dominicana no tiene exportación ni producción significativa.
Sin embargo, resulta altamente preocupante para los clusters de comida fresca y comida procesada, que son muy importantes en este país, pero que se encuentran en franca desventaja respecto a Estados Unidos. Si, además, tomamos en cuenta que la mayoría de los países del hemisferio son altamente competitivos exportando comidas frescas y procesadas, el desafío se torna mayor y mucho más preocupante; pues lo que se vislumbra para la agricultura y la agro industria dominicana bajo el libre comercio es una fuerte competencia, no sólo proveniente de los EU sino además -y sobre todo- del resto del hemisferio. Finalmente, debemos advertir de que este análisis, aunque está bien fundamentado, no deja de ser un primer intento en una dirección de estudio que requiere
.. ... .
Como se puede apreciar, la República Dominicana tenderá a exportar más servicios, ropas y productos de piel hacia los Estados Unjdos que los que importa y mantendrá un flujo comercial balanceado de manufacturas misceláneas, componentes electrónicos y de minerales. La tendencia será a importar los productos de todos los demás clusters.
investigaciones de mucha más profundidad y amplitud. y que, por ende, debe ser tomado en cuenta en este contexto y validado por otros estudios con otros enfoques. 1 ALCA: Area de Libre Comercio de las Américas, que será formada mediante el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que se encuentra en su etapa final de negociación y que se espera iniciar en enero de 2005.
Frederic Emam-Zadé Gerardino, es economista, director de Desarrollo Económico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Realizó estudios avanzados en el Programa Doctoral de Economía de la Universidad de Chicago, donde fue discípulo de Arnold Harberger, George Stigler, Gary Becker y Robert Lucas,laureados con el Premio Nóbel de Economía. Entre 1996 y 2000, fue vicecanciller y embajador encargado de las negociaciones comerciales de los Tratados de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y Centro América.
45

.¡:".. o-C> 5 CP l> r-
4
6
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
eIec.1nWcas DOMINICANA HAITI SlKITTS&N HONDURAS DOMINICANA DOMINICANA GRENADA Sl VINCENT&G JAMAICA BRAZIL BARBADOS USA DOMINICA
PERU BELlCE
PARAGUAY USA ARGENTINA DOMINICANA
BOLIVIA EL SALVADOR BOLIVIA ST.LUCIA ANTIGUA&B COLOMBIA HAITI ANTIGUA&B EL SALVADOR URUGUAY ANTIGUA&B EL SALVADOR BAHAMAS GUATEMALA NICARAGUA SURINAM GRENADA BARBADOS HAITI MEXICO COSTA RICA BRAZIL PANAMA TRINIDAD&T ST.LUCIA GUYANA PERU URUGUAY CANADA CHILE COLOMBIA CUBA JAMAICA SlKITTS&N ECUADOR ARGENTINA BELlCE VENEZUELA PARAGUAY
COSTA RICA ST.LUCIA BOLIVIA SlKITTS&N GUATEMALA NICARAGUA GUYANA PARAGUAY GRENADA HONDURAS ANTIGUA&B BRAZIL PANAMA TRINIDAD&T BAHAMAS BARBADOS DOMINICA ECUADOR SlVINCENT&G SURINAM CANADA CUBA ARGENTINA CHILE VENEZUELA MEXICO USA
COLOMBIA EL SALVADOR GRENADA DOMINICA GUATEMALA NICARAGUA COSTA RICA MEXICO SlKITTS&N BAHAMAS
SURINAM BAH AMAS HAITI GUYANA HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA JAMAICA PANAMA Sl VINCENT&G
JAMAICA BELlCE SlVINCENT&G BOLIVIA SURINAM MEXICO HONDURAS COLOMBIA PAN AMA ECUADOR PERU TRINIDAD& T TRINIDAD& T PERU BARBADOS PARAGUAY BELlCE CUBA CANADA CHILE ECUADOR URUGUAY Sl LUCIA VENEZUELA CUBA ARGENTINA GUYANA CANA DA VENEZUELA DOMINICA CHILE BRAZIL USA COSTA RICA
eIec.1nWcas COSTA RICA CHILE MEXICO PERU BAHAMAS BRAZIL ANTIGUA&B BARBADOS SURINAM TRINIDAD& T Sl VINCENT&G ANTIGUA&B HAITI GRENADA ST.LUCIA USA BARBADOS CUBA GUYANA DOMI NI CANA HONDURAS SlKITTS&N CANADA JAMAICA PANAMA DOMINICA BELlCÉ TRINIDAD&T ECUADOR BOLIVIA BRAZIL EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA URUGUAY VENEZUELA PERU PARAGUAY COLOMBIA CHILE ARGENTINA
CANADA EL SALVADOR BAH AMAS BOLIVIA JAMAICA USA VENEZUELA COLOMBIA DOMINICANA SURINAM ARGENTINA GUATEMALA NICARAGUA PANAMA HAITI URUGUAY MEXICO PARAGUAY HONDURAS ST.LUCIA COSTA RICA SlVINCENT&G BELlCE DOMINICA GRENADA ECUADOR GUYANA CUBA SlKITTS&N
..... USA SlKITTS&N ANTIGUA&B SURINAM BAHAMAS SlLUCIA GRENADA HAITI DOMINICA BARBADOS PANAMA EL SALVADOR MEXICO PARAGUAY JAMAICA URUGUAY DOMINICANA Sl VINCENT&G CANADA HONDURAS BRAZIL BELlCE COSTA RICA GUATEMALA NICARAGUA BOLIVIA COLOMBIA ARGENTINA ECUADOR TRINIDAD&T PERU CUBA CHILE VENEZUELA GUYANA
TRINIDAD&T DOMINICA BAHAMAS USA BARBADOS ANTIGUA&B EL SALVADOR SURINAM CANADA GUATEMALA NICARAGUA PANAMA GRENADA
-~ Sl VINCENT&G CANADA MEXICO BRAZIL USA ANTIGUA&B URUGUAY SURINAM ST.LUCIA BARBADOS ECUADOR HONDURAS EL SALVADOR
ST.LUCIA ARGENTINA Sl VINCENT&G BOLIVIA HAITI DOMINICANA MEXICO HONDURAS JAMAICA CHILE CUBA SlKITTS&N VENEZUELA BELICE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA GUYANA BRAZIL COSTA RICA PERU BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR
DOMINICA HAITI COSTA RICA CUBA GRENADA SlKITTS&N BELlCE PANAMA PERU COLOMBIA DOMINICANA JAMAICA VENEZUELA GUYANA PARAGUAY TRINIDAD&T GUATEMALA NICARAGUA CHILE BAHAMAS
GUYANA BELlCE ARGENTINA BAH AMAS URUGUAY BARBADOS SlKITTS&N BOLIVIA BRAZIL PERU CHILE GUATEMALA NICARAGUA DOMINICA PARAGUAY ECUADOR EL SALVADOR COSTA RICA ANTIGUA&B JAMAICA PANAMA USA CANADA MEXICO SURINAM DOMINICANA TRINIDAD&T HONDURAS COLOMBIA
PARAGUAY ECUADOR GUATEMALA NICARAGUA SlLUCIA HONDURAS PANAMA GRENADA SlVINCENT&G URUGUAY BELlCE DOMINICA ARGENTINA COSTA RICA EL SALVADOR CHILE BRAZIL BAHAMAS BOLIVIA SURINAM PERU GUYANA JAMAICA CUBA USA CANADA HAITI ANTIGUA&B MEXICO DOMINICANA
Sl VINCENT&G BARBADOS GRENADA TRINIDAD& T ST.LUClA VENEZUELA VENEZUELA Sl KITTS&N HAITI COLOMBIA
VENEZUELA COLOMBIA TRINIDAD&T JAMAICA ECUADOR BOLIVIA GUYANA CUBA ARGENTINA PERU SURINAM CANA DA CHILE MEXICO BAHAMAS DOMINICA ANTlGUA&B BARBADOS PANAMA HAITI BRAZIL SlLUCIA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA USA GRENADA PARAGUAY SlKITTS&N DOMINICANA URUGUAY BELlCE Sl VINCENT&G
CANADA CHILE GUYANA BRAZIL PARAGUAY HONDURAS BOLIVIA EL SALVADOR ST.LUCIA ANTIGUA&B SURINAM USA URUGUAY PANAMA BARBADOS ECUADOR MEXICO GUATEMALA NICARAGUA PERU TRINIDAD&T COLOMBIA BAHAMAS HAITI BELlCE CUBA ARGENTINA GRENADA DOMINICA VENEZUELA SlVINCENT&G COSTA RICA DOMINICANA JAMAICA SlKITTS&N
EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PERU ANTIGUA&B BRAZIL HAITI ST.LUCIA URUGUAY USA BAHAMAS BOLIVIA PARAGUAY SlVINCENT&G SURINAM BARBADOS SlKITTS&N BELlCE CANADA GRENADA HONDURAS PANAMA CUBA ARGENTINA ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA COSTA RICA GUYANA MEXICO TRINIDAD&T CHILE JAMAICA DOMINICANA DOMINICA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Informe especial Relaciones francohaitianas:
¿UN NUEVO CAMINO?
Introducc ión y traducción:
Alejandro González Pons
l/Sin petróleo, sin uranio y sin piedras preciosas, sin armas de destrucción masiva, sin estrechos estratégicos, sin terroristas que exportar, sin playas agradables, un sida endémico y miles de boat people que las corrientes empujan hacia la Florida o las Bahamas. ¿ La droga? Ella se dirige sobre todo hacia el Norte. Los Estados Unidos pueden temer una Liberia a sus puertas, y actuar, o abstenerse, en consecuencia. Es su decisión. Esa galera, ese avispero, ese bazar de lo extraño, esa olla del diablo: pocos dividendos si nos involucramos medianamente, y poca cosa que perder, si uno se desentiende de una vez por todas':
(Cita inicial del Informe del Comité Independiente de Reflexión y de Propuestas sobre las Relaciones Franco-Haiti~na5, entreg~do per el Regis Debray al ministro de Asuntos Exteriores de Fr~nci¡¡, Dorninique de Villepin. Segunda parte).

Introducción La República de Haití se encuentra hoy, nueva
vez, intervenida por fuerzas militares intemacio
nales, cumpliendo un mandato otorgado por el
Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas,
mediante la Resolución 1529. El caos político,
acompañado de importantes y violentos enfren
tamientos y una grave crisis humanitaria en de
sarrollo,obligaron a la comunidad internacional a
tomar esta decisión luego de múltiples e infruc
tuosas gestiones de negociación. Las negativas
repercusiones geopolíticas que podrían tener ta
les acontecimientos fueron también valoradas
por la ONU al momento de tomar tal decisión,
sobre todo la posibilidad de una masiva emigra
ción de nacionales haitianos hacia países veci
nos, incluyendo República Dominicana y los Es
tados Unidos. Como resultado del aislamiento,
del bloqueo de la ayuda y de la cooperación eco
nómica y financiera internacionales, consecuen
cia de la aplicación de sanciones contempladas
en acuerdos políticos que la globalización impo
ne (Acuerdo de Cotunú, Carta Democrática Inte
ramericana, etcétera), las condiciones socio-eco
nórnicas de Haití se agravaron. Aplicando con ri
gor el artículo 96 del Acuerdo de Cotunú, Europa
impuso a Haití duras sanciones económico-fi
nancieras que reflejan, hay que decirlo,el cansan
cio de la comunidad internacional respecto a un
esfuerzo de cooperación sin respuesta que,con el
tiempo, se ha convertido en un tonel sin fondo.
El FMI, el Banco Mundial y el BID hicieron
lo propio. Con la renuncia y salida de Haití
del presidente Aristide, un nuevo gobierno
de transición trata de crear las condiciones
para una nueva institucionalidad, que res
taure y consolide el Estado de Derecho me
diante elecciones libres, y cree las condicio
nes que permitan enfrentar el hambre y la
miseria en que vive la inmensa rnayoría del
pueblo haitiano desde hace décadas.
2 INFORME ESPECIAL
Francia, antigua potencia colonial, tiene una
importante responsabilidad, moral y política,
frente a la realidad que vive ese país, y así lo re
conoce.A partir de tal reconocimiento, el Gobier
no del presidente Jacques Chirac ha encamina
:10 pasos con el fin de redefinir y potenciar,sobre
ba ses positivas, las relaciones bilaterales entre
Francia y Haití. En octubre de 2003, el ministro
de Asuntos Exteriores de Francia, Dominique de
Villepin, creó el Comité de Reflexión y de Pro
puestas sobre las Relaciones Franco-Haitianas,
compuesto por personalidades independientes
y presidido por el reconocido intelectual Regis
Debray, con la misión de realizar una evaluación
y entregar un informe sobre la situación política,
econórnica y social de Haití y, al mismo tiempo,
presentar propuestas que permitan un relanza
miento de las relaciones bilaterales. El 28 de
enero del 2004, el Informe fue entregado al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores.
Dividido en dos partes, el análisis constata la
crisis integral que vive Haití, la que sobrecoge al
más indiferente, coyunturalmente agravada a
partir de las elecciones parlamentarias celebra
das a principio del año 2003, y catalogadas co
mo fraudulentas por los partidos políticos de
oposición y por la comunidad internacional. El
Estado y sus instituciones dejaron literalmente
de funcionar, y un tranque político entre los
principales actores, alimentado por la descon
fianza, irnpidió alcanzar un acuerdo que desblo
queara la situación y se lograran soluciones po
líticas de consenso. El ambiente de ingoberna
bilidad en que se encuentra Haití desde hace
más de tres allOS se manifiesta en va rios aspec
tos: la disolución de la Cámara de Diputados en
un escenario controversial; los asesinatos políti
cos cobijados bajo el manto de una irnpunidad
creciente y generalizada; los fraudes electorales
y la abstención de los partidos de la oposición
en las elecciones presidenciales del mes de no
viembre; el fracaso de la Organización de Esta
dos Americanos (OEA) en el logro un diálogo
entre las partes enfrentadas y en crear un esce
nario de seguridad y confianza que culminara
con la creación de un Consejo Electoral Provisio
nal que organizara unas elecciones creíbles.
A la crisis política se le agrega una crisis econó
mica y social de amplio espectro, que ubica a
Haití como el tercer país más pobre del planeta.
El Producto Bruto Interno no crece desde el año
1989, al tiempo que se han deteriorado todos
los índices sociales. Como ya señalamos, las
ayudas y préstamos internacionales están blo
queados, al no alcanzar Haití estándares de go
bernabilidad democrática exigidos por la co
munidad internacional, lo que genera un círcu
lo vicioso infernal de nefastas consecuencias
para el pueblo haitiano.La vigencia de la demo
cracia y del Estado de Derecho requiere de re
cursos que un pueblo pobre y hambriento no
tiene. El Comité así creado tuvo como tarea ex
plorar las vías de unas relaciones bilaterales
más armoniosas, rnás dinámicas y más cons
tructivas, según lo manifestara el propio minis
tro de Relaciones Exteriores de Francia.
La celebración del Bicentenario de la Indepen
dencia de Haití en 2004 se consideró un esce
nario ideal para tales propósitos, a pesar de que
planearan en el aire las reclamaciones financie
ras de restitución y reparación hechas por Jean
Bertrand Arististide a Francia en el año 2003,
inspiradas en los vientos de la Conferencia de
Durhan, ascendentes a más de US$21,000 mi
llones. Tal suma correspondería, según se dijo, a
la devolución del pago de 90 millones de fran
cos oro, más sus intereses, entregados por Haití
a Francia para obtener el reconocimiento de su
independencia, y, además, como compensación
por los abusos infligidos a los esclavos por el

sistema colonial. Tal demanda no fue tomada
en consideración por Francia bajo el alegato de
que no estaba fundamentada en el Derecho In
ternacional (el principio de autodeterminación
de los pueblos no estaba vigente para la época),
por la imposibilidad de determinar a partir de
qué momento se evaluarían las responsabilida
des; por contradecir el principio de no retroacti
vidad de las leyes; por la imposibilidad de defi
nir quiénes fueron los culpables (los africanos
vendedores de esclavos o los europeos compra
dores) y quiénes serían los beneficiarios espe
cíficos de tal demanda.
Dejando de lado los ribetes demagógicos de la
solicitud de Arístides, no cabe duda, sin embar
go, de que Francia, potencia colonial yesclavis
ta, fue colocada en una posición moralmente
incómoda que, de una forma u otra, influyó pa
ra que se hiciese una profunda reflexión que le
permitiese al Comité Independiente hacer pro
puestas concretas que ayudaran a relanzar las
relaciones bilaterales dentro de un espíritu de
no confrontación. En su primera parte, ellnfor
me hace una especie de balance histórico de lo
ocurrido en Haití, tanto en la época de la colonia
como en estos 200 años transcurridos desde el
1 de enero de 1804, año en que se proclama la
independencia. Llama la atención la sinceridad
con que se plantea el hecho de que Haití ha es
tado ausente del pensamiento, de la política y
de los manuales en los que los jóvenes france
ses aprenden la historia de Francia y el deseo de
superar tal situación:"Haití es parte de nuestra
Historia, pero no de nuestra memoria. El débil
conoce al fuerte, que lo desconoce. Formamos
parte de la leyenda haitiana, la cual no tiene
ningún lugar en la nuestra': La realidad del ser
humano haitiano de hoy en día estremece el
corazón y, aunque la responsabilidad histórica
de la potencia colonial es reconocida, se hace
un llamado también para que los amigos hai
tianos,abandonando el espíritu asistencialista y
de penalización constante del otro, asuman la
parte que le corresponde "en este inverosímil
hundimiento que hizo pasar en dos siglos la
"Perla de las Antillas~ la colonia más rica del
mundo, que aseguraba la tercera parte del co
mercio exterior de Francia - el Kwait del siglo de
Voltaire - a un nivel de maldición saheliano,con
índices concordantes" ( PNB: 350 euros por ha
bitantes; esperanza media de vida: 52 años; un
médico por cada 30,000 habitantes; mortalidad
infantil,81 por cada 1000). La elite haitiana, excluyente Y voraz, tiene una alta cuota de res
ponsabilidad por el estado de miseria y aisla
miento en que ha vivido un 95% de los haitia
nos en estos últimos 200 años.
Despreciando el vudú, el creole y las costum
bres de los basales, descendientes directos de
los esclavos africanos recién llegados al mo
mento de la independencia, la elite sustituyó al
colono francés restaurando el sistema de explo
tación de la mayoría trabajadora. Hasta el día
de hoy. Francia, por su lado, debe asumir su par
te de responsabilidad histórica y debe hacer, re
comienda el informe,"el mismo ejercicio de ver
dad, reemplazando en el cuerpo de nuestros
anales lo que normalmente ponemos al pie de
página. Tomemos la ocasión para recordar que
fuimos esclavistas, y deshacernos del peso que
el servilismo impone a los amos. Es la utilidad
que ofrecen las fechas conmemorativas: ha
ciendo resurgir los recuerdos idos, se permite
a cada quien hacer el duelo de sus humillacio
nes y de sus triunfo.Se podrían entonces exor
cizar los fantasmas para enfrentar los llama
dos del futuro, con pleno conocimiento de
caustEsta actitud permite entonces enfrentar
el futuro desde una perspectiva altamente
auspiciosa, si es acompañada de una contra-
partida similar del lado haitiano.
Se propone a Europa desbloquear la ayuda a
Haití en un nuevo marco de cooperación que
rebase las urgencias y que tome en cuenta el
largo plazo. Que, además de apoyar proyectos
específicos de desarrollo, le dé prioridad a la re
construcción del Estado y a la consolidación de
sus instituciones, abandonando el predominio
que tienen las organizaciones no gubernamen
tales, financiadas desde el exterior, en la admi
nistración de asuntos que pertenecen por defi
nición a la esfera pública (salud, educación, in
fraestructuras, etcétera) y privilegiando que
sean los haitianos quienes manejen su propio
destino. Este horizonte de largo plazo en la po
lítica de cooperación representa un giro positivo
e importante que supera el enfoque a corto pla
zo y puntual con que normalmente se aborda el
tema de la cooperación para el desarrollo, pues
to en práctica hasta hoy en día, ineficaz y torpe
mente, por las grandes potencias y por los orga
nismos internacionales de financiamiento.
En efecto, el fin de la Guerra Fría y el avance
tecnológico-militar eliminaron el interés estra
tégico que para las grandes potencias tenían la
mayoría de los países pobres. Por otro lado, el
predominio de la economía de mercado, hoy en
día, basa el intercambio entre los naciones, fun
damentalmente, en la reciprocidad y no en la
solidaridad, lo que modifica las condiciones en
que se sustentaban las relaciones internaciona
les. Esa realidad perjudica a los Estados defini
dos hoy como Estados fallidos o Entidades Caó
ticas Ingobernables (ECI), categorías en la que
algunos ubican a Haití, en la medida en que los
mismos no tienen interés para las grandes po
tencias, salvo que demuestren alguna capaci
dad de provocar daños o conflictos con repercu
siones internacionales. A pesar de la vigencia de
tales consideraciones, en el caso de Haití, al pa-
3

recer, la comunidad internacional se ha dado
cuenta de que se impone un esfuerzo de largo
aliento que desborde las políticas de coopera
ción puestas en práctica hasta ahora, tomando
medidas coherentes y duraderas.
y es que desde el punto de vista geopolítico
el desarrollo económico, social y político de
Haití interesa tanto a los propios haitianos co
mo a Francia, Holanda, Inglaterra y Estados
Unidos, potencias que tienen intereses impor
tantes en la zona del Caribe. Al publicar las
propuestas que Francia hace para reencaminar
sus relaciones con Haití, dentro de un espíritu
crítico y autocrítico, creemos encontrar un
nuevo marco de cooperación que, respetando
la dignidad del pueblo haitiano, permite,junto
a otros esfuerzos similares, el inicio de un pro
ceso que lleve a ese país hacia delante. Se nos
ocurre visua lizar en ellas, también, nuevas pis
tas respecto a de cómo deben enfocarse las
relaciones Norte-Sur, entre los países indus
tria lizados que dominan el mundo y los pa íses
pobres y marg inados de los beneficios de la
globalización,la más de las veces explotados.
PROPUESTAS A. Diplomacia / Seguridad
Revisión de las sanciones europeas. En el marco de la Unión, una iniciativa pue
de ser sugerida a cinco países amigos, relati
vamente comparables al nuestro por su papel
y presencia, antigua y actual, en la región
Antillas-Caribe: Gran Bretaña, Suecia, Países
Bajos, España, e incluso Portuga l.
Después de que la Unión Europea, en di
ciembre de 2003 (Coreper, más adelante Con
sejo), prolongara por un año las medidas de
sanción económica y financiera en contra de
Haití, con (a partir de una propuesta francesa
en el seno del grupo de países ACP) una revi-
4 INFORME ESPECIAL
sión del caso cada seis meses ¿no se podría
aprovechar este plazo para lanzar con esos
países una iniciativa tendente a renegociar
con el gobierno haitiano un desbloqueo de la
ayuda? Esto se haría poniendo en práctica estrictos proced imientos de gestión contable, tal
y como ya existen para el contro l de los créd i
tos especia lizados para la lucha en contra del
Sida en Haití, faci litados por el "Fondo Global':
creado en 2002 por iniciativa de Kofi Annan.
En cuanto al precedente así creado y a la posi
bi lidad de que otros países infractores afectados
por el artículo 96 del acuerdo de Cotunú puedan
querer aprovecharse del mismo, se podría res
ponder que ante una situación excepcional, una
medida excepcional. El bicentenario de Haití y el
carácter del año 2004,situado bajo el signo de la
conmemoración de las luchas en contra de la
esclavitud y de sus diversas aboliciones, tendría
la naturaleza de legitimar un gesto particular de
Europa, vistas las responsabilidades heredadas
de su pasado y,porqué nO,como una repercusión
de las resoluciones de Durban (ONU,2001).
Concertación con los Estados Unidos Muchos imaginan una rivalidad allí donde hay,
de hecho, complementariedad; si nuestros me
dios de infiuencia no se reducen, pueden y de
ben sumarse, por el bien de la nación haitiana.
Corresponde quizás al presidente de la Repúbli
ca, o en todo caso al ministro de Relaciones Ex
teriores, fijar desde el inicio del juego, y al mejor
nivel,las modalidades y el espíritu de esa com
binación. Una presencia francesa más impor
tante en Haití no podría efectuarse en contra de
los intereses de los Estados Unidos, sino, en todo
caso, dentro de un espíritu de equilibrio y de
previsión. Sin duda, de acuerdo a la costumbre,
se buscará sumergirnos en ambientes rutina
rios, o incluso reglamentar con intercambios de
cortesía entre las dependencias oficiales nacio
nales. Esta pereza, en caso de que así sea, arrui
naría las posibilidades de una coord inación sin
subordinación, pero audaz y decidida.
Esta última no parece imposible de alcanzar, por
va rias razones:
a) El actual descrédito de la Organización de Es
tados Americanos, de su Misión local y de sus
rutinarios y estériles viajes. Ciertamente que la
OEA sobrevivirá, pero no se puede subestimar la
imagen que da en la región,un"ministerio ame
ricano de co l onias~siempre a la espera y sin ver
dadero margen de ma niobra. La ON U, menos to
cada por tal rea lidad, parece ser un marco al mis
mo tiempo más operacional y legítimo, aunque
parece poco probable que el Secretario General
o el Consejo de Seguridad deseen retomar un
expediente del cua l la OEA les ha desligado.
El tema amerita, sin embargo, ser planteado.
b) La incomodidad comprensible de Washing
ton frente a una situación peligrosa e inapren
sible. Estados Unidos, caliente todavía por su in
cursión de 1994 y, al mismo tiempo, conciente
de un posible caos en las calles y de los senti
mientos anti-norteamericanos siempre vivos
en el fondo de los corazones, busca ganar tiem
po por miedo a desatar en la región una crisis
incontrolable y para ellos intempestiva (boat
people, Blak Caucus, etc.). Están, como otros,
buscando ideas y medios para una salida hono
rable de la crisis.
c) Una voluntad compartida para evitar un au
mento de los extremismos, con el riesgo de
decepcionar a unos, que presumen de sus ca
pacidades de movilización, y de violentar a
otros, que muestran una concepción esquizo
frénica de la legalidad (el mandato hasta el
2006; no al respeto a la vida). Dicho esto, si
ningún esfuerzo de mediación debe ser aban-

donado (sobre todo si es en conjunto, entre
Iglesia Católica y protestantes) la contención
día a día de la violencia no es la solución.
d) La presencia en Puerto Príncipe de un emba
jador francés de los más capaces y de un emba
jador americano de calidad, francófono y con
espíritu abierto e imaginativo.
Estudiar la posibilidad de una fuerza de paz con Canadá y el CARICOM Con su nuevo Primer Ministro, Canadá debería
continuar figurando en un primer plano en ese
tratamiento preventivo de la crisis, ya que, entre
los "países amigos de Haití~ él es aquel del cual
estamos más cerca, por el espíritu, la lengua y la
ausencia de ambiciones hegemónicas.
Fuera de las convergencias deseables en la
cultura y la educación, existe un campo donde
Canadá ha adquirido una experiencia preciosa:
la seguridad. Recordemos que la parte de la
policía civil de la Misión de Naciones Unidas (
Minuha, 1995/96) en Haití, se encontraba bajo
la dirección canadiense. Francia tenía 95 hom
bres. Muy poco si tomamos en cuenta los efec
tivos franceses en Afganistán (400),y en Koso
vo (4,000), país con el cual no mantenemos la
zos históricos privilegiados.
La cuestión de una fuerza de policía intemacio
nal con predominio francófono puede que se
plantee en breve tiempo, sea en la lógica de la
resolución 822 de la OEA, sea para responder al
llamado de un futuro gobiemo de transición
confrontado a graves desórdenes. Francia podría
tomar la iniciativa con sus socios, con la OEA,
también con el CARICOM (en la persona del Pri
mer Ministro jamaiquino Patterson, presidente
en ejercicio) que ha manifestado estar en dispo
sición de participar en este tipo de fuerza. Serían
entonces examinadas concertada mente, en un
grupo de trabajo informal,el balance de la expe-
riencia onusiana 94-96 y sus enseñanzas, las
fuentes de financiamiento posibles, a quien res
ponder frente a un llamado de tal naturaleza, la
naturaleza del mandato (OEA, ONU, o ad hoc),
los límites previsibles del compromiso (entre los
cuales los medios militares requeridos), y, sobre
todo, el objetivo político preciso (determinando
las condiciones de partida) . Tal tipo de inter
vención en el terreno, si es objeto de una solici
tud en buena y debida forma, sea por la autori
dad legítima de Haití,sea por la ONU,debería te
ner por objetivo encuadrar y formar una fuerza de gendarmería nacional, tanto rural como ur
bana. El desarme de algunos barrios no podría
ser realizado por personal extranjero, el cual sólo
serviría de personal de apoyo en una relación
ideal de uno a tres. La única manera de escapar
al dilema:lo que es momentáneo es inoperante;
lo que se prolonga es insoportable. Para que una
fuerza de interposición sea eficaz -la prueba ha
sido hecha al contrario en los años 90- debe
prolongarse en el tiempo. Pero entonces se con
vierte en una ocupación. Y se sabe lo que esto
suscita por todas partes.
La OIF: una mediación deseable Sin sustituir a la OEA,la Organización de la Fran
cofonía tendría un rol político que desempeñar
(tomando en cuenta, entre otras, la voluntad la
tente del presidente Aristide de propiciar el jue
go África contra Occidente). En ocasión del pró
ximo Comité Permanente de la Francofonía
(marzo 2004),el señor Abdou Dioufpodría asu
mir el caso haitiano,como se hizo con las Camo
res y la Costa de Marfil, poniendo en pie, si lo
juzga necesario, un comité ad hoc. Un viaje a
Puerto Príncipe del presidente Diouf, en contac
to con el presidente Aristide y los representan
tes de la oposición, no tendría más que venta
jas, sobre todo si se hace con una concertación
previa con el presidente Mbeki y las autoridades
sudafricanas. Estos últimos han manifestado ya
un vivo compromiso personal hacia un país
símbolo a sus ojos, y esto en un verdadero espí
ritu de amistad con Francia.
Sin sobreestimarlo, la mediación de varias altas
personalidades africanas en ese país americano
que se declara a menudo perteneciente al Áfri
ca negra, tendría consecuencias positivas sobre
el impasse actual.
Francia- Alemania Encontrándose Francia mejor situada que otros
para catalizar los esfuerzos de la Unión Europea
en este espacio francófono, sin duda sería del
interés de los haitianos mismos ver la conjuga
ción,en Haití,de recursos y de personal de gran
des países europeos. Una consulta sobre ese
punto, entre París y Berlín, valdría la pena, pues
to que no se puede dejar de pensar en las ven
tajas, no solamente simbólicas, que representa
ría la apertura en Puerto Príncipe de una misión
diplomática común a Francia y a la República
Federal Alemana, a la que haría naturalmente
contrapeso, del otro lado del Atlántico, la aper
tura de una misión germano-francesa, por
ejemplo, en Windhoek, Namibia, o en otra par
te. Así se equilibrarían afinidades lingüísticas y
herencias históricas respectivas. Precisemos que
nuestro embajador en Haití,Thierry Burkhard,es
un perfecto germanista.
Tratándose de un proyecto paralelo en Botswa
na y en Mongolia, el Consejo de Estado emitió
una opinión negativa (27 de abril 1989), aun
que simplemente consultiva, con el argumento
de que un extranjero no puede ser nombrado
en calidad de jefe de misión diplomática, te
niendo únicamente el Presidente de la Repúbli
ca el poder de acreditar a los embajadores ante
5

potencias extranjeras. Sin negar la dificultad de
naturaleza constitucional ligada a las condicio
nes de ejercicio de la soberanía nacional, desta
quemos que en ese caso, el jefe de misión, francés en Haití, alemán en otro país, no sería de una nacionalidad distinta de la autoridad que le da la instrucción, luego de concertación previa de los dos ministros.Y se necesitaría sin duda un acuerdo entre los dos gobiernos, con la ratifica
ción autorizada del Parlamento.
El asunto siempre espinoso de la doble fidelidad nacional no impidió en su tiempo la
creación de una brigada franco-alemana. Si la
idea de una embajada aquí franco-alemana o
allá germano-francesa parece desubicada o prematura, quizás convendría evocar, con
nuestros amigos alemanes, fórmulas más modestas: oficina común, delegación de inte
reses, o representación conjunta.
Reforzamiento de nuestra Embajada A corto plazo, parece deseable que nuestra Em
bajada, ya sobrecargada, vea reforzada su plantilla de personal - con un agente de categoría A por
ejemplo- para ganar en visibilidad y resonancia.
Esta medida podría producir una comunicación más fluida y reactiva entre París y la Mi
sión, a pesar de 105 dos obstáculos existentes:
la diferencia de horario y la obligación que
tiene la Misión de consultar a París para emitir toda declaración pública.
Puesto que la lengua créole es de uso corriente
y oficial, parece juicioso el desarrollo de la pr*ctica de la misma. Los agentes nombrados en 105
diferentes servicios en Haití (Embajada, Institu
to Francés ... ) podrían ser incitados desde antes
de partir a su misión,o sino en el propio Haití,a
6 INFORME ESPECIAL
aprender el créole, principal medio de contacto
con el país profundo. En fin, 105 sentimientos francófilos de Santo Domingo, su desarrollo avanzado, las perspectivas de desarrollo regional, y los problemas comunes que tienen que Jdministrar conjuntamente Haití y la República Dominicana, donde viven cerca de medio mi
llón de haitianos, invitan a un diálogo directo más nutrido entre nuestras Embajadas en
Puerto Príncipe y en Santo Domingo. Uno o dos
encuentros anuales entre 105 jefes de misión no serían, quizás, ociosos. No olvidemos que, aún
con las diferencias que tienen, y precisamente
por ser opuestos, las dos partes del territorio no
se entienden verdaderamente sino en tal1to que están una en relación con la otra.
B. Estado de Derecho / Instituciones
Diversificar la cooperación en el ~rea de la Justicia
Sería importante encontrar un sucesor al ma
gistrado actualmente en funciones,cuya función termina próximamente, a menos que se le am
plíe su mandato. Si es verdad que uno no puede
limitarse, no deberían ser dejados al abandono:
La Escuela de Magistratura. Creada a iniciativa de \
Francia en 1995 (FSD, título 6), la Escuela de la
Magistratura ha formado 500 jueces.
Ella se enfrenta al hecho de que el Ministerio de
Justicia ha reclutado jueces no egresados de la Escuela (solamente una docena de 10525 alum
nos de la última promoción, salidos hace más de
un año, han sido nombrados). En momentos
en que la EMA piensa ampliar sus actividades de
formación al conjunto del sector de la Justicia, convirtiéndose en "Centro de formación en ca
rreras judiciales~la continuación del esfuerzo de
cooperación judicial más allá del término previs
to (agosto de 2004) permitiría sobrepasar este
periodo de incertidumbre y abordar así esta se
gunda e importante etapa, al tiempo que se ca
pitaliza la independencia del cuerpo judicial.
E/Instituto Médico-Legal (IMLJ. En todos 105 países violentos, la medicina legal
juega un papel esencial en la administración de
la prueba y, como consecuencia, en la lucha en contra la impunidad, situada en el corazón de la agenda. Gracias a la cooperación, un programa
ha permitido, por una parte, construir un institu
to de medicina legal muy bien equipado y, por otra, formar dos médicoslegistas,con un alto ni
vel, que estudiaron en Francia durante dos años.
Este Instituto se encuentra actualmente cuestio
nado por el nombramiento en el puesto de di
rector de un comisario de policía, quien es, ade
más, responsable del laboratorio de la policía científica. Tomando en cuenta las sumas inverti
das por nuestro Ministerio del Interior (un millón de francos), Francia debería, por intermedio,si es
necesario, de una personalidad del mundo mé
dico, ayudar a desbloquear la situación.
Justicia hermanada. En el marco de un
programa oficial que tiene como objetivo la creación de tres "tribunales pilotos': el tribu
nal de Jacmel, ciudad pacífica del Sur haitia
no, se ha distinguido por haber obtenido
progresos significativos, gracias a la iniciativa de 105 magistrados locales más que por la
ayuda prometida por el Ministerio de Justi
cia, que nunca ha llegado. Un intercambio
abierto de experiencias y de visitas a un tri
bunal francés de importancia media podría
crear un efecto multiplicador. Puede pensarse particularmente en Guadalupe (donde
Mme. Saada, consejera en la Corte de Apela
ción, se afanó en el lanzamiento de la magistratura haitiana).

Apertura de una Oficina del Alto Comisario de los Derechos Humanos
El señor Louis Joinet, relator especial de la
ONU sobre la situación de los Derechos Huma
nos en Haití, propuso en abril de 2003 a la Co
misión de los Derechos del Hombre de las Na
ciones Unidas, la apertura de una Oficina del
Alto Comisario en Puerto Príncipe, tal y como
existe en algunos países en crisis, a lo cual el
Gobierno haitiano accedió, en principio. Mien
tras tanto, Francia lanzó una iniciativa (contri
bución de 123,000 euros), destinada en priori
dad al sostén de los magistrados en dificultad
ya la ayuda de las víctimas (banco de datos so
bre las ejecuciones sumarias y las desaparicio
nes). En esas condiciones, Francia podría soli
citar al Alto Comisario que active el proceso de
instalación y la colecta de otras contribuciones
salud, que es una contribución a planes mul
tilaterales bien dotados. Si sus reglamentos
no se lo permiten (la Facultad forma parte de
la Universidad del Estado) se necesitaría en
tonces buscar estos modestos fondos dentro
del marco del Fondo de solidaridad prioritaria.
Organizar el estado civil En una investigación reciente, la población
de un barrio de Puerto Príncipe manifestó que
el acta de nacimiento evitaba sentirse "como
un refugiado en su propio país':Entre un 40%
y un 60% de la población no estaría inscrita
en el estado civil, o lo estaría de manera irre
gular. Cerca de la mitad de los haitianos no
tendría, pues, el derecho a tener derechos. No
hay registro electoral, en consecuencia no hay
carnet de elector, ni elecciones creíbles, sin re-
voluntarias para el funcionamiento de esa Ofi- gistro de estado civil. La ausencia de un servi-
cina, cuya apertura debería coincidir con la se
xagésima sesión de la Comisión de Derechos
del Hombre, en marzo de 2004, en Ginebra.
Reparar una exacción El pillaje, el 5 de diciembre pasado, por par
te de bandas armadas, de la Facultad de Cien
cias Humanas y de un Instituto Nacional de
Administración contiguo, traumatizó a la so
ciedad haitiana (el "Viernes negro"). El Rector
fue gravemente herido. Francia podría anun
ciar oficialmente y sin tardanza que toma a
su cargo la reparación de los daños materia
les (computadoras, fotocopiadoras, vehículos,
etcétera) y la rehabilitación de los locales
(puertas, cerraduras, mobiliarios, etcétera) .
Esta acción de apoyo - alrededor de 1 00,000
euros - tendría más impacto que otras. To
mando en cuenta su actualidad, y su simbo
logía, podría solicitarse a la AFD que reorien
te parcialmente, en ese sentido, su acción en
cio centralizado presenta como deficiencias: la
gratuidad no asegurada; la ausencia de cober
tura en las zonas rurales; la inscripción por
parte de terceros, lo que provoca errores en la
filiación, en el nombre de la persona o la fecha
del hecho; deficiencias e improvisaciones de
los oficiales del estado civil; falta de medios
materiales (registros, sellos o formularios); in
seguridad en la transcripción fonética del
francés o del créole, lo que plantea una orto
grafía variable para dos miembros de una
misma familia . Esos registros dependen de los
archivos nacionales y, en consecuencia, del
Ministerio de Cultura. El Gobierno haitiano ha
colocado ese problema como una de sus prio
ridades. Si hace la solicitud correspondiente,
se podría hacer una oferta de colaborar para
organizar un servicio homogéneo, con regis
tro sistemático de los nacimientos y la regula
rización de los jóvenes y adultos no inscritos.
Notemos que el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), preparó un proyecto de finan
ciamiento en ese sentido. Apoyándose en
esas motivaciones populares, el examen de
ese caso muy particular podría ser integrado
en el programa movilizador (que concierne a
varios países) "estado civil" lanzado por la Di
rección General de la Cooperación Internacio
nal. Lo cual implicaría que se le confíe, prime
ro, la identificación de los adultos a un orga
nismo especializado como Thales o Sagem.
Luego, asegurar el seguimiento a las listas
electorales y, finalmente, la puesta a punto de
un estado civil confiable.
El conjunto de la población se beneficiaría
así de documentos de identidad bilingües
(créole y fra ncés) y, en consecuencia, de car
nets de elector.
Prolongar el proyecto policial A través de un comandante de policía y
otros, Francia coopera desde 1997 con la poli
cía judicial haitiana (fichero criminal central,
brigadas de investigación, etcétera), en el
marco de un proyecto FSP (Fondo de Solidari
dad Prioritaria) . Ese proyecto, complementario
del de la ayuda a la Justicia, que debe termi
nar al final del año 2003, parece, a pesar de las
apariencias, que debe ser resueltamente pro
longado e incluso extendido a un plan de for
mación más vasto. En la dirección de la policía
nacional, tanto en la parte judicial como en la
administrativa, hay jóvenes competentes y
bien formados, sin relación con las fuerzas es
peciales de represión y las bandas armadas
("attachés" y"chimeres"). Las direcciones de
partamentales son, desgraciadamente, ultra
partidarias. En un país en el que el sistema jurídico-policial mantiene la inspiración fran
cesa (Código Civil, Penal, Procedimiento Cri-
7

minal), ayudar pacientemente a la recons
trucción de una policía nacional, que no tiene
todavía estatuto, es un compromiso benefi
cioso para todos. Importa trabajar con los "ac
tares del futu ro" y formar a los responsables,de
los cuales muchos, hoy dejados de lado, emer
gerán cuando el ambiente haya cambiado.
C. Economía/cooperación Las Antillas Francesas: plataforma de solidaridad
Se podría solicitar al Ministerio del Interior, en
acuerdo con el de Ultramar, que encargue al
Prefecto de Guadalupe, señor Dominique Vian,
que está dispuesto, conjuntamente con los re
presentantes electos de los tres departamentos
de América, de una misión especial: renovar
fundamentalmente la cooperación descentrali
zada o regional, tanto en cuanto a sus infraes
tructuras como en sus ambiciones. Por merito
rios que hayan sido los esfuerzos realizados por
las municipalidades, esa polvareda de micro
proyectos permanece muy por debajo de nues
tras capacidades de proyección, ya que,al no te
ner un concepto central, esta cooperación no
tiene visibilidad. Las regiones llamadas ultra
periféricas,dotadas de una responsabilidad ma
yor, deberían verse, y ser vistas en la región, co
mo un centro activo e inmediatamente opera
cional: el porta avión pacífico de la solidaridad
francesa y europea. Los países vecinos tienen
sus solicitudes. Las asambleas y las prefecturas
tienen los presupuestos y el personal (DDE,CIIU,
DAS, ETc.). Los rectorados también - 12300
funcionarios de Estado sólo en Guadalupe, re
servorio subutilizado de capacidades humanas
y técnicas. Queda pendiente convertir en mu
tualistas esos conocimientos disponibles, cada
elemento del rompecabezas aportando sus
propios recursos. Esta "task-force" tendría pro-
8 INFORME ESPECIAL
piamente como objetivo: l/Construir los instru
mentos administrativos (Estado/región/depar
tamento) y presupuestarios para alcanzar esta ambición (por ejemplo para la AFD, una verda
dera Dirección del Caribe). 2/ Encontrar, con
;lortafolio igual, montañas de financiamientos
idóneos, armonizando los medios europeos con
nuestros propios medios de intervención (FCR,
FCD).3/ Instaurar, para los funcionarios,derechos
de permiso de solidaridad (tal y como existen
para la formación), para misiones voluntarias de
corta duración en Haití o en otra parte (con la
asunción de los gastos de viaje) .Transformar los
regimientos para el servicio militar con el fin de
adaptarlos (uno por departamento) como cen
tros de recibimiento para pasantes de la región.
Esta plataforma abierta, con ventanilla centrali
zada y vitrina más visible,donde Guadalupe ser
viría de cabeza de fila por razones de proximi
dad, constituiría el interlocutor directo y perma
nente de nuestra Misión de cooperación en
Puerto Príncipe. Ella tendría igualmente como
tarea responder a las necesidades de co-desa
rrollo expresadas por vecinos inmediatos como
Dominica, principal lugar de establecimiento de
inmigrantes clandestinos en condiciones de vi
da infrahumanas, y Santa Lucía.
Este co-desarrollo limítrofe es necesario si se
quieren limitar los costos inducidos en nuestros
departamentos (hospitales, escuelas, seguridad
social, delincuencia, etcétera) por ese tráfico ilí
cito de seres humanos.
Por una mejor lectu ra de la política fra ncesa en el Ca ri be.
Parece una acción legítima mejorar la concer
tación previa antes de las reuniones intemacio
nales en las cuales deben participar los ejecuti
vos de los tres departamentos franceses de
América (esencialmente aquellas de la Asocia
ción de Estados del Caribe). Esta participación de
proximidad, llevando la acción política al nivel
idóneo,es deseable,ya que esas reuniones inter
nacionales congregan a los poderes surgidos vía
elecciones, y responde a la solicitud de una zona
con colores mayoritariamente anglosajones, pe
ro donde Francia goza, a través de sus departa
mentos, de una audiencia real. Los tres consejos
regionales, que pueden fácilmente entenderse
para ejercer una representación rotatoria, recla
man además un interlocutor parisino único. Cin
co ministerios tienen competencia sobre la re
gión: Asuntos Exteriores, Cooperación y Franco
fonía (ministro delegado), Ultramar, Interior y
Mar. Puesto que dos sistemas se yuxtaponen
ignorándose ampliamente, el de las relaciones
de Estado a Estado y el de de las relaciones de
cooperación descentralizada,que ponen en rela
ción colectividades que dependen del Ministerio
del Interior con entidades interestatales o mini
estados que dependen de Asuntos Exteriores,
puede dar como resultado una cierta bruma o
neblina (ausencia de política clara porque exis
ten muchas políticas). Más allá de la existencia
de una realidad interministerial siempre proble
mática, quizás la plataforma técnica de las DFA
solicitaría a París una plataforma equivalente de
carácter más político, bajo la égida del Ministe
rio de Asuntos Exteriores (que son, hay que re
cordarlo, representados en los departamentos
de ultramar por el Prefecto). Ella existe tímida
mente. Reforzarla sería algo bueno
Cooperación descentralizada: por una jornada de síntesis.
En un país dividido en pequeñas comunidades
citadinas autónomas, acostumbradas a prescin
dir del Estado, incluso sin alcaldes electos, el her
manar comunas con comunas es de lo más

oportuno, incluso reconociendo que esta prácti
ca ha conocido muchas dificultades. Solamente
cuatro experiencias hasta hoy ( Haute-Savoie
/Marchand Dessalines; Suresnes/Le Cap; Stras
bourg/Jacmel y Cava ilion/Cava ilion) han sido
ensayadas con la participación de"Cités Unies~y
la ayuda del Fondo de sostén a las iniciativas de
cooperación descentralizadas (FICOD) .Otras ciu
dades, más a menudo, en razón de su historia
particular, organizan en 2004 a través de toda
Francia numerosas manifestaciones artísticas e
culturales: Nantes, Bordeaux, Villers-Cotteret...
Un movimiento tal no debe quedarse sin maña
na. Bajo la égida de la Asociación de Alcaldes de
Francia, con el apoyo técnico de "Cités Unies~
ONG,s y otras organizaciones interesadas (Vo
lontaires du Progres-Secretariat Permanent des
Comissions Mixtes),la Ciudad de Nantes, pione
ra en ese campo, podría organizar un jamada de
confrontación y balance de esas experiencias.
Ella permitiría aportar un seguimiento a esas ac
ciones' y extender la red de socios, como base de
apoyo técnico y apertura intemacional.
Un fondo de inversión especial privado para socios.
En razón, particularmente, de la proximidad
del gran mercado norteamericano (NAFTA) y
el acceso preferencial del cual se beneficiarían
las empresas instaladas en Haití, tomando en
cuenta su status de PMA, las posibilidades de
asociación entre el sector privado francés y el
haitiano no son despreciables. Además, las rea
lizaciones en esos sectores generarán otras ac
ciones conexas de interés común (como ejem
plo, mencionemos la iniciativa en curso de TO
TAL, quien, en la lucha contra la deforestación,
pone en marcha un proyecto de equipamiento
en cocinas que funcionan con gas, en beneficio
de los micro-restaurantes de la calle). El alcan-
ce de lo que podría Ilamarse"proyectos asocia
dos" es vasto: la privatización de aeropuertos
(CCI de Toulouse y Cayenne); la privatización de
puertos y aeropuertos (Total, Aéroports de Pa
ris, SOFREAVIA, Air France); la privatización de
las telecomunicaciones (Alcatel/Gentel,Oran
gel; la privatización de la electricidad (EDF); la
privatización del agua (GRET). Después de un
examen profundo de los diversos socios que ofrecería el sector privado, sin excluir a nadie,
conviene privilegiar a la Chambre de Commer
ce Franco-Haitienne que agrupa a empresarios
y banqueros. Esta cámara tiene la voluntad de
trabajar también con los departamentos fran
ceses de América, en el marco de la coopera
ción regional. Es con esos grupos de hombres
de negocio francófonos que convendría exami
nar los proyectos y decidir su factibilidad. El pa
pel de la AFD en Haití sería el de coordinar el
conjunto. Tomando en cuenta el costo de los
préstamos otorgados a Haití en el sector priva
do, parece necesario encontrar una solución
adaptada: la creación de un fondo especial, ca-
cesita, en efecto, el desbloqueo del cerrojo lla
mado "impagado" (11 millones de euros), en
tendiéndose que puede haber un margen de
tiempo entre la decisión de principio y su apli
cación efectiva. Solo una decisión política fran
cesa podría eliminar ese inconveniente, si la
ocasión rara del bicentenario es juzgada sufi
ciente para un gesto excepcional .
Apoyar Pandiassou. El programa de desarrollo rural Pandiassou
fue puesto en funcionamiento por los "Peque
ños Hermanos de la Encarnación'; con costos
de funcionamiento reducidos, propios de una
congregación religiosa. Este programa de de
sarrollo integral, iniciado y conducido por los
mismos campesinos, abarca desde ya diferen
tes realizaciones, entre las cuales tenemos: la
reforestación de suelos y la construcción de la
gos de colinas, que retienen en los fondos de
las colinas las aguas de la época de lluvias y
permiten una irrigación permanente,así como
la piscicultura; cooperativas agrícolas, que per-
paz de otorgar préstamos a largo plazo con ta- miten usar en común medios de producción y
sas de interés razonables, aunque no se pida el
reembolso del capital prestado. Ese fondo reci
biría una dotación inicial, de origen público y
eventualmente privado, desembolsado a me
dida que se lancen los proyectos seleccionados.
Esos recursos podrían ser multiplicados gracias
a su colocación - en cuentas secuestradas- en
obligaciones (tipo OAT) con plazos de 20 o 30
años (ver anexo) . En consecuencia, parecen
deseables, por un lado la instalación, en Puerto
Príncipe, de una agencia de banco francesa -
que hace falta hoy en día- y, por otro, un even
tual retorno de las oficinas de la AFD a Puerto
Príncipe, actualmente ubicadas en Santo Do
mingo (agencia regional). La participación de
Francia en el desarrollo económico de Haití ne-
de distribución; centros de nutrición que res
ponden a las necesidades urgentes de los ni
ños de O a 5 años; escuelas, de las cuales la
mayoría tiene programas de educación bilin
güe (francés-créole) y una enseñanza profe
sional adaptada;y un pequeño hospital prepa
rado para la zona. El momento parece llegado
para proceder al montaje de proyectos simila
res, sea bajo la forma de financiamientos di
rectos, sea en asociación con los organismos
franceses especializados en los campos de la
agricultura y de lo rural (C*maras de Agricul
tura, Crédito Agrícola, sindicatos profesiona
les ... ). Entre esos proyectos, la construcción de
30 lagos de colinas en la región fue objeto de
un estudio, sometido a la Agencia Francesa de
9

Desarrollo (AFD),la cual podría asumirlo como
prioridad. El presupuesto correspondiente sería
de 2,5 millones de euros, bajo forma de dona
ción, repartida en tres años (ver anexo).
Revitalizar la meseta central mediante el uso de la pequeña maquinaria agrfcola. La región de la meseta central, de la cual la ciu
dad de Hinche es el centro administrativo,a 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, está
hoy totalmente subequipada. El proyecto de
revitalización por medio de maquinarias, puesto en marcha por nuestro Servicio de
Cooperación de la Embajada, busca favorecer
el desarrollo rural en asociación con las orga
nizaciones campesinas, al mismo tiempo que con el Ministerio de Agricultura (representan
te local). Apoyándose en las capacidades técnicas existentes, el proyecto consiste en poner
a disposición de los campesinos equipos agrícolas más eficientes y mejor mantenidos.
Se trata, principalmente, de instalar una red de cinco talleres de mecánica en cinco lugares dife
rentes,destinados a la fabricación de molinos de
caña, así como al mantenimiento y reparación
de los equipos agrícolas, tales como bulldozers, tractores, bombas hidráulicas, etcétera. También equipos destinados a trabajos de ingeniería ru
ral (lagos de colinas) ya una pequeña mecani
zación de la agricultura, tomando en cuenta la
naturaleza privilegiada de las tierras cultivables. Estimado en 710,000 euros, es el ejemplo del ti
po de proyecto que la AFD podría apoyar.
Una nueva carretera de la amistad. El desarrollo del Plateau Central conduce a re
comendar la construcción de la carretera Puerto Príncipe, Hinche, Cabo Haitiano (RN3). El tra
zado de la carretera existe;también los puentes
10 INFORME ESPECIAL
más importantes. Falta rehacer el afirmado y el asfaltado. El costo del proyecto debería ser del
orden de los 100 millones de euros. Un gasto de esa naturaleza fue aprobado por la Unión Europea (45 millones de euros,en el comité del FEO reunido en octubre de 2003) y del BID, asumiendo cada una de dichas instituciones
una parte del trayecto. Pero el congelamiento de la ayuda pública bloqueó todo avance. Fran
cia podría distinguirse con una intervención
que permita apoyar este proyecto, con la condi
ción expresa de que un fondo de mantenimiento carretero sea en lo adelante previsto a
nivel local. Si pareciese, en un plazo razonable,
que el gobierno haitiano no puede garantizar
un servicio de mantenimiento regular, sería sa
bio entonces prever que los fondos puedan ser destinados a programas de mantenimiento de
calles y de saneamiento urbano, beneficiosos para la población. La carretera "Puerto Prínci
pe/Hinche/Port de Paix » podría llamarse, co
mo anteriormente, la "ruta de la amistad~ que unía Puerto Príncipe y Jacmel, la "Ruta del Bi
centenario':Si el desbloqueo de la ayuda multi
lateral no se efectuara, le correspondería a
Francia proponer un financiamiento bilateral y, en esas condiciones, la RN3 sería la carretera
"Franco-haitiana'; reflejando así la renovación
de las relaciones entre los dos países.
D. Educación/cultura Reconstruir el Instituto Francés. Creado en 1945,en el lugar llamado del Bicen
tenario (de la fundación de Puerto Príncipe), en
la parte baja de la ciudad y propiedad del Estado francés desde 1949, el Instituto ,Francés ha
sido siempre además que un centro de cursos (1 ,500 alumnos por sesión), un lugar de confe
rencias y de espectáculos: símbolo de la cultura
haitiana, así como un hogar de resistencia his-
tórica, por el cual han pasado un buen número
de personalidades del país. Un procedimiento
para su reconstrucción fue promovido en 1997
(la reparación del antiguo local costaba muy cara). El proceso fue abandonado en 2002, para
beneficiar la construcción en la ciudad de tres instalaciones diferentes, que se estimaban jui
ciosas, argumento que la experiencia, desgraciadamente,no ha confirmado,según la opinión
de todos (y sobre todo de su responsable). Gas
tos excesivos de mantenimiento y de jardinería (agentes de seguridad las 24 horas del día en
tres lugares distintos);costos exorbitantes de los
espectáculos en un lugar prestado y mal equi
pado; déficit de proyección; amenazas para el
archivo de documentos, etcétera. Las expectati
vas esperadas con la solución que se tomó no parecen, pues, concluyentes.
Estos elementos autorizan, parece, a que se le
dé continuidad al proyecto de reconstrucción presentado anteriormente por la institución y
aprobado por la Inspectoría General a comien
zos de 2002: regreso a un único lugar, eventual
mente ubicado en el antiguo emplazamiento si
las condiciones de seguridad mejoran. El presu
puesto anual de funcionamiento equivaldría a los gastos aprobados cada año (450,000 euros),
aparte de que la venta de los lugares alternati
vos, sumados a la economía en los alquileres,
aliviaría los costos de un nuevo proyecto arquitectural simplificado. Este último podría reali
zarse por etapas o por módulos, con el fin de
que se vaya adaptando a la rehabilitación
anunciada de un barrio convertido en difícil,
aunque vecino inmediato de la Embajada de los
Estados Unidos, del Ministerio de Asuntos Extranjeros y de la Cámara de Comercio.
Además de su interés práctico, el alcance polí
tico y simbólico de una decisión de ese tipo,
apuesta optimista sobre el futuro, debe consi-

derarse. Convendría, en ese caso, asegurar a ese
Instituto una vocación regional que serviría, también, para promover la cultura haitiana (ac
ceso posible a otros financiamientos).
Completar nuestros manuales escolares. El Ministro de la Juventud, de la Educación Na
cional y de la Investigación podría solicitar al Consejo Nacional de Programas (CNP) que se
tome más en cuenta la colonización y la desco
lonización, particularmente las cuestiones ligadasa la trata de negros, la esclavitud y su liberación, en las diversas reescrituras que se es
tán haciendo de los programas de historia im
partidos a nivel de los colegios y liceos. Se
aclararía mejor, así, una fase muy desconocida
de la historia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta iniciativa podría inscribirse
dentro del marco de seguimiento de la ley Tau
bira y, especialmente, del "Comité para la me
moria de la esclavitud; presidido por Maryse Candé y recientemente puesto en funciona
miento por el Ministro de Ultramar. Ese traba
jo sería un testimonio sobre nuestra consideración por el bicentenario haitiano (que es
también el del nacimiento de Víctor Schol
cher),sin que deje de interesar, desde un punto
de vista más amplio,a los departamentos fran
ceses de América, de África y de la Reunión.
Prolongar la asistencia educativa. El Fondo Social de Solidaridad (DGCID) ali
menta desde 1998 un plan de apoyo a la edu
cación primaria y básica,que debe terminar en
agosto de 2004. Este plan era una prolongación de un primer plan (1995-1998,8 millo
nes de francos). Este programa de apoyo a la
educación en Haití (PAEH) tiene por objetivos
principales el dar sostenimiento al centro de formación de la Escuela Fundamental, a la re-
novación de los programas de francés, de matemática y de física, así como al texto-marco
de formación y programas detallados relativos
a la formación disciplinaria y profesional de los
profesores. En esas acciones más específicas, el
AEH aporta su apoyo a la formación de los
profesores de francés y de matemáticas del
ENS, en un programa en el que los éxitos son
incontestables. En caso de una evaluación po
sitiva llevada a cabo por expertos, se tendría el beneficio, creemos, de asegurar su renovación.
Este plan, llevado en armonía con el programa europeo PARQE y el Ministerio de Educación Nacional de la Juventud y Deporte en Haití, así
como con los principales socios del área educativa en Haití, responde a las necesidades
más urgentes de la enseñanza básica.
Exposiciones. * Podría promoverse un inventario del patrimonio amerindio (Caribes), con sus influencias
en las sociedades criollas contemporáneas. Después de su famosa exposición de 1994,"EI arte de las esculturas tainas; Francia no es la
peor situada para una exposición trans-antillana de ese género, de interés antropológico, po
lítico y artístico, a la cual contribuiría, en primer
lugar, el país interesado. Esta investigación po
dría desembocar, con la ayuda de M.André De
luech, conservador del patrimonio, bajo la égi
da de M. Stéphane Martin, en una exposición
temporal en el Musée du Quai Branly, inmediatamente después de su inauguración en enero
de 2006 * Antes de esa fecha, sería acertado
que pudiese hacerse en París una exposición
inspirada en lo que se ha hecho en Nantes, con Yvon Chotard (Alcalde Adjunto de Nantes, en
cargado de los Asuntos Extranjeros y de Turismo). Los "Anillos de la memoria" (1994), inspi
rado en la historia de la esclavitud, ha atraído
400,000 visitantes. Después de la evocación del
periodo de la esclavitud, ella mostraría los en
cuentros de hoy, a través de los caminos entre
cruzados de Francia y Haití, con Bretón,Malraux
y Césaire.Jean-Marie Drot podría ser el comisa
rio. Esas exposiciones podrían viajar (Antillas
francesas, Santo Domingo, etcétera)
Consejo bipartito y Premio Mabille. Podría ser creado en breve tiempo un Consejo
cultmal franco-haitiano, órgano consultivo que se reuniría una vez por año, ya en Puerto Príncipe ya en París, compuesto de cinco personas por
ambas partes. Por Haití: Michele Montas (viuda del gran periodista asesinado Jean Dominique);
Jean-Clude Bajeaux (derechos humanos,ex-ministro de Cultura); Raoul Peck (cineasta); Gary
Víctor (literatura), y el padre director del San Luis
Gonzaga (sacerdocio/educación).
Por Francia: Jean-Marie Drot (artes plásticas); Charles Najman (cineasta) Gerard Bome (edu
cación, director del liceo francés de Jacmel); Léon Francois Hoffman (literatura), y el director
ex-oficio del Instituto francés de Puerto Príncipe, el cual serviría de secretario permanente. Fun
ción: señalar, estimular o inventar lo que, en el
área de la cultura, podría ser realizado en Francia
por Haití, en Haití por Francia, sobre diversos te
mas: desde la concentración de los archivos a la
acogida de aquellos que preparan sus tesis, pa
sando por exposiciones, emisiones, hermana
miento de radios, coloquios, etcétera. Ese Consejo podría, en calidad de jurado, otorgar cada año a un joven autor, creador o estudiante, un
premio de 2,000 euros, financiado a partes iguales por un banco privado francés ( Banque des Antilles, por ejemplo) y haitiano (Unibak). Ese sería el premio Pierre Mabille, médico y etnólogo,surrealista,antiguo delegado de la Francia libre en Haití y fundador del Instituto Francés.
11

Universidad e investigación. * La movilidad de los estudiantes
El "pasaporte movilidad" creado para los jóve
nes de ultramar en proceso de formación po
dría servir de modelo para un pasaporte similar reservado a los haitianos, en el marco del "Forum Curi" (Consejo Nacional para el desarrollo de la movilidad intemacional de los estudian
tes, instituido con el apoyo de los Ministerios de Educación Nacional y de Asuntos Exteriores). De
esto se desprendería un aumento del número de becas actualmente existente, así como el
marco del"Forum Curi;que viabiliza el "Protoco
lo de recibimiento de los científicos extranjeros
en Francia" y el del Club de los Organismos de
Investigación Asociados a la Unión Europea.
* Apoyar la investigación universitaria
Estimular la creación de una escuela doctoral
en Puerto Príncipe, común a las universidades
haitianas aceptadas por la AUF, en asociación con universidades francesas. El modelo de for
mación desarrollado por el ENS con el UAG, las
universidades de Lyon, Aix-en Provence y
Montpellier, podría servir de base.
* Archivos y bibliotecas
Para la preservación de las colecciones de
los archivos nacionales, de la Biblioteca Na
cional, de Saint Martial y de Saint-Louis de
Gonzague, tendría carácter de urgencia el re
forzamiento de los programas de codifica
ción. Esta acción podría ser apoyada por mi
siones de formación para los conservadores e
incluso para el personal técnico de base gra
cias al programa Caribald-Edist, rama Haití
(formación a distancia de bibliotecarios) asociando el Instituto francés, los Archivos Na
cionales,la Oficina Caribe de la AUF, la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Asuntos Ex-
12 GLOBAL
teriores (oficina de la red de mediatecas fran
cesas en el extranjero), en relación con la Escuela de Bibliotecarios, Archivistas y Documentalistas de Dakar. Los Archivos Departamentales de Martinica, en asociación con los
Archivos de Francia, la UAG y el Ministerio de Asuntos Exteriores, podrían contribuir a la formación de archivistas haitianos. Sería de
seable la puesta en marcha, mediante un acuerdo bilateral, de un sistema de intercam
bio recíproco entre los depósitos legales de
obras francesas y haitianas. Este intercambio
entre las Bibliotecas nacionales de los dos paí
ses permitiría a las publicaciones haitianas ser
accesibles a los investigadores franceses y vi
ceversa. Una reimpresión de las fuentes raras relativas a la historia de Haití, desde la época
colonial hasta nuestros días, sería útil.
Deporte. En América Latina el deporte construye na
ciones. Pensemos en Brasil .Y recordemos que
si todos los atletas de la región estuviesen
agrupados bajo una sola bandera, el Caribe
estaría a la cabeza en los Juegos Olímpicos.
Francia debe mucho, bajo este ángulo igual
mente, a las Antillas y a Guyana. Haití ha desarrollado una cultura del cuerpo
y de la relación . Cuando el futbolista Mano
Sanan, en una Copa Mundial, metió un gol a
Dinazoff, el inmenso arquero del equipo italiano de football de las "jaulas invioladas';
Haití existió durante algunos minutos simbó
licos y reales. La población haitiana permite
un volumen de actividades y de intercambios
únicos en el Caribe, en Haití y en la diáspora
(sobre todo en Guyana). Una política de de
porte de alto nivel sería también un estímulo
para el que se queda en el país y para la ju
ventud de la diaspora. Lo único es que el de-
porte no puede desarrollarse sin un encua
dramiento y un personal calificado (entrena
dores, arbitros, profesores".) y una actividad económica local (infraestructura, equipos,
vestimenta".) Un instituto francés de deporte de alto nivel con vocación regional podría desarrollarse en vinculación con el UFR
STAPS (ciencia y técnica de actividad física y deportiva) de Guadalupe, actualmente dirigi
do por un antiguo entrenador nacional de
atletismo y con el futuro UREPS de Guyana, donde viven decenas de miles de haitianos.
Deportistas de alto nivel de las Antillas (M: J: Pérec, L. Thurane, Darcheville, B. Lama,,,.) po
drían estar asociados a su promoción. Fútbol,
atletismo, ciclismo -deportes populares en
Haití, en el Caribe y en Francia- sin olvidar los
deportes escolares, podrían dar lugar a cam
peonatos regionales y estancias, así como a
ayudar a la promoción de los jóvenes talen
tos. Las vueltas ciclistas de Guadalupe, Martinica, Guyana, movilizan numerosos deportis
tas del Caribe (Colombia, México, USA",, ), a
las masas, a periodistas, alrededor de verda
deros acontecimientos caribeños. Una "Vuelta
de la Isla" (Haití y República Dominicana),con
apoyo de recursos privados, ¿ no sería ofrecer
un servicio para la construcción de carreteras
y para el encuentro de los dos países?


LA CONSTRUCCION DE LA
48 GLOBAL

Por Daniel Pou
El autor plantea la necesidad de formular los elementos que sirvan de base para, en un contexto muy diferente al de la Guerra Fría y el periodo posterior, encontrar las nuevas necesidades que las fuerzas militares latinoamericanas han de cubrir y el rol que deben jugar en las sociedades. Frente a la propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que se plantea, entre otras cosas, que el estamento militar se ¡nvoluae en tareas como el cuidado de fronteras, los problemas migratorios y la lucha contra el narcotráfico, Daniel Pou presenta un modelo de agenda para la República Dominicana - que se puede extrapolar a muchos otros países de América Latina- basado en una nueva estrategia de desarrollo del bienestar social. Entre sus propuestas figuran la reconversión de las fuerzas militares dominicanas en organismos preventivos y disuasivos, con alta capacidad de negociación en aras de la prevención de conflictos, y la eliminación del hermetismo de la defensa y la seguridad frente a la sociedad.
49

LA GUERRA FRÍA Desde el inicio de la Guerra Fria hasta el desmembra
miento del bloque socialista, en los países del Tercer Mundo o países periféricos la función fundamental de los ejércitos ha estado inscrita en una óptica eminentemente ideológica de justificación y apoyo de los grupos tradicionalmente hegemónicos dentro de las sociedades en que se sitúan, como actores de equilibrio político entre los estamentos sociales que detentan de alguna manera el poder. Las fuerzas militares de nuestros países fueron articuladas de manera tal que su fundamento ideológico, el combate al comunismo y a los elementos "subversivos", las colocaron más que como salvaguardas de nuestras soberanías, como vígilantes celosos de los intereses del capital local y transnacional. Las tareas conferidas a los cuerpos armados de nuestras naciones fueron asignadas en el rol tradicional de lo que se ha llamado "la obediencia" al poder civíl, personalizado en la figura del Presidente de la República, lo que no es más que el elemento fundamental para mantener la cohesión de las mismas frente a las desavenencias que se producen dentro de los grupos tradicionales de poder. Esta "obediencia" permitía que los militares no cuestionaran la legitimidad de las formas en que se constituía el poder, así como tampoco podían determinar las prioridades de los elementos en su agenda de "defensa". Esta relación llevaba a la instrumentación de las fuerzas militares por parte de los grupos tradicionales de nuestras sociedades (burguesía y oligarquía) y se lograba por diferentes vías: por la económica, a través del enriquecimiento ilícito de castas militares que de alguna
50 GLOBAL
manera resultaban ser socios idóneos para negocios con capitales de dudosa procedencia; y por la ideológica, a través de la "amenaza" de los enemigos que dentro de la sociedad pretendían destruir el aparato militar para instaurar un estado comunista a imagen y semejanza del Estado sovíético. Esta última forma de manipulación está avalada por las diferentes escuelas de formación militar a las que asistió en diferentes partes del mundo (especialmente en los Estados Unidos) una parte considerable de nuestros militares (por ejemplo: la Escuela de Las Américas, a la que le debíamos una fuerte influencia en la formación de nuestra oficialidad).
Claro está, estas amarras no son excluyentes, ya que existen otras formas políticas que quizás por razones de espacio no abordaremos con suficiente detalle, pero que constituyen elementos a tomar en cuenta a la hora de abordar este tópico. No obstante, la diversidad en que se producen las relaciones de poder en nuestras sociedades, y las diferentes formas políticas que asumen los estados en América Latina, llevan a que en determinados momentos los estamentos militares reflejen las contradicciones que se verifican dentro de las sociedades. Es importante que precisemos el hecho de que si bien los militares latinoamericanos han presentado formas diversas de manifestar indicios de ideales democráticos y en muchos casos, como en el nuestro, de ser copartícipes de movímientos armados en procura de restablecer la democracia (abril del 1965), ésta no es la pauta fundamental seguida por ellos en el periodo de la Guerra Fría.

LA POST-GUERRA FRiA Sin una polaridad militar real entre las dos grandes po
tencias que confiera sentido a lo que ha sido todo el ar
mazón ideológico que sirvió de sustento a la existencia de
los numerosos e hipertrofiados ejércitos latinoamerica
nos, es necesario formular los nuevos elementos que sir
van de base para, en un contexto diferente, encontrar las
nuevas necesidades que estas fuerzas militares han de cu
brir en las sociedades que se sustentan. El planteamien
to de los nuevos teóricos norteamericanos de la defensa
reside en la elaboración de una agenda regional para ela
borar una política de defensa erigida, en lo fundamental, sobre los siguientes puntos:
a) Desastres naturales
b) Cuidado de fronteras y problemas migratorios el Preservación de recursos naturales
d) Tráfico de armas
e) Combate al narcotráfico
Si bien esta propuesta está constituida por elementos
que de alguna manera pueden ser importantes para to
das las sociedades latinoamericanas, los mismos no jus
tifican la continuidad en la inversión de las hipertrofia
das y costosas maquinarias bélicas que se han constitui
do en nuestros países, muchas veces en detrimento de
áreas que como, la educación y la salud, son prioritarias
para el desarrollo. Por otro lado, esta agenda propone
elementos que subsumen a las fuerzas armadas en roles
ocasionales que en muchos países ya han desempeñado en momentos de crisis; a saber, los desastres naturales y
la preservación de los recursos naturales.
Pero los puntos más cruciales de los elementos que trazan
los ejes de esta agenda de seguridad residen en la propues
ta de involucrar a los militares en los problemas migrato
rios y la lucha contra el narcotráfico. De todos es sabido
que los problemas migratorios convergen y son consecuen
cia de situaciones sociales muy bien determinadas (guerras,
pobreza, falta de fuentes de trabajo, etcétera). Conferirles a
los militares el control migratorio es deformar un problema
eminentemente civil, que debe ser atendido por cuerpos es
pecializados; es trastocar el espacio civil del control social
para solventar la ineficacia de los organismos públicos tra
dicionales, con respuestas carentes de sentido y posible
mente excesivas en sus consecuencias. Ya en nuestro país
hemos tenido la dramática experiencia de lo que supone
militarizar esta instancia, que en los países más desarrolla
dos, como los de Europa Occidental, y en los mismos Esta
dos Unidos se encuentra en manos de cuerpos policiales es
pecializados controlados por funcionarios civiles del poder
judicial, así como por representantes de la sociedad civil.
En este punto queremos hacer un señalamiento que nos pa
rece pertinente. En nuestro país, al igual que en muchos de
América Latina, no ha calado, en la dimensión necesaria, el
concepto de que la gobernabilidad democrática no esta re
ferida única y exclusivamente a la legitimidad que supone
la elección democrática, más bien, la gobernabilidad enten
dida como ~ercicio democrático es posibilidad de control y
evaluación por la sociedad de los organismos del Estado y
de los actores involucrados en ellos; es transparencia en sus
acciones y apego institucional. Es por este motivo por el
que siempre objetaremos cualquier intento de transferir a la
esfera de lo militar cualquier espacio de lo civil, ya sea pú
blico o privado, máxíme cuando se trata de situaciones que
impliquen administrar coerción, violencia sobre civiles y
manejo de recursos públicos, dado el carácter cerrado de cara a la sociedad y a poderes del Estado como el judicial
y el legislativo, con que hasta ahora se han manejado las
instituciones militares. Con respecto a la agenda propuesta
desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en
contramos que desde ya existe una polémica en el ámbito
continental, sobre la cuestión de si los militares deben estar
involucrados o no de manera directa en la lucha contra el
narcotráfico. Algunos expertos opinan que resulta preocu
pante que en naciones cuyas cúpulas castrenses hasta ha
ce poco tiempo tuvieron un carácter hermético, fuera de
toda posibilidad de control y supervisión por parte del po
der civil, los militares se involucren de forma directa con
los grandes carteles del narcotráfico en aras de un combate en su propio terreno. Esta aseveración tiene varias ver
tientes a tomar en cuenta, una de ella la que se refiere a
los inmensos recursos económicos de que disponen las
grandes organizaciones de la droga, que podrian enturbiar
las filas del mundo castrense y poner en peligro elementos
de la soberanía nacional que son de alta prioridad para la
estabilidad democrática. No obstante, quienes sostienen
esta objeción no descartan el apoyo logístico que los mi
litares deben brindar a las fuerzas especializadas y a los
funcionarios que sí están involucrados directamente en la
lucha contra el narcotráfico, pero cuya actividad está
transparentada frente a mecanismos de control civil, tanto
del Estado como de la sociedad. La adopción de esta agen
da de manera no crítica por parte de nuestros gobiernos,
llevaría al error de renunciar a la posibilidad de que los mi
litares de nuestra región desarrollen junto con los ciuda
danos, la construcción de un sistema de defensa y seguridad en que la población desempeñe un papel activo, iden
tificando de acuerdo a sus percepciones, las prioridades a
cubrir en el nuevo sistema de defensa y seguridad y asu
ma la cuota que le corresponde como parte integral del en
tramado social comprometido con el desarrollo del país.
51

LA REGIONALIZACIÓN DE LA AGENDA El Caribe es una zona de delimitación económica y geo
política que desde inicios del siglo XX ha sido de especial interés para los Estados Unidos, por lo que no es de extrañar que en las prioridades de esta nueva etapa de políticas militares, nuestra región sea el centro de una propuesta que si bien tiene alcance continental, pone de relieve lo que podría ser la contención de un movimiento que afecta sus intereses en un flujo Sur-Norte. La propuesta norteamericana de una política de aguas territoriales abiertas (shiprider solution) con la finalidad de que sus embarcaciones militares puedan operar libremente en nuestros mares, efectuando misiones consideradas de interés para su defensa, es un claro síntoma de lo que afirmamos en el inicio de este punto. Si bien es cierto que coexisten elementos comunes a todas las sociedades que componemos la cuenca del Caribe, no debemos pasar por alto que no todas nuestras islas se encuentran expuestas en el mismo grado o medida a las mismas amenazas y situaciones de conflicto y que por ende los elementos comunes de nuestras agendas de defensa deben ser definidos por nuestros gobiernos y sociedades por acuerdos mutuos entre nuestros estados y siempre en función de la preservación de nuestro Derecho a la autodeterminación.
PREMISAS Las cifras aportadas por organismos económicos inter
nacionales dan cuenta de que en los años 80 en el mundo se gastaron unos 950,000 millones de dólares al año para cubrir gastos de defensa y seguridad, a lo cual se suma la astronómica cifra de 28 millones de efectivos militares y policiales activos involucrados en los mismos quehaceres. Estas cantidades nos dicen que estas erogaciones sobrepasan en mucho el PBI de toda América Latina y triplican al de todo el continente africano. Sin embargo, este enorme gasto no hizo al mundo más seguro en esta década y mucho menos, pudo evitar todos los conflictos suscitados en las diferentes regiones. Para tener una idea más fresca, la CEPAL nos dice que en 1998 América Latina dedicó a su gasto militar unos 45,000 millones de dólares. Esto equivale al, 10 dólares en salud por cada dólar gastado en defensa y 0,90 dólar en educación. Estas últimas cifras llaman la atención si tomamos en cuenta que para 1998 ya habían culminado los principales conflictos bélicos que afectaban a Centro américa y que la Guerra Fría había sido superada. Hoy, con las nuevas perspectivas que asoman para los militares latinoamericanos, queda por sentado que nuestras fuerzas armadas tienen que formar parte de la nueva estrategia del desarrollo de bienestar so-
52 GLOBAL
cial y para ello se impone que sus dimensiones se adecuen a la posibilidad económica de cada nación, siendo cada uno de sus miembros beneficiario de la posibilidad que brinda este bienestar a cada ciudadano. Consideramos que para diseñar una política de defensa cónsona con el interés nacional, es necesario no tan sólo partir de las consideraciones económicas y las nuevas perspectivas de desarrollo que plantea el nuevo orden internacional, sino asumir consideraciones de tipo político, fundamentadas en la gobernabilidad, la supremacía de lo civil y por ende del concepto de ciudadano y la transparencia en los procesos institucionales. A nuestra consideración, una nueva agenda de defensa y seguridad tiene que tomar en cuenta los elementos siguientes: 1. La eliminación del hermetismo de la defensa y la seguridad frente a la sociedad; esto se logra mediante la creación de instancias transparentes que impidan que los organismos responsables de planificar y ejecutar las políticas de defensa y la seguridad sean secuestrados por una elite, ya sea civil o militar, en aras de la obtención de privilegios de poder. 2. La reconversión de nuestras fuerzas militares en organismos preventivos y disuasivos, con alta capacidad de negociación en aras de la prevención de conflictos. 3. La realización de inversiones en el área de defensa con un alto sentido de eficiencia y tomando en cuenta las prioridades de desarrollo de la nación, en función de las posibilidades tecnológicas con que cuenta cada país. No podemos dotar a nuestras fuerzas de defensa y seguridad con equipos cuya tecnología no esté al alcance de las naciones más accesibles en momentos de posibles confrontaciones cuya vida útil sea efímera. 4. La política de defensa tiene que jerarquizar su agenda en función, sobre todo, de ejes programáticos posibles de cumplir de acuerdo a los recursos con que cuenta la sociedad. 5. La política de defensa debe girar en tomo a un cuerpo militar profesional, formado por personas bien retribuidas y promovidas en función de un escalafón que asegure un tratamiento justo a los individuos a la hora de ser evaluados y cuyo comportamiento ante la sociedad dignifique la carrera militar.
Daniel Pou es licenciado en Ciencias Políticas, con estudios especializados en universidades españolas. Desde 1998 es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), donde coordina temporalmente el Programa Procivil. Es miembro del Instituto para el Estudio de la Seguridad y Defensa de Funglode y profesor del Instituto de Altos Estudios para la Defensa y la Seguridad; del Instituto Militar de Estudios Superiores Juan Pablo Duarte de las FF. AA. (IMES), y del Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES).

53

D E WRIGHT M l L L S A NO R BERTO BOBBlO
• u I EL ROL DEL INTELECTUAL FRENTE AL PODER ES UN TE
MA QlJE SIEMPRE REGRESA A LAS MESAS DE TRABAJO DE ESCRITORES, FILÓSOFOS y EXPERTOS EN CIENCIAS SOCIALES, SOBRE TODO CUANDO URGE ACLARAR VAIVENES Y APOSTASÍAS, y, CUANDO AL EXAMINAR LOS VERICUETOS DE LA MOVILIDAD SOCIAL Y CULTURAL EN CUALQlJIER SOCIEDAD, ADVERTIMOS LA NECESIDAD DE ORIGINAR ALGÚN TIPO DE REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA.
Por José Ra fael Lantigua
Quizá sea el italiano Norberto Bobbio uno de los intelectuales que mayor interés ha puesto sobre este tema, ciertamente espinoso, urticante y muchas veces muy difícil de aclarar del todo. El más importante sociólogo norteamericano de todos los tiempos, Wright Mills, definía a los intelectuales como aquellos "que se ocupan de ideas, de reminiscencias del pasado, de definiciones del presente y de imágenes de posibles futuros". Mills entendía que los intelectuales "por su mismo trabajo de pensar en dimensiones históricas pueden a veces ver más allá del común de la gente". En esta dimensión, estamos obligados a establecer cinco fundamentales premisas: quiénes son y qué hacen los intelectuales; evaluar las diferentes interpretaciones sobre la función política de los intelectuales; cuál es el tipo de actividad política que deben desarrollar los hombres de
54 GLOBAL
cultura; cuáles son los instrumentos de acción política que tienen que ver con la cultura; y cuáles son, dentro de este último contexto, las razones que distinguen la función política de los intelectuales de la acción política de los políticos. El examen de estas premisas nos llevará necesariamente al conocimiento exhaustivo de la relación entre política y cultura. Digamos de entrada que el intelectual no puede ser enmarcado al margen de su propia naturaleza como hombre y como ente social, en consecuencia, como cree Bobbio, no puede ser nunca entendido y explicado como una figura metahistórica, sino como un ser que nace, se desarrolla y se transforma en un determinado contexto histórico. De aquí que no podamos ofrecer una respuesta imperativa, de carácter absoluto, sobre los intelectuales. Lo importante, lo clave, es discutir sobre qué intelectual sirve en re-

ladón con qué política. De este modo nos encontramos
de frente con la célebre antinomia weberiana: la ética
de la convicción y la ética de la responsabilidad. y nos
coloca frente a los criterios tipológicos sobre los dife
rentes poderes: el económico, el ideológico y el políti
co, es decir, el poder que deriva de la riqueza, del saber
y de la fuerza, tipología que como explica Laura Baca
Olamendi, debe considerarse como un elemento cons
tante en las teorías sociales contemporáneas y, por tan
to, nos permite tener presente que a diferencia del po
der económico y del poder político, el poder ideológico
tiene una importancia social por el hecho de que ha si
do ejercido por los más diversos sujetos: por los sacer
dotes en las sociedades tradicionales, por los literatos,
los científicos, los técnicos y por los llamados 'intelec
tuales' en las modernas sociedades secularizadas.
EL INTELECTUAL Y SU TIEMPO Los intelectuales son expresión de la sociedad en la
cual viven y, en este sentido, es posible verificar un vín
culo estrecho entre el intelectual y su tiempo. La rela
ción pues, entre política y cultura, obliga a identificar
diversas figuras del intelectual, cada una de las cuales
reflejará una específica relación con el poder político.
Norberto Bobbio divide a los intelectuales en cuatro
grupos: el intelectual puro o apolítico, el intelectual
educador, el intelectual revolucionario, y el filósofo mi-
litante. El intelectual puro tiene como norte el no-com
promiso, o sea, adopta una actitud de rechazo absoluto
en su relación con el poder, proclamando un desinterés
total por participar en la política. Los más importantes
representantes de este grupo son Julien Benda y Romain

CUANDO NOS VAMOS AL OTRO LADO DE LA ESFERA, ENCONTRAREMOS Q!)E HISTÓRICAMENTE
EL PODER ESTABLECIDO SIEMPRE HA SENTIDO
TEMOR DE LOS INTELECTUALES, A PESAR DE Q!)E
TODAS LAS SOCIEDADES y SISTEMAS NECESITAN DE
LA CRÍTICA y DEL ANÁLISIS DE ELLOS
esencialmente provocadores del disenso. Como podemos ver, el cuadrante tipológico del intelectual nos ofrece una perspectiva definitoria bastante compleja, pues los hombres de ideas, los hombres de pensamiento, los hombres de cultu-
Rolland, pero también se insertan en el mismo Benedetto Croce y Max Weber. Recordemos el famoso libro de Benda, "La traición de los clérigos", donde condena a los intelectuales fascinados por la política. Como ejemplos de intelectuales educadores podemos citar al alemán Karl Mannheim y al español José Ortega y Gasset. El primero inauguró, hacia 1929, la reflexión sobre la sociología del conocimiento, donde consideraba que la función política de los intelectuales era a su vez teórica y práctica. Ortega funda la concepción que distingue entre las elites intelectuales, a las cuales corresponde la dirección de la sociedad, y las masas, cuyo destino es hacerse conducir por lo que él denominaba "una minoría de espíritus visionarios". El intelectual revolucionario por excelencia es Antonio Gramsci, que es su teórico más relevante y que privilegia la figura del intelectual participante en el poder político, estableciendo una identificación absoluta entre cultura y política. Esta corriente tiene como caracteristica básica el compromiso total del intelectual con la política. Gramsci crea el concepto del intelectual comprometido, que tuvo tanta vigencia durante los años de la Guerra Fria y que ha caído en desuso en los últimos tiempos. Como ejemplo de filósofo militante debemos hablar del italiano CarIo Cattaneo. Este tipo de intelectual se caracteriza por considerar oportuna y lícita su participación política en cuanto hombre de cultura, pero que considera, a diferencia de los demás, que tal ejercicio político es diferente del que llevan a cabo los políticos. Son antagonistas naturales del poder, partiendo de la tesis de que existe una separación entre teoría y práctica. Bobbio los califica de ser intelectuales que quieren ser protagonistas y construir una historia diferente, persuasores,
56 GLOBAL
ra, construyen un universo de haberes disímiles que apenas nos permiten situar pareceres y distinguir razonamientos dentro de una amalgama difusa y contradictoria. Ahora bien, cuando nos vamos al otro lado de la esfera, encontraremos que históricamente el poder establecido siempre ha sentido temor de los intelectuales a pesar de que todas las sociedades y sistemas necesitan de la crítica y del análisis de ellos. Empero, hay que tomar en cuenta un aspecto concreto de esta realidad. Cuando el poder está legitimado, cuando se parte de un poder nacido del consenso y la decisión mayoritaria de la sociedad, ese poder se constituye necesariamente en la posibilidad que tienen hombres y mujeres en un contexto histórico-social de decidir en qué tipo de sociedad quieren vivir, bajo qué aparato político, bajo qué organización económica han de desarrollar sus potencialidades. El poder en sí no es bueno ni malo, como afirma Gabriel Careaga. Sólo adquiere sentido por la decisión de quien lo utiliza. Ni siquiera es por sí mismo, constructivo o destructivo, tan sólo ofrece todas estas posibilidades, al estar regido esencialmente por la libertad. Podemos interpretar pues que el poder puede ser, en determinadas circunstancias y mediante condiciones y estrategias que no vulneren las esencialidades del quehacer intelectual, una forma de moldear la realidad para rescatar la identidad propia y colectiva y conducir, en libertad, un proceso de mejoramiento de las instancias sociales y políticas.
En este sentido, el intelectual puede perfectamente abrirse al diálogo con el poder como forma de reconquistar espacios perdidos y reorientar la conducta pública, el hecho social, la mira ética de los valores que entran en

57

EL INTELECTUAL PUEDE PERFECTAMENTE ABRIRSE
AL DIÁLOGO CON EL PODER COMO FORMA DE
RECONQl)ISTAR ESPACIOS PERDIDOS Y REORIEN
TAR LA CONDUCTA PÚBLICA, EL HECHO SOCIAL, LA
MIRA ÉTICA DE LOS VALORES Ql)E ENTRAN EN
JUEGO EN LA ESFERA DEL PODER POLÍTICO
do de compromiso, o de acuerdo con las reflexiones orteguianas, pasar de la teoría a la práctica, utilizando la imaginación para racionalizar el uso del poder y modificar las instituciones sociales.
En los peores años del estalinismo, la voz y la
juego en la esfera del poder político. Naturalmente, ha de tenerse presente que hay ciertas condiciones que resultan inherentes al ser intelectual y que no deberían ser modificadas en el proceso de diálogo, interacción o inserción del intelectual con las estructuras de poder. Afirma Walter Mauro que "ni siquiera los atentados contra la propia dignidad humana llegan a convertir a los escritores en adultos y circunspectos, sobre todo a los poetas; existe en éstos cierta condición de car*cter virginal que les deja completamente indefensos frente al potencial de prevaricación del poder ... Es la literatura, la fantasía poética, el rescate de la imaginación. El 'precio de la palabra' se yergue en defensa de la propia precariedad 'política', como alternativa de la honradez frente al engaño, como antídoto de la propia recuperación ante el universo disoluto".
Los intelectuales ciertamente, y debemos dejar clara constancia de ello, pueden contribuir a enrarecer las miras intelectivas de un proceso político al manejarse con torpeza o con acomodamiento a circunstancias específicas. Pero, frente a esa enajenada forma de desprendimiento del rol intelectual, desde su óptica orientadora, se levanta otra ola de intelectuales que ennoblecen, a veces hasta con el sacrificio, esta honradora y edificante tarea. Las situaciones históricas nunca son estáticas, y por eso cuando a causa de una desorientación o acomodamiento intelectual se produce el desgaste de las instituciones y la conciencia humana sufre un severo deterioro, se hace urgente una transformación en los individuos que ejercen como escritores, pensadores, poetas o filósofos, para, a tono con el espíritu gramsciano, inyectar un senti-
58 GLOBAL
letra de Solzenitzin salva la entonces endeble intelectualidad rusa del colapso, denunciando en sus obras la 'lógica de la arbitrariedad'. En plena ortodoxia en la Checoslovaquia de finales de los 60, se levanta la voz del poeta comunista Nazim Hikmet sentenciando en el Congreso de la Unión de Escritores que "el escritor puede y debe decir al político algo que aún no ha nacido, algo que ha llegado a intuir y a cosechar en el transcurso del tiempo, y que por tanto, su tarea no debe limitarse a ilustrar tesis ya conocidas". Cierto es que poetas de la talla del norteamericano Ezra Pound se colocan abiertamente alIado del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero al frente se encuentran voces de una intelectualidad que emprende el vuelo de la esperanza contra los totalitarismos de todo tipo: CarIo Levi, Neruda, Alberti, llia Ehrenburg, James Baldwin, Alberto Moravia, Eugenio Montale. (Neruda erró el tiro cuando compuso su famosa 'Oda a Stalin', pero sin dudas fue un abanderado de la represión totalitarista). Desde luego, los intelectuales yerran a causa de imperativos históricos. En una Europa sacudida por el nazismo, los intelectuales buscan refugio en lo que consideraban el universo liberador del marxismo, para encontrarse entonces con la dura represión estalinista, que abrió heridas casi incurables. Cuando los escritores sufren el sobresalto de conciencia que provoca el torpor ideológico, y el artista ve frenada su creatividad, amenazada su libertad creadora, invadida su intimidad, se abre esa intelectualidad frenada en las voces de Paul Eluard, Aragón, Alberti, Neruda, Quasimodo. Los intelectuales dominicanos, hartos de las luchas montoneras y de la infértil realidad de sus dias, se acogen a las proclamas del Brigadier y rubrican su cruenta dictadura. Algunos los hacen de principio a fin, otros van alejándose en el proceso; alguno

más, como Peña Batlle, se ve obligado a abandonar su postura oposicionista para plegarse a la nueva realidad. Pero, al frente está la intelectualidad incólume de América Lugo que pasa a la historia como ejemplo de dignidad y decoro.
EUROPA: UN MOMENTO CRÍTICO Consideremos brevemente la situación de los intelec
tuales en Europa, que atraviesa hoy por un momento crítico. No es la primera vez que esta situación ocurre. A lo largo de la historia europea ha habido períodos en que las crisis del pensamiento político ha acarreado dificultades en el comportamiento general. Las persecuciones antisemíticas de la Edad Media, debidas a causas diversas, coincidieron también con perturbaciones en el pensamiento europeo acerca de la relación entre el poder eclesiástico y secular, entre la Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. La emancipación de los judíos en los siglos XVIII y XIX, coincidió con el viraje del absolutismo a las teorías del republicanismo y la democracia. Hoy en día, los europeos atraviesan por lo que algunos intelectuales llaman un 'período de estribo': superada la Guerra Fría se inicia -según las afirmaciones de algunos- una nueva edad de las tinieblas. La Guerra Fria dio lugar a la omnipresencia de las ideologías y las pasiones políticas, y la relativa ausencia de un pensamiento político serio, entendido como la reflexión disciplinada e imparcial acerca de una experiencia claramente política. ¿Qué fue lo que sobrevivió a esa "decadencia" intelectual? Nombres específicos: Isaiah Berlin, en Inglaterra; Raymond Aran, en Francia; y, Norberto Bobbio (llamado el "Papa del pensamiento democrático liberal" por Francisco Umbral), en Italia. Y tal vez, algunos más. Estos intelectuales asumieron una actitud reflexiva independiente y alejada de pasiones políticas o ideológicas y, aunque debido al entonces irresistible atractivo del marxismo y el estructuralismo con todas sus variantes, la irreverencia de estos pensadores en el debate intelectual se vio muy limitada, al final, pasada la contienda ideológica, fueron los únicos que sobrevivieron. El alejamiento intelectual que se produce hoy en Europa, respecto de la reflexión política, parece un reflujo de lo ocurrido durante la Guerra Fria. Los intelec-
tuales europeos occidentales de hoy dejaron morir muy rápida y silenciosamente la debatida propuesta del Estado-Nación. La Unión Europea todavía es vista con recelo por importantes sectores intelectuales.
El foco de la reflexión intelectual sobre la política europea es hoy, pues, muy ambiguo. Refiero la sentencia de un intelectual 'maldito ', poco conocido entre nosotros, Joseph de Maistre, quien afirma lo siguiente: "Todavía no he conocido a un intelectual europeo: conozco intelectuales franceses, italianos, alemanes; hasta he escuchado rumores de que existen intelectuales ingleses, pero intelectuales europeos, no existen". De manera que, a pesar de que los intelectuales actúan desde sus capillas nacionales y adoptan posturas típicamente nacionalistas, la idea del Estado-Nación como forma concreta de vida política, no constituye un tema importante para los pensadores de Europa Occidental hoy día. Ellos han dejado de pensar en serio sobre la función política del Estado-Nación, pero también hace rato que abandonaron la posibilidad de responder a la premisa renaniana sobre qué es una nación. Tal vez, la debacle de los Balcanes a fines de los 90 y la respuesta penosamente lenta de Europa Occidental a las amenazas de desplome y hasta de genocidio político en la zona, han tenido que ver con esta parálisis intelectual. Hemos querido mostrar muy brevemente este escenario de la intelectualidad europea para que comprobemos cómo funciona el aparato de las ideas en esa parte importante del mundo contemporáneo.
NUEVOS COMPROMISOS Decía James Baldwin que "la tarea de un escritor está implicada en el problema de la conciencia del pueblo. El pueblo lo engendra: él proviene del pueblo, el pueblo puede incluso no reconocerle, pero tiene necesidad de él". Los tiempos actuales exigen nuevos compromisos y nuevas revisiones del rol del intelectual frente al poder. Hay que vertebrar un sistema de acopio intelectivo que una la realidad con el discurso de deseo, que construya el plasma de la fantasía y el hecho social, esa zona donde el arte se confunde con la vida y se hace la vida misma. Cree Witold Gombrowicz que la poesía hoy "exige

la ingenuidad del niño, pero también la astucia y la listeza de quien debe conocer los límites de la vida y de la historia, o sea que lo más importante es ser hombre antes que poeta". Sin embargo, como afirma Jean Paul Sartre, hay que evaluar hasta qué punto la literatura puede salvar la distancia que la separa de la vida. Esto quiere decir que para cambiar la vida del hombre es necesaria una reelaboración, una reestructuración de la sociedad que fatalmente deja a la literatura en segundo plano. Y entonces es tarea del escritor tratar de reducir la distancia que le aleja de la vida. La política es una realidad concreta, contraria a la realidad de la imaginación.
El escritor debe plantearse, desde su mira crítica, cómo insertarse en los tiempos actuales en los intersticios del poder para producir en ese terreno las modificaciones esenciales a la realidad que lacera la vida, los haberes y las esperanzas de las mayorías. El rol del intelectual es sin dudas de elite, pero su misión es de masas, es orientadora, edificadora y, debe ser, ¿por qué no?, constructiva, que aporte concretamente. Un buen intelectual y un buen político comparten objetivos comunes; el principal, la autorreflexión de la sociedad sobre sí misma. Cuanto mayor sea la densidad de la comunicación y de la reflexión en una sociedad, tanto mayor será su capacidad de autodeterminación colectiva. Yerran los intelectuales cuando abrazan, en pos de intereses personales, el discurso de la codicia política. Cuando el intelectual se suma a derroteros que niegan el progreso social o retrasan la mejoría institucional, o buscan justificar desvaríos partidarios o de liderazgos políticos, colocando su letra al servicio de estrategias falsificadas, reñidas con la ética, no sólo niega su condición sino que deshace su propio discurso intelectivo o literario. El intelectual, en cualquier época, está obligado a decir la verdad ante el autoritarismo, la exclusión o la intolerancia, sea ésta política o ideológica. Julia Kristeva tal vez haya pasado de moda, pero en uno de sus libros afirma una verdad tan contundente como la siguiente: "La cultura en tanto rebelión crítica, nacida en la Grecia antigua y desarrollada hasta los años 60, ha desaparecido. Los
60 GLOBAL
intelectuales debemos volver a crear una cultura de la rebelión. Hemos de conservar la realidad psíquica, cultivando la memoria y la subjetividad ... Si no deseamos convertirnos todos en robots o ser reducidos a una técnica de zapping, tenemos que guardar esa memoria, leerla, interpretarla, analizarla a la luz de nuestras experiencias presentes, dándoles continuidad a través de la creación". "Toda vez -decía el ya citado Wright Millsque se presenta a los intelectuales la oportunidad de hablar y no lo hacen, engruesan a las fuerzas que adiestran a los hombres para no pensar, imaginar ni sentir en forma moral y políticamente adecuada". En este pensamiento se condensa probablemente el aspecto crucial de la relación del intelectual con el poder, que no debe ser otra que la defensa de la verdad y la orientación firme sobre la realidad concreta.
Bibliografía 1. Norbelio Bobbio :
-Diálogo en torno a la república", Tusquets, Barcelona, 2002,
-fgualdad y libertad, Paidós, Barcelona, 1993,
-Teoría general de la política, Editorial Trotta, 2003,
-Autobiografía, TaurLls, Madrid, 1998,
-Crisis de la democracia, Ariel, Barcelona, 1985,
-Derecha e izquierda, TaurLls, Madrid , 1995
2. Gabriel Careaga : Los intelectuales y el poder,
Sep/Setentas, México, 1972,
3. Walter Mauro/ Elena Clementel1i: Los escritores fTente al Poder, Biblioteca Universal Caralt, Barcelona, 1975,
4. Laura Baca Olamendi: Bobbio, los intelectuales y el poder,
Editorial Océano, México, 1998,
5. Laura Baca Olamendi/lsidro H. Cisneros :
Los intelectuales y los dilemas políticos en el Siglo XX, Tomo 1,
FLACSO/Triana Editores, 1997.
6. Revista Letras Libres, No. 52, México. Texto expuesto en el Co
loquio sobre "Los intelectuales y el poder", celebrado con los auspicios de la Universidad APEe.
José Rafael Lantigua es poeta,ensayista, crítico literario, periodista y publicista. Dirigió por 20 años el suplemento literario Biblioteca, primero en El Nuevo Diario, luego en Última Hora y, finalmente, en Listín Diario. Fue presidente de la (omisión Permanente de la Feria del Libro (1997-2000) en cuyo período fundó y dirigió la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Ha publicado numerosos libros, los dos últimos una reedición de Semblanzas del corazón, memorias y nostalgias y el poemario Los júbilos íntimos.




Desde los atentados del 11 de septiembre (lIS) de 2001, el terrorismo ha vuelto a acaparar la atención de políticos y analistas, esta vez a escala planetaria. A diferencia de muchas otras manifestaciones de terrorismo geográficamente localizado, parece que nos enfrentamos a una amenaza global que afecta a todos los países e intereses occidentales. Los ataques del l1-S y ahora los del 11-M han tenido un impacto extraordinario en la política internacional y parece que el terrorismo va a ser uno de los asuntos clave durante los próximos años. De ahí que sea imprescindible una comprensión lo más rigurosa posible del fenómeno al que nos enfrentamos, pues sólo desde un conocimiento detallado de sus motivaciones y estrategias conseguiremos evitar su reproducción en el futuro. Las primeras reacciones de Estados Unidos al l1-S no son nada esperanzadoras: ni la intervención en Afganistán ni la invasión de Irak parece que sean las medidas más adecuadas para combatir el terrorismo apocalíptico de organizaciones como AI-Qaeda. En estas páginas trato de delimitar el concepto de terrorismo, examino sus distintas manifestaciones, y sitúo dentro de ese marco el nuevo terrorismo internacional. Como se verá a continuación, el terrorismo actual de AI-Qaeda guarda un parecido innegable y sorprendente con el terrorismo anarquista que asoló muchos países de Europa a finales del siglo XIX y comienzos del XX.
1. ¿Q!)É ES EL TERRORISMO? El terrorismo es una forma de violencia política claramente distinta de la guerra (al menos de la guerra en sus formas tradicionales) y relativamente parecida a la guerrilla. Podría decirse que la guerrilla es una forma mixta que combina elementos de guerra y terrorismo ¿Cómo pueden caracterizarse mejor estos términos? A fin de responder a una pregunta tan vasta, quizás resulte útil recurrir a la distinción hoy ya clásica que Thomas Schelling propuso en su libro Arms ánd Influence (1966) entre la fuerza militar y el poder de dañar al enemigo. La fuerza militar sirve para debilitar al rival, es decir, para adueñarse de sus armas o su territorio. En el modelo clásico de guerra, el vencedor es quien consigue desarmar al enemigo me-
64 GLOBAL
diante la fuerza militar. El poder de dañar es más sutil, pues no aspira a neutralizar o destruir a la otra parte, sino que pretende más bien crear una situación insoportable en la que el rival no tenga más remedio que ceder a las exigencias de quien produce el daño. Las guerras modernas, frente a las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, incorporan como un elemento esencial el poder de dañar.
Este poder sirve sobre todo como arma negociadora. La parte que mayor poder de hacer daño muestre durante un enfrentamiento militar tendrá más capacidad de presión cuando llegue el momento de las negociaciones y los acuerdos. De hecho, en la mayoría de las contiendas bélicas posteriores a 1945 la negociación ha sido un elemento esencial: la violencia era un medio no para destruir al enemigo, sino para poder presionar más eficazmente en la negociación de los acuerdos de paz.
Cuanto más desiguales sean las partes que se enfrentan violentamente, mayor importancia tendrá el poder de dañar, y menor la fuerza militar. En la medida en que las guerras tradicionales se han dado entre estados o bloques de estados de similar envergadura, es lógico que la única forma de zanjar el conflicto sea por medio de la fuerza militar. Sin embargo, cuando la violencia política se produce en el interior de un Estado, por ejemplo entre un grupo insurgente y el propio Estado, el combate suele ser muy desigual y, en consecuencia, lo único a lo que puede aspirar el movimiento insurgente es a dañar al Estado, creando una situación intolerable que le obligue a ceder a las demandas de los rebeldes. Por tanto, podemos esperar que las insurgencias, ya sean guerrilla, ya sean terrorismo, recurran principalmente al poder de dañar. La diferencia más importante entre la guerrilla y el terrorismo consiste en la presencia de un territorio liberado en el primer caso.
En efecto, la guerrilla está formada por pequeñas bandas con armamento ligero cuya base de operaciones se encuentra en el interior, en el campo, en lugares difícilmente accesibles para el Estado. Estas bandas penetran en pueblos o ciudades y realizan acciones armadas con la intención de hacer imposible para el Estado el control del territorio. La fuerza militar no es irrelevante para la guerrilla, puesto que si con-

sigue ir ampliando el área liberada del Estado, éste puede llegar a colapsarse.
En el terrorismo, en cambio, la fuerza militar como tal no desempeña papel alguno. La organización terrorista no cuenta con un territorio liberado y su violencia consiste únicamente en el poder de dañar al enemigo atacando infraestructuras, instalaciones estratégicas, o asesinando a miembros de las fuerzas de seguridad y civiles. La violencia terrorista es entonces una forma de chantaje, de coerción. A veces, entre los estudiosos del terrorismo, se dice que el propósito último de la violencia es psicológico, en el sentido de que una sociedad aterrorizada y desmoralizada terminará cediendo a las exigencias de los insurgentes. Pero no hay nada psicológico cuando el terrorismo destruye la industria turística de un país o ahuyenta las inversiones extranjeras. La coerción que ejerce la violencia terrorista no tiene por qué ser entendida en términos psicológicos: puede ser también una coerción económica o política. Las fronteras entre guerrilla y terrorismo son porosas. Hay guerrillas en Latinoamérica, como las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú, que combinan la actividad guerrillera antes descrita con actos de terrorismo puro, como asesinatos selectivos de políticos y altos cargos del Estado, o bombas indiscriminadas en núcleos urbanos. Es más raro, sin
embargo, pensar en organizaciones terroristas que se involucren en guerrilla, aunque, por ejemplo, en el caso del IRA irlandés, hubo a comienzos de los años 70 algún intento de lanzar un movimiento guerrillero en el campo, así como de establecer en Belfast y Derry zonas liberadas en las que no pudiera penetrar la policía (las llamadas no-go areas). El terrorismo, resumiendo, es una forma de violencia política que tiene lugar cuando hay una gran desigualdad entre los contendientes. Su actividad se centra exclusivamente en el poder de dañar, sin que la fuerza militar sea relevante. Se distingue de la guerrilla en que para su ejercicio no se requiere un territorio liberado del control del Estado. Una vez hecha esta primera caracterización del fenómeno, hay que analizar con qué fin utilizan los terroristas el poder de dañar, qué quieren conseguir con su violencia. Esto nos obliga a distinguir dos tipos muy distintos de terrorismo, el nacionalista o separatista, y el revolucionario. Vamos a ver que el terrorismo internacional de Al-Qaeda está mucho más próximo del revolucionario que del nacionalista.
2 . TERRORISMO NACIONALISTA. El terrorismo nacionalista aspira a liberar un territo
rio del control del Estado. El destinatario de la lucha armada está muy claro: el Estado que tiene el monopolio de la violencia organizada sobre el territorio en disputa. Asimismo, está también muy claro lo que se
65

persigue: obligar al Estado a retirarse de ese territorio. Hamas quiere que Israel se retire de los territorios ocupados de Palestina, de la misma manera que Irgun queria tras la Segunda Guerra Mundial que Gran Bretaña se retirara de Palestina. El IRA luchaba para que Gran Bretaña abandonara el Ulster, de la misma forma que ETA sigue matando con la esperanza de que en algún momento España permita la independencia del
costes no se derivan de una bajada artificial de los precios, sino del intercambio de muertos y detenidos. Un influyente estratega del IRA, Danny Morrison, resumía en los años 80 la estrategia de la guerra de desgaste:
"No se trata de arrojar al ejercito británico al mar, sino de quebrar la voluntad política del Gobierno británico de permanecer aquí". ETA, en el año 1978, lo ex
El elemento religioso y la creencia en una vida después de la muerte no son presaba en estos términos: "La función
factores necesarios para el terrorismo apocalíptico del que estamos hablando. del enfrentamiento armado no es la de
Tan sóro es necesaria una actitud de desesperación y rechazo de la realidad
social. El interés de recordar la experiencia anarquista radica precisamente en
el cuestionamiento de todas las interpretaciones del terrorismo islámico en
clave religiosa que tanto abundan en los últimos tiempos
destruir al enemigo, porque eso es utópico, pero sí obligarles en una lucha prolongada de desgaste físico y psicológico a que abandonen por agota
País Vasco. y así sucesivamente. Este tipo de organizaciones terroristas tratan de crear un daño tal que el Estado concluya que no le trae a cuenta permanecer en el territorio. La forma de interacción estratégica que se produce es el de una guerra de desgaste (war of attrition). Ninguna de las partes conoce el nivel de resistencia de su rival, por lo que tratan de aumentar la presión sobre el otro (a través de atentados en el caso de los terroristas, a través de la captura y, en ocasiones, de la muerte de los terroristas en el caso de las fuerzas de seguridad) con el propósito de intentar traspasar dicho nivel de resistencia. El primero que lo consiga obtiene la victoria.
La guerra de desgaste se ha empleado sobre todo para entender la interacción de dos empresas en un duopolio. Cada una de las empresas intenta expulsar a su rival del mercado bajando los precios artificialmente. En esas condiciones, permanecer en el mercado es costoso, puesto que los beneficios resultan negativos. La empresa con mayor capacidad de aguante es la que termina siendo el nuevo monopolio. La analogía con el terrorismo nacionalista no es nada forzada, habida cuenta de que si el Estado se define por su monopolio efectivo de la violencia organizada, la aparición de una organización terrorista que reclama el control de un territorio rompe el monopolio existente y fuerza el tránsito a una situación de duopolio, sólo que ahora los
66 GLOBAL
miento y aislamiento nuestros territorios". El desenlace de la guerra de desgaste depende en bue
na medida de cuánto valore el Estado el territorio en cuestión. Por ejemplo, los territorios coloniales no son nunca tan importantes como el territorio propio del país. Así, bastó la explosión de la bomba de Irgun en el Hotel Rey David de Jerusalén en 1946, que mató a 91 personas e hirió a 45, para que los británicos decidieran abandonar Palestina. En el caso de Oriente Medio, las tropas israelíes se han retirado del Líbano por la presión del terrorismo de Hezbolá, pero no lo han hecho de los territorios palestinos a pesar de que el nivel de violencia sufrido allí ha sido mucho más alto. No deberia sorprender que la resistencia del Estado sea máxima en zonas como el País Vasco (que, históricamente, siempre ha sido parte de España) o en el Ulster (que pertenece a Gran Bretaña desde el siglo XVIII y tiene una mayoria de población protestante que se siente británica).
3. EL TERRORISMO REVOLUCIONARIO. El terrorismo revolucionario resulta mucho más difícil
de caracterizar. Si nos fijamos en la actividad de organizaciones terroristas de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, como las Brigadas Rojas en Italia, la Facción del Ejército Rojo en Alemania, el Grupo 17 de Noviembre en Grecia, o el GRAPO en España, cuesta entender la finalidad de sus atentados. Por lo pronto, no estaba nada claro el destinatario de los mismos. En estos casos, las orga-

nizaciones terroristas no reclamaban nada concreto al Estado ¿Para qué mataban entonces?
En realidad, la lucha armada era concebida como un instrumento destinado tanto a encender la conciencia revolucionaria de los oprimidos como a mostrar la fragilidad del enemigo, del Estado burgués y liberal. Se buscaba una dislocación del orden social que creara las condiciones para la revolución. Ahora no se le pedía nada al Estado, pues en última instancia lo que se aspiraba era a su destrucción. El que fuera líder de las Brigadas Rojas, Mario Moretti, lo expresaba con gran claridad: "Nosotros no pensamos en abatir el Estado. Pensamos mediante esta o aquella acción inducir una tensión, desarticular los poderes." En efecto, la lucha armada debía poner de manifiesto que en el enfrentamiento entre trabajo y capital el Estado desempeñaba un papel absolutamente crucial como sostén de los intereses capitalistas. El conflicto laboral clásico de la fábrica, que no tenía en cuenta al Estado, no podía abordar las causas auténticas de la opresión. El terrorismo demostraría la insustancialidad del Estado, lo pondría en jaque. y entonces la clase trabajadora recuperaría su conciencia revolucionaria ... El propio Moretti, cuando explica el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, dice que con una acción de esa naturaleza se agudizarían las contradicciones entre la elite dominante. Las tensiones en el seno de la Democracia Cristiana pondrían al descubierto la descomposición interna del sistema. En general, el terro-
rismo revolucionario suele estar asociado a la ausencia de revolución. Es decir, cuando la movilización de masas no es suficiente para hacer estallar una revolución, los activistas no tienen más opción que recurrir a una estrategia de choque como la de la lucha armada. El terrorismo de izquierdas surgido en Europa y otras partes del mundo en los 70 puede entenderse como la fuga hacia adelante de los individuos más frustrados con la pérdida de impulso de los movimientos radicales aparecidos en tomo a mayo del 68, igual que el terrorismo anarquista en España o en Rusia a finales del XIX es consecuencia del fracaso de los movimientos obreros insurreccionales. Quizás sea en la violencia anarquista donde se perciban de forma más pura las características del terrorismo revolucionario. Sus rasgos, por así decirlo, se han acentuado al máximo, especialmente por lo que toca a la relación entre la organización y la clase obrera. Mientras que en el terrorismo izquierdista de las Brigadas Rojas se trata de despertar a los trabajadores, de radicalizar sus posiciones políticas y empujarlos hacia una guerra abierta con el capitalismo, en el terrorismo anarquista se produce incluso una cierta ruptura con sus potenciales seguidores: cabe detectar una cierta desesperación ante la actitud de las masas, lo que lleva a los anarquistas a actuar por su cuenta, con la idea de que sólo de las cenizas del orden social podrá surgir un verdadero espíritu revolucionario.
El sistema está tan podrido que no resulta concebible
67

que combatiéndolo desde la vanguardia obrera vaya a activarse ese espíritu: tan sólo florecerá cuando el sistema sea definitivamente destruido. La violencia del terrorismo anarquista es despiadada. Por una parte, se cometen toda clase de magnicidios. El zar Alejandro 11 es asesinado elIde marzo de 1881 por Ignatei Grinevitski, que muere con su victima como consecuencia de la bomba que arroja; en Francia, el anarquista Caserio asesina al presidente de la República, Sadi Camot, en 1894; en España, un terrorista italiano, Angiolillo, acaba con la vida del primer ministro Cánovas del Castillo en 1897. Y Bismarck fue objeto también de varios atentados frustrados. La lista se alarga muchísimo si tenemos en cuenta a ministros europeos de la época. Por otra parte, los anarquistas realizan atentados indiscriminados contra la burguesía, colocando bombas en lugares como la Bolsa de Francia o el teatro del Liceo en Barcelona. El ánimo destructor del anarquismo, especialmente en el caso ruso, hace que el anarquismo y el nihilismo queden fundidos en una extraña doctrina que se propone reventar el orden social.
Su manifestación más impresionante es sin lugar a dudas el Catecismo Revolucionario escrito por Sergei Nechaeven 1869. Allí se puede leer que el revolucionario "es un enemigo implacable de este mundo y si continúa viviendo en él es únicamente para poder destruirlo con mayor efectividad." El revolucionario "sólo conoce una ciencia, la ciencia de la destrucción". "Su objetivo único y constante es la destrucción inmediata de este orden vil". "Durante la noche y el día ha de tener un único pensamiento, un único propósito: la destrucción sin piedad. Con sangre fría y ánimo incansable, ha de estar preparado para dar su vida y destruir con sus propias manos todo obstáculo que se interponga en el camino hacia sus logros". Combatir este tipo de terrorismo desprovisto de unas demandas concretas y sin conexiones claras con un movimiento social que lo sostenga es más complicado que en el caso del terrorismo nacionalista. No se trata de una guerra de desgaste, no vence quien resiste más tiempo. Pero tampoco hay nada que negociar entre el Estado y los terroristas. La única solución consiste en acosar policialmente estas organizaciones, infiltrarlas con agentes dobles, y evitar que adquieran legitimidad (como sucede cuando el Estado se embarca en operaciones de represión indiscriminada). Así se acabó con el terrorismo anarquista a princi-
68 GLOBAL
pios del siglo XX y también con el terrorismo de izquierdas europeo de los 70 y 80.
4. EL TERRORISMO ACTUAL DE AL-Q~.EDA. El terrorismo de Al-Qaeda y grupos afines como Yihad
Islámica tiene grandes parecidos con el terrorismo anarquista decimonónico. El primero en haberse apercibido de este paralelismo es André Glucksmann (Dostoievski en Manhattan, 2002). Las acciones de este nuevo terrorismo no tienen un destinatario concreto. No se plantea una reclamación concreta que en caso de ser satisfecha pueda conducir al cese de la violencia. No se establece un pulso con el Estado. No hay una base social definida: el
anarquismo apelaba genéricamente a los trabajadores y los oprimidos, igual que el islamismo se dirige en abstracto a todos los fieles de su credo. Además, el terrorismo islamista comparte con el anarquismo y el nihilismo su furia destructora y apocalíptica. Atentados como los del lIS no pretenden, como a veces se dice, cambiar el Gobierno de Arabia Saudí mediante un cambio previo en la política exterior estadounidense; más bien, se trata de actos espectaculares que buscan golpear las conciencias musulmanas haciéndoles ver que Occidente, y sobre todo los Estados Unidos, no son invencibles. El objetivo consiste en golpear en el núcleo de la corrupción moral que emana de la sociedad occidental. Como en el anarquismo, hay un efecto simbólico y moviliza dar de los atentados que no está presente con la misma intensidad en los atentados de guerra de desgaste del terrorismo nacionalista.
El paralelismo entre Al-Qaeda y el anarquismo se puede llevar incluso a aspectos organizativos. En ambos casos nos encontramos con formas de funcionamiento muy descentralizadas: pequeñas células completamente aisladas unas de otras y con un elevado grado de autonomía operativa. La conexión de estas células con el centro de la organización es tenue, lo que hace más difícil para los servicios de seguridad llegar hasta dicho centro. La forma de vida del terrorista anarquista descrita por Joseph Comad en El agente secreto no parece ser muy distinta de la que pueda tener lugar en cualquiera de las células de las que se compone Al-Qaeda. Finalmente, cabe señalar que hay también una coincidencia en la presencia del martirio en los terrorismos anarquista e islámico. En ambos casos se atribuye una importancia al sacrificio personal, a la entrega de la vida por la causa. Como escribió Em-

ma Goldman en 1911, "es entre los anarquistas donde debemos buscar a los mártires modernos que pagan su fe con su sangre, que reciben a la muerte con una sonrisa, pues son ellos quienes creen, igual que Cristo, que su martirio redimirá a la humanidad". Los primeros terroristas suicidas fueron los nihilistas rusos.
Su entrega absoluta a la causa de la destrucción evidenciaba su indignación y su resentimiento con el mundo corrupto que les había tocado vivir, igual que sucede hoy con el islamista que se vuela por los aires para acabar con la corrupción moral de los infieles. Lo que esto muestra, en cualquier caso, es que el elemento religioso y la creencia en una vida después de la muerte no son elementos necesarios para el terrorismo apocalíptico del que estamos hablando. Tan sólo es necesaria una actitud de desesperación y rechazo de la realidad social. El interés de recordar la experiencia anarquista radica precisamente en el cuestionamiento de todas las interpretaciones del terrorismo islámico en clave religiosa que tanto abundan en los últimos tiempos. El terrorismo islámico de Al-Qaeda, como el terrorismo anarquista de hace 100 años, no tiene una base de operaciones fija en algún territorio. Opera en una red internacional, que cubre múltiples países, del mismo modo que los anarquistas en su momento formaban células repartidas por toda Europa.
Por eso resulta tan absurdo el intento de combatir este terrorismo lanzando guerras tradicionales contra países
concretos. Tales guerras no hacen sino reforzar el resentimiento entre amplias capas de la población musulmana que no pueden disfrutar de las ventajas del progreso y de la prosperidad. Se sienten tratadas de forma injusta y canalizan su frustración en un rechazo visceral hacia la civilización occidental encarnada en los Estados Unidos. Al igual que en el terrorismo anarquista, la única esperanza para mitigar el terrorismo islamista pasa por reventar sus organizaciones desde dentro y, fundamentalmente, por conseguir aislar y enemistar a estas organizaciones con su potencial clientela, grandes masas de musulmanes que no ven otro horizonte en sus sociedades que el del atraso y la opresión. De ahí la importancia de desactivar ciertos motivos de agravio permanente para los musulmanes, como la situación desesperada de Oriente Medio. Sólo entonces comenzará a ser ridículo a los ojos de esas poblaciones el comportamiento de mártires suicidas dispuestos a morir por la destrucción del mundo.
IgnadoSándlez-Cuenca es profesor de Ciencias Política en el Centro de Estud ios Avanzados en Ciencia Sociales del Instituto Juan March (Madrid). Doctor en Sociolog ía y licenciado en Filosofía, ha impartido clases en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Pompeu Fabra de Ba rcelona. También ha sido profesor invi ta do en la Un iversidad de Nueva Yo rk. Es autor de artículos académicos sobre diversos temas como teoría de la democracia, comportamiento electoral o integración europea, publicados en España y en el extranjero. Es un prestigioso colaborador en revistas y periód icos de difusión general.
69

-globales Por Aida E. Montero M.
70 GLOBAL
Terrorismo global Fernando Reinares
Madrid: Taurus, 2003. 180 p. ISBN 84-
306-0481-2 HV 6431 R364t 2003
Este libro, escrito por uno de los más des
tacados expertos académicos internacio
nales en la materia, quien es catedrático
de Ciencia Política en la Universidad Rey
Juan Carlos, ofrece de manera rigurosa
pero al mismo tiempo accesible los ele
mentos analíticos, argumentos interpreta
tivos y ejemplos empíricos necesarios pa
ra responder a interrogantes sobre el te
rrorismo. Estamos ante un nuevo terrorismo internacional surgido al finalizar la
guerra fría. ¿A qué obedece el megaterro
rismo que se hizo tan dramáticamente ma
nifiesto con los atentados del 11 de sep
tiembre de 2001? ¿Hasta dónde ll egan las
redes del fundamentalismo religioso que
sustentan semejantes expresiones de vio
lencia global izada? ¿Qué hay de fantasía y qué de realidad cuando se habla del terro
rismo nuclear? ¿Cómo pueden los gobier
nos nacionales y la comunidad internacio
nal hacer frente a los inusitados desafíos
del terrorismo global? Este libro responde clara y concisamente a esas preguntas, así
como a otras no menos inquietantes. Nos
introduce, en suma, al conocimiento in
formado y crítico del cambiante fenómeno
que se ha convertido, apenas comenzado el tercer milenio, en una amenaza sin pre
cedentes para el mantenimiento de la se
guridad mundial, el pacifico entendimien
to entre civilizaciones y la continuidad misma de los regímenes democráticos.
Piratas y emperadores: terrorismo internacional en el mundo de hoy Noam Chomsky
Barcelona: Ediciones B, 2003.299 p. SBN 84-
666-1002-2 HV 6431 C548p 2003
"El impacto de las atrocidades terroristas
del 11 de septiembre de 2001 fue tan abru
mador que la identificación que acaba de
darse es redundante: basta con decir" lI
S". Está generalmente admitido que el
mundo ha entrado en una nueva era en la
que todo será distinto: "La era del terror."
Sin lugar a dudas, el 11-S ocupará un lu
gar preeminente en los anales del terrorismo, aunque deberíamos pensar detenidamente por qué es así. Cualquier persona
familiarizada con la historia y la actuali
dad sabe que la razón no reside, lamentablemente, en la dimensión de los crímenes,
sino más bien en la elección de víctimas inocentes. Cuáles serán las consecuencias
es algo que depende sustancialmente de cómo interpreten los ricos y poderosos es
ta demostración dramática de que ya no
son inmunes a las atrocidades como las que ellos infligen a los demás, y de cómo decidan reaccionar.

An end to evil: how to win the war on terror David Frum, Richard Perle
New York: Random House, 2003. 284p.
ISBN 1-4000-6194-6. HV 6432 F944e 2003
El cine de Hollywood Jacqueline Nacache
Madrid : Acento, 1997. 95 p. ISBN 84-
483-0243-5. PN 1993.5 N1l8c 1997
100 grandes directores de cine José Maria Caparrós Lera
Madrid: Alianza, 1994. 374 p.
ISBN 84-206-0691-X.
Directores de cine Mike Goodridge
Barcelona: Océano, 2002. 176 p. ISBN 84-494-
2178-0. PN 1994 G654d 2002 FaIk, Richard
RICHARD FALK
The great terror war Richard FaIk
New York: Olive Branch Press, 2003. xxviii, 203
p. ISBN 1-56656-460-3. lN 6431 F191g 2003
Aesthetics of Fill11
Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje Jacques Aumont
Barcelona: Paidós, 2002. 329 p. - (Paidós
Comunicación ;17) ISBN 84-7509-330-2.
PN 1995.9 A925e 2002
Understanding: Terrorism challenges, perpedives, and issues Gus Martin
California: Sage Publications, 2003. p. v.
ISBN 0-7619-2616-x. HV 6431 M381u 2003
¿Qué es el cine? André Bazín
5a. ed. - Madrid: Rialp, 2001. 395 p.
ISBN 84-321-1147-3. PN 1995 B363q 2001
* Estos libros se encuentran en la biblioteca del " Centro de Documentación y Gestión del Conocimiento de Funglode.
71