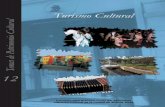02 Maronese. SOLO LA Introducción
-
Upload
pabloalvarezliz -
Category
Documents
-
view
218 -
download
1
description
Transcript of 02 Maronese. SOLO LA Introducción

Maronese, L.: “1810, viejas y nuevas tradiciones: expresiones culturales en transición y la ritualidad patriótica en proceso de construcción del nosotros. INTRODUCCION”. En Lo celebratorio y lo festivo: 1810/1910/2010. La construcción de la Nación a través de lo ritual. Buenos Aires: CPPHC, Ministerio de Cultura, CABA, 2009, pp: 61/65
LEER DE LA PÁGINA 1/7 DE ESTE IMPRESO (unidad 1, bibliog. obligatoria)
22.08.2009.
“1810, VIEJAS Y NUEVAS TRADICIONES: EXPRESIONES CULTURALES EN
TRANSICIÓN Y LA RITUALIDAD PATRIÓTICA EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN DEL NOSOTROS”
INTRODUCCIÓN
En este artículo se retoman aspectos tratados en mi texto del Atlas de Patrimonio
Inmaterial acerca del proceso de conformación histórica de las fiestas, celebraciones,
conmemoraciones y rituales, centrándolo en los comienzos del siglo XIX. 1 En ese contexto
histórico, estos tipos de expresiones culturales conllevan una definición o expresan una
sociabilidad, que dista de ser la actual. Las funciones sociales que cumplían las tertulias o
el teatro en 1810 no son iguales a las actuales, del mismo modo que existen celebraciones
de la posmodernidad que eran inimaginables hace décadas, como performances de
maratones, festivales, etc. Esto también remite a los usos del tiempo libre, muy distintos en
una sociedad basada en el trabajo esclavo o en determinados espacios de socialización
marcados por el contexto físico y el desarrollo de las fuerzas productivas.
1 Para la conceptualización de los términos de las expresiones culturales englobadas en los conceptos de fiestas, celebraciones, conmemoraciones y rituales, consultar la página web de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural, en el sitio www.buenosaires.gov.ar; del área cultura. Allí se encuentra un apéndice teórico – metodológico del Atlas de Patrimonio Inmaterial.
1

Por ello realizaré un paneo de las fiestas, celebraciones, conmemoraciones y rituales
del Antiguo Régimen 2 y sus continuaciones o modificaciones en la etapa revolucionaria,
pero acentuaré el análisis en aquellas que conforman una nueva ritualidad de
características patriotas, o que prefiguran el lento parir de una nueva nacionalidad en
gestación que sólo clara bastante después de la segunda mitad del siglo XIX.
En este caso es de utilidad el marco teórico que proporciona el concepto de
tradición inventada, que popularizó Eric Hobsbawm (Hobsbawn y Ranger, 2002),
aplicable a procesos históricos inmersos en rápidos cambios socio políticos. Sus autores así
lo utilizan para analizar pueblos sin estado, países que buscan su legitimidad o en proceso
de descolonización.
El concepto de tradiciones inventadas es y ha sido muy usado para comprender
también las creencias, ritos, y prácticas que ayudaron a conformar los estados nacionales,
especialmente aquellos englobados en la definición de rituales patrióticos y fiestas cívicas 3.
Para los historiadores británicos mencionados "la ‘tradición inventada’ implica un
grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y
de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de
comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad
con el pasado".
No todas las tradiciones inventadas tuvieron o tienen éxito. Obviamente, casi
siempre se analizan aquellas que lo han tenido y que han permitido un vínculo con el
pasado histórico que tiene la particularidad de ser en gran medida ficticio, estas tradiciones
son fuertemente ideológicas y poseen un fuerte poder simbólico.
2 Tradicionalmente se denomina de este modo a la modalidad de estado previa a la Revolución Francesa, en el cual la soberanía reside en el monarca que funda a su pueblo. Luego de la revolución, la soberanía emana del pueblo.3 Sitio de Internet citado (Atlas de Patrimonio Inmaterial)
2

Estos autores han discriminados tres tipos de tradiciones inventadas
las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo,
las que establecen o legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad
las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar creencias,
sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento.
Rápidamente es posible advertir, y se analizará en este artículo, que en el proceso de
independencia de nuestros pueblos, es casi imposible discernir la influencia de cada uno de
estos tipos en forma específica, pues se presentan mezclados, tanto en el proceso
independentista, como en el de la formación del estado nacional o en la ardua tarea de
convertir a los millones de extranjeros de la época de la gran inmigración en ciudadanos
argentinos, proceso en el cual la escuela pública cumplió un papel fundamental.
Paralelo a este proceso, aparece una nueva disciplina histórica, oficial y
hegemónica, que se suma legitimándolo. La remisión a Bartolomé Mitre en nuestro país, es
un caso paradigmático. Las estrategias son variadas, pasan por la creación de escudos,
himnos, banderas, rituales establecidos con distintos niveles de rigidez, músicas, danzas,
leyendas, mitos que recrean un nuevo folclore, ceremonias públicas y días festivos,
estandarizaciones de textos y disposiciones legales, emplazamientos de monumentos
conmemorativos, creación de una galería autorizada de héroes patrios y situaciones
gloriosas, liturgias escolares, entre otros dispositivos simbólicos, y sin olvidar el papel que
tiene la conformación de una historia nacional naturalizando –al borrar su arbitrariedad-
ese devenir, como ya he mencionado.
Estas tradiciones cumplieron en nuestros países la tarea de reemplazar las que
provenían del viejo orden colonial hispano y del proceso de secularización de nuestras
sociedades marcado por la decadencia en el poder de la Iglesia colonial. Como todo
3

proceso histórico, no es lineal, va mezclando lo viejo con lo nuevo, a la manera que lo
analiza Tulio Haperín Donghi (1976) con respecto al paseo del Pendón Real.
Sin embargo, y Hosbawm lo aclara, no se trata de una manipulación lisa y llana: la
nueva religión laica se establece cuando existen condiciones objetivas para ello y porque es
necesaria para la cohesión social de determinado colectivo social o, por lo menos, de
sectores hegemónicos que se legitiman en función de sus intereses, porque sino no tendría
éxito. De hecho se instalan de manera diferencial en zonas de una misma nación, como se
verá más adelante en algunas comparaciones entre Buenos Aires y el interior o,
específicamente, comparando a los porteños con los habitantes del noroeste de la actual
Argentina.
Juan Carlos Garavaglia analiza el papel de la fiesta en la creación de una nación
identitaria, y nos dice que “Una Nación identitaria que no podía estar basada sólo en la
lengua, ni en una fe religiosa compartida, ni en un pasado ibérico común, porque estos
atributos no eran (…) un patrimonio exclusivo rioplatense”. Toma a las fiestas mayas
como una creación colectiva de invención de una comunidad imaginada: “la nación
moderna como ‘comunidad imaginada’ es el fruto de un proceso colectivo de invención y
esto no tiene nada que ver con los conceptos de ‘verdad’ o ‘mentira’, inventar no es mentir
sino crear. Las naciones no son ‘mentiras’, como tampoco ‘verdades’, son creaciones
colectivas”4
El término nación como comunidad imaginada, remite necesariamente a Benedict
Anderson (Anderson, 1993), texto obligado para comprender el surgimiento de las naciones
hacia fines del siglo XVIII y, en nuestro caso, su lento proceso de conformación desde la
Revolución de Mayo. La mayoría de los historiadores actuales han recogido este marco
teórico en los últimos años y en los debates que introducen los bicentenarios de
independencia de los actuales países latinoamericanos, buscando una comprensión más fina
4 Garavaglia, Juan Carlos, “A la nación por la fiesta: las Fiestas Mayas en el origen de la nación en El Plata”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Tercera serie, núm. 22, 2do semestre de 2000.
4

de lo que se tenía por patria, nación o argentina, en esa época y en contraposición a las
teorías de la existencia de una nación preexistente. 5 Es por ello que en el título de esta
nota preferí la alusión a un nosotros, por encima de los anteriores conceptos (o artefactos en
términos de Anderson) y sin definir quienes son nosotros, porque como señala Waldo
Ansaldi (1988) : “Hay conciencia estamental, hay conciencia comarcal, provincial, pero
cuesta encontrar una conciencia de nación que se extienda por el conjunto del espacio
geográfico-social que aspira a definirse en nuevos términos. No es posible encontrar
procedimientos creadores de una comunidad que identifique el territorio que ocupa con la
nación argentina”
José Carlos Chiaramonte –en varios textos y. especialmente en Ciudades,
provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (2007)- previene que en 1810 y años
sucesivos no existían ni las naciones ni las nacionalidades actuales y que estas fueron
producto y no causa del proceso independentista. Existían ciudades con ayuntamientos, que
se constituyeron en provincias mucho más tarde. Pensar la realidad de ese momento en
términos actuales resulta, para este historiador, un anacronismo, los proyectos de
organización no se basaban en sentimientos de identidad sino en pautas contractuales
propias del racionalismo ilustrado, donde el fundamento de ideas y prácticas nacía del
derecho natural y de gentes 6. Por ello: “… las llamadas provincias argentinas no fueron ni
provincias - en el sentido actual del término- ni argentinas. Sino que eran o pretendieron
ser, estados independientes con voluntad, la mayoría de ellas, de unirse en forma de
confederación (…) por otra parte el vocablo ‘argentina’ era entonces sinónimo de Buenos
Aires y sólo muy tardíamente adquirió su actual significación” 7
5 Me refiero a los análisis sobre la obra de Bartolomé Mitre de historiadores como Romero, Palti o Chiaramonte. En realidad es mucho más evidente en Ricardo Levene la creencia firme en una nacionalidad argentina preexistente en épocas coloniales. También es Levene (que escribe en pleno auge del nacionalismo) el que más decididamente atribuye Mitre esta concepción. Para el que desea profundizar estos temas es interesante la obra de Pablo Chami (2008) en la cual se hace un análisis de los conceptos de nación, identidad e independencia en Mitre, Levene y Chiaramonte.6 Chiaramonte, J.C. “Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Tercera serie, núm. 22, 2do semestre de 20007 Chiaramonte, J.C. “Cuando la Nación no tenía mapa”. Revista Ñ, 21-05-2005.
5

Jaime Peire, que analiza esta cuestión desde la poesía de los cielitos patrióticos,
introduciendo la variable de la emoción y los sentimientos en la comprensión de la realidad
socio histórica de esa época, transcribe un composición de 1816 de Bartolomé Hidalgo, en
el cual se define a los que son Los Hijos del Sur que deben combatir por la libertad y que
son:
“Cochabambinos fuertes, y Paceños,
Cordobeses, Salteños, Tucumanos,
Argentinos y hermanos los más tiernos
del resto de las provincias que hoy defienden
la Libertad del Meridiano suelo”
en donde resulta claro que los Argentinos son los rioplatenses 8
Sin duda la remisión a la identidad es también lo que genera la mayor imprecisión.
Identidad de quien?, ¿de quienes? Aún hoy no es posible hablar de una identidad (en
singular), menos aun en esa época. Resulta interesante rescatar una investigación realizada
por la Secretaría de Cultura de la Nación en 2007, en el marco de la conmemoración del
bicentenario. El objetivo fue indagar “aspectos de la identidad nacional así como de las
identidades regionales y locales” relevándose las ciudades de Córdoba, Rosario, Tucumán y
la Ciudad de Buenos Aires. Se encontró que los habitantes de estas ciudades sitúan el
nacimiento del país en momentos diferentes. Los cordobeses otorgan a la conquista
española la categoría de momento fundacional, los rosarinos al momento de llegada de los
inmigrantes europeos, los porteños sitúan a la reconquista de Buenos Aires durante las
invasiones inglesas y a la Revolución de Mayo como hitos fundadores y, finalmente, los
tucumanos señalan a los pueblos originarios en el inicio de la nacionalidad argentina 9
8 Peire, Jaime, “La circulación del sentido de pertenencia en los cielitos patrióticos durante el ciclo revolucionario (1810-1820)” en Peire, Jaime (comp.), Actores, representaciones e imaginarios, Buenos Aires, EDUNTREF, 2007.9 Laboratorio de Industrias Culturales, Bicentenario, identidad y país federal, Boletín Informático Nº 9, octubre 2007.
6

Por último, cabe señalar que no toda tradición inventada tiene éxito o a veces lo
tiene por poco tiempo. Como se verá más adelante, hay tradiciones que se han perdido,
tradiciones antiquísimas que continúan (como el anacrónico Te Deum) y tradiciones
inventadas que conformaron el artefacto cultural de la nacionalidad. Se expondrá en este
artículo diversas manifestaciones en pos de reivindicar el pasado indígena, entre las que se
encuentra la celebración en las ruinas de Tiawuanacu de la Revolución de Mayo por parte
de Juan José Castelli. Las apelaciones a ese pasado previo a la conquista no durarán mucho
tiempo. Señalando esta circunstancia, Silvia Sigal nos dice que “No toda ‘invención de una
tradición’ es exitosa. En 1823 la Sociedad Literaria propondrá un concurso sobre los
pueblos indígenas, preguntándose: ‘¿se han de tratar como naciones separadas, o han de
ser reconocidos como enemigos a quienes es preciso destruir?’. El diseño de la filiación
autóctona era en todo tributario de la oposición a España y tenía, por eso, muy escasas
posibilidades de perdurar” 10
LA VIDA SOCIAL Y FESTIVA EN LA BUENOS AIRES COLONIAL
Existen descripciones de la vida a fines de la Colonia y en las primeras décadas del siglo XIX que brindan un panorama, con distintos niveles de profundidad, sobre el acontecer cotidiano, el uso del tiempo libre, la sociabilidad vecinal, etc., en Buenos Aires y alrededores. Se pueden consultar los textos de José Torre Revello; José Antonio Pillado; José Antonio Wilde; Vicente Rossi; Rómulo Zabala y Enrique de Gandía; José Luis
10 Sigal, Silvia, La Plaza de Mayo, una crónica, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, S.A., 2006
7











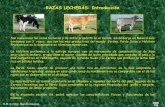





![Tratado de La Naturaleza Humana [SOLO INTRODUCCIÓN]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/577cbfc01a28aba7118dfbf9/tratado-de-la-naturaleza-humana-solo-introduccion.jpg)