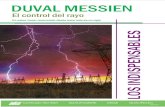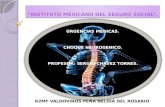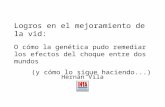04-07 Colombres_A Los 500 Años Del Choque de Dos Mundos
Click here to load reader
-
Upload
elpiratahonrado -
Category
Documents
-
view
5 -
download
2
description
Transcript of 04-07 Colombres_A Los 500 Años Del Choque de Dos Mundos

Alte
rnat
iva
Latin
oam
eric
ana
- Pág
. 4 14921992
A los 500 años del choqueADOLFO COLOMBRES Buenos Aires - Argentina Ediciones del Sol - CEHASS -1989
Después de siglos de silencio y aparentes acuerdos, el drama del descubrimiento-encubrimiento de América estalla en nuestros dias.
Los quinientos años son una fecha clave para la celebración o la denuncia y Colombres toma partido sin dejarse tentar por componendas.
PROLOGO
IA l aproximarse el Vo Centenario del desembarco de
Cristóbal Colón en las Antillas, surgió en España un movimiento -e n gran medida promovido oficial
mente— para celebrar lo que se venia dando en llamar, sin que se alzaran muchas voces de protesta, el “Descubrimiento de América” . Esto resultaba coherente con el festejo anual del Día de la Raza, que justamente rememora en forma acrítica aquel histórico 12 de octubre. Pero ya en un libro fechado en Bogotá en 1937, Germán Arciniegas se había adelantado a afirmar que los españoles no descubrieron América a fines del siglo XV y principios del XVI, pues no es posible “considerar como descubridores a quienes, en vez
de levantar el velo de misterio que envolvía a las Américas, se afanaron por esconder, por callar, por velar, por cubrir todo lo que pudiera ser una expresión del hombre americano” (1). En realidad, aquél fue el tiempo de los conquistadores, de los asesinos, de los “antidescubridores” , que ya en su misma tierra se afanaban en suprimir los escandalosos restos de la cultura árabe, quemando bibliotecas enteras. “ ¿Por qué el conquistador iba a ser descubridor?”, se preguntaba luego Arciniegas, para concluir; “Descubrir y conquistar son dos posiciones opuestas en el hombre. Descubrir es una función sutil, desinteresada, espiritual. Conquistar, una función grosera, material, sensual” (2). Por eso para este autor el siglo XVI sería el siglo del cubrimiento de América, en el que fueron ocultadas sus principales manifestaciones. Y ocultadas no sólo ante los otros reinos del mundo, sino también ante sí mismos, pues salvo algunas honrosas excepciones de cronistas que se empeñaron en registrar la verdad, como Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de Las Casas, Bernardino de Sahagún y Vasco de Quiroga, lo que signó a la conquista de América, y signa a toda conquista, es ese negarse a ver al otro para no tener que reconocer su importancia, la validez del modelo que se viene a destruir y la fragilidad de la “razón” que se invoca.
Casi cuatro décadas después, en octubre de 1975, la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas reunida en Port Alberny, Columbia Británica (la misma que fundó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas), considerando que los indios seguían siendo extranjeros en su propia tierra y objeto de explotación, discriminación racial y deculturación, resolvió “protestar enérgicamente en contra de los racistas contemporáneos, que todavía festejan y escriben artículos sobre el ‘Día de la Raza’ ”, pues “tales personas son los verdaderos enemigos de los pueblos indígenas de América” . Pide a continuación que el 12 de octubre sea convertido en el “Día de la Desgracia” de América, en repudio de los genocidios y etnocidios sistemáticamente practicados contra los pueblos indios, y que se ponga la bandera a media asta y

de dos mundoscon un crespón negro, en expresión de duelo. Por cierto, los gobiernos del continente no les hicieron caso alguno, como que prosiguen festejando dicha fecha y preparan ahora sus galas para sumarse a la celebración peninsular, sacrificando la dignidad de los países que representan en una actitud condescendiente con la nostalgia imperial del Rey, en la ilusión de obtener prebendas comerciales al producirse la plena incorporación de España en el Mercado Común Europeo. Porque claro, los que están libres del estigma de la indianidad pueden ver las cosas tranquilamente y con indulgencia, cuestionar en charlas de café las “patrañas” de la leyenda negra y creer que este medio milenio es algo que debe ser evocado como una gran epopeya de la humanidad y nuestra verdadera fundación.
Es justamente esta zanja que el culto del mestizaje no ha logrado cerrar lo que llevó a Oswald de Andrade , en su Manifiesto Antropófago, a contraponer al metafísico “To be or not to be” de Hamlet el “Tupí or not tupí: that is the question” . Porque todavía en América no ser indio es ya un privilegio, desde que los 30 millones que viven bajo esa piel (algo más de 400 grupos étnicos distribuidos en unos veinte estados nacionales), y que vienen a ser el 10°/o de la población de América Latina, no llevan otro sello que el de la desdicha y la falta de destino. Y es esto lo que no se puede ignorar cuando se habla del Día de la Raza o de celebrar el Vo Centenario, porque tal circunstancia nos empuja a situarnos a uno u otro lado de la zanja, más allá de la realidad de nuestro mestizaje biológico y cultural. Oswald de Andrade homenajea en sorna a los tupí porque fueron precisamente ellos los que en la bucólica isla de Itaparica, tan promovida hoy por los traficantes de paraísos, escribieron una de las páginas más revolucionarias de nuestra historia: comerse, no sin los debidos ritos, al primer obispo que Portugal envió al Brasil. Cuando Darcy Ribeiro, también en sorna, en su novela Utopía Salvaje propone contar los años a partir de la Deglución del Obispo, quiere atribuir a este hecho tan rico en significación un valor equivalente al que tie
ne para los musulmanes la fecha en que Mahoma huyó de la Meca, rumbo a Medina: es decir, el de comienzo de una héjira, de una era propia, a partir de la inversión de los símbolos de la conquista espiritual. Otro gesto antológico dentro de esta tónica sería el de la Devolución de la Biblia a Juan Pablo II que hicieron algunos dirigentes indígenas en Perú, diciéndole que ese libro sagrado había servido siempre a los que los explotaban, deculturaban y humillaban.
Torpedeada en América la idea de descubrimiento, el mexicano Miguel León Portilla propuso como solución feliz la palabra “encuentro” , que también fue cuestionada enérgicamente por Edmundo O’Gorman y otros intelectuales, y aún más por los dirigentes indígenas, quienes consideran un inaceptable eufemismo llamar “encuentro de dos mundos” al aplastamiento de un mundo por otro. La idea de encuentro se riñe con la imposición a sangre y fuego, para remitirnos al diálogo, al mutuo respeto de la diversidad, al interés por el otro. Lo que ocurrió fue un desencuentro, del que Stefano Varese, Orlando Fals Borda y otros autores dan cuenta en este libro.
No, Europa no encontró entonces a América, pero América, especialmente en las últimas décadas, se esfuerza a sí misma, al plantearse el problema de su identidad. Podría hablarse entonces de autoencuentro, y tomar el medio milenio como una fecha de balance y prospectiva, de recuperación de nuestra historia y desalienación de la misma. O sea, la oportunidad para la reflexión tan postergada sobre lo que en verdad somos, y la determinación, a partir de ahí, de formas y mecanismos que garanticen la solución de los problemas económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos indios y las sociedades nacionales, tal como lo propugna la Declaración Indigenista de Sevilla. También Nemesio Rodríguez ve en el año 1992 una importante posibilidad de reflexión sobre la historia de las relaciones de poder, a fin de plantear la construcción de un futuro que no niegue nuestra diversidad. El dolía Eulogio Frites, por su parte, coincide en que debe ser un tiempo de reflexión, no de va-
Alte
rnat
iva
Latin
oam
eric
ana
- Pág
. 5

Alte
rnat
iva
Latin
oam
eric
ana
- Pá
g. 6 comendero
TO M EH DERO lfnos rencores, pues si el indio no clarifica su mente, saliendo de las confusiones que le creó tan larga dominación colonial, no podrá concretar jamás sus reivindicaciones.
Quizás la idea más correcta, y la que prefieren los indios, es la de invasión. Europa logró así conquistar buena parte del territorio indígena en la primera mitad del siglo XVI, el que sirvió a su vez de base a nuevas invasiones, muchas de las cuales fueron rechazadas, lo que permitió la subsistencia de zonas libres casi hasta nuestros días. Para este enfoque, el 12 de octubre marcaría el comienzo de una larga serie de invasiones, de avances y retrocesos, de rebeliones que a veces sustraían por varias décadas una región de la dominación occidental, como ocurrió por ejemplo en Yucatán en la segunda mitad del siglo XIX con la llamada “Guerra de Castas”. Al caracterizar los hechos de esta manera, los indígenas, por medio de sus organizaciones representativas, quieren tomar la fecha en ciernes como ocasión propicia para renovar su reclamo por la sistemática negación de sus derechos humanos, que ni la O.N.U. se atreve a reconocer en su justa medida, al negarles status de pueblos colonizados.
Aunque estoy de acuerdo en que lo más apropiado es hablar de invasión, para titular este libro preferí el término “choque” , que lejos de enmascarar la violencia, la integra como un componente ineludible. Pero ante la invasión sólo cabe la guerra para expulsar al intruso. El choque, en cambio, puede derivar en encuentro, en un auténtico encuentro, el que no ocurrió hasta ahora pero deberá ocurrir, porque hacia allí camina la historia. Y esto a pesar de que, como bien señala Miguel Bartolomé, la línea hegemónica occidental se niegue a perder terreno en un conflicto que creía haber ganado hace siglos. Eulogio Frites coincide con esta caracterización, al sustituir el término “encuentro” por el de “encontronazo” .
Señala Abel Posse que no se debe hablar de celebración, sino de conmemoración crítica, punto en el que coinciden todos los autores de este libro. Es decir, se trata de hacer memoria, recuperar la memoria, no para enjuiciar a nadie, sino para orientar mejor nuestros pasos en el futuro, para romper ese silencio negro que se creó a caballo de la leyenda negra.
IIElegí asimismo el concepto de choque porque éste supo
ne la existencia de al menos dos cuerpos diferentes, con su propia identidad y mecánica, que se topan en un punto, lo que ya de por sí dificulta esa metódica abolición del otro que suele formar parte de toda conquista realizada con fines coloniales. Aun hoy, cierta metafísica se las sigue ingeniando para presentar como desierto, como espacio vacío, el territorio en que vive el indígena, y que se quiere conquistar militar o espiritualmente. La cabal comprensión de lo que ocurrió o comenzó a ocurrir hace 500 años nos obliga al análisis no sólo de lo que había aquí en ese momento, sino también de cuál había sido hasta entonces el ritmo del proceso evolutivo de tales culturas, porque este impulso es
El encomendero “hace ahorcar al cacique principal Juan Cayanchiri”
lo único que puede permitirnos conjeturar el nivel que podrían haber alcanzado dichos pueblos sin el corte violento que los puso al servicio de otra historia, de los sueños y delirios de otra civilización, o si en vez de una conquista se hubiera dado un verdadero encuentro con Europa. Se argumentará que se trata de un ejercicio ocioso, puesto que los hechos son irreversibles y ante ellos no valen las hipótesis. Es muy cierto, pero también es cierta nuestra necesidad de saber qué es en definitiva lo que fue atropellado o negado para determinar así qué significó la conquista española. Claro que había tribus que dormían en la llamada Edad de Piedra, pero también grandes civilizaciones que no dejaron de asombrar a los que no tenían los ojos tapados por la ideología y los apetitos inmediatos, y, entre esos dos extremos, una variada gama de culturas que cubrían los distintos estadios de los diferentes esquemas que inventó el evolucionismo unilineal para justificar la dominación blanca, sin ver que hay pueblos de pobre cultura material que han sabido construir universos simbólicos deslumbrantes (como los guaraníes y los onas), y que no puede haber razones científicas para privilegiar lo material sobre lo espiritual, y menos aún

A LOS 500 AÑO S DEL CHOQUE DE DOS MUNDOS
después de las conclusiones de Lévi-Strauss sobre el llamado pensamiento salvaje.
Amerigo Vespucci propuso llamar a las tierras recién descubiertas Orbis Novus, como si todo hubiera empezado recién ese 12 de octubre de 1492 y no 40 mil años antes, como si esto no hubiera sido más que un desierto sin forma civilizatoria alguna. Ya en un principio, entonces, fue la abolición de la historia. Ese Mundo Nuevo fue edificado sobre las ruinas de Tenochtitlán, Cuzco y otros grandes centros urbanos, junto con su arte y su ciencia. Pero en el siglo XVI no había en toda Europa ciudad más poblada (casi 300 mil habitantes, contra 120 mil de Sevilla, 100 mil de Lisboa y 60 mil de Madrid) y hermosa que Tenochtitlán, la que según Bernal Díaz del Castillo surgía del lago como una fábula de Amadís de Gaula, ni templo más monumental que la Pirámide del Sol de Teotihuacán, levantada unos 1.300 años atrás, cuyos 900 metros de perímetro en la base representan una superficie cubierta algo mayor que la de la Pirámide de Keops, por más que no la supere en altura. Según un cálculo, su casi un millón de metros cúbicos de tierra y materiales calcáreos debieron exigir la movilización de unas 10 mil personas durante más de veinte años. Se ha estimado también, en base a datos fehacientes, que Teotihuacán tenía en el siglo VI una población de 200 mil habitantes, o sea, un nivel de urbanismo diez veces mayor a la Europa de entonces, donde no había ciudad de más de 20 mil habitantes (Londres y París rondaban esa cifra), disputándose el primer puesto mundial con Chang-an, la orgullosa capital del imperio de Tang, en la China.
También Tikal, en el siglo IV, con sus seis grandes templos-pirámides (uno de ellos alcanzaba 69 mts. de altura), podía eclipsar a cualquier ciudad de Europa, pero más asombran los conocimientos matemáticos y astronómicos que adquirieron los mayas en el Clásico Temprano (del 300 al 600 de nuestra era), en base a una pura observación, pues sus instrumentos eran rudimentarios. El calendario habría sido concebido en el año 353 a. de C., y llevado a su máxima expresión por los astrónomos de Copán. En el siglo VI, y aun antes, había alcanzado un grado de exactitud que ni siquiera logró conseguir Occidente con el calendario gregoriano de 1582, y que guardaba sólo un error de 1/10.000 (un día cada diez mil) con relación al actual año gregoriano. Asombra pensar que tal calendario era capaz de proyectarse unos 63 millones de años hacia adelante. También que calcularan tan tempranamente la revolución de la Luna, la Tierra y Venus. En el Códice de Dresde hay una tabla de predicción de los eclipses solares que cubre 33 años y comprende 69 fechas. Los códices (que también, aunque en una época posterior, tuvieron los mixtécos y los aztecas) pueden ser vistos como libros muy rudimentarios, pero hay que recordar que el papel recién empezó a fabricarse en Samarcanda en el año 751 de nuestra era, y que llegó a España en el 950, y que la primera biblioteca monástica, de libros escritos en pergaminos, se funda en Europa en el año 590.
La llegada de Colón inauguró el proceso de cubrimiento al que nos referimos. Obras de arte, quipus, códices, estelas, tabletas y otros registros históricos fueron quemados, ente
rrados, destrozados, convertidos en lingotes, so pretexto de erradicar “idolatrías” , nombre que pasó a designar toda religión, incluso monoteísta, que no fuera la cristiana. Se demolieron muchas grandes obras de arquitectura para borrar esos escandalosos baluartes de identidad y aprovechar los materiales para la construcción de la nueva ciudad, como en el caso paradigmático del Cuzco. Se ignoraron los descubrimientos astronómicos y matemáticos, las redes camineras, los sofisticados sistemas de regadío y andenería, así como muchas valiosas técnicas agrícolas. En Yucatán, de las metódicas quemas realizadas por fray Diego de Landa en 1562 sólo se salvaron tres códices, que hoy están en museos de Europa. Gracias a sucesivos milagros, el Pop Wuj (y no Popol Vuh), el principal libro de la América precolombina, pudo llegar hasta nosotros, aunque probablemente alterado por Fray Francisco Jiménez al copiar el original. Este se perdió o fue también destruido, por lo que no hay posibilidades de confrontar.
Pero no sólo la cultura, el arte, se consumieron en esta hoguera del “Descubrimiento” . Asimismo, o sobre todo, hay que tomar en cuenta su costo en vidas humanas. Centenares de miles de indígenas murieron combatiendo al invasor o fríamente asesinados por éste. Muchos más cayeron víctimas de la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes aquí desconocidas, que hicieron fácil presa en cuerpos minados por la mala alimentación (producto del abandono forzado de sus cultivos tradicionales) y el trabajo intensivo. En los primeros 50 años de la Conquista, la población indígena de las zonas dominadas quedó reducida a un 25°/o. No la leyenda negra, sino la Escuela de Berkeley, con elementos científicos en la mano, sostiene que los 25.200.000 que había en el México Central en 1519 se redujeron a 1.075.000 en 1605, lo que representa apenas el 4,25°/o del total inicial. Según Rowe, los 6 millones de habitantes que tenía el Perú en 1532 descendieron a 1.090.000 en 1628. Otro cálculo indica que los aztecas, mayas e incas sumaban en conjunto entre 70 y 90 millones al producirse la Conquista, de los que un siglo y medio después quedaban sólo 3.500.000, o sea, apenas el 5°/o de la cifra más baja.
Semejante genocidio causó la completa desaparición de cientos de grupos étnicos, y también de un incalculable caudal de conocimientos que seguramente mucho hubieran coadyuvado hoy en la definición de nuestra identidad americana. No se trata ahora de llorar sobre las ruinas (cosa en la que ni siquiera los indígenas se detienen demasiado), pero tampoco de hacerse cómplice, por la vía del silencio, de las injusticias cometidas con los grupos que sobrevivieron, los que por fortuna pesan más en nuestra realidad que lo deseado por todos aquellos que aspiran a vernos convertidos en occidentales de segunda mano, haciendo una esmerada apología de las malas copias.
(1) Germán Arciniegas, América, tierra firme, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1959, p. 53.
(2) Ibidem, p. 55.
Alte
rnat
iva
Latin
oam
eric
ana
•