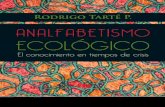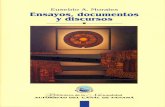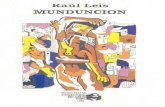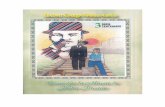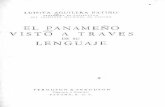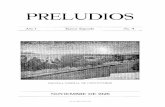1. ANTROPOLOGIAbdigital.binal.ac.pa/bdp/descarga.php?f=desarrollo3.pdf · ANTROPOLOGIA EL TEMA El...
Transcript of 1. ANTROPOLOGIAbdigital.binal.ac.pa/bdp/descarga.php?f=desarrollo3.pdf · ANTROPOLOGIA EL TEMA El...
1 . ANTROPOLOGIA
EL TEMA
El presente artículo es un esfuerzo por visualizar la historia dela nacionalidad panameña desde la colonización hasta los fines delsiglo XIX con miras a descubrir puntos de referencia que permitancomprenderla .
Una nación consta fundamentalmente de una población más omenos unificada, y de una área geográfica que le sirve de habita-ción. El autor estima que en el factor geográfico se ha aclaradocon bastante acierto la existencia de zonas geográficas dentro de laRepública, aunque no con la precisión que el tema requiere ; y que,en cuanto a lo que podríamos llamar geografía externa, nuestrosinvestigadores han comprobado la posición estratégica del Istmo yla existencia de poderosas influencias foráneas, que por razón deesa misma posición, se han vertido sobre el cuerpo social .
Con estos elementos de base no se ha podido explicar de mane-ra integrada a juicio del que escribe, la dinamia de la parte humanade la nación. Esto obedece a defectos de enfoque teórico .
Nuestros comentaristas han tratado de explicamos esta dina-mia a base de personalidades, de clases sociales en pugna o de ideo-logías políticas en competencia.
Las explicaciones a base de personalidades ligadas a hechos his-tóricos, resultan una mera antología anecdótica que no permiteninguna generalización .
La explicación a base de clases sociales resulta ineficaz por elhecho de que importantes sectores de la población del Istmo nohan estado integrados económicamente entre sí durante largos pe-ríodos de tiempo y porque, además su actuación histórica ha obe-decido a menudo a reacciones psicológicas y de otra índole, sin pa-rar mientes en las consideraciones de tipo económico .
La explicación a base de banderías políticas es aún más inefi-caz, porque las ideologías sufren en nuestro ambiente modificacio-nes que desnaturalizan su significado original y crean un caos denomenclaturas inconexas .
RECONOCIMIENTOS
Para este escrito se han utilizado diversos conceptos teóricos :(a) Teorías de Tránsculturación y Áreas Culturales de la Antropo-
INTRODUCCION
Por HERNÁN PORRAS
3
logia general principalmente norteamericana; (b) Antropogeogra-fía y teoría da l "Kith" de Ellsworth Huntington, para los que he-mos llamado "grupos humanos"; (c) Teoría general de la Historiade Arnoldo Toynbee; y finalmente, (d) Algo de Marx, Pareto yFreud para las situaciones más circunscritas .
DEFINICIONESLos conceptos aquí utilizados son en su mayor parte de uso
común. Sólo dos necesitan una aclaración previa, el de grupos hu-manos y el de trauma .
Por grupos humanos se entiende aquí a un conjunto de fami-lias que, por razones de color, de costumbres, economía o historia,se solidarizan entre sí y juegan un papel histórico distinto a otros,en las combinaciones del poder y la cultura . A veces se hallan inte-grados verticalmente, en cuyo caso se asemejan a castas y a clasessociales, pero en otras ocasiones, se encuentran localizados hori-zontalmente, desconectados, o relacionados en un plan de inde-pendencia los unos de los otros .
El concepto de trauma se toma prestado de la psicología . Eltrauma, tal como se usa aquí, consiste en un impacto provenientedel exterior que penetra con gran fuerza en el cuerpo social de lanacionalidad' provocando desajustes en el equilibrio pre-existentey estimulando la elaboración de un nuevo equilibrio interior, congran desgaste de energías, que permita la supervivencia de la na-ción. La restauración del equilibrio es a menudo incompleta . Lanación queda desfigurada o amputada cuando su capacidad de re-sistencia es demasiado débil en relación con la fuerza del impactorecibido. Pero su voluntad de ser se sigue manifestando en unforcejeo constante de rebelión flexible contra el determinismo im-puesto.
PREMISAS FUNDAMENTALES
El "habitat" de la nación panameña se compone de diferenteszonas geográficas. Sobre este molde se vierten en distintas épocas,masas humanas de antecedentes culturales variados . De la interac-ción de hombres, geografía, cultura e historia, se condensan los lla-mados grupos humanos con sus respectivas zonas de habitación . Aveces varios grupos en una misma zona, a veces un solo en su pro-vincia.
Sobre este cuerpo social heterogéneo y a menudo no integra-do, descienden los traumas con sus consiguientes efectos de crisis yconmoción. La comunidad panameña se ve afectada por estas ensus bases geográfica y humana . En la primera, el efecto puede serel del encogimiento de la periferia nacional hacia un área más res-tringida y defendible; también ocurre el fenómeno del cambio de
4
asiento del centro de gravedad geográfica de una zona a otra o elde favorecer el crecimiento desmedido de una a expensas de otras .
Los efectos del trauma sobre la base humana de la nacionali-dad son análogos. Hay un desplazamiento de un grupo por otros .Desaparición de algunos, y crecimiento desmedido de otros .
De acuerdo con las premisas planteadas, se proseguirá a exami-nar cada una de ellas . Se hablará primero de las zonas geográficas,luego de los grupos humanos iniciales, de los traumas, de los efec-tos de estos sobre el área geográfica nacional, de sus efectos sobrelos grupos humanos y finalmente, se llegarán a ciertas conclusionesque constituyen una hipótesis operante sobre lo que se ha llamado"Teoría de la Patria" .
ZONAS GEOGRÁFICAS
El escenario sobre el que se vierten los pueblos del Istmo estádividido en varias zonas delimitadas por factores de geografía-clima, de geografía-morfología y de geografía-situación. Estos fac-tores coinciden a veces en una misma zona, a veces las subdivideny en otras ocasiones, se superimponen .
GEOGRAFIA-CLIMA
Con la resultante vegetación, ha producido en Panamá tres Zo-nas fundamentales : La Selva Tropical la Sabana y las Tierras Altas .
La Selva Tropical abarca el Darién, el borde Oeste y Norte dela Provincia de Panamá y toda la vertiente Atlántica de la Repúbli-ca, más algunos islotes que para propósitos de este ensayo pode-mos ignorar.
La Sabana Tropical envuelve la vertiente del Pacífico de la Re-pública, desde el centro de la Provincia de Panamá hasta la costade Chiriqui, íncluyendo el centro oriente de la Península de Azuero .
Las Tierras Altas las forman fundamentalmente las áreas de lacordillera que se ensanchan algo a la altura de Coclé y más en Chi-riquí y Bocas del Toro. Esta zona lo es también de la geografía .morfología .
GEOGRAFIA-MORFOLOGIA
La geografía morfología ha producido cuatro divisiones de im-portancia. Estas son:
Las tierras Altas que se acaban de describir, que se caracterizanpor una topografía quebrada que dificulta las comunicaciones fa-voreciendo el aislamiento vegetativo de la población durante largosperíodos de nuestra historia .
5
La segunda división geográfica a base de la morfología la cons-tituye el área de San Blas . Aquí tenemos tres fenómenos geográfi-cos geométricamente paralelos . Una costa larga, estrecha y accesi-ble a la navegación rudimentaria, separada del resto del continentepor una cordillera boscosa que sigue a la costa en toda su exten-sion. Del otro lado, hacia el norte, un archipiélago de numerosas¡alas a flor de mar que corre paralelamente también con la costa .Entre costa y archipiélago, un mar interior apacible, separado delos puertos nacionales por el océano Atlántico, que veda en granparte la navegación rudimentaria de la civilización kuna que habi-ta en el área- Esta región es una subdivisión de la zona climáticade Selva Tropical .
La tercera división geográfica es la de la pampa coclesana . Estaárea pertenece a la Sabana Tropical, pero su topografía es de llanu-ra sin fin. Su margen norte la forma una cordillera central, seca,estéril y angosta en su vertiente Pacífica, y húmeda y boscosa en laAtlántica. En esta sección, la cordillera no ofrece regiones de habi-tación convenientes con excepción de tres tímidos ensayos de alti-planos y hoyas tropicales : El Valle de Antón, La Laguna y Será .Por el sur, la pampa bordea con anchas playas casi rectas, mangla-res y pantanos de la costa del océano Pacífico. De la cordillera a lacosta, la extensión es grande . Largos ríos espaciados el uno delotro, sometidos a la fuerte evaporación de un sol inmisericorde lasurcan de vez en cuando. El color de la tierra es a menudo el de latiza demostrando estar grandemente lavada .
A estas divisiones le sigue la región de Sabana Tropical de lapenínsula de Azuero, principalmente la Provincia de Los Santos Yparte de Herrera. El área que llamaremos en este trabajo Azuero laforma una región irregular cuyos vértices son Ocú, Pesé, Chitré,Mensabé, Punta Mala Tonosí y nuevamente Ocú . Aunque el climaea generalmente de Sabana Tropical, su topografía es ondulante.Abundan las colinas y hay hasta un hermoso y fresco valle central,Vallerico. La cordillera es aquí más accesible y abierta . No termi-na abruptamente al borde de la Pampa como en C oció, sino que seconfunde con la llanura costera ondulándola casi hasta el mar . Co-mo consecuencia de esto hay quebradas y ríos numerosos perocortos. Hay más bosques bajos y parajes que en Coclé, con susconsiguientes caseríos. La tierra está menos lavada que en la pam-pa y su color es casi siempre de un rico chocolate .GEOGRAFIA-SITUACION
El factor geográfico desde el punto de vista de la situación delas áreas del país y sus consiguientes relaciones entre sí y con el ex-terior, ha delineado tres zonas principales : la Zona del Tránsito, elInterior de la República, y la Zona Marginal .
La Zona del Tránsito abarca al Istmo en su parte más estrecha,
6
e incluye, en su vertiente pacífica parte de la Zona de Sabanas, yen su vertiente atlántica, una faja de la Selva Tropical .
La Zona del Interior de la República coincide en su parte cen-tral con la zona climática de la Sabana al oeste de la de Tránsito,pero incluye, en fechas recientes, parte de las Tierras Altas de Chi-riqui.
La Zona Marginal está formada por las áreas de Selva Tropicaly de montaña o Tierras Altas que, a través de nuestra historia nohan sido integradas eficazmente con la vida política y económicadel resto de la República de una manera constante, comparablecon la integración de las otras zonas entre sí . Estas son el Darién,el oriente de la Provincia de Panamá la costa atlántica, Provinciade Colón en su sección occidental y bocas del Toro, junto con lavertiente occidental de la Península de Azuero .
IILOS GRUPOS HUMANOS
Sobre este molde geográfico se vertieron en diferentes épocasdistintos estrados humanos. Nuestra historiados ha clasificado conel sustantivo de razas, palabra asaz imprecisa en antropología, perodescriptiva de una situación histórico-sociológica más que de Bio-logía. Estas razas fueron tres : el aborigen, el blanco y el africano .
EL ABORIGEN
Ante la invasión y colonización española, el indio fue conquis-tado, eliminado o marginado .
Los conquistados de manera efectiva y permanente fueron, ca-si sin excepción, los que habitaban las zonas geográficas donde losespañoles plantaron su cultura en el Istmo, principalmente, la deLas Sabanas . Estos fueron asimilados culturalmente y decoloradosmediante el mestizaje hasta hacerlos indistinguibles del grupo do-minante, proceso este último que, en cierta medida, fue mutuo en-tre los conquistados y conquistadores .
Este primer "Emblanquecimiento" de nuestra población favo-reció los cromosomas blancos más de lo que las proporciones es-tadísticas de los dos grupos pudieran indicar, debido a la poliga-mia de hecho practicada por los conquistadores y negada a losconquistados. La familia legítima se mantenía relativamente blan-ca a través de varias generaciones, y de ese semillero europeo seefectuaban constantes incursiones sobre la masa indígena primeroy mestiza después, en las que se plantaban los cromosomas "caucá-sicos". El caudal biológico europeo del mestizo fue así constante-mente aumentado hasta que, en un momento dado, se le ascendíaa la clase dominante .
7
Este proceso, cuidadosamente reglamentado por las costum-bres y hasta la ley, hizo posible la permanencia y afianzamiento dela raza y cultura española en Panamá y en la América Colonial, apesar de su muy reducido personal .
El aborigen fugitivo se marginó en las zonas agrestes, que ennuestro Istmo son principalmente las de la Selva Tropical, y lamuy quebradas de la cordillera central y oriental. Aquí su vida fuefundamentalmente vegetativa, en cuanto a lo que a la nacionalidadse refiere con dos grandes excepciones: (a) la irrupción abrupta yefímera del cholo coclesano durante la Guerra de los Mil Días ; (b)la más constante y estructurada de la raza kuna .
El cholo marginado se doblegó durante siglos a lo inevitablecon paciencia casi oriental, pero, guardando en lo más recónditode su alma el rencor acumulado secularmente . Soltada la válvulaen el desorden revolucionario, después de la derrota liberal, irrum-pió con explosión anárquica que pronto desgastó su propio ímpe-tu, volviendo saciado a su quietismo estéril .
El kuna, en cambio reaccionó con dinamia creativa. Gruposnutridos emigraron del Darién hacia la costa de San Blas, más pro-picia y sana, y fincaron allí los reales de su cultura milenaria que,en un nuevo "Habitat", se re-estructuró y desarrolló . Su participa-ción en nuestra historia ha sido variada aunque esporádica . Duran-te la colonia fue principalmente negativa . En la época Indepen-diente, especialmente en las últimas dos décadas, se afianza su inte-gración a la vida de la nacionalidad, y comienza a sentirse aportepositivo .
EL BLANCO
El blanco aventurero de la conquista sufrió, una vez consumadaésta y con el transcurso del tiempo profundas modificaciones .Tres tipos aparecieron en el Istmo: El latifundista, el campesino-pequeño propietario y el capitalino .
El más antiguo fue el primero . Los conquistadores y los inmi-grantes iniciales ansiaban señorío . Nata fue de los Caballeros .Grandes áreas de terreno fueron organizadas en latifundios ganade-ros por este grupo humano, Su prototipo lo constituyó la familiaextendida, casi clanica, que surgió en Cocle parte de Herrera y Ve-raguas, y que luego se extendió a Chiriquí. 'En la Zona de Tránsitosurgieron también andes latifundios, pero, el prototipo humanode esta región fue grandesd
latifundios,más urbana que rural, razón por la que
el latifundista en esta zona constituyó más bien un tipo marginalen este sistema de organización .
El latifundismo clánico y aristocratizante tuvo en nuestra his-toria considerable importancia. Llegó a su apogeo en el Siglo XVIIIde
en lalas
primerafamiliares de esa época (oca (Guardias vs . Goytías)rápidamentevs.Goytías), 1 Y
8
frente al impacto de fuerzas nuevas a las que, debilitado, no pudohacer frente. Sin embargo no por eso puede considerarse termina-do. Importantes remanentes de esta organización permanecen vi-vos y como se verá más adelante, modernizados .
El prototipo del blanco-campesino lo encontramos en la regiónde Sabanas de la Península de Azuero . La colonización de esta zo-na guarda interesantes semejanzas con la de Costa Rica y el Vallede Antioquía Además de las características geográficas que seapuntaron en el Capítulo II, hay tres elementos que contribuyerona plasmar el grupo humano azuereño :1. La población de esta provincia cultural parece haber originado
de la marinería cantábrica de una flota española naufragada enel Golfo de Panamá, por el pirata Drake . La región noratlánti-ca de España ha oído baluarte de la pequeña burguesía y parvi-fundio. Sus habitantes, por lo tanto traían antecedentes cultu-rales que favorecían el establecimiento de las instituciones del
pequeno poblaci propietario indígenaón
rural .2. La
de Azuero parece haber sido dispersa yreducida, o por lo menos, así lo era a principios del siglo XVIIcomo efecto de la conquista del siglo anterior, cuando se esta-bleció en la región el nuevo núcleo demográfico . De aquí quelos colonos no contaran con mano de obra servil, sino que tu-vieran que trabajar personalmente su propia heredad .
3. La tendencia hacina encomienda aristocratizante se había ate-nuado para fines del oído XVI, de modo que la legislación deIndias no favoreció el feudalismo en esta etapa de la coloniza-ción española .El tercer grupo blanco de importancia lo constituye en nuestra
historia, el elemento urbano de la Zona de Tránsito, principalmen-te de la Ciudad de Panamá; el capitalino.
Sus antepasados sociológicos están representados por el ele-mento burocrático y militar de la colonia mezclado con los latifun-distas marginales y urbanizados de esta región . A este núcleo seañadieron posteriormente otros elementos que más adelante se co-mentarán .
Su "leitmotif" no fue propiamente el del clan aristocratizante,aunque hay un importante substrato de este elemento, sino másbien, un conjunto de factores, algunos negativos, en el sentido dereacción a estímulos irritantes y otros positivos en cuanto a capta-ción de oportunidades.
Su consolidación como grupo se produce s sin embargo no só-lo como efecto de esa situación. El motivo psicológico que lo elec-trizó lo brindaron las guerras raciales con los cimarrones que pesa-ron casi exclusivamente sobre sus hombros . La experiencia fuetraumática y dejó profundas huellas en su psiquis colectiva . Paracaptar la gravedad de la situación, conviene recordar que este gru-
9
po, muy reducido en número dependía para su mano de obra degrandes masas de esclavos. Las proezas de Bayano deben habermantenido la pesadilla de un pie-Haití, con todos los horrores dela guerra racial. Las murallas de la parte antigua de la ciudad vi-nieron a ser más una protección táctica de casta local, que de estra-tegia contra los bucaneros, en un ambiente toynbeeano de un gru-po dirigente asediado por un belicoso proletariado externo y de-pendiente de un proletariado interno afín por raza y aspiracionesal de afuera .
EL AFRICANO
El africano, estrechamente ligado a la organización socioeco-nómica del blanco, desde su llegada a nuestro continente se dividetambién en tres grupos humanos : el peón el esclavo fugitivo o ci-marrón y el esclavo urbano o doméstico . É1 peón complementa algrupo blanco latifundista y el doméstico al blanco capitalino .
El cimarrón es indudablemente el grupo africano más sobresa-liente durante la época colonial, pero cede su prominencia en el si-glo XIX al africano doméstico, después de la liberación de los es-clavos.
El esclavo rural o africano peón como se le llamó antes, con-tribuyó anónimamente al afianzamiento de nuestra nacionalidadprestando brazos a su base agrícola . Su mezcla racial con blancosy mestizos acabó, después de muchas generaciones, en su disolu-ción en la masa general de la población con anterioridad a la de losotros grupos, salvo al del indígena de latifundio que le precedió enesto .
El cimarrón o esclavo fugitivo constituyó, por razones muy ex-plicables, la primera gran amenaza a la Incipiente nacionalidad . Sualianza con bucaneros y la alianza paralela del indígena selváticocon éstos, amenazó con dar al traste con la colonización españolaen el Istmo y convertir a la hoy República en un Belice o una Mos-quitia. Su gesta heroica Ilustra como pocas la lucha por la libertad,pero, terminada la contienda, vegeta, se desintegra como grupo, ypasa al limbo del anonimato al margen de la historia posterior . Suscontribuciones fueron principalmente dos:
a. Contribuyó a integrar por reacción, como ya se explicó algrupo blanco capitalino ; y
b. Le dio importancia, por reflejo indirecto al grupo negro demenor importancia cultural entonces, el del africano domés-tico, grupo que se convertiría pronto en uno de los puntalesde la nacionalidad, consumada la emancipación de España .
El africano-doméstico-urbano debe de haber parecido durantela colonia como el grupo negro menos prometedor. No tenía laaureola heroica del cimarrón, ni la hombría muscular del peón ru-ral. Estaba integrado principalmente por mujeres. Sin embargo,
10
varios factores militaron decisivamente a su favor .1 . Su propincuidad al elemento más culto y eficaz de la clase diri-
gente, el blanco capitalino, le sirvió de escuela y le imprimióhábitos de auto-disciplina imprescindibles a la vida de ciudad .
2. La poligamia de hecho practicada por los amos produjo su"emblanquecimiento" relativo, factor de gran importancia enlas jerarquías del prestigio social durante la colonia y después.Terminada la esclavitud, los mulatos ex-esclavos sentaron sus
reales en el arrabal santanero, y comenzaron a participar en la vidaeconómica y cultural del área más activa del Istmo: la Zona deTránsito; y, por ende, del país entero. Su contribución a la indus-tria pesquera y a los transportes, por ejemplo, todavía perdura .Fueron dependientes en tiendas y empleados públicos menores .Sus grandes figuras históricas no tardaron en aparecer, y sus apor-taciones fueron en aumento durante el siglo pasado y parte delpresente hasta llegar a la alta política, el derecho, y lo militar y laliteratura, donde también perduran .
IIILOS TRAUMAS Y EL EQUILIBRIO DE ZONAS
En el capítulo II se definió lo que aquí se entiende por trau-mas. Conviene, sin embargo, adicionar dicha explicación para acla-rar que lo esencial del trauma en nuestra nomenclatura, es queprovenga del exterior y que afecte adversamente el equilibrio delos elementos constitutivos de la nacionalidad . Un suceso de ori-gen interno por más trascendente que fuera, no resultaría traumapor el hecho mismo de su origen .
Así también conviene anotar que las irrupciones foréneas nonecesitan ser hostiles para que se las clasifique como traumas . Pue-de tratarse de situaciones apetecidas por la misma nacionalidad,pero si sus efectos son las del equilibrio de factores, resulta trau-ma de todas maneras .
Un ejemplo de esta última explicación sería el de las ferias dePortobelo. Su establecimiento es un trauma al igual que su termi-nación, porque tanto el uno como el otro producen desquiciamien-tos importantes. El primero, aparentemente conveniente, el segun-do, inmediatamente incómodo .
Los traumas sufridos por el cuerpo social panameño en la épo-ca histórica discutida aquí son :1. Las ferias de Portobelo y el tránsito colonial ístmico .2. Las incursiones bucaneras.3. Reemplazo de la ruta de Panamá por la del Cabo de Hornos .4. Restauración de las Ferias de Portobelo .5. Nueva supresión de las Ferias .6. Liberación de los esclavos .7. "La California" y el Ferrocarril transístmico .
11
8. El Centralismo colombiano y su amenaza a la autonomía local .9. El Canal Francés .10 . La Guerra de los Mil Días .11. El rechazo del Tratado Herrán-Hay .12, El Canal Norteamericano .
Como se podrá notar por esta lista el trauma no es sinónimodel suceso histórico trascendente . Todos los traumas son sucesostrascendentes en nuestra historia, pero, no todos los sucesos im-portantes son traumas. Así vemos, por ejemplo, que las indepen-dencias de 1821 6 1903 no constituyen traumas, aunque el canalnorteamericano sí lo es .
Antes de proceder a discutir cada intrusión por separado, cosaque se hará brevemente, y sus efectos sobre el equilibrio geográfi-co, conviene apuntar que de los doce traumas once ocurrieron porrazón de la situación estratégica de la base geográfica de la nacio-nalidad. Por esta razón, las zonas geográficas que se ven envueltasson aquellas delimitadas por el criterio de geografía-situación y nopor las de geografía.-clima o geografía-morfología .
El trauma restante, la liberación de los esclavos, afecta la zonade Sabana Tropical con excepción de Azuero y principalmente,la sub-división morfológica que se ha denominado la pampa . Ladiscusión en este capítulo se limitará, sin embargo, a examinar losefectos de las intrusiones sobre las zonas geográficas de situación,la de Tránsito y la del Interior, porque la liberación de los esclavostiene también un efecto sobre el equilibrio de estas dos regiones .
GENERALIZACIONES
1. La nacionalidad tiene una base geográfica dividida en zonas Yuna base humana dividida en grupos .
2. La adecuada comprensión de nuestra historia debe hacerse to-mando a los grupos humanos como elementos fundamentales .Estos son conglomerados de personas y familias que participanen nuestra historia de manera conjunta y duradera como unaunidad.
3 . Su consolidación obedece a razones de raza, historia, geogra-fía, psicología, antecedentes culturales y económicos . Ningu-na de éstas es determinante por sí sola y tampoco influye deigual manera o con la misma intensidad en cada caso .Los conceptos de partido o ideología son ineficaces para desci-frar nuestra historia, porque al ser asimilados por cada grupo,sufren profundas modificaciones, que desnaturalizan su signifi-cado original .
6 . El concepto de clase social es también ineficaz, por dos razo-nes fundamentales : primero, porque los grupos humanos delIstmo han estado a menudo desconectados económica y social-
12
mente entre sí; y segundo, porque su actuación histórica haobedecido con frecuencia a motivaciones no económicas.
6. Los grupos humanos demuestran una extraordinaria resistenciaa través del tiempo, lo que acrecienta su valor como elementobásico de análisis y punto de apoyo o referencia de interpreta-ciones .
7. Los grupos humanos parecen haber buscado su fusión median-te su desdibujamiento y unificación, pero esta tendencia origi-nal fue interrumpida por traumas exteriores que permitieron lacristalización de cada sector .
8. Como efecto de la cristalización, los grupos se han diferencia-do sociológicamente orientando sus actitudes históricas de ma-nera diversa .
9. La nacionalidad es el resultante, no de una integración o sínte-sis estática, sino del equilibrio dinámico de los grupos humanosque la componen en un momento dado .
10. Cuando se rompe el equilibrio existente, el grupo amenazadobusca a menudo alianzas exteriores para protegerse .
11. El equilibrio es aquel estado de cosas que le permite a cadagrupo una satisfacción vital suficiente como para frenar su ím-petu egoísta y centrífugo y evitar que busque aliados exterio-res. Se rompió durante el trauma de los bucaneros con la de-serción del indígena y los cimarrones; luego, con el centralismocolombiano y la alianza del arrabal con éste ; en 1903 cuandoel blanco capitalino buscó el apoyo norteamericano ; en 1926con la República de Tule, y, últimamente ha amenazado rom-perse de nuevo con brotes de izquierdismo internacionalistasurgidos de la antigua Santa Ana .
12. El cuerpo social integrado por los grupos en tensión, sufre amenudo traumas provenientes del exterior que obligan a la na-cionalidad a efectuar un reajuste del equilibrio pre-establecidoa fin de presentar una resistencia adecuada al impacto recibido .
18 . Los traumas son de superimposición o de oscilación. Los pri-meros tienden a producir el desequilibrio de zonas ; los segun-dos, cambios violentos de asiento de la nacionalidad, con des-plazamiento de zonas y grupos y reducción de la geografíaefectiva del país o ecúmene .
14. Panamá, una nación a la intemperie, sobrevive gracias ala ágilflexibilidad para combinaciones de sus grupos humanos, em-peñados en mantener el dominio de la nacionalidad sobre unárea geográfica débil geopolíticamente, pero codiciada congran intensidad desde el exterior,
16. Este ecúmene de la nacionalidad cuenta con una zona de enor-me valor, la de tránsito, que es cabalmente la más expuesta ycon otra, el interior, que sirve de punto de apoyo de fuente derecursos alimenticios y demográficos para la constante brega, yde refugio recuperador en las derrotas .
13
16 . La dificultad de la defensa de la Zona de Tránsito se ve acre-centada por el hecho de servir de "habitat" a dos grupos enpugna casi constante.
17. Los grupos que han habitado y habitan la zona del interior ac-túan además de los exilados, cómo elemento morigerador y deequilibrio .
18. El blanco capitalino, demuestra ser el grupo clave debido a suespecialización en política exterior, que ha sido la determinan-te de nuestra historia .
19. La nacionalidad panameña tiene una organización única que lafaculta para juzgar un papel histórico transcendental, el de cus-todió de la Hispanóamericanidad en la garganta vital de laAmérica Latina .
(Fragmentos) Papel histórico de losgrupos humanos en Panamá, reim -presión de 1981, Impresora Panamá,Panamá.
1 4
TENDENCIAS DE LA ANTROPOLOGIA APLICADA ENPANAMA: UN EJEMPLO CONCRETO
Por REINA TORRES DE ARAUZSi tuviéramos que hablar de una escuela antropológica nacional
en Panamá, en el sentido tradicional, habría que admitir que noexiste. En realidad, los estudios sobre el hombre, su cultura, com-portamiento y relación bio-ambiental, comienzan ahora a realizar-se científicamente .
No incluyo dentro de estas consideraciones, los importantes es-tudios que sobre las culturas indígenas panameñas y algunas otrasminorías étnicas, realizaron antropólogos como Álphonse PinartErland Nordenakiöld, Henry Wassén, Frederick Johnson, DavidStout, Phillip Young y otros extranjeros, quienes tuvieron expe-riencias de trabajo de campo en Panama, regresaron a sus paises(Francia, Suecia y Estados nidos), y estando nuevamente en susrespectivos centros de estudios publicaron las monografías olibros, sin haber establecido realmente una escuela formal o una"tradición antropológica" en Panamá . En lo que concierne al mé-todo utilizado, en casi todos los casos éste fue fundamentalmentede carácter etnográfico, con derivaciones de teorías etnológicas, yen algunos casos, como el de David Stout y su importante investi-gación entre los indios Cunas de San Blas, sobre cambio cultural, ocon importantes enfoques de antropología económica, como el deYoung sobre tradición y cambio entre los Guaymíes .
No es posible señalar una tradición antropológica panameña quepresente una orientación hacia alguna de las escuelas tradicionales,tales como el Evolucionismo Cultural, Difusionismo, Funcionalis-mo, Escuela Histórico-Cultural, Cultura y Personalidad, etc, Y noes posible, en parte, en lo que concierne a los antropólogos extran-jeros que nos visitaron, por las causas señaladas arriba, de su fugazpermanencia en el istmo, su desarraigo personal e intelectual con elcampo elegido para las investigaciones ; por otra parte, porque laantropología nacional, realizada por panameños, no tiene más dedos décadas de existencia .
No obstante, en relación a dato, es fácilmente observable que deacuerdo con la actual orientación de la Antropología en muchospaíses latinoamericanos, que tiene que ver con la consideración ysolución de problemas concernientes a asuntos nacionales, o de re-laciones internacionales, también en Panamá, las investigacionesantropológicas han derivado de un indicio metodológico puramen-te descriptivo, para dirigirse a otros campos .
Problemas tales como el desarrollo de comunidades indígenas,programas en comunidades rurales, migración interna, etc ., están
15
mereciendo la aplicación de las técnicas tradicionalmente conoci-das como Antropología Social y Antropología Aplicada . En esteaspecto, nuestro país marcha al mismo paso que otros de Latinoamérica, donde los estudios puramente etnológicos, las minuciosasy analíticas monografías etnográficas, han debido ceder lugar a loque podríamos llamar "Antropología para el desarrollo nacional"y "Antropología para el desarrollo económico" . El solaz de laseruditas teorías sobre contactos transpacíficos, los elaborados cua-dros de relaciones de parentesco ; las teorías sobre los orígenes delhombre americano, temas todos tan caros al antropólogo, se hanconvertido en un "lujo" casi imposible de gozar, o bien en sujetode clases universitarias o tema del favor particular del investigador,al cual dedica sus pocas horas libres .
Richard Adams, en su Introducción a la Antropología Aplicada,ha dicho que esta "técnica" trabaja, sin embargo, con tres elemen-tos tradicionales en la antropología cultural, aunque enfocadas te-niendo en cuenta el fenómeno del cambio cultural :
1 .- Observación de campo de sociedades humanas en acción2.- Estudio de cuantas fases del problema sea posible3.- Empleo del concepto de cultura como un instrumento de
orientación en el estudio (Adams ; 1964; 27)Así concebido, el enfoque cultural se ha aplicado recientemente
entre nosotros a importantes programas o proyectos. Por ejemplo,el llamado "enfoque cultural" fue el aplicado al estudio de la inter-relación entre los grupos humanos de una región y su respectivo"habitat". Tal fue el caso de las investigaciones de Ecología Hu-mana que se llevaron a cabo dentro del programa de Estudios defactibilidad bio-ambiental y salvedad radiológica, en relación conla construcción de una canal interoceánico Atlántico-Pacífico, bajola responsabilidad de Battelle Memorial Institute .
La autora de este artículo tuvo la responsabilidad de la progra-mación y dirección (como también participación activa en los tra-bajos de campo) del programa de Ecología Humana mencionado,el cual se llevo a cabo entre 1966 . y 1968 . En consideración a quelos métodos que podrían ser usados en la construcción de un canala nivel en la Ruta 17, Sassardf-Mortí, en la provincia del Darién,pudieran ser los de explosiones nucleares controladas, era imperati-vo llevar a cabo estudios sobre los patrones culturales de los gruposhumanos que viven en el área, con el propósito de prevenir susalvedad radiológica de minimizar los efectos posibles de la radio-actividad .
La relación del hombre con su habitat pareciera no tener mejormétodo de investigación que el antropológico, en la aceptación deEcología Humana o Ecología Cultural. En este caso, más aún,puesto que el imperativo cultural fundamental se presenta comoun elemento claramente diferenciado en una región habitada porcinco grupos humanos distintos .
16
Las observaciones requeridas por el programa de investigación serefieren a:
1 .- Caracterización de la población humana de la región sus pa-trones culturales, distribución geográfica, estructura che la po-blación por sexo y edad, incluyendo las edades de las muje-res encinta y de las madres de lactantes, demografía en gene-ral, etc.
2.- Caracterización de los hábitos dietarios ; y de las actividadesde subsistencia de cada subpoblación: las especies silvestresy domésticas de plantas y animales consumidas como ali-mentos o con propósitos medicinales; las variedades, origeny cantidades de alimentos y bebidas consumidas por persona,por día; los métodos de manejo y preparación de alimentosy otros elementos de consumo, o preservación; los orígenesy cantidades de especies silvestres o domésticas de plantas yanimales usadas para vestidos, cosméticos, u otros propósi-tos ceremoniales o sociales, y los métodos de manejo, utili-zación o prevención; la variabilidad de la composición de ladieta en relación con los patrones culturales, localizacióngeográfica, edad, y tres parámetros demográficos de impor-tancia; los métodos de cultivo y clases de productos cultiva-dos para consumo local o exportación ; los métodos emplea-dos, áreas utilizadas, y especies obtenidas para alimentos uotros usos por medio de la recolección, pesca, cacería o críade animales; y otros aspectos de dieta y subsistencia perti-nentes a la investigación .
3: Caracterización de la cultura material ocupación, y otrasactividades que ponen a los individuos le cada subpoblaciónen contacto con su ambiente e influyen así sobre su exposi-ción potencial a la radiación ambiental .
4.- La caracterización de otros atributos de naturaleza social,política, económica y psicológica en cada grupo humanoque tuvieran relación con aspectos de migración interna oexterna, en razón de la factibilidad y efectos probables deacciones protectoras tales como la evacuación y el reasenta-miento que sería requerido para asegurar la salvedad radioló-gica o para minimizar su posible exposición a la radiación .
De acuerdo con la definición de Ecología Cultural que ofreceJulian Steward, ésta "presta atención principal a aquellos aspectosque un análisis empírico muestra que están más estrechamente in-volucrados en la utilización del ambiente por medios culturalmen-te prescritos" (Steward J . 1964; 482). Enfocado de esta manera, elmodo aplicable en este tipo particular de investigación estaría,tal vez mas, en relación con la Ecología Cultural porque la aten-ción se concentra en lo que el autor citado llama : "cultural cote"meollo cultural) : La constelación de rasgos que están más estre-chamente relacionados con las actividades de subsistencia y arre-
11
glos económicos. No obstante, el estudio de las comunidades hu-manas -que son las que desarrollan esas técnicas o actividades desubsistencia-, su crecimiento, su adaptación demográfica al habitat,la inter-influencia entre la cultura y el crecimiento de la población,reclamaría para este tipo de estudio, con mayores méritos, su afi-liación a la Ecología Humana . Cualquiera que sea, -Ecología Cul-tural- no parece ser de enorme importancia esclarecer la afiliación,sino más bien establecer la importancia del método que debióusarse, y que en efecto se usó en una investigación de este tipo .Así se verá que el método utilizado se ha nutrido de distintasfuentes. Sin dejarse tentar por teorías extremistas, tales como eldeterminismo geográfico o cultural, fue necesario establecer las ca-racterísticas topográficas, climáticas y físicas de la región habitadapor cada grupo humano . El método etnográfico permitió distin-guir el tipo particular de cada cultura en relación con el desarrollode sus tecnologías de subsistencia, estructura política y social, con-ceptos del mundo mágico-religioso, etc .
El aspecto demográfico, de insoslayable consideración, se estu-dió detenidamente usando como base los datos censales existen-tes, pero ampliándolo con una encuesta especial aplicada a unamuestra demográfica representativa en cada grupo humano, con elfin de obtener información válida sobre mortalidad, rata de fecun-didad y fertilidad, nacimiento, expectancia de vida y estructura depoblación. En este caso de la aplicación de los cuestionarios demo-gráficos fue de gran ayuda el conocimiento previo de los patronesculturales de cada población . Entre los indios Cuna, por ejemplo,se da la resistencia a mencionar los hijos muertos, lo que exigió laaplicación de un sistema especial de indagación u observación fa-miliar más que individual .
Así también, los patrones alimenticios y los estudios de dietacuantitativa fueron uno de los aspectos mas importantes de la in-vestigación. Conviene citar aquí a Margaret Mead, cuando estable-ce la naturaleza básicamente cultural del consumo de alimentos enel hombre :
"En todas las sociedades humanas conocidas, lospatrones dietarios están basados en comporta-miento aprendido en el cual cada detalle debeser transmitido, explícita o inexplícitamente, acada nueva penetración de niños y a los inmigran-tes adultos que entran en la sociedad" (Mead M . :1964; 182).El grado de preferencia que ofrecían los alimentos en cada gru-
po cultural, y la actitud hacia nuevos elementos de nutrición quepudieran ser introducidos, fueron interesantes temas de observa-ción. El requerimiento de datos sobre dieta cuantitativa exigió unagran habilidad de insuperables relaciones humanas, para lograr pe-sar los alimentos, ya cocidos, en el momento de la comida familiar .
1 8
Fue necesario también ponderar las ventajas que en cuanto autilidad, cada tecnología actualmente existente en una cultura pre-sentada en relación con el habitat . En Darién la situación se pre -sentaba particularmente interesante, pues en una región geografica
de condiciones climáticas y de vegetación bastante uniformes, haycinco grupos humanos, radicados en particulares "nichos" ecológi-coa caracterizados como ecosistemas fluvial, insular, de estuariocostero, e insular-costero. Los cinco grupos humanos practicanprincipalmente técnicas de subsistencia agrícola, con labores se-cundarias de pesca y cacería . Loa niveles económicos son distintosen cada una de las subpoblaciones: de las dos culturas indígenas-los Cunas y los Chocoes- los primeros practican agricultura desubsistencia, con la excepción de las plantaciones de coco ; mien-tras que los otros empiezan a entrar en la agricultura comercial .Otros de los grupos humanos de la región, ellos colonos recien-temente emigrados de Azuero y Chiriquí, presenta, además de susprácticas agrícolas extensivas, la cría de ganado vacuno, lo quemostró a los investigadores, todas las evidencias de adaptación alambiente y de popularidad entre los otros grupos humanos de laregión con la consecuente difusión de la técnica .
Incluso, fue necesario investigar los aspectos históricos de losgrupos humanos, especialmente las migraciones y la relación que lahistoria tradicional de cada sociedad pudiera tener con la actituddel grupo hacia una probable movilización dirigida. Particularmen-te ilustrativa resultó el minucioso recuento de migraciones y des-plazamiento que los "historiadores" o tradicionalistas Cunas con-servan y transmiten a cada generación . Por ejemplo, la versión queme dió el Cacique Igwaiguinape, del pueblo de Wala, en el alto ríoChucunaque, sobre la migración de su tribu, resultó ser muy signi-ficativa:
"Al principio, nosotros vivíamos en un lugar cerca de la costa,llamado Pito, cercano a donde el pueblo de Armila se encuentrahoy. Desde que fuimos atacados por los españoles, nos fuimostierra adentro, en los alrededores de la actual Yaviza, El Real yPinogana. Allá, los españoles otra vez nos atacaron, y decidimosirnos al alto curso del río Chucunaque. Allí, en Subcutí, nosestablecimos en un gran pueblo. Un día durante la celebraciónde una fiesta, fuimos atacados y decidimos movernos más haciaarriba, a Nurra, en el mismo lugar donde está hoy ese pueblo .Aquí tuvimos la última batalla contra los españoles, entrequienes hicimos una gran carnicería . Desde entonces no fuimosmolestados. Cada vez que ocurrían estos ataques las familiaseran dispersadas y debido a ello, hoy alguna de nuestra gentevive en lugares distintos" .Esta actitud de la reacción de inmediata movilización del grupo
ante crisis de esa naturaleza puede ser analizada en la siguienteaplicación del recuento cuando el mismo informante añadió :
19
"Hace más ó menos veinte años, el Gran Cacique Yabiliquiña, delos Cunas de San Blas dijo a loa indios Subeutí, en la tierrafirme, que los "gringos i' los iban a atacar ; con el fin de evitar elataque, esos indios se fueron a la casta a los pueblos bajo lahegemonía de ese viejo Cacique" .El ejemplo particular de las investigaciones de Ecología Humana
aquí reseñada sirve para demostrar la posibilidad de conciliación devarios métodos antropológicos y de ciencias afines, dentro del mar-co conceptual de lo que llamamos Antropología Aplicada, en estecaso específico con un particular énfasis en la inter-relación de lacultura y el medio ambiente . La aplicación del conocimiento obte-nido mediante este método, marca la orientación de estos esfuer-zos hacía la amplia variedad de temas que hoy entran de los quellamamos Antropología Cultural .
El ejemplo reseñado no llegó a tener su segunda etapa de aplica-ción a una situación de cambio, corno pudo haber sido el trasladode población que hubiera sido necesario, en razón de que la ruta17 resultó descartada . Hoy queda, sin embargo, una riquísima do-cumentación y datos de la más amplia gama ecológica, para esa re-gión istmeña que constituye un tercio del territorio nacional . Da-tos que siguen siendo válidos y de aplicabilidad para cualquier otroprograma que involucre cambio y desarrollo .
Y la experiencia se ha proyectado. Nos encontramos hoy antela inminencia de la construcción de una regrese hidroeléctrica enel río Bayano, que motivará la movilización de siete poblacionesde indios Cunas, de algunos grupos de colonos recientemente asen-tados, y de pequeños núcleos de la población no indígena, históri-camente característicos de la región .
Se encuentran ya equipos gubernamentales en pleno proceso deaplicación de programas de la índole del reseñado, que evidencian,pues, una orientación definida, y necesaria, hacia los métodos de laAntropología Social y Aplicada .
BIBLIOGRAFIAAdams, Richard:
Introducción a la Antropología Apli-1964
cada. GuatemalaAraúz Reina Torres de : :Human Ecology of Route 17 (Sassar
1970
di-Morti} Region, Dañen, Panama. Ba-te
Memorial Institute. Columbus,Ohio.
1968
Applied Anthropologícal Tendencias: afieldwork example . Outprint of "Thenature and function of anthropological
20
Mead, Margaret1964
Steward, Julian H.1964
Young, Phillip D.1971
traditions' ; Wenner-Green Foundationfor Anthropological Research . NewYork.
Cultural Contexts of Nutrition PatternsEn: Anthropology, a human science. D .Van Norstrand Company, Inc, Prince-ton, New Jersey .
:The concept and method of CulturalEcology. En : Cultural and Social An-thropology. Editor, PeterB. Hammond.McMillan Campan y, New York .
:Ngwbe: tradition and change amongthe Western Guaymi of Panama, IllinoisStudies in Anthropology, No . 7, Univer-sity of Illinois Preso .
En revista Hombre y cultura, Tomo2, No. 8 ,PP . 77.81, Panamá, diciem-bre de 1972 .
21
LOS ORIGENES TRIBALES DEL NEGRO COLONIALPANAMEÑO
Por RAFAEL RIVERA DOMINGUEZUno de los más complejos problemas con el cual se enfrenta el
investigador interesado en el desarrollo histórico de América, es sinduda alguna el de establecer el verdadero aporte de los pueblosafricanos a nuestra cultura hispanoamericana . El paso previo im-prescindible para este tipo de investigación es, como fácilmente secomprendera, el esclarecimiento del verdadero origen de la pobla-cion negra que se vio transplantada al Nuevo Mundo . Todo el pro-blema histórico deja de serlo conforme va siendo posible conocerdatos, cada vez mas numerosos, acerca del mismo. La mayor can-tidad de referencias con respecto a los orígenes tribales del negrotraído a América son , hasta la fecha, los recogidos por un reduci-do número de investigadores que, como Gonzalo Aguirre Beltránen México; Arthur Ramosy Guillermo Freyre en Brasil ; FernandoRomero en Perú ; José A. Saco en Cuba; Rolando Mellafe en Chiley Aquiles Escalante y Rafael Arboleda en Colombia, han consegui-do arrojar luz sobre la población negra de sus respectivos paises .En Panamá es digno de reconocimiento el trabajo de ArmandoFortune, quien con un número plural de artículos publicados en larevista Lotería, ha contribuido decisivamente al estudio de nuestrogrupo negro colonial. En las obras de los investigadores antes men-cionados y en los Archivos de Colombia y Panama he cimentadolas bases del presente trabajo .
Ciñéndome desde ya al tema que motiva este escrito, es necesa-rio establecer inicialmente que los primeros esclavos negros no pa-saron a América en plan comercial sino como siervos para el servi- cio de sus amos. Su efectividad y diligencia hizo que cada vez fue-ran más Y más frecuentes los pedidos de licencias de transporte deestos a tierras americanas, 'a través de Sevilla, ciudad adonde ha-bían sido llevados por los comerciantes portugueses, poseedores delas primeras licencias monopolistas .
La importación de esclavos se realizaba en dos etapas distin-tas, muchas veces casi antagónicas. Una era la importación desdelos embarcaderos de la costa africana hasta los puertos americanosdonde ésta era lícita. . . y otra era la distribución desde esos puer-tos de entrada al resto de las provincias y regiones de América(Mellafe,1964, 51),
En lo que respecta a las factorías africanas desde donde se em-barcaban los esclavos, las principales eran . Cabo Verde que recibíaesclavos y mercancías desde el río Senegal hasta Sierra Leona ; loslugares de esta comprensión eran conocidos por el nombre de losnumerosos ríos que desembocan en el Atlántico, llamados en ge-neral ríos de Guinea . La capital de esta zona se encontraba en
22
San lago, población situada en una de las islas de Cabo Verde .Esta factoría prosperó especialmente durante la primera mitad delsiglo XVI. A partir de esa fecha, otra, Santo Tomé, le arrebatóla supremacía. . . Santo Thomé recibía esclavos de las costas cerca-nas, especialmente del delta del Níger (Aguirre Beltrán, 1946,23-24) ;
Quizás uno de los principales obstáculos que se presentan altratar el problema planteado, es el poco orden y la escasa exacti-tud con que se llevaba a cabo la documentación de los negros quese capturaban para ser llevados a las factorías y de allí transportar-los a América . Los españoles acostumbraban declarar corriente-mente los países o castas, como ellos les llamaban, a que pertene-cían las partidas de esclavos que traían . . . esta costumbre fue im-plantada por las propias autoridades españolas. . . En la práctica,sin embargo, los vendedores y revendedores de esclavos solían con-fundir los lugares donde los negros eran oriundos con los de em-barque y depósito (Aguirre Beltrán, 1946 21). El problema seagrava al establecerse la costumbre de deshacer las familias antesde que siquiera dejaran Africa, cuidando además de que no viaja-ran juntos grupos tribales, lográndose así una mescolanza entre lacual era después casi imposible identificarlos .
Ya en tierras de América el asunto toma otro cariz, igualmentealarmante . Los dueños de las plantaciones coloniales experimen-taban con esclavos de diversas regiones de Africa, tal como po-drían comparar razas de caballos; oponían docilidad a originalidad,fuerza bruta a habilidad, inteligencia a salud . En su búsqueda deun esclavo perfecto importaron esclavos de todas partes del conti-nente negro . . . (Leyburn,1941,135) .
Hechas estas aclaraciones, sumamente importantes desde mipunto de vista, queda abierto el camino hacia la identificación delos grupos africanos que dieron origen a los actuales negros ameri-canos especialmente a nuestro grupo negro colonial .El mito de que los negros hablan procedido de todas partes delAfrica, ha sido definitivamente destruido por Herskovits, quien haestablecido dos hechos de importancia ; primero, que los esclavosfueron extraídos en su mayoría de una zona limitada de la castaoccidental, comprendida aproximadamente entre el río Senegal yel Coanza ; y segundo, que esta zona esclavista formaba un cintu-rón cuyo espesor no iba más allá de tres o cuatro centenares dekilómetros. Las excepciones existen y deben ser tomadas en consi-deración (Aguirre Beltrán 1946, 98) . Este cinturón corresponde alas áreas culturales Desértica, Sudán Occidental, Costa de Guineay Congo, señaladas por Herskovits . Haciendo uso de esa clasifica-ción, trataré de mencionar los grupos humanos que habitaban yhabitan tales áreas .
23
Arca Desértica:
Los esclavos tomados en Zafí fueron el resultado de la guerracontra el Islam, de donde el conjunto principal se compuso de losnativos de Marruecos y Fez --moros bereber y loros- que pasarona las Indias Occidentales en compañía de sus amos, bajo el comúndenominador de esclavos blancos (Escalante, 1964, 73) .
Arca del Sudán Occidental :
La constituyen los grupos Golofios, de la región costanera si-tuada entre San Luis y Cabo Verde y la ribera sur del Senegal, di-vididos en tres grupos de poca extensión que son : los Wolf losJolof y los Cayor; y los Mandinga, que ocupan la mayor parte che laregión comprendida entre el Atlántico y el Alto Níger, entre loscuales contamos a los Dyula, los Kassonke, Los Jallonke, los Bam-bara, los Soninke, los Malinke y los Ve¡.
Arca de la Costa de Guinea:
1. Negros de los ríos de Guinea :A. Guinea Francesa: los Bacam, Basseri, los Badiaranke Bam-
bara, los Coniagui, los Dialonke, los Kono, los Koranko, los Ko-nians, los Kpelle los Landuma, los Eulani, los Toma y los Susu .
B. Guinea Portuguesa; los Diola, los Casamanca, los Balantes,los Bayoum, los Bissago, los Pale, etc .
C. Naciones del sur de Nigritia : los Bisego, los Sousus y losBiafaras.II. Negros de Sierra Leona: los Bulom, los Gora, los Kwesi, algu-nos grupos Mandinga y los Kru,III. Negros de Costa de Oro : los Baule, los Agni, los Zema, losAbron, los Ashanti los Fanti, los Gan y los Mina .IV. Los Arará del Dahomey: los Agicon, los Cuévano, los Magino,los Nazebe y los Sabala.V. Negros de la Costa de los Esclavos : los Yoruba, los Lucumíes(por corrupción Lucumíes), los Ibo, los Ijaw (una de sus tres sub-tribus es la Kalabari, por corrupción Carabalí) .
Arca del Congo:
La integran los grupos Bantú, entre los cuales se cuentan losMayombe, los Bakongo y los Bateke; 108 grupos Bongo, divididosen Manicongos los Musorongo y los Mondongo; y los Angola,entre ellos los Casanga, los Matamba y los Malemba .
De entre esta inmensa amalgama de pueblos africanos es fácil-mente observable la presencia de nombres ampliamente difundidosen distintos países americanos. Dada la complejidad del problema
24
del establecimiento de una identificación exacta de tales pueblos,me veo obligado a utilizar datos de investigadores que han trabaja-do, especialmente en Colombia en el esclarecimiento de tal identi-ficacion . La mayoría de los datos concernientes a ese país hansido localizados en documentos fechados en Cartagena que juntocon Campeche y Veracruz en México, La Habana en Cuba, Caracasen Venezuela, Portobelo en Panamá y Buenos Aires en Argentinafueron los lugares de entrada del negro a la América . Así tenemosque Angel Valtierra, en su libro sobre el padre Pedro Claver S . J.,menciona entre otros, los siguientes documentos : "Con este exa-men se hallará gran variedad en los bautismos de estos negros, por-que si son de los ríos de Guinea . . . si son de Santo Thomé, Ardas,Araraes Carabalíes, Lucumíes, Minas y otras .imnumerables cas-tas." "En el acta de fundación del Convento de Santa Teresa (Car-tagena), figuran los siguientes bienes : Francisco, de nación Arará ;Juan, de nación Arará; María de nación Arará, vieja ; Juliana,de nación Lucumi, mujer de Gregorio, de nación. Angola". "Ma-nuel Biafara o Viafara, llamado el Moreno, fue otro de los intérpre-tes de San Pedro Claver en Cartagena" . El padre Rafael Arboledaregistra los nombres Bran, Angola, Lucumi, Sasinga, San Tomé,Viafara y Arará en un documento de donación de esclavos a lasmonjas carmelitas de la ciudad de Tunia . Aquiles Escalante noshabla en su obra El negro en Colombia, de que .« . . . la Compañíadel Mar del Sur protocolizó en Cartagena, el 8 de feb rero de 1738,la venta de un esclavo Caravalí, de edad de 17 años . . . Otro de lamisma casta y edad poco más o menos . . . Otra de la misma casta,de edad de 18 años. . . De los 64 negros q 4 negras, más de 28 ne-gritos y 2 negritas, 32 eran de la casta Carabalí". Respecto a lapresencia de negros de Angola en Colombia, el mismo Escalanteanota en su trabajo sobre el Palenque de San Basilio : "En el Palen-que de San Basilio Casinqui es un nombre toponímico . Ca-sanga es nombre de un insecto . . . persisten las voces matamba ymalemba. La primera sirve para designar un terreno y la segundase conserva en los juegos de velorio" .
Desgraciadamente los investigadores panameños que han trata-do con anterioridad este problema lo han hecho en una formamuy general. Se han limitado simplemente a enunciarlos sin citardocumento alguno que sirva para asegurar su procedencia. Loe ti-pos negros que llegaron al Istmo de Panamá como esclavos durantela época colonial fueron: balantes o balantas (tribus de la GuineaPortuguesa a orillas del río Chacheo o Ferín)
tipos
guineos,mandingas raciales eran :
banunos, minas ilofos, berbesías, sudaneses, bosquimanos (Re-verte, 1961 281) .
Armando Fortune, en su interesante Estudio sobre la insurrec-
25
ción de los negros esclavos, nos dice : "Así vemos como aparecenen los primeros tiempos de la colonización en Panamá no sólo ne-gros de Angola, Cabo Verde, Guinea y Mozambique, sino los Lucu-míes de la región Yoruba en Nigeria, los Cambra del norte deAshanti, de la Costa de Oro ; los Carabalí, de la costa de Calabar ;los Bambara del alto Senegal; los Guaguí del Níger; los Mondongodel Congo; los Mandinga del Sudán Francés y los Arará de Daho-
mey". Quizás uno de los episodios más singulares de la presencia delnegro en Panamá lo constituya las rebeliones de los negros "cima-rrones". Entre los más importantes caudillos de estos levantamien-tos hay que mencionar en lugar preponderante a Luis de Mozambi-que, uno de los cimarrones que en el año de 1580 fue nombradoregidor del recién fundado pueblo de Santiago del Príncipe, hoyconocido como Palenque. Otros caudillos importantes fueron An-tón Mandinga, jefe del poblado negro de Pacora y Domingo Con-go, quien le sucedió a su muerte en la jefatura del lugar.
Durante el curso de mis investigaciones,, encaminadas a encon-trar pruebas sobre la presencia en el Istmo ce determinados gruposafricanos, encontré, en los Archivos Nacionales, un fichero elabo-rado hace ya algunos años referente a las actas de nacimiento, bau-tismos, matrimonios y defunciones llevadas a cabo en la Iglesia deLa Merced de nuestra ciudad. De entre estos documentos, he en-tresacado los que contienen datos más precisos y que a continua-ción someto a vuestra consideración :
19 de agosto de 1802. Acuña, María Soledad, etíope libre,casta carabalí, soltera. Asunto: defunción.4 de febrero de 1813 . García, Juan Francisco y GertrudisObarrio, etíopes, casta arará, esclavos de Don José Núñezde Arco. Asunto: matrimonio.15 de agosto de 1796 . Fernández, José María, casta con-go= esclavo de Doña María Medianero y Mercedes Bazán,etíope, casta arará, libre. Asunto: matrimonio .18 de noviembre de 1796 . Cajar, José Antonio, adulto,casta congo, esclavo del Capitán Domingo Cajar . Asunto:bautizo.24 de febrero de 1800 . Remón, Concepción, negra etíopecasta carabalí, esclava de Doña Francisca Lamela y MiguelAldiano, negro etíope libre, casta carabalí. Asunto: matri-monio .28 de mayo de 1827 . Alzamora, Bernardo, negro, castamandinga, soltero . Asunto: Defunción .31 de diciembre de 1811 . Portala, María del Carmen yJuan Antonio Mateo, etíopes congos . Asunto : Matrimonio.
26
24 de junio de 1808 . Iturralde, José Vicente, etíope, castacongo (24 años), esclavo del Dr . Juan Domingo de Iturral-de. Asunto : bautizo .3 de junio de 1809 . Hernández, José Félix, adulto, castamandinga, esclavo de Doña Petra Hernández . Asunto :bautizo .21 de mayo de 1807 . Arechua, Nicolás de, negro mandin-ga esclavo de Don Bernardo de Arce y Gertrudes Domas,negra carabali, libre. Asunto: matrimonio,14 de noviembre de 1766 . Echevers, Manuel de Jesús, ne-gro bozal de Guinea, de casta Carabalí, al parecer de 11 a-nos, esclavo de Doña Antonia de Echevers . Asunto: bauti-zo .31 de octubre de 1806 . Díaz, María Rafaela, zamba. Pa-dres: Josefa de Díaz, etíope, casta mina, esclavos de DonRamón Díaz. Asunto: nacimiento .21 de junio de 1807. Arechua, Juan Nepomuceno, more-no, casta lucumi, esclavo del Capitán Nicolás Remón y Ma-nuela Inés Condesa, carabalí, esclava de Don Bernardo Jo-sé de Arze. Asunto: matrimonio.13 de enero de 1781 . Domínguez, Juan de Jesús, hijo na-tural de María de los Dolores, negra, casta arará, esclavosdel señor Domingo Domínguez . Asunto : bautizo .27 de abril de 1805 . Aguirre, José del Carmen, esclavo deDoña Ventura de la Vega y María Antonia Ruíz, esclava deDoña Juana María Montecer, ambos negros, casta conga.Asunto: matrimonio .
Es cuantiosísima la cantidad de datos que se encuentran en esefichero . Los anteriormente mencionados son sólo una pequeñaparte de ellos . La mayoría se refieren a los pueblos que dejo ano-tados, señalando sin embargo que, la mayoría son relativos a losgrupos carabalí y congo . Aun cuando considero que esta investiga-ción ha de intensificarse es pues innegable ya la presencia en elIstmo de los grupos cara&alíes, congos mandingas, lucumíes, ara-ráes y minas, por lo cual los negros coloniales panameños estaríandentro de las mismas áreas culturales africanas que da Herskovitspara el resto de América, a excepción del área desértica.
Nos queda pues, como bien lo indica Jaramillo Uribe, utilizar eldoble método que han seguido los investigadores de otros paísesamericanos . Es decir, por una parte reconstruir la historia de lapoblación negra, y por otra, remontarse a sus orígenes tribales afri-canos, partiéndose del estudio de los grupos negros existentes hoydía para establecer los elementos específicamente africanos de sucultura, buscar luego su localización en el mapa cultural de Africa .Hay que estudiar al negro con el método etnohistórico, es decir,
27
presentar su cultura actual tanto en el Africa como en los sitios adonde emigré y luego compararla con los patrones históricos a tra-vés de los documentos de investigación para ver en qué elementosha cambiado y qué nuevas fases representa.
BIBLIOGRAFIA
AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo.1946 . La Población Negra de México. México .
ARBOLEDA, José Rafael .1952 . Nuevas Investigaciones Afro-Colombianas . Revista Javeriana,T. XXXVII, 197-206. Bogotá.
ESCALANTE, Aquiles.1964. El Negro en Colombia . Bogotá.
FORTUNE, Armando .1956 . Estudio Sobre la insurrección de loa Negros Esclavos . RevistaLotería, II Epoca No . 9. Panamá.1961 . Orígenes Africanos y el Mestizaje Etnico del Negro Panameño acomienzos del Siglo XVII. Revista Lotería, II Epoca No. 63. Panamá .
JARAMILLO URIBE, Jaime.1963. Esclavos y Señores en la Sociedad Colombiana del Siglo XVIII .Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. I, No. 1,Bogotá,
LEYBURN, James1941 . The Haitian People . Yale University Press,
MELLAFE, Rolando .1964. La Esclavitud en Hispanoamérica, Buenos Aires .RAMOS, Arthur .1943. Las Culturas Negras en el Nuevo Mundo. México,REVERTE, José M.1961. Río Bayano. Panamá.
ROMERO, Fernando .1943 . El negro en Tierra Firme, Boletín de la Academia Panameñade la Historia, II Epoca, No. 1 . Panamá
VALTIERRA, S . J., Angel.1964. Pedro Clavar S . J. Bogotá .
Loa orígenes tribales del negro colo-nial panameno" en Hombre y Cultura,No. 5, pp. 179.181, Panamá, diciem-bre d;'1966 .
28
PASIERO:un tipo de relación social de la capital
Por STANLEY HECKADON MORENO
1. Preámbulo al Lector,En Panamá, con frecuencia, cuando algo queremos conseguir
en un Ministerio Público, en una institución privada o en la calle,buscamos a nuestro "PASIERO".
Todos sabemos que hay reglas formales establecidas pero el"PASIERO" es alguien que en una ocasión nos ayuda a doblar lasreglas a nuestro favor .
II. INTRODUCCION
Este pequeño ensayo, especulativo claro está de antropologíaurbana panameña fue producto de las inquietudes surgidas luegode entablar una charla con becarios de Gobiernos Centroamerica-nos que asistían a un seminario en la Universidad de Panamá . Alcual se me invitó para que expusiera algunas ideas sobre los valoresculturales de nuestro medio y cómo estos influyen sobre los planesde desarrollo . Inquietudes que luego discutí en varias ocasiones,durante la hora de almuerzo, con mis compañeros del Ministeriode Planificación, quienes reconocerán aquí algunas de sus sugeren-cias y contribuciones. En realidad que para un antropólogo comopara cualquier persona, explicar cuáles son los valores de su propiopueblo es harto difícil ; ya que son parte intrínseca de sí mismo .Además, poco es lo que hay escrito sobre la cultura panameña yaun no muere la controversia si hay una cultura panameña o varias .Lo que sí es cierto es que existe toda una gama de valores y patro-nes culturales que juegan un papel difícil de precisar, sobre nuestroproceso de desarrollo. Las especulaciones que a continuación si-guen, sobre un tipo especial de relaciones sociales, correspondensolo a una parte muy pequeña de esa vasta realidad que es la cultu-ra panameña .
III. MODELOS IMPORTADOS Y ESTRUCTURAS CRIOLLAS
Todas las organizaciones públicas y privadas en Panamá, comoen todo el mundo cuelgan en sus pares o guardan en anaquelesun organigrama. Ése preciso dibujito con sus cuadritos y rayas endonde en nítida escala de niveles se establece dónde por ejemplova el Ministro, luego más abajo el Viceministro, seguidos por otroscajoncitos más abajo, que son los jefes de departamento, luego los
29
de sección y ahora últimamente, siguiendo la corriente de los tiem-pos, habría que añadir otro cuadrito más, a altura incierta, que re-presente a los inevitables asesores internacionales del Ministerio .También en cualquier organización no deja de existir un manual deprocedimientos en que se nos repite cómo el que trabaja dentrodebe hacer para cumplir sus funciones . Allí se describe como debehacer un funcionario cuando necesita información de otra institu-ción: debe acudir primero a su superior jerárquico inmediato,quien luego acudirá a su otro superior y éste al que está más arribade ambos, quien en turno enviará la solicitud a la otra instituciónen donde con algo de suerte deberá correr un proceso inverso yluego el reverso .
Pero todos estos nítidos y bien dibujados organigramas quepretenden explicar la jerarquización teórica y la versión oficial decomo debe funcionar la realidad, no son más que un aparato ideal,formal. Esto es, esquemas importados de otras tierras y socieda-des. Son modelos ideales de lo que debe ser una burocracia, racio-nal, impersonal y hasta eficiente, en donde lo importante son lasfunciones y el sistema que camina por dinámica propia con su-puesta lógica interna y en donde el individuo es importante sóloen cuanto llene una función u ocupe cargo que es lo que le confie-re prestigio. Pero esta utilización que pretendemos hacer de estosmodelos organizativos es una importación más, al igual que trans-plantamos modelos constitucionales y diseño de multifamiliaressin tendederos para las ropas familiares . Lo nuestro, lo criollo esotra cosa, quizá sería más cierto decir que son múltiples cosas . Yaque son varias las estructuras paralelas que funcionan a la par delclásico organigrama de la burocracia weberiana . Lo panameño esmás íntimo, mas personal, emotivo y quizá menos "racional"-
Existe en nuestro país una serie de mecanismos sociales que noaparecen en ningún organigrama, pero que constantemente los ve-mos traspasar los niveles operativos de la vida cotidiana de la gentey penetrar las esferas más formales de las organizaciones oficiales yprivadas . Es así como en cualquier institución no sólo hay una es-tructura formal, representada idealmente por el organigrama, sinoque existen otras más que sirven como medios para que el indivi-duo logre sus propósitos . Uno de estos tipos de relación social,además del compadrazgo y el parentesco, quizás la menos formal yritualizada de todas es el tipo de relación que se da al nivel de "pa»siero" .
IV. QUIEN ES UN PASIERO
Quizás se acuerden los melómanos que siguen los vaivenes delos ritmos tropicales populares, de una canción que apareció alláa finales de la pasada década, cantada por Manito Johnson, e ins-pirada por Rafael Labasta, cuyo título era "Pasiero" .
30
Pasiero, término capitalino cuyo uso no es aprobado por laReal Academia y cuya etimología no es de encontrar en su magnodiccionario, pero que es de uso frecuente y tiene existente propiapues refleja un tipo especial de relaciones sociales que se dan den-tro del ámbito de nuestra ciudad capital .
Cuando un interiorano o un extranjero visita la ciudad dePanamá, es probable que haya escuchado a alguien usar el término"pasiero" -en la Avenida Central, o quizás en cualquier esquina dela Avenida A o tal vez lo habrá oído en una de las plazas públicas,cuando alguien ha dicho : "fulano es mi pasiero" . Asimismo, si tie-ne un pequeño problema o necesita algo, alguien le habrá dicho :"Anda donde zutano que es pasiero mío". "Pasiero", curioso tér-mino que va y viene, que entra en uso y luego en parcial desuso,pero nunca desaparece por completo del panorama verbal del capi-talino. Digo capitalino, no en sentido peyorativo, sino como ob-servación antropológica concreta porque es una palabra que se ori-ginó en nuestra ciudad y no es común escucharla fuera de su ámbi-to urbano.
Hasta aquí todo lo que se ha hecho es llamar la atención al lec-tor sobre la existencia de este término que refleja un tipo especialde relaciones sociales . Pero decir que algo existe no es aclarar na-da sobre lo que es y el por qué existe, Sólo sabemos a esta alturaque es de uso frecuente en la ciudad capital y que sobre sus oríge-nes o etimología un diccionario de la lengua nada nos diría .
No es nada fácil definir quién es un pasiero; por tanto, facilita,ría más nuestro camino si comenzamos al revés, tratando de escla-recer quién no es un pasiero .
Un pasiero no es necesariamente un amigo, ya que un amigoimplica cierto nivel de afinidad o más bien de intimidad ; alguiencon quien compartimos ratos y cosas. Pasiero tampoco es un com-padre, que denota ya una relación sancionada por un ritual religio-
so y conlleva teóricamente, obligaciones recíprocas y a veces casiobligatorias. Un padrino político tampoco es un pasiero, por ser larelación social distinta. Apadrino tiene el poder y la palanca paramover gentes, conseguir cosas y hasta para buscarnos un puesto .Pero al mismo tiempo, al hacer el favor queda éste contabilizadocomo deuda social del ahijado, a ser pagada en el momento opor-tuno cuando el padrino tenga a bien acudir a su ahijado. Padrino ypalanca están muy relacionados y siempre están ligados a relacio-nes de mutuo interés entre alguien con poder y otro que este donno detenta, Hay algo de la relación patrón-cliente . Es lo que PitoAguilera describiera en su magistral novela "Rosca, S . A." Las ros-cas son realidades concretas que giran en torno al poder de los pa-drinos .
Habiendo tratado de establecer quién no es, veamos ahoraquién puede ser un pasiero, En la actualidad parece ser que "Pasie-ro es cualquier persona que podemos haber conocido hasta sólo
31
un rato atrás, pero con quien por empatía hemos simpatizado yque nos hace un pequeño favor: desde pagarnos un trago, no co-brarnos la tarifa del bus, no darnos la boleta de tránsito que noshemos ganado o proporcionarnos la información estadística querequerimos sin necesidad de acudir a los jefes. La fase clave queabre el sésamo de la oportunidad o del favor que buscamos, es laactitud que en forma de dicho popular dice: "dame un chance,pasiero". Esto es, dobla las reglas a mi favor, que nada te cuesta .Ahora bien, el favor que hace un pasiero no queda necesariamenteanotado como deuda social a ser pagada más tarde, ya que puedeser que no nos volvamos a ver . Cuando se le pide un favor a un pa-siero no hay compromiso posterior porque se asume que al pasierosólo se le solicitan favores pequeños que no estiran en demasía lasposibilidades de la persona y quien por tanto tampoco tiene unafuerte obligación a satisfacer la petición . Como a veces se escuchapor allí: "si puedes está bien, y si no, también" .
Por el contrario, el padrino está más obligado a dar respuestapositiva a la demandas del ahijado político porque la relación con-tractual es más fuerte. Como dice la gente, el padrino "pierdepuntos" en su prestigio, si no da respuesta favorable a lo que suclientela le pide. Por tal razón es que al padrino se acude por logeneral, para los grandes favores : un puesto, un aumento, el trasla-do a la capital, cosas por el estilo . En la relación entre pasieros losfavores no sólo son más pequeños sino que la relación misma esmás entre iguales o por lo menos, de no ser el caso, se guarda lapretensión de que así es .
El ritual verbal entre pasieros revela la naturaleza igualitaria dela relación. Al peajero se le puede tutear sin preámbulos "Oye pa-siero, pásame un cuera que estoy limpio", le decía en días pasa-dos un limpiabotas del Parque Catedral a un conocido suyo queobviamente no ejercía la misma profesión. Este tuteo, el uso de laprimera persona, probablemente no es de escuchar cuando alguiena su padrino dotado de poder le va a solicitar un favor .
Bajo pena de aburrir al lector pecando de divagar, vale anotarque es curioso el uso del "tú" entre pasieros porque lo oímos a ve-ces entre personas que pertenecen a distintos niveles sociales . Es-te tuteo quizás refleja en parte un fenómeno social más amplio delpanameño de la zona de tránsito, quien por lo general es conside-rado informal en su trato verbal por no utilizar el "usted" para di-rigirse a alguien aunque no lo conozca 7 si lo emplea es tan sólopor el corto período que dure mientras' coge confianza". Muchosextranjeros de países vecinos, en donde los formalismos verbalesson mantenidos con mayor celo por las clases para guardar las dis-tancias sociales, a veces resienten este igualitarismo verbal con queel capitalino los trata. Un taxista le dirá al turista, sin menos nimás, "Tú pa onde vas?", mientras que si entra a un comercio de laCentral, lo más probable es que la dependiente que lo atienda (por-
32
que son mujeres la mayoría de las vendedoras del comerció local)le pregunte si lo ve mirando la mercancía "Bueno, qué paso? ¿Tuvas a comprar algo o no?" .
Especulando un poco sobre los que algunos consideran la irre-verencia verbal del capitalino, quizás se originó esta predisposiciónal tuteo como rasgo cultural producto de los largos si los de expe-riencia transitista. En el contacto e interacción socia entre el ex-tranjero de paso y el criollo capitalino sobre todo ese vasto sectorque siempre ha vivido de la prestación de pequeños servicios alviajero, venderle comidas desde un platón, cargar sus maletas, la-varle sus ropas relación social que siempre fue tensa con frecuen-tes episodios de abierta hostilidad, de los cuales el más conocidopasó a ser el incidente que surgió cuando Jack Oliver a José Ma-ría Luna la "Tajá" de sandía de a real no le quiso pagar .
Por lo general, el extranjero de paso o el que temporalmentese quedó a trabajar miró con condescendencia al panameño capi-talino, en particular el conglomerado que sentía lo asediaba en lacalle vendiéndole servicios . Los veía con desconfianza y criticabacon sarcasmo sus costumbres, tanto la música que la encontrabachillona y directamente sensual, como la vestimenta por rústica, sumanera alta de hablar, hasta su forma de condimentar. Ante lapretendida actitud de superioridad verbal del extranjero el capitali-no desarrolló un mecanismo no violento de defensa social, que eratutearlo . Esto es, no reconociéndole el usted que implicaba la noaceptación verbal de parte del nacional de la superioridad socialque los de afuera le querían imponer. El tuteo es más de iguales opor lo menos lo aplicamos aun cuando tememos que hay diferen-cia pero no la queremos aceptar como válida porque en el refinanpopular "tú no eres más que yo" .
Precisar cuándo y adónde surgió el término pasiero es tareaque nos deja con afirmaciones que podrían ser algo vagos. Geográ-ficamente parece ser que se originó hace ya varias décadas en losbarrios criollos populares del arrabal tradicional, más en concretotuvo su epicentro cultural en el Chorrillo, histórico barrio del ex-tramuro capitalino, de donde luego se extendió a lugares más"Jamaicanos" de las afueras como Río Abajo y Pueblo Nuevo aun-que pasando primero por Calidonia que sirvió de puente culturalintermedio . Difundiéndose eventualmente a lo largo de la Zona deTránsito llegando hasta Colón .
Los primeros en usar el término no fueron las familias estable-cidas de esos barrios mencionados, sino un grupo especial de per-sonas. Se originó entre ese tradicional lumpenproletariado que enlas calles de la capital siempre ha vivido vendiendo toda clase depequeños servicios, desde las empanadas y los periódicos limpian-do zapatos y lavando carros, incluyendo también ese particular es-trato de los músicos de eventualidad que entretienen con sus rit-mos los saraos de fin de semana . Siempre hemos sido un país de
33
tránsito y servicios y este estrato, que con dificultad hemos trata-do de definir aquí, es el escalafón más bajó de la economía tercia-ria. Compañeros que la miseria y la sub-ocupación han ligado enfrágil union, Son esos que históricamente han luchado ó "se lasrifan" en estas duras calles de la gran urbe ístmica. Entre herma-nos en miseria, son necesarios los favores pero sólo son posibles lospequeños porque dentro de los miembros que se reconocen de estacofradía solo disponían de una exigua cuantía de recursos .
Si bien el término y la relación social que conlleva surgió delestrato flotante y desarraigado, pero no marginado, que subsiste alritmo de la economía callejera, se propagó a otros sectores geográ-ficos de la Zona de Tránsito, escalando luego escalafones mas altosde la estructura social. La relación del pasiero es doblar las reglasa favor de alguien reconocido como afín, para que, aunque fuerade esta pequeña manera, logre sus objetivos . Esto sí, dandole lavuelta al andamiaje de las reglas y convenciones sociales . De órige-nes tan modestos, tanto el término cómo el tipo de la relación so-cial que puede ser catalogado como mecanismo de ayuda mutua,ha ido ganando aceptación.
Entre los rabiblancós tradicionales del intramuros capitalinono existía el clima social para el surgimiento de ese tipo de rela-ción social . Porque con su control sobre los bienes raíces urbanos,su dominio del incipiente procesó de industrialización y control delos partidos políticos, los rabiblancós poseían ya todos los requisi-tos para alcanzar sus objetivos doblando las reglas sin necesidad deun mecanismo social como el de pasiero . Como clase dominante,los rabiblancós tradicionales crearon las reglas del juego y con sudinero, influencia política y su amplia red de parentesco las dobla-ban al antojo,
Es común que sean los grupos dominantes los que imponganlos rasgos culturales . Pero no en el casó del Pasiero . -rasgó cultu-ral: tanto término como relación social- que ha nadado contra lacorriente, de abajo para arriba, difundiéndose a la inversa .
"Pedem un tipo de relación socia¡ dela capita{", en Revista Nacional de Cul-tura, No. 1 pp. 9.18 Panamá, octu-bre-noviembre-diciembre de 1976.
34