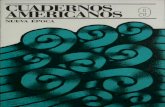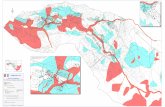1. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL Y LOS PROPÓSITOS DE LA...
Transcript of 1. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL Y LOS PROPÓSITOS DE LA...
ECONOMIA POLlTICA DE LA
DESNACIONALIZACION EN VENEZUELA
Gumerslndo Rodrrguez
1. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL Y LOS PROPÓSITOS
DE LA NACIONALIZACIÓN
La nacionalización de la industria petrolera se decide durante el primer boom de los ingresos petrolerosen la primera mitad de la década de los 70. Esa nacionalización, concretada en 1976, fue precedida de unaexpansión de la economía interna, a pesar de la reducciónde la producción petrolera en función de una políticaconservacionista. Esta expansión permitió incrementarel valor agregado en el sector no petrolero y su participación en el valor agregado total, alcanzar un nivel deocupación cercano al pleno empleo, aumentar los ingresos reales del trabajo y del capital y reducir la tasade explotación de la masa laboral.
En el contexto de expansión de la economia y de lasatisfacción de las aspiraciones populares, el Estadodemocrático pudo disponer de una amplia y sólida base de apoyo para acometer la tarea histórica de producir la más importante transformación en la distribución del poder económico que conozca la historia delpais, al pasar al control del Estado las propiedades yderechos de las empresas transnacionales del petróleo yel hierro, y al iniciar un programa de inversiones reproductivas en "las alturas dirigentes de la economía" (petróleo y gas, aluminio y acero, electricidad yagua, petroquímica y cemento, transporte marítimo y aéreo, etc.),
115
(Cuadros Nº 1 Y 2). "La decisión histórica de la nacionalización de las industrias básicas, y las inversionesestratégicas, se dirigían a "concentrar" en el sector público una parte determinante del excedente generado enlos sectores interno y externo de la economía", y se"traduciría en una modificación radical en el cuadro dela distribución de la remuneración global del capital enel país; durante 1970-1973, el sector público tan sólocaptó el 32% de las utilidades del capital en el país",para captar durante 1974-1978 el 56%. Este proceso nosólo aseguraría un mayor control de la sociedad sobrelos beneficios del capital, sino que permitiría garantizar la masa crítica de recursos financieros para ampliar la escala y la calidad del patrimonio público enlas alturas dirigentes de la economía".
De no haber sido por la nacionalización del petróleo, entre 1976 y 1983, las transnacionales del petróleo se habrían llevado a sus casas matrices cerca de14.000 millones de dólares de utilidades netas, o seaunos 2.000 millones de dólares por año". Esto significaque con la mitad de las utilidades netas que el país dejóde tributar durante un año a las transnacionales del petróleo se pagó a éstas la compensación por la nacionalización de sus activos y derechos. 1
2. ARGUMENTOS PARA LA DESNACIONALIZA CIÓN
La desnacionalización o reprivatización transnacionalizada de la industria petrolera, o para decirlo conlas palabras de un eminente economista petrolero comoGastón Parra Luzardo, "la metamorfosis de un proceso",se fundamenta implícita o explícitamente, en: i) la necesidad de sacar la economía del estancamiento en que lahan hundido las políticas contraccionistas en el sectorno petrolero a partir de 1979, y consistentemente mantenidas por las autoridades monetarias y fiscales du-
1. Rodríguez, Gumersindo: ¿Era Posible la Gran Venezuela? El PrimerGobierno de CAP. Editorial Ateneo de Caracas. Caracas, 1988.
116
rante casi cuatro lustros; y ii) la necesidad de reducirel peso de una deuda externa, que fue contraída durante este perfodo para reponer los inventarios de reservas internacionales transferidos por las autoridadesmonetarias al sector privado, cuyos capitales hufan deuna economfa interna en crisis, con un sistema financiero cada vez más insolvente.
Así como la nacionalización de la industria petrolera se afincó en el consenso social y político internofacilitado por el proceso de expansión de la producción, los ingresos y el empleo, su desnacionalizaciónahora trata de apoyarse en un nuevo acuerdo o consensode los sectores más importantes en la vida nacional, quela acepten, como la única salida que nos queda, delestancamiento económico, del excesivo endeudamientoexterno, magnificado por este estancamiento, y que eshoy el mayor obstáculo para que el Estado pueda reactivar la economía interna.
Gastón Parra Luzardo ha seguido minuciosamentelos pasos de esta "metamorfosis" desnacionalizadora,concretada al comienzo en las concesiones fiscales directas a las transnacionales petroleras para incentivar suparticipación en esta actividad, y en la reducción de lascargas fiscales a la empresa petrolera estatal que engran medida ésta cede a su vez al capital transnacionalde diversas maneras, en la operación de sus subsidiarias en el exterior, en sus contratos de suministro, ensus adquisiciones de bienes y tecnologías, etc. Pero deesta desnacionalización subrepticia se pretende pasar,como 10 señala el eminente colega, a la privatizaciónabierta bajo el argumento que de esta manera "se desestatizaría la industria para concretar su verdadera nacionalización vendiendo sus acciones a los ciudadanos queson los verdaderos propietarios de esta riqueza no renovable"...."Dado el poder que ejerce PDVSA y la actualafirmación del dominio transnacional, no debe sorprender que el Ejecutivo, a solicitud de la industria petrolera, modifique el decreto que rige el funcionamiento
117
de la empresa estatal y someta a la consideración delCon-greso la reforma de la Ley de Nacionalización. Enel país se advierte una subestimación del interés nacionalque no dejan de revelar representantes de la clase dirigente transnacionalizada, políticos e intelectuales, quese han dedicado a componer razones para justificar elproceso desnacionalizador".
La búsqueda de una salida a la crisis de la economíainterna venezolana, que paradójicamente coincide conla prosperidad de la economía petrolera, facilita la generación de un consenso desnacionalizador que asegure lasdivisas y las inversiones inducidas por la apertura petrolera o reprivatización de esta industria, como la únicaalternativa para aumentar la producción, el empleo ylos ingresos y para reducir las restricciones que el servicio de la deuda pública crea al Estado para concretar mayores inversiones.
La reducción de la producción petrolera y la estabilización de los precios del petróleo durante el períodoque antecede a la nacionalización coincidió con el crecimiento de la economía no petrolera, con la reduccióndel desempleo, la elevación de los ingresos reales delcapital y del trabajo internos y la distribución más justadel valor agregado neto.
Los aumentos en las exportaciones, en los preciosdel petróleo y en las reservas internacionales coincidenhoy con la reducción de las tasas de crecimiento de laeconomía interna, con aumentos de la tasa de desempleo,con descensos en los ingresos reales y con una crecientedesigualdad en la distribución del ingreso.
Cabe destacar que una razón subyacente en el argumento neocolonizador para obtener el apoyo, sobretodo de las clases más ricas, para el nuevo consensoque revierte la nacionalización lograda gracias al consenso progresista que la hizo posible en 1976, es la presión del servicio de la deuda pública externa que semagnificó en los inicios de la década de los 80, como
118
consecuencia de la redistribución a favor de las clasesmás ricas de las reservas internacionales públicas substancialmente incrementadas por la captación por la industria petrolera nacionalizada de los precios más elevados del petróleo, y su transformación en activos financieros privados en los más importantes centros financieros internacionales.
Puede estimarse, como se demostrará luego, que lariqueza financiera privada externa acumulada de las clases más ricas, generada por este intercambio de bolívares -creados por las autoridades monetarias a costosreales ínfimos- por dólares -que contienen un alto costoen términos de reducción de riqueza no renovable-, acrecentada durante casi dos lustros con salidas continuasde capital y la acumulación de sus intereses, beneficiosy ganancias de capital, exceden considerablemente lasreservas internacionales del Banco Central de Venezuela,y sus rendimientos anuales podrían pagar una parte substancial del servicio de la deuda externa del sector público.
Las cifras que veremos a 10 largo de este trabajoarrojarán luz sobre las consecuencias que esta sangríade las reservas internacionales públicas ha tenido parala economía del país, para el crecimiento y uso de supotencial productivo, para la distribución interna del ingreso y para el desequilibrio de las cuentas internas yexternas. Pero no debe pasarse por alto el efecto queesa redistribución de la riqueza financiera externa delEstado ha tenido sobre la distribución del poder político interno, al poner a los partidos politicos dominantes en situación de absoluta dependencia en el financiamiento de sus operaciones y de sus campañas de losrecursos internos y externos de las grandes corporaciones transnacionalizadas, y al crear y fortalecer ungrupo interno de presión comunicacional, ideológica ypolítica, para que la conducción económica pública tengaun carácter restrictivo o represivo del aparato productivo, del empleo y de los ingresos reales laborales. De
119
esta manera se procura evitar que el flujo de ingresosfiscales petroleros se dedique a la formación pública decapital físico y de capital humano, para destinarlos acancelar prontamente el servicio de la deuda pública alas instituciones financieras privadas del exterior, donde mantienen parte substancial de su riqueza, estos mismos sectores.
Gastón Parra Luzardo nos ilustra sobre el potencial de una reprivatización de la industria petrolera paraatender el requerimiento interesado de una cancelaciónde la deuda externa y de un nivel de gastos de desarrollo del sector público sin presiones tributarias sobrelas clases más ricas; "Al venderse el 15% de las accionesde PDVSA... se obtendrían US$ 12 mil millones, ... y sepodrían solucionar problemas como el de una deuda externa que asciende a mas de US$ 35 mil millones dedólares, y estimular el desarrollo sostenido del país" 2,3
3. Los CONF1..ICfOS DE IN1ERESES YlA PRÉDICA CONlRACCIONISTA
La desnacionalización es el resultado final de lapolítica de represión del aparato productivo, dirigidapor el Estado venezolano y sostenida a lo largo de casicuatro lustros.
A fines de la década de los 70, los sectores económicos más poderosos, mediante el uso de los medios decomunicación, y de una prédica conservadora antikeynesiana importada de los centros académicos anglosajones especializados en la producción y distribución deparadigmas cónsonos con los intereses de los sectoresdominantes, pusieron en marcha las presiones dirigidasa persuadir a los dirigentes publicos para redimensio-
2. Chakravarty, S.P.: "Internal Conflicts and the External Debts of LatínAmerica". Journal of Post-Keynesian Economics. Volume 15. N° 4.Summer 1993.
3. Parra Luzardo, Gast6n: "Hacia la Privatización Petrolera: La Metamorfosisde un Proceso". Nueva Economía. Academia Nacional de Ciencias Económicas. Año 6. N° 8, Caracas, Abril 1997.
120
nar hacia abajo la economía interna. Entonces alertamos,en una especie de prédica en el desierto, contra los peligros que corrían la economía y la sociedad venezolanas de concretarse estas interesadas recomendaciones.
Durante el período de instrumentación inicial delos programas básicos se crearon fuertes tensiones entreel sector privado, sobre todo el gran sector corporativo, y el sector público, que todavía conservaba un elevado grado de autonomía frente al gran capital organizado. En el momento que entran en ejecución los programas básicos que ensanchan el control público sobrelas "alturas dirigentes de la economía", ocurre una intensificación del proceso de acumulación privada de capitalque compite fuertemente con la instrumentación de losprogramas básicos por recursos físicos y recursos humanos especializados; es éste el momento en que laconstrucción de la Represa de Guri, los programas deconstrucción industrial, la vialidad agrícola, etc., requierende un elevado volumen de recursos físicos que estabaabsorbiendo el capital privado en la construcción comercialy en la construcción residencial de lujo en los centrosmás ricos; este sobredimensionamiento de la inversiónprivada no prioritaria, amenazó la viabilidad física delas inversiones públicas básicas y creó congestionamientoo "cuellos de botella" en puntos críticos del sistemaeconómico. Es entonces cuando se intensifica la críticadel capitalismo organizado contra la "política faraónica"y la "gigantonomía" de los planes del gobierno.
La internacionalización de la propensión a invertirdel capital nacional se exacerba en el preciso momentoen que la economía se acerca al uso pleno de su capacidad financiera externa y cuando el alto componenteimportado de los programas de inversión pública básicatiende a absorber una proporción cada vez mayor delinventario de divisas del país. Las reservas internacionales públicas pasan de 9.336 millones de dólares en1975 a 7.599 millones en 1978, y las divisas utilizadaspara financiar el componente importado de los progra-
121
mas públicos pasa de 22% al 62% de los ingresos ordinarios de divisas del Gobierno; al mismo tiempo lascompras de bienes suntuarios y los gastos de viajerosen el exterior pasan de 827 millones de dólares a 3.353millones de dólares, y las salidas de capital privado de1.060 millones de dólares a 2.299 millones de dólares.En este momento arrecia la campaña contra "el efectoVenezuela", "la indigestión económica", "el sobredimensionamiento", etc."
4. DISTRIBUCIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y EL COLAPSO DE
UNA ESlRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDEPENDIENTE
No puede haber ninguna duda que la estructura dedistribución del poder económico y de la riqueza, sobre la cual las mejoras transitorias en la distribuciónfactorial del ingreso en la etapa expansiva no ejercieron una influencia substancial o permanente, iba en elmediano y largo plazo, a determinar la incompatibilidad real de una estrategia de desarrollo en funcióndel proceso soberano de nuestras fuerzas productivas,y el patrón de crecimiento en función de los interesesde los grupos económicos más poderosos, donde se incrementaba la participación y la fuerza polftica de las burguesías transnacionalizadas.
La nueva distribución del poder económico en loexterno, lograda con la nacionalización de las industrias del petróleo y el hierro, y en lo interno con elcontrol y desarrollo de "las alturas dirigentes de laeconomía" -acero, aluminio, electricidad, cemento, transporte, comunicaciones y telecomunicaciones, etc.- requería simultáneamente en lo interno, el diseño y la instrumentación de una estrategia progresista de distribuciónde la riqueza y los ingresos domésticos, mediante unareforma radical del sistema tributario y del gasto público.De esa manera habría sido posible obtener una expan-
4. Rodríguez. Gumersindo: Op. cit., pp. 182-183.
122
sión de la demanda social en función de las necesidades esenciales de la población, capaz de asegurar elmejor aprovechamiento de la capacidad productiva instalada, configurar un patrón de consumo interno másintensivo en el uso de factores nacionales abundantes y-con un menor componente directo e indirecto en bienes y servicios importados-, y afirmar una estructura detenencia de activos reales y financieros que no privilegiara la concentración de riqueza financiera interna fácilmente convertible en riqueza financiera internacionalprivada.
En este contexto productivo y distributivo, en unambiente sostenido de crecimiento endógeno sujeto aeconomías de escala y costos reales decrecientes o rendimientos reales crecientes y de relaciones menos conflictivas entre el capital y el trabajo, habría sido efectivauna política macroeconómica mediante la coordinaciónde las autoridades monetarias y fiscales, para asegurarla moderación en la evolución del nivel de precios, gracias a tasas crecientes de ahorro público y privado, mayor absorción de la liquidez en las demandas de dineropara satisfacer los requerimientos de las crecientes transacciones reales, y mayores niveles de productividad enla producción interna de los bienes y servicios que inciden más en la formación interna de los precios. De esamanera, aún en una situación de tasas de cambio nominal fijas, se podría proteger la economía de los riesgos desindustrializadores de la sobrevaluación, no sólopor una relación más estable entre la dinámica de losprecios internos y los precios en los países con los cuales conducimos el mayor volumen de nuestras transacciones externas, sino por la capacidad del sector público, mediante acumulación de excedentes presupuestarios, para neutralizar, mediante compensaciones fiscales y financieras, cualquier sobrevaluación real transitoria inducida por movimientos favorables en la cuentacapital de la balanza de pagos.
123
La ausencia de esta distribución del poder económico y polftico, de las riquezas y de los ingresos, consus efectos negativos para el logro de un patrón dedemanda y oferta, ahorro e inversión, propios de unaeconomía soberana, iba a determinar el colapso de estaestrategia y de estos planes de desarrollo, centrados enel control por el sector público de los principales excedentes financieros externos para constituir los activosproductivos que repongan la riqueza no renovable agotada. Lo que a largo plazo resultaría inviable, no era loque Asdrúbal Baptista ha llamado un modelo de "economía rentística" -capaz de permitir la creación de unpotencial de oferta interna en exceso de la capacidad deabsorción dada por la demanda interna y las exportaciones no tradicionales-, sino una estructura social deacumulación basada en una distribución del ingreso y lariqueza que reduce la demanda social por debajo de loque requiere la formación de capital humano en el paísen términos de alimentación, salud y educación, queobstaculiza un proceso de crecimiento endógeno soberano capaz de permitir la articulación interna del aparato productivo y el logro de economías de escala, rendimientos crecientes e incrementos continuos en la productividad total de los factores productivos -es decir, en laobtención de más bienes y servicios por la misma cantidad de riqueza física y humana utilizadas-, y una mayor absorción del ahorro interno en la formación decapital físico y de capital humano -es decir, una absorción doméstica de los saldos acumulados en cuenta corriente de la balanza de pagos en la formación de patrimonio productivo.
Sobre la base de la dirección de un sector públicono mediatizado por los más poderosos intereses privados internos y externos, en condiciones de imponer ladistribución del ingreso más propicia a la absorción delos incrementos continuos de la producción social, y dearticular las políticas macroeconómicas -fiscales y monetarias- para reducir los desequilibrios transitorios entre
124
ahorro e inversión y aprovechar la creciente productividad total de los factores -y los costos decrecientesen la producción de bienes transables y no transables-,podría haberse asegurado la estabilidad relativa de precios que conjurara el peligro de la sobrevaluación de lamoneda y facilitara el aumento de la competitividad delos bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones. En esas condiciones, la inteligencia y la manovisible del Estado -como agente no mediatizado por lossectores de poder con intereses opuestos al interés social-, pueden concretar el mandato de su principal, que sonlas mayorías representadas en los órganos del poder democrático, y garantizar que en el mediano y largo plazotoda oferta cree su demanda. 5.6.7.8
5. LEGITIMACIÓN TEÓRICA DE LA PRÉDICA CONTRACCIONISTA
Como lo señalamos en su oportunidad, la presiónpolítica y comunicacional y la ofensiva ideológica delos grupos más poderosos, sobre todo las burguesíascorporativas transnacionalizadas, habrían derrotado cualquier iniciativa del Estado para afectar el cuadro de ladistribución del poder económico, de la riqueza y de losingresos mediante una reforma tributaria progresiva sobre las rentas, los capitales y las herencias en monedanacional e internacional, y cualquier racionalización delos movimientos de divisas mediante fórmulas de administración cambiaría. Una especie de cobardia institucionalizada, mediante la cual los gobernantes internalizamos o anticipamos nuestra impotencia ante la mayorfuerza de los factores de poder privado, que tratan de
5. Baptista, Asdrúbal y Mornmer, Bernardo: El Petróleo en el Pensamiento Económico Venezolano. Ediciones lESA, Caracas, 1997.
6. Baptista, Asdrúbal: Teorta Económica del Capitalismo Renilstico. Ediciones lESA. Caracas, 1997.
7. Rodrik, Dani: Getting lnterventions Right . How Soutb Korea andTaiwan Grew Rich, 1994.National Bureau y Economic Researd. WorkingPaper NQ 4964.
8. Young, Allwyng: The Tyranny ofNumbers. Confronting the StatisticalRealities ofEast Asian Growtñ Experience, 1994. Unplubished paper.
125
impedir ex ante o de neutralizar ex post, los programasde transformación social destinados a proteger los intereses de las mayorias, fue un factor determinante de laomisión del Estado democrático entonces, al no acometer las reformas económicas y sociales en la distribución del poder sin las cuales sus programas de nacionalización y de desarrollo de los sectores estratégicosestarfa condenado al fracaso en el mediano y largoplazo.
En razón de esta omisión el potencial productivoinstalado no sería plenamente utilizado, y la parte deeste potencial productivo más rentable, pasaría inevitablemente al control de los monopolios y oligopolios internacionales con la complicidad de las plutocracias internas transnacionalizadas, tenedoras de una inmensa riquezafinanciera externa. La prédica contraccionista, orquestada con el apoyo de todos los medios de comunicación controlados directa e indirectamente por estos grupos, tenía como propósito reducir la absorción de recursos reales y financieros, principalmente de recursosfinancieros externos, por parte del Estado, para ser dedicados por ellos a usos internos privados y de inferiorprioridad, para el consumo e inversión en el exterior.Esa prédica caló en la opinión de la clase dirigente, ymuy especialmente en la dirigencia política, tanto de laoposición como del partido gobernante, 10 que intensificó la "cobardía institucionalizada" en el seno delpropio gobierno, y nos colocó a los dirigentes económicos del Estado en posiciones cada vez máss defensivas.
A la ofensiva comunicacional se le revistió de unaautoridad ética y de una autoridad técnica, objetivamenteinspiradas en los niveles de corrupción pública que crecían con la escala de la acción del Estado, en una sociedad donde los factores económicos internos dedicanmás esfuerzos a captar rentas económicas que a realizar tareas productivas, y donde las deficiencias en losdiagnósticos, en el diseño y en la instrumentación depolíticas públicas resultantes de la insuficiente forma-
126
ción profesional de los cuadros técnicos y administrativos del sector público, se traducen en obvias pérdidasde carácter microeconómico y decreciente eficiencia dela economía en su conjunto. La fundamentación del ataque moral contra el estatismo difundido por los mediosde comunicación social controlados por el poder económico privado dominante, reflejaba un conflicto internoentre procuradores improductivos de rentas. Esta prédica contra la corrupción al mismo tiempo procurabaabaratar el costo de la corrupción de los funcionariospúblicos en la concesión de los favores para las transferencias de excedentes públicos al sector privado -en laforma de contratos sobrepreciados y de la venta subpreciada de los bienes y servicios producidos por el sectorpúblico.
La prédica ideológica traducida en la presentaciónde alternativas más "eficientes" frente a un Estado supuestamente omnipotente, se insertaba en el intenso proceso de globalización intelectual, mediante la importación de paradigmas y modelos que sirvieron para legitimar en los países industrializados, sobre todo en losEstados Unidos y en Inglaterra, el desmontaje de lasexitosas políticas de corte keynesiano, que constituyeron la base del consenso social mediante el cual fueposible la expansión de esas economías en el períodoque algunos denominaron "la edad de oro del capitalismo" en las condiciones de la postguerra.
El keynesianismo fue víctima de sus propios éxitos en los países industrializados, al asegurar usos elevados de la capacidad y superiores niveles de empleo yde bienestar social de las clases trabajadoras, que mejoraron substancialmente su poder de contratación. Perolos éxitos reales del keynesianismo incubaban en su senolos gérmenes de su propia destrucción, para decirlo enel lenguaje de los clásicos del marxismo.
La tasa "natural" de desempleo compatible con lano aceleración de los procesos inflacionarios, se había
127
elevado en función de la mayor protección del sectorlaboral, por los sistemas de seguridad social, lo quehacía necesario incrementos aún mayores del desempleo para forzar a la clase obrera a aceptar bajas en lossalarios reales que ampliaran la diferencia entre producto marginal y costo marginal laboral de las empresas. Alcanzados los niveles de utilización plena de lacapacidad, las correspondientes tasas de inflación noproducían la baja en el salario real suficiente para lograr la reducción entre ingresos marginales y costos marginales laborales, que según la curva de Phillips, podrían ampliar de nuevo los niveles de empleo. Aún atasas elevadas de desempleo, las economías desarrolladas no podrían contener los procesos inflacionarios. Seplanteaba entonces una ofensiva directa sobre los niveles de gasto público y sobre la oferta monetaria, bajo lainspiración monetarista y de la "nueva economía clásica", para reducir los niveles de demanda agregada pordebajo de la oferta agregada potencial, a objeto de lograrla estabilidad del nivel de precios, cualquiera que fuerael costo en términos de desempleo, capacidad ociosa yriqueza social sacrificada.
La flexibilidad de los costos laborales que así selograrían, y los consiguientes aumentos en los beneficios empresariales, harían compatible la reducción dela inflación con un aumento de las inversiones privadas. De acuerdo con la teoría entonces en boga de "lasexpectativas racionales", ninguna acción del sector público para aumentar la demanda utilizando el déficit fiscal financiado mediante la emisión de pasivos públicos,ejercería ningún efecto, pues los agentes económicosperfectamente informados anticiparían y neutralizaríanel efecto de tales acciones públicas expansionistas. Laoperación de "la equivalencia ricardiana" determinaríaque la anticipación de los impuestos para pagar los pasivos públicos emitidos generaría el correspondiente nivel de ahorro privado para cubrirlos, lo que neutralizaría o anularía mediante un menor nivel de gasto privado la expansión del gasto público en el presente.
128
Estas teorias, que hasta el presente no han sidosubstanciadas emptricamente por los más sofisticadosejercicios econométricos, ejercieron un impacto decisivo en la formacián de las nuevas generaciones de economistas, gracias a la elegancia de su formulación matemática, independientemente de su correspondencia conla realidad. A estas nuevas generaciones de economistas, a quienes se les enseñó que la economia es simplemente una rama de las matemáticas aplicadas, y quesus postulados son éticamente neutrales, se les alistó allado de los intereses de clase, como "tontos útiles" dequienes perseguian propósitos menos trascendentes quelos que perseguirá una supuesta ciencia económica socialmente incontaminada.
En escala internacional, la ofensiva contra el poderde negociación de la clase obrera de los países industrializados fue acompañada de los efectos negativos quesobre los países en desarrollo exportadores de materiasprimas, entre las cuales destaca el petróleo, tuvieron losdescensos en el crecimiento de la demanda de sus exportaciones. Esto resultaba del ritmo más lento de crecimientoeconómico de las economías industrializadas, de la mayoreficiencia en el uso de 'estas materias primas y de loscrecientes niveles de endeudamiento -amplificados porlas altas tasas de interés, inducidas por las políticas monetarias restrictivas-, que obligaba a las economías dependientes a generar, mediante la contracción económicadirigida, los excedentes en cuenta corriente para cancelar el exorbitante servicio de la deuda externa. Enconsecuencia, bajo la orientación fondomonetarista, sejustificaron en estos países las devaluaciones, en el nuevorégimen de cambios flexibles, que se traducirían en lareducción de los salarios reales para facilitar la competitividad de los excedentes exportables, que en gran medida tienen una baja elasticidad de la demanda, y quepor su intensidad en el uso del factor trabajo no especializado, constituyen un factor adicional del poder de negocia-
129
ción del capital frente al trabajo en los países industrializados, en el contexto de una economía globalizada.
Independientemente de la insuficiente o inexistente validación de las nuevas teortas por las pruebas econométricas apropiadas, éstas jugaron un papel decisivoen el diseño e interpretación de las poltticas de represión del aparato social de producción, tanto en los paises industrializados como en los paises en desarrollo,que ha resultado en el cuestionable beneficio, de menores tasas de inflación protectoras del valor real de lariqueza financiera de las plutocracias internas y externas, a un elevado costo real social en términos de subutilización de las capacidades humanas y f(sicas de producción en la economía mundial en su conjunto. Unmodelo económico erróneo, que cristalice en politicasque cambien el balance de fuerzas entre las diferentesclases sociales, puede corresponderse con los interesesde las clases dominantes que lo ponen en marcha, enconflicto con los intereses globales de la humanidad, ycontar con la anuencia, complicidad o entusiasta tolerancia de quienes, muchas veces sin advertirlo, sirven,en función de una ciencia económica supuestamente neutral en el plano ético, propósitos en abierta contradiccióncon su propia escala de valores. 9, ro, 11, 12
6. LA VOCACIÓN CONTRACCIONISTA DEL GRAN CAPITAL Y
su DEFENSA ACADÉMICA
La visión tradicional sobre el capitalismo en escalanacional e internacional pone el énfasis en su tendencia inexorable a la expansión de las fuerzas productivas y a la acumulación general de capital. Pareciera
9. Barro, Robert: "Are Government Bonds Net Wealth?". Journal 01PoliticalEconomy, 1974. 82(6). November/December 1095-117.
10. Marglin, Stephen A. and Juliet B. Schor (editors): The Golden Age 01Capitalism. Reiruerpreting the Post-War Experience. Clarendon Press,Oxford, 1990.
11. Phillips, A.W.: "The relation between unemployment and the rate ofchange of money wages in the U.K. 1861-1957". Economics, New Series,Vol. 25, 1958.
130
contradictoria o paradójica la coincidencia entre los intereses de la clase capitalista y las políticas represivasde la producción, en función de las capacidades de negociación de los capitalistas y de sus beneficios de cortoplazo. Debe analizarse esta aparente contradicción considerando que simultáneamente con las fuerzas internasexpansivas del capitalismo se producen los procesos deconcentración y centralización del capital, que puedancompatibilizar durante un determinado periodo la maximizacián de beneficios de grupos cada vez más poderosos y reducidos del capital, con la contracción de laproducción en general y de los beneficios de la mayortade los capitalistas en particular y con la ineficiencia enel uso de los recursos sociales expresado en desempleo, capacidad subutilizada, etc.
Es perfectamente posible que una tasa decrecientede beneficios para la totalidad del capital se traduzcaen una tasa creciente de beneficios para una minoriadecreciente de capitalistas. En función de esas elevadas tasas de beneficio de una cada vez más reducidaplutocracia supercapitalista, crece más que proporcionalmente el valor real de mercado de sus activos, quees la expresión de su fuerza económica o poder de contratación en sus centros matrices y en el resto del mundo. En gran medida el resto de la colectividad capitalista se le subordina a sus intereses y a sus actividadescoordinadas y planificadas en escala mundial, y pasa aformar parte de su red de suplidores de recursos necesarios a su proceso productivo y de distribuidores delos bienes y servicios que producen; es decir, que se vacreando así una especie de "proletariado empresarial",con tasas de beneficio declinantes, y un proceso de desvalorización de sus activos, que tienden a largo plazo aestar por debajo de los correspondientes requerimientosde reposición.
12. United Nations: "Teaching of Economics in Developing Countries".Journal 01Development Planning; N° 24, 1994.
131
Los ascensos de la economía capitalista durante la"edad de oro" de la postguerra intensificaron este proceso de concentración y centralización del capital, a medida que la internacionalización de los mercados de capital tendía a ampliar la demanda en escala mundial delos activos financieros de las grandes corporaciones nofinancieras. En lo que se refiere a las grandes corporaciones financieras, en algunos países íntimamente conectados con las corporaciones no financieras, el valor demercado de sus capitales depende de la "eficiencia" conque exploten los recursos o ahorros que trabajadores yempresarios en sus centros matrices en el resto del mundo, les suplen mediante la adquisición de sus pasivos,lo que les permite obtener tasas crecientes de beneficios y de valorización patrimonial en los mercados decapital globalizados.
Si aplicáramos la interpretación marxista de los procesos económicos y de la distribución del valor y de laplusvalía creada entre los diferentes estratos de las clasescapitalistas, concluiríamos que una tendencia hacia ladeclinación de las tasas de beneficio del capital en generaly un crecimiento de la composición orgánica del capital,van acompañados de una acelerada concentración de losbeneficios en un número cada vez menor de grandescorporaciones capitalistas, gracias a la expropiación directa de productores empresariales y asalariados, y lacaptación adicional de valor por un puñado de organizaciones financieras transnacionales, con crecientes grados de integración con las grandes corporaciones nofinancieras.
Desde un punto de vista macroeconómico en escala nacional e internacional, el efecto más importantede este proceso es el cambio de visión de estas grandes unidades corporativas financieras y no financierascada vez más integradas, que sobre la base de la lógica de los mercados de capital, fijan su objetivo no enla maximización de su tasa de beneficio y del valorpresente de sus flujos netos de ingresos reales en el
132
futuro, sino en la inmediata valorización de sus patrimonios financieros y de sus acciones en los mercadosfinancieros internacionales integrados. Esta visión, cadavez mas separada de los objetivos reales de la sociedad en su conjunto, y estos objetivos corporativos decarácter meramente financiero, determinan que la producción real sea un simple subproducto de la simplegeneración y multiplicación de riqueza financiera enlos mercados globalizados de capital.
La inversión en esta riqueza financiera directa delas grandes corporaciones no financieras, conjuntamentecon las acreencias contra el sector público, que determinan las ganancias y la solvencia reales de las corporaciones financieras, deben protegerse en su valor contralos peligros de desvalorización, que significan los procesos inflacionarios, hacia los cuales se dirigen las economías capitalistas a medida que se acercan a la utilización plena de su capacidad productiva y al pleno empleo. De allí que las teorías y prácticas monetaristas yno monetaristas para contener los procesos inflacionarios cuadren con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales no financieras y financieras, lasque ponen el mayor empeño en producir y promovertodo el aparataje pseudoctenttfico en las disciplinas económicas, en difundirlas con todos los recursos comunicacionales y académicas a su alcance, y a convertirlas enel paradigma que oriente la acción de los Estados en laadopción de políticas restrictivas, que en última instancia aseguren el valor real del crecimiento continuoy acelerado de su riqueza financiera neta. Esa "cienciamacroeconómica", "ética y socialmente neutral", que hacapturado la imaginación técnica de una legión crecientede economistas de las nuevas generaciones, tiene implícita la tendenciosidad de favorecer los objetivos financieros del gran capital transnacionalizado.
La inversión ideológica es una de las más "productivas" inversiones del capitalismo de nuestro tiempo.En éstas juegan un papel decisivo las prestigiosas uni-
133
versidades angloamericanas, especialmente las universidades de Estados Unidos, financiadas por las grandescorporaciones no financieras que controlan parte importante de los excedentes económicos extraídos de los sectores materiales de producción de nuestros países, y lascorporaciones financieras dueñas de las acreencias financieras contra el Tercer Mundo. Desde allí se poneespecial empeño en que las nuevas generaciones de académicos de nuestros países absorban e internalicen eldogma neoclásico, como la última palabra de las ciencias económicas, y que lo acepten como un paradigmacientíficamente neutral, divorciado de cualquier escalaaxiológica o independiente de los vínculos específicosde cualquier interés de clase o de grupo. De esos centros de inteligencia académica difícilmente surgirá, y desurgir, jamás se oficializará, un planteamiento que cuestione los supuestos beneficios sociales de las grandesinversiones directas extranjeras en nuestros países y querecomiende una moratoria o default en el pago del servicio de la deuda externa como base de la reactivacióny la "modernización económica". La labor de estos centros académicos donde se elaboran y desde donde sedifunden estas tecnologías intelectuales o ideológicas,ha jugado un papel determinante en el contexto del derrumbe del "socialismo real", en la pragmatización y larecolonización de gran parte de la intelectualidad emergente de nuestros países. 13,14,15,16,17
13. Blair, Margaret M. Ownership and Control. Rethinking CorporateGovernance for the Twenty-First Century, The Brookings Institution,Washington, D.C. 1995.
14. Bryan, Dick: The Chase Across the Globe: International Accumulationand the Contradictions for Nation States. Westview Press, USA, 1995.
15. Marx, Karl: Theories ofSurplus Value. Progress Publishers, Moscow,1959.
16. Rodríguez, Gumersindo: "Reconducción Político-Económica en lasproximidades del Siglo XXI". Ultimas Noticias. Suplemento Cultural.Caracas, 11 de agosto de 1996.
17. Rodrik, Dani: Has Globalization Gane Too Far? Institute for IntcmationalEconomics, March 1977.
134
7. LA ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA CONTRACCIONISTA POR
LA DIRIGENCIA DEMOCRÁTICA
A finales de la década de los 70, y en el curso de laactividad pública más intensa en la materialización delos programas básicos del V Plan de la Nación 19761980, los sectores plutocráticos magnificaron la gravedad de los desequilibrios internos y externos, que resultaban del proceso expansivo concretado en un crecimiento más rápido de la economia privada en general,y de la inversión privada en particular, y no del sobredimensionamiento relativo del gasto del sector público.Sobre la base de este razonamiento se puso en marchaun vasto programa de presión ideológica y politica, conel objeto de cambiar las politicas de desarrollo del sector público en consonancia con los supuestos avancesde la ciencia macroeconámica, que a través de los canales académicos respectivos se importaban indiscriminadamente desde los centros de producción y difusiónideológica de los paises desarrollados, principalmenteInglaterra y los Estados Unidos.
La prédica contra el "socialismo", el "estatismo",el "populismo", el keynesianismo, el "capitalismo deEstado", que según esta interpretación había dominadolas políticas económicas del sistema democrático, se presentaba de una manera cruda, y sin la "rigurosidad analítica" que caracterizaba los modelos del mismo paradigma en los centros matrices de su producción y difusión. Luego irrumpiría en el escenario la hornada deexpertos económicos, entre los cuales fue notable la influencia de los "muchachos de Chicago", para sustentarla con formulaciones técnicas más complejas y aparentemente consistentes e irrefutables en la teoría, perodesastrosas en los resultados económicos y sociales quesu aplicación ha arrojado sobre la sociedad venezolanaen los recientes lustros.
Esta prédica interesada del capital organizado frentea las débiles defensas ideológicas del movimiento po-
135
pular, y muy particularmente de los dos principales partidos democráticos, los convirtió en agentes inconscientes e involuntarios de estrechos intereses de grupo. Lapérdida de importancia de la ideología y el pragmatismo sin definidos rumbos doctrinarios, los hizo vulnerables al contrabando ideológico de los intereses particulares del capital organizado. De allí, por ejemplo, quefue fácil infiltrar en los programas de gobierno de lospartidos democráticos, criterios capitalistas ortodoxossobre la rentabilidad de las empresas públicas, la ventade unidades económicas estratégicas del Estado al sectorprivado, etc. Esto no se correspondía con los propósitos sociales de los partidos ni con la ideología implícita en sus prédicas y retóricas. La falta de una política de formación de dirigentes administrativos capacitados por parte de los partidos, y la confusión programática que hemos señalado, los colocó, muchas vecesa pesar de su voluntad, en manos de los factores másorganizados del poder capitalista. El hecho de que lospartidos políticos no dispusieron de estos recursos técnicos y de que la función pública se hacía técnicamente más compleja, hizo que inevitablemente la funciónde la gerencia pública se concentrara en los más capacitados desde el punto de vista tecnocrático, pero cuyaeducación y visión del mundo y cuyas especializaciones mismas, se habían formado con propósitos diferentes de los que han de exigirse a quienes deben estarespecíficamente preparados para la defensa de los intereses colectivos.
El éxito de esta prédica pudo constatarse en lainfluencia que ejerció sobre el candidato presidencialque iba a convertirse en Presidente de la República apartir de 1979, que tenía antecedentes impecables como hombre de pensamiento social progresista, y bajocuya administración se puso en marcha el extemporáneo programa contraccionista que abrió el camino hacia la recolonización del país y la desnacionalizaciónde la industria petrolera.
136
Durante la campaña electoral, el 4 de noviembre de1978, en declaración al diario El Nacional declaró LuisHerrera Campíns: "Sostengo que el Estado venezolanotiene un tremendo poder económico acentuado con lanacionalización del petróleo y del hierro que actúa aplastantemente contra la persona yeso no es conveniente"."Es decir, es necesario un Estado que aliente la creaciónde sociedades intermedias entre la persona y el mismoEstado, capaces de impedir que se abuse con el enormepoder económico y político de éste". 18,19,20
8. ACUMULACIÓN PúBucA y PRIVADA DE CAPITAL Y DESEQUlllBRIO
INTERNO y EXTERNO
La supuesta necesidad de reducir la excesiva expansión del sector público, para redimensionar la demandaglobal de acuerdo con el potencial de la oferta, y corregir así los desequilibrios económicos interno y externo, no se correspondía con los mencionados hechosque señalaban un acelerado crecimiento del productodoméstico privado en el producto total, una importancia creciente de las inversiones privadas en relación conlas inversiones públicas, una tendencia hacia el equilibrio fiscal y monetario interno y sólidos prospectos deestabilidad en las cuentas externas. Como se ha señalado, durante 1976-1978 la participación anticipada delsector público en la inversión total, de 58% se redu-
18. Dornbusch, Rudiger, and Sebastian Edwards: The Macroeconomics o[Populism in Laün America. Chicago University Press, 1991.
19. Rodríguez, Gumersindo: "La Soberanía de los Partidos Democráticos y el Manejo del Capitalismo de Estado". Conferencia en laCámara de Comercio de Puerto Cabello el 15 de noviembre de 1978.Publicado en la obra del mismo autor: Economta Pública, Planificación y Capitalismo de Estado en Venezuela. Ediciones Corpoconsult,Caracas, 1979.
20. Rodríguez, Gumersindo: "Capitalismo de Estado, Democracia Representativa y Calidad de la Dirigencia Pública". Conferencia en la Academiade Ciencias Políticas y Sociales el 28 de febrero de 1977. Publicadaen la obra del mismo autor:EconomiaPública.Planificacióny Capitalismode Estado en Venezuela", Ediciones Corpoconsult, Caracas, 1979.
137
ciría al 40%, en razón de que a pesar de que durante esesubperíodo las metas de inversión pública se lograronen 107%, las inversiones privadas concretadas alcanzaban un 207% de las inversiones privadas anticipadasen el V Plan de la Nación. 21
En lo que se refiere al desequilibrio interno, a pesarde los elevados índices de utilización de la capacidadproductiva existente, y de haberse alcanzado en el mercado laboral una situación cercana al pleno empleo, laspresiones inflacionarias estaban controladas y los prospectos en el mediano y largo plazo indicaban un potencial real de estabilidad en función de los rendimientos crecientes o costos decrecientes durante el procesode crecimiento endógeno en marcha, de la estabilidaddel tipo de cambio nominal y de las proyecciones de losingresos de divisas según las expectativas de precios enlos mercados energéticos: "El índice de precios al pormayor que para 1974 había crecido en 16,7%, lo haceen 13,7% en 1975, en 7,2% en 1976, en 10,4% en 1977y en 7,4% en 1978, para un promedio a lo largo delperíodo de 11% anual. Pero la política de precios [... ]logró que los precios al por mayor más elevados fueron absorbidos a costa de los factores propietarios enlos sectores de la producción y la distribución, 10 quepermitió que el índice del costo de vida, que mide losprecios finales pagados por las mayorías consumidorascreciera a sólo en un 8%, es decir en 27% menos" 22, 23.
En el mediano y largo plazo el equilibrio internoexpresado en el nivel de los precios dependería de lautilización creciente de los incrementos del patrimonioproductivo en que cristalizaba el acelerado proceso deacumulación pública y privada de capital productivo, y
21. Rodríguez, Gumersindo: ¿Era posible la Gran Venezuela? ... cit. Véasep. 65 Y Cuadros N2 12 Y 13.
22. Banco Central de Venezuela: Informe Econámico 1979. A-187, 188,189.
23. Ibid., págs. 50 y 51.
138
como consecuencia de los aumentos en la "productividad total de los factores" materializados en retornoscrecientes o costos decrecientes. Este equilibrio debíaapoyarse en la continuidad de la política de precios,orientada a asegurar una participación justa de las mayorías en los incrementos de la productividad social,gracias a las limitaciones a las prácticas monopólicas yoligopólicas, que se venían adelantando mediante la regulación del diferencial entre los costos declinantes deproducción y los precios finales a los consumidores.Este era un factor adicional de conflicto entre el sectorpúblico y los sectores más poderosos del capital, quealentó la prédica contraccionista para poner fin a lasinterferencias con las leyes del mercado.
A corto plazo, sin embargo, la estabilidad de preciosiba a estar determinada en medida substancial por laforma como se cubriera el déficit en la cuenta corriente,motivado por la absorción total de los excedentes externos acumulados en la capitalización productiva interna, es decir por el exceso de la inversión sobre el ahorro doméstico total.
El sector público tenía que atender simultáneamentelos requerimientos del componente importado de sus propias inversiones y de las inversiones del sector privado, dada la baja participación privada nominal en lasexportaciones totales del país. La demanda de divisasdel sector privado para pagar el componente importadode su acumulación interna de capital eran aun mayorpor el hecho que la inversión privada crecía a ritmo másrápido que la inversión global y más que duplicaba latasa de crecimiento de las inversiones públicas. El desbalance entre ahorro privado e inversión privada eracubierto en medida substancial por el sector público, loque convertía a éste en un acreedor interno neto, y parte determinante del desbalance entre la generación dedivisas del sector privado y el componente importadode sus inversiones, fue suministrado por el financiamiento público, directa e indirectamente mediante préstamos
139
y avales de los entes financieros gubernamentales deinversión.
En este exceso de la inversión sobre el ahorro y delcomponente importado de la inversión sobre la generación de divisas del sector no extractivo en particular,jugó un papel decisivo la tasa de formación de capitalen el sector público, que inducía un crecimiento aúnmayor de la inversión privada (crowding in). "Los gastosde inversión global del sector público rebasaron sus niveles de ahorro durante 1974-1978; a pesar de que elahorro real del sector público se incrementa de 122 millones de bolívares por año durante 1970-1973 a 8.515millones de bolívares por año durante 1974-1978, losgastos públicos globales de inversión real se incrementaron de 4.655 millones por año a 9.997 millones poraño, es decir 2.1 veces mas"." Agotado el excedente dedivisas acumulado o represado en el Fondo de Inversiones de Venezuela, que cubrió tan sólo una parte delcomponente importado de las inversiones totales, la continuidad del proceso de inversión y de utilización creciente del patrimonio productivo determinaría, en uncontexto de un régimen de cambio fijo y de los patrones existentes de distribución de la riqueza, y los ingresos y de la composición del consumo, la aparición eintensificación de un déficit en la cuenta corriente de labalanza de pagos.
De haberse modificado el régimen cambiario, y establecido un sistema de cambios flexibles, habrían sidoinevitables las consecuencias inflacionarias de una devaluación, de escaso efecto sobre las exportaciones totales. La destrucción del poder de compra resultantehabría reducido substancialmente la demanda real privada, elevado los niveles de capacidad subutilizada yreducido la inversión privada, y en consecuencia la demanda de divisas para el componente importado corres-
24. Rodríguez. Gumersindo: ¿Era Posible la Gran Venezuela? ... cit., pago169.
140
pondiente. La sociedad habría tenido que pagar un altocosto por este redimensionamiento de la demanda entérminos de capacidad productiva ociosa, desempleo, ingresos reales decrecientes y desacumulación de patrimonio productivo a largo plazo. En el contexto de distribución desigual de la riqueza y de los ingresos y de sureflejo en el patrón de consumo con un creciente componente directo e indirecto importado se presentabandos alternativas adicionales para afrontar o conjurar estedesequilibrio externo. Por una parte, podrían haberseaumentado las exportaciones petroleras mediante la explotación plena del potencial técnico de producción, loque estaba limitado por los acuerdos dentro de la OPEP, ypor la otra, el endeudamiento externo.
9. ¿PUDO EVITARSE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO?
Dado el potencial productivo acumulado y su capacidad de producción de bienes transables, así como elincremento de las reservas petroleras y del potencialtécnico de producción de hidrocarburos, los mercadosinternacionales de capital permitieron cubrir, mediantefinanciamiento a mediano y largo plazo, el déficit encuenta corriente determinado por las altas tasas de formación de capital en general, y de su componente importado en particular. Debemos precisar que el endeudamiento externo no constituía la solución óptima, sinoque era el resultado de los procesos de crecimiento yde acumulación de capital sujetos a específicas restricciones en el marco de la distribución del poder, lasriquezas y los ingresos y de la consecuente composición del consumo y de la asignación del ahorro privado.
A mediano y largo plazo, en una economía en plenocrecimiento y cabal utilización del potencial instalado,sobre todo en el sector productor de bienes transables,el servicio de este endeudamiento habría representadouna proporción decreciente de la producción en gene-
141
ral y de la producción de estos bienes transables enparticular. Pero, si tomamos en cuenta que según el BancoMundial se esperaba una mejora en los precios petroleros,la solución que una política pública menos constreñidapor las relaciones de poder social existentes, el déficiten cuenta corriente pudo ser afrontado en el corto plazosin interrumpir el proceso interno de crecimiento y acumulación de capital, sin acudir al endeudamiento externo, y sin que el sector público perdiera la posiciónque hasta ese momento conservaba de acreedor internacional neto consonante con un racional proceso de asignación intertemporal e interespacial de los recursos reales de la nación. De haber persistido la tendencia a lareducción del inventario de divisas que fue un factorlimitante para la adquisición del componente importadoesencial de la inversión y del consumo, la solución aaplicar, y que no sugirieron los adversarios del V Plande la Nación, debió ser un control racional de las salidasde divisas, y medidas eficaces para aumentar el ahorroprivado y su aplicación dentro del pats.
Mientras el ahorro público real pasa de 1,6% delingreso público nacional real en 1973 a 47% durante1974-1978, el ahorro privado pasa de 26% a 20% delingreso privado real. De haberse mantenido la tasa deahorro privado preexistente, el ahorro real privado habría alcanzado durante 1974-1978, 57.532 millones debolívares, y alcanzó 48.881 millones de bolívares, esdecir 8.651 millones de bolívares menos. Si se hubieranadoptado políticas para detener esta excesiva propensión consumista privada, habría sido posible obtener estefondo real de acumulación, colocable en deuda públicainterna para financiar programas básicos, y aplicablestambién de manera directa e indirecta a inversiones privadas. La inversión de este ahorro en la economía interna habría generado un gasto neto real en componenteimportado de cerca de 1.141 millones de dólares. Sitomamos en cuenta que las salidas de capital privadoalcanzaron a 1.510 millones de dólares durante el pe-
142
ríodo, y los gastos de viajeros en el exterior 1.265 millones de dólares, para un total de 2.775 millones, bastabahaber reducido este extenso gasto adicional de divisas ala mitad para asegurar la inversión de un volumen deahorro de esta magnitud sin perturbar el equilibrio de labalanza de pagos.
Afortunadamente, y tal como 10 había previsto elBanco Mundial en sus recomendaciones sobre los programas del V Plan de la Nación, se produjo el aumentoen los precios del petróleo a partir de 1979. En el momento preciso en que se estaban concretando en máspotencial productivo las inversiones correspondientes,el nuevo boom petrolero resuelve con amplitud el problema de la balanza de pagos y de la restricción cambiaria, 10 que aseguraba el financiamiento del componente importado de elevados niveles de crecimiento realsin presiones inflacionarias. Los ingresos de divisas delsector público, que habían descendido de 8.886 millonesde dólares en 1974 a 7.266 millones de dólares en 1978,suben a 8.895 millones de dólares en 1979, 11.560 millones en 1980 y 17.803 millones de dólares en 1981. 2S
Estas características estructurales, y este potencialinterno de recursos privados utilizables para asegurar lacontinuidad de un proceso de crecimiento endógeno autosustentable, fueron omitidos por la prédica ideológicainteresada en promover el redimensionamiento hacia abajode nuestras fuerzas productivas. Estas realidades ni siquiera fueron consideradas en el análisis de alternativaspor los sectores progresistas, para superar las limitaciones en el alcance de una política estatal de desarrollo,prisionera de las limitaciones que implica la cohabitación de un sector público suborganizado con una estructura de poder privado cada vez más activa en elejercicio de su capacidad económica, comunicacional eideológica, frente a una estructura de partidos políticoscapturada por los grandes tenedores de riqueza privadainterna y externa.25. [bid. Véase Cuadros Ng 37 Y38 Ypp. 191-192.
143
10. Los RESULTADOS PREVISIBLES DE LA pOLíTICA
CONTRACCIONISTA
Dentro, y luego fuera del sector público, nuestraposición fue opuesta a la instrumentación de una política de subutilización del aparato productivo, que en elfondo era una política de represión social contra el poder de contratación de las clases trabajadoras, dirigidaal control de los recursos nacionales para su asignaciónprivada, por los sectores más ricos, a inversiones internas no esenciales, a consumo de alto componente importado y a adquisición de activos financieros internacionales. Esta política, intuimos entonces, a mediano ylargo plazo terminaría en la reprivatización de la riquezapública y en la recolonización económica del país. Fuenuestra opinión, que "una política de enfriamiento de laeconomía de manera selectiva... pudo ser parcialmentejustificable en el momento crítico en que se requeríareducir el excesivo crecimiento de las áreas no prioritarias de la economía privada, a objeto de liberar insumos físicos de inversión necesarios para adelantar losprogramas básicos y ahorrar recursos de divisas paraasegurar el componente importado de éstos. En medidasubstancial las restricciones selectivas en áreas como lainversión en construcción comercial y residencial de lujo,adoptadas al final del período, tenían justificación y seorientaban con este propósito. 26
Las politicas de redimensionamiento hacia abajode la economia pública, y particularmente de las inversiones públicas, combinado con una polttica monetaria restrictiva, iba a inducir un descenso de la inversión privada mas que proporcional con relación al descenso dela inversión pública, es decir un "crowding in" a lainversa, lo que al contraer e intensificar la inestabilidad de las tasas de beneficio y de valorización de losactivos privados, liberarian recursos que en lo internoquedarian ociosos en la forma de capacidad fislca ex-
26. /bid.• pág. 191.
144
cedente y de desempleo, y en lo externo se orientartanhacia la adquisición de activos financieros privados enlos mercados financieros internacionales. La política monetaria contraccionista se reflejaría tanto en un incremento en las tasas internas reales de interés y en lareducción del crédito bancario en las empresas, sobretodo para las pequeñas y medianas, que son las quetienen la mayor intensidad en el uso de factores internos,y en especial en el uso de mano de obra, y cuya expansión continua era un factor significativo para manteneraltos niveles de demanda de los insumos y serviciosproducidos por los sectores básicos, pues el potencialproductivo de éstos se había expandido considerablemente; esto aseguraría elevadas tasas de crecimiento enel valor agregado real de los sectores productores debienes transables, destinados a las exportaciones y a lasubstitución de importaciones. "Redimensionar hacia abajo, mediante una injustificada contracción económicasignificaría lanzar a la desocupación a inmensas legiones de trabajadores". "Redimensionar hacia abajo agravaría los problemas de distribución de los ingresos y delas riquezas, porque los primeros en ser excluidos delderecho a participar en el producto social serán los cientos de miles de venezolanos que quedarían fuera delmercado de trabajo, mientras los más privilegiados tienen capacidad para resistir al reajuste y hasta para beneficiarse de sus desastrosos efectos sobre los más pequeños y medianos".
Las regiones, en un proceso de crecimiento internoespecialmente más equilibrado, se encontraban en unafase de "expansión y consolidación de sus sectores productivos". Las inversiones que en ellas se han realizadotienen un período de maduración de unos cuantos años,por lo que todavía las economías regionales seguirándependiendo en alto grado de las erogaciones corrientesy de los gastos de inversión del Gobierno Central, loque las hace altamente vulnerables ante cualquier reajustede las magnitudes del gasto del sector público. Las nuevas
145
clases empresariales, sobre todo las del interior del país"han emprendido sus proyectos en marcha sobre unabase de capital propio muy precaria, lo que los hacedepender en sus inversiones del financiamiento a medianoy largo plazo del sector público" y en particular de losintermediarios financieros del Estado. Esta elevada relacióndeuda/capital las hace muy vulnerables en el mercadofinanciero y las pone a merced de la ortodoxia cobradorade sus principales acreedores.
En un proceso de reajuste drástico del gasto público, no sólo se verían afectados las rentabilidades ylos flujos de caja de estas empresas por la baja demanda de sus productos, sino que la urgencia que tendría elEstado de cobrar rigurosamente en la fecha de vencimiento de los saldos acreedores, las sometería a duras pruebas que terminarían en un proceso de embargos, de liquidaciones, y al final de transferencia de su propiedad alos intereses económicos más poderosos de los centrosmetropolitanos más ricos". "Redimensionar hacia abajodesestimularia la inversión en el país por parte de todala comunidad de ahorristas pequeños, medianos y grandesy produciría una masiva salida de capitales para financiar el desarrollo de los países más privilegiados económicamente" .27 Era un absurdo macroeconámico iniciar una política contraccionista en una economía, queno sólo comenzó a acumular saldos cada vez mayoresen su cuenta corriente a partir de 1979 debido a lasnuevas alzas de los precios petroleros, como eran lasexpectativas del V Plan de la Nación y del Banco Mundial en 1976, sino que, precisamente en esos momentos, se estaba recogiendo en mayor potencial productivo, el fruto de los esfuerzos de acumulación de capital realizados durante el precedente quinquenio. La economía estaba pasando de una etapa avanzada de producción interna de insumos estratégicos a una etapa máscompleja de articulación interna del aparato productivo
27. Ibid., pp. 187-189.
146
fundamentado en una mayor interdependencia en cuanto a los bienes que procesaba. Lo que debió plantearseera mantener un clima razonable de expansión de lademanda y una serie de políticas de carácter selectivoque creara el mercado más firme de las empresas usuariasy procesadoras de los bienes y servicios generados porlas inversiones estratégicas ejecutadas durante el anterior quinquenio. El tipo de política económica sin ninguna lógica referencia a la disponibilidad real de la capacidad productiva pertenecía a la familia de políticaseconómicas recomendadas por los "muchachos de Chicago"."
11. LA DEUDA PUBLICA, lA FUGA DE CAPITAlES Y lA PERSISTENCIA
DE LA CONTRACCIÓN ECONÓMICA
La contracción de la economia como resultado dela politica económica del gobierno que asumió el poderen 1979, y que con escasas diferencias han continuadotodos los gobiernos subsiguientes, creó las condiciones para justificar, decidir e instrumentar la reprivatización de la riqueza pública, y para desnacionalizarla industria petrolera, que tanto beneficia a las mismas plutocracias internas transnacionalizadas y a lasgrandes empresas transnacionales, que indujeron a ladirigencia politica a desmontar la estrategia económicadestinada a impulsar el desarrollo de un capitalismomenos dependiente, que venta siguiendo el Estado democrático. La crisis que sufren las fuerzas productivas internas se constata en el creciente grado de subutilizacián del potencial productivo ahora decreciente, los altos niveles de desempleo abierto y de empleo informal,el descenso en el producto interno no petrolero porpersona ocupada, la baja en el ingreso real per capitay en el ingreso real de la clase trabajadora, la reducción de los niveles de consumo real, etc. Como consecuencia de la fuga privada de capitales la sociedad
28. tsu.. pp. 197-198.
147
sufre la carga del servicio de una deuda interna y externa, que restringe decisivamente la capacidad del sector público para poner en marcha un programa de reactivación económica, y lo obliga a estimular la sub-utilización del potencial productivo mediante el aumento dela tributación regresiva, de la devaluación, y consecuentemente de la inflación, como arbitrios fiscales, queconjuntamente con el debilitamiento del poder de contratación de la clase obrera obtenido gracias al desempleo, restringen la demanda social real por debajodel potencial de la oferta real interna. (Cuadros A, B, Cy D)
La privatización de las empresas básicas y ladesnacionalización de la industria petrolera es presentada como la solución mágica para la crisis de nuestras fuerzas productivas por los mismos sectores nacionales e internacionales que convencieron a la dirigencia polttica para poner en marcha el programa de contracción económica, que es la causa principal de los malesque hoy se trata de resolver de esa manera.
La deuda pública interna es el reflejo de la declinación de la economía interna, que por una parte, en elcontexto del poder dominante de las clases más ricas yde la baja progresividad del sistema fiscal, reduce elpotencial de tributación por el descenso de la producción, los ingresos y las ventas y por la otra, incrementodel gasto corriente del Estado para sostener su estabilidad mediante empleo público innecesario, transferencias o "sobornos sociales", gastos en seguridad y defensa para afrontar la conflictividad social y los altosíndices de criminalidad. La deuda pública interna estambién consecuencia de la crisis del sistema financiero,determinado por el "saqueo" de las instituciones bancarias privadas por parte de sus propietarios y principales directivos, en anticipación de su inminente insolvencia determinada por la crisis en el sector real de laeconomía, que reduce la capacidad de pago de los prestatarios y destruye el valor real de mercado de sus garan-
148
tías. Este saqueo (looting), que ha servido para alimentar las salidas de capital privado y ha incrementado lariqueza financiera externa de las clases más ricas, se hareflejado en una escandalosa deuda interna del sectorpúblico consolidado -incluyendo las autoridades monetarias- cuyo servicio es la continua fuente de creación de liquidez potencialmente inflacionaria. Esta liquidez es luego recogida por el mismo sector público,mediante la emisión de más deuda interna que desplazaen las carteras de las instituciones financieras privadas,los créditos al sector productivo, y que inhibe al sectorpúblico a aumentar sus gastos productivos para la reactivación por temor a reforzar los efectos negativos deeste desequilibrio interno sobre las cuentas externas, particularmente la cuenta capital de la balanza de pagos.
El problema de la deuda externa y de su servicio hasido el resultado de la fuga de capitales privados, inducida por la contracción, que produjo una masiva redistribución de las reservas internacionales del sector público hacia el sector privado, lo que ha resultado en uncrecimiento de la riqueza financiera privada externa queexcede substancialmente el nivel de las reservas internacionales públicas. Como resultado de esta fuga decapitales privados, o transferencia de riqueza financierapública al sector privado, para mantener la capacidad depago del componente importado de su gasto interno yun nivel apropiado de reservas internacionales, el Estadodebió endeudarse exageradamente, a pesar de los crecientes ingresos producidos por la industria petroleranacionalizada. La deuda total, que inicialmente se incrementó como consecuencia de un aumento de las inversiones productivas y de los gastos en capital humanodel Estado, y en razón de una debilidad o "cobardíainstitucionalizada" de la dirigencia pública para extraerlos recursos correspondientes de las clases más ricas,habria sido perfectamente manejable de haber continuado el crecimiento de la economía interna en general, y de la economía productora de bienes transablesen particular.
149
Los ingresos públicos externos derivados del segundo boom petrolero, que permitió vender cada barrilde petróleo conservado -a razón de mas de un millón debarriles diarios-, por un precio por barril superior enmás de dos veces el precio imperante durante 19741979, habría sido más que suficiente para eliminar ladeuda externa de desarrollo previamente contraída paracubrir el exceso del componente externo de las inversiones estratégicas sobre los recursos acumulados durante el primer boom de los mercados petroleros. Por elcontrario el Estado venezolano, de acreedor neto, tantoen el sector interno como en el sector externo, se transformó en deudor neto.
La posición deudora interna del Estado venezolanoasegura a los sectores más ricos, tenedores de esta deuda, un considerable flujo de ingresos que en parte substancial, en las condiciones de estancamiento económicoy de sobrevaluación real de la moneda, se convierte enactivos financieros internacionales adquiridos por residentes nacionales. La posición deudora neta externadel Estado constituye un submúltiplo de la riqueza financiera externa privada de los venezolanos más ricos acumulada gracias a la transferencia a su favor de lasreservas internacionales del sector público.
Desde un punto de vista del balance global de laeconomía, la deuda pública interna no afecta el patrimonio neto de la sociedad, pues el pasivo de un sectores simultáneamente el activo de otro sector, salvo queel uso de los recursos financieros suministrados por lasunidades económicas privadas haya afectado las dimensiones de la acumulación real de capital productivo. En lamedida que la deuda pública interna no se haya concretado en creación de patrimonio productivo público,y su colocación se haya reflejado en costos más elevados del capital y en el desplazamiento de colocaciones o inversiones en el sector privado por parte delas instituciones financieras, este endeudamiento puede contribuir al descenso de la acumulación real de
150
capital productivo. Si la tenencia de los pasivos públicos se concentra en las clases más ricas, con la máselevada propensión a la diversificación internacionalde sus carteras de inversión, el servicio de esta deudaintensifica, por una parte la desigualdad en la distribución interna del ingreso y afecta negativamente lademanda social, y consecuencialmente la utilización delpotencial productivo, y por la otra, contribuye a contraer la tasa de formación de capital real por un múltiplo de la fracción de este servicio que se dedica a laadquisición privada de activosfinancieros internacionales.
En el caso de la deuda externa, su impacto sobre elpatrimonio real del país depende del uso que se le hayadado en 10 que se refiere a la constitución de activosproductivos, y de la relación entre el valor presente delos flujos futuros de valor real de la producción obtenida por estos activos y el valor presente de los pagosdel servicio de esta deuda en los períodos venideros. Siel valor presente de estos futuros flujos de valor agregado, debidamente ponderados por la probabilidad desu ocurrencia y por su distribución entre las distintasclases sociales, en la correspondiente secuencia temporal, es inferior al valor presente del servicio de ladeuda, su efecto a largo plazo será una reducción delingreso nacional real y una creciente incapacidad de lanación para honrar sus obligaciones externas.
Esta realidad puede concretarse, como resultado defactores externos, fuera del control del país, como sonla existencia de tasas de interés variables sobre los saldosdeudores, y de desmejora en los términos de intercambio,como consecuencia de las políticas macroeconómicasrestrictivas en los países acreedores, y de la oferta simultánea de varios países deudores, de los mismos productos de baja elasticidad precio y elevada elasticidad ingresos de la demanda, presionados por la necesidad decumplir con el servicio de las respectivas deudas externas. En la medida que estas exportaciones se hayanincrementado mediante las recetas fondomonetaristas de
151
devaluaciones de la moneda, que se traducen en unadistribución más desigual de los ingresos, se afectará eluso de la capacidad en los demás sectores productoresdiferente de los sectores productores de bienes transablesexportables, lo que reducirá el crecimiento de los ingresos reales e intensificará las desigualdades en su distribución. El valor presente de los flujos de valor agregado neto por los activos productivos constituidos gracias al uso del endeudamiento externo, tenderá a sermenor que el valor presente del flujo de pagos del servicio de la deuda externa, en la medida que se hayandestinado estos recursos a pagar el componente importado de consumo público o inversiones improductivas-equipamiento bélico, por ejemplo-, y en que hayansido absorbidos por las prácticas corruptivas reflejadasen sobreprecios en las adquisiciones externas.
Así mismo, la concentración de las inversiones cuyocomponente importado se haya financiado mediante elendeudamiento externo en sectores productores de bienes no transables, en la producción de bienes transables exportables de baja elasticidad precio de la demanda,y la subutilización de las capacidades instaladas comoconsecuencia de las restricciones a la expansión de lademanda interna, acentuará estos descensos en la relaciónentre el valor presente generado por los activos productivos constituidos gracias a este financiamiento externo y el valor presente de su futuro servicio.
El peligro que la deuda externa se convierta en unfactor de reduccián del ingreso real per cápita y dedesa-cumulacián de capital productivo a mediano y largoplazo, es intensificado por las expectativas del sectorprivado de los riesgos de mayores tasas de imposicíánrequeridos por el sector público para cumplir con susobligaciones, y por la anticipacián de una decrecientecapacidad del Estado para mejorar las tasas de beneficio y de valorizacián de los activos reales privados,mediante más inversiones complementarias en infraestructuras fisicas y en capital humano.
152
En condiciones de libre convertibilidad y de sobrevaluación de la moneda, estimulada por devaluacionesexplosivamente inflacionarias, se inducirían salidas continuas de capital privado. La deuda externa, resultadoen gran medida de la fuga privada de capitales, se convierte a su vez en un factor que estimula adicionalessalidas de capital privado. 29.30.31
12. REMATE DE LA RIQUEZA NACIONAL Y FUTURO DE LA
DIRIGENCIA PÚBLICA
En el caso venezolano, la deuda externa estuvo inicialmente orientada a pagar el componente importado deuna parte substancial de la formación de activos productivos estratégicos en los sectores directamente productores de bienes transables, dentro de los cuales se destacaban las actividades procesadoras de recursos materiales básicos, y en actividades que indirectamente contribuían a la mayor producción y productividad de estossectores y de la economía en su conjunto -electrificación, transporte y comunicaciones, puertos, almacenamiento, etc. Estas inversiones deberían generar ingresos de exportación netos, cuyo valor presente excederíael valor presente de los flujos de pago de la deuda externa contraída para estos propósitos. Pero en razón dela política de contracción de la economía dirigida por elmismo Estado, que determinó la subutilización de lascapacidades instaladas, en consecuencia se contribuyó aque la relación entre valor presente del servicio de ladeuda y valor presente del valor agregado neto expor-
29. Pastor, Manuel: "Private Investment and Debt overhang in LatinAmerica". Chapter 8, in Macroeconomic Policy after the ConservativeEra. Cambridge University Press, 1995.
30. Rodríguez, Gumersindo: "La Deuda Pública en la Riqueza Colectiva".Conferencia dictada en la Cámara de Comercio de Puerto Ordaz, el15 de marzo de 1979, y publicada en Economia Pública, Planificacióny Capitalismo de Estado en Venezuela. Ediciones Corpoconsult, Caracas,1981.
31. Rodríguez, Miguel: "Mitos y Realidades del Endeudamiento ExternoVenezolano". lESA, 1984.
153
table, que se hacía posible con el patrimonio productivo así creado, se fuera ensanchando. Por otra parte lasubutilización de este potencial productivo, y como resultado el descenso en los ingresos de las empresas delEstado en los sectores correspondientes, frente a beneficios unitarios decrecientes determinados por altoscostos de los préstamos internos y externos, por el sobreempleo en relación a los niveles de utilización, etc.,determinó la acumulación de pérdidas en sus balances, que fueron estigmatizados por la prédica antiestatista interesada, como el reflejo de la congénita incapacidad de las empresas públicas para equipararse alos niveles de eficiencia microeconómica de las grandes empresas del sector privado. En esta contabilidadmicroeconómica no se tomaban en cuenta la destrucción de la rentabilidad de las empresas públicas comoconsecuencia de las poltticas de contracción recomendadas por el gran capital organizado, con la legitimación conceptual de los medios comunicacional y los intelectuales a su servicio, ni tampoco se imputaban lastransferencias de valor agregado creado en estsa empresas, al sector privado nacional e internacional mediante la subvaloración de los productos que estas empresas le venden a estos mismos sectores y la sobrevaloración de los bienes y servicios que le compran.
La salida de esta crisis macroeconómica y macrosocial a que nos han conducido las políticas económicaspuestas en marcha por mandato o recomendación de lasplutocracias internas transnacionalizadas y los consorcios multinacionales, reforzada política e intelectualmentepor los entes financieros multilaterales, y la crisis microeconómica del sector empresarial del Estado en medida substancial explicable por esta contracción, debe buscarse,según la propuesta de estos mismos sectores, en la reversión de las políticas de nacionalización del petróleo, yen la privatización o transnacionalización de las industrias básicas.
154
Recientemente señalamos que, con todas las ineficiencias del sector estatal, y los aprovechamientos privados ilegítimos, "el uso de los ingresos extraordinarios del petróleo contribuyó a la ampliación del patrimonio productivo en 84.133 millones de dólares, superioren 58.245 millones de dólares al monto de los ingresospetroleros extraordinarios, y en cerca de 71.000 millones de dólares al monto de la deuda externa adicionalcontraida para pagar el componente importado de losproyectos de inversión básica. Esta mayor riqueza productiva acumulada se concretó en un aumento de lasreservas de petróleo de 13 mil millones de barriles en1973 a 20.000 millones de barriles para situarse hoyalrededor de los 70.000 millones de barriles. En el sector eléctrico esas inversiones permitieron elevar la capacidad de generación de 3.000 megavatios a 8.000 megavatios y alcanzar en la actualidad cerca de 20.000 megavatios. En aluminio de una capacidad de producción de45.000 toneladas pasamos a 156.000 toneladas y hoynos situamos en cerca de 600.000 toneladas". "La contracción económica puesta en marcha por el gobierno deHerrera Campíns, insuficientemente contrarrestada porlos subsiguientes gobiernos de Acción Democrática yprofundizada e intensificada por el segundo gobierno deRafael Caldera, ha significado una gigantesca malversación de esta inmensa riqueza social y una redistribución, mediante la exportación de capitales privados, delas reservas internacionales desde el Estado hacia losvenezolanos más ricos, quienes los tienen en el exterior, en proporción cercana al 50% del capital total realdel país". "Como consecuencia de esta flagrante destrucción de riqueza social la capacidad productiva ociosa seha incrementado a más de un 40% de la capacidad totalde producción". "Devaluado este patrimonio de la Nación,a pesar de su extraordinaria rentabilidad potencial, nose deja esperar hoy la oferta de las grandes corporaciones internacionales para comprarlo a precio vil en el"remate", que organiza el propio Estado que lo creó"
155
con el compromiso de asegurar nuestro progreso económico soberano."
Ante las costosas consecuencias del retroceso de laeconomía venezolana, dirigido por los gobiernos a quienes la soberanía popular encargó la defensa del bienestar colectivo y la independencia del país, era lógicoesperar que se propusiera y adoptara como salida laprivatización de la propiedad económica esencial delEstado democrático, y la subasta de riquezas inalienablesde la nación.
Frente a la ausencia de un nuevo liderazgo capazde establecer los paradigmas, las estrategias y los programas que aseguren en los inicios del próximo siglo lareconstrucción de Venezuela en la dirección de su engrandecimiento como nación, de la liberación y aprovechamiento por las mayorías de su potencial creador, y de lainserción soberana, con voz propia, de nuestro país enla sociedad internacional, estamos aceptando la desnacionalización como solución política y socialmente legítima de esta crisis promovida por nuestros propiosoligopolios globalizados, cuyo "dominio se extiende alEstado -según la acertada afirmación de nuestro respetado colega y excelente escritor, Diego Luis Castellanosque "prácticamente ha sido privatizado", "mediante laasunción de posiciones claves en los aparatos estatalesy los gobiernos, las grandes empresas y en especial laspetroleras, para controlar el poder y orientar "las políticasde acuerdo con sus intereses específicos, causando estragos tales como el mismo retroceso de la democracia, laescalada de las desigualdades, el menoscabo de la soberanía, la destrucción de sistemas productivos y de infraestructuras físicas, la ruptura de las cohesiones sociales, la relegación de valores republicanos y ciudadanos, y ahora, con la globalización, la sumisión a "presiones externas" de las cuales "no es difícil identificarlos intereses y propósitos a que obedece".
32. Rodríguez, Gumersindo: "Nacionalización y Rccolonizaei6n". El Nacional;Caracas. 28 de Noviembre de 1996.
156
Nuestra esperanza, como lo afirmamos hace poco,es que: "en las universidades, en las oficinas públicas,en las corporaciones privadas, en los cuarteles, en lasiglesias, etc., esté gestándose ese proceso que posiblemente antes del cierre de este siglo culminará en lasustitución en el poder de la actual dirigencia pública yprivada". "Las formas como se producirá esta sustitución están abiertas, y dependerán de un conjunto defactores y de circunstancias históricas que determinarían si el proceso se concreta de manera pacífica o violenta. El desenlace dependerá de la fuerza colectiva delos contenedores por el poder, de conservarlos unos, yde capturarlo y retenerlo los otros. No es condición necesaria para la pérdida del poder por parte de las clasesdominantes, que las mayorías dominadas las superen enla organización de los medios para la toma del poder.Para que ocurra una revolución, dijo un profesional dela subversión revolucionaria, no sólo "es necesario quelos más lo quieran, que las mayorías quieran y esténdispuestas a conquistar el poder", sino "que los menosno puedan", "que las minorías dominantes pierdan sucoherencia interna y su legitimidad, y no puedan sostenerse en el poder en virtud de sus propias e insuperables contradicciones". 33,34, 3S
33. Castellanos, Diego Luis: "Petr6leoy Recolonización". En Nueva Economia;Academia Nacional de Ciencias Econ6micas. Año 6. NV 8, abril1997.
34. Rodríguez, Gumersindo: "Reconducci6n Político-Econ6mica en lasproximidades del Siglo XXI". Ultimas Noticias, Suplemento Cultural.Caracas, 11 de agosto de 1996.
35. Rodríguez, Gumersindo: "Nacionalizaci6n y Recolonizaci6n..... cit.
157
CUADRO A(En millones de bolívares a precios de 1984)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Producto Demanda (2:1) Gasto (4:2) Gasto (6:4)Interno Bruto Agregada Público Público
Potencial no Interna Total de InversiónPetrolero 84 84 84 84
1974 313.249 235.034 0,75 51.787 0,22 70.524 0,401975 325.819 266.341 0,80 61.615 0,23 27.869 0,451976 338.306 300.644 0,89 79.048 0,26 41.984 0,571977 351.204 348.414 0,99 89.093 0,26 50.7151978 364.759 361.071 0,99 98.337 0,27 58.409 0,59
1979 378.314 343.529 0,91 86.235 0,25 47.927 0,561980 395.812 335.816 0,85 87.275 0,25 46.886 0,54
...... 1981 412.243 342.593 0,82 102.234 0,30 58.098 0,570'1 1982 428.428 357.630 0,83 107.428 0,30 62.748 0,58O 1983 444.530 289.812 0,65 85.553 0,30 40.064 0,47
1984 460.385 373.161 0,81 78.669 0,21 35.704 0,451985 477.801 376.219 0,78 76.495 0,20 33.167 0,431986 493.411 389.660 0,79 89.920 0,23 46.196 0,511987 508.937 413.036 0,81 86.736 0,22 39.822 0,461988 528.243 445.947 0,84 96.979 0,22 47.806 0,49
1989 551.657 370.076 0,67 87.431 0,24 37.451 0,431990 555.584 378.568 0,68 93.822 0,25 40.890 0,441991 579.564 445.822 0,82 112.625 0,25 51.672 0,461992 609.410 502.487 0,82 129.018 0,26 68.207 0,531993 614.926 478.240 0,78 191.159 0,40 61.167 0,32
1994 659.359 432.180 0,66 104.261 0,24 48.803 0,471995 707.419 447.128 0,63 105.516 0,24 52.189 0,49
(Continúa)
CUADRO A (continuación)(En millones de bolívares a precios de 1984)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)Liquidez (8: 2) Base (10 : 2) Servicio en (13 : 4) (1 : 6)Monetaria Monetaria Intereses de la
Total 84 Deuda Pública84 84
1974 73.332 0,31 29.994 0,31 1.247 0,02 15,31975 92.687 0,35 31.233 0,12 990 0,02 11,71976 110.673 0,37 39.889 0,13 1.127 0,01 8,11977 133.282 0,36 45.368 0,13 9.107 0,10 6,71978 143.187 0,40 44.742 0,12 15.651 0,16 6,2
1979 138.725 0,40 41.783 0,12 19.248 0,22 7,9- 1980 135.128 0,38 38.939 0,11 26.511 0,30 8,40\ 1981 144.194 0,42 40.446 0,12 30.672 0,30 7,1- 1982 154.002 0,57 35.654 0,10 30.171 0,28 6,81983 262.346 0,90 71.891 0,24 15.417 0,18 11,1
1984 166.199 0,45 36.137 0,10 11.605 0,15 13,11985 159.192 0,42 40.161 0,11 9.908 0,13 14,41986 159.865 0,41 47.580 0,12 26.598 0,30 10,71987 146.098 0,35 43.181 0,10 22.731 0,26 12,81988 146.432 0,32 45.169 0,10 27.024 0,28 11,0
1989 108.758 0,29 32.845 0,09 14.583 0,17 14,71990 157.897 0,41 38.182 0,10 12.150 0,13 13,61991 193.432 0,43 57.798 0,13 12.222 0,11 11,21992 178.031 0,35 52.177 0,10 18.169 0,14 8,91993 170.582 0,36 43;265 0,09 16.353 0,09 10,0
1994 161.597 0,38 43.847 0,10 19.456 0,19 13,51995 148.543 0,32 36.482 0,08 16.978 0,16 12,4
Fuentes: Bev: Informes AnualesInternational Monetary Fund: International Financial Statistics.
CUADROB(En millones de bolívares a precios de 1984)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Producto Bruto Producto Producto Interno Producto (2: 1) (3 : 1) (4: 3)
Potencial Interno Bruto Bruto Potencial no Interno BrutoPetrolero no Petrolero
1974 419.304 416.722 313.249 270.878 0,99 0,75 0,861975 436.129 413.387 325.819 290.205 0,95 0,75 0,891976 452.844 445.281 338.306 320.772 0,98 0,75 0,951977 470.108 471.835 351.204 317.002 1,00 0,75 0,991978 488.253 484.885 364.759 360.D18 0,99 0,75 0,99
1979 506.397 486.757 378.314 354.769 0,96 0,75 0,941980 529.820 462.451 395.813 339.075 0,87 0,75 0,861981 551.814 463.371 412.243 342.036 0,84 0,75 0,831982 573.477 467.495 428.428 353.124 0,82 0,75 0,821983 595.031 451.607 444.530 342.305 0,76 0,75 0,77-0'11984 616.254 420.072 460.385 325.339 0,68 0,75 0,71IV1985 639.567 420.884 477.801 333.766 0,66 0,75 0,701986 660.461 448.285 493.411 352.867 0,68 0,75 0,721987 681.245 464.341 508.937 363.157 0,68 0,75 0,711988 707.087 491.372 528.243 391.229 0,69 0,75 0,74
1989 738.427 449.262 551.657 353.363 0,61 0,75 0,641990 743.684 478.320 555.584 345.862 0,64 0,75 0,621991 775.783 524.860 579.564 379.065 0,68 0,75 0,651992 815.734 556.669 609.926 409.767 0,68 0,75 0,671993 829.810 558.202 619.926 433.809 0,67 0,75 0,70
1994 882.594 542.246 659.359 412.695 0,61 0,75 0,621995 946.925 557.583 707.419 416.788 0,59 0,75 0,59
(Continúa)
CUADRO B (continuación)(En millones de bolívares a precios de 1984)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(4: 2) Población Producto Producto Fuerza de Desempleo Tasa
Total Interno Bruto Interno no Trabajo (miles de Desempleo(miles de Per Capita (2:9) Petrolero (miles de personas) %personas) Per Capita personas)
(4:9)1974 0,65 12.118 34.389 22.354 3.813 270 7,01975 0,70 12.522 33.011 23.174 3.966 257 6,41976 0,72 12.934 34.427 24.800 4.118 247 5,91977 0,74 13.341 35.366 26.009 4.275 203 4,71978 0,74 13.779 35.190 26.128 4.440 207 4,6
1979 0,73 14.238 34.188 24.918 4.605 248 7,01980 0,73 14.703 31.452 23.061 4.818 284 6,4.... 1981 0,74 15.185 30.514 22.524 5.018 312 5,90\
w 1982 0,76 15.687 29.801 22.511 5.215 371 7,01983 0,76 16.179 27.913 21.158 5.411 421 8,0
1984 0,77 16.658 25.217 19.530 5.604 726 13,01985 0,79 17.151 24.540 19.461 5.816 760 13,01986 0,79 17.620 25.442 20.026 6.006 662 11,01987 0,78 18.069 25.699 20.099 6.195 567 9,01988 0,80 18.527 26.522 21.117 6.430 471 7,0
1989 0,79 19.013 23.629 18.586 6.715 645 10,01990 0,72 19.501 24.528 17.736 6.763 670 10,01991 0,72 19.972 26.280 18.980 7.055 614 9,01992 0,74 20.441 27.233 20.046 7.418 526 7,01993 0,78 20.814 26.818 20.842 7.546 478 7,0
1994 c.,77 21.384 25.357 19.299 8.026 679 9,01995 0,75 21.852 25.516 19.073 8.611 880 10,0
Fuentes: BCV: Informes AnualesInternational Monetary Fund: Iniemational Financial Statistics.Estimaciones del autor (Producto Potencial).
CUADRO e(En millones de bolívares a precios de 1984)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Producto Producto (2: 1) Capital Fijo Inversión Remuneración Tasa de InterésInterno Interno Sector no Neta Fija de Capital de Letras delBruto Bruto Privado Petrolero Privado no Tesoro en USA
Petrolero (Nominal)1974 416.722 160.552 0,39 233.962 13.120 74.969 7,91975 413.387 187.591 0,45 252.760 18.798 78.895 5,81976 445.284 270.671 0,61 275.690 22.930 86.331 5,01977 471.835 275.048 0,58 311.253 35.563 94.102 5,31978 484.885 252.228 0,52 348.040 36.787 97.703 7,2
1979 486.757 285.893 0,59 378.035 29.995 94.825 10,01980 462.451 277.680 0,60 399.091 21.056 92.364 11,61981 463.371 266.158 0,57 409.910 10.819 96.737 14,01982 467.495 235.557 0,50 413.685 3.775 101.407 10,7.... 1983 451.607 205.910 0,46 417.124 3.439 139.804 8,6
0\~
1984 420.072 265.255 0,63 411.892 - 5.232 138.175 10,01985 420.884 272.019 0,65 406.963 -4.929 144.419 7,51986 448.285 286.976 0;64 398.940 - 8.023 173.512 6,01987 464.341 300.634 0,65 392.810 - 6.130 174.901 6,01988 491.372 316.899 0,64 394.081 1.271 199.169 6,7
1989 449.262 282.465 O,6~ 381.924 -12.157 157.384 8,11990 478.:320 297.286 0,62 365.822 -16.102 163.244 7,51991 524.860 330.071 0,63 361.144 - 4.678 185.448 5,41992 556.669 370.137 0,66 358.492 -2.652 110.584 3,41993 558.202 361.244 0,65 361.748 3.255 212.928 2,9
1994 542.246 338.253 0,62 357.669 -4.078 196.224 4,361995 557.583 344.748 0,62 346.895 - 6.775 219.283
(Continúa)
CUADRO e (continuación)(En millones de bolívares a precios de 1984)
(8) (9) (10) (11) (12) (13)Tasa de Deflactor del Indice de Tasa Flujos de Deuda Públic..
Interés Sobre Producto Precios de Nominal de Capital Privado ExternaDepósitos en Interno Bruto Productos Cambio Millones de Millones USA s
Venezuela 1984=100 Importados Bs./$ USAS(Nominal) 1984=100
1974 7,5 32,00 40,71 4,30 - 549 1.6151975 7,5 35,85 43,31 4,30 457 1.4011976 7,5 38,78 44,97 4,30 -1.142 3.2901977 8,5 42,77 50,18 4,30 763 4.7151978 8,5 46,98 55,69 4,30 1.233 7.253
1979 12,5 53,80 64,09 4,30 490 8.2151980 14,1 66,51 70,84 4,30 - 658 9.655
..... 1981 14,7 75,89 69,70 4,30 - 2.048 9.5150\ 1982 14,6 80,81 68,16 4,30 - 3.906 12.257VI
1983 14,1 54,56 72,11 9,90 - 2.744 14.600
1984 12,1 100,00 100,00 12,65 - 1.072 18.5991985 11,3 110,42 122,66 14,40 71 17.5971986 8,9 109,13 144,41 22,70 157 25.3101987 8,9 149,98 243,26 30,55 835 24.9931988 9,0 177,72 339,83 39,30 -1.744 25.171
1989 30,4 335,56 500,10 43,05 - 3.992 27.0431990 27,4 470,63 601,10 50,58 - 742 26.7731991 31,2 571,73 716,40 61,65 981 26.7061992 35,3 732,93 842,60 79,55 7 27.2701993 54,7 977,00 1.319,30 105,90 1.674 26.678
1994 40,9 i.593,80 2.639,50 170,00 - 1.408 26.8221995 2.391,72 3.708,20 290,00Fuentes: BCV: Informes Anuales
Intematíonal Monetary Fund: International Financial Statistics.Asdrúbal Baptista: Bases Cuantitativas de la Economia Venezolana: 1830-1995
CUADRO D(En millones de bolívares a precios de 1984)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Riqueza Riqueza Reservas (2: 3) Deuda (3 : 5) (2: 5)
Privada Real Financiera Internacionales ExternaExterna Reales Pública Real
Privada Real1974 509.790 22.029 84.900 0,26 21.697 3,92 1,0151975 605.772 65.137 105.526 0,62 16.801 6,30 3,881976 619.392 22.392 94.605 0,24 36.478 2,60 0,611977 708.617 31.715 81.291 0,39 47.405 1,71 0,671978 780.049 44.536 58.095 0,77 66.381 0,88 0,67
1979 831.380 32.444 61.206 0,53 65.662 0,93 0,491980 878.523 35.135 45.064 0,77 62.421 0,72 0,561981 937.343 50.350 48.759 1,03 53.911 0,90 0,931982 961.889 40.700 53.505 0,76 65.222 0,82 0,621983 1.128.962 94.671 88.798 1,07 108.D32 0,82 0,88
.... 1984 1.085.852 141.637 69.048 2,05 84.502 0,82 1,700\ 1985 1.110.929 174.528 69.976 2,50 74.867 0,93 2,330\ 1986 1.232.970 300.911 65.595 4,60 258.738 0,25 1,16
1987 1.257.900 338.502 63.996 5,30 197.239 0,32 1,721988 1.327.458 398.693 43.645 9,13 171.935 0,25 1,31
1989 1.078.957 193.430 70.763 2,70 346.944 0,20 0,561990 1.110.920 210.799 89.093 2,40 287.740 0,31 0,731991 1.160.037 218.107 119.766 1,82 287.974 0,48 0,761992 1.198.611 238.641 111.093 2,14 295.978 0,38 0,811993 1.256.694 285.287 93.088 3,06 289.173 0,32 0,99
1994 1.135.688 105.897 78.069 2,13 286.092 0,27 0,581995 1.075.339 136.095 74.727 1,82 288.225 0,26 0,47
Fuentes: Bey: Informes AnualesInternational Monetary Fund: lnternational Financial Statistics.Estimaciones del autor (Riqueza Financiera Externa).