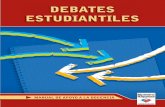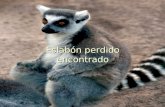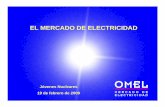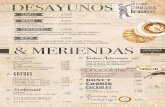1 Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una...
Transcript of 1 Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una...

Infraestructura como motor del desarrollo:hacia una gestión de impacto
Infraestructura como motor del desarrollo:hacia una gestión de impacto
11


Introducción
El bienestar material de la sociedad descansa sobresus posibilidades de generar riqueza y sobre lasoportunidades que ofrece a sus ciudadanos de bene-ficiarse de ella. Tanto las condiciones bajo las quese desarrolla la actividad productiva, como aquellasque determinan la calidad de la vida cotidiana de lapoblación se encuentran afectadas de una manerafundamental por el estado de los servicios básicosde vialidad, agua potable, servicio eléctrico, teleco-municaciones, puertos y aeropuertos para la entraday salida de bienes y personas, medios de transportemasivo, espacios públicos integrados a la funciona-lidad urbana, y edificaciones adecuadas para laprovisión de servicios educativos y de salud. Sinpretender ofrecer una lista exhaustiva de los servi-cios del sector, es claro que el estado de la infraes-tructura de una sociedad es crucial para su desarro-llo. Más allá de esto, hay características particularesde estos servicios que los hacen, en alguna medida,especiales y, por lo tanto, susceptibles de afectacióndirecta por parte del Estado.
Habitualmente se llama ‘infraestructura’ a una varie-dad de bienes durables que comparten algunas parti-cularidades, como por ejemplo que su consumo porparte de un individuo no excluye la posibilidad deque otro también lo haga, que requiera una inversióninicial significativa de recursos para lograr su opera-tividad (costos fijos) o cuyo consumo por parte deun número mayor de individuos abarate los costospara los demás (redes). Estas características hacenque los mecanismos de mercado tengan dificultadespara lograr una provisión eficiente de estos servi-cios, bien sea porque al no tener en cuenta la posibi-lidad de que varios individuos se beneficien almismo tiempo de los servicios, se ofrezca una canti-dad menor a la que sería adecuada, o porque una vezhecha la inversión inicial para ofrecer el servicio, nohaya incentivos para que otro proveedor la haga,quedando entonces la provisión concentrada en unmonopolio que encuentra en su mejor beneficiorestringir la cantidad o calidad del servicio que seofrece. El mejoramiento de la calidad y de la canti-dad de la infraestructura de una sociedad es, portanto, no solo fundamental para la prosperidad y el
17
bienestar, sino también un reto significativo de polí-tica pública, que debe encontrar la respuesta apro-piada en cada caso a las diferentes expresiones deestas características, que se pueden manifestar engrados variados en contextos diferentes. Este reto haencontrado espacios en los debates históricos sobreel desarrollo y, hoy en día, sigue teniendo plenavigencia.
Mejorar el estado actual de la infraestructura es unobjetivo prioritario en América Latina. Luego de unprolongado período de expansión económica origi-nalmente impulsado por los sectores exportadores yatribuible, posteriormente, al dinamismo de lademanda interna, la región muestra señales deagotamiento de algunas de sus infraestructuras, quecomienzan a generar cuellos de botella en losprocesos de crecimiento de las economías y delintercambio comercial entre ellas así como con elresto del mundo. Por ejemplo, en Perú se ha vistoun aumento acelerado de la demanda de energía porencima de la capacidad de generación y la conse-cuente congestión de las líneas de transmisión eléc-trica y de las redes de transporte de gas natural.Otros países de la región enfrentan cuellos de bote-lla similares que limitan la sostenibilidad de sucrecimiento económico.
En este mismo sentido, pero vinculado al comerciointernacional, se encuentra el ejemplo del puerto deBuenaventura en Colombia; en este puerto, la cargainternacional se ha multiplicado por cuatro en laúltima década, lo cual ha ocasionado numerosasdificultades, entre las que se encuentran obstáculosde movilización de mercancías por el colapso de lascarreteras, problemas para atender el mayor númerode barcos que llegan al puerto, además de la imposi-bilidad de recibir barcos de última generacióndebido a la poca profundidad del canal de acceso.Así, la congestión y la falta de adecuación de lainfraestructura constituyen una amenaza para lacompetitividad internacional de las economías y hancontribuido a la pérdida de participación de AméricaLatina en el comercio global. Asimismo, hay señalesde que el bienestar de los hogares también puede
Infraestructura como motor del desarrollo:hacia una gestión de impacto

aumentar directamente por mejoras en la infraes-tructura que sirve sus necesidades básicas.
Además del reconocimiento de que deficiencias enla cantidad y calidad de la infraestructura represen-tan un problema económico y social de primerorden, el diagnóstico para la región requiere unamirada a los mecanismos e instituciones instaladospara su provisión, y que muestran en conjunto, deuna u otra manera, un desempeño que dista de ser elmejor. Estos mecanismos incluyen desde la formacomo se determinan las prioridades para nuevasinfraestructuras en el territorio, hasta los detallesdel marco legal que regula las Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) para llevar adelante los proyectos,pasando por los sistemas de evaluación de impactode las intervenciones y por la regulación de laoperación de proveedores tanto públicos comoprivados.
La presente publicación ofrece dos mensajes funda-mentales. En primer lugar, es de vital importanciaque los impactos de las diversas intervencionessobre la infraestructura de la región sean medidosde manera sistemática y de acuerdo con elevadosestándares técnicos. Esta es la mejor manera deinformar, de manera precisa, la toma de decisionessobre prioridades de asignación de recursos públi-cos a distintas actividades y proyectos. En segundolugar, el reto del mejoramiento tanto de la calidadcomo de la cantidad de infraestructura en la regiónrequiere una combinación adecuada de incentivos ala participación privada, marcos regulatorios, einstancias de planificación y coordinación territo-rial y sectorial. Este tipo de esquema de gestiónpermite que, en cada proyecto de infraestructura, seopte por el sistema de provisión y mantenimientomás ajustado a las necesidades puntuales y conmejores perspectivas de ofrecer servicios de calidadde manera sostenida en el tiempo.
La intervención en infraestructura puede tomaresencialmente tres formas: en primer lugar, laprovisión de nueva infraestructura; en segundolugar, el mantenimiento de la infraestructura exis-tente; y en tercer lugar, las políticas dirigidas a laadministración de su uso. Es necesario pensar en lapolítica de infraestructura como un portafolio deiniciativas en cada uno de estos ámbitos y enfatizarel hecho de que cada uno de ellos tiene efectospotenciales significativos. Además de la considera-
ción del impacto de cada política en la conforma-ción del portafolio de intervenciones, debe tenerseen cuenta el costo de cada una y, en este sentido,cabe destacar que en la región, con frecuencia, losesfuerzos de mantenimiento o de administracióncreativa del uso de la infraestructura son opcionescon baja prioridad, a pesar de ser claramente las demenor costo relativo y de tener complementarieda-des importantes con la instalación de nueva infraes-tructura. Es necesario reconocer también que,aunque lo ideal es contar con un portafolio de inter-venciones que tenga un balance adecuado de costosy beneficios de cada uno de estos tipos de interven-ción, la realidad de la toma de decisiones sobre losportafolios de políticas es compleja y se ve afectadapor un conjunto de presiones de diversos grupos deinterés, por lo que la definición de un portafolioadecuado de políticas en infraestructura debe teneren cuenta esta realidad particular, con el fin dealinear los incentivos de los participantes en ladirección que se busca alcanzar.
Varios países de la región consideran la infraestruc-tura como una prioridad en la agenda de políticapública, como por ejemplo el Plan de Aceleracióndel Crecimiento –columna vertebral de las políticasde desarrollo productivo de Brasil–, que contemplala realización de proyectos de infraestructura en lossectores de energía, transporte y saneamiento, asícomo el desarrollo aeroportuario y ferroviario, queimplican erogaciones por aproximadamente 20% delPIB entre 2007 y 2010. Por otra parte, países máspequeños también demuestran este énfasis, como porejemplo Bolivia, donde la inversión en infraestruc-tura representa el 50% de la inversión pública total, ydonde el Plan Nacional de Desarrollo incluye comoelementos críticos la inversión en proyectos de aguay saneamiento básico, así como en infraestructura detransporte y telecomunicaciones. Sin embargo, estosindicadores de prioridad presupuestaria se refieren ala inversión en nueva infraestructura que, como se hamencionado, es solo una de las tres dimensiones delportafolio de políticas de infraestructura. Debenhacerse esfuerzos, de igual modo, en planes demantenimiento de la infraestructura existente y enprogramas de administración de uso para reducir losproblemas de congestión.
La primera parte de esta publicación trata en detallela temática de los impactos de la infraestructurasobre el bienestar de los hogares (ver capítulo 2), la
18 Caminos para el futuro

productividad y el comercio internacional (ver capí-tulo 3), y el medio ambiente (ver capítulo 4). Deeste análisis se desprende la necesidad de avanzaren una mayor comprensión de los canales a travésde los cuales la infraestructura impacta en el bienes-tar de la ciudadanía, vale decir, en qué medida estosimpactos se materializan a través de efectos direc-tos sobre la calidad de vida de los hogares, laproductividad de las empresas e industrias, y laparticipación en el comercio internacional. Losefectos sobre el medio ambiente ejercen un rolcrítico en el análisis de los impactos. Se abordanimportantes interrogantes como: ¿en qué medida sepuede hablar de un intercambio negativo entre eldesarrollo generado por la infraestructura y elmedio ambiente? ¿Qué tipo de políticas y regula-ciones sobre la infraestructura pueden mejorar esteintercambio, al comprometer menos la calidad delmedio ambiente? o, alternativamente, ¿qué tipo deinversiones en infraestructura inciden positiva-mente sobre el medio ambiente?
La comprensión de estos impactos es un elementoimportante para mejorar las metodologías deevaluación de las inversiones en infraestructura y,de esta manera, fortalecer la eficiencia del gastopúblico. Adicionalmente, este tipo de análisispermite refinar el debate acerca de estas políticas.Los gobiernos necesitan argumentos y evidenciapara priorizar el desarrollo de ciertas iniciativas deintervención en infraestructura frente a usos alter-nativos de los recursos, y así maximizar los benefi-cios de estas inversiones. A medida que se cuentecon más información para tomar estas decisiones,menos probabilidad habrá de que las políticas sedecidan en función de criterios menos atados a losbeneficios sociales.
La segunda parte del presente libro se concentra enla identificación de prácticas de gestión que mejo-ran la efectividad de la provisión de infraestructura.En primer lugar, se describen las razones que justi-fican la tradicional presencia del Estado en la provi-sión y regulación de la infraestructura, así como lacreciente participación privada. Para ambos casos,se revisa la experiencia regional (ver capítulo 5);luego se discute la problemática de las políticasredistributivas en servicios de infraestructura (vercapítulo 6); seguidamente, se analizan en detalle loselementos clave para lograr asociaciones verdade-ramente exitosas entre el sector público y el privado
para la provisión de infraestructura (ver capítulo 7);y finalmente, se estudian los elementos institucio-nales que influyen en todos los ámbitos de la provi-sión de servicios de infraestructura y cuyo análisisconstituye una parte central del diagnóstico y lasrecomendaciones para la acción (ver capítulo 8).
Como se verá más adelante, en las últimas dos déca-das se ha dado un importante aumento de la partici-pación privada en la financiación y operación deproyectos de infraestructura en América Latina. Laparticipación privada en la gestión de los serviciospuede mejorar la eficiencia en la provisión (bien seaen la construcción, mantenimiento u operación), nosolo porque las inversiones pueden financiarse através de cargos al usuario –lo cual induce unamayor racionalidad en el uso de las instalaciones–,sino porque, bajo ciertos esquemas de participaciónprivada, se incorporan incentivos para su manteni-miento, elemento que presenta deficiencias bajo eltradicional esquema de contrato de obra pública. Sinembargo, estas y otras ganancias de eficiencia noestán garantizadas: mucho depende del marco regu-latorio e institucional que se establezca.
Las características tecnológicas de los servicios deinfraestructura (tamaño y tiempo de maduración delas inversiones, economías de escala y alcance,efectos de red de los servicios, entre otros) tambiénimplican serios desafíos para el diseño de estosmarcos normativos. Estos desafíos incluyen deci-siones que van desde la organización del mercadoen distintos segmentos con mayor o menor grado decompetencia (separación vertical y horizontal de lasoperaciones) hasta reglamentaciones respecto a lafijación de los precios y su ajuste (tanto para losusuarios finales como para el uso de las redes porparte de productores o generadores), así como lafijación de parámetros de calidad de los servicios.
Una conclusión que surge del análisis es que paraaprovechar las bondades de la participación privadaque, naturalmente, abarca un espectro mucho másamplio que la simple venta de activos, se requiereun sector público no solo capaz de invertir y gestio-nar la infraestructura que es menos susceptible deser manejada por el sector privado (p.e., una redvial de bajo tráfico), sino también de planear,evaluar, regular y fiscalizar inversiones en infraes-tructura, aun cuando el sector privado sea el princi-pal ejecutor y operador de los servicios.
19Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

Para lograr estas capacidades en el sector público,se requiere una institucionalidad que apoye el forta-lecimiento de dicho sector en sus roles de coordina-dor, proveedor y regulador al mismo tiempo. Enparticular, se debe decidir si es conveniente separaralgunas de las funciones del Estado en distintosorganismos; delegando, por ejemplo, las tareasregulatorias y de fiscalización en agencias más omenos independientes, y manteniendo las de provi-sión directa. Si bien la práctica internacional y delos países de la región se ha encaminado en estadirección, existe una interesante variedad en losesquemas propuestos, y cada uno de ellos ofreceventajas y desventajas que deben ser comprendidasy tomadas en cuenta a la hora de proponer determi-nados arreglos institucionales en cada país.
El resto de este capítulo se dedica a motivar elanálisis de la infraestructura como un aspectocrítico de las políticas de desarrollo (segundasección); también analiza brevemente el estado dela infraestructura en América Latina (tercerasección). Seguidamente, se identifican los retos dela gestión de estos servicios en la región (cuartasección) y, por último, se describe la estructura dellibro y se resumen los principales mensajes de cadauno de sus capítulos (quinta sección).
Importancia de la infraestructura en laagenda de políticas públicas de la región
El papel de la infraestructura en el desarrolloproductivo de los países ha recibido considerableatención en el debate público y académico. Existeevidencia de que la infraestructura contribuye posi-tivamente a estimular la productividad, la inversiónprivada y el crecimiento económico1. Sin embargo,dicho impacto en muchos casos es contingente auna serie de factores, como por ejemplo, las caracte-rísticas de los países o los montos y el tipo de inver-sión que se realice. Por su parte, la conexión entreinfraestructura y desarrollo es claramente bidirec-cional. Por un lado, la infraestructura reduce loscostos de transacción y fomenta la producción asícomo el comercio, y con ello el ingreso per cápitade los países. Sin embargo, a medida que crece laproducción e ingreso (por otras razones, tales como
mejoras tecnológicas) crece también la demandapor distintos tipos de servicios, incluidos aquellosreferidos a la infraestructura. Por una razón u otra,es impensable un proceso de desarrollo estable ysostenido sin el acompañamiento de inversiones encaminos y autopistas, telefonía, aeropuertos y puer-tos, represas hidroeléctricas, entre otros. Estasinversiones pueden brindar nuevas oportunidadespara generar riqueza o, si no se realizan, puedendisminuir considerablemente (debido a congestio-namiento y externalidades) la productividad deotros factores como la tierra, el capital físico y elcapital humano.
La importancia de la infraestructura es ampliamentereconocida y radica, en parte, en las complementa-riedades de sus servicios. Por ello, la calidad ycantidad de estos servicios influyen en el desarrolloproductivo y el crecimiento económico de lospaíses. Para el caso latinoamericano, se ha encon-trado que el nivel de infraestructura es un determi-nante fundamental del crecimiento económico delargo plazo y que, si los países de América Latinalograran elevar sus niveles de infraestructura, expe-rimentarían significativos aumentos en su tasa decrecimiento (Calderón y Servén, 2004).
Tanto los ciudadanos como los empresarios de laregión le asignan un papel central a los servicios deinfraestructura y los consideran un factor decisivotanto de su bienestar como de su desempeño econó-mico. Aun cuando las encuestas de opinión no mues-tran que los problemas de acceso o calidad de losservicios de infraestructura se ubiquen entre los prin-cipales problemas que enfrentan los ciudadanos lati-noamericanos, es claro que el crecimiento de lasciudades y la utilización intensiva de la infraestruc-tura existente afectan el bienestar de las personas. Eneste sentido, mejoras en la fluidez del tránsitourbano, por ejemplo, pueden tener un impactoimportante en el bienestar de un segmento sustancialde la población. Otra dimensión de relevancia es elimpacto que la congestión y el mal estado delsistema de transporte público pueden tener sobre lascondiciones del medio ambiente en las ciudades y enla calidad de vida de las personas. Adicionalmente, laprecariedad urbana, determinada por los problemas
20 Caminos para el futuro
1 Se ha desarrollado un conjunto amplio de trabajos que respaldan empíricamente la relación entre la inversión en infraestructura y la productividad (Aschauer, 1989; Easterly y Rebelo, 1993; Sánchez-Robles, 1998; Roller y Waverman, 2001; y Ahmed y Miller, 2002, entre otros).

de acceso a servicios públicos adecuados, es elevadaen muchos países latinoamericanos, y la brecha en elacceso y calidad de los servicios de infraestructuraentre las zonas urbanas y rurales es aún elevada.
Según encuestas de percepción empresarial, proble-mas en la provisión y calidad de la infraestructurason considerados un impedimento fundamentalpara su crecimiento y resultados. Tal como se apre-cia en el Gráfico 1.1, alrededor del 50% de lasempresas latinoamericanas considera a la infraes-tructura como un serio obstáculo para el desarrollode sus negocios. Un análisis desagregado por tipode servicio y por país (ver Gráfico 1.2, p. 22) mues-tra que, en general, los problemas más serios seperciben en los servicios de energía eléctrica. Porejemplo, 60% de las empresas en Nicaragua, y alre-dedor del 50% en Chile y Colombia indican queeste servicio representa un obstáculo grave o muygrave para la operación de su empresa. Los proble-mas parecen ser menores en telefonía y transporteaunque en el caso de Colombia, por ejemplo, casi el40% de las empresas encuestadas reconoce unproblema serio en el primer servicio mientras queen Bolivia, Guatemala y la República Bolivarianade Venezuela, problemas en los servicios de trans-
porte afectan seriamente a casi una quinta parte delas empresas analizadas (Banco Mundial, 2006).
Mejoras en la cantidad y calidad de la infraestruc-tura cobran particular relevancia en un contexto enel cual se profundizan ciertas tendencias estructura-les que caracterizan a la región, a saber, la crecientebrecha de productividad que separa a AméricaLatina de otras regiones del mundo, la caída en laparticipación relativa de la región en los mercadosinternacionales de bienes y servicios, y la agudiza-ción de las brechas sociales y territoriales queagobian a un gran número de países latinoamerica-nos. En estos tres ámbitos, dichas mejoras ayuda-rían a revertir estos patrones adversos.
Transformación productiva e infraestructura
En primer lugar, no obstante una recuperaciónreciente, la Productividad Total de los Factores (PTF)en América Latina ha mostrado, históricamente, unpatrón errático y no ha crecido lo suficiente comopara mejorar los niveles de ingreso de los países. Enefecto, la brecha de productividad de AméricaLatina con respecto a otras regiones del mundo se hahecho cada vez más amplia. A partir de 1980, la
21Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto
Gráfico 1.1Porcentaje de empresasque consideran que la infraestructura deficiente es un problema importantepara regiones seleccionadas

productividad de la región ha experimentado unadisminución significativa respecto a la productivi-dad de EEUU, por ejemplo. La caída de la productivi-dad relativa de América Latina ha significado, así,una ampliación de la brecha con respecto a lospaíses asiáticos y europeos (CAF, 2006).
Existe evidencia de que la creciente brecha en infra-estructura entre la región y el Sudeste Asiático, porejemplo, es responsable de una considerable frac-ción del incremento en la brecha del producto(Calderón y Servén, 2002). Por su parte, deficien-cias en el uso de la infraestructura en países deingresos medios y bajos redundan en un menorcrecimiento (Hulten, 1996). En general, la infraes-tructura incrementa la productividad del capitalprivado, aumentando la tasa de retorno e indu-ciendo a una mayor inversión. Asimismo, tal comose dijo anteriormente, al pensar en el impacto de la
infraestructura sobre la productividad de la econo-mía, debe tomarse en cuenta que esta, luego de serconstruida, debe operar con eficiencia para lograrlos objetivos para los que fue concebida. De hecho,existe una relación positiva entre la eficiencia conla que se gestiona la infraestructura y su impacto enel crecimiento. Por otro lado, mientras mayor sea elnivel de congestión de la infraestructura existente,menor será su capacidad de prestar el servicioproductivo para el cual ha sido creada, limitando suimpacto.
Una segunda dimensión está asociada al entorno degran competencia que enfrentan los países de laregión en el comercio internacional de bienes yservicios que ha provocado que la región pierdaparticipación en los mercados internacionales. Sibien durante las últimas tres décadas el comerciointernacional de América Latina ha crecido de
22 Caminos para el futuro
Gráfico 1.2Obstáculos para lasoperaciones de las
empresas en paísesseleccionados de
América Latina (2006)

manera significativa y acelerada, la participación dela región en el comercio mundial ha disminuido. Enefecto, mientras la participación relativa de China yel Este Asiático ha venido en aumento, la deAmérica Latina ha descendido y, hoy en día, esmenor a la de esos dos casos; del mismo modo,representa menos de la mitad de la participaciónque tenía hace cuarenta años (CAF, 2005). Másrecientemente y como resultado del significativoincremento de los precios de las materias primas, laparticipación de la región en el comercio mundialse ha incrementado; sin embargo, otros países,como China, han aumentado su participación demanera más acelerada en este mismo período2.
La liberalización comercial hace más evidente laexistencia de otras barreras no arancelarias quelimitan el acceso real a los mercados de exporta-ción, como son el hecho de contar con elevadoscostos de transporte, y otras barreras que obstaculi-zan el flujo del comercio internacional. De hecho,se ha encontrado que en el escenario económicoactual, la reducción de los costos de transporte tieneimpactos más significativos en el comercio que lareducción de los aranceles (Blyde et al., 2008). Estose debe, en parte, a la disminución sostenida quehan experimentado los aranceles promedio graciasa los procesos de liberalización comercial empren-didos. A manera de ejemplo, para el caso de lasimportaciones brasileñas desde sus vecinos, loscostos de transporte superan ampliamente las barre-ras arancelarias. A parte de condiciones geográficasinmutables, accidentes del terreno o de la falta deacceso al mar, la infraestructura es un determinantefundamental de los costos de transporte.
Además, los costos de transporte están directa-mente relacionados con otros costos logísticos,como los costos de inventario, y podrían significarun importante freno al comercio internacional.Según Guasch y Kogan (2005), los costos logísticospromedio de los países latinoamericanos en 2004,representaron más del doble de los observados en laOCDE. Un determinante crucial para estos mayorescostos logísticos es la baja cantidad y calidad de lainfraestructura en América Latina. En resumen, la
infraestructura afecta la capacidad de las economíasde conectarse con los flujos de comercio (e inver-sión) internacional, por lo cual una eficiente gestiónde estos servicios es un complemento necesario delas políticas de liberalización comercial.
A lo anterior se suma la dificultad de la región paraparticipar con éxito en los flujos más dinámicos delcomercio intra-firma que caracterizan a las econo-mías más exitosas del Sudeste Asiático. Como estaexperiencia lo confirma, la inclusión en las cadenasglobales de producción exige la existencia de condi-ciones domésticas que sean atractivas y propiciaspara la localización de actividades de valor agre-gado por parte de empresas multinacionales en lospaíses receptores de estas inversiones. De hecho, lasempresas multinacionales que buscan eficienciaestablecen cadenas globales de producción paraoptimizar el proceso productivo, mediante la ubica-ción de la producción en otras localidades que ofre-cen ventajas en términos de costos y acceso amercados de exportación. Los factores determinan-tes para atraer este tipo de inversión extranjeradirecta están relacionados, entre otros, con el accesoa los mercados de exportación, la calidad y costo dela mano de obra, y la calidad de la infraestructura.Un ejemplo es la experiencia de India con el desa-rrollo del sector de servicios y tecnología: una clavede su éxito ha sido el desarrollo de una baseadecuada de infraestructura. En este caso, las expor-taciones de servicios se multiplicaron cuatro vecesen los años noventa, en gran parte como consecuen-cia del crecimiento de la provisión de una plata-forma muy eficiente de servicios de telecomunica-ciones (Gordon y Gupta, 2003).
Otra forma de insertarse en la economía internacio-nal es mediante la participación en esquemas deintegración regional. Experiencias exitosas de inte-gración regional, como la europea, muestran que laconstrucción de un mercado común ha tenido comobase la integración física y la conectividad entre losdistintos países y regiones. La carencia de infraes-tructura adecuada en América Latina es consideradauno de los principales obstáculos para lograr unamayor integración regional y la formación de un
23Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto
2 El creciente dinamismo del comercio de la región de los últimos años ha estado relacionado con el auge en los precios de las materias primas. El 60% del buen desempeño de las exportaciones latinoamericanas durante los últimos cuatro años ha estadodeterminado por el comportamiento de los precios. Como consecuencia de ello, la participación en las exportaciones mundiales de bienes de América Latina pasó de 2,9% en 2003 a 3,5% en 2006; mientras la presencia de China se incrementó de 5,8% en 2003 a 8% en 2006.

mercado regional ampliado capaz de competir efec-tivamente con el resto del mundo. La infraestruc-tura –a través de la provisión de una mayor conecti-vidad física– es, a la vez, un complemento y unprerrequisito para los procesos de integración regio-nal, articulando territorios cercanos y facilitando ellibre movimiento de bienes, servicios y personas.En cuanto a la integración comercial, la infraestruc-tura juega un rol clave, ya que afecta directamenteel acceso a los mercados de dos maneras: por unlado, haciendo llegar las materias primas a loscentros de producción; y por otro, conectando laproducción a los centros nacionales e internaciona-les de consumo.
Inclusión social, gobernabilidad e infraestructura
Una tercera dimensión que destaca la importanciade la infraestructura para el desarrollo está vinculadacon las brechas sociales que caracterizan a los paísesde América Latina. De hecho, las oportunidades deprogreso económico y social que tienen los habitan-tes de la región son aún limitadas. Ello ayuda aexplicar tanto la persistencia de elevados niveles depobreza en algunos países como el hecho de que ladistribución del ingreso de la región sigue siendo lamás desigual del mundo. Entre las políticas públicasque tienen como objetivo una mayor movilidadsocial, especialmente de los segmentos menos favo-recidos de la población, se encuentra la dotación deun mayor acceso de los servicios básicos de infraes-tructura, tales como agua, saneamiento, energía yvialidad (CAF, 2007). En efecto, la infraestructuravial reduce el tiempo de traslado a los centros educa-tivos, al trabajo, a los centros de salud, a los lugaresde recreación, entre otros y ello aumenta el tiempodedicado a la familia, al ocio, al deporte y a otrasactividades de importancia. La infraestructura eléc-
trica facilita la iluminación del hogar, el acceso a lainformación, la calefacción del agua, entre otros. Elacceso a agua potable facilita el mejoramiento de lascondiciones de salud de la familia. La infraestruc-tura de gas abarata la cocción de los alimentos y lacalefacción de las viviendas, entre otros.
La mejora que se ha experimentado en la región enel acceso a estos servicios no ha beneficiado a losdiferentes grupos de ingreso de la misma manera.Como se muestra en el Cuadro 1.1, las familias máspobres cuentan con un menor acceso a bienes yservicios básicos, tales como agua en la propiedad(75% entre las más pobres vs. 92% entre las fami-lias de mayor ingreso), alcantarillado público (35%para el quintil más pobre, 77% para el más rico),entre otros. Así, un aspecto clave en las políticas deservicios de infraestructura es asegurar su acceso alos segmentos de menores recursos.
Existen otras dimensiones de la problemática socialen las que la infraestructura juega un papel decisivo.Varios países de la región cuentan con niveles críti-cos de precariedad urbana, definida como las carac-terísticas deficitarias del hábitat de las familias,especialmente, respecto a la tenencia de vivienda ysus características como acceso adecuado a servi-cios básicos de agua potable y saneamiento, y elec-tricidad. Según cifras de la CEPAL, por ejemplo, el45% de la población urbana en Nicaragua habita entugurios (aproximadamente 2,5 millones de perso-nas). Por su parte, si bien un 27% de la poblaciónurbana de Brasil vive en condiciones de habitabili-dad precaria, esta situación afecta a cerca de 52millones de personas.
Las ciudades latinoamericanas han mejorado losniveles de acceso al agua, observándose coberturasque oscilan entre 80% y 96%; sin embargo, los
24 Caminos para el futuro
Cuadro 1.1 Porcentaje de hogares con acceso a servicios de infraestructura básica por quintiles de ingreso familiar per cápita en América Latina (2001-2005)
ServicioQuintil de ingreso familiar per cápita
Promedio1 (menor) 2 3 4 5 (mayor)
Acceso a agua en la propiedad 77 83 87 90 94 87
Acceso a alcantarillado público 36 45 55 65 78 58
Inodoro conectado a alcantarillado o fosa séptica 45 54 64 74 84 66
Acceso a energía eléctrica 86 90 93 95 98 93
Línea telefónica fija 25 34 44 58 75 49
Fuente: elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2007).

niveles de acceso de la población urbana en otrasdimensiones de la calidad de vida urbana muestranuna realidad muy distinta. Por ejemplo, en materiade acceso a saneamiento, la cobertura se sitúa entre50% y 60% en Brasil y Bolivia. Sin embargo, lascifras nacionales esconden asimetrías regionalessignificativas. Por ejemplo, para el año 2000, en laciudad brasileña de Rondonópolis, la poblaciónurbana total con acceso a saneamiento fue del ordende tan solo el 28% (CEPAL, 2008). Los cálculos delas necesidades básicas insatisfechas muestrantambién grandes deficiencias en cuanto a los siste-mas de eliminación de excretas. Como se aprecia enel Cuadro 1.2, en 13 de los 17 países de AméricaLatina, más de un 30% de la población no tieneconexión con el sistema de alcantarillado público.
Esta situación justifica claramente la inclusión de lasuperación de la precariedad urbana en los Objeti-vos de Desarrollo del Milenio (ODM), incorporandoobjetivos puntuales con respecto a las condicionesmínimas de habitabilidad: acceso al agua potable,saneamiento y electricidad, materialidad de lasviviendas y tenencia segura3. De acuerdo a laagenda urbana regional desarrollada por CEPAL
(2008), uno de los ejes de intervención para la polí-tica pública es la provisión y acceso a serviciosbásicos de infraestructura. Esto se refiere a la nece-sidad de proporcionar servicios, en especial aque-llos de agua potable y saneamiento, a los barriosdonde se ubican los hogares más vulnerables.
Por otro lado, existen asimetrías crecientes entre lasdistintas regiones al interior de los países. La falta deconectividad y deficiencias en la provisión de servi-cios públicos puede exacerbar estos procesos deaislamiento de ciertas zonas geográficas y, a su vez,conducir a una mayor conflictividad social y proble-mas de gobernabilidad. Las crecientes brechas terri-toriales se ven reflejadas en los diversos indicadoressociales, incluido el acceso a servicios básicos, espe-cialmente en la división urbano-rural. Por ejemplo,el acceso a servicios básicos –como tener agua en lapropiedad– apenas alcanza al 70% de la poblaciónrural (promedio ponderado por la población para eltotal de la región), en comparación con la coberturade más del 90% en las ciudades.
Las desigualdades territoriales atentan contra lacohesión social y la gobernabilidad, puesto quegeneran tensiones sociales y mayores demandas deatención, muchas de las cuales quedan fuera delalcance de los gobiernos locales con escasos recur-sos o limitaciones de gestión para atenderlas. Lasdesigualdades regionales también pueden estimularflujos migratorios hacia áreas de mayor grado rela-tivo de desarrollo (p.e., migración rural-urbana),con los consecuentes problemas de falta de infraes-tructura adecuada así como de falta de servicios oempleos en áreas no preparadas para absorberincrementos masivos de población.
25Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto
Cuadro 1.2 Porcentaje de la población con sistema inadecuado de eliminación de excretas para países de América Latina (2002)
0%-4,9% 5%-9,9% 10%-19,9% 20%-29,9% 30%-39,9% 40%-100%Argentina Chile
ColombiaMéxico Costa Rica
EcuadorUruguayVenezuela, RB
BoliviaBrasilEl SalvadorGuatemalaHondurasNicaraguaParaguayPerúRepública Dominicana
Fuente: elaboración propia con base en datos de CEPAL (2007b).
3 En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se aborda el tema de la precariedad urbana y específicamente, el de los tugurios.En efecto, la Meta 10 indica “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable”; por su lado, la Meta 11 indica “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”.

El acceso y la calidad de los servicios de infraestruc-tura son, tal como se ha podido apreciar, factoresfundamentales para ayudar a revertir un conjunto detendencias adversas que afectan a la región, a saber,la creciente brecha de productividad que separa aAmérica Latina de las regiones más exitosas, lapérdida de relevancia de la región en los mercadoscomerciales internacionales y las brechas sociales alinterior de los países latinoamericanos en términosde equidad de acceso a servicios de infraestructurade calidad. A continuación se reseña con más detallela situación de la infraestructura en la región.
Situación de la infraestructura en América Latina
En función de los argumentos esbozados anterior-mente sobre la importancia de la infraestructuracomo instrumento para fortalecer la productividadde las empresas e industrias así como para mejorarla competitividad internacional de las economías yel bienestar de las familias, resulta convenienterepasar los esfuerzos que ha hecho la región entérminos de aumentar el stock de infraestructura, sucalidad y el esfuerzo de inversión, tanto públicocomo privado.
En las últimas dos décadas, la región ha logradomejorar la cobertura de los servicios de infraestruc-tura, aumentando el acceso a líneas telefónicas fijasy móviles, electricidad, agua potable y servicios de
saneamiento básico. Asimismo, vale destacar elcaso del acceso a Internet, donde el número deusuarios en la región se ha incrementado en más de150% durante la última década. Sin embargo, lacobertura en servicios viales no ha mostrado avan-ces significativos.
No obstante lo anterior, todavía persisten deficien-cias considerables y los avances han sido más lentosque en otras regiones en desarrollo. Tal como seobserva en el Gráfico 1.3, la capacidad de generacióneléctrica de América Latina con respecto a los paísesde la OCDE se ha mantenido prácticamente constantedesde 1980, mientras que en otras regiones delmundo en desarrollo, como las asiáticas, la brechacon los países desarrollados se ha reducido significa-tivamente en la última década. En efecto, para el año2004, la brecha en capacidad de generación eléctricade la región con respecto a la OCDE era mucho mayorque para la mayoría de otras regiones, a excepción deÁfrica Subsahariana y los países de ingreso medio.Este panorama es similar para otros indicadores,como por ejemplo, el nivel de penetración de la tele-fonía fija y móvil. En este caso, la región ha logradociertos avances para cerrar la brecha con el mundodesarrollado, especialmente a finales de los añosnoventa. Sin embargo, se ha rezagado con relación alos países en vías de desarrollo que han logrado redu-cir la brecha en penetración telefónica con la OCDE atasas mucho más elevadas que los de América Latina(ver Gráfico 1.4).
26 Caminos para el futuro
Gráfico 1.3Capacidad de
generación de electricidad per cápita
con respecto a la OCDE para regiones
seleccionadas (1980-2004)

Por otro lado, vale destacar que no solo persistenimportantes brechas en materia de infraestructuracon respecto a otras regiones del mundo, sinotambién al interior de la región, la cual mantienediferencias considerables en cobertura entre lapoblación rural y la urbana. Por ejemplo, a pesar deque el porcentaje de la población con acceso a fuen-tes mejoradas de agua se ha incrementado de un
67% en 1990 a un 77% en 2004 (ver Gráfico 1.5),como se observa en el Gráfico 1.6 (ver p. 28), el96% de la población urbana tiene acceso a fuentesde agua, en contraste con solo el 73% de la pobla-ción rural. Lo mismo ocurre para otros servicios deinfraestructura en América Latina, como por ejem-plo, el acceso a fuentes mejoradas de saneamientobásico.
27Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto
Gráfico 1.4Líneas telefónicas fijas y celulares porcada 1.000 habitantescon respecto a la OCDE para regionesseleccionadas (1990-2004)
Gráfico 1.5Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua para regionesseleccionadas(1990 y 2004)

Por consiguiente, se puede decir que, a pesar de queAmérica Latina ha logrado mejoras en el acceso a lamayoría de los servicios de infraestructura, elproceso ha sido más lento y la región se ha reza-gado frente al mundo en desarrollo, además de queha mantenido importantes brechas entre la pobla-ción rural y la urbana.
Ciertamente, la calidad de la infraestructura enAmérica Latina ha mejorado, pero aún no ha alcan-zado el nivel de otras regiones, por lo que no mues-tra una tendencia muy diferente a la de los indica-dores de acceso presentados anteriormente. Si bienes cierto que los indicadores de calidad de la infra-estructura son escasos, existen algunos indicios deque la percepción de la población latinoamericanano es del todo satisfactoria. El índice de calidad dela infraestructura4, desarrollado por el Foro Econó-mico Mundial, revela que América Latina ocupa enpromedio la posición 80 de un total de 134 países,solo por encima de África Subsahariana (verGráfico 1.7).
Estas deficiencias se hacen evidentes en el caso de lageneración y transmisión de electricidad. El Gráfico1.8 muestra un indicador de fallas en el servicioeléctrico a empresas (cantidad de días en el año enque se registraron cortes del suministro) para distin-
tas regiones del mundo. El promedio para la regiónes de aproximadamente 20 días al año, un pocomayor que los valores de Europa del Este y Asia delEste, y 10 veces más que para los países de la OCDE.El Gráfico 1.9 (ver p. 30) presenta informaciónsimilar pero desagregada para una muestra de paísesde América Latina. Se observa que en El Salvador,Nicaragua, Panamá o Paraguay más del 70% de lasempresas denuncian cortes en el suministro duranteun año (Banco Mundial, 2006). En la RepúblicaBolivariana de Venezuela, en el otro extremo, soloun poco más de 20% de las empresas reportarontener este inconveniente durante ese año.
Estos cortes inciden claramente en la productividadde las empresas. Las pérdidas promedio paraAmérica Latina en el año 2006 eran de aproximada-mente 3,5% de las ventas (ver Gráfico 1.10, p. 30),monto superior a los valores de Europa Central(3%), Asia del Este (2,5%) y OCDE (2,3%). De todasformas, en países como Nicaragua, las pérdidaspueden ser considerablemente mayores, llegando al16% de la facturación.
La calidad del transporte vial en América Latinatambién se encuentra muy por debajo de otras regio-nes, tanto desarrolladas como en desarrollo. Talcomo se observa en el Gráfico 1.11 (ver p. 31), la
28 Caminos para el futuro
4 Este índice mide la calidad de la infraestructura portuaria, vial, ferroviaria y aérea, así como la calidad de la oferta eléctrica.
Gráfico 1.6Proporción de la
población con accesosostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua para América
Latina según poblaciónrural y urbana (1990 y 2004)

región se encuentra en el puesto 76 sobre 134 paísesdel índice de calidad de las carreteras. Este desem-peño se repite en cuanto a la calidad de los puertos yaeropuertos. En el caso del índice de calidad de lainfraestructura ferroviaria, la región ocupa el lugarmás bajo en el ranking por regiones del mundo.
En síntesis, América Latina ha logrado algunosavances tanto en la cantidad como en la calidad dela infraestructura. No obstante, la región haquedado rezagada con respecto a las regiones endesarrollo y la brecha con los países industrializa-dos no se ha reducido. Por otra parte, al interior de
29Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto
Gráfico 1.7Índice de calidad de la infraestructura para regiones seleccionadas
Gráfico 1.8Número de fallas en el servicio eléctrico a empresaspara regiones seleccionadas (2006)

la región existe una gran heterogeneidad en elacceso y calidad de los servicios de infraestructura.Los datos de una encuesta, elaborada especialmentepara este libro por CAF en 2008, revela una variabi-lidad elevada en el acceso a servicios de gas, reco-
lección de desechos y telefonía fija; también, en laconfiabilidad de varios de estos servicios. Estavariabilidad se evidencia en que en La Paz, porejemplo, apenas el 4,5% de los hogares tiene accesoa gas natural de red, mientras que en Maracaibo
30 Caminos para el futuro
Gráfico 1.9Porcentaje de
empresas que hansufrido cortes
de energía para países seleccionados
de América Latina (2006)
Gráfico 1.10Pérdidas de la empresa como
porcentaje de las ventas totales anuales
causadas por interrupciones delservicio eléctrico
por regiones (2006)

esta cifra alcanza el 88,5%; por otro lado, en esamisma ciudad apenas el 44,2% de los hogaresrecibe el servicio de agua potable sin interrupcionesdiarias, mientras que en ciudades como Medellín,Santa Cruz, Guayaquil y Montevideo, el 100%reportaron disfrutar de este servicio regularmentede manera confiable.
El diagnóstico anterior sobre la situación de lainfraestructura en América Latina, lleva a pregun-tarse cuáles han sido los patrones de financiamientoen la región. En la última década, la inversión eninfraestructura ha caído considerablemente en lamayoría de los países de América Latina (verGráfico 1.12, ver p. 32); en efecto, la inversión totalen la región ha descendido de una mediaponderada5 de 3,6% del PIB en el período 1980-1984 a 1,9% del PIB en el quinquenio 2000-2004.
A lo largo de la evolución de la inversión en infraes-tructura de América Latina, se distingue claramenteuna recomposición de la participación del sectorprivado en el financiamiento y operación del sector.De esta manera, se observa un incremento de la
inversión privada de 0,6% del PIB en los añosochenta a 1,2% del PIB durante la década de losnoventa, mientras que la inversión pública descen-dió de 3% del PIB a 0,8% del PIB en igual período.Tal como se aprecia en el Gráfico 1.12, en algunosde los países de la región, la caída en la inversiónpública no fue compensada por el aumento de lainversión privada. Esto sugiere que la participaciónprivada en los servicios de infraestructura tienelímites que justifican necesariamente la interven-ción del sector público o, alternativamente, quequizás se debe pensar en nuevos esquemas decooperación público-privada a fin de que el sectorprivado invierta en algunos sectores que tradicional-mente eran área exclusiva del Estado.
Al observar nuevamente la evidente diferencia enlos stocks de infraestructura para América Latinacomparada con otras regiones, cabe preguntarse silos presupuestos públicos le han dado el pesoadecuado a la provisión de infraestructura. En estesentido, se ha argumentado que las estrechecesfiscales han conspirado contra las decisiones deinversión en esta materia (Servén, 2007).
31Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto
5 Media ponderada por PIB para seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.
Gráfico 1.11Índice de calidad de las carreteras para regiones seleccionadas

32 Caminos para el futuro
Gráfico 1.12Inversión en
infraestructura porparte del sector
público y privado para países
seleccionados deAmérica Latina
(1980-2004)

33Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

El Grafico 1.13 muestra la serie de gasto público eninfraestructura y déficit fiscal para países seleccio-nados de América Latina. Allí se observa que lasituación fiscal y el gasto en infraestructura parecenseguir tendencias similares. Sin embargo, la inver-sión pública no es la única forma de provisión deinfraestructura. Así, parece confirmarse la hipótesisde Servén (2007), según la cual los ajustes fiscalesen los países de la región durante las últimas déca-das han llevado a una contracción de la inversiónpública en infraestructura. En este contexto seríainteresante indagar en qué medida las reglas fiscalesy otras instituciones relacionadas con la determina-ción del presupuesto público implican, en la prác-tica, una suerte de discriminación en contra de lainversión en infraestructura y en tal caso, qué tipo demecanismos podrían diseñarse para moderar esteresultado. Esta temática se analizará en detalle encapítulos posteriores.
Retos para una gestión eficiente
Como se desprende del análisis anterior, la infraes-tructura ocupa un lugar central en la agenda de polí-
ticas públicas de los países en desarrollo y tambiénde los países desarrollados. La información referidaal gasto de inversión, mostrada en la sección ante-rior, sugiere que ha habido una mayor participacióndel sector privado desde principios de los añosnoventa. Aun así, esta mayor inversión privada noha compensado la reducción en la inversiónpública, con lo que la inversión total se ha reducidoen un número importante de países de la región.Esta baja en la inversión explica, en parte, lacongestión y fallas observadas en varios servicios,incluso en aquellos operados por concesionariosprivados así como los problemas en la calidad yacceso a los que han estado expuestos los hogaresde bajos niveles de ingreso. En este contexto, nosorprenden los resultados hallados en encuestas deopinión que dan cuenta de una percepción negativasobre la participación privada en infraestructura.Esto sugiere que los gobiernos deben mejorar lagestión de estos servicios, tanto cuando la provisiónes realizada por el sector público, en forma directa,como cuando esta se realiza a través de la participa-ción del sector privado.
34 Caminos para el futuro
Gráfico 1.13Inversión pública en
infraestructura y déficit fiscal para
países seleccionadosde América Latina
(1990-2004)

Ahora bien, para entender dichos retos se debenconsiderar varios factores que condicionan las polí-ticas y la gestión en este sector. Por un lado, serequiere mejorar la información disponible y losmétodos de evaluación de impactos para podermedir mejor la contribución al bienestar y el desa-rrollo de estos proyectos con el fin de tomar decisio-nes acertadas en la selección de estos. Por otro lado,las características tecnológicas de estos serviciostienen importantes implicaciones para la estructuradel mercado y para la regulación por parte delEstado. Finalmente, por tratarse de inversionessignificativas que maduran en períodos extensos detiempo, el gobierno (y el sector privado) enfrentadecisiones intertemporales sobre el financiamientoy la asignación de partidas presupuestarias, querequieren instancias de planeamiento, priorización yconsenso político, que también deben perdurar en eltiempo. A continuación, se desarrollarán estasconsideraciones en mayor detalle.
Evaluación de impacto y selección de proyectos
La gestión de la infraestructura abarca tres dimen-siones de políticas que deben considerarse y queson igualmente relevantes. La primera dimensiónconsiste en la nueva inversión en facilidades yobras; se trata de la dimensión que más atención harecibido, debido a la necesidad que existe ya sea deexpandir los servicios a nuevas áreas antes no aten-didas (p.e., servicios de gas natural en áreas perifé-ricas de las ciudades) o de incorporar nuevos servi-cios al menú de opciones existentes (p.e., conexióna Internet). Una segunda dimensión es el manteni-miento de la infraestructura existente. Este tipo deinversión, aunque muy importante, en general hasido menos enfatizada por los gobiernos ya que, enprincipio, los réditos políticos son menos relevan-tes, o porque ha resultado más difícil asegurar suadecuado financiamiento, bajo los esquemas tradi-cionales de financiamiento de la obra pública. Unatercera dimensión que abarca la gestión de la infra-estructura se refiere a la administración de uso de lainfraestructura existente. Esta incluye, por ejemplo,en el caso de obras viales, esquemas de priorizaciónde usuarios de la red (p.e., transporte público vs.privado), racionamiento vía precios (p.e., tarifasmás altas en horas pico en autopistas) o cantidades(p.e., esquemas de “Pico y Placa” para la circula-
ción de vehículos particulares). Cabe recalcar quela solución a los problemas que enfrenta la provi-sión de los servicios de infraestructura en la regiónpuede implicar actuar sobre las tres dimensionesantes señaladas y que destinar recursos para nuevainversión no es necesariamente la mejor opción.
En cualquier caso, con el fin de decidir qué tipo depolítica es la más adecuada, tanto en términos de laselección del sector (electricidad, agua, transporte,entre otros) como del tipo de intervención (nuevainversión, mantenimiento o administración del usode las facilidades existentes), se deben evaluar lospotenciales beneficios e impactos de dichas medi-das. Este tipo de análisis solamente se puede alcan-zar a través del estudio cuidadoso de las experien-cias. Dicho estudio consiste principalmente en laevaluación de impacto de las intervenciones, utili-zando metodologías científicas de estándares eleva-dos, para guiar la toma de decisiones sobre la asig-nación de recursos públicos. De esta manera,además de servir de insumo para guiar los linea-mientos de política, dichos cálculos pueden ayudara mejorar la información utilizada en la variedad deevaluaciones ex ante que habitualmente se hacen delos proyectos de infraestructura.
Lograr la identificación precisa del impacto de unaintervención pública sobre algún resultado de interés(ingresos de los hogares, salud, entre otros) requiereque se adopten ciertas condiciones, a veces difícilesde cumplir. Lo más importante es que, además delgrupo de individuos sobre los que actúa la interven-ción, se disponga de información sobre otro gruposimilar y comparable, que no sea afectado por laintervención y que, por lo tanto, sirva para formar elescenario contrafactual de cómo hubiese sido elresultado en caso de no haberse realizado la interven-ción. Con frecuencia, la intervención misma dependede las características del grupo o región sobre la quese aplica, por lo que no es fácil argumentar que otrogrupo o región (sobre el que no se aplica la política)es realmente comparable al primero.
Existen muchas experiencias en el campo de lapolítica social (tales como programas de empleo,subsidios alimentarios, entre otros) en las que talesevaluaciones se han podido llevar adelante. Sinembargo, en el caso de inversiones en infraestruc-tura, la probabilidad de que la ubicación, escala y
35Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

diseño del proyecto esté muy vinculada a las carac-terísticas de la localidad donde se aplique es muyelevada, especialmente, dado que los proyectos deinfraestructura responden, por lo general, a lasrealidades específicas del lugar donde se llevan acabo y, en muchos casos, involucran grandes canti-dades de recursos que no se pueden replicar en otraparte. Esto dificulta las posibilidades de hacerevaluaciones rigurosas del impacto de las interven-ciones, lo cual explica la gran escasez de este tipode análisis para proyectos de infraestructura. Estasituación destaca la importancia de idear mecanis-mos creativos que acompañen las políticas de infra-estructura para levantar información nueva, oincluso para diseñar intervenciones que faciliten laevaluación inicial, antes de comprometer la totali-dad de los recursos.
Merece la pena señalar que las dificultades para laevaluación, derivadas de la magnitud de las inver-siones y de la consecuente limitación de encontrarun área geográfica similar, son notables en el casode proyectos de nueva infraestructura, pero muchomenos importantes en proyectos de mantenimientoy en políticas de administración de uso, por lo queen estos casos los esfuerzos de evaluación puedenprogresar más fácilmente.
Otro aspecto que dificulta las evaluaciones de lasiniciativas en infraestructura es que, dado el carác-ter de red de estos servicios y las fuertes externali-dades que conllevan, se genera un efecto positivoaunque potencialmente no lineal sobre la producti-vidad de la economía. Esto puede ser importantecuando se evalúa el impacto de los servicios sobrela productividad de las empresas e industrias. Dehecho, si el stock disponible de infraestructura esmuy bajo (y, por ende, las redes están poco desarro-lladas), la inversión en nueva infraestructura tendráuna productividad relativamente baja. Sin embargo,cuando el nivel de la red de infraestructura llega aun umbral, la productividad marginal de nuevainfraestructura será relativamente alta. Ahora bien,cuando la red de infraestructura se encuentra muydesarrollada, la productividad de nueva inversióncae nuevamente a un retorno relativamente redu-cido, similar a la de otro tipo de capital.
Por otro lado, mientras mayor sea el nivel decongestión de la infraestructura existente, menor
será su capacidad de prestar el servicio productivopara el cual ha sido creada, limitando su impactopositivo. Las políticas de manejo de la congestión(regulación del uso de la infraestructura) tienenpotencialmente un efecto similar al de una expan-sión de la capacidad instalada y, en ocasiones, suimplantación no requiere grandes cantidades derecursos, sino del esfuerzo que implica unaadecuada planificación y reglamentación del uso dela infraestructura. Por lo tanto, estas dimensiones depolítica (creación de nueva infraestructura, mante-nimiento y congestión) afectan el impacto de lainfraestructura en la productividad de la economía yrequieren una especial atención por parte de losgobiernos en sus decisiones sobre las políticas deinfraestructura.
Características de la infraestructura: implicaciones para la regulación y las instituciones
Para evaluar las distintas formas de gestión de losservicios públicos de infraestructura e identificar lasdimensiones relevantes para un diseño adecuado,deben considerarse, en primer lugar, las característi-cas tecnológicas fundamentales de estos servicios.Los servicios públicos de infraestructura –como laelectricidad, el gas natural, el saneamiento, el trans-porte público y las telecomunicaciones (aunque enmenor medida)– tienen características comunes,como son la presencia de economías de escala yalcance (costos medios y marginales decrecientespara un rango de producción), la tecnología deprovisión en redes, la baja elasticidad-precio de lademanda, la falta de alternativas sustitutas acepta-bles, las externalidades positivas asociadas, entreotras. Sin embargo, la característica compartida másimportante es que son todas industrias capital-inten-sivas y sus inversiones son específicas e irreversi-bles: comparadas con el resto de la economía, estasindustrias tienen un muy alto cociente “capital-producto”, y las inversiones son específicas (noreasignables) y de muy lenta depreciación (convidas útiles medidas en décadas).
La presencia de economías de escala hace que laprovisión de estos servicios se realice, la mayoríade las veces, bajo la forma de monopolio natural, esdecir, con una sola empresa como única productorapara una determinada área geográfica o región. En
36 Caminos para el futuro

tal caso, se requiere que el Estado regule los preciosde los servicios para evitar abusos de mercado porparte de las empresas concesionarias.
No obstante, debido a que en todos estos servicios–en mayor o menor medida– es posible desarrollaruna mayor competencia en algunos segmentos, serequiere el uso (acceso) no discriminatorio a la red(o “facilidad esencial”), operada por la empresamonopólica. Como principio básico en materia dediseño estructural en un servicio público de infraes-tructura, deben aprovecharse las economías deescala y alcance. Asimismo, debe evitarse la confor-mación de monopolios que no se justifiquen portales razones de eficiencia, limitando la integraciónregional y horizontal de empresas al nivel dondeestas economías de escala y alcance desaparecen, yasegurando el acceso abierto y no discriminatorio aluso de una red monopólica o infraestructura básicaen manos de pocos operadores (o bien, de uno solo)por parte de quienes puedan competir entre sí en laprovisión de servicios finales.
Por consiguiente, a nivel horizontal, los servicioscomplementarios que –por razones de operación ytecnología– contienen una fuerte dosis de produc-ción conjunta y externalidades (tales como la provi-sión de servicios de saneamiento y de agua pota-ble), podrían ser provistos de manera conjunta poruna única empresa. Ahora bien, en el caso de servi-cios energéticos variados como la electricidad, elgas natural u otro combustible líquido, ello noparece tan oportuno o necesario. A nivel regional, laprovisión de un servicio de red puede constituir unmonopolio natural solo en un área geográficaacotada, por lo que no sería recomendable centrali-zar todo el servicio a nivel nacional en una únicaempresa. Ello impediría que distintas empresascompitan indirectamente, a través del diseño regu-latorio, como ocurre cuando se aplican –formal oinformalmente– mecanismos de competencia porcomparación. A nivel vertical, las actividades degeneración, transmisión y distribución eléctrica (olas de producción, transporte y distribución de gasnatural) son nítidamente diferentes y concebibles demanera individual, aun cuando podrían existir algu-nas economías de alcance en cuanto a coordinación,innovación, entre otras. Por ello, es convenientelimitar la integración vertical a fin de evitar cual-quier riesgo de que la existencia de poder demercado, en alguno de dichos segmentos, distor-
sione el funcionamiento de la competencia o laregulación en las otras áreas.
Como se mencionó anteriormente, al tratarse deservicios que se ofrecen en condiciones de monopo-lio legalmente establecidas por la presencia deeconomías de escala y alcance, es claro que serequiere que el Estado regule los precios de estosservicios. Al respecto, existen dos criterios. Enprimer lugar, la regulación por costos, por la cual lastarifas se ajustan para cubrir las necesidades decostos operativos y de capital que la gestióndemande. Este tipo de regulación puede adquirirdistintas formas, como regulación de la tasa deretorno –tradicional en la experiencia norteameri-cana– o costo plus –donde no se distingue entrecostos de capital o de otra naturaleza para calcular labase de remuneración tarifaria–. En segundo lugar,la regulación de precios fijos o topes, denominadaprice-cap, donde las tarifas son independientes delos costos en el corto plazo (se ajustan semestral oanualmente, según la inflación y un factor dedescuento referido a las ganancias de productividadestimadas ex ante) y son revisadas periódicamente(cada cuatro o cinco años, según la evaluación decómo evolucionen los costos futuros).
Complementariamente a la regulación del precio delos servicios y en ausencia de opciones que permi-tan a los usuarios escoger entre distintos proveedo-res por la falta de competencia en el mercado, loscontratos deben establecer, en la medida de lo posi-ble, los objetivos de calidad y cobertura de unamanera clara y no ambigua, dejando al concesiona-rio la decisión (y también el riesgo) de cómocumplir con ellos. Si hay dificultades para definir ymedir sin ambigüedades tales resultados u objeti-vos, un sustituto (aunque imperfecto) es especificarlas obligaciones del concesionario en materia deinversiones o soluciones técnicas específicas.
Hasta aquí se ha mencionado solo un subconjuntode temas regulatorios y de estructura de mercadoque deben decidirse al gestionar los servicios deinfraestructura. Estos aspectos, en algunos casos,tienen un componente técnico significativo, quepuede, a su vez, hacer que las regulaciones seanpoco transparentes, tornando difícil la comprensiónde sus consecuencias. Por ello, la generación deinformación e interpretación independiente de estetipo de reglamentación es esencial para mostrar a la
37Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

sociedad medidas transparentes así como paramejorar su justificación ante los consumidores y losciudadanos.
La gestión de la infraestructura, quizás en mayormedida que otras áreas de política pública, conllevaa decisiones cargadas de una fuerte implicanciaintertemporal. Ello se debe a que, como se mencionóanteriormente, estos servicios requieren inversionessignificativas que maduran en períodos extensos detiempo. Por lo tanto, el gobierno y el sector privadodeben tomar decisiones sobre financiamiento (inver-siones, asignación de partidas presupuestarias, im -puestos, tarifas, entre otros) que exijan instancias deplaneamiento, priorización y consenso político, quetambién deben perdurar en el tiempo. Para ello sedeben establecer instituciones de planeamiento yevaluación, procedimientos presupuestales e institu-ciones reguladoras que moderen el impacto –tantode los ciclos económicos como de aquellos de origenpolítico/electoral– sobre estas inversiones y sobre laspolíticas establecidas para financiar y regular losservicios. Estas instituciones también deben generarinformación pública sobre el funcionamiento de losservicios y los beneficios de los distintos proyectosque se están considerando, a fin de que la opiniónpública pueda ejercitar su derecho a debatir y segeneren consensos sobre las distintas iniciativas y deeste modo, se evite el accionar de grupos de interésen las decisiones públicas.
En otras palabras, un aspecto esencial que debetenerse en cuenta en la gestión de los servicios deinfraestructura está relacionado con la instituciona-lidad a través de la cual se implementan tanto lasdecisiones de inversión pública como los distintoscomponentes regulatorios, cuando existe participa-ción privada en la provisión de los servicios.¿Cómo debe el Estado organizarse para llevar acabo estas tareas con eficiencia? Por ejemplo,¿deben las tareas de promoción, planeación yevaluación de los proyectos de infraestructura estarintegradas con las de regulación y fiscalización? Enel caso de que sea conveniente independizar estastareas, ¿cómo debería ser el diseño de las agenciasque se focalizan en las actividades regulatorias?
Un modelo de gestión de la infraestructura conparticipación privada requiere la presencia delEstado no solo como regulador sino también comoparte activa en las tareas de planeación y evaluación
de las inversiones. ¿Qué tipo de institución pública(Ministerios de Planeamiento, Agencias de Promo-ción de Inversiones, entre otras) puede ayudar afortalecer estas tareas?
Estas preguntas de diseño institucional son funda-mentales ya que el grado de interacción e indepen-dencia entre las distintas agencias u organismos escrucial para determinar los incentivos que enfrentanlos funcionarios públicos y los actores políticos en laelaboración de las políticas y esto, a su vez, reper-cute en las acciones que toman los actores privados,tanto empresas como grupos de interés y consumi-dores. En otras palabras, este diseño institucionalafecta la credibilidad y estabilidad de las políticas degestión de la infraestructura, por lo cual las mismasregulaciones pueden generar distintos comporta-mientos y resultados bajo distintas formas de organi-zación institucional.
Hacia una infraestructura de calidad en América Latina
Las secciones previas han intentado explicar la rele-vancia de la infraestructura en la agenda de desarro-llo de los países y, al mismo tiempo, por qué lagestión eficiente de estos servicios implica un retoimportante en América Latina. En esta sección, sebusca resumir los principales mensajes del presentelibro. En este sentido, y tal como fuera anticipadoen la introducción, el contenido de la publicación sepuede dividir en dos partes. En la primera parte, seanalizan con detalle los canales a través de loscuales la infraestructura genera impacto en elbienestar de las familias (capítulo 2), en la producti-vidad de las empresas e industrias y en el comerciointernacional (capítulo 3), y en el medio ambiente(capítulo 4). Esta sección busca hacer una contribu-ción novedosa a la discusión de estos temas, tanrelevantes para la priorización de los proyectos yque pueden proporcionar argumentos para defender–en los debates públicos– la asignación de recursosen esta área frente a usos alternativos. Al mismotiempo, se pretende mostrar cuáles deberían ser lasmetodologías de evaluación que podrían utilizarse yel tipo de información que debería recolectarse parapoder llevar a cabo estas evaluaciones.
La segunda parte del libro se dedica al análisis de laspolíticas de gestión de la infraestructura. En ella sebusca fundamentar distintos modelos de gestión que
38 Caminos para el futuro

combinan la participación pública y privada. Secomienza con un marco conceptual que justifica laparticipación de ambos actores y se analizan losdistintos componentes de la regulación que debenponerse en práctica en el caso de un modelo conparticipación privada, incluyendo un análisis de laexperiencia observada para una muestra de países dela región (capítulo 5). Un aspecto muy relevante parahacer socialmente sostenibles los modelos de gestióncon participación privada –donde las tarifas tienden areflejar, en mayor medida, los costos operativos delos servicios– es el establecimiento de mecanismosredistributivos que permitan el acceso a los serviciosde infraestructura a las familias de bajos recursos.Esta temática se analiza en el capítulo 6. También seidentifica como relevante, desde el punto de vista dela gestión, lo que se conoce como las AsociacionesPúblico Privadas (APP), esquemas que son analiza-dos en el capítulo 7. En este se muestra que estasasociaciones son una alternativa intermedia alesquema tradicional de provisión pública (contratode obra pública) o a las privatizaciones y que, bajociertas condiciones, ofrece ventajas que deben serconsideradas a la hora de elegir un esquema de parti-cipación privada en los servicios. Finalmente, cual-quier esquema de participación privada en los servi-cios requiere, en mayor o menor grado, que el sectorpúblico cumpla adecuadamente tareas de planea-miento, evaluación, regulación y fiscalización. Elcapítulo 8 analiza cuál es la institucionalidad quemejor se adapta para cumplir estas funciones. Acontinuación, se resumirán los principales mensajesde cada uno de los capítulos de este libro.
Infraestructura y bienestar: llegando a los hogares
Hay muchas razones para pensar que la infraestruc-tura tiene un impacto positivo sobre el bienestar delos hogares. La infraestructura es parte consustan-cial del proceso de desarrollo económico y social delos países. En el largo plazo, donde haya aglomera-ciones de personas, habrá infraestructura; lapregunta es si donde hay infraestructura se puededecir también que habrá desarrollo económico yconcentración poblacional. Con base en evidencianueva de una investigación comisionada para estelibro, el capítulo 2 muestra que sí existe esta rela-ción, a partir de la experiencia de la expansión de la
red eléctrica en Brasil, desde los años sesenta hastala actualidad.
Además de esta relación entre infraestructura ydesarrollo de largo plazo, es posible identificar efec-tos directos (o de equilibrio parcial) de la infraes-tructura sobre el bienestar, a través de la facilitaciónde la “producción” de satisfacción. Por ejemplo, lainfraestructura vial reduce el tiempo de traslado alos centros educativos, al trabajo, a los centros desalud, a los lugares de recreación, entre otros, lo cualaumenta el tiempo dedicado a los amigos, a la fami-lia, a hacer deportes y otras actividades de importan-cia. Por su parte, la infraestructura eléctrica facilitala iluminación del hogar, el acceso a la información,la calefacción del agua, entre otros. Distintos tiposde infraestructura pueden, pues, tener efectos positi-vos sobre el bienestar de los hogares de maneradirecta. Sin embargo, no es sencillo determinarexactamente la magnitud del impacto individual decada tipo de servicio.
Con el fin de priorizar las posibles intervenciones yasignaciones presupuestarias, más allá de los efec-tos de largo plazo o de equilibrio general, es necesa-rio evaluar el efecto directo sobre el bienestar quepueden tener las intervenciones que mejoran lainfraestructura. Teniendo en cuenta las grandes difi-cultades prácticas y estadísticas, el capítulo muestracon detalle el análisis de dos intervenciones de polí-tica evaluadas adecuadamente y que sirven paraentender mejor los efectos de una política de mante-nimiento de caminos rurales en Perú, y otra deinstalación de nueva infraestructura de gas enArgentina. Estas intervenciones sirven para desta-car el valor de políticas de mantenimiento y lacomplementariedad entre la nueva infraestructura ylos mecanismos diseñados para gestionarla y parainvolucrar a comunidades, incluso aquellas muypobres, en el financiamiento.
Como se comentó anteriormente, una dimensiónmuy importante de la política de infraestructura(urbana, especialmente) es la administración del usode la infraestructura existente, y una forma en la quela política pública puede informarse es a través, porejemplo, de encuestas de valoración subjetiva ydisposición a pagar. Una encuesta realizada, espe-cialmente para esta publicación, en 16 ciudades
39Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

importantes de la región6, ofrece un diagnóstico delestado de diversos tipos de infraestructura y de surelación con el gasto, la disposición a pagar, la satis-facción y la percepción sobre ciertas alternativas depolítica. En particular, la encuesta muestra que losniveles de calidad de los servicios en las ciudadesson, en general, menores que los de acceso, espe-cialmente en servicios como telecomunicaciones eInternet. Esto explica, en parte, el hecho de que lasatisfacción declarada de los hogares con respecto acada uno de los servicios depende más de loscambios en la calidad que en el acceso.
De igual modo, otra sección del capítulo, dedicadaal problema del transporte urbano, muestra que eltransporte público es el servicio con el que la pobla-ción de dichas ciudades se declara menos satisfechay por el que una fracción mayor estaría dispuesta apagar por mejoras en su calidad. Asimismo, sepresentan los tiempos de traslado habituales de lapoblación y se muestra que la ciudadanía declaraque de pasar menos tiempo en trasladarse a su lugarde trabajo (u otro destino habitual), dedicaría mástiempo a actividades con la familia. Ello ofrece unamedida interesante del costo de la congestión en lasciudades de la región.
Uno de los mensajes centrales de este capítulo esque, por lo general, la infraestructura tiene impactospositivos sobre el bienestar de la población. Laspolíticas en esta área pueden consistir en la instala-ción de nueva infraestructura, en el mantenimientode la infraestructura existente o en la administra-ción de su uso con algún fin particular. Aunqueexiste evidencia de que estas distintas opcionespueden mejorar el bienestar de la población, lasdecisiones de política puntuales deben apoyarsemás en el conocimiento generado a partir de evalua-ciones de impacto, así como en encuestas de diag-nóstico y satisfacción subjetiva, que permiten prio-rizar algunas de las necesidades de la ciudadanía.
Vías para la transformación productiva
El capítulo 3 sostiene que la inversión en infraes-tructura es clave para lograr las mejoras de produc-tividad y la diversificación de la oferta exportableque conduzcan a la región hacia su transformación
productiva, que en última instancia redundará enmayores ingresos reales para los trabajadores y, endefinitiva, en un mayor desarrollo para la sociedad.
Además, se señala que la infraestructura genera unefecto positivo aunque potencialmente no lineal enla productividad de la economía, debido a lapresencia de fuertes externalidades y economías deredes. De hecho, si el stock disponible de infraes-tructura es muy bajo (y, por ende, la red está pocodesarrollada), la inversión en nueva infraestructuratendrá una productividad similar a aquella en capi-tal físico (que no es infraestructura). Sin embargo,cuando el nivel de la red de infraestructura superaun umbral mínimo de desarrollo, la productividadmarginal de invertir en nueva infraestructura serárelativamente alta (en comparación con la inversiónen capital físico que no es infraestructura). Por suparte, cuando la red de infraestructura se encuentramuy desarrollada, la productividad de nueva inver-sión cae nuevamente a un retorno relativamentesimilar a la de otro tipo de capital.
A pesar de su relativa escasez, los estudios microe-conómicos muestran evidencia bastante concluyentesobre la existencia de un efecto positivo de la infra-estructura sobre la productividad. En el caso de lainfraestructura eléctrica, podría esperarse que unincremento de la capacidad de generación y distri-bución promueva una oferta estable y de calidad (unvoltaje adecuado y estable) lo cual, por ejemplo,permitiría el uso de maquinarias y equipos de mayorsofisticación en los distintos sectores productivos,así como una reducción de los costos en que incu-rren las empresas para autoabastecerse. De hecho,un estudio especialmente comisionado para estelibro muestra que dentro de una región de Brasil, laelectricidad aumenta el PIB industrial en un 45% conrespecto al valor promedio del año 2000.
En el caso de la inversión en Tecnologías de Infor-mación y Comunicaciones (TIC), su impacto produc-tivo no se limita solo a su uso como elemento queaumenta la productividad de los diversos factores enla función de producción. El mayor impacto viene desu rol de creación de una estructura de información,que reduce los costos transaccionales e incrementa laeficiencia organizativa de las empresas; por lo que se
40 Caminos para el futuro
6 Las ciudades incluidas en el estudio, realizado entre junio y julio de 2008, son Buenos Aires, Córdoba, La Paz, Santa Cruz, Río de Janeiro, San Pablo, Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil, Lima, Arequipa, Montevideo, Salto, Caracas y Maracaibo.

genera un efecto derrame que implica que no nece-sariamente este tipo de infraestructura estará sujeto aproductividad marginal decreciente y, por ende, suimpacto productivo puede ser mucho mayor.
Este capítulo hace constancia de los distintosesfuerzos por cuantificar la magnitud del impactode la infraestructura en la productividad. Por ejem-plo, para el caso de EEUU, existe evidencia quemuestra un efecto positivo en la productividad de lainversión en infraestructura vial, el cual es particu-larmente pronunciado en aquellas industrias queson intensivas en el uso de los vehículos. En el casode Colombia, un trabajo especialmente encargadopara este libro muestra que un aumento de 1% en elstock de vialidad incrementa la Productividad Totalde los Factores en manufactura entre 1,03% y0,77%, dependiendo de la medida de productividadutilizada. Por su parte, para el caso de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, se ha calculado una elas-ticidad de la productividad con respecto a la inver-sión en capital público entre 0,33 y 0,35.
A fin de que la infraestructura tenga el mayorimpacto positivo posible sobre la productividad,luego de ser construida, esta debe operar coneficiencia. De hecho, existe una relación positivaentre la eficiencia con la que se gestiona la infra-estructura y su impacto en el crecimiento. Amedida que los países adopten políticas adecuadasde administración de uso y de mantenimiento, elimpacto de la inversión en infraestructura serámayor. De este modo, se destaca la importancia dededicar mayores recursos al mantenimiento de lainfraestructura, ya que permite un mejor aprove-chamiento de estos y aumenta la productividad dela infraestructura existente.
El capítulo evalúa los distintos canales por loscuales la infraestructura afecta a la productividad.Por un lado, la inversión en vialidad facilita el trans-porte, reduce las barreras a la competencia y, porconsiguiente, incentiva un aumento de la productivi-dad agregada (porque las empresas más ineficientessaldrían del mercado), así como una menor disper-sión de la productividad entre empresas del mismosector (debido a una mayor sustituibilidad de losproductos y una competencia más fuerte en elmercado). Por otro lado, al reducir los costos detransporte, la infraestructura mejora la productivi-dad de la economía, ya que aumentan los beneficios
de los exportadores, crece el acceso a los mercadosexternos (p.e., pueden llegar a destinos más lejanos)y los exportadores enfrentan costos unitarios másbajos. De hecho, existe evidencia de que aquellasempresas que se encontraban en el margen deproductividad necesario para exportar puedenhacerlo ahora, y esto incrementa el umbral deproductividad de entrada en el mercado, obligando alas empresas menos productivas a salir del negocio.
Por último, se concluye que los patrones de comer-cio internacional se ven afectados por los efectosque tienen los costos de transporte y estos, a su vez,se ven reducidos por aquellas inversiones que serealizan en infraestructura específica en aeropuer-tos, puertos y carreteras (al igual que por la apro-piada regulación y gestión de su uso). Un mensajecentral que se desprende del capítulo es que dichainversión reduce los costos de transporte, lo cualestimula el comercio y fomenta la competitividad yel desarrollo de ventajas comparativas.
¿Infraestructura ambientalmente sostenible?
Así como existe consenso sobre el rol de la infraes-tructura para el crecimiento y el desarrollo, tambiénes cierto que la infraestructura tiene efectos innega-bles sobre el medio ambiente. El capítulo 4 señalaque un conocimiento más profundo de los canales através de los cuales la infraestructura impacta almedio ambiente puede ayudar tanto en la toma dedecisiones con respecto a la implementación denuevos proyectos de infraestructura, como en laspolíticas de mitigación de los efectos indeseables quela infraestructura puede tener sobre el medioambiente.
En el caso de las áreas rurales, se muestra que lamayor abundancia de recursos naturales hace que laconstrucción y la provisión de servicios de infraes-tructura pueda entrar en conflicto con la conserva-ción del medio ambiente. Por ejemplo, la infraes-tructura –en particular, la vial– es considerada,junto con la expansión de la agricultura y la extrac-ción de madera, como una de las causas directas dela deforestación. Sin embargo, este fenómeno esfundamentalmente una decisión económica sobrecómo utilizar la tierra: las carreteras, incidiendosobre los costos de transporte, generan cambios enla rentabilidad de la tierra, afectando directamentelos incentivos a la deforestación. En esta relación
41Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

también intervienen otros factores, como por ejem-plo, la calidad de la tierra y las condiciones econó-micas de las poblaciones afectadas. Además, la faltade regulación del uso de la tierra y de un manejoforestal adecuado a nivel público contribuye aexacerbar los efectos de la deforestación.
En el caso de las áreas urbanas, el capítulo señalaque la fuerte concentración de personas y de infra-estructura crea problemas ambientales vinculados ala congestión, a saber, la contaminación del aire ydel agua, así como aquella asociada a los residuossólidos, entre otros. Mayores concentraciones depoblación crean una mayor demanda de serviciosde infraestructura (carreteras, agua potable y sanea-miento, gestión de residuos sólidos, entre otros),que requieren mayores inversiones en infraestruc-tura, exacerbando el problema de congestión ycontaminación.
Partiendo de este diagnóstico, se reseñan los impor-tantes avances para incorporar las consideracionesambientales a nivel de proyectos, tanto con respectoa su selección y diseño, como también en cuanto asu implementación, gestión y supervisión. Herra-mientas ex ante, como las evaluaciones de impactoambiental (EIA) y evaluaciones ambientales estraté-gicas (EAE), junto a los estudios de viabilidadeconómica, ayudan a los responsables de las políti-cas públicas a buscar un equilibrio entre las necesi-dades de infraestructura y el deseo de minimizar loscostos ambientales. Por un lado, las EIA se aplican aproyectos específicos, y aunque pueden servir parareducir los costos ambientales de un proyecto espe-cífico, han sido criticadas por convertirse, confrecuencia, en poco más que un paso burocrático yformal. Por su parte, las EAE tienen un alcance másamplio, basándose en una visión integrada y apli-cándose a políticas, planes y programas a nivelregional y nacional.
Este capítulo concluye que los países de la regióntodavía tienen que hacer mayores progresos en elcumplimiento de los criterios de salvaguardia y enla creación de incentivos para el cumplimiento delos compromisos en el área ambiental. Uno de losproblemas fundamentales de la relación entre losproyectos de infraestructura y el medio ambiente esque los incentivos para la conservación y el buendesempeño ambiental se disipan antes de que se
tenga la oportunidad de implementarlos. Por consi-guiente, se afirma que la introducción de un sistemaadecuado de incentivos, donde estos sean propor-cionales a los costos ambientales y donde el hori-zonte temporal de los incentivos coincida con el delriesgo ambiental, puede servir para lograr un mayorcumplimiento de los estándares ambientales de losproyectos de infraestructura. Los posibles mecanis-mos incluyen fondos de mitigación, bonos dedesempeño y depósitos del carbono.
Sin embargo, es importante subrayar que estasherramientas no sustituyen una planificación terri-torial adecuada ni una gestión apropiada de losrecursos naturales. Aún quedan por hacer mayoresprogresos en la incorporación de las consideracio-nes ambientales a nivel de planificación sectorial,regional y nacional. De hecho, se concluye que unapolítica nacional de desarrollo de la infraestructurapermitiría considerar alternativas que utilicenmenos intensivamente el medio ambiente, o bienencuentren ubicaciones más favorables para undeterminado proyecto. Muchos países de la regióncarecen todavía de políticas ambientales sólidas yde un sistema de administración y gestión de losrecursos naturales adecuado, hecho que exacerbalos impactos negativos de la infraestructura sobre elmedio ambiente. Minimizar los efectos negativospotenciales de los proyectos de infraestructurarequiere de una estrategia ambiental nacionalsólida, y de un proceso de planificación nacionalque tenga en cuenta las conexiones infraestructura-medio ambiente, como parte de una visión holísticadel territorio que considere, conjuntamente, medioambiente, producción, población, crecimiento ydesarrollo.
Opciones para la provisión: experiencias en América Latina
En los capítulos previos se ha hecho énfasis enidentificar el impacto de los servicios de infraes-tructura en diversos indicadores de bienestar de loshogares, productividad y comercio exterior de lasempresas e industrias, así como en el medioambiente. El mensaje fundamental que surge deestos análisis es que la infraestructura es unelemento central de los procesos de desarrollo quepromueve, a través de diversos canales y en formasustentable, los estándares de calidad de vida de la
42 Caminos para el futuro

población y las oportunidades de producción de lasempresas. La pregunta fundamental que se analizaen este y en los siguientes tres capítulos es cómodebe ser el diseño de las políticas de infraestructurade modo que estos efectos se materialicen en lapráctica y que la gestión de los servicios de infraes-tructura sea eficiente.
A diferencia de lo que puede ocurrir en otras áreasde la política pública, el sector privado es un impor-tante actor en la financiación, producción y opera-ción de estos servicios. En este capítulo se revisanlos argumentos conceptuales que justifican dichaparticipación y, a la vez, se describe el rol centralque debe tener la regulación por parte del Estadopara asegurar que el interés privado sea consistentecon la maximización del bienestar social. Se argu-menta, también, que la participación privada en lagestión de servicios de infraestructura brinda unaoportunidad para hacer efectiva y creíble una asig-nación de riesgos y responsabilidades entre el sectorpúblico y el sector privado que, correctamente dise-ñada, puede permitir mejoras significativas en lacalidad de la gestión de inversiones y servicios. Porel contrario, un diseño incorrecto o inconsistente delconjunto de reglas y roles que definen tales incenti-vos puede provocar resultados indeseables.
Se señala que los aspectos regulatorios cubren unaamplia serie de problemas, muchos de ellos origina-dos en “fallas de mercado”, donde las opciones depolítica que pueden aplicar los gobiernos tambiénson variadas. Esta diversidad de opciones paragestionar los servicios de infraestructura se reflejaen las políticas o modelos de gestión actualmenteimplementados en la región, donde los niveles departicipación pública y privada difieren entre paísesy también, dentro de un mismo país, para distintossectores. En general, el sector público destaca comoun importante proveedor en agua y saneamiento asícomo el sector privado, en las telecomunicaciones.En otras áreas como electricidad, gas y transporteexiste una importante confluencia de interesespúblicos y privados.
El capítulo sostiene que la provisión privada deservicios de infraestructura bajo condiciones demonopolio natural implica la necesidad de estable-cer políticas regulatorias que abarquen un impor-tante número de variables y parámetros, a saber,
tarifas, calidad, inversiones, monto de subsidiospúblicos, métodos de licitación, esquemas legalesde propiedad de los activos, entre otros. Se señalaque existen numerosas opciones que pueden adop-tarse dependiendo del sector y las preferencias delos gobiernos, y que no existe un único modeloregulatorio. De hecho, las diferentes leyes deconcesiones adoptadas en la región reflejan estasdistintas posibilidades. Sin embargo, se concluyeque sí existen ciertos requisitos de consistencia paraque la asignación de riesgos y responsabilidadesentre las distintas partes conduzcan a una operaciónmás eficiente, sin limitar la competencia para aten-der objetivos sociales o de servicio universal.
Se señala también que la participación privada enlos servicios de infraestructura se ha desarrolladobajo variados esquemas legales con distintas impli-caciones regulatorias y de régimen de propiedad delos activos. Durante los años noventa, el traspaso deactivos tuvo un fuerte impulso a través de privatiza-ciones de servicios, donde los cargos al usuariopodían hacer el negocio rentable para el sector (p.e.,en el caso de telecomunicaciones y energía). Desdefines de los noventa hasta el presente, la participa-ción privada ha tendido a concretarse en mayormedida a través de las APP, esto es, concesiones contraspaso parcial o temporal de activos donde elsector privado asume compromisos de construc-ción, operación y mantenimiento de la infraestruc-tura por períodos de 20 a 25 años. En estos esque-mas de APP no siempre los cargos al usuario sonsuficientes para financiar la inversión y, por lotanto, el sector público participa a través de cofi-nanciamiento u otorgamiento de garantías.
Acceso para la equidad
El capítulo 6 parte de la noción de que uno de losobjetivos clásicos del Estado es la reducción de ladesigualdad (de oportunidades o de resultados,dependiendo de la noción de equidad que se consi-dere relevante) y que este objetivo se ha visto, aveces, como contradictorio con relación al objetivode aumentar el bienestar general (a través de laregulación efectiva para mejorar la eficiencia de losmercados o de la provisión directa de bienes yservicios). En el caso de los servicios públicos deinfraestructura, este doble rol ha existido siempre, através de la institucionalidad dirigida a la provisión
43Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

de los servicios y la adopción casi generalizada detarifas subsidiadas en diversas modalidades.
En este capítulo, se discuten las políticas redistribu-tivas en servicios de infraestructura desde una pers-pectiva más general, y se sugiere que si la fuentemás importante de pobreza en el consumo de ciertosservicios básicos7 es la falta de acceso a las redes dedistribución de los servicios, entonces los esfuerzosde política deben dirigirse en ese sentido y dedicarsemenos a la dimensión de subsidios al consumo. Elcapítulo ofrece un marco conceptual para compren-der la diferencia entre estas dos dimensiones y vercómo se traducen en distintos tipos de política.Específicamente, se precisan los tipos de restriccio-nes a los que se enfrentan los hogares, a saber, lasexternas y las internas. Las restricciones externas alhogar se refieren a las restricciones de oferta de losservicios, que incluyen tanto la cercanía de las redesde los servicios, como ciertos aspectos de su calidad.Las restricciones internas se refieren a las dificulta-des de los hogares para lograr cubrir, bien sea elcosto de conexión a la red o el costo del nivel deconsumo mínimo.
En caso de que la restricción relevante sea unaexterna, se muestra que la respuesta de política parareducir la desigualdad y la pobreza debe estarvinculada al incremento de la oferta de servicios,mientras que si la restricción relevante es interna alos hogares, la política adecuada puede ser el subsi-dio a los hogares. En muchos casos, es de esperarque sea necesaria una política de subsidio a loshogares (por restricciones internas), por lo que seplantea la importancia de lograr una focalizaciónefectiva, con el fin de minimizar los efectos distor-sionantes sobre el consumo de segmentos de lapoblación que no son objeto de la política, así comopara garantizar que aquellos que deben recibir lossubsidios, en efecto los reciban.
En la mayoría de los países, la política óptima no haestado disponible debido a diversos problemas(institucionales, de información, entre otros), por loque se ha optado por incluir un elemento redistribu-tivo en la fijación de tarifas de muchos servicios deinfraestructura. La evaluación de la mayoría de
estos esquemas es que, en efecto, son progresivos,pero tienen mucha variabilidad, dependiendo delesquema utilizado para la focalización del subsidioal precio. Por ejemplo, la experiencia argentinamuestra una gama de opciones regionales desarticu-ladas institucionalmente, y las experiencias colom-biana y chilena muestran cómo puede mejorarse elesquema de focalización del subsidio en el marcode una política de “segundo mejor”.
El capítulo concluye que la política de redistribu-ción en infraestructura debe dirigirse, primordial-mente, al acceso, que es la mayor fuente de desi-gualdades en el consumo de servicios básicos. Biensea a través de políticas de oferta o de subsidio a laconexión, es necesario lograr el acceso de los hoga-res menos favorecidos a los servicios básicos. Paralos hogares con conexión, pero que enfrentan unarestricción interna importante, puede optarse porsubsidios directos al consumo; sin embargo, esimportante minimizar los impactos distorsionantesdel esquema, implementando el mecanismo defocalización más efectivo.
El sector privado como socio: riesgo compartido y eficiencia
Desde los años noventa, los países de AméricaLatina han experimentado con diferentes formas departicipación privada en la provisión y financia-miento de infraestructura. Las APP, donde una fuerteparticipación privada en la construcción de la infra-estructura y en la operación de sus servicios se veacompañada por una presencia importante del sectorpúblico, ha sido uno de los esquemas más utilizados.Esta temática es abordada en detalle en este capítulo.
Como punto de partida, el capítulo 7 muestra quehay varias definiciones de APP, pero el conceptomás utilizado es aquel en el que el sector privadorealiza la inversión y gestiona u opera los serviciosde infraestructura tradicionalmente provistos por elsector público. Se pueden considerar tres caracterís-ticas fundamentales de un esquema de APP, –dondelas primeras dos son necesarias y la tercera es espe-cífica de algunos tipos de asociación públicoprivada–, a saber, i) la responsabilidad compartida
44 Caminos para el futuro
7 Entendida como la fracción de la población por debajo de un nivel de consumo menor que un cierto mínimo aceptable para la vida humana.

de riesgos entre el sector público y la empresaprivada en un contrato de largo plazo; ii) el controltemporal de activos por parte de la empresaprivada; y iii) la conjunción (bundling) de la inver-sión y operación, vale decir, el hecho de que estasson realizadas por la misma empresa privada, paraciertos tipos de APP.
Se señala que el mayor reto para lograr asociacio-nes que sean exitosas es el diseño de contratos quepermitan asignar riesgos de una manera eficaz yalinear los incentivos para lograr eficiencia ybienestar social. Un argumento común a favor delas APP es que la participación privada permite queun proyecto de infraestructura resulte más eficiente,dado que las empresas privadas suelen buscarmaximizar la rentabilidad de participar en unproyecto de infraestructura, mientras que el sectorpúblico persigue a menudo otros objetivos. Sinembargo, el capítulo señala que es importante tenerpresente que la búsqueda de eficiencia, por parte delas empresas privadas, puede resultar en pérdidasde bienestar social. Por consiguiente, se concluyeque un diseño adecuado de los contratos puedealinear los incentivos de las empresas con los delbienestar social, logrando una mejora con respectoa la provisión privada.
El capítulo destaca también que los proyectos deinfraestructura enfrentan riesgos significativos de -bido a sus características particulares, al tratarse deproyectos de gran envergadura, con largos períodosde vigencia asociados y con un número limitado decontrapartes con incentivos a comportarse de maneraestratégica. En este sentido, se señala que hay dosprincipios fundamentales que deben guiar la gestiónóptima de riesgo, a saber, i) la parte que es responsa-ble del factor de riesgo debería asumirlo, y ii) elriesgo se debería asignar a la parte que se veríamenos afectada por este. Sin embargo, en la práctica,es complicado distinguir la parte de riesgo que efecti-vamente es controlable de la parte que no lo es, yasignar riesgos según un criterio preestablecido. Losinversionistas, con frecuencia, requieren algún tipode garantía pública, pero estas garantías puedenrepresentar una carga excesiva para el sector públicoy reducir los incentivos de los inversionistas privadosa comportarse de manera eficiente.
No todos los riesgos asociados a una APP deben serasumidos por la empresa privada o por el sectorpúblico, necesariamente. Las instituciones multilate-rales, en particular, pueden jugar un rol importante,no solo como proveedoras de instrumentos de miti-gación de riesgo, sino también como fuente de finan-ciamiento directo y como catalizadoras para atraerfondos internacionales. Además, dichas institucionesjuegan un papel clave como facilitadoras del pro -ceso, acercando a los actores públicos y privados, ymitigando problemas de falta de información.
Frente al uso frecuente actual de las APP, el capítuloconcluye que estos esquemas no son necesariamenterecomendables en todo tipo de circunstancias. Gene-ralmente, un esquema de APP es deseable cuando esmás probable que la conjunción o bundling de lasdiferentes fases del proyecto resulte en un ahorrosignificativo de costos en la fase operativa. Además,los beneficios de las APP dependen de la posibilidadde especificar calidad y cantidades en los contratos(y asegurar su aplicación) y de determinar cuánimportante es la planificación pública en el proyecto.Finalmente, un esquema de APP puede ser indicadocuando hay espacio para soluciones innovadoras a laprovisión de servicios de infraestructura, de maneraque involucrar al sector privado permita beneficiarsede su pericia y experiencia.
Prosperidad sin desvíos: el papel de las instituciones
Previamente se ha mencionado que la gestión de lainfraestructura involucra una gama de actividadesque va desde la intervención directa del gobierno enel financiamiento, construcción y prestación deservicios hasta esquemas de construcción y provi-sión privada bajo sistemas regulatorios supervisa-dos por agencias del Estado.
El capítulo 8 parte de la noción de que, en la prác-tica, el gobierno enfrenta una serie de restricciones ycondicionamientos a la hora de implementar laspolíticas de infraestructura. En tal sentido, no es elúnico actor que tiene un papel relevante en la mate-ria. Por un lado, se señala que el gobierno no es unsolo agente sino que está compuesto por variosorganismos (Poder Ejecutivo y sus respectivos
45Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto

ministerios, el Congreso, agencias regulatorias máso menos independientes, empresas públicas, nivelessubnacionales de gobierno, entre otros) que no siem-pre comparten los mismos objetivos y agendas. Porotro lado, las empresas, las industrias y los gruposde interés con fuertes inversiones en los sectores deinfraestructura también pueden, a través de diversosmecanismos, influir en las decisiones públicas.Finalmente, los consumidores pueden ejercer,asimismo, presión sobre las políticas en formadirecta, a través de asociaciones de consumidores o,en forma indirecta, a través de su apoyo electoral adeterminados candidatos/políticas. En este sentido,destaca el hecho de que este juego de influencias nonecesariamente lleva a que se implementen las polí-ticas que maximizan el bienestar social.
En este capítulo se analizan los argumentos deeconomía política que guardan relación con elsector de infraestructura. En general, estas explica-ciones reconocen que el proceso de toma de deci-siones en esta materia es realizado por gobiernosque maximizan una función objetivo que no nece-sariamente toma como principal y único argumentoel bienestar agregado, sino que incluye el impactode estas decisiones en la probabilidad de mante-nerse en el poder (maximizar el apoyo para lassiguientes elecciones), sujeta a restricciones quetambién son de orden político (p.e., el accionar degrupos de interés o lobbies y la búsqueda de otrosobjetivos distintos al bienestar social).
La implementación de las políticas en favor de unamayor inversión pública y privada en infraestruc-tura enfrenta, pues, restricciones de orden político(ciclo electoral) e institucional (sector público muyexpuesto al accionar de lobbies). Estas restriccionesafectan las decisiones públicas de inversión y regu-lación pero también producen comportamientosoportunistas de parte del sector privado (p.e., incen-tivos a las renegociaciones de contratos que impli-can incrementos no justificados de tarifas y mayo-res costos que tienen que ser solventados porsubsidios públicos).
El capítulo reconoce que existen reglas, procedi-mientos y mecanismos institucionales que ayudan aresolver estos problemas. En primer lugar, sedestaca la importancia de reforzar la capacidad deplaneamiento y evaluación de las inversiones porparte del sector público, aun en aquellas que vayan
a ser ejecutadas y operadas por el sector privado.Este proceso puede estar descentralizado a nivel deministerios sectoriales, aun cuando se requieretambién una instancia de coordinación y prioriza-ción a nivel de todo el sector público (p.e., por partedel Ministerio de Planeamiento o de Finanzas). Esteproceso de planeamiento y evaluación debe ser unelemento importante de las decisiones en materia deasignación pública de fondos y debe darse en elcontexto de presupuestos plurianuales con el propó-sito de asegurar la continuidad de las inversiones yla conclusión de los proyectos a un costo razonable.
Se afirma también que la capacidad de proyectar losgastos de inversión en el tiempo y de reflejarlos enpresupuestos o reglas que abarquen planes a largoplazo puede, a su vez, ayudar a reducir el sesgocontrario a la infraestructura que han tenido laspolíticas de ajuste fiscal de corto plazo (o al menos,que los cortes en los gastos de capital se decidan deuna forma más racional). En este sentido, el capí-tulo propone que las reglas de presupuesto equili-brado o de responsabilidad fiscal podrían tener encuenta –o dedicarle un trato preferencial– a losgastos de inversión pública que figuran en losplanes plurianuales. Sobre todo cuando estos planescumplen ciertos requisitos de evaluación y se justi-fican en el contexto de proyecciones de ingresosfuturos monitoreados por algún tipo de concejo oinstitución independiente.
De igual modo, se incluyen recomendaciones paramejorar la eficiencia de las APP. En primer lugar, afin de maximizar el impacto y cobertura de las APP
es necesario que el sector público fortalezca su capa-cidad de planeamiento y evaluación. De hecho, lasAPP que surgen a partir de un proceso de planeaciónpública son mucho más fáciles de legitimizar antelos votantes y consumidores (sobre todo, cuandoestas implican el uso de fondos públicos). Por suparte, para evitar la conducta oportunista del sectorpúblico (mediante la reducción de tarifas y/o otroscambios en la condiciones de los contratos) y, almismo tiempo, impedir que el sector privadopresione por renegociaciones ex post de los compro-misos que no son justificables, se requiere separar lafunciones de planeamiento de inversiones y diseñode los esquemas de APP de la función de control yseguimiento del cumplimiento de los contratos. Estaúltima tarea debe ejercerla una agencia indepen-diente (la cual puede emitir una opinión en la etapa
46 Caminos para el futuro

de diseño de los contratos de concesión) de losministerios o secretarías sectoriales.
Se propone que la mejor práctica en términos de unadistribución de las tareas y un esquema institucionalpara el desarrollo de las APP podría ser la siguiente:i) planeamiento estratégico e identificación deproyectos por parte de ministerios sectoriales; ii)filtro, priorización o coordinación del Ministerio deFinanzas (tomando en cuenta las consecuenciassobre los niveles de endeudamiento); iii) agenciaAPP que convoca al sector privado y diseña loscontratos; iv) agencia reguladora independiente quecontrola el cumplimiento de los contratos y generainformación sobre el funcionamiento de los servi-cios; y v) monitoreo, es decir, seguimiento ex postde los impactos (por la misma agencia reguladora enconvenio con las universidades).
Algunos países de la región tienen esquemas insti-tucionales (o están proponiendo reformas) quereproducen estos principios. No obstante, es claroque estos esquemas institucionales no son inmuta-bles y que necesariamente existe un proceso deaprendizaje que los países deben recorrer y quedebe ser reconocido explícitamente desde el iniciode las reformas (con el fin de no interpretar lasmodificaciones como fracasos).
Finalmente, los acuerdos de cooperación suprana-cional también podrían ser un factor que comple-mente las iniciativas nacionales para mejorar losprocesos de identificación, planificación, evaluación
y regulación en los servicios de infraestructura. Ental sentido, existen ya experiencias como la inicia-tiva para la Integración de la Infraestructura Regio-nal Suramericana (IIRSA) que ha implicado unesfuerzo de los países en identificar y ejecutarproyectos de infraestructura con importantes impli-caciones para la integración física de las economías.De igual manera, en la Comunidad Andina (CAN), laintegración obtuvo interesantes resultados en loreferido a la interconexión eléctrica y a la conver-gencia y el establecimiento de parámetros regulato-rios comunes.
Esta introducción ha pretendido mostrar la visióngeneral de esta quinta edición del Reporte de Econo-mía y Desarrollo. En los capítulos que siguen sedesarrollan en detalle los dos mensajes centrales deesta publicación. En primer lugar, es importante quela región haga mayores esfuerzos en la evaluaciónex post de los impactos de los proyectos de infraes-tructura, a fin de servir de insumo en el proceso detoma de decisiones sobre asignación de presupues-tos y sobre la definición de prioridades de interven-ción. En segundo lugar, la provisión efectiva deservicios de infraestructura en la región requiere unacombinación balanceada de planificación, participa-ción del sector privado y regulación, lo que exige unmarco institucional firme y, a la vez, flexible, quesea capaz de incorporar la información relevantepara la asignación adecuada de riesgos entre actorespúblicos y privados, y que, al mismo tiempo, limitela posibilidad de captura de los proyectos por partede grupos de interés.
47Infraestructura como motor del desarrollo: hacia una gestión de impacto