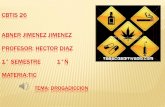1- jimenez
-
Upload
estefania-toldra -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 1- jimenez
-
7/23/2019 1- jimenez
1/13
Educaci i Cultura(2004), 17:
69-82
Analfabetismo
funcional: una
alternativa
superadora
Juan JimnezCastilloDepartament
dInspecci Educativa
-
7/23/2019 1- jimenez
2/13
71
Analfabetismo funcional:una alternativa superadora
Functional Illiteracy:A Better Alternative
Juan Jimnez CastilloDepartament dInspecci Educativa
Resum
Aquest article reclama latenci sobre un tema que hom creia privatiu dels pasos del Tercer Mn:lanalfabetisme funcional. Estudis i investigacions evidencien que tamb persisteix als pasos desenvolupats isempre incidint en els collectius desfavorits, per als quals lescola passa sense rellevncia o, ms ben dit, amb larellevncia devidenciar-ne tots els dficits.
Exposam algunes conjectures a tall dexplicaci del dficit escolar en relaci amb lanalfabetismefuncional i una alternativa superadora.
Abstract
This work focuses on a topic believed to pertain exclusively to third world countries: functionalilliteracy. Research and studies prove that it also persists in developed countries, affecting deprived communitiesto whom schooling carries no relevance, or rather the relevance of revealing all their deficiencies.
Hence, this paper presents several hypotheses to explain educational deficiencies related to illiteracy andan alternative to overcome them.
Introduccin
En este artculo quiero reclamar la atencin para un tema que, en los pases de-sarrollados como el nuestro, produce un cierto sonrojo por la consideracin de vergenzasocial con el que generalmente viene asociado el analfabetismo funcional. Sobre este con-cepto esbozar unas lneas a modo de clarificacin de campo para, posteriormente,centrarme en la consideracin de que si el analfabetismo funcional ha dejado de ser un fe-nmeno que slo padecen los ciudadanos del tercer mundo para ser un problema en-quistado en el seno de los pases industriales o posindustriales es a causa, especialmente,
de que los sistemas educativos de dichos pases no funcionan como cabra esperarse. A esterespecto dedicaremos nuestra atencin, as como en indicar una posible alternativasuperadora.
Analfabetismo funcional: una alternativa superadora
-
7/23/2019 1- jimenez
3/13
72
Clarificacin del campo del analfabetismo funcional
Los estudios y trabajos en torno al analfabetismo funcional ponen de relieve laexistencia de ciertos campos problemticos: unos derivados de la definicin en s de la fun-cionalidad Roy-Singh (1990), Wagner (1989 y 1990); otros procedentes de los
enfoques priorizados Londoo (1990), Fernndez (1988), Gelpi (1992); o tambindesde la torre de Babel terminolgica Flecha et al. (1993); etc. Con el objetivo deevidenciar dicha problemtica nos atrevemos a sintetizar la fenomenologa terico-prcticasurgida alrededor del analfabetismo funcional:
a) Derivado de la amplia gama de la funcionalidad asociada a la definicin, dadoque en la misma lo funcional cruza todos los mbitos de la alfabetizacin (Londoo,1990),la priorizacin de algunos de estos mbitos o reas de actividades (Roy-Singh,1990), porgobiernos o responsables de campaas alfabetizadoras, dan o producen alfabetizacionesque, en la mayora de los casos, terminan siendo funcionales respecto a sectores o gruposde dominacin Fernndez (1988) y Gelpi (1992). Esta utilizacin finalista de funcionalidadsiempre a favor del status quo es lo que ha llevado a sectores emergentes de laEducacin de Adultos todos los agrupados bajo la denominacin de la EducacinPopular a cuestionar los planteamientos de interpretacin terica o metodolgica de laalfabetizacin funcional.
b) El derivado del tardo reconocimiento por parte de los pases de economaavanzada de Europa y de Amrica del Norte en asumir el analfabetismo funcionaldentro de sus fronteras. Hasta bien avanzada la dcada de los 80, los pases desarrolladoscrean que el analfabetismo funcional era cosa del tercer mundo que an no tenan
universalizada la Educacin Primaria. No obstante, los hechos han obligado a reconocerque existe un sector de poblacin el llamado cuarto mundo, los pobres de los pases deeconoma avanzada que adems de la pauperizacin material padecen la cultural propiadel pas autctono.
c) Otro es el derivado de la consideracin o no de los aos de escolaridad paradeterminar si una persona es un analfabeto funcional. Mientras los pases Iberoamericanosla CEPAL (1976) y con ella autores Iberoamericanos, Londoo (1990) son partidariosde asumir los aos de escolaridad como indicador de alfabetizado funcional, los pasesdesarrollados (Flecha et al., 1993) y el grupo de trabajo Investigacin, alfabetizacin,evaluacin y estadstica de Confintea V. (1997), por el contrario, lo rechazan como
criterio diferenciador por los problemas estadsticos que plantea relacionados con loscensos de analfabetos funcionales que presentan los diversos pases.
d) La dinmica del analfabetismo ha venido mostrando la incidencia de dosfenmenos asociados al desarrollo econmico vigente: Por una parte, el aumento de lasexigencias educacionales derivadas del desarrollo tecnolgico en las economas msavanzadas ha supuesto el desarrollo de un mayor nmero de analfabetos funcionales. Y porotra, la crisis econmica y la deuda externa en los pases latinoamericanos y del TercerMundo provoca el deterioro de la calidad de la educacin bsica (Londoo, 1990, 40)que incide en el aumento del fracaso escolar y cierra el acceso a la cultura de todos estos
jvenes.Lo que est provocando acciones globales relativas a la investigacin y evaluacinde las competencias bsicas de sistemas escolares de educacin obligatoria (proyecto
Jimnez Castillo, Juan
-
7/23/2019 1- jimenez
4/13
73
PISA,1 2000) pero que conllevan una de las dificultades de los estudios cuantitativos: launiformizacin de competencias y la universalizacin aplicativa a medios muy diferentescomo son el rural y el urbano. As como en la singularidad de Amrica Latina y en tantoque el analfabetismo funcional es, entre otras muchas causas, impedimento para lademocracia real y participativa, como as lo reconocen los movimientos sociales. stos sehan constituido en impulsores de la educacin popular para reducir el impacto del analfa-betismo,2 crendose un antagonismo o divorcio antisinrgico entre estos movimientossociales y las actuaciones de las estructuras educativas institucionales.
e) La existencia de visiones diferentes por parte de los autores o estudiosos y enausencia de una conceptualizacin comnmente aceptada (junto a la ausencia dereferencias sobre las aportaciones realizadas en cada nueva investigacin y la inexistentediscusin y refutacin entre los diversos programas de investigacin), hace que Flecha etal. (1993, 14) expresen que la Babel terminolgica no contribuye a la construccin deteoras y conceptos. Esta posicin crtica de la Babel terminolgica nos remite, a su vez,a buscar algunos supuestos explicativos de la misma. El primero, lo encontramos en laadaptabilidad a un contexto cultural determinado (Wagner, D. A., 1990), con el que seasoci la alfabetizacin funcional, lo que signific a la postre una incomodidad de cara a lafinalidad investigadora. Otro, que se deriva del dominio de ciertos pases sobre otros, lacreciente intervencin sobre las estructuras de poder en la educacin de adultos en general,enmascaran u ocultan los proyectos educativos innovadores que actualmente se llevan acabo en las diferentes sociedades.3 Pero tambin hemos de contemplar estos problemas ydificultades que presenta la alfabetizacin funcional desde la ptica del secular acontecerde la educacin permanente llena de profundas contradicciones (Gelpi, 1990) en donde porno haber una historia lineal de la educacin permanente no puede haber una definicinuniversal de la misma que sobrepase la tautologa o los conceptos apriorsticos.
f) Dado que los principales puntos de referencia utilizados para delimitar elconcepto de alfabetizacin funcional han sido: a) Las elaboraciones sobre el tema que sehan hecho en los EUA en relacin con la lnea de investigacin sobre las competencias y b)las definiciones que la UNESCO ha dado sobre el concepto. En tanto que stas han sidovariadas y contradictorias4 y dado que el proyecto de la US Office of Education quepretenda establecer las bases de las competencias funcionales, ha concluido considerandoque la competencia funcional es mas un proceso dinmico que una situacin esttica, hace
Analfabetismo funcional: una alternativa superadora
1 Cuyo ttulo original del ingls expresa claramente las caractersticas asociadas a la alfabetizacin funcional:KNOWLEDGE AND SKILLS FOR LIFE...2 Basta sealar como ejemplo de este proceso las acciones educativas en Ro San Juan, Chinandega y Len de
Nicaragua, los avances del movimiento popular en Brasil, Per y Colombia y otros pases (Londoo, 1999, 69).
O como dice Ettore Gelpi: En los ltimo aos las medidas de austeridad han paralizado la expansin de laeducacin en muchos pases del continente y el pueblo ha reaccionado a menudo con iniciativas de autogestin
(1990, 71).3 En este respecto dice Gelpi: Tomemos el ejemplo de los sistemas educativos existentes entre 1970 y 1989.
Resulta fcilmente perceptible que la homogeneizacin a nivel mundial ha sido muy rpida, y no precisamente en
la direccin de una influencia ejercida por los modelos de los pases perifricos sobre los pases del centro
(1990, 154).4 Daniel A. Wagner (1990) y Luis O. Londoo (1990).
-
7/23/2019 1- jimenez
5/13
74
que Ramn Flecha et. al (1993) indiquen que el analfabetismo funcional es un problemaque sufren preferentemente determinados colectivos en sociedades con desarrolloacelerado.
Con todo y a modo de concrecin podramos concluir que el trmino de laalfabetizacin funcional ha sido promovido por la UNESCO para imprimir a la alfabe-
tizacin una significacin y alcance ms all de la mera capacitacin tcnica para lalectura, escritura y clculo. Sin embargo, el acento en los aspectos productivos, Workoriented literacy, redujo su alcance y significacin. Fue a partir de la Conferencia de Tokio(1972) donde el concepto ampli sus mrgenes hacia la accin social, definiendo laalfabetizacin funcional como un proceso de desarrollo de las capacidades bsicas delectura, escritura y clculo que permita al individuo la participacin plena en el conjunto deactividades de la persona, ya sean las del ciudadano, las del trabajador y las del individuoinserto en su familia, barrio o ciudad. Recogindose, adems, las siguientes caractersticas:
a) Considerar consustancial con la alfabetizacin ser funcional al proyecto social, y
desde una perspectiva iberoamericana, lo funcional se articula orgnicamente con locomunitario y lo popular (Londoo, 1990). Enfatizndose otros aspectos tales como lacultura popular, el fortalecimiento de la cooperacin y la solidaridad dentro de un procesode desarrollo global de los sectores populares en una perspectiva transformadora (Picn,1990).
b) El problema aparece no en la funcionalidad en s misma, sino en quin la defina,cules son sus intereses y para qu de este carcter funcional.
c) Al estar cuestionada la alfabetizacin funcional por el contexto limitado dereferencia, se establece el alcance de la educacin bsica como campo de ejercicio de lafuncionalidad de la alfabetizacin que, entre otras, contribuir a superar la limitacin
cuando se transforma en disfuncional al sistema productivo y al orden social, comoexpresin de desigualdad e injusticia.
d) La funcionalidad cruza todos los mbitos de ejercicio: El trabajo, las necesidadesbsicas y sus satisfactores, la produccin y circulacin de conocimientos, la recuperacinhistrica, el desarrollo educativo y cultural comunitario y la transformacin social. Hacerelacin a los conocimientos utilizables y utilizados en un contexto determinado, a lashabilidades, convicciones y sentimientos que el ejercicio de los mbitos enunciadosrequiere de los individuos y sus comunidades.
Por ltimo y aunque existen algunas diferencias entre definiciones respecto al
analfabetismo funcional, en buena parte explicadas por lo que expresa Mercedes VilanovaHay que tener en cuenta que la alfabetizacin es un bien social complejo y que nadieposee las mltiples alfabetizaciones necesarias, lo que implica que indefectiblemente todos
somos en parte analfabetos (1989, 259); se coincide en sealar que un ciudadano no seranalfabeto funcional si dispone de aquellas competencias que le permiten actuar con
autonoma en la vida cotidiana. Lo que en la prctica supondr: Responder a las exigencias de la vida. Comprender y resolver los problemas reales de la existencia. Estar preparado para ejercer una funcin social, cvica y econmica. Actuar con desenvoltura en la sociedad actual.
Propiciar, con la actividad crtica, cambios al desarrollo de los individuos,grupos y pases.
Jimnez Castillo, Juan
-
7/23/2019 1- jimenez
6/13
75
Universalizacin de la Educacin Bsica
En el siglo XX (fundamentalmente a partir de la segunda guerra mundial), se demo-cratiz la educacin bsica, dndose en los pases desarrollados una universalizacin de laEducacin obligatoria, con la implantacin en muchos de ellos de sistemas comprensivos y
con la extensin de pedagogas flexibles o como dira Bernstein (1988), de pedagogasinvisibles generadoras de unas relaciones de aprendizaje virtualmente favorecedoras5 denios de clases trabajadoras. Con todo, continua existiendo analfabetismo, si no absoluto sfuncional, en los pases desarrollados. Entendemos que algunas de las explicaciones delfenmeno podran ser:
La que a partir de un determinado momento, segn J. A. Fernndez (1988), eljoven en la escuela no slo no aprende ms sino que desarrolla mecanismos de proteccincontra el aprendizaje. Este sndrome se genera durante el primer ao de escolarizacinentre nios provenientes de ambientes o familias cuya cultura es antagnica con la culturadominante de la escuela. Se calcula que un 20% de jvenes padecen este sndrome cada
ao. Para el caso, dichas resistencias se explicaran porque los educandos procedentes delas clases populares, al acercarse a la escuela sufren, bien por razones de distancia cultural(Bourdieu y Paseron, 1977) y de lenguaje (Bernstein, 1988, 1989, 1990 y 1993), unproceso cuasi de aculturacin, es decir, un cambio significativo en los patrones especficosde su cultura popular por los propios de la cultura acadmica, tal y como nos ilustranBeals, R. L. y Hoijer, H. (1974:731): Las culturas pueden aparecer en una base deigualdad, pero, ms a menudo, una cultura mantiene posicin predominante que se debe alempleo de la fuerza simplemente, a presiones econmicas, a una mucho mayor extensinterritorial y tambin a la superioridad tecnolgica o a un prestigio que le atribuye lasociedad subordinada.
El acelerado ritmo de las sociedades al renovar las competencias culturales parasu desarrollo y no hacer posible el aprendizaje correspondiente a determinados colectivos,partiendo de las competencias que tienen (Flecha, et al., 1993).
Analfabetismo funcional: una alternativa superadora
5 En la prctica dir Bernstein que los resultados han venido en sentido contrario pues, la pedagoga invisibleimplica una teora de la transmisin diferente. para la que la enseanza informal asegurada por la madre, cuandoexiste, o los valores pedaggicos de la madre parecen ser intiles, o incluso claramente nocivos (1988, 131).El currculo oculto de las pedagogas invisibles ponen al descubierto que existen dos clases de transmisiones, una
aparente y otra oculta cuyas relaciones recprocas son anlogas a las de forma/fondo en una configuracin en tantoque el concepto capital de la pedagoga invisible es el grado de rigidez de las formas de clasificacin, si en ltimainstancia es ste el que define lo que es considerado como propiedad valorada, nos tememos que los alumnosprocedentes de las clases medias y altas adquieran el fondo, la propiedad valorada y los hijos de las clasesobreras se queden con las formas, es decir ,pasar el tiempo atareados en actividades de un continuo presente .En la pedagoga invisible, un nio que no hace nada es el equivalente del nio que no lee o que no ha aprendido aleer en la pedagoga visible. Sin embargo, aade Bernstein (1988, 113) un nio que no lee puede ser una grandesventaja y puede experimentar mayores dificultades que un nio que no hace nada.El xito de la pedagoga invisible para con los nios de la clase obrera dependera de las condiciones materiales oal menos de las mismas condiciones materiales que las que se ofrecen en la escuela a los nios de clase media(1988, 132).El movimiento de la transmisin invisible es hostil, por diversas razones, para las familias de la clase media y
de la clase obrera porque distorsiona la idea que tienen del nio. Y es antagnico frente a los niveles deenseanza superiores a l, al oponerse a la concepcin del aprendizaje y de las relaciones sociales que los
caracteriza (1988, 116).
-
7/23/2019 1- jimenez
7/13
76
La tendencia a reducir lo social a lo psicolgico por medio de una teora de lamotivacin inconsciente que da lugar a una teora afectiva del aprendizaje (Bernstein,1989). Lo que podra significar cuestionar y poner remedio al estatismo social que en-gendra ese movimiento pedaggico que yo llamara de la sensiblera pacata con el edu-cando (sea nio, adolescente o adulto) que, por no herir al a priori desfavorecido social, se
le esconde el anlisis de lo real incluida la de su propia situacin bajo la ingenuacreencia de que el conocimiento como las habilidades intelectivas, al igual que losesprragos, emergen solas sin el concurso del esfuerzo personal y el mtodo disciplinado.6
Es lo que ha dicho en cierto sentido Hannah Arendt en su polmico ensayo sobre la crisiscontempornea de la educacin: Los nios no pueden rechazar la autoridad de loseducadores como si se encontrasen oprimidos por una mayora compuesta de adultos,
aunque los mtodos modernos de educacin han intentado efectivamente poner en prctica
el absurdo que consiste en tratar a los nios como una minora oprimida que tiene ne-
cesidad de liberarse. La autoridad ha sido abolida por los adultos y ello slo puede
significar una cosa: que los adultos se rehusan a asumir la responsabilidad del mundo en
el que han puesto a los nios (cit. Por Savater, F., 2000, 107-108). Y fundamentalmente por el llamado dficit escolar (en lugar del dficit
individual o personal) concretizado en una ausencia de un mtodo realmente comunicativoque centrar, a continuacin, mi atencin.
Teoras superadoras del dficit de la institucin escolar
Sabemos que la cultura acadmica es la propia y dominante de las escuelas y quehistricamente viene sucediendo que las dos partes, profesores y educandos, hacen cuanto
saben, ms que cuanto pueden, por comunicarse, y es precisamente la ausencia de un m-todo esencialmente comunicativo en el quehacer docente lo que explicara, bajo mi puntode vista, el fracaso escolar, fundamentalmente de las clases desfavorecidas.
La fundamentacin en cuanto a la presencia/ausencia de ese mtodo comu-nicativo en las escuelas nos proporcionara algunas claves explicativas del porqu nosaben7 o no llegan a saber los de siempre, los hijos de las clases obreras y, adems noslegitimara sealar esta perspectiva metodolgica como superadora de buena parte de losdesajustes escolares.
Pero decir metodologa comunicativa en el trabajo educativo resulta, de entrada,tanto como indicar una tautologa, puesto que difcilmente se podra ensear algo sin
Jimnez Castillo, Juan
6 Igualando, por las pretensiones y metodologa que engendra, a los alumnos procedentes de las clasestrabajadoras y minoras con los de familias de clases acomodadas tipo Summerhill. Y as envueltos bajo laconsideracin de pobrecitos, demasiado hacen para lo que pueden! en vez de ayudarles a despertar crticamentepor el trabajo guiado y el ahnco de superacin, se les niega que la educacin institucional se convierta en unfactor de movilidad social para ellos. En este sentido la pedagoga del afecto, en su sentido de opuesta a lapedagoga del esfuerzo, del ahnco y entusiasmo por el trabajo superador de situaciones problemticas y por ellogro de instrumentos de pensamiento y de relacin, se constituye en una rmora pesada para que, especialmente
los hijos de las clases desfavorecidas, alcancen los logros de una educacin igualadora.7 Esta perspectiva, la de porqu no saben, la presento como opuesta a la tradicional, empirista y clasificatoria delo que no saben y complementaria de esa otra valorativa e integracional que acenta lo que saben pero deotra manera.
-
7/23/2019 1- jimenez
8/13
77
antes comunicarlo, ahora bien, aunque el proceso comunicador exige de la existencia deemisor y receptor, hablante y oyente, que se alternen en sus papeles funcionales de ha-blantes/oyentes o de emisor/receptor, no siempre cuando existe un acto formal deenseanza existe el consiguiente acto comunicativo y menos an actos comunicativos enlos que impere la posicin simtrica de los hablantes, o en palabras de Habermas (1989,
153), en donde exista una efectiva igualdad de oportunidades en la realizacin de rolesdialgicos, de aqu que postule que all donde exista una situacin pedaggica conresultados negativos nos permitir inferir que en ella no se observaron ni respetaron todaslas exigencias propias de la metodologa comunicativa.
Tratar de fundamentar el valor de esta metodologa comunicativa exponiendo susplanteamientos tericos y experienciales que, en buena manera, vienen a apoyar la tesis deque toda la metodologa comunicativa sita a los educandos de la clase obrera en igualdada los de las clases medias y altas respecto a los resultados escolares, es decir, sin los lastresde distancia cultural y de lenguaje que le condenan a la desigualdad y al fracaso.
stas son algunas de las teoras que refuerzan o apoyan la tesis sustentada:
a) Teora de la accin comunicativa de Habermas
Habermas (1988 y 1989) frente a la teora racional con arreglo a fines (el fun-cionalismo y sus prototpicos subsistemas econmico y estatal con sus medios dinero yburocracia, respectivamente) construye la teora de la accin comunicativa no orientadacon arreglo a fines, sino orientada con arreglo al entendimiento. Esta teora de la accincomunicativa, a riesgo de simplificar y esquematizar en exceso, poseera las siguientescaractersticas:
Presupone como componente esencial de la coordinacin de la accin el uso dellenguaje orientado al entendimiento, o en palabras de Habermas (1988, 367): Hablo, en
cambio, de acciones comunicativas cuando los planes de accin de los actores implicadosno se coordinan a travs de un clculo egocntrico de resultados, sino mediante actos deentendimiento
Presupone el acuerdo que se basa en convicciones comunes y que la nica vapara cuestionar acuerdos o la validez de las normas no ser otra que la de aducirRAZONES, es decir, mediante la argumentacin: el papel ilocucionario no expresauna pretensin de poder, sino una pretensin de validez, no nos encontramos con la fuerza
de la motivacin emprica anejo a un potencial de sancin contingentemente asociado con
los actos de habla, sino con la fuerza de motivacin propia de la garanta que acompaa a
las pretensiones de validez (1988, 387).
El uso de lenguaje orientado al entendimiento viene en la prctica validado porcuatro criterios o pretensin de validez8 de los actos de habla: inteligibilidad, verdad,veracidad y rectitud.
La idea de que existe un saber contextual y de fondo colectivamente compartidopor hablantes y oyentes o como el propio autor indica: Si en algo convergen las
Analfabetismo funcional: una alternativa superadora
8 Inteligibilidad en sentido de que al usar el lenguaje se pone de manifiesto de que se dispone de una determinada
competencia de regla, o sea, dominio de un lenguaje normal. Verdad, pone en cuestin determinados presupuestosde existencia. Veracidad relativo a que las intenciones que expreso (lo dicho u ordenado) coincide con lo quepienso. Rectitud en relacin a la vigencia normativa, es decir, si la norma de accin es reconocida con razn porestar vigente (Habermas, 1989, 136-138).
-
7/23/2019 1- jimenez
9/13
78
investigaciones sociolingsticas, etnolingsticas y psicolingsticas del decenio es en la
idea, ms que demostrada, de que el saber contextual y de fondo que colectivamente com-
parten hablantes y oyentes determina en un grado extraordinariamente alto la inter-
pretacin de sus emisiones explcitas (1988, 429).
En suma y como corolario de lo que antecede podramos interpretar que, si bajo elaspecto del entendimiento, los actos comunicativos sirven a la transmisin del saberculturalmente acumulado (Habermas, 1988, 93), es decir, sirven a la educacin, aquelmtodo comunicativo caracterizado por:
Una orientacin al entendimiento (no interesada o egocntrica). Acuerdos, razonablemente refutados. Toda emisin est sujeta a pretensin de validez. Disponer de un saber contextual y de fondo colectivamente compartido.Dispondr de las mejores condiciones de idoneidad educativa (transmisiva) por
facilitar9 en un grado extraordinariamente alto la interpretacin de las emisiones de habla.
b) La Teora de la Dialogicidad de P. Freire
Como sabemos el modelo de educador que requiere el enfoque de P. Freire es el deleducador crtico, que debe dotarse de la herramienta metodolgica del dilogo en relacinsimtrica, pues la educacin o es simtrica o se convierte en manipulacin: De estemodo, el educador ya no es slo el que educa sino aquel que, en tanto educa es educado a
travs del dilogo con el educando, quien, al ser educado, tambin educa. As ambos se
transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la
autoridad ya no rigen (1988, 90)En el captulo III: Ensear es una especificidad humana, de su ltima obra
Pedagoga de lAutonomia (2003)10 P. Freire resea las caractersticas de la especificidadhumana de ensear:
1. Ensear exige seguridad, competencia profesional y generosidad.2. Ensear exige un compromiso.3. Ensear exige comprender que la educacin es una forma de intervencin en el
mundo.4. Ensear exige libertad y autoridad.5. Ensear exige una toma consciente de decisiones.6. Ensear exige reconocer que la educacin es ideolgica.
7. Ensear exige disponibilidad para el dilogo.8. Ensear exige querer bien a los educandos.
Belleza esttica y tica al sentirnos y mostrarnos como sabedores de nuestrainconclusin permanente que slo paliamos con nuestra disponibilidad de apertura a undilogo educador y educante.
Jimnez Castillo, Juan
9
Habermas (1988:429) dice textualmente: que el saber contextual y de fondo que colectivamente compartenhablantes y oyentes determina en un grado extraordinariamente alto la interpretacin de sus emisiones explcitas.10 Su ltima obra y tal vez por ello Fernando Hernndez la califica de obra testamental. Vase Hernndez F.(2003).A lentorn de la pedagoga de lautonomia pp. 9-22.
-
7/23/2019 1- jimenez
10/13
79
c) La Pedagoga de la Comunicacin de Platn
Aunque lo que Platn entenda por comunicacin difiere de lo que hoy entendemospor ese trmino (para Platn era imposible la comunicacin de conocimientos, de ah quela comunicacin solo puede realizarse entre los dioses o entre las ideas del hombre).11 Elmedio por excelencia de la comunicacin platnica es la palabra hablada. El dilogo es
para Platn el entendimiento directo de dos almas. Platn niega la posibilidad comu-nicativa a travs de la palabra escrita: Los sabios que llegaron a la sabidura, por lacomunicacin escrita no son verdaderos sabios sino postineros, superficiales y ficticios(Gutirrez, F., 1975, 119).
En la misma lnea se mueve Santo Toms de Aquino que, en su Summa Teologica,explica la razn del porqu Cristo no confi su doctrina a la tcnica de la escritura: Espropio que Cristo no confiara sus enseanzas a la escritura, primero en razn de su
propia dignidad; porque cuanto ms excelente el profesor, tanto ms excelente haba de
ser su manera de ensear. Por tanto es muy propio que Cristo, el ms excelente de los
maestros, adoptara aquella forma de ensear por la que su doctrina quedara impresa en
los corazones de sus oyentes. Por esta razn incluso entre los paganos, Pitgoras yScrates, que fueron excelentes maestros, no quisieron escribir nada (McLuhan, M.,1969, 144).
d) La corriente de investigacin sociocultural
Esta corriente que tiene a Vygotsky como uno de sus mximos inspiradores12 seasienta en dos pilares: uno, el que los procesos cognitivos superiores son el resultado deltrabajo de fuerzas sociales y dos, son fruto de la mediacin semitica. A diferencia de otrasperspectivas, como la de Piaget, considera el cambio sociocultural como motor de lastransformaciones individuales y considera las herramientas psicolgicas como la unidad
de medicin de la historia sociocultural: La unidad bsica mediante la que Vigotskymeda la historia sociocultural es la aparicin y evolucin de las herramientas
psicolgicas. Este hecho es evidente en afirmaciones como el desarrollo comportamental
de los seres humanos se halla fundamentalmente gobernado, no por las leyes de la evo-
lucin biolgica, sino por las leyes del desarrollo histrico de la sociedad (Wertsch, J.1988, 49).
Vygotsky, sin llegar a elevar a los procesos sociales implicados en el habla a lacategora de creadores nicos del pensamiento,13 s da al lenguaje, como herramientapsicolgica principal, un valor destacadsimo en la conformacin y desarrollo de losprocesos cognitivos superiores.
En suma, en los aportes vygotskyanos vemos:
1. Los procesos cognitivos superiores como resultado de fuerzas sociales.
Analfabetismo funcional: una alternativa superadora
11 No podemos hacer partcipe a otro, de nuestra verdad, por la sencilla razn de que esta verdad nuestra, o estya dentro de aquel a quien queremos comunicrsela en cuyo caso no hay comunicacin por nuestra parte, niaprendizaje por la suya o no est dentro de l porque su alma no la ha contemplado en cuyo caso hay querenunciar tambin a todo intento de comunicrsela, argumentaba Platn (Gutirrez, F., 1975, 117).12
Como nos dice Juan Daniel Ramrez Garrido (1988), Autores como George H. Mead, Mijail Bajtin o el propioVygotsky coinciden en mostrar la naturaleza social de nuestros actos, de nuestra mente y, en suma, de nuestrapropia individualidad (en Wertsch, 1988, 11).13 Como sostena S. L. Rubenshtein (1946), citado por J. Wertsch (1988, 64).
-
7/23/2019 1- jimenez
11/13
80
2. La mediacin semitica en la configuracin de los procesos cognitivos su-periores, en el que el lenguaje, como herramienta psicolgica, ocupa un lugar preferencial.As, del impacto del habla en el nio y en tanto que la funcin psicolgica es producto delas propiedades del cdigo semitico implicado (el lenguaje), resulta, entre otras:
a. La transformacin de la percepcin integral en analtica.
b. La organizacin, en forma de dilogo, de la regulacin verbal en el planointrapsicolgico. De ah que investigadores14 han sostenido que el habla interna esinherentemente dialogada.3. Las relaciones entre alfabetizacin/Educacin formal, descontextualizacin y
funciones psicolgicas superiores.15
Por todo ello, existen investigadores vygotskianos o neovygotskyanos como B.Rogoff (1993) y N. Mercer (1997), entre otros, que abogan por la participacin guiada ola conversacin, como va eficaz para el desarrollo de las destrezas y formas deconocimiento tanto del nio como del adulto: Aunque los nios ms pequeos difieren
claramente de los novatos adultos, en cuanto al grado en que son capaces de controlar laatencin, comunicacin y conocimiento en general; sin embargo, existe un paralelismo
especialmente til entre el papel que desempea el nio y el de los novatos en general, en
situaciones de aprendizaje (aunque me ocupo sobre todo del desarrollo cognitivo en la
infancia y en la niez, el aprendizaje y la participacin guiada tambin se observan en el
desarrollo de las destrezas y formas de conocimiento del adulto) (Rogoff, B. 1993, 67).Y para la conversacin Neil Mercer (1997, 109) nos aclara su valor en la
construccin del conocimiento y para desarrollar formas de razonar con el lenguaje: Peromi revisin me lleva a la conclusin de que se ha demostrado que la conversacin entre
alumnos es valiosa para la construccin del conocimiento. La actividad conjunta da
oportunidades para practicar y desarrollar formas de razonar con el lenguaje ().Podemos utilizar esta conclusin para justificar el trabajo en grupo y otras formas deactividad cooperativa en el aula
En suma, de los estudios de Vygotsky y de sus seguidores (Wertsch, 1988; Rogoff,1993 y Mercer, 1997) resaltamos el valor educativo de metodologas tales como laparticipacin guiada o la conversacin que, de nuevo, encuentran su origen y fun-damento en el DILOGO. Este recurso metodolgico derivar su fuerza, su valor ins-truccional o educativo, tal vez de la intuicin vygotskyana de que la estructura dialogadaes la estructura inherente al habla interna?
Jimnez Castillo, Juan
14 Tales como Ivanov (1977), C. Emerson (1983) y V.S. Bibler (1975, 1981, 1984). En J. Wertsch (1988, 125).15 La mayora de trabajos han revelado y examinado uno de los argumentos implcitos en la teora vygotskyana.En concreto, que el desarrollo de la alfabetizacin produce automticamente una progresiva descontextualizacinde los instrumentos de mediacin (Wertsch, 1988, 53), y aunque este planteamiento ha sido cuestionado porCole y Scribner (1981), tambin han dejado abierta, dichos autores, la posibilidad de admitir la existencia dedistintas formas de alfabetizacin, desde el criterio de los roles funcionales que stas cumplen en la vida delindividuo y la sociedad.Tambin J. Bruner (1989, 167) ha dejado subrayada la relacin entre escolarizacin y diferenciacin cognitiva ointelecto al indicar: Subrayamos algo que aparece continuamente en nuestros resultados: la escolarizacin
produce siempre diferencias cualitativas en el desarrollo. Los nios Wolof que han estado en la escuela sediferencian intelectivamente ms de los no escolarizados en su mismo poblado que de los nios de ciudad delmismo Pars o de Mxico, Anchorange, Alaska o Brookline (Massachussets).
-
7/23/2019 1- jimenez
12/13
81
Lo que resulta evidente es que, para Vygotsky la educacin era una continuacindel dilogo por el que se contruye el mundo social, tal y como nos dice J. Bruner: Estoytotalmente convencido que si nuestro sistema educativo debe avanzar para asegurar una
mayor participacin en la cultura a todos los hombres y mujeres lo va a hacer en la di-
reccin de un modelo de enseanza de dilogo o negociador, implcito en la con-
cepcin de Vygotsky (1989, 40-41).
Bibliografa
BEALS, R. L. y HOIJER, H. (1974).Introduccin a la antropologa. Madrid: Aguilar.BERNSTEIN, B. (1988). Clases, cdigos y control. Vol. II. Hacia una teora de las trans-
misiones educativas. Barcelona: Laia.BERNSTEIN, B. (1989). Clases, cdigos y control. Vol. I. Estudios tericos para una
sociologa del lenguaje. Barcelona: Laia.
BERNSTEIN, B. (1990). Poder, educacin y conciencia.Sociologa de la transmisincultural. Barcelona: El Roure.
BERNSTEIN, B. (1993).La estructura del discurso pedaggico. Madrid: Morata.BOURDIEU, P. Y PASSARON, J. C. (1977).La reproduccin. Barna: Laia.BRUNER, J. (1989).Accin , pensamiento y lenguaje. Madrid: A. Editorial.FERNANDEZ, J. A. (1988).Contribucin de la Educacin de Adultos a la democra-
tizacin: Una perspectiva espaola en el contexto europeo. pp. 48-52. En Londoo,L. (Ed.) (1990). El Analfabetismo Funcional: Un nuevo punto de partida. Madrid:Ed. Popular.
FLECHA, R. et al. (1993). Estudi sobre lAnalfabetisme Funcional a Catalunya. Ge-
neralitat de Catalunya: Dpt. de Benestar Social.FREIRE, P. (2003). Pedagogia de lAutonomia. Xtiva: Denes.GELPI, E. (1990).Educacin Permanente: Problemas laborales y perspectivas educativas.
Madrid: Ed. Popular.GUTIRREZ, F. (1975). Pedagoga de la comunicacin. BB.AA: Humanitas.GUTIRREZ, F. (1993). Pedagoga de la comunicacin en la Educacin Popular.
Madrid: Ed. Popular.HABERMAS, J. (1987a). Teora de la accin comunicativa I. Racionalidad de la accin y
racionalizacin social. Madrid: Taurus.HABERMAS, J. (1987b). Teora de la accin comunicativa II. Crtica de la razn
funcionalista. Madrid: Taurus.HABERMAS, J. (1989). Teora de la accin comunicativa: Complementos y estudios
previos. Madrid: Ctedra.LONDOO, L. (Ed.) (1990). El Analfabetismo Funcional: Un nuevo punto de partida.
Madrid: Ed. Popular.MERCER, N. (1997).La construccin guiado del conocimiento. El habla de profesores y
alumnos. Barcelona: Paids.PICON, C. (1992). Aportes y desafios de la alfabetizacin popular. pp. 109-129. En Rguez.
Fuenzalida, E. (ed.) (1992).Alfabetizacin y Postalfabetizacin por radio. Madrid:Ed. Popular.
ROY-SINGH, R. (1990). La alfabetizacin de adultos como proceso educativo. En Bhola,H. S. (coord.) (1990). Cuestiones sobre alfabetizacin. Barcelona: UNESCO/OIEde Catalua.
Analfabetismo funcional: una alternativa superadora
-
7/23/2019 1- jimenez
13/13
82
SAVATER, F. (2000).El valor de educar. Barcelona: Ariel. (12edic.).UNESCO (1990). Conferencia Mundial sobre Educacin para Todos. Satisfacin de las
Necesidades Bsicas de Aprendizaje. Jomtien (Tailandia) 1990. 2 edicin 1994.UNESCO (1997). Quinta Conferencia Internacional sobre Educacin de Adultos.
Declaracin de Hamburgo sobre la educacin de adultos. Informe final. Hamburgo.
ED-97/CONFINTEA/ 5 Final.UNESCO (1999). Los derechos universales, la alfabetizacin y la educacin bsica.Hamburgo: Instituto de la UNESCO para la Educacin.
VILANOVA, M. (1989). Alfabetizacin y militancia. El descubrimiento de losanalfabetos de Barcelona durante la Segunda Repblica. Pp. 255-270. En Revista deEducacin. Nm. 288, enero-abril 1989. Madrid: MEC.
VILANOVA, M. y / MORENO, X. (1992). Atlas de la evolucin del analfabetismo enEspaa de 1887 a 1981. Madrid: CIDE. MEC.
WAGNER, D. A. (1989). El porvenir de la alfabetizacin: Cinco problemas comunes a lospases industrializados y en desarrollo. Pp.147-160. EnRevista de Educacin. Nm.288, enero-abril 1989.
WAGNER, D. A. (1990). Alfabetizacin e investigacin: pasado, presente y futuro. EnBhola, H. S. (coord.) (1990). Cuestiones sobre alfabetizacin.UNESCO/OIE deCataluna.
WERTSCH, J. (1988). Vygostky y la construccin social de la mente. Barcelona: Paids.
Jimnez Castillo, Juan