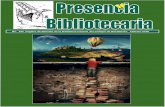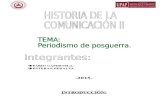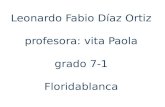13. Fabio Wasserman. Concepto revolución... (1)
-
Upload
victoria-toloza-gabutti -
Category
Documents
-
view
57 -
download
0
Transcript of 13. Fabio Wasserman. Concepto revolución... (1)

1
Revolución
Fabio Wasserman
Durante el siglo XVIII la voz revolución podía utilizarse en castellano para expresar cambios
políticos o las acciones que procuran dicho fin. Ya la primera edición del Diccionario de la
Real Academia consigna entre otras acepciones la de “inquietud, alboroto, sedición,
alteración”, precisando además que “Metafóricamente vale mudanza, o nueva forma en el
estado o gobierno de las cosas” (DRAE, 1737, 614). Otro diccionario publicado medio siglo
más tarde, que también la define como “Tumulto, desobediencia, sedición, rebelión”, agrega
una entrada que la hace equivaler a un trastorno social: “se dice también de las mudanzas, y
variedades extraordinarias que suceden en el mundo, como desgracias, infelicidades,
decadencias” (Terreros y Pando, 1788, III, 374).
A pesar de esta disponibilidad, el término fue de uso infrecuente en el área rioplatense hasta
principios del siglo XIX cuando logró una rápida difusión como efecto de la Revolución
Francesa, la crisis de la Monarquía española y, sobre todo, la Revolución de Mayo que,
además, lo puso al alcance de vastas capas sociales. En ese marco, y al igual que lo sucedido
en otras lenguas, revolución cobró mayor densidad conceptual al utilizarse para explicar y no
sólo para describir o indicar cambios políticos o sociales, a los que también se les sumaron los
de índole moral, científica o intelectual. De ese modo amplió su capacidad para designar
estados de cosas y para anunciar otros inexistentes convirtiéndose en un concepto histórico
fundamental, vale decir, en uno de los pilares que sostuvieron el discurso sociopolítico
posrevolucionario y sin el cual éste sería incomprensible. Este proceso implicó además la
incorporación de nuevos usos y significados ligados a la idea de cambio histórico. Entre otros,
como un sustantivo en el que se objetivan sucesos o procesos; como un adjetivo que califica
hechos, actores o una época; y, en ocasiones, como un sujeto que interviene en el curso
histórico.
Una de las primeras innovaciones en el uso del término fue obra de los ilustrados españoles
que caracterizaban a las reformas políticas, sociales y culturales de la Monarquía como una
“feliz revolución” (Fernández Sebastián y Fuentes, 2002, 628). De ese modo promovieron
una valoración positiva de revolución a la vez que ampliaron su campo de referencia hacia
esferas como la educación, la técnica o la economía. La prensa ilustrada rioplatense se hizo
eco de este uso, tal como se puede apreciar en el Semanario de Agricultura, Industria y
Comercio dirigido por Juan Hipólito Vieytes, desde cuyo Prospecto insta a los párrocos de
campaña a instruir y guiar a sus habitantes para transformar “esas campañas desiertas en un
jardín ameno y delicioso”, planteándoles además que “esta repentina revolución no conocerá
otro autor que a vuestro celo y a vuestro amor patriótico.” (Semanario, 1928, [1802], I, VIII).
Este empleo coexistía con otro más extendido cuyo sentido era bien distinto, pues apuntaba a
dar cuenta de convulsiones sociales y políticas. Así, cuando el comerciante Martín de Álzaga
le explica a sus corresponsales en Ámsterdam las razones por las cuales se le dificulta
mantener el contacto con ellos, culpa a “las revoluciones políticas de la Europa” (Álzaga,
1972, 91 [15/II/1806]). Pero no se trataba de algo ajeno, pues esos trastornos también estaban
afectando a la Monarquía española. Es por eso que en América el término podía utilizarse con
ese mismo sentido crítico para referirse a los movimientos que desconocían a las autoridades
y, en algunos casos, a la propia Corona. Es el caso del fiscal del crimen Antonio Caspe y
Rodríguez, quien considera que Saturnino Rodríguez Peña debe ser castigado por haber
querido sumir a los habitantes del Virreinato “(…) en el mayor de los males que es la

2
revolución en todos tiempos detestable y más en la época presente” (BM, 1960 [6/XII/1808],
XI, 10274).
No resulta extraño entonces que tras el desplazamiento de las autoridades virreinales en mayo
de 1810, quienes siguieron manteniendo su lealtad al antiguo orden consideraran a la creación
de una Junta Provisoria de Gobierno en Buenos Aires como una revolución protagonizada por
insurrectos y subversivos. Es el caso de Vicente Nieto, Presidente de la Audiencia de Charcas,
quien le escribe al Gobernador de Córdoba para acordar acciones contra la Junta a la que
califica como “Gobierno revolucionario”, mientras que se felicita por haber castigado a los
regimientos de Patricios y Arribeños que estaban en el Alto Perú por “su infidelidad y
adhesión al partido revolucionario” (Levene, 1960 [11/VIII/1810], III, 256-260).
Quienes adhirieron al nuevo orden de cosas también consideraban que lo que estaba en
marcha era una revolución. Ahora bien, mientras que sus opositores no necesitaban calificarla
para dejar en claro su rechazo, quienes la apoyaban solían agregarle algún adjetivo destacando
su carácter positivo o benéfico, quizás porque asumían que una revolución también podía
tener otra naturaleza. Así, cuando a fines de 1810 Juan José Castelli destierra de Potosí a un
grupo de españoles europeos con destino a Salta, previene al gobernador de esta provincia
sobre el Presbítero Otondo a quien atribuye haber alentado “el partido de la revolución
despótica” (Cit. Fitte, 1960, 65). Por el contrario, cuando dos meses más tarde el mismo
Castelli informa a la Junta sobre las acciones de Nieto, alega haberlo fusilado por oponerse a
la “feliz revolución que hizo temblar y estremecer a los enemigos del hombre” (Goldman,
2000 [28/II/1811], 138).
Desde luego que esta “feliz revolución”, aunque tenía puntos en común, no era igual a la que
pocos años antes habían imaginado los reformistas ilustrados. Entre ambos momentos se
había precipitado la crisis de la Monarquía y quienes en el Río de la Plata dirigían la
revolución entendían que ésta debía restaurar la libertad de los americanos tras siglos de
opresión, por lo que ya no cabía posibilidad de retorno a la órbita de la antigua metrópoli
aunque ésta se reformara.
La adhesión al nuevo rumbo político se expresó de diversas formas, entre ellas a través de
sintagmas como el de “feliz revolución” o “gloriosa revolución”. Por eso, cuando en julio de
1812 Bernardino Rivadavia propone encargar en su calidad de Secretario del Triunvirato una
obra destinada a rememorar los sucesos revolucionarios, la denomina “Historia Filosófica de
nuestra feliz Revolución” (Piccirilli, 1960 [24/VII/1812], I, 203). Y cuando unos pocos días
antes la Gazeta Ministerial atribuye los reveses que sufren los patriotas a la moderación de los
gobiernos, advierte que esto venía sucediendo “Desde el principio de nuestra gloriosa
revolución” (BM, 1960 [3/VII/1812], IV, 3599).
Éstas u otras expresiones similares, que además de realzar a la revolución mediante
calificativos enfatizan el posesivo “nuestra”, siguieron siendo muy utilizadas en los años
siguientes. Pero no sólo para distinguirlas de las producidas en otras latitudes sino también, y
quizás sobre todo, para no confundir “nuestra revolución” con otro tipo de movimientos. Es
que para sus protagonistas y herederos se trataba de algo mucho más trascendente que un
mero cambio institucional o del reemplazo de peninsulares por criollos en el gobierno: la
revolución debía transformar a la sociedad en todos sus planos para que pueda reinar la
libertad. Esta transformación debía comenzar por ilustrar en sus derechos a un pueblo que se
consideraba sumido en las tinieblas (Véase Opinión Pública). De ahí la pretensión pedagógica
que animó algunas empresas como la traducción de Mariano Moreno al Contrato Social, cuyo

3
Prólogo comienza señalando que “La gloriosa instalación del gobierno provisorio de Buenos
Aires ha producido tan feliz revolución en las ideas, que agitados los ánimos de un
entusiasmo capaz de las mayores empresas, aspiran a una constitución juiciosa y duradera que
restituya al pueblo sus derechos (…).” (Moreno, 1961 [1810], 281).
El concepto de revolución asumió por tanto un cariz positivo al expresar la posibilidad de
profundos cambios de orden político, social, moral y cultural, asociándoselo además con otros
como patria, libertad, independencia, justicia y derechos en oposición a tiranía o despotismo.
Pero este cariz se debió también al hecho de haber permitido tornar inteligible un proceso
político que si se distinguía por algo era por su carácter confuso e impredecible. En efecto, al
menos desde 1806 se habían venido suscitando en forma cada vez más acelerada hechos
inesperados, contradictorios y, por tanto, difíciles de procesar como las abdicaciones de
Bayona que evidenciaban un progresivo debilitamiento de la Corona y, quizás, la posibilidad
de que ésta no pudiera subsistir. Frente a este incierto estado de cosas, el concepto de
revolución contribuyó a articular un nuevo marco de inteligibilidad en los que esos sucesos
atenuaban su carácter contingente y cobraban mayor sentido al formar parte de un proceso de
cambio histórico.
Una parte sustancial de ese sentido estaba dada por el hecho de considerar a la revolución
como un nuevo origen en el que debía quedar borrado todo vestigio del pasado colonial,
convirtiéndose además en una inédita y eficaz fuente de legitimidad política que perduraría
durante décadas (Halperín, 1985; Wasserman, 2008). Que se trataba de un nuevo origen se
advierte en los festejos que ya desde 1811 se realizan en varias ciudades para conmemorar el
25 de mayo y que desde 1813 se institucionalizan en Buenos Aires como fiestas mayas. Pero
se hace explícito sobre todo al identificarse a esos sucesos con el nacimiento de la patria, tal
como lo plantea la Gazeta Ministerial en 1812 al señalar que “El 25 de Mayo celebró esta
capital con pompa y dignidad el nacimiento glorioso de la patria, el aniversario de su
redención política, y la época gloriosa de su libertad civil”, para luego reproducir el discurso
del regidor Antonio Álvarez Jonte, quien recuerda a los “Ciudadanos” que “Va a empezar el
año tercero de nuestra regeneración política” (Levene, 1978 [29/V/1812], 142 y 144). Como
se advierte en ambos enunciados, la revolución se asociaba con una “regeneración” o una
“redención”, y éstas se debían al accionar de los hombres que luchaban por lograr la libertad a
lo que pronto se sumó como objetivo alcanzar la independencia (Véase Patria).
A este proceso se le atribuían además algunos rasgos que tiñeron los usos del concepto
revolución. Uno de los aspectos en los que existía consenso, y que constituía a la vez motivo
de orgullo, es el carácter pacífico y moderado que tuvieron los hechos del 25 de mayo. Ya en
1810 un testigo destaca que “la revolución se hizo con la mayor madurez y arreglo que
correspondía no habiendo corrido ni una sola gota de sangre, (…)” (Beruti, 2001, 141). Y
cuando pocos años más tarde el Deán Funes describe esos sucesos, también alega que fue una
“Revolución hecha sin sangre, producida por el mismo curso de los sucesos (…)” (Funes,
1960 [1817], 10).
Esto último se relaciona con una idea recurrente en esos años y que estaba asociada con las
nociones de redención y regeneración: concebir a la revolución como un proceso providencial
(Di Stéfano, 2003). Es el caso de la oración pronunciada en Córdoba el 25 de mayo de 1819
por su Canónigo Magistral, Miguel Calixto del Corro, quien advierte en relación a la
Providencia que “(…) en nada se deja ver mejor su orden y armonía, como en el enlace de
unos acontecimientos que parece nos conducían como por la mano a hacer nuestra revolución
y separarnos para siempre de España (…) un conjunto de circunstancias tan favorable nunca

4
pudo haber sido obra de los hombres y menos del acaso.” (El Clero Argentino, 1907, I, 299).
Pero este tipo de consideraciones no sólo fueron realizadas por clérigos: a Manuel Belgrano
también lo consolaba saber que “(…) siendo nuestra revolución obra de Dios, él es quien la ha
de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a S. D.
M. y de ningún modo a hombre alguno” (Belgrano, 1966 [¿1814?], 40).
La caracterización de la revolución como un proceso necesario también podía ser planteada en
clave secular en el marco de una filosofía ilustrada de la historia según la cual existen leyes
universales que rigen el progreso de la humanidad. Si bien esta concepción no se encuentra
desarrollada de modo sistemático en ningún tratado o ensayo producido en esos años,
aspectos sustanciales de la misma pueden encontrarse en numerosos escritos como los
publicados por Bernardo de Monteagudo en el Censor de la Revolución que edita en Chile
mientras acompaña a José de San Martín. En el primero, cuyo título es “El siglo XIX y la
Revolución”, presenta un panorama del proceso revolucionario a nivel mundial señalando que
“La América española no podía substraerse al influjo de las leyes generales que trazaban la
marcha que deben seguir todos los cuerpos políticos, puestos en iguales circunstancias. La
memorable revolución en que nos hallamos fue un suceso en que no tuvo parte la casualidad
(…)” (Monteagudo, 1916 [30/IV/1820], 193). Sostiene además que “A nadie es dado predecir
con certeza la forma estable de nuestras futuras instituciones, pero sí se puede asegurar sin
perplejidad que la América no volverá jamás a la dependencia del trono español” (Ibíd., 194).
En el artículo siguiente, “Estado actual de la revolución”, realiza un balance en el que registra
sus avances pero también sus notorios retrocesos. No duda sin embargo ni de su dirección ni
de sus resultados benéficos, sobre todo si se considera el punto de partida como colonos y el
hecho que en tan sólo una década se produjo una “revolución intelectual” (Ibíd.
[10/VII/1820], 198). El concepto de revolución presenta en ese sentido algunas cualidades
distintivas como parte de los procesos de movimiento y de cambio histórico: tener una
dirección, ser irreversible y afectar a todas las dimensiones sociales.
La caracterización de la revolución como un proceso irreversible, ya sea de carácter
providencial o regido por leyes históricas, puede apreciarse en su constante descripción
mediante imágenes o metáforas referidas a fenómenos naturales, incontrolables e irrevocables
que no pueden ser previstos ni afectados por acciones humanas: meteoritos, torrentes, mareas,
terremotos, erupciones. Así, cuando Juan Ignacio Gorriti expresa su rechazo a un proyecto
para erigir un monumento que recuerde los nombres de sus autores, alega que “Una
conspiración pueden hacerla tres o cuatro hombres, pero la revolución no es así, ella viene
preparada, fundada por el hecho que trae su origen de tiempos y accidentes muy remotos y
distintos, y ella es un meteoro que estalla cuando el choque de las cosas lo hace estallar, lo
mismo que el rayo. Esta es una revolución y de este modo ha sido la nuestra” (Ravignani,
1937 [6/VI/1826], II, 1360).
Ahora bien, al concebirse a la revolución como parte de un proceso cuyo curso excede las
decisiones y hasta la propia conciencia de sus protagonistas, se ponía en cuestión un
componente esencial del mito revolucionario: la creencia que se trataba de un proceso de
redención debido al esfuerzo de los propios hombres. Esta contradicción procuraba atenuarse
situando el accionar de los revolucionarios como respuestas que se fueron dando a la
evolución de la crisis monárquica. En otras ocasiones se señalaba la existencia en el curso de
toda revolución de dos momentos que deben ser valorados de diverso modo: el impulso
revolucionario y la dirección posterior que se le da al movimiento. Esta distinción permitía
diferenciar la crisis monárquica que dio pie al cambio de gobierno, de la lucha por la
independencia y la construcción de un nuevo orden. Así, mientras que en el primer momento

5
habrían primado los aspectos estructurales o providenciales, en el segundo la acción humana
había tenido mayor incidencia a través de la guerra y la acción política (Wasserman, 2008,
176/7).
Esta distinción quedó cifrada en el concepto de revolución al ser utilizado para referirse a
ambos momentos, atenuando así la tensión que conlleva la consideración de la revolución
como fruto del esfuerzo de los hombres para alcanzar la libertad y su caracterización como un
proceso que excede toda acción humana. De todos modos ésta es una cuestión menor que dotó
al concepto de cierta ambigüedad y de mayor capacidad para describir y explicar estados de
cosas sin tener por qué afectar la percepción del proceso revolucionario. Pero había otra
cuestión mucho más dramática que afectó decisivamente su valoración y al propio concepto
pues implicaba poner en un primer plano sus connotaciones negativas. Se trata de los que
podrían considerarse como los efectos indeseados de la revolución, vale decir, los conflictos
facciosos, ideológicos, sociales y regionales que ésta desencadenó. Es que si bien solía
culpabilizarse de estos males al atraso legado por siglos de dominio colonial, muchos creían
que la revolución había hecho un aporte decisivo al poner en crisis el antiguo orden sin haber
podido acertar en la erección de uno nuevo. De ahí que con el correr de los años se fueran
extendiendo juicios críticos como el expresado por Jacinto Chano, personaje de uno de los
diálogos gauchescos escritos por el poeta Bartolomé Hidalgo: “En diez años que llevamos / de
nuestra revolución / por sacudir las cadenas / de Fernando el baladrón / ¿qué ventaja hemos
sacado? / Las diré con su perdón. / Robarnos unos a otros, / aumentar la desunión, / querer
todos gobernar, / y de facción en facción / andar sin saber que andamos: (…)” (Hidalgo, 1986
[1821?], 116).
Revolución tenía por tanto dos sentidos bien diversos cuando se utilizaba para hacer
referencia a la experiencia histórica local: como mito de orígenes irrecusable y como una
suerte de caja de Pandora cuya apertura había desencadenado conflictos que no lograban ser
resueltos. Estos conflictos se traducían a veces en movimientos de fuerza para desplazar a los
gobiernos y, por tanto, también solían calificarse como revoluciones, tal como lo precisa un
diplomático norteamericano al referirse a un frustrado levantamiento en 1817 en oposición al
Directorio de Juan Martín de Pueyrredón: “se daba a entender que una revolución, como las
llaman, estaba a punto de producirse” (Brackenridge, 1927 [1820], 286). Estos usos restituían
al concepto la violencia inherente a todo proceso revolucionario que tendía a quedar ocluida
en virtud de la descripción de los sucesos de mayo como hechos pacíficos. Usos en los que
además se lo asociaba con mayor nitidez a nociones presentes en las definiciones de los
diccionarios como sedición, motín o tumulto, a las que se sumaron otras como anarquía,
mientras que se oponía a conceptos como orden, leyes y constitución.
Ahora bien, como vimos en el caso de Castelli que podía referirse a una “revolución
despótica” y a una “feliz revolución”, esto planteaba la necesidad de distinguir cuál tenía un
carácter legítimo. Esta cuestión, que ya se había suscitado durante la revolución francesa,
había llevado a Condorcet a considerar que “revolucionario no se aplica más que a las
revoluciones que tienen por objeto la libertad”, mientras que forja el término
“contrarrevolución” para referirse a las que contradicen ese propósito (Condorcet, 2006
[1793], 50/1). Esta última calificación también comenzó a emplearse en el Plata, como lo hizo
Beruti para referirse a los sucesos del 5 y 6 de abril de 1811 en los que se movilizaron
sectores de la plebe urbana en apoyo de Cornelio Saavedra (Beruti, 2001, 165/6).
Pero la distinción entre revolución y contrarrevolución no constituye una evidencia
espontánea pues depende del punto de vista de quien examina los sucesos. Por ejemplo, para

6
el Deán Funes esos mismos sucesos fueron una “revolución” (Funes, 1961 [1817], 21). Desde
luego que esto no implicaba su satisfacción con la misma dada la autonomía mostrada esos
días por el bajo pueblo (Véase Pueblo/s). Asimismo, porque como advierte de inmediato,
“(…) en la marcha ordinaria de las pasiones, una primera revolución engendra otra de su
especie; porque una vez formados los partidos, cada cual arregla su justicia para su propio
interés” (Ibíd., 21). Llama así la atención sobre dos cuestiones que aparecen en numerosos
escritos donde se emplea el concepto de revolución. Por un lado, su asociación con nociones y
metáforas en la línea de las pasiones o que indican pérdida de sentido, como caos,
enfermedad, embriaguez, vértigo o abismo. Por el otro, el hecho de portar una lógica
inmanente: una revolución provoca indefectiblemente otra. Pero por eso mismo estos
movimientos no podían sino derivar de la propia Revolución de Mayo, origen a la vez de la
patria y de los males que la aquejaban. De hecho esto es anticipado por Funes unas páginas
antes cuando advierte que “(…) por una enfermedad común a todo Estado en revolución, debe
decirse, que nuestros asuntos no se iban presentando bajo una forma siempre bienhechora.
(…) En el tránsito repentino de nuestra revolución, el sentimiento demasiado vivo de nuestra
servidumbre sin límites nos llevó al ejercicio demasiado violento de una libertad sin freno”
(Ibíd., 16). En este enunciado aparecen otras dos cuestiones significativas conectadas entre sí
y que también se habían convertido en sentido común. Por un lado, considerar que se trataba
de desórdenes esperables ante la falta de hábitos de libertad. Por el otro, la íntima asociación
entre revolución y libertad concebida tanto en términos positivos como negativos: mientras se
reivindica al proceso revolucionario por permitir que los americanos recuperaran su libertad,
se critica a las revoluciones que le sucedieron por encarnar una idea errónea de libertad
signada por las pasiones.
Ahora bien, estas pasiones no sólo provocaron luchas facciosas o disidencias al interior de las
elites, sino también movimientos que ponían en cuestión el orden social. En ese sentido
resultan ilustrativas las memorias de Beruti, quien constantemente muestra su sorpresa ante
los cambios que la revolución provoca en la suerte de las personas, planteando ya en 1811 que
“(…) en esta metamorfosis política, los hombres de séquito y representación se han visto
abatidos y la gente común de la plebe, aunque no generalmente, engrandecida y ocupar los
rangos de primer orden” (Beruti, 2001, 196) (Véase ciudadano/vecino). Pero este cambio
podía ser aún más radical que la suerte de unas personas al plantearse la posibilidad de que los
sectores subalternos lograran algún grado de autonomía como parecía suceder en el litoral y
en el norte. En ocasiones incluso, y quizás a través de la mediación de algún letrado, estos
sectores se apropiaron del concepto de revolución, como lo hizo Encarnación Benítez quien se
justifica ante José Gervasio Artigas por su negativa a cumplir con el desalojo de una estancia
como lo requiere el Cabildo de Montevideo, advirtiéndole que en ese caso se abriría “un
nuevo margen a otra revolución peor que la primera” (cit. Frega, 2002 [2/I/1816], 87).
Ya sea entonces por los conflictos facciosos o por el temor a una revuelta social, el concepto
de revolución cobró un carácter ambiguo al considerarse por un lado emblema de la libertad y
mito de origen de la patria y, por el otro, causa de los enfrentamientos que la desgarran. Tanto
es así que no sólo podía utilizarse en ambos sentidos, sino que también resultaba habitual que
se lo hiciera en un mismo escrito, tal como se advierte en el Manifiesto del Congreso a los
Pueblos publicado a pocos días de declararse la independencia y que sería recordado en más
de una oportunidad por la expresiva frase que encabeza el Decreto que lo acompaña: “Fin a la
revolución, principio al orden” (Manifiesto, 1966 [1816], 32). El texto, que apunta a la
necesidad imperiosa de lograr un ordenamiento institucional capaz de poner fin a la crisis
abierta por la revolución, también atribuye las disensiones internas a una idea errónea de
libertad, a lo que añade la falta de reglas para los gobiernos que necesariamente se hicieron

7
arbitrarios y despóticos, por lo que “(…) todo entró en la confusión del caos: no tardaron en
declararse las divisiones intestinas: el gobierno recibió nueva forma, que una revolución varió
por otra no mas estable; sucedieron a ésta otras diferentes que pueden ya contarse por el
número de años que la revolución ha corrido” (Ibíd., 5). La esperanza de que un orden
institucional pudiera poner fin a la revolución anima también la oración que pronunció Julián
Segundo de Agüero en la Catedral de Buenos Aires el 25 de mayo de 1817: “Felizmente
parece que la revolución ha hecho ya crisis. En la presente época han principiado a
cicatrizarse las heridas que abrieron en el cuerpo social los desaciertos de nuestra reflexión y
falta de experiencia (…)”. Advirtiendo a continuación que los males concluirán “(…) cuando
una constitución sabia y liberal fije innoblemente el destino de la Patria” (El Clero Argentino,
1907, I, 195) (Véase Liberal/liberalismo).
Esta esperanza sin embargo se vio frustrada al fracasar la Constitución de 1819 y al
derrumbarse el poder central en 1820. Y si bien en los años siguientes se fue constituyendo un
orden institucional centrado en las soberanías provinciales, y por un momento pareció incluso
que podría crearse un cuerpo político nacional, los conflictos y la violencia continuaron
signando la vida pública rioplatense. En efecto, el rechazo a la Constitución de 1826 y a la
Presidencia de Bernardino Rivadavia que provocaron la disolución de las autoridades
nacionales en 1827, profundizó los enfrentamientos entre poderes provinciales entrecruzados
ahora con el conflicto entre unitarios y federales (Véase Unidad/Federación). En ese marco se
asentó la calificación de revolucionario a todo aquel que atentara contra el orden o procurara
cambios fuera de la ley. Como consignaba un periódico unitario salteño, “Un vértigo
revolucionario se empeña en erigir en sistema la rebelión. La fuerza y las pasiones han
sustituido un orden funesto al de la razón y de la justicia (…)” (La Diana de Salta nº 2,
9/IV/1831).
Ahora bien, a pesar de los constantes llamados a erigir un orden institucional que pudiera
poner fin a la revolución, ésta siguió siendo considerada como mito de orígenes, como
proceso que había alumbrado una nueva patria y, por tanto, como fuente de legitimidad. De
ahí que incluso quienes veían con horror a las revoluciones y la asociaban con la anarquía, no
podían dejar de señalar su adhesión a mayo de 1810. Es el caso de la Sala de Representantes
sanjuanina que sanciona en 1825 una suerte de Constitución a la que denomina Carta de
Mayo haciendo explícita su filiación con la Revolución. Sin embargo, también advierte que ya
es hora que los pueblos y provincias “principiasen a cerrar ellos mismos el período de licencia
y atropellamiento que la revolución ha abierto contra las personas, contra las propiedades y
contra los derechos individuales, (…)” (Carta de Mayo, 1925 [13/VII/1825], 7). Es por eso
también que siguió siendo frecuente un uso disociado del concepto a fin de poder distinguir el
proceso revolucionario de las revoluciones entendidas como motines o sublevaciones, como
lo hizo José de San Martín quien al escribirle desde Bruselas a José Tomás Guido criticando
el golpe unitario encabezado por Juan Lavalle, advierte que “Todos los movimientos
acaecidos en Buenos Aires desde el principio de la revolución han sido hechos contando con
que su dilatada campaña seguiría la impulsión que daba la Capital, como ha sucedido, hasta la
revolución del 1º de diciembre” (Barreda Laos, 1942 [6/IV/1830], 368). Del mismo modo,
cuando dos años más tarde se debate el mantenimiento de las facultades extraordinarias a Juan
Manuel de Rosas, un periódico publica una carta cuyos autores sostienen que “apenas habrá
quien no sienta la urgente necesidad de extinguir ese funesto germen de revoluciones que
tantas veces nos ha conducido al borde del abismo”, para un par de párrafos después observar
que “desde nuestra gloriosa revolución nacional, todos los gobiernos que han presidido el
país, han adoptado y seguido el sistema representativo republicano (…)” (Gaceta Mercantil nº
2619, 6/XI/1832).

8
A nadie parecía caberle duda que la Revolución de Mayo era “nuestra gloriosa revolución
nacional” y, por tanto, se constituyó en una fuente de legitimidad invocada por todos los
sectores. Es por eso que en las décadas de 1830 y 1840 se entabló una disputa en torno a su
interpretación y su posible apropiación en el marco de los enfrentamientos entre el régimen
rosista y sus opositores.
En efecto, el rosismo también cifraba el origen de la patria y de la libertad de los pueblos del
Plata en la Revolución de Mayo alegando que la Federación era su más legítima heredera,
mientras que calificaba a sus opositores como traidores a la misma, ya sea por considerarlos
unos anarquistas que provocaron las luchas civiles impidiendo su institucionalización o por su
alianza con naciones extranjeras que afectaba la independencia de los pueblos del Plata
(Véase Nación). Sin embargo, en el discurso del régimen el concepto de revolución no suele
tener valencias positivas pues tendía a contraponerse aún más al de orden y a asociárselo con
males como el desconocimiento de las jerarquías, las luchas facciosas y la anarquía. Así, en
una biografía temprana de Rosas se destaca su aversión a participar en acciones contra la
Presidencia de Rivadavia, alegando que “Es preciso conformarse; / Porque una revolución /
Es peor que el sufrir / Un gobierno de facción” (Pérez, 1830). Es por ello quizás que sus
publicistas mostraban especial cuidado en definir a los sucesos de 1810 como una revolución,
sobre todo a partir del segundo gobierno de Rosas en 1835. De hecho el término brilla por su
ausencia en la Arenga que pronuncia el 25 de Mayo de 1836 donde dio forma a una
interpretación oficial sobre lo ocurrido en 1810 (Gaceta Mercantil, 27/V/1836). Si bien
reivindica a las guerras de independencia y considera a la creación de la Junta en 1810 como
el primer acto de soberanía popular, Rosas sostiene que su propósito era cuidar las posesiones
de Fernando VII y preservar el orden para no verse arrastrados por la crisis de la Corona,
mientras que achaca la ruptura a la necedad de los gobiernos españoles que no reconocieron
su legitimidad (Wasserman, 2008, cap. IX).
Estas apreciaciones no hacían más que reafirmarles a sus enemigos su convicción de que el
rosismo procuraba restaurar el antiguo régimen. En efecto, para el político y escritor unitario
Florencio Varela, “(…) la dictadura de Rosas (…) es una reacción meditada y completa contra
los principios de la gran revolución de 1810; un retroceso al gobierno irresponsable de una
sola persona, y al estado social de la vida del colono.” (Comercio del Plata nº 405,
19/II/1847). Se trataba por tanto para sus opositores de una verdadera contrarrevolución. De
ahí que al combatirlo, muchos creyeran estar reeditando la lucha iniciada en 1810, tal como lo
consigna Mariquita Sánchez en el diario que lleva en Montevideo mientras recrudece el terror
en Buenos Aires “¡Cuán lejos estaba yo de pensar el año 10 a esta hora que me encontraría
acá en este momento, empezando de nuevo la misma revolución!... ¡Extraño destino! Mis
hijos tienen que empezar a conquistar de nuevo la libertad después de veintinueve años”
(Vilaseca, 1952 [24/V/1839], 387).
Uno de los hijos de esta dama patricia, Juan Thompson, militaba en las filas del grupo
romántico conocido como la Generación de 1837 cuyos miembros habían nacido en su
mayoría poco antes o después de la Revolución de Mayo de la que también se consideraban
sus más esclarecidos sucesores aunque entendían que ahora la lucha debía darse en otros
planos: la espada debía ser reemplazada por la razón. Esta convicción, sumada a la toma de
distancia frente a sus mayores y a la incorporación de nuevos insumos intelectuales, los llevó
a plantear algunas innovaciones discursivas entre las cuales se cuenta el propio concepto de
revolución que ocupa un lugar central en sus escritos asociado estrechamente a otros como
progreso e Historia.

9
Los románticos entendían que la Revolución de Mayo, aún inacabada, estaba inscrita en un
vasto proceso de transformación mundial. Para Juan B. Alberdi este proceso se debía a la
“eterna impulsión progresiva de la humanidad (...) nuestra revolución es hija del desarrollo
del espíritu humano, y tiene por fin este mismo desarrollo (…). Tengamos, pues, el 25 de
Mayo de 1810 por el día en que nosotros fuimos envueltos e impelidos por el
desenvolvimiento progresivo de la vida de la humanidad, cuya conservación y desarrollo es el
fin de nuestra revolución, como de todas las grandes revoluciones de la tierra” (Alberdi, 1958
[1837], 128). Este movimiento no debía confundirse por tanto con otro tipo de revoluciones,
razón por la cual el poeta Esteban Echeverría precisa que “No entendemos por revolución las
asonadas ni turbulencias de la guerra civil, sino el desquicio completo de un orden social
antiguo, o el cambio absoluto, tanto en el régimen interior como exterior de una sociedad”
(Echeverría, 1951 [1838-1846], 249).
En el discurso de los románticos rioplatenses el concepto de revolución retoma y ahonda
motivos desarrollados por el pensamiento ilustrado al expresar la condensación y aceleración
de los cambios históricos producidos por la ley de desarrollo continuo. Pero al igual que con
el concepto de Historia, cobra un carácter más abstracto al constituirse en un singular
colectivo que resume en si todas las revoluciones posibles en cualquier plano que éstas se
realicen pues consideran que todos los progresos de la humanidad se encuentran
interrelacionados como parte de un único proceso civilizatorio.
Este concepto de revolución anima el Facundo de Sarmiento, quien por eso se permite partir
de un modelo pasible de ser trasladado a distintas experiencias: “Cuando un pueblo entra en
revolución, dos intereses opuestos luchan al principio: el revolucionario y el conservador”, en
este caso, “patriotas y realistas”. Tras su triunfo, los revolucionarios se dividen en
“moderados y exaltados”, mientras que los derrotados se reorganizan y pueden volver a la lid
aprovechando la división de los vencedores (Sarmiento, 1988 [1845], 61). Sin embargo, y
como ya había anticipado páginas antes, la “revolución argentina” iniciada en 1810 y que aun
no había finalizado, requería de categorías nuevas pues es una “(…) revolución que está
desfigurada por palabras del diccionario civil, que la disfrazan y ocultan, creando ideas
erróneas; (…)” (Ibíd., 57). Es que, para Sarmiento, estas divisiones dieron lugar a la aparición
de un actor que no puede formar parte de la civilización y, por tanto, de la Historia: la
campaña bárbara y pastora. De ese modo, al sumarse a una lucha que no era la suya, la
desvirtuó, así como también desvirtuó a la revolución permitiendo el acceso de Rosas al
poder: “Las ciudades triunfan de los españoles, y las campañas de las ciudades. He aquí
explicado el enigma de la Revolución Argentina, cuyo primer tiro se disparó en 1810 y el
último aún no ha sonado todavía.” (Ibíd., 61).
Muchos esperaban que ese último tiro se hubiera disparado en la batalla de Caseros que en
febrero de 1852 puso fin al régimen rosista, al crearse nuevas condiciones para
institucionalizar el poder y, así, poder poner fin a la revolución. Pronto se vio que esas
esperanzas eran infundadas al abrirse un nuevo ciclo de conflictos y guerras civiles, ahora con
epicentro en el enfrentamiento entre Buenos Aires y el Estado federal que agrupó a las otras
trece provincias bajo el liderazgo de Justo José de Urquiza. En ese marco siguió
considerándose que era necesario poner fin a la revolución, a la vez que se mantuvo la disputa
para establecer quiénes eran sus legítimos herederos. Disputa que se prolongó hasta avanzado
el siglo XIX, así como se extiende hasta el presente la consideración de la Revolución de
Mayo como mito de orígenes para la nación argentina.

10
Fuentes
ALBERDI, Juan B. (1958) “Doble armonía entre el objeto de esta institución, con una
exigencia de nuestro desarrollo social; y de esta exigencia con otra general del espíritu
humano” en WEINBERG, F. (ed.) El Salón Literario, Buenos Aires, Hachette [Buenos Aires,
1837].
ÁLZAGA, Martín de (1972) Cartas (1806-1807), Buenos Aires, Emecé editores.
BARREDA LAOS, Felipe (1942) General Tomás Guido. Revelaciones históricas, Buenos
Aires, Talleres Gráficos Linari y cía.
BELGRANO, Manuel (1966) Autobiografía y otros escritos, Buenos Aires, Eudeba [¿1814?].
BERUTI, Juan Manuel (2001) Memorias curiosas, Buenos Aires, Emecé.
Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina (1960),
Buenos Aires, Senado de la Nación.
BRACKENRIDGE, Henry M (1927) La independencia argentina, Buenos Aires. América
Unida [Londres, 1820].
Carta de Mayo (1925) en RODRÍGUEZ VILLAR, Pacífico, Salvador María del Carril y el
pensamiento de la unidad nacional, Buenos Aires [San Juan, 1825].
Comercio del Plata (1845-1859) Montevideo, Imprenta del Comercio del Plata.
CONDORCET (2006) “Sobre el sentido de la palabra revolucionario” en El Ojo Mocho.
Revista de crítica política y cultural nº 20, Buenos Aires (trad. de Diego Tatián) [Journal
d’Instruction sociale, 1/VI, 1793].
DRAE 1734.
ECHEVERRÍA, Esteban (1951) Dogma Socialista de la Asociación Mayo, precedido de una
ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37 en Obras
Completas, Buenos Aires, Antonio Zamora [Montevideo, 1838-1846].
FITTE, Ernesto (1960) “Castelli y Monteagudo. Derrotero de la primera expedición al Alto
Perú” en Historia año V, nº 21.
El Clero Argentino. De 1810 a 1830 (1907) Buenos Aires, Imprenta de M. A. Rosas.
HIDALGO, Bartolomé (1986) “Diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de
una estancia en las Islas del Tordillo, y el gaucho de la guardia del Monte” en Obra
Completa, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura [¿1821?]
FREGA, Ana (2002) “Caudillos y montoneras en la revolución radical artiguista”, Andes nº
13.
FUNES, Deán Gregorio (1961), Bosquejo de nuestra revolución desde el 25 de Mayo de 1810
hasta la apertura del Congreso Nacional, el 25 de Marzo de 1816, Córdoba, Universidad
Nacional de Córdoba [Publicado en el t. III de su Ensayo de la historia civil del Paraguay,
Buenos Aires y Tucumán, Buenos Aires, Imprenta de Benavente, 1817]
GOLDMAN, Noemí (2000) Historia y Lenguaje. Los discursos de la Revolución de Mayo,
Buenos Aires, Editores de América Latina.
La Diana de Salta (1831), Salta, Imprenta de la Patria.
La Gaceta Mercantil ………..

11
LEVENE, Ricardo (1960) La Revolución de Mayo y Mariano Moreno. Ensayos históricos, t.
III, Buenos Aires, Peuser.
-------------------------- (1978), Lecturas históricas argentinas, t. II, Buenos Aires, Ed. de
Belgrano.
Manifiesto del Congreso a los Pueblos (1966) Buenos Aires., Casa Pardo, repr. facsimilar
[Imprenta de GANDARILLAS y SOCIOS, 1816].
MONTEAGUDO, Bernardo de (1916) Obras Políticas, Buenos Aires, La Facultad.
MORENO, Mariano (1961) “Prólogo a la traducción del contrato social” en Id., Selección de
Escritos, Buenos Aires, Honorable Concejo Deliberante [Buenos Aires, 1810]
PÉREZ, Luis (1830) Biografía de Rosas, www.clarin.com/pbda/gauchesca/rosas/b-
602252.htm
PICCIRILLI, Ricardo (1960) Rivadavia y su tiempo, Buenos Aires.
RAVIGNANI, Emilio (ed.) (1937) Asambleas Constituyentes Argentinas 1813-1898, t. II,
1825-1826, Buenos Aires, Peuser.
SARMIENTO, Domingo F. (1988) Facundo. Civilización y Barbarie, Bs.As., Eudeba, 1988
[Civilización i barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. I aspecto físico, costumbres i abitos
de la República Arjentina, Santiago de Chile, 1845].
Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1928), Buenos Aires, reimpresión
facsimilar, Junta de Historia y Numismática Americana [1802-1807]
TERREROS Y PANDO, Esteban de (1788) Diccionario castellano con las voces de ciencias
y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina é italiana, Madrid,
Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y compañía.
VILASECA, Clara (comp.) (1952) Cartas de Mariquita Sánchez. Biografía de una época,
Buenos Aires, Peuser.
Bibliografía
ARENDT, Hannah (1992) Sobre la revolución, Buenos Aires, Alianza.
DI STÉFANO, Roberto (2003) “Lecturas políticas de la Biblia en la revolución rioplatense
(1810-1835)” en Anuario de Historia de la Iglesia nº 12
FUENTES, Juan F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (2002) “Revolución” en Id. (dirs.)
Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza editorial.
FURET, Francois (1980) Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Petrel.
KOSELLECK, Reinhart (1993) Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos
históricos, Barcelona, Paidós
----------------------------------(2004) “Historia de los conceptos y conceptos de historia” en
Ayer 53/2004 (1).
HALPERÍN DONGHI, Tulio (1985) Tradición política española e ideología revolucionaria
de Mayo, Buenos Aires, CEAL.
RICCIARDI, Mauricio (2003) Revolución, Buenos Aires, Nueva Visión.

12
VERDO, Geneviève Verdo (2007) “Quelle révolution pour une époque de réaction? La notion
de révolution au Rio de la Plata, 1810-1820”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, nº 7,
http://nuevomundo.revues.org/document10733.html.
WASSERMAN, Fabio (2001) “De Funes a Mitre: representaciones de la Revolución de Mayo
en la política y la cultura rioplatense (primera mitad del siglo XIX)”, en Prismas. Revista de
Historia intelectual, Universidad Nacional de Quilmes nº 5.
------------------------------(2004) “¿Pasado o presente? La Revolución de Mayo en el debate
político rioplatense” en HERRERO, Fabián (comp.) Revolución. Política e ideas en el Río de
la Plata durante la década de 1810, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas
------------------------------(2008) Entre Clio y la Polis. Conocimiento histórico y
representaciones del pasado en el Río de la Plata (1830-1860), Buenos Aires, Editorial
Teseo.