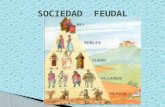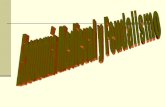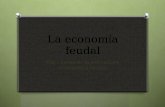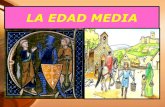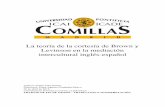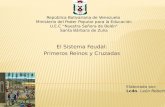15-Levinson a., Feudal G., 'Juan, Como Si Nada Hubiera Sucedido 20 Años Después', 2006
-
Upload
hugosallis -
Category
Documents
-
view
220 -
download
2
description
Transcript of 15-Levinson a., Feudal G., 'Juan, Como Si Nada Hubiera Sucedido 20 Años Después', 2006
Juan, como si nada hubiera sucedido: 20 aos despus
Juan, como si nada hubiera sucedido: 20 aos despusAnlisis de Juan, como si nada hubiera sucedido -Juan, als wre nichts geschehen- (1987): un film de Carlos EcheverraAndrs Levinson (UBA)
Guillermina Feudal (UNcoma)
20 de junio 632 (8400) Bariloche, Ro Negro
Resumen
A partir del film de Carlos Echeverra Juan como si nada hubiera sucedido -1987-, nos proponemos revisar algunos aspectos sobre la historia reciente de San Carlos de Bariloche. El film es til para repasar las representaciones construidas sobre el perodo de la ltima dictadura y los cambios ocurridos a partir del gobierno democrtico de Ral Alfonsn. El anlisis abre otras discusiones sobre la ciudad turstica -la Suiza Argentina- y su otra cara, el Bariloche marginal y pobre, en buena medida vinculado al perodo denominado Proceso de Reorganizacin Nacional. El film permite confrontar dos momentos: 1977 y 1987 y habilita una serie de preguntas an sin contestar: Qu vnculos se establecieron entre el gobierno militar y la sociedad civil? Revis la sociedad barilochense el lugar que ocup durante aquella etapa? Qu mirada se construye a partir de la democracia? El trabajo tampoco descuida la propia realizacin del film, los recursos formales utilizados, qu se propone demostrar y cul es el resultado.
I
El film de Echeverra, Juan, como si nada hubiera sucedido, admite una mirada compleja, atravesada por distintos momentos histricos y diversas construcciones sobre el pasado reciente. Se mueve permanentemente en dos planos temporales: por un lado el perodo del Proceso de Reorganizacin Nacional PRN 1976/1983- y por el otro el perodo democrtico de la presidencia de Ral Alfonsn puntualmente entre el 16 de julio de 1977, momento en que se produce el secuestro de Juan Herman, y el mes de junio de 1987, ao de presentacin de la pelcula y de la sancin de la Ley de Obediencia Debida (conviene recordar que el 24 de diciembre de 1986 se promulga la Ley de Punto Final). A la vez debemos tener en cuenta un tercer plano: el momento de escritura de este texto a casi veinte aos del film y treinta del secuestro de Juan Herman: nos ocupa la reflexin acerca de nuestra mirada actual, qu vigencia mantiene el film y cules son las construcciones que realizamos del presente en funcin de ese pasado.
Como toda produccin cultural que problematiza el pasado, el film construye una memoria determinada sobre el PRN, a la vez que discute y cuestiona otras representaciones mientras asume una postura crtica frente al gobierno de Alfonsn, especialmente por la sancin de las leyes mencionadas.
A diferencia de otras narraciones sobre este perodo creemos que Echeverra apunta a un nudo problemtico que se ha mantenido hasta hoy en una zona oscura, una suerte de esfera gris e indeterminada: el lugar que ocup la sociedad civil durante la dictadura y las relaciones entre sociedad civil y sociedad militar. De todas formas, las opciones que se abren frente al film son muchas y variadas y el trabajo no pretende ser un anlisis de la sociedad barilochense durante los perodos mencionados, pero este es uno de sus aspectos centrales y es imposible no tenerlo en cuenta. En este sentido tratamos de pensar la construccin que propone Echeverra sobre ese pasado y el lugar donde se posiciona en el momento de su realizacin. Asimismo sirve para pensar el sentido que tena el concepto de democracia y la figura del desaparecido. La comparacin con otros relatos sobre el PRN, puntualmente el Nunca Ms y el peso simblico que tuvo el Juicio a las Juntas, ayuda a repensar la memoria que se construye en aquel momento especfico sobre la dictadura y que llega hasta la actualidad. Podemos decir que el film es parte de aquel sentir sobre el horror pero tambin se desmarca del cmulo de narraciones y miradas sobre el mismo. De manera temprana y solitaria se hace preguntas novedosas que escasamente han sido analizadas. Qu hicieron los integrantes de la ciudad por Juan, el nico desaparecido? Qu pasaba en Bariloche en aquellos aos? Cmo era la vida cotidiana en medio del horror? Qu lugar ocupaban los vecinos en el esquema de la dictadura? Podra haber sido de otra manera? Mientras subraya estas preguntas, que involucran al tejido social, descubre otros aspectos de la sociedad barilochense de mediados de los ochenta.
Por ltimo, el film destaca ciertas continuidades entre estos dos momentos histricos y otra pregunta relevante queda flotando: Cunto realmente haba cambiado la sociedad del Proceso respecto de la sociedad democrtica?
I I
El eje de la narracin es la bsqueda de Juan Herman. Pero esta bsqueda, como todas, encuentra cosas muy diferentes de su objeto inicial.
Cada da que transcurra sin justicia y sin verdadera democracia es un paso de regreso hacia el pasado de escarnio y terror del que acabamos de despertar
Este es el primer enunciado del film. Es una placa blanco y negro, sin msica. Marca un destino de bsqueda a partir de un estado de cosas sobre el que se recorta una profunda disconformidad. Alude, por otro lado, al ttulo del film. No solamente la comunidad de Bariloche parece haberse comportado con indiferencia ante las acciones de la dictadura militar, sino que sus ciudadanos y gobernantes se esforzaran an por mantenerla. En consecuencia, estas palabras anuncian que alguien, en este caso un ciudadano capaz de situarse a distancia respecto de las decisiones del gobierno en ejercicio, deber erigirse en responsable de auscultar la tensin que se vive en relacin con la verdad en el recorrido que va del PRN a la democracia. La responsabilidad individual se desplaza as hacia el campo de la responsabilidad civil y social, tendiendo un puente para que el encubrimiento de la verdad no se convierta en un hbito transmisible a las generaciones futuras.
Un joven de 22 aos, de nombre Esteban Buch, periodista local y crtico musical, se pregunta entonces por el nico desaparecido de su ciudad y sale a buscar a sus asesinos.
Inici esta investigacin tal vez por inters periodstico, por conocer ms a mi pueblo? Por qu mi inters en saber qu hicieron con l? Todos me dijeron: es un tema tab, no te metas, puede resultarte peligroso, uno nunca sabe. El nico desaparecido de mi ciudad.
El 16 de julio de 1977 un grupo de civiles, entre los que se encontraba un soldado, ingres en la casa de Juan Herman, en pleno centro de San Carlos de Bariloche, alrededor de las cero treinta de la madrugada. Los recibi su madre, Matilde Herman, a quien le preguntaron por Juan Carlos. Al padre de Juan, que apareci en el living unos momentos despus, le hicieron la misma pregunta; Herman les respondi que ah no viva ningn Juan Carlos sino Juan Marcos. Es lo mismo, le dijeron. All esperaron hasta el regreso de Juan, una hora ms tarde, y se lo llevaron para interrogarlo. La causa por la desaparicin del estudiante Juan Herman fue cerrada dos meses despus, en octubre de 1977, y reabierta en Bariloche en 1984. El juez que la tuvo a su cargo, Csar Lanfranchi, dice en su testimonio frente a la cmara que la causa haba pasado a manos de la justicia federal.
El film se abre con un primer plano del padre de Juan Herman. A continuacin la placa blanco y negro. La toma siguiente muestra a Buch preparando una cmara para filmar la primera entrevista que mantiene con sus padres. Juan Herman relata los sucesos de la noche del 16 de julio y cmo inici, con ayuda de su amigo Tefilo Moana, la bsqueda del paradero de su hijo. Se inicia, a partir de esta toma, el rastreo de pistas y localizacin de figuras militares que permitan detectar el origen del operativo, el traslado de Juan hacia Buenos Aires y su desaparicin para acceder, hacia el final del film, a un anlisis del estado de las investigaciones en el ao 1987.
III
Rodado entre noviembre y diciembre de 1985 y finalizado entre 1986 y 1987, el film se inscribe en el nuevo paradigma sobre el que se funda el Estado y la sociedad de 1983: democracia, verdad, justicia. Cmo una sociedad que de algn modo ha sostenido durante siete aos -por terror, inaccin o conformismo- un gobierno militar es capaz de transformar su discurso de tal modo que los valores recin mencionados se vuelven centrales? Conviene repasar brevemente lo que ocurre en esos meses finales en el que los extremos parecen tocarse: 3 de abril del 1982 un acto masivo en la Plaza de Mayo vivando a Galtieri, buena parte del pas bajo una euforia nacionalista apoya la inminente guerra de Malvinas; apenas dos meses ms tarde la derrota militar precipita los cuestionamientos al rgimen como si se abrieran las exclusas de una represa. Todo resulta vertiginoso: la guerra, la derrota, la cada de la dictadura, la euforia por la participacin poltica, la estructura ilegal de los desaparecidos que sale a la luz y con esto la imperiosa necesidad de dos cosas: la verdad y la democracia. La democracia entonces parece inseparable de la verdad y de la justicia. Como sostiene Hugo Vezzetti (2003) en referencia al Juicio a las Juntas, la democracia era () la evidencia de un cambio de poca: los jerarcas de la dictadura desfilando ante los estrados de la justicia. Pero, por otra parte, constitua un soporte institucional fundamental en la promesa de una nuevo Estado de derecho y un nuevo pacto con la sociedad. La verdad y la justicia respecto de los desaparecidos se vuelven una condicin necesaria para el pleno funcionamiento democrtico, y estos elementos conforman el basamento de la nueva legitimidad del Estado. Cuando a fines de 1986 y durante 1987 a partir de la sancin de la Ley de punto final y la Ley de Obediencia debida, la democracia encuentra sus lmites, amplios sectores se ven defraudados. La mirada que recorre el film va en este mismo sentido. La democracia no ha cumplido con lo esperado porque, de acuerdo con esas expectativas, sin justicia ni verdad no hay democracia. La investigacin del film es el revs de la trama histrica de esos aos: mientras el aparato institucional decide poner un punto final alguien, desde la sociedad civil, investiga y da con los culpables a la vez que interroga a la comunidad por su pasivo conformismo.
En rigor, y fraccionando el ciclo del inicio de esta reconstruccin en un primer perodo, que Luis A. Romero (2004) caracteriza como el de la gran ilusin democrtica en demanda de la verdad donde los trminos democracia y verdad se igualan hasta llegar a confundirse-, la determinacin de los culpables y los cuerpos de los desaparecidos, y en uno segundo marcado por la aprobacin de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el film se ubica como respuesta a este desmoronamiento de la creencia en la civilidad obtenida. El problema central que plantea el director es este vaco que se produce con la aprobacin de la ley de Obediencia Debida y que remite al observador a los tiempos de oscuridad en medio de los desvelos por evitar su resurgimiento.IV
El film tiene varios niveles de lectura y ms de una bsqueda. Por un lado la de Esteban Buch que, como en un diario personal o el diario de un investigador, va contando, mediante el recurso a la voz over, el relato sobre la investigacin. Por otro lado la del padre de Juan Herman, ubicada diez aos antes: el padre narra la bsqueda de su hijo. Una tercera es una bsqueda identitaria y personal que se origina a partir de la relacin entre el protagonista del film y Juan Herman, a lo largo de la cual se va produciendo una identificacin entre quien decide salir a buscar a sus asesinos y quien ha sido secuestrado. Buch sale a buscarlos en parte por inters periodstico, en parte por inters personal, en todo caso esta es una pregunta que sobrevuela todo el film:
Por qu mi inters en saber qu hicieron con l?
Pero el sentido de esta bsqueda excede el acontecimiento mismo y se desplaza hacia la pregunta por el lugar que ocupan los jvenes con preocupaciones polticas y de justicia social en relacin con una comunidad que est constantemente mirando hacia otro lado.
La bsqueda se realiza en la primera persona de Esteban Buch. Es un joven que en el film tiene la misma edad que tena Juan cuando fue secuestrado. Mientras realiza la investigacin sostiene:
Al buscar a Juan descubro mi ciudad.
Descubre la dicotoma sobre la que se funda Bariloche: la Suiza argentina y el pobrero de los barrios altos. Buch observa el abismo que separa a las dos comunidades y el montaje del film est ah en funcin de desplegar esa divisin que, aunque ubicua, no puede observarse desde un solo punto de mira.
Pero adems hay una cuestin fundamental, una eleccin de poner el nombre y apellido reales de Esteban Buch, no slo su nombre sino su cuerpo, su presencia arreglando la cmara, ordenando datos, recorriendo las calles de Bariloche, haciendo preguntas y buscando fotos, una eleccin que no es inocente en la tradicin de la investigacin periodstica argentina y que se remite antes que nada a Rodolfo Walsh. Por qu el dispositivo formal del film gira en torno de esta figura que aparece con nombre y apellido reales? La presencia del cuerpo del investigador es uno de los puntos ms fuertes del film y la clave de su vigencia. Y es importante y no inocente porque aqu se investiga precisamente la desaparicin de un cuerpo y el contexto posdictadura no ofrece an garantas de seguridad. El dilogo es entonces de un joven a otro joven, de un cuerpo con otro cuerpo. Distinto sera el efecto si la documentacin se hubiera hecho en tercera persona, slo mostrando lo filmado y no cmo y por quin fueron tomadas las entrevistas. El procedimiento de puesta en abismo se destaca al mostrar al investigador, que es un joven como Juan, con intereses similares, en un contexto social y poltico que no parece haberse modificado lo suficiente, y se lo muestra actuando, haciendo, tal vez, lo mismo que Juan. Al mismo tiempo, ese recurso nos conduce a quien est del otro lado filmando esos planos, interpretndolos a travs de enfoques y cortes. En este sentido, la cmara del director es una lnea de visin por la que el espectador se involucra en su mismo campo visual, coincide con l. La articulacin del cuerpo del investigador y su cmara con el montaje de testimonios y las tomas del Bariloche urbano y marginal condensa una opcin ideolgica que no puede ser eludida por el espectador. El recurso impone la apuesta fuerte por una opcin que podra enunciarse, brevemente, como el registro de los pocos cambios operados hasta entonces en las conductas de la sociedad civil. Y si bien es cierto que en muchos aspectos la sociedad barilochense, sobre todo en lo que atae a las decisiones econmicas orientadas a preservar una imagen despolitizada y fuertemente empresarializada no se haba modificado, la proyeccin misma, su presentacin abierta y sin censuras ante la comunidad, introduce una ruptura en las condiciones de libertad de expresin, tolerancia y disponibilidad para la polmica respecto de los veinte aos que la preceden. Por ltimo se dejan ver las condiciones de posibilidad de esa investigacin: En qu marco, con qu elementos, con quines se puede hablar, quines responden y quines rehuyen las entrevistas? Hay pues riesgo y tensin en esta eleccin formal, hay un cuerpo que no se esconde -tampoco se haba escondido Juan-, que habla de s y de sus intereses en primera persona. Se exhibe un recorrido, un entramado de complicidades, ocultamientos y omisiones. No se trata pues de poner en duda la relacin del film con la verdad histrica. La verdad histrica se supera a s misma o bien una verdad histrica refuta a la anterior- y saber que las investigaciones se detuvieron en el 87, que la Ley de Punto Final fue aprobada por el Congreso no cambia que Alfonsn haya renunciado, los posteriores indultos de Menem ni que el Nunca Ms tenga ms de un prlogo.
Encontramos aqu esta bsqueda que excede el acontecimiento particular del film -es la pregunta sobre la relacin entre los discursos del poder y los de aquellos que ponen en duda sus fundamentos- y su inscripcin en la serie de investigaciones periodsticas iniciadas por Rodolfo Walsh en el 57 con Operacin Masacre. La inscripcin del film de Echeverra en esa lnea nos permite preguntarnos a la vez por la vigencia de Walsh, los intentos de silenciarlo entre los apacibles estantes de la literatura policial y la vigencia de Juan, como si nada hubiera sucedido.
Por otro lado el film se arma mediante una compleja trama del montaje entre testimonios -de los padres, su hermano Horacio y su hermana Dbora, testimonios de militares responsables en su actuacin en Bariloche en 1977, amigos de infancia y juventud, el compaero de celda en el centro clandestino de detencin, vecinos testigos- y tomas de fotografas e imgenes del Bariloche turstico y de los barrios altos. All se encuentra la circulacin de una gama de posturas frente a un mismo hecho: la de la familia, amigos y el compaero de celda apuntan a su reconstruccin; la de los ejecutores del operativo, la del periodismo, la del poder ejecutivo y judicial durante el perodo 83/87 a una trama de encubrimientos, omisiones y desplazamientos. As, en la exposicin de testimonios el valor no reside nicamente en la precisa cantidad seleccionada ni en su preciso contenido, pues en su contrapunto no se anulan sino que se complementan para el seguimiento del caso. En el revs de la trama, el intento de mostrar una totalidad revela que hay ms de una versin y que, por lo tanto, puede haber otras, lo que nos sume, como espectadores, en la pregunta por lo que pudo haber quedado afuera. Es decir, el dolor de la madre es slo la punta de un dolor insoportable tanto como la atrocidad de los testimonios de los militares es slo lo visible de su atrocidad. Pero eso mismo, en el debate que implanta, nos lleva a pensar en que no puede haber habido, ni haber, solamente acuerdo unnime en la indiferencia.
Mi ciudad sigue su vida de siempre. Ha abandonado a su hijo desaparecido. No le importa si se hizo o no justicia. No le importa que los asesinos de Juan convivan con nosotros. Ha borrado su memoria. No teme que a sus prximos hijos les ocurra lo mismo? Por qu lo hace? Por miedo? Por superficialidad? Por indiferencia? Qu pensarn las nuevas generaciones cuando tomen conciencia? No nos vern como encubridores del crimen? La sangre de Juan no manchar para siempre la idlica postal de mi ciudad?
Ese resto, ese fuera de campo presente en su ausencia en este texto, es el dilogo que se contina entre el film y sus espectadores y el debate entre los espectadores mismos una vez concluida la proyeccin. Termina la proyeccin y es dada a los espectadores la posibilidad de revisar esa cartografa, escrutarla, llevarla encima. La verdad en s es un resultado parcial de acuerdos comunitarios, pero contiene los desacuerdos, y tambin es un anticipo de preguntas futuras.
V
Juan no aparece, pero aparecen sus captores, aparecen los responsables, aparecen los en algunos casos- equvocos caminos de la justicia en el perodo democrtico y aparece, fundamentalmente, la sociedad de Bariloche. Otra ciudad, una ciudad diferente de la Suiza argentina de las postales tursticas.
La presencia del investigador es fundamental en esta discusin que se instaura alrededor del tema de la subversin, sus consecuencias inmediatas y posteriores, puesto que la hiptesis de que cuando falla el sistema institucional debe funcionar otra lgica tica y participativa se cumplimenta en la doble vertiente que muestra que la investigacin y el cercamiento de la verdad son posibles y que es la generacin de los jvenes la que puede alertar a las futuras sobre los inconvenientes del encubrimiento y la omisin.De esta forma el film propone y adscribe a una memoria sobre el Proceso que por un lado se ubica dentro de las miradas que se construyen en los ochenta: la necesidad de la verdad, la bsqueda de los culpables, la bsqueda de los cuerpos desaparecidos, dnde, cundo y cmo murieron; en sntesis, algo de todo aquello que se narra en esa suerte de texto matriz que es el Nunca Ms, y a la vez se desmarca de las posturas tpicas de aquel momento, cuyos smbolos son el propio Nunca Ms y el Juicio a las Juntas. Una sociedad vctima de un poder poco menos que absoluto, que no se mira a s misma y no se cuestiona - probablemente porque faltaba la distancia temporal necesaria para asumir la responsabilidad que le corresponda frente al horror que empezaba a ser narrado en ese preciso momento- y que lo que hizo fue un desplazamiento del problema a los actores ms visibles y sin duda de mayores responsabilidades (siguiendo a Karl Jaspers, aquellos sobre los que pesa la responsabilidad criminal). Y por otra parte la desideologizacin de las vctimas, tratando como se sabe- de eludir la trampa de la teora de los dos demonios. Pero desde entonces, lo que se ha eludido sistemticamente es la responsabilidad moral de la sociedad, los vnculos entre sociedad civil y sociedad militar, que justamente aparecen en el film. Y este es el gran acierto, porque en un momento muy temprano apunta a ese ncleo que hasta hoy incluso permanece en las sombras: el rol de la sociedad civil -aquello que Jaspers denominaba, para el caso Alemn en 1945, la responsabilidad moral de una sociedad.
El libro Pasado y Presente de Hugo Vezzetti (2003) es uno de los pocos textos que desde la academia apuntan a revisar el lugar de la sociedad civil: Diferente es el estado de la cuestin en las otras dos dimensiones, las responsabilidades poltica y moral. En principio, una sociedad debera hacerse responsable no slo por lo que activamente promovi y apoy sino incluso por aquello que fue incapaz de evitar. Adems, es claro que hubo una responsabilidad poltica inexcusable de los partidos y grupos que colaboraron activamente con ese rgimen y de los crculos del poder que aportaron una conformidad que, en muchos casos, se convirti en un apoyo activo. El film permanentemente se pregunta: qu pasaba en Bariloche en esos aos? Esta idea inicial de a poco va ganando ms espacio hasta que finalmente se convierte en central. La bsqueda de Juan abre otras preguntas, especialmente sobre la sociedad barilochense del setenta y sobre la actual. Qu pas con esas personas?, provoc algo la desaparicin de Juan Marcos? Buch se pregunta: Qu hizo la ciudad por l?, qu pasaba en sus calles en esos aos?
Al mismo tiempo, nos permite pensar la mirada que se construye sobre el Bariloche de la dictadura militar y el Bariloche posterior al ao 1983 y confrontarla con otras imgenes harto ms difundidas que forman parte del sentido comn sobre la ciudad turstica: la idea ampliamente extendida de que en Bariloche no pas nada, protegido por las postales siempre aspticas de la naturaleza que tienen el efecto de esconder la realidad social, la imagen del sur intocado por el hombre, dominio de la naturaleza, espacio adonde no llega el Proceso. El comandante Barberis, intendente durante casi todo el perodo militar, es un buen ejemplo de esta idea cuando sostiene frente a cmara que en Bariloche nunca pas nada, y dice que lo lamentable es que sucedi ac en Bariloche, una mancha sobre la idlica postal , al ser consultado por el caso Herman. VI
Resumiendo: un solo desaparecido en San Carlos de Bariloche y ninguna certeza sobre el destino final de su cuerpo. Juan, como si nada hubiera sucedido documenta la investigacin en varios planos de la desaparicin de Juan Marcos Herman, entre los que se encuentran la necesidad de correr el velo contra la juventud politizada del Bariloche de los setenta, la dicotoma entre la pobreza de los barrios altos y el ahnco por afianzar la economa del turismo y el desplazamiento a la justicia federal de un expediente en el que no se observa el agotamiento de las pesquisas. El Nunca Ms y el Juicio a las Juntas forman un conjunto de narraciones fundantes sobre las experiencias de los sobrevivientes del Proceso de Reorganizacin Nacional, algo as como el primer texto, el texto matriz de una larga serie de narraciones e imgenes que han sobrecargado al perodo de smbolos e interpretaciones. Todas las narraciones posteriores remiten en algn punto ellas. En este sentido, el film de Echeverra puede verse como el reverso del Nunca Ms. La investigacin que recorre el film no se estructura en el relato de las vctimas sino en el de los victimarios, y es a partir de stos que se produce el nudo de la investigacin: es la bsqueda de un individuo sobre el que hay amplia informacin biogrfica reconstruida mediante entrevistas a sus padres, amigos, hermanos y fotografas, grabaciones, etc., frente a los cientos de personas que recorren las pginas del Nunca Ms, de quienes desconocemos prcticamente todo, salvo su condicin de vctimas. Desconocemos incluso aquello que en rigor es central; sus vnculos polticos. Por esto el film de Echeverra admite una mirada mucho ms cercana y va, incluso, en un sentido inverso: el relato de este film apunta a mostrar en vida a quien ya no est y a sus victimarios amparados en la Ley de Obediencia Debida. El caso de Juan Marcos Herman aparece en el film como el paroxismo, un solo desaparecido como la totalidad; se atiende pues a la persona completa que, en su integridad, da cuenta de la inconmensurabilidad del genocidio.
Comentarios finales
La pelcula no tuvo estreno comercial. Se exhibi por primera vez el 8 de julio de 1987 en Bariloche -bajo un clima tenso y polmico- en el desaparecido cine Coliseo. Para la mayora de la poblacin es un film prcticamente desconocido y salvo escasas excepciones no se ha exhibido en las escuelas secundarias ni en la universidad. Las nuevas generaciones desconocen prcticamente todo sobre el caso Juan Herman, aunque en los ltimos aos diversas instituciones han recuperado su figura.
El ejercicio de la memoria sobre el Proceso ha atravesado distintas instancias a lo largo de los ltimos veinticuatro aos. Se han vivido desde perodos de euforia y desilusin hasta los indultos y la pretensin de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Numerosas causas han sido abiertas para juzgar posteriormente delitos no contemplados por las leyes mencionadas, figuras jerrquicas fueron encarceladas, a otras se las ha privado de la prisin domiciliaria, algunas han muerto. Jvenes nacidos durante la dictadura han reencontrado a sus familiares, otros an se resisten a enfrentar la dureza que implica desconocer su verdadera identidad. Las agrupaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se dan al debate tanto entre ellas como con los gobiernos de turno, pero no claudican en sus opciones ticas y participan, incluso, de las reflexiones actuales sobre los derechos humanos en tiempos de paz social. Presenciamos, hoy, marchas y contramarchas, a nivel metafrico y literal, en lo que se refiere a la manoseada palabra memoria. Grupsculos reaccionarios y conservadores homenajean en Plaza San Martn a los cados en la guerra anti subversiva mientras el pueblo les replica, mezclndose entre sus filas militantes provenientes de mbitos, muchas veces, enfrentados.
Teoras que abogan por el dilogo, la negociacin, la reconciliacin, la paz, el perdn, el olvido, la convivencia y hasta la venganza han saturado el mbito de los medios de comunicacin, el cine, el teatro, las calles, las escuelas y las universidades. La administracin de Kirchner ha resuelto, bajo la bandera del debate parlamentario, declarar feriado el 24 de marzo: una decisin que instala a esta fecha en el reguero de das festivos a que nos hemos acostumbrado los argentinos para evitar el peso de la cotidianidad y la rutina.
La revisin del pasado dentro del marco nacional resulta siempre ms distante y menos comprometida, y evita una memoria regional donde cada miembro de la sociedad debera repensar crticamente su actuacin personal en funcin de su presente y el de las generaciones futuras. Ivonne Bordelois dice, al respecto, que el mismo hablar contra la violencia parece generar ms violencia. Acaso la reflexin personal no sea una fuga ni una evasin sino el mbito de la conciencia donde se pueda ejercer una autocrtica que impida levantar la voz para subyugar, en nombre de la democracia, a otro ciudadano.
Bibliografa consultada
Bordelois, I., La palabra amenazada. Buenos Aires: Del Zorzal, 2003Gonzalez Bombal, I., La figura de la desaparicin en la re-fundacin del Estado de Derecho en Novaro M. y Palermo V. (comps.), La historia reciente. Argentina en democracia. Buenos Aires: Edhasa, 2004Romero, L. A., Veinte aos despus: un balance en Novaro M. y Palermo V. (comps.) La historia reciente. Argentina en democracia. Buenos Aires: Edhasa, 2004Vezzetti, H., Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.Walsh, R., Operacin Masacre. Buenos Aires: De la Flor, 2000Datos de la obra analizadaJuan, como si nada hubiera sucedido -Juan, als wre nichts geschehen- (1987)
Protagonista: Esteban Buch
Textos: Carlos Echeverra. Correccin de texto: Osvaldo Bayer
Investigacin, cmara y direccin: Carlos Echeverra
Agradecimientos
A Carlos Echeverra, por su inters tanto en el texto como en su circulacin. Por sus aportes para la correccin de datos y fechas.
A Esteban Buch, por su inters en el texto y sus observaciones formales y conceptuales.
A nuestros padres, por su inters en el texto y como protagonistas de los aos oscuros en que nos criaron y transmitieron la pasin por la crtica, el anlisis y la lectura.
Vezzetti Hugo (2003) Pasado y Presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI. Pag.30
En la pregunta que se hace el protagonista, que dispara la investigacin, podemos reconocer una filiacin con el texto Operacin Masacre de Rodolfo Walsh. Es, en principio, una pregunta que no tiene respuesta, pero cuya bsqueda est orientada por una tica que se opone tanto a la pasividad como al activismo desordenado. En el prlogo a la ltima edicin del texto, Walsh enuncia el encuentro con la noticia que lo lleva a buscar a los sobrevivientes de la masacre en el basural de Jos Len Suarez en 1956. No s que es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No s por qu pido hablar con ese hombre, por qu estoy hablando con Juan Carlos Livraga. Pero despus s. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero ms grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sent sin saberlo cuando o aquel grito desgarrador detrs de la persiana. () As nace esta investigacin, este libro.(OM:19). El punto de partida es la verificacin de que lo increble, lo inverosmil, debe transformarse en creble a partir, no de conjeturas, sino de hechos. Lo que al principio le parece a Walsh una historia cinematogrfica, apta para todos los ejercicios de la incredulidad, tiene que perder su estatus ficcional a partir de la bsqueda de datos, hechos y evidencias. El insulto que siente Walsh ante la presencia irrefutable de los disparos en la cara de Livraga es la diferencia entre la literatura policial y la investigacin periodstica.
Una de las secuencias ms interesantes del film es aquella en que se ve a Buch ordenando cassettes y escuchando msica en su estudio. La cmara toma las manos arreglando cintas, componiendo nuevos cassettes para grabar. Luego se ve un cambio de cassette y la cmara muestra a Buch escuchando la voz de Juan Herman, una carta enviada desde Buenos Aires a sus padres. La voz de Juan se impone como presencia y legado al joven que la escucha, como acusacin contra la pasividad al espectador. Es, por lo dems, la imagen ms movilizadora del film y un acierto formal propio del registro audiovisual, imposible de lograr mediante la escritura.
El ordenamiento de la investigacin se presenta en el film de la siguiente manera: I La noche del secuestro; II Comportamiento del periodismo; III La infancia de Juan Herman y el ingreso en la militancia poltica; IV Bariloche: los hombres de la represin; V Buenos Aires: los hombres de la represin; VI La evidencia: testimonio del compaero de celda en el centro clandestino de detencin El Atltico; VII Delacin? VIII: Segunda parte de la entrevista al ex capitn Castelli; IX: El poder econmico en Bariloche; X Balance en democracia: el camino del expediente; XI Proyecto de ley de Obediencia Debida; XII Conclusiones. (La divisin y titulado de partes son nuestros a los fines de organizar la exposicin.).
Jaspers, K. (1990) La culpabilit allemande, Paris: Minuit, en Vezzetti Hugo (2003) Pasado y Presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI.
Op. cit. p 40
Vezzetti Hugo (2003) Pasado y Presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI. Pag.41
La sala de usos mltiples del Centro Regional Universitario Bariloche se llama Juan Herman. Tambin se llama Juan Herman un tramo de la ruta 258, a la salida de Bariloche y en el empalme con la ruta de circunvalacin, que conduce a El Bolsn, Ro Negro.
PAGE 1