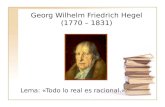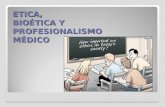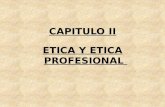1°+PARTE+DE+ETICA+PROFESIONAL+Ética+General+y+Personal
Transcript of 1°+PARTE+DE+ETICA+PROFESIONAL+Ética+General+y+Personal
APUNTES DE ETICA PROFESIONAL
1ª PARTE DE ETICA GENERAL – PERSONAL
Contenidos1. Aproximación conceptual a la ética.....................................................................................................1
1.1. Definición.........................................................................................................................................11.2. El acto humano.................................................................................................................................3
1.2.1. Dimensiones y partes.............................................................................................................................3
1.2.2. Características esenciales del acto humano bueno................................................................................4
1.2.3. Consecuencias morales del acto humano...............................................................................................4
1.2.4. Circunstancias que comprometen el grado de libertad del acto humano.............................................4
1.3. Subjetividad y objetividad en moral.................................................................................................41.4. Una aclaración: ética y moral...........................................................................................................51.5. La ética y las ciencias normativas.....................................................................................................5
2. Origen y fundamento de la ética...........................................................................................................62.1. Los factores.......................................................................................................................................6
2.1.1. La vida es acción o vivir es tomar decisiones..........................................................................................7
2.1.2. La conciencia..........................................................................................................................................7
2.1.3. La libertad...............................................................................................................................................9
2.1.4 La razón.................................................................................................................................................10
2.1.5. La mundaneidad...................................................................................................................................11
2.2. El fortalecimiento recíproco de los factores señalados...................................................................123. El Fin de la vida personal, el estilo de vida y el Bien............................................................................13
3.1. La vida como un Fin.......................................................................................................................133.2. El Bien cotidiano o diario...............................................................................................................133.3. Modelos teóricos acerca del Bien...................................................................................................14
3.3.1. Modelo tradicional o conservador........................................................................................................14
3.3.2. Modelo de la virtud..............................................................................................................................15
3.3.3. Modelo naturalista o realista pleno......................................................................................................16
3.3.4. Modelo realista restringido a la razón o normativo..............................................................................22
3.3.5. Modelo naturalista restringido hedonista o la felicidad como suma de placeres.................................25
3.3.6. Modelo contractualista.........................................................................................................................26
1
1.Aproximación conceptual a la ética
1.1. Definición
Es un saber práctico y racional, que tiene por objeto –o área de estudio– el examen de las acciones, conductas, hábitos y estilos de vida humanos, individuales y sociales, con el objetivo de conducir al propio ser humano y a la sociedad a un nivel de bondad, perfección o excelencia superior.
Es saber porque se constituye con base en teorías, modelos, hipótesis, principios, normas, métodos y el esfuerzo de una comunidad de científicos.
Es práctico en el sentido de que el saber o conocimiento ético se distingue del conocimiento meramente teórico y del conocimiento técnico. Por una parte, el conocimiento teórico busca conocer, pero no por puro conocer, sino para transformar el mundo. Por otra parte, el conocimiento práctico busca transformar, pero no el mundo, sino el propio ser humano y la sociedad. Esta distinción se puede entender más claramente si se considera la siguiente clasificación de los conocimientos realizada por Aristóteles:
Cono. de objetos inmutables o que no pueden ser de otra manera a como son; se trata de conocimientos necesarios.
Teóricos Considera conocimientos sobre la razón y la naturaleza (teología, filosofía y ciencias)
Clases de cono-cimientos
Poéticos Considera conocimientos sobre procesos de producción y de perfeccionamiento relativos al mundo (técnicas y artes)
Cono. de objetos mutables o que pueden ser de otra manera a como son; se trata de conocimientos que pueden diferir.
Prácticos Considera conocimientos sobre procesos de transformación o relativos al perfeccionamiento del propio sujeto (ética y política)
De esta manera, la ética pertenece a un tipo de conocimiento práctico que busca transformar y perfeccionar al propio sujeto y el medio social.
Es racional en el sentido que se basa exclusivamente en el esfuerzo de la razón natural. Y se distingue de la ética religiosa que es a partir de la fe o de los comportamientos que diferentes
2
personas y pueblos han desarrollado durante la historia. Se suele llamar ética filosófica. Su pregunta básica es “¿qué hace a una conducta ser buena y qué ser mala?”
Como se aprecia, la ética se centra en los actos humanos. Considera que cada acto no es ingenuo o neutral o indiferente respecto de la persona que espera por medio de ellos construirse a sí misma. Cada acto va configurando el destino personal. Así, señalaba metafóricamente Aristóteles, ‘una golondrina no hace un verano, muchas sí’. Pero, este saber no queda fijado o bloqueado por los actos, en tanto que átomos o ladrillos de la construcción, sino que su norte son las conductas o comportamientos y, mejor aún, el estilo de vida que se pretende realizar, la construcción misma que se persigue hacer con la propia vida, esto es, el fin arquitectónico que se busca. En alguna manera, los actos son los medios ineludibles a un fin que es el estilo de vida. Y la construcción de este fin, es lo primordial.
Es patente que la ética tiene una mirada racional sobre la vida. La ordena en fines y medios. Por esto, quien no tiene un sentido de fin en la vida o la preocupación de ¿qué hacer con la vida que nos han dado?, sino que, simplemente pretender vivir como se vive, de alguna manera, no requiere de la ética. No ha despertado aún.
Asimismo, el fin y los medios necesarios para la transformación y perfeccionamiento ético del sujeto no es el mismo y único para todos, ni obra desde una posición dogmática única. En los hechos se ofrecen diversos conocimientos y propuestas. La ética es un saber de lo que puede ser de otra manera. Por ello, el conocimiento ético no versa sobre lo que siempre es de un sólo modo o de lo que siempre es así, sino, de lo que normal o tendencialmente es así. La ética es un asunto acerca del que hay que deliberar y conversar, pero no un asunto de dogmatizar. Con todo, se trata de una tarea seria, puesto que en ella se va nuestra propia vida y la de los demás.
1.2. El acto humano
1.2.1. Dimensiones y partes
La base para la construcción de una vida ética es el acto humano. Este es el ladrillo de todo ‘estilo de vida’.
El acto humano se desarrolla en dos dimensiones y consta de tres partes. Tanto las dimensiones como las partes deben ser consideradas para tener una mejor comprensión de nuestra acción.
ENTENDIMIENTO VOLUNTAD
1ª Parte: La Idea
1 Concibe una idea acción 2 Se quiere (desea1) si es buena3 Evalúa su conveniencia 4 Decide realizarla si resulta conveniente
2ª Parte: Planificación de Medios
1 La voluntad que es racional e inteligible quiere o ama. Las sensaciones sensibles son deseadas.
3
5 Identifican los medios posibles 6 Desestiman los medios no buenos 7 Ordenan los medios según conveniencia 8 Escoge el mejor de los medios
3ª Parte: La Ejecución
9 Evidencia la bondad y conveniencia total
10 Opera su realización
11 Controla la ejecución 12 Disfruta el logro
De acuerdo a lo expuesto, queda claro que la acción humana se manifiesta como un acto en el cual interviene la razón y la voluntad y, asimismo, se descompone en tres partes: ideación, planificación de medios y realización.
Se debe insistir en que el acto humano es el medio básico y fundamental en la construcción del estilo de vida de cada persona. Por cierto, un acto humano bueno implica que todos sus aspectos sean buenos y convenientes.
1.2.2. Características esenciales del acto humano bueno
Considera la razón y la voluntad. Consecuentemente sus aspectos esenciales son el conocimiento y el consentimiento. Todo ello, es lo que lo hace libre o propiamente humano.
- Razón: Conocimiento- Voluntad: Consentimiento - Decisión Libre
1.2.3. Consecuencias morales del acto humano
- Por ser Voluntario-Libre es de responsable personal- Por ser responsable se hace imputable o meritorio
1.2.4. Circunstancias que comprometen el grado de libertad del acto humano
Ignorancia Pasión Miedo Fuerza Hábito Depende de
- Si es invencible, disculpa.
- Si es vencible, incrementa la pena
- Su grado o intensidad- Los antecedentes- Las consecuencias2
- El carácter moral que posee
- La actitud que se tiene ante éste
2 Ninguno de los tres últimos factores, si excluyen consentimiento, conllevan responsabilidad.
4
1.3. Subjetividad y objetividad en moral
Cabe señalar una grave dialéctica respecto de la real y neta objetividad que tienen los principios éticos y nuestra manera algo ambigua y subjetiva de entenderlos. Dicho de otra manera, en la vida se da una dialéctica entre el nivel objetivo de conocimiento alcanzado en alguna materia y el nivel subjetivo con que cada uno lo posee. De esta manera, por una parte, se encuentran los conocimientos y los principios objetivos –o verdaderos– necesarios para una buena moral y ética y, por otra parte, se encuentran los conocimientos y los principios subjetivos o aparentes por los que uno se orienta.
Cada vez que uno actúa no puede sino que orientarse por lo que cada uno conoce y por los principios que sostiene, esto es, por contenidos subjetivos o aparentes.
Es claro que la diferencia entre los contenidos objetivos y los subjetivos debe ser acercada o aproximada o anulada por medios de consultas y estudios. Esto es, por el interés en aprender y guiarse correctamente, no por lo que me parece, sino por lo que debe ser. Más que mal, lo que está en juego es la propia vida.
Ahora bien, en cada situación ¿qué criterio debe primar? El subjetivo o el objetivo. En casa acción uno no puede sino que orientarse por su propio criterio. Por esto, en cada acción prima el criterio subjetivo, pero a lo largo de la vida, este criterio debe irse adecuando –dada la buena voluntad, las consultas y el aprendizaje– al criterio objetivo. No se debe olvidar que más arriba ya señalamos que la ignorancia vencible incrementa la responsabilidad y la culpa.
No se puede actuar sino basados en nuestras propias opiniones, pero estas, día a día, deben basarse en conocimientos objetivos. Así, cada acción en cada momento debe desarrollarse siguiendo el nivel de criterio que se tiene. Por ello, Ud. tiene el deber de informarse en lo ético, como en cualquier asunto de la vida.
1.4. Una aclaración: ética y moral
Se suele distinguir entre ética y moral en algunos autores. Otros consideran que son términos sinónimos. Aquellos que los distinguen señalan que la moral se ocupa de la vida ética concreta y observable que una persona o un pueblo o sociedad o época lleva. De esta manera, la moral parece constituir una ciencia de carácter observacional y empírica respecto del comportamiento que llevan determinadas personas, pueblos, sociedades o épocas. La ética, por su parte, consiste en un saber teórico racional que se ocupa de elucidar el sentido de la vida, los principios que la orientan, las acciones estratégicas que permiten su realización y los estilos de vida que deben realizarse, al margen de cómo el ser humano viva concretamente. La ética es una ciencia que ofrece modelos racionales acerca de estilos de vida. No es una ciencia empírica. La moral es una ciencia empírica, fáctica, nos muestra hechos. La ética es una ciencia racional, teórica, que nos muestra modelos de vida racionalmente fundados.
5
Desde el punto de vista de la vida de cada persona y de la sociedad, esta distinción es interesante porque ayuda a enfocar la vida como parte integrante de una dialéctica entre costumbre (moral) e ideas (ética), que en sus interacciones conducen a la vida a un progreso permanente.
1.5. La ética y las ciencias normativas
Una vez determinado el estilo de vida o los fines en función de los cuales cada uno construye su vida, la ética se constituye en un saber normativo. En efecto, todo aquello que conduce al fin propuesto pasa a ser norma para la vida de cada quien. Por esto la ética es un saber normativo de segunda instancia y tiene similitud con las ciencias normativas, pero considere sus diferencias. Las diferencias se establecen atendiendo tres criterios: 1) el origen de la norma, 2) el sentido de la norma y 3) el encargado de la sanción. El siguiente cuadro da cuenta de esto.
COSTUMBRESDIARIAS
SOCIEDADES INTERMEDIAS
SOCIEDAD/ DERECHO
ÉTICA RELIGIOSA
Origen de la Norma
La tradición y la conveniencia
Los socios y las autoridades
El Estado (Ejecutivo /Legislativo)
Dios, la revelación
Sentido de la Norma
La buena convivencia El logro de los fines específicos
El orden social La salvación
Encargado de la Sanción
Las autoridades naturales del grupo y sus miembros
Las autoridades y el cuerpo creado para tal efecto
Los tribunales de justicia
La pertinente autoridades eclesiásticas
ÉTICA
Origen de la Norma
La Razón Humana
Sentido de la Norma
La construcción de la vida personal y social
Encargado de la Sanción
La conciencia y según que alcance social tenga la acción
2.Origen y fundamento de la ética
2.1. Los factores
El origen de la preocupación y de la práctica ética descansa en cuatro características que posee la naturaleza humana. Estas características son: la conciencia, la libertad, la racionalidad y la condicionalidad o mundanidad, que especifican a la vida humana. La necesidad de ocuparnos de un estilo de vida, y del conjunto de los comportamientos que este conlleva, tienen su origen en estas
6
características humanas. Si no poseyéramos dichas características no requeriríamos desarrollar las preocupaciones morales que nos aquejan, ni tendríamos la necesidad de elaborar una ética.
En alguna manera, el darnos cuenta de nuestro propio vivir, el hecho de ser libre y de poder optar, la racionalidad que poseemos y desde la que evaluamos y explicamos las realidades y a nosotros mismos, y el hecho de estar ante un mundo o estructura, hacen necesaria, dan sentido y urgen el esfuerzo moral y el pertinente saber. En efecto, la conciencia nos permite saber de nuestra vida y como ella se desarrolla. La libertad posibilita alternativas de vida, introducir cambios y modalidades. La racionalidad permite siempre referirse a un orden objetivo, no caprichoso o arbitrario. Y la mundanidad, es decir, el mundo, ofrece el contenido, y el espacio y tiempo, para el obrar.
Dadas estas condiciones humanas es que el ser humano es un ser necesariamente ético. Por cierto, puede asumir o no asumir esta condición suya con mayor o menor responsabilidad. Pero, el tema de su auto-construcción es un tema inalienable.
En lo que sigue se consideran algunas de estas propiedades.
2.1.1. La vida es acción o vivir es tomar decisiones
Es conveniente que reflexionemos brevemente sobre el hecho de que la vida no se nos ha dado como a los dioses, completa y eterna. Por una parte, sólo se nos ha dado un lapso temporal breve, hasta la fecha no más de 85 años. E, incluso, este lapso puede terminar abruptamente por accidente, enfermedad o crimen. Con la vida cada quien recibe un tiempo de vida. Vale la pena preguntarse: ¿qué deseo hacer con este tiempo del que dispongo?; ¿cuál es el propósito o fin con el que configuraré este espacio?...
Y, por otra parte, esta vida se nos ha dado segmentada en un ciclo vital que va desde el bebé, el niño, el joven, el joven adulto, el adulto mayor, ‘la edad de la dignidad’ y luego la muerte. Por esto, el hombre vive cada día con un pasado que ya lo determina, un futuro que debe preparar y un presente en que debe vivir y conectar ambas partes. Es, consecuentemente, la vida un quehacer acotado al tiempo y acotado a distintas fases y siempre caminando hacia una finalidad. Así, surgen, también, una variedad de preguntas tales como: ¿cómo va mi relación entre mi edad cronológica y mi edad psicológica –o mi nivel de rendimiento educacional o mi responsabilidad social, etcétera–?; ¿qué dice mi pasado?; ¿cómo lo asumo?, y respecto de mi presente y respecto de mi futuro…
Y, cuando la vida pasa, simplemente ya pasó. No se puede volver atrás. Hay, desde lo antes posible, hacerla intentar hacerla bien. De esta manera, en este tiempo hay que hacer no poco, sino mucho, y de manera ajustada a un gran fin y a cada ciclo. La vida da trabajo, conlleva asuntos, exige laboriosidad, dice Ortega. De esta manera, Ud. tiene que actuar, decidir y hacer constantemente. Y, fíjese que con lo que hace, hace su vida. Su vida está bajo su responsabilidad. ¡Cuidado!, los latinoamericanos solemos echar la culpa al empedrado.
Bien, si esta es su experiencia y su historia, es claro que estamos obligados y obligados a actuar para vivir la vida. Estamos, así, obligados a un comportamiento preocupado por las acciones, comportamientos y fines. En definitiva, un comportamiento ético. Fíjese que la ética, como saber, no hace otra cosa que enfrentar esta situación, le ofrece modelos fundamentados de tipos de acciones
7
adecuadas y conducentes. No le pide nada que ya no esté borboteando en Ud. Sólo le ayuda con algo de más experiencia y algo más de complicación.
2.1.2. La conciencia
Resultaría extraño que algún ser humano no tuviese una buena experiencia de la conciencia y un cierto saber de lo que la caracteriza. ¿Podría Ud. describir la conciencia?
El ser humano no sólo siente, conoce, y opera, sino que también tiene conciencia de que siente, conoce y opera. Así, la conciencia es aquella instancia que hace que tomemos nota de todo acto que realizamos. Y, nos permite darnos cuenta de lo que hacemos. De manera más literaria, la conciencia nos hace ser espectadores de nosotros mismos. ¡Somos ante nosotros mismos! Por cierto esto es magnífico y decisivo para el ser humano. La conciencia permite llevar un control y registro de la actividad humana desarrollada y, finalmente, permite hacer experiencia y perfeccionar nuestro hacer. En consecuencia, la conciencia nos aboca y enfrenta a un vivir ético, porque nos enfrenta al modo como vamos viviendo.
Es importante resaltar que este darse cuenta no es un mero darse cuenta descriptivo, sino también, es un darse cuenta acompañado de una cierta evaluación. La evaluación, como todas ellas, se hace desde la experiencia, la autoridad de alguien, un saber o desde alguna ciencia. Y, por cierto, desde algún nivel de desarrollo de la razón. Por eso este “ver” se llama con-ciencia. Esto es, ve y evalúa cada hacer desde una cierta experiencia o desde un cierto saber o desde una cierta ciencia y la razón.
La conciencia se origina en la claridad o luminosidad para sí misma que todo hacer racional tiene. Se comprende como una especie de auto-referencia inmediata de la razón o de una capacidad de auto-reflexión inmediata de cada sujeto con respecto a casi todo acto humano que realiza.
Desde el punto de vista moral, la conciencia es la captación inmediata de lo que realizamos y tiene alcance moral. Atestigua el objeto del acto, la intención, los principios que lo ordenan, su conveniencia, los medios que pone en acción y la realización del acto. Por esto, hay tratadistas que definen la conciencia moral en los siguientes términos: es la norma subjetiva inmediata del acto humano.
Hay expertos que señalan que la conciencia, al evaluar lo que el sujeto realiza, hace sus evaluaciones desde ciertos principios morales (que habrá oportunidad de estudiar). De esta manera, procede haciendo un cierto raciocinio práctico. Como por ejemplo:
Principio: No se debe mentir Acción: Me encuentro mintiendo Conclusión: No debo seguir mintiendo
La conciencia moral evalúa las acciones que el sujeto realiza, e implementa su evaluación desde la experiencia o la ciencia acumulada. Bien, tal experiencia y ciencia respecto de cada género de acción la resume en normas o en principios morales. Y, desde dichas normas o principios juzga cada acción. Ahora bien, a la capacidad de la conciencia para ver certeramente, en cada caso, el o los principios que entran en juego, se le llama sindéresis.
Lo último lleva al hecho de que se puede clasificar cada conciencia en relación a su capacidad de ver y juzgar desde el principio adecuado, de las siguientes maneras:
8
Si es, cierta o dudosa Si es, correcta o errónea Si es, estricta o relajada
Para los casos de conciencia dudosa, errónea y relajada, se recomiendan tres posibles técnicas remediales, de manera de desarrollar una buena sindéresis y un buen raciocinio moral:
Estudiar, informarse, consultar Seguir el curso más seguro
Seguir el curso más probable
En tanto que la conciencia se apoya y funda en la experiencia o en un saber, depende de estos mismos factores. Depende de la capacidad de hacer experiencia, de aprender, de saber, de tener ciencia, etc. La mayor cultura, educación, y esmero personal de un sujeto, influye en la conciencia. Por cierto, también influye, la propia voluntad de querer poseer una buena conciencia.
Pero volvamos a lo originario de este apartado, si su vida pasa ante Ud. mismo y esto es irrenunciable, Ud. está obligado a enfrentar su vida y a tomar posiciones. Por esto, la característica que tenemos de ser concientes, nos determina un destino como animales éticos: entes que no pueden sino que estar preocupados de su propio ser y existencia, del cómo le va resultando.
2.1.3. La libertad
Es claro que si no somos libres, entonces la ética no tiene importancia o relevancia. Porque somos libres es que nos preocupa y ocupa la ética. Gracias a ella se nos abre un destino, la pertinente responsabilidad y la posibilidad de realizarlo. Los elementos, los vegetales y los animales no tienen preocupación, ni moral, ni ética. Ellos caen, en alguna forma, dentro del determinismo universal. Pero en el caso del ser humano se presenta la preocupación y la posibilidad ética. Y esto porque en cuanto que somos libres, podemos escoger y, asimismo, acertar o errar, y tener que ser responsables de nuestra vida. Lo que ocurre, consecuentemente, con los humanos es que su propia vida se les va en sus propias manos.
Pruebas de que existencia de la libertad Pero, ¿existe la libertad? Es difícil probar la libertad. Básicamente hay dos pruebas de la presencia de la libertad.
a. La primera señala que, por testimonio interno o por conciencia interna, sabemos que actuamos libremente. Cada uno sabe que cuando se encuentra actuando libremente, está, efectivamente, actuando libremente. ¿Está de acuerdo Ud. con esta prueba? Bien, de todas maneras se trata de una prueba algo subjetiva, aunque personal y convincente.
b. La segunda prueba tiene un carácter sociológico, jurídico o ético. Este argumento parte del principio de que sólo se aplican leyes o normas a quienes tienen la capacidad de conocerlas y de cumplirlas o de desobedecerlas, esto es, a personas conscientes y libres. Sostiene que a los elementos, vegetales y animales nadie le aplica leyes, y esto porque esto nos parecería absurdo, ya que ellos no conocen y no son libres como para entenderlas y cumplirlas. Por su parte, al hombre sí se le aplican las leyes y nadie considera que esto es absurdo. Por ello, si al ser humano se le aplican leyes, es porque, al menos, se le considera libre. Si el hombre no fuera libre sería tan absurdo aplicarle leyes o normas a él, como resulta aplicárselas a los animales, plantas y
9
elementos. E, incluso, todo el sistema legal, judicial y penal resultaría ser un absurdo. Pero, ¿será factible que todo ello sea un absurdo? Parece, consecuentemente, que es normal pensar que el hombre en sociedad es libre. De esta manera, la presencia de leyes nos permite conocer la existencia de la libertad.
Definición de libertadIntentemos definir la libertad. Respecto de una definición de libertad vamos por partes.
En primer lugar, entendemos la libertad como la característica de aquellas acciones humanas que no se realizan por determinación de causas externas o internas. La libertad se caracteriza, por consiguiente, porque el inicio de la acción radica en el propio sujeto que la desarrolla. Pueden existir ‘condiciones’, pero ellos no podrán consistir en nada que vaya más allá de constituir únicamente motivos de acción para el sujeto.
En segundo lugar, entendemos por acciones libres aquellas que no se determinan como efecto de nuestras pulsaciones o motivaciones internas, sino que se producen como resultado de la discusión interior, el monólogo o la deliberación interna. Se trata de aquellas acciones que tienen una base racional inmediata.
En tercer lugar, se entiende por acciones libres aquellas en que el sujeto se encuentra ante una estructura objetiva de alternativas y frente a ellas tiene la capacidad de decidir cuál de dichas alternativas asume como propia y frente a la cual es capaz de tomar decisión. Las acciones libres se encuentran situadas al interior de estructuras mundanas y se caracterizan como libre albedrío.
De esta manera, la libertad conlleva libertad de coacción causal externa o interna, capacidad de deliberación y de decisión y posibilidad de enfrentar alternativas que pongan de manifiesto un arbitraje. Así, la libertad no se encuentra determinada por causa física, ni fisiológica, ni psicológica externa o interna al sujeto. A su vez, se entiende la libertad como acción deliberada. Y, más específicamente, como resultado de la propia discrecionalidad ante determinados cuadros objetivos de alternativas.
Una interesante paradoja para comprender de mejor manera la libertad es pensar en lo que es la voluntad. Según una larga y tradicional escuela, la voluntad humana consiste en la capacidad racional que tiene el ser humano de inclinarse a favor de aquellos objetos que encarnan el concepto de bien universal, el bien racional. Sostienen, consecuentemente, que el hombre en este aspecto no es libre, sino que se encuentra determinado a hacer el bien. ¡Es un esclavo del bien! ¿No se encuentra Ud. de acuerdo con esto? Pero vea, ¿podría haber realizado Ud. alguna acción durante su vida en que Ud. considerase íntimamente, al momento de hacerla, que le reportaba un mal, clara y racionalmente un mal? Es así, somos esclavos del bien, no podemos hacer sino lo que nos parece bueno. Entonces ¿cómo es que somos libres, si estamos obligados a hacer lo que creemos bueno? Para solucionar esto se deben tener en claro dos cosas. Primero que la voluntad se encuentra obligada al bien racional y universal. Segundo, que Ud. en su vida se encuentra siempre dentro de la historia y las circunstancias concretas de lo cotidiano. Y que en este mundo Ud. siempre se encuentra entre bienes y males limitados, más buenos que malos o más malos que buenos. Esto es, ante bienes del todo relativos. Pero ninguno de ellos es un mal absoluto o un rotundo bien. Por tanto, ante ellos, la voluntad se encuentra de cierta manera en indiferencia y Ud. buscará hacer lo mejor que pueda con lo que tiene a mano. Tal es el pequeño espacio de la libertad:
10
nuestra voluntad hecha para realizar el bien perfecto, sólo se encuentra en la historia con bienes limitados y relativos, y así, Ud. puede tomar uno u otro y vivir en libertad.
2.1.4 La razón
La razón humana es múltiple y las distintas ciencias dan cuenta de ello, pero ya a temprana edad manifiesta su tronco esencial. Se señala y, por cierto, lo hemos experimentado, que a temprana edad los niños –ustedes mismos cuando fueron niños– se abrían frente a sus padres, con el tremendo peso y necesidad de saber el ¿por qué? Y ya grandes, la necesidad de saber el por qué de preguntar por el por qué. Pues bien, ésta es la razón y su obra y lo que nos exige. Un dar cuenta impostergable e interminable de las cosas.
De esta manera, la presencia de la racionalidad tiene, en nosotros, como consecuencia general, que los seres humanos no sólo actúan fácticamente, sino que también inteligible o racionalmente. Esto significa que el ser humano actúa bajo preguntas elementales como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, etc. atribuyendo un sentido a lo que hace. Y bajo las exigencias de la racionalidad personal y de la racionalidad social, esto es bajo la pretensión creciente de un diálogo racional objetivo y universal.
Consecuentemente, cuando el hombre actúa, no sólo se impone un hecho o una dinámica, sino permanentemente, la presencia de un sentido por el que hace lo que hace. Por qué, por qué, por qué, actúo como actúo y soy como soy y me afano y busco. Los americanos tienen la palabra ‘accountability’ respecto de sus instituciones. Estas deben dar cuenta de sus acciones. Ahora, en lo personal y social la razón nos exige darnos y dar ‘accountability’ de lo que hacemos.
Si Ud. como profesional, debe examinar, evaluar, juzgar y aconsejar, lo más profesional y objetivamente. Y aún, esto, en cada dimensión de su vida: dentro de la amistad, del estudio, de la familia, etc. Y, esto es lo normal por tratarse de entes racionales, ¿Cómo no hacer igual cosa cuando se trata de su propia y única vida?
Pues bien, esta preocupación, que naturalmente tenemos, por desarrollar actos racionales, constituye un destino ético, la ética no conlleva otra exigencia que la de llevar una existencia racional.
2.1.5. La mundaneidad
La mundanidad o estructuras son los sistemas, los contextos, las circunstancias y las realidades frente y ante los cuales debemos desarrollar nuestras vidas. Ellas son diversas bajo muchos respectos y se encuentran determinadas espacial, temporal y culturalmente. Pero bien, ellas determinan el contenido, las motivaciones y las alternativas que debemos ir aceptando y seleccionando en el desarrollo de nuestras vidas. Ellas, de algún modo, especifican nuestras vidas. (Por ejemplo, piense en el mundo religioso-político-mágico-supersticioso de los antiguos mesopotámicos, egipcios, persas, etc., del que salieron los mitos. Piense en el mundo o cosmos u orden que enfrentaban los griegos, del que salieron las ciencias y el arte. Piense en su mundo científico, técnico, aséptico y escéptico, narcisista y global que Ud. enfrenta y del que, qué saldrá. Ortega decía ‘yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo a mí’).
11
Bien, al abrirlos a determinadas posibilidades, alternativas y mundos, estas estructuras lo obligan a tomar posiciones, decisiones y hacer elecciones respecto de su vida. Esto es, lo obliga a tomar decisiones, lo obliga a un destino ético.
De esta manera, los fundamentos ineludibles de lo ético y de lo moral son propiedades nuestras, constitutivamente nuestras: la forma temporal en que se nos da la vida, la conciencia, la libertad, la racionalidad y la mundanidad. Y por todo esto, lo ético y moral constituye también algo ineludiblemente nuestro: la obligada necesidad de cumplir responsablemente con el propio vivir, en cada acción, frente a la conciencia, en la libertad, racionalmente y en contextos dados.
2.2. El fortalecimiento recíproco de los factores señalados
Si se permite un experimento imaginativo se puede comprender con mayor fuerza que los factores señalados no sólo constituyen efectivamente el requisito del origen y sentido de lo ético, sino también se muestra que todos ellos se requieren.
En primer lugar, se puede imaginar una situación en que se da la conciencia, la libertad y la racionalidad sin las estructuras o el mundo. De inmediato podemos percatarnos que si tal ocurre no puede desplegarse ni la conciencia, ni la libertad, ni la razón. Todas ellas son en y se realizan por mediación de las estructuras o el mundo. A lo sumo, sin la presencia de estructuras, tendríamos una conciencia y una libertad y una razón vacías o imposibles de desplegar. Sólo la presencia de estructuras o de mundo da posibilidad de despliegue porque les otorga contenido a los factores señalados.
En segundo lugar, si se imagina la presencia de la libertad, de la razón y de las estructuras pero sin nivel alguno de conciencia, se está ante una situación en que tendrían lugar una eventual multiplicidad de actividades, pero ciegas. Completamente ciegas. Ciegas respecto de la situación en que se vive; ciegas de las eventuales acciones que en dicha situación se puedan realizar; ciegas respecto de la presencia de acción no libres o libres; ciegas respecto de la presencia de estructuras y ciegas de los eventuales logros que se alcancen. Se trataría de un eventual hacer y rehacer sin sentido y sin conciencia. De esta manera, si bajo esta situación se llega, en alguna serie eventual de actividades, a plasmar algún sentido y directividad, resultaría ser meramente accidental o azarosa y, aún, no se sabría de su presencia o logro. Es la conciencia la que posibilita darse cuenta de lo que ocurre y ‘tomar conciencia’ de las asuntos.
En tercer lugar, considere imaginativamente si puede haber conciencia, libertad y mundanidad, sin racionalidad. Se trataría de una conciencia, de una libertad y de una mundanidad no sólo incomprensibles, y simplemente inmanejables, sino incluso innombrables. Un acaecer de lo que acaece en un acaecer vertiginoso. La negación misma del darse cuenta, de selección alguna y de mundanidad o estructura.
En cuarto lugar, se puede imaginar la presencia de conciencia, razón, y estructuras sin la presencia de libertad. Por cierto, esta situación, resulta en una vivencia de un grado dramático de expectación y de ansiedad En esta situación, el sujeto experimenta la presencia de una situación estructural de beneficio o de maleficio o de indiferencia sin poder cooperar o hacer absolutamente nada para cambiar su situación. No se tiene la libertad necesaria para reaccionar ante ello. Se trata de un espectador impotente o que se encuentra inerme ante las estructuras de las que es consciente. Se trata, consecuentemente, de una situación fatídica. En los hechos, con la pura conciencia, razón y las estructuras, y sin la libertad cada
12
quien sería un mero espectador sometido a inabordables fuerzas estructurales. La libertad es lo que posibilita el cambio.
Es así, precisamente, que se requiere de la presencia de los cuatro factores señalados, la conciencia, la libertad, la razón y las estructuras. Es dentro de la presencia de ellos que se origina el espacio o tiempo para el saber y el hacer ético. En definitiva, dichos factores nos conducen a una vida responsable, porque consciente, inteligible, gracias a la razón, con capacidad de hacer, dada la presencia de la libertad, y de transformar, dadas la presencia de las estructuras que nos abrazan. Dado ellas cuatro, es que nace la necesidad, la obligación y el deber de generar un saber ético y de intentar una vida moral.
Con todo, aunque estos requisitos son fundamentales, no son suficientes. Junto a su presencia se requiere la presencia de experiencias de vidas o de desarrollos vitales, individuales, grupales o sociales, que nos disponen a tomar responsablemente la vida en las propias manos, como verdaderas fuerzas motivacionales. Es así, que la experiencia de mediocridad, de fracaso y, en definitiva, de muerte, son experiencias que nos llevan a tomar nuestra vida responsablemente en nuestras manos. Pero asimismo, las experiencias de bondad, belleza, verdad, sanidad, también nos motivan y conducen a ello. Así, la conmiseración y la admiración ante determinadas formas de vida resultan conducentes.
Pero esto implica, que la experiencia ética se funda en experiencias éticas ya existentes. Y, entonces, la experiencia ética se funda en cierta acumulación crítica de la misma experiencia. Por cierto, ya en el fondo se encuentra el ser humano, con la conciencia, la libertad, la razón y la estructura mundana ab origine y, la consecuente, experiencia ética.
3. El Fin de la vida personal, el estilo de vida y el Bien
3.1. La vida como un Fin
La ética considera que la persona humana o que la vida de cada quien tiene un sentido o fin y que esto debe obtenerse por medio o a través de la construcción de un estilo de vida adecuado. Entre sentido y fin de la vida hay equivalencia, sin embargo, el estilo de vida es el modo como se espera concretar dicho fin o sentido. Entre el fin o el sentido y el estilo de vida hay una relación de fines a medios.
Ciertamente, la ética presupone un concepto de vida relativamente racional, ya que ordena la vida y todos sus avatares y circunstancias y situaciones en orden a un fin o sentido y a un estilo de vida ¿Participa Ud. de esta comprensión de la vida?
Pero vivir, consecuentemente, no es meramente vivir, sino vivir de acuerdo al sentido y fin que tiene la vida. ¿Cuál será tal sentido o fin? Se dice, al respecto, que la vida debe ser ‘bien vivida’ o ‘vivida de manera correcta’ o ‘vivida de manera buena’ o que debe ser una ‘buena vida’. También otros señalan que debe ser ‘digna’, ‘noble’, ‘verdadera’, y ‘bella’. ¿Está Ud. en desacuerdo con esto? ¡Piénselo!
El estilo de vida que se construye en función de lograr el sentido o fin de la vida, debe ser adecuado o proporcionado al sentido o fin de la vida señalados.
13
En lo que sigue intentaremos comprender unos de los fines más reiterados asignados a la vida. Este es el Bien. Ahora, ¿Qué se entiende por Bien?
3.2. El Bien cotidiano o diario
En general o en una primera mirada se entiende por estilo de vida bueno aquel que permite lograr o acceder a todos los pequeños y particulares fines o bondades que presenta la vida. Pero, estos fines o bondades no son pocos. De manera genérica se encuentran tantos bienes humanos como alimentarse, vestirse, cuidar la salud, recrearse, educarse, obtener cultura, realizar un trabajo digno, obtener una familia, tener descendencia, vivir en la amistad, desarrollar responsabilidad social, y tener respeto y abertura y responsabilidad por la eventual existencia de una vida sobrenatural. Por cierto se trata de una variedad de tareas y de un gran reto, que, al enfrentarse realmente, hace de la vida propia una vida de más calidad.
Por cierto, estos bienes se pueden ordenar en términos de orgánicos, inorgánicos, vegetales, animales, psicológicos, culturales, espirituales, etc. Hay quienes los clasifican en bienes vitales, técnicos, estéticos, éticos, científicos, religiosos. Otros los clasifican en bienes de subsistencia, de pertenencia, de desarrollo, y de trascendencia. Son diversos y variados y es claro que en torno a ellos se va construyendo nuestra vida. Constituyen los bienes de la vida.
Pero, es claro también que, para lograr el fin o sentido de la vida no se trata de sumar dichos bienes. Esto, porque los propios bienes presentan oposiciones y contradicciones entre ellos. Por ejemplo, entretenerse y estudiar o entregarse por una causa superior y entretenerse, etc. Consecuentemente, la experiencia nos enseña que, para adquirir una cierta ‘suma de bienes’, se requiere establecer, entre ellos jerarquías. Por ejemplo, cuando se subordinan los bienes materiales de manera de alcanzar los más relevantes y superiores. También la experiencia nos señala que no se trata de sumar o de jerarquizar dichos bienes, sino de vivirlos de manera plena, según un criterio de alto nivel de compromiso, o maximización de modo de desarrollarlos a plenitud, alcanzando así también nosotros mismos una vida plena y máxima.
En definitiva, todos dichos bienes y la vida misma hay que vivirla desde un concepto de bien tal que permita ordenar coherentemente todos los bienes sistémicamente hacia un bien superior: el gran bien que buscamos o el Fin-fin que nos inquieta. Para algunos este es Dios, para otros, la humanidad, para terceros la ciencia, etc. Se ve pues que, en este punto tan esencial para la vida, nos encontramos a la deriva y que, evidentemente, se trata de algo que no es de fácil solución. Pues bien, a partir de esta problematización, emergen no pocos de los modelos éticos. En lo que sigue se verán algunas teorías al respecto. Distintas y complementarias maneras de concebir de modo más fundado y teórico algunos conceptos del bien.
3.3. Modelos teóricos acerca del Bien
Distintos autores, con el objeto de precisar y facilitar los referentes para el desarrollo de una vida buena o un buen estilo de vida, han ofrecido una variedad de modelos éticos, algunos de los cuales se exponen brevemente a continuación. Los modelos de ética personal que se consideran son: (1) el tradicional o conservador; (2) el de la virtud; (3) el naturalista pleno; (4) el naturalista restringido a la razón o del mérito o de la norma; (5) el naturalista restringido al placer y la felicidad; y (6) el contractualista.
14
3.3.1. Modelo tradicional o conservador
Este modelo sostiene que la vida debe vivirse como se ha vivido desde siempre, según las costumbres tradicionales. Esto es, tal como la vivieron los antiguos, los padres, el hogar, etc. Esta concepción afirma que la vida correcta y buena es aquella que sigue la línea de los antepasados. De alguna manera, bueno es hacer las cosas como siempre se han hecho. El proceso de transmisión o de formación y de educación es fundamental para este modelo. Es así como se llegan a conocer las conductas buenas o tradicionales. En este modelo, las normas ya se encuentran establecidas y sólo corresponde seguirlas. De esta manera, dentro de este modelo, la fidelidad y la obediencia constituyen las actitudes ejemplares. Hoy en día este modelo puede aparecernos algo fuerte y difícil de aceptar. Pero, si reflexionamos en tiempos antiguos con características fuertemente inmóviles y carentes de técnicas y de saberes adecuados para enfrentar el porvenir, es posible entender a cabalidad la importancia que este modelo puede haber tenido. La mejor garantía de éxito radicaba, precisamente, en la conservación de las pautas ya establecidas y conocidas. Con todo, este modelo emerge aún en temas de costumbres diarias y familiares, en política, y en asuntos religiosos. En todas estas dimensiones aún se discute en términos de planteamientos conservadores e innovadores.
3.3.2. Modelo de la virtud
Este modelo es de una enorme importancia y constituye parte del modelo ético de Aristóteles. Se puede sostener que atraviesa todos los modelo que se van a señalar. En ética no basta con actuar bien, hay que actuar con excelencia. No basta con que la acción humana no basta que sea suficiente o razonablemente buena, sino que ella debe ser excelente.
Este modelo señala que la bondad o maldad radica en el modo de hacer o en cierta característica que conllevan las acciones humanas. Hay acciones que apreciamos como buenas y acciones que apreciamos como malas. Las acciones buenas se realizan de manera ejemplar, excelente, virtuosas y perfectas, mientras las acciones humanas malas se realizan de manera contraria. Asimismo, las acciones buenas son dignas, nobles, bellas, buenas y verdaderas, mientras las contrarias son indignas, innobles, feas, malas, y falsas.
Por cierto, la acción buena, excelente o virtuosa es aquella que se constituye como buena en todos sus aspectos: la intención que la conduce es buena; el espacio y el tiempo en que la realiza son los adecuados o buenos para ella; los medios que se emplean son buenos; y el fin que busca es bueno.
La decisión en torno a la virtud se toma desde la conciencia de que toda acción se desarrolla dentro de un rango de posibilidades en lo que toca a la manera de desarrollarla y a su resultado. Este rango de posibilidades se juega en la conciencia de la posibilidad de errar o de acertar en lo que se emprende. En particular, en lo que toca a la posibilidad de errar, se considera que las acciones gravitan dentro de un rango de dos opciones negativas opuestas. Uno de los extremos negativos se constituye en tal porque la acción en su desarrollo o logro cae en situación de defecto y el otro porque la acción cae en situación de exceso. Las acciones fracasarían en su desarrollo y logro ya por caer en defecto, ya por caer en exceso. Mientras el acierto o bien se encontraría dado por un punto medio, central o equidistante al defecto y al exceso, y constituye el resultado de una cierta medida y de un cierto cálculo. Por ello, se dice que en toda acción hay muchas posibilidades de errar y una sola de alcanzar el punto medio.
15
El agente o quien obra debe aplicar la razón práctica, en términos de decidirse establemente por realizar la acción dentro de una posición o medida central o media frente los extremos señalados. Bajo esta mirada, la virtud, la excelencia y la perfección es un medir o calcular de la recta razón que da en el blanco o en el centro mismo del rango de posibilidades señaladas.
La acción emocional de carácter concupiscible y que se resuelve entre huir del dolor y aproximarse al placer debe, si pretende ser virtuosa, buscar una medida entre el dolor y el placer, medida que logra el templado, quien no huye precipitadamente del dolor, sino que lo acepta en su medida, y quien no se precipita de lleno en el placer, sino que lo sabe manejar en función de fines superiores. El siguiente esquema muestra ejemplos de posiciones medias o de virtudes y sus extremos ya sea por defecto o excesos:
Criterio Defecto Medio o virtud o excelencia
Exceso
Toda vida humana debe vivirse compartiendo
Odio amor adoración
La vida debe desarrollarse placenteramente
Insensible templado libertario
La vida debe arriesgarse sólo por principios dignos y nobles
Cobarde valiente temerario
Los tratos e intercambios dentro de la vida humana deben ser equitativos
Injusto por defecto
justo Injusto por exceso
Dar, también conlleva un arte Avaro generoso pródigo
En definitiva, Aristóteles entiende la virtud o excelencia como una resolución o decisión estable y firme que cada persona toma respecto de cada tipo o clase de acción humana que realiza (teórica, poética, práctica, social, irascible, concupiscible, etc.). En tal decisión, la persona debe permanecer de forma inconmovible. Además, esta decisión se toma en relación a un rango de posibilidades en el modo de desarrollarse toda acción tipo. Este rango de posibilidades se caracteriza por encuadrar la acción dentro de opciones opuestas. Uno de los extremos representa un defecto y el otro un exceso. Ante ellos, el agente debe aplicar la razón práctica, en términos de decidirse establemente por realizar la acción tipo dentro de una posición o medida de tendencia central, como una medianía entre los extremos señalados. De alguna forma, la virtud es un dar en el blanco, en donde hay muchas posibilidades de errar y una sola de acertar. Pues bien, según este modelo la vida de cada quien debe ser virtuosa, excelente, perfecta.
3.3.3. Modelo naturalista o realista pleno
Este modelo también se desprende de la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles tiene varios fundamentos. Veremos algunos de ellos, pero acentuaremos su base y su punto de apoyo fundamental en el análisis de la acción humana y en la metafísica o teoría de la realidad. Vamos por parte.
La felicidad como Fin de la vida
16
Aristóteles inicia su ética con un examen respecto de la naturaleza de la acción. Este principio constituye de manera directa una toma de posición ética. Sostiene que ninguna acción se entiende si no es en función de un fin. Y dicho esto, se aboca a estudiar los fines que todo acto puede perseguir. Al respecto Aristóteles sostiene que todo fin de una acción puede ser: o un puro medio (ej.: dinero); o un medio y fin (ej.: alimentos y ropas); o un fin-fin.
Bien, dado esto, se pregunta Aristóteles acerca de por cuál de estos fines debe la ética ocuparse. Su respuesta es que se trata del único fin que es puramente fin y que, a su vez, despliega y perfecciona toda la vida del ser humano, o sea, el fin-fin. Luego de esclarecer esto, Aristóteles se pregunta: ¿cuál es el fin-fin del ser humano? Lo primero que hace, para discernir esto, es mostrar que ninguno de los aparentes fines sociales que se suelen señalar como fines-fines humanos, llegan a ser un fin-fin verdadero. (La búsqueda de placeres implica reducir al ser humano a la animalidad; la búsqueda de dinero o el comercio llevan a la competencia y a dedicarse al logro de un mero medio, el dinero; y la actividad política, si bien es admirable, a menudo conduce o hace del líder, del político, un personaje inclinado a su propia clientela). Luego, en consulta con expertos y algunas tradiciones, llega a la conclusión de que el fin-fin del ser humano es la felicidad. Esto porque todo lo que este ser hace lo hace por ella. Y, consecuentemente, llama al fin-fin, felicidad, el fin arquitectónico de cada vida humana.La felicidad no es el mero placer, ni la mera sonrisa. Para intuir lo que Aristóteles entiende por ella, fijémonos en el significado etimológico de la palabra en griego. Se le nombra eu-daimonía. Esto es, buen dinamismo, buen estado, bien estar, etc. Apunta a un estado en el que puede encontrarse el ser del ser humano y que, para que cumpla su sentido, debe ser permanente. Así, queda establecida la felicidad como el fin-fin del ser humano. Por esto a la ética de Aristóteles se la llama “ética de la felicidad”.
Ante este logro, Aristóteles, se sigue preguntando: ¿cuáles son las actividades humanas que conducen a la felicidad? Su respuesta se apoya en dos esclarecimientos.
El camino a la felicidad
(a) Primer esclarecimiento. Este posee un carácter metafísico. Nos dice que hay una ecuación profunda entre la verdadera realidad o el ser, el bien, la verdad y la belleza. De esta manera, tal ecuación sería la siguiente: ser = bien = verdad = belleza. Por cierto, se basa en una concepción que sostiene que la estructura profunda de las cosas o sus naturalezas o sus esencias, son de esa manera. Por cierto, se trata de un principio tremendamente optimista. Pero hay que tener claro que los prejuicios, las apariencias, los engaños, etc. contienen las cualidades contrarias.Es claro que este planteamiento implica un planteamiento ético. Implícitamente sostiene que la vida debe vivirse en atención a la verdadera naturaleza de las cosas, porque ellas son buenas. No las apariencias. En consecuencia, para este modelo, la investigación de las cosas, su examen, su estudio y comprensión profunda, constituye una tarea fundamental. Esta es la manera como se llegan a conocer lo bueno o el bien y las normas que conducen a este.
(b) Segundo esclarecimiento. Parte nuevamente de un examen de la acción. Sostiene que todo actuar, conducta, comportamiento, hábito o estilo de vida, no tiene sustentabilidad propia, sino que se apoya, despliega, expresa y perfecciona a la naturaleza que a través de ella actúa. Esto se puede expresar en términos de ‘la acción = F (naturaleza o esencia del sujeto que actúa)’.La estrecha relación existente entre naturaleza y acción, que este principio señala, también se puede fundamentar en la identidad misma que toda y cada realidad tiene. Dado que cada realidad tiene una
17
cierta identidad, la identidad de cada cosa, sólo es posible que se dé, si entre la naturaleza y la acción de cada una de ellas hay identidad. Pues, de lo contrario, no habría orden, ni universo, sino caos, y las cosas no evidenciarían sentido y estructura. Y, asimismo, tampoco habría ciencia, saber y verdad.Esta concepción también tiene una consecuencia ética. La acción buena es la que se desarrolla de manera coherente y consistente con la verdadera naturaleza del sujeto que actúa. De esta manera, las personas deben conocer, respetar y desplegar el verdadero orden de la naturaleza o el verdadero orden natural o el verdadero orden de las cosas. Sólo estas acciones son propiamente buenas. Por el contrario, las que despliegan lo aparente son malas.
En términos más generales, en este modelo, toda acción de algún sujeto, cosa o institución expresa, actualiza, despliega y es consistente o coherente con la propia realidad, naturaleza o ser que dicho sujeto, cosa o institución posee, cualquiera sea. Repitamos este análisis: todo ser que actúa, expresa o actualiza o desarrolla su propio ser en su actuación. Por lo demás, esto es casi obvio aunque determinante: el ácido sulfúrico, los plátanos, los tigres, etc., también el ser humano y las organizaciones, al actuar, expresan la propia realidad, naturaleza o ser que los constituye. Desde una perspectiva ilustrativa y negativa se puede llegar a la misma conclusión. En efecto ¿puede el ácido sulfúrico, el plátano o el tigre, actuar de una manera diferente a la que su ser posibilita y permite? Por cierto, no3.
Pues bien, bajo este principio, toda acción humana buena es aquella que se ciñe o sigue el orden o la identidad de su propia naturaleza ya porque lo exige ya la propia sustentabilidad de la acción, ya la identidad, ya la bondad de la propia naturaleza.
En resumen, Aristóteles se ha en un principio de gran importancia. El siguiente: ‘toda acción o actividad sigue al ser o a la naturaleza de quien actúa’. Ej., la persona alegre actuará alegremente y la persona triste, lo hará tristemente. La acción que conduce a la felicidad no puede situarse sino dentro de este tipo de acciones. Esto es, debe ser consistente con la naturaleza de quien actúa. Esto es, la acción que conduce a la felicidad es aquella que recoge todo el complejo y multidimensional ser que cada uno es, de manera jerárquica y que lo orienta a partir de la razón.
3 Es claro que esta relación, en el caso del ser humano y de las organizaciones sociales, es algo más compleja ya que el ser humano es un ser libre. De esta forma, el hombre, porque es libre, puede actuar a favor o en contra de la propia realidad o de sí mismo. Con esto, aparentemente, el principio señalado dejaría de operar en el caso de los seres humanos y de las organizaciones. Sin embargo, no ocurre así. Muy por el contrario, este principio sigue vigente. Sólo sucede que no se aplica tan directa e inmediatamente en el caso del ser humano y de los asuntos humanos, como en el caso de las cosas no humanas. El ser humano puede actuar de acuerdo o en desacuerdo con su propia naturaleza. Es libre. Si hace lo primero, procede cuidando su propio ser en algún grado y manera. Si hace lo segundo, procede destruyendo su naturaleza en algún grado y manera. Por lo cual, aunque es claro que puede actuar contra su naturaleza, no debe hacerlo, ¿Por qué? Porque, simplemente, se destruye. Lo cual –querer autodestruirse en alguna manera– no resulta una alternativa conveniente o razonable. Consecuentemente, lo correcto y racional para el ser humano, como para cualquier realidad, es actuar en coherencia y consistencia con su propia realidad, naturaleza o ser. Como se ve, el ser humano y las organizaciones deben seguir el mismo principio de acción que sigue cualquier realidad. La identidad y el orden imponen a todos esta manera de actuar. Sin embargo, lo que en los seres no libres se hace de manera necesaria o por naturaleza, en el ser humano y en las organizaciones se hace mediado por la libertad, que actúa racionalmente y por deber y respeto a la propia racionalidad y naturaleza. El ser humano y las organizaciones actúan en consistencia y coherencia con su propia realidad o naturaleza, pero no de manera necesaria o instintiva sino libremente, basados en lo racional y, por ello, por respeto y por deber respecto a la propia naturaleza racional que poseen.
18
Para precisar este resultado de manera más específica, Aristóteles se pregunta: ¿cuál es la naturaleza humana?
La naturaleza humana
Antes de considerar directamente la naturaleza humana vamos a atender las grandes dinámicas que Aristóteles considera que afectan a la realidad total y a cada realidad. Esto pondrá en evidencia los factores tendenciales bajo los cuales se encuentra toda realidad y el propio ser humano. El esquema que observaremos muestra, en primer lugar, el impulso a existir y a desplegar el ser que toda realidad constitutivamente es. En segundo lugar, que el desarrollo del ser debe hacerse en atención a los propios recursos objetivos disponibles, y en consideración de un concepto o idea. Y en tercer lugar, que no basta con hacerse media o satisfactoriamente, sino excelentemente.
o Jerarquía y Dinámica de los Seres. Perfecto Perfecto
Acto DIOS
Espíritus
Racionales Racionales
Sensibles Orgánicos
Inorgánicos Potencia
Materia Forma
Imperfecto
o Esquema de la Naturaleza Humana:El siguiente cuadro completa el anterior y señala las características y dinámicas que Aristóteles considera en el ser humano. Todo el cuadro lleva implícita una tensión desde lo inferior a lo superior. Esta tensión va desde cada reglón inferior a la superior y de cada columna de izquierda a derecha.
19
Conlleva el cumplimiento o realización de cierto fin-fin, que ya hemos visto consiste en la búsqueda de la felicidad. El cuadro indica aquello que al menos hay que tener presente para acceder a dicha felicidad.
Tipo de Ente
Caracterís-tica
Facultades Operaciones Resultados Excelenciao Virtud
Racional Intelectiva
Entendimiento
Voluntad
Concepciones y ciencias
Se inclina a aquello que presenta razón de bien
Teórico Poético Práctico
Acciones/Obras
Verdad Prudencia Prudencia
Justicia
Animal SensitivaSentidos Emociones
Sensaciones
Inclinaciones
Cono. Sensible
Concupiscibles
Irascibles
Templanza
Fortaleza
Vegetal Vegetativa Dinamismo autónomo e intercambio con el medio
Ciclo Vital
y nutrición
--- ---
Inorgánico Elementos Fuerzas Mecanicismo o determinismo universal
-- --
Comentarios y Complementos al Cuadro Antropología de Aristóteles
1. El cuadro da cuenta de la aproximación metodológica de Aristóteles a la realidad. Presenta un acercamiento de carácter objetivo, analítico y claramente realista, a veces, casi empírico, al ser humano. Es importante destacar el rigor con que procede y su alejamiento de todo recurso mítico, metafórico o literario.
2. El cuadro da cuenta descriptivamente de la naturaleza del ser humano, esto es, señala la esencia o aquello que es estructuralmente todo ser humano. Por ello, muestra lo que es común, verdadero y no cambiante del ser humano. No muestra lo múltiple, aparente y cambiante que hay en él.
20
3. El cuadro pone en evidencia tres aproximaciones de manera conjugadas: (a) la descripción estática de todas las dimensiones que contiene la esencia humana; (b) señala las dinámicas o las líneas de fuerza que se dan entre las partes constituyentes. Así, las dimensiones inferiores condicionan a las superiores (fíjese en las líneas ascendentes que marcan la primera columna) y estas, las superiores, informan a aquellas (fíjese en las líneas descendentes que se dan de entendimiento a voluntad y de sentido a emociones, etc.). Lo inorgánico se determina como vegetal y lo vegetal como animal y lo animal como racional. De esta manera todos estos componentes se integran jerárquicamente y son informados por el superior, que los aúna y unifica; (c) se muestra que no basta con que las dinámicas tengan lugar o simplemente sean, sino que deben realizarse con perfección, excelencia o virtud.
4. Pero, en todo esto ¿cuál es la obra específica o propiamente humana? Aristóteles responde que la razón y su desarrollo. En consecuencia, sostiene que será plenamente feliz quien actúa con y desarrolla la razón. Y más feliz será quien actúa con la mejor o con la parte superior de ella. Esto es, quien desarrolla y contempla las ciencias teóricas. Y dentro de estos, el que se ocupa con la mejor de estas ciencias. El que se ocupa de la filosofía primera o teología, la ciencia de Dios. Y dentro de estos, quien se ocupa de ello de la manera más excelente o virtuosa, con sabiduría y verdad. En segundo lugar, Aristóteles señala que la política constituye una segunda manera de alcanzar la felicidad.
5. Respecto de la tercera columna: el Alma. Se trata de uno de los elementos de la teoría Aristotélica que más relevancia adquirió al interior de la tradición cristiana. Por cierto en esto Aristóteles sigue la concepción griega de una eternidad del alma4.
4 Aristóteles, desde su concepción realista, desarrolla este tema el tema del alma de la siguiente manera. Su teoría física considera que toda realidad se encuentra constituida y es el resultado de la unión de dos co-principios: la materia y la forma (el hilemorfismo). Para él, la materia no basta como explicación de las cosas pues se requiere de un principio de unidad o de totalidad que hace que cada cosa sea más que sus partes. La materia es el sustrato del cual toda realidad física se encuentra hecha; básicamente ella es potencia y es principio de concreción y particularización. La forma es, precisamente, la forma que toda realidad física reviste; básicamente en cada cosa ella actualiza la materia y constituye el principio que hace que esa cosa sea lo que es y lo que la constituye en una clase de cosas en una comunidad, ser silla, ser mesa, ser persona. La forma en esta concepción recibe diferentes nombres según la perfección de la clase de seres de los cuales se trate. Cuando se habla de la forma de los elementos o de los cuerpos inorgánicos, se habla simplemente de forma. Y esta forma se encuentra tan unida a la materia y posee por sí misma tan poca perfección o densidad entitativa que, al destruirse el compuesto, ella también se destruye. Es una forma que no subsiste al término del cuerpo. Por su parte, en los seres vivos esta forma se llama alma. Ella es la que anima. Y, por su presencia, Aristóteles explica la diferencia entre los cuerpos inertes y los vivos. La explicación de esto es que si todos los cuerpos se encuentran constituidos con base en la misma materia y unos son vivos y otros no, la diferencia tiene que radicar en su forma. Por cierto, la forma alma posee mayor perfección y densidad entitativa que la mera forma de los cuerpos orgánicos. El alma en los cuerpos vegetales es la responsable de su nutrición y del ciclo vital, y se denomina alma vegetativa y en los animales es la responsable del movimiento de traslación, del conocimiento sensible, y de las emociones y pasiones, y se llama alma animal. Estas dos últimas almas, aunque son más perfectas que el alma de los elementos inorgánicos porque animan a los cuerpos, sin embargo, no son tan perfectas y, así, tampoco son subsistentes. De esta manera, destruyéndose la planta o el animal, desaparece también su forma vital. El alma, en el ser humano, es la responsable de la presencia del pensamiento y de la voluntad. Es, el asiento del saber y de las decisiones. Se llama alma racional o espíritu. Para Aristóteles su constitución es de tal perfección que considera que es subsistente. Esto es, que muerto el cuerpo, sigue ella en la existencia bajo cierta manera. Su justificación para tal afirmación es que el alma racional realiza ciertas operaciones en las que no se ve la presencia del cuerpo y que, en consecuencia, evidencian que ella puede pervivir sin aquel. Estas operaciones son la capacidad de conceptualización, la capacidad de reflexión, etc. Desde un punto de vista antropológico, la más importante consecuencia que esto trae, es que el ser humano tiene una naturaleza cuyo horizonte va más allá de lo meramente histórico y corporal. En consecuencia, la acción buena, la que se hace en respeto a la propia naturaleza, debe considerar este amplio horizonte trascendente.
21
6. Respecto de la última columna del cuadro vemos algo que ya habíamos anotado en el modelo ético previo. Algo muy propio de la cultura griega es la vida y las acciones virtuosas. Esto explica en ellos el desarrollo del deporte, las olimpiadas, la estatuaria, el teatro, etc. Toda acción debía implicar el paso de la potencia al acto, pero desde unas determinadas condiciones o materia hacia un logos o forma o concepto y, según la virtud, la excelencia o lo perfecto (recordar el pertinente cuadro). Todo esto lo retoma Aristóteles en su antropología. La acción humana no basta que sea y que sea suficiente o razonablemente buena. No, ella debe ser excelente.
7. La naturaleza humana no existe aislada. Se da comprometida y entrelazada con diferentes contextos, unos de carácter social y otros naturales y, en definitiva, el contexto divino. De esta manera, la ética naturalista ordena al ser humano en contextos de mayor amplitud que aquellos pertinentes a su propia naturaleza. Consecuentemente, considera en el contexto más inmediato a cada persona, el orden social o la normativa social. Como fondo menos inmediato y más abarcante, al orden natural mismo o a la ley natural. Y finalmente como orden absoluto y supremo la voluntad o ley divina.
De todo lo que se ha afirmado intentemos un resumen puntual:
1. El ser humano es un animal racional o es el animal que conlleva la palabra-concepto2. La naturaleza humana comprende múltiples dimensiones sustancial y jerárquicamente integradas.3. El ser humano constituye un micro-cosmo4. Principios éticos: dada la voluntad y la libertad humana el principio ético fundamental es la
búsqueda de la felicidad. 5. El bien humano, la felicidad, se encuentra en el desarrollo de la propia naturaleza, por esto, el ser
humano bueno es aquel que actúa de manera adecuada y desarrolla y perfecciona su naturaleza, específicamente la racionalidad de sus actos.
6. Como se aprecia la bondad no es algo extraño a nuestra naturaleza y a nosotros mismos, sí nos exige plena autenticidad y consecuencia.
De toda la ética de Aristóteles se pueden derivar los siguientes principios éticos:
1. La realidad verdadera es buena, es verdadera y es bella. 2. Por ello, es bueno desarrollar o pasar de la potencia al acto, todo lo que tenga la posibilidad de
existir3. Se debe pasar de la potencia al acto, a partir de los recursos existentes y según una idea o forma.4. No basta con satisfacer, hay que realizar la vida en la excelencia o virtud.5. La acción, que sigue al ser o que desarrolla el ser y que lo tiene como fin, es buena. 6. La acción humana buena tiene como fin último la felicidad.7. La acción humana que se ciñe a su naturaleza y esencia y la desarrolla, es buena y feliz.8. La acción humana que obra su naturaleza desde la razón, en la excelencia y virtud, es buena y feliz.9. La política debe crear las condiciones favorables para que cada ciudadano alcance, al menos su fin-
fin, en lo que tiene de común con los restantes fines-fines.
22
3.3.4. Modelo realista restringido a la razón o normativo
Este modelo también es, en gran medida, realista. Sin embargo, reduce o atribuye gran importancia a la realidad racional, a la razón. Por ello, para este modelo, lo racional es la realidad paradigmática o ejemplar. Así, quien desea actuar bien debe actuar respetando las características de la función racional, particularmente aquellas de la razón práctica. Este modelo ha sido elaborado por Kant.
El Contexto Humano o Antropológico:
En lo que toca a la concepción del ser humano, este modelo sostiene lo siguiente: el ser humano tiene una función racional y una función sensible. Es, en definitiva, una realidad racional y sensible. En principio esto no es un problema. Por lo demás, hay muchas visiones respecto del ser humano que confirman la existencia de una cierta dualidad en él.
Sin embargo, al reflexionar en las características que Kant les atribuye a cada función, se enfrenta un problema. En efecto, por una parte, el ser humano aparece como una unidad funcional y, por otra parte, como un centro de tensión y oposición. El ser humano constituye una unidad ya que la razón es formal y la sensibilidad es material. De esta manera, funcionalmente las partes del ser humano se unifican como la forma y la materia. Con todo, el ser humano constituye una tensión ya que la función racional tiende a la universalidad y a la necesidad, mientras que la función sensible tiende a lo particular y a lo contingente. Incluso, cada una de estas funciones, tiende a generar un sentido o tipo de vida diferente: una tiende a la vida de mérito y la otra a la vida placentera o feliz.
El problema ético: ¿qué tipo de vida propone este modelo?
Pareciera que el ser humano tiene que escoger entre llevar una vida racional, formal, universal y necesaria o una vida sensible, material, particular y contingente. Escuetamente, una vida racional y universal o una vida placentera y feliz, según que dimensión antropológica privilegie.
Sin embargo, este modelo no permite tal alternativa. Ofrece dos soluciones complementarias. En primer lugar, determina, por principio, que lo propio de la vida humana es buscar una síntesis armoniosa entre las dimensiones antropológicas señaladas. Más que mal una es forma y la otra es materia y, consecuentemente, constituyen una unidad. Pero, desde una perspectiva concreta o histórica, este modelo privilegia la vida racional. En efecto, sostiene que, si es necesario, se debe postergar la obtención de felicidad en vistas de mantenerse dentro del marco de lo racional. Por consiguiente, las personas que se ciñen a este modelo de vida son personas que actúan no por la mera satisfacción del deseo y la obtención del placer y la felicidad, aunque no lo excluyen, sino, esencialmente, por seguir la racionalidad. Consideremos más precisamente esto.
La Voluntad y su Tarea:
Desde una perspectiva específica, el análisis ético debe hacerse a partir de la voluntad. Toda acción y obrar humano pasa por la voluntad. De esta manera, el punto clave de cualquier modelo ético radica en la voluntad. Incluso, en Kant, esto se encuentra reforzado porque lo que es bueno y lo que es malo depende directamente de la voluntad. La buena voluntad, determina lo que es bueno. La mala voluntad, determina lo que es malo. Por cierto Kant, no tiene la visión de Aristóteles de que lo verdaderamente
23
real es bueno de suyo. Para Kant, el bien y el mal dependen de la voluntad. Centra el bien y el mal en el hombre mismo.
¿Qué sea una buena voluntad?
Ahora bien, al respecto Kant señala dos cosas. Primero, que la buena voluntad –tal como toda cosa de la naturaleza– debe someterse a leyes. Lo que no se somete a leyes no constituye una realidad natural. Y, en segundo lugar, señala que la voluntad, como no es otra cosa que la razón práctica, no puede sino que actuar como razón, esto es, de manera formal, universal y necesaria. Por esto, el modelo exige que la razón actúe siguiendo una ley de carácter formal, universal y necesaria.
¿Cuál es la Ley de la buena voluntad?
1. Para Kant, el principio ético básico que satisface tales características es el siguiente: cualquiera que sean tus acciones, siempre debes orientarlas a partir de un principio que pueda ser considerado una ley universal.
Lea este principio y fíjese que cumple con las exigencias de la razón, esto es, con las exigencias de formalidad, universalidad y de necesidad.
En efecto, este principio es formal, porque no pone límite alguno a deseo sensible (material, particular y contingente) alguno. Sólo exige que cualquiera que sea la cosa que se desee hacer, se realice siguiendo un criterio de comportamiento.
Este principio, también, es universal, porque señala como criterio de conducta que cualquiera puede hacer lo que desee, pero que siempre que decida algo, siempre, debe realizarlo de manera universal, o de una manera general o como cualquiera o todos actuarían ante una misma situación. Esto es, rechaza cualquier actuación por mero interés propio o por privilegio o por excepción. Un criterio o signo de que una acción obedece a una verdadera universalidad, es la coherencia. Las acciones universales que producen incoherencias no son verdaderamente universales y no deben realizarse. Tal es el caso del que se permite asesinar. Con ello autoriza su propia muerte y la destrucción de la vida social. Asimismo, el que, en algún modo, abusa, permite que abusen de otros y de sí mismo, y hace incoherente el sistema de la vida humana.
Este principio, además, es necesario porque toda voluntad, que no es otra cosa que la razón práctica, si actúa siguiendo un principio que no sea formal y universal se contradice a sí misma, ya que ella por ser racional es formal y universal.
2. Un segundo principio de esta doctrina es: actúa siempre de manera que nunca tomes a ti o a otro como medio, sino que siempre como fin. Esta posición se desprende del hecho de que uno mismo y cada ser humano es portador de la razón y voluntad universal.
3. En el sentido de que toda vida no sólo debe cumplir y satisfacer los principios, sino que debe ser virtuosa en el cumplimiento de ellos, señala un tercer principio: ‘cualquiera que sean tus acciones, siempre debes realizarlas de manera que resulten como un caso ejemplar de una eventual ley universal’. Con este principio se desea que no sólo que se acúe en acuerdo con la
24
voluntad, sino que las realidades se realicen de tal modo que en cada acto la voluntad se vaya perfeccionando continuamente hasta el infinito.
Desde el punto de vista ético, se trata de un modelo formal que llama a las personas a que obren por deber y respeto a lo racional y a su ley.
El respeto y el deber se ven reforzados porque en el ser humano, vimos, se dan dos tendencias relativamente opuestas. Consecuentemente, se trata de un modelo que no descansa en la atracción espontánea por el placer y la felicidad, sino que se basa en el deber y el respeto, en el sentido de que es lo racional la forma con la que las cosas se deben realizar. Esto es, se trata de plasmar la dimensión racional en las vidas. Es así, que este modelo impone principios racionales de acción que conllevan una vida de esfuerzo, voluntad y decisión y que básicamente conducen a una vida meritoria.
En resumen, este modelo marca dentro de la realidad ética que el peso fuerte del bien o de lo bueno radica en aquellas acciones que revisten lo sensible (material, particular y contingente), de un carácter racional (formal, universal y necesario), cuyo centro radical de ordenamiento y de valor lo constituye la persona humana en tanto portadora de la voluntad. Por ello, para este modelo, toda excepción y todo privilegio es un mal, con excepción, frente a toda realidad, de la excepción y privilegio universal que reviste todo ser humano. Es así, que este modelo propone un ‘reino de lo inteligible’, de la ciudadanía universal y la tarea de la ética y del comportamiento ético es su construcción.
Algunos principios que se desprenden de este modelo ético son:
1. La voluntad buena es lo único bueno en el mundo.2. La voluntad buena se ciñe a su naturaleza racional, universal y coherente y actúa de manera
consiguiente. 3. Es bueno lo que conduce al reino de lo inteligible.4. Es bueno lo que se hace siguiendo el imperativo categórico primero: ‘obra siempre de manera
que el principio de tu acción constituya un principio o ley universal’.5. Es bueno lo que se hace siguiendo el imperativo categórico dos: ‘obra siempre de manera que
nunca te utilices a ti o a otro como medio, sino siempre como fin’.6. Es bueno lo que se hace siguiendo el imperativo categórico tres: ‘obra siempre de manera que el
principio de tu acción sea un ejemplo o ilustración de un principio universal’.7. Es bueno lo que se hace por respeto, obediencia o por deber a los principios categóricos.8. Es buena la felicidad, pero es prioritario el bien ético y es absolutamente bueno el bien soberano,
la síntesis de la felicidad y el mérito.9. Es bueno lo que conduce al perfeccionamiento y desarrollo de la buena voluntad.
3.3.5. Modelo naturalista restringido hedonista o la felicidad como suma de placeres
Este modelo tiene su origen en Bentham y en Mill. Coincide con los modelos anteriores en que lo verdaderamente natural es el orden que se debe proseguir y es lo que define lo bueno. Aquí también lo bueno es lo verdaderamente natural. Se diferencia, sin embargo, en su concepción respecto de qué es naturalmente el ser humano. Esta diferencia en parte se debe a que este modelo parte de una concepción
25
teórica de la ciencia en el sentido de que esta debe ser parsimoniosa o simplificar la realidad a fin de poder operar en ella.
Este modelo parte de la siguiente concepción de ser humano. Considera que el ser humano es, por una parte, una voluntad que busca satisfacer sus deseos y es también, por otra parte, razón calculadora de costos y beneficios. El bien es la satisfacción y el mal es la frustración.
Es cierto que, los deseos y los placeres que la voluntad busca son tan amplios como los bienes señalados con ocasión del concepto descriptivo de bien, señalado más arriba. Van desde lo más sensibles y materiales a los más culturales y religiosos. Con todo, todos dichos bienes son considerados de manera relativa al ser humano: son bienes por la utilidad placentera que aportan a cada quien. Se trata de una concepción utilitarista del bien.
El ser humano para ser feliz, requiere lograr satisfacer ese amplio abanico o espectro de deseos. Consecuentemente, el fin o sentido del ser humano es lograr la mayor satisfacción (bien) y la menor frustración (mal). Para ello, aplica la razón calculadora a cada uno de sus actos.
Bajo estas condiciones la persona alcanza la vida buena o un estilo de vida adecuado, cuando en cada acción busca maximizar sus placeres y minimizar sus dolores, teniendo como marco de referencia toda la vida, para si mismo y para el mayor número de personas.
Esta ética no requiere de la educación, ni de la investigación porque lo placentero de la vida es manifiesto a cualquiera. Lo que si requiere, es hacer un buen uso de la inteligencia calculadora, y para ello esta ética ofrece normas y criterios específicos. Su actitud básica es la búsqueda de la utilidad o interés o deseo, o la suma de ellos, la felicidad, para si y para el mayor número de personas.
Algunos principios derivables del modelo Hedonista:
1. En general el placer es bueno y el dolor es malo2. Los placeres son tan diversos como lo son las necesidades humanas y se pueden distinguir en
placeres homogéneos y heterogéneos 3. La suma total de placeres es buena y en eso consiste la felicidad4. La felicidad no se logra sin un arduo proceso de cálculo: el cálculo aritmético para placeres
homogéneos y el cálculo biológico para placeres heterogéneos 5. En general, dentro de los placeres homogéneos, los placeres inmediatos, los más ciertos, los más
puros, los más fructíferos y los más extensivos (participado por un mayor número) son mejores que los contrarios
6. Los placeres heterogéneos se mide por medio del esfuerzo que se está dispuesto a comprometer en su logro.
7. El principio supremo es la maximalización del placer y la minimización del dolor para uno y para el mayor número de personas en el marco de la vida total de cada uno.
8. El Estado según las necesidades sociales debe armonizar el bien personal y social, transformando dolores en placeres y placeres en dolores, a través de la distribución de premios y de penas.
9. La educación junto a la acción del estado debe armonizar las necesidades personales y las sociales10. La naturaleza humana es el factor básico que armoniza las necesidades personales y sociales
26
3.3.6. Modelo contractualista
Este modelo se basa en Hobbes, presenta la misma antropología que el modelo naturalista restringido al placer o de felicidad. Y, también concibe el mismo tipo de naturaleza humana que ese modelo: el hombre como voluntad deseante y razón calculador. Pero, desarrolla los alcances y consecuencias sociológicas y éticas que ese modelo implica.
Este modelo supone, que las personas se encuentran en un contexto de escasez de bienes.
Las personas, dada esa constitución humana y esta situación de vida, sólo luchan por satisfacer sus deseos y obtener los bienes necesarios. Como consecuencia sucesiva y creciente enfrentan consecutivamente la guerra, la decadencia cultural, la pobreza, la enfermedad y, finalmente, la muerte. Este constituye, precisamente, el estado, que los autores de este modelo, llaman ‘estado de naturaleza’.
Ahora bien, ante esta situación crítica y previsible entra, precisamente, la razón calculadora a calcular. Acto racional que conduce a un nuevo estadio. La razón calculadora dice, “nuestra voluntad deseante y la búsqueda de satisfacción en situación de escasez, no nos está permitiendo lograr satisfacción alguna. Muy al contrario, nos conduce a la guerra, al empobrecimiento, a la enfermedad, y a la muerte. Por esto, realicemos un pacto, un contrato, un acuerdo. Entreguemos nuestra voluntad al Leviatán, a un Estado Soberano, y que este decida y organice el orden social por nosotros. Sus decisiones y reglas serán lo bueno y lo justo. Y, de esta manera, al menos podremos vivir y satisfacernos”.
Bajo este contrato o pacto, se constituye un nuevo estadio o situación humana que se llama ‘estado de sociedad’. En este estadio lo bueno y lo justo es lo que decide el Estado o el Leviatán. Consecuentemente, el orden social y la ley existentes constituyen lo bueno y lo justo. Y a ella, por acuerdo o contrato, todos los individuos deben adherirse en sus interacciones.
En resumen, de todos estos modelos, ciertamente el modelo de la virtud es el más recurrente en ética profesional. Esto en parte es natural porque toda ética busca un tipo de acción enraizada en lo real y que manifieste una cualidad o calidad superior o ejemplar. Es decir, no nos basta que se hagan acciones o que estas meramente existan, tampoco nos basta con que ellas se realicen satisfactoriamente, lo que se busca es que sean excelentes o superiores. Este anhelo se apoya, no sólo en la excelente experiencia de lo superior, sino, en que las dinámicas hacen que si no se tiende a lo superior, se tiende a lo inferior y, consecuentemente, a la propia y relativa destrucción. En esto no hay alternativa.
En general, cada uno de los modelos presentados platea algún elemento indispensable a la experiencia ética humana. El de la virtud, pone el énfasis en la excelencia que debe acompañar a las acciones éticas. El naturalista amplio, aterriza dicha perfección en el desarrollo de la naturaleza humana. El racionalista, por su parte, hace presente el papel de la racionalidad y el de los determinantes universales en lo ético. Mientras, el modelo hedonista y contractualista aportan la necesidad de no olvidar la satisfacción individual, al interior del fenómeno ético, a costas del desarrollo de cálculos o de la presencia equilibradora del Estado.
27