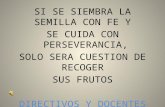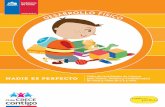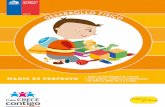2. Las grandes crisis económicas. El largo siglo XVII, por J. A. Sebastián Amarilla (NEP,...
Click here to load reader
-
Upload
antonio-fernandez-cano -
Category
Documents
-
view
121 -
download
2
Transcript of 2. Las grandes crisis económicas. El largo siglo XVII, por J. A. Sebastián Amarilla (NEP,...

Las posibilidades de que España,en la Edad Moderna, se situaseen el grupo de cabeza del desarro-llo económico europeo eran esca-sas. En un mundo donde el sec-tor agrario aportaba el gruesodel PIB, carecía por razonesmedioambientales (clima, orogra-fía, calidad del suelo, vías maríti-mas y fluviales) de recursos ópti-mos para ello. Pero las restriccio-nes naturales no explican que elpaís, como sucedió, estuviese le-jos de aprovechar entre 1450 y1800 el potencial de crecimientoque aquellas permitían. Dos cir-cunstancias históricas tienen, alrespecto, gran relevancia: una,los desajustes que se operaron,principalmente, entre las econo-mías del interior peninsular y dellitoral mediterráneo durante lar-gos periodos de los siglos moder-nos; dos, la duración e intensidadde la recesión que devastó las re-giones del interior, lasmás pobla-das y urbanizadas a finales delsiglo XVI, entre 1580 y 1650, y laextrema lentitud de la recupera-ción posterior, que solo culminóavanzado el siglo XVIII.
Ambas apuntan a un largo si-glo XVII, durante el cual la econo-mía española se alejó del núcleode Europa occidental. Hacia1700, el escuálido aumento del ta-maño demográfico y productivode España había defraudado lasperspectivas existentes en 1500para una renovada colonizaciónagraria de su superficie, tan vastacomo poco poblada. Pese a susdispares dotaciones de recursos,los resultados eran otros en loscuatro territorios que, junto al pe-ninsular, registraban (exceptua-da Escandinavia) las menoresdensidades demográficas del oc-cidente europeo a comienzos delsiglo XVI, Inglaterra y Escocia, Ir-landa, Suiza y Portugal: de 1500 a1700 estos pasaron, en promedio,de 12 a 25 habitantes por kilóme-tro cuadrado; España, de 11 a 15.Y al inicio del siglo XVIII, además,la posesión de inmensas coloniasen América no podía compensarla desventaja que implicaba esabaja densidad demográfica (y eco-nómica). Ingleses, franceses y ho-landeses habían ido obstruyen-do, durante el siglo XVII, el acce-so a las producciones y losmerca-dos americanos, al compás de ladecadencia política y militar dela Monarquía hispánica.
La primera mitad del sigloXVII fue una época de dificulta-des en Europa pero, desde 1650,superado el peor periodo, coinci-dente con la Guerra de los Trein-ta Años, la recuperación se exten-dió y se consolidó. Arraigó enton-ces un proceso de concentraciónde la actividad económica y laurbanización en las zonas coste-ras. Este, impulsado por el pro-greso de la construcción naval,el desarrollo manufacturero y
mercantil noroccidental y el in-cremento del comercio atlánti-co, convirtió a los litorales en losespacios más dinámicos de laeconomía europea.
En España, la intensidad de larecesión fuemayor en la primeramitad del siglo XVII y la recupera-ción posterior, con notables con-trastes regionales, más tardía ydificultosa, lo que le impidió es-tar en primera línea del avancedel componente marítimo de laeconomía occidental.
Las cifras de bautismos (vergráfico 1) revelan que la pobla-ción se redujo en todos los espa-cios peninsulares en algún mo-mento del siglo XVII, pero congrandes diferencias. En el norte(Galicia, Asturias, Cantabria, PaísVasco yNavarra), aunque la caídafue significativa de 1610 a 1630, elnivel inicial se recobró pronto y elaumento posterior supuso un cre-cimiento del 25% sobre aquel ha-cia 1700. En el áreamediterránea(Cataluña, Valencia y Murcia), un
descenso algo más suave y unarecuperaciónmás vigorosa propi-ciaron, en 1700-1709, un índiceun 26% mayor que el de base.
Andalucía occidental arrojaunprimer contraste: tras siete de-cenios de estancamiento másque de declive demográfico, laposterior recuperación amplió elnivel de base un 18% hacia 1700,pero solo un 15% respecto de1580-1589. Es el interior peninsu-lar (Castilla y León, La Rioja, Ara-gón, Madrid, Castilla-La Manchay Extremadura) el que muestradiferencias más rotundas: unacontracción demográfica mástemprana, duradera e intensa, se-guida de una recuperación mu-chomás lenta; el índice 100 no serecobró hasta 1720-1729, y los ni-veles máximos de 1580-1589 solose rebasaron 170 años después,en 1750-1759.
La difusión del maíz en las re-giones cantábricas y la de diver-
sos cultivos comerciales en lasdel Levante ayudan a explicarque ambos litorales viesen crecersus poblaciones desde 1660-1670,alza que se aceleró en las zonasmediterráneas tras la Guerra deSucesión. Pero tales progresostardaríanmucho tiempo en com-pensar el desplome económico yhumano del interior. La revolu-ción agronómica que conoció ellitoral septentrional no se tradu-jo, durante décadas, en un vigoro-so proceso de urbanización y di-versificación de actividades pro-ductivas.
En cuanto al litoralmediterrá-neo, el desencuentro era más an-tiguo. Entre 1480 y 1580, el perio-do de auge de la corona castella-na, Cataluña registró una tardíasalida de la crisis bajomedieval yunamodesta recuperación pobla-cional (en 1591, tenía 11 habitan-tes por kilómetro cuadrado, ladensidad demográfica del conjun-to de España en 1500), el ReinodeMurcia siguió estandomuy po-
co poblado, y el de Valencia, aun-que creció más en el siglo XVI,afrontó en 1609 la sangría demo-gráfica de la expulsión de los mo-riscos, el 27% de su población.
Este desencuentro, durante elsiglo XVI, seguramente supuso lapérdida de notables sinergias en-tre el interior castellano y lasáreas levantinas. En la primeramitad del XVII, el desplome deaquel y el escaso vigor de estascontribuyeron a un sensible re-troceso demográfico en el mo-mento de arranque de la econo-mía marítima europea. Despuésde 1650, cuando el litoral medite-rráneo pasó a ser el espacio pe-ninsular con mayor potencial decrecimiento, las regiones del inte-rior siguieron sumidas en una re-cuperación desesperantementelenta. Y el modo pausado con queel propio Levante fue ganando pe-so específico, al menos hasta1720, hizo que los efectos de
arrastre en el conjunto de la eco-nomía española tardaran en ad-quirir fortaleza.
Las sinergias perdidas por ta-les desajustes en el largo plazoconstituyeron un relevante fac-tor adverso para el crecimientoeconómico de la España moder-na. Entrado el siglo XVIII, estasdisparidades acabaron propi-ciando un vuelco trascendentalen la distribución de la pobla-ción y de la actividad económica,a favor de las áreas costeras y encontra del interior, vigente des-de entonces.
La trayectoria productiva dela Corona de Castilla, salvo en sufranja húmeda del norte, fuemuy negativa entre 1580 y 1700.Los diezmos de los arzobispadosde Toledo y Sevilla (ver gráfico 2),que abarcaban la mayoría de laSubmeseta Sur y de la AndalucíaBética, quizá las regiones máscastigadas, revelan una intensacontracción del producto cerea-lista entre 1580 y 1610, la reanu-
dación de la caída en la décadade 1630, su culminación en la de1680 y una escuálida recupera-ción, al final, que permitió alcan-zar, en 1690-1699, los índices de1600-1609, un 31% inferiores alos máximos de 1570-1579.
El producto agrícola no cerea-lista (vino y aceite, básicamente)registró un descenso aún másabrupto, sobre todo entre los de-cenios de 1620 y 1680, situándoseen el de 1690 un 45% por debajodel de 1570. En cuanto a la evolu-ción del producto no agrario, laaguda crisis urbana que sufrió lacorona sugiere un desplome delas manufacturas y del comercio.Entre 1591 y 1700, la tasa de urba-nización se contrajo una cuartaparte, y las ciudades castellanascon 10.000 omáshabitantes pasa-ron de 31 a 18 (de 37 a 22 en elconjunto de España). Además, elpeso relativo de los activos agra-rios aumentómucho en las urbes
de ambas Castillas, Andalucía yExtremadura, lo que implica quela contracción de las actividadeseconómicas típicas de las ciuda-des fue mayor que el propio des-censo de la población urbana.
Las dañinas consecuencias dela costosísima y prolongada políti-ca imperial de laMonarquía cons-tituyen, seguramente, el factorque más contribuyó al desplomeeconómico castellano del largo si-glo XVII. Aquellas fueron ubi-cuas, económicas, políticas y so-ciales, y actuaron tanto a cortocomo a largo plazo. Para mante-ner la hegemonía política y mili-tar enEuropa, y defender el patri-monio dinástico, los Austriasacrecentaron sus bases fiscales,elevando tributos y creandootros nuevos, a fin de ampliar sucapacidad de endeudamiento.Por ese camino, Felipe II habíaacumulado deudas equivalentes,a finales del siglo XVI, al 60% delPIB español, porcentaje que de-bió de crecer sensiblemente, al
descender este y agrandarseaquellas, al menos hasta la Pazde los Pirineos de 1659.
La Corona de Castilla soportóel grueso de una escalada fiscalque, iniciada en el último cuartodel siglo XVI, cuando la economíacastellana trasponía su cénit, al-canzó el suyo en 1630-1660, coin-cidiendo con el fondo de la depre-sión. Su primer crescendo, en ladécada de 1570, perturbó el co-mercio, aumentó la fragilidad demuchas economías campesinas,acosadas por el alza de la rentade la tierra, y empobreció a lasclases urbanas, cuyas subsisten-cias ya venían encareciéndose.Imperturbables, la nobleza y elclero, total o parcialmente exen-tos de cargas fiscales y partícipesen las rentas reales, siguieron in-gresandohasta fin de siglo abulta-das rentas territoriales y diez-mos, y vendiendo sus frutos a pre-cios crecientes, con lo que se
El largo siglo XVIIJOSÉ ANTONIO SEBASTIÁN
Las grandes crisis de la economía española
Índices con base 100 en 1610 - 1619
Fuente: Llopis y Sebastián (2007); Llopis y Gonzalez Mariscal (2010), y Sebastián, Bernardos, García Montero y Zafra (2008)
Decadencia demográfica y económica en el siglo XVII
EL PAÍS
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
1580-89
1590-99
1590-99
1570-79
1550-59
1600-09
1610-19
1610-19
1620-29
1630-39
1630-39
1640-49
1650-59
1650-59
1660-69
1670-79
1670-79
1680-89
1690-99
1690-99
1700-09
1710-19
1710-19
1720-29
1730-39
1730-39
1740-49
1750-59
1750-59
España interior
Andalucía occidental
España septentrional
España mediterranea
Producto cerealista
Producto agrícola no cerealista
BAUTIZADOS EN LAS GRANDES ÁREAS DE LA ESPAÑAPENINSULAR (1580-1750)
Promedios decenales, índices con base 100 en 1550 - 1559
EL PRODUCTO AGRARIO EN LOS ARZOBISPADOSDE TOLEDO Y SEVILLA (1550-1750)
El declive del SeiscientosLa Guerra de los Treinta Años sumió a Europa en una época de dificultades. En España, la recesión fue más intensa y larecuperación, más lenta. La costosa política imperial y los desajustes regionales en el crecimiento fueron básicos. Castillase abocó a la depresión, mientras las regiones costeras se rezagaban en la explosión mercantil del litoral europeo.
22 NEGOCIOS EL PAÍS, DOMINGO 15 DE ENERO DE 2012
»economía global�
Amenudo se hace mención a lanecesidad de reducir el endeu-damiento en todos los sectorescomo una premisa para poder
recuperar la senda de crecimiento perdi-da. La idea es que para poder echar aolar es preciso primero soltar el lastre.
Las entidades financieras no son una ex-cepción. El deleveraging bancario se haconvertido en una respuesta a estos re-tos, cuyas implicaciones para la salida dela crisis y la recuperación económica pue-den ser muy importantes. Por delevera-ing se entienden las vías por las que el
sector bancario puede aligerar las presio-nes sobre sus niveles de deuda y sus ries-gos. En particular, los bancos europeoshan acumulado deuda de formamuy con-siderable y su apalancamiento —como larelación entre esa deuda y sus activos—se ha convertido en un problema desdearias dimensiones. Una de las más cono-
cidas ha sido la exposición bancaria a ladeuda soberana y los riesgos cruzadosentre distintos países, que además se agu-diza cuando parte de la solución que seestá proponiendo para atajar el riesgo so-berano es que sean los bancos de cadapaís los que sigan comprando los títulospúblicos emitidos por sus respectivos Te-soros, de forma que puedan emplear esosbonos como colateral en el Banco CentralEuropeo (BCE) para obtener liquidez. Es-te proceso se retroalimenta porque, conlas operaciones de refinanciación y demercado abierto extraordinarias que es-tá acometiendo el BCE, los bancos mássaneados depositan la liquidez obtenidade vuelta en el BCE en lugar de prestárse-la a otros bancos.
Otra dimensión muy importante es elaumento de los requerimientos de recur-sos propios que se exigen a los bancospara cubrir sus riesgos, entre los que re-cientemente destacan las exigencias de laAutoridad Bancaria Europea, que para Es-paña están suponiendo la necesidad deelevar en 26.000 millones de euros el ca-pital de máxima categoría de las cincomayores entidades financieras.
La presión tal vez más acuciante es lanecesidad de cumplir con las ratios decapital sobre activo. En este caso, el dele-
veraging implica que, en lugar de ampliarel numerador de las ratios de solvencia—ya que se antoja muy complicado cap-tar inversores en un entorno de elevadaincertidumbre—, lo que los bancos estánhaciendo fundamentalmente es reducirel denominador de esas ratios. Esto supo-ne —como de hecho se viene observandorecientemente en el conjunto de la bancaeuropea— una disminución de volumende activos bancarios desde varias pers-pectivas. Una de las más comunes consis-te en vender directamente algunos acti-vos (asset disposal) para poder destinarlos recursos a incrementar capital. Otraconsiste en reducir la cartera de créditopara, con ello, contar con menores ries-gos, lo que puede resultar en un agrava-miento del racionamiento de crédito (cre-dit crunch) del que ya adolecen buena par-te de las economías europeas.
En buena medida, gran parte de loque refleja esta tendencia al deleveraginges la necesidad de sanear los balancesbancarios de un amplio número de paí-ses europeos. España constituye una refe-rencia en este contexto, ya que la exposi-ción de las entidades financieras al sec-tor inmobiliario se considera un proble-ma de extraordinaria relevancia, cuyassoluciones ahora se discuten y son segui-das con atención por parte de los analis-tas e inversores foráneos. En el resto dela eurozona —dejando al margen Irlan-da—, la necesidad de saneamiento y dereestructuración bancaria es también
muy significativa, si bien generalmentese debe a un deterioro distinto, no inmo-biliario, pero también muy importante ymenos comentado. Merece la pena com-parar las implicaciones que para el dele-veraging bancario tienen los riesgos y de-terioro de activos del caso español con loque podríamos llamar el caso de otrospaíses de la eurozona, porque esta com-paración encierra cuestiones muy rele-vantes y poco conocidas por la opiniónpública.
El riesgo que se tiene que reducir enEspaña es de naturaleza inmobiliaria y,por tanto, responde a un estándar clásicode deterioro de activos durante una crisisfinanciera al que en la experiencia históri-ca se le han dado diversas soluciones,siendo las más conocidas los bancos ma-los. Sin embargo, en otros países euro-peos, la necesidad de saneamiento sigueestando relacionada —por mucho que setrate de ocultar— con los orígenes de lacrisis y responde a titulizaciones de acti-vos con escaso valor añadido y que entra-ñan importantes pérdidas para los tene-dores de los mismos. En este caso, lassoluciones son más complejas y muchosbancos centroeuropeos están adoptandoya sus propias acciones, que, lejos de re-solver el problema, solo lo ocultan.
Así, por ejemplo, lo que ocurre conmuchas de estas titulizaciones es que lostenedores compraron seguros de impago(CDS) para cubrirlas y la magnitud de lasreclamaciones a estos aseguradores estal que ahora se compran seguros quecubran el riesgo de impago de los segurosque originalmente cubrían los títulos.Con estos seguros se crea una estructurafinanciera que permite a las entidadesbancarias cubrir esas pérdidas a lo largode un periodo de tiempomás prolongado.En principio, cabría pensar que esta no esuna mala solución porque las pérdidas sevan amortizando poco a poco. Pero el ries-go sigue existiendo y debería tener unacobertura en términos de recursos pro-pios cuando, sin embargo, no es así,creando además una injusticia comparati-va, ya que en países como España el ries-go de los activos relacionados con el sec-tor inmobiliario aumenta el consumo de
recursos propios, mientras que en Euro-pa los activos ponderados por riesgo sonaparentemente menores y el consumo derecursos propios es también menor.
Instituciones como la Reserva Federalestadounidense o el Banco Internacionalde Pagos han denunciado estas prácticasde “trucaje de modelos de riesgo” (modeltweakage), pero aún no ha habido unaacción que resuelva esta asimetría. Mien-tras tanto, el mercado puede castigar enmayor medida a las entidades bancariasespañolas —porque sus riesgos resultanmás observables— que a las europeas por-que las argucias para tener menores exi-gencias de capital no se consideran undemérito comparable. Todo ello implicaque las entidades financieras españolasvan a tener que hacer frente a un deleve-raging más significativo que sus homóni-mas europeas, con efectos negativos parael crédito al sector privado.
A España le urge, por tanto, resolversu problema de saneamiento cuanto an-tes y de una forma contundente. La parti-cipación de inversores foráneos —nosiempre adecuadamente valorada— se an-toja necesaria en este proceso, pero paraello hay que establecer una estructurafinanciera y un sistema de garantías queofrezcan una solución de medio plazo pa-ra el deterioro de activos, al margen deque sean precisos nuevos procesos de in-tegración y que estos puedan ayudar alproceso de saneamiento en alguna medi-da. La idea fundamental es que el inevita-ble deleveraging al que se enfrenta el sec-tor bancario español sea un saneamientoque elimine incertidumbres, en lugar deconvertirse en una vía para ocultar ries-gos y desembocar en un negocio men-guante y excesivamente opaco. No se pue-de obviar que —de forma justa o no—España es uno de los focos principales depreocupación en materia bancaria en elViejo Continente. Las decisiones adecua-das en este contexto pueden devolvergran parte de la confianza perdida o per-derla ya por mucho tiempo. �
Santiago Carbó Valverde es catedrático deAnálisis Económico de la Universidad de Grana-da y colaborador de Funcas y BMN.
Eduardo Estrada
A España le urge unsaneamiento del sectorbancario que elimineincertidumbres
En vez de ocultar riesgos,como están haciendo lasentidades financieras deotros países europeos
Sector bancario: aligerar para relanzarPor Santiago Carbó Valverde
La firma invitada
EL PAÍS, DOMINGO 15 DE ENERO DE 2012 NEGOCIOS 19
»laboratorio de ideas�

acentuó un intenso proceso de re-distribución del ingreso en con-tra de la mayoría de los castella-nos. Cuando las cosechas caye-ron abruptamente en las décadasde 1580 y 1590, descenso propicia-do por un cambio climático desfa-vorable que se sintió en toda Eu-ropa, las vías hacia la recesión yla contracción demográfica que-daron expeditas.
Desde 1600, los perniciososefectos de la política imperial semultiplicaron por varios caminos.
�La escalada fiscal dependióde impuestos que gravaban el trá-fico comercial y el consumo, re-caudados por las autoridadesmu-nicipales (en 1577, aportaron lamitad de los ingresos tributariosde laMonarquía; en 1666, el 72%).En núcleos pequeños, el recursoa repartimientos, según el núme-ro de yuntas o el volumen comer-cializado por vecino, perjudicósingularmente a los labradoresque poseían las explotacionesmás productivas y orientadas almercado. En ciudades y villas,donde las cargas tributarias ten-dieron a concentrarse, la prolife-ración de exacciones sobre el con-sumo, especialmente de vino,aceite y carnes, deprimieron la de-manda de tales artículos, yamen-guante por el descenso demográ-fico y la concentración en el pandel gasto en alimentos efectuadopor unos consumidores con me-nos medios. Ello, como muestrael gráfico 2, potenció orientacio-nes productivas contrarias a lasactividades agrícolas y ganaderas
másproductivas, rentables ymer-cantilizadas, favoreciendo el culti-vo de cereales, que ganó peso rela-tivo, y el autoconsumo. Lasmanu-facturas urbanas, por su parte,con su demanda deprimida por eldesplome de las ciudades y el em-pobrecimiento de sus habitantes,afrontaron, al encarecerse nume-rosos productos básicos, la consi-guiente tendencia al alza de lossalarios.
�La Monarquía presionó a lashaciendasmunicipales imponien-dodonativos y servicios extraordi-narios con creciente frecuencia, yla compra, obligada para evitarque cayesen en otras manos, de
jurisdicciones y baldíos enajena-dos del patrimonio real. Aquellasse endeudaron y promovierondos arbitriosmuy dañinos: el des-pliegue de una fiscalidad propia,añadida a la regiamediante recar-gos locales de los tributos que gra-vaban el consumo, y el arriendo o
venta de notables porciones detierras municipales, hasta enton-ces de aprovechamiento comu-nal. Lo uno avivó la escalada fis-cal y lo otro, al encarecer el soste-nimiento del capital animal delas explotaciones agrarias, entor-peció aúnmás su desenvolvimien-to. Estas, pese al fuerte descensode la renta de la tierra desde 1595o 1600, no salieron de su postra-ción. Ello evidencia el radical em-pobrecimiento demuchos campe-sinos, y sugiere que, si la caída delas rentas territoriales (exigidasen trigo y cebada), pese a sumag-nitud, guardó proporción con ladel producto cerealista, estas con-servaron parte de su potencial pa-ra bloquear la recuperación delcultivo durante mucho tiempo.
�La almoneda del patrimonioregio y la presión sobre las ha-ciendas locales tuvieron otra ver-tiente: lograr la colaboración dela nobleza y, más aún, de las oli-garquías municipales para movi-lizar el descomunal volumen derecursos requerido por la políti-ca imperial. A nobles e hidalgos,la Monarquía les pagó despren-diéndose de rentas, vasallos, ju-risdicciones y cargos, lo que re-forzó el poder señorial. A las oli-garquías locales, consintiendoque aumentasen su poder políti-co, su autonomía en asuntos fis-cales y su control sobre los terre-
nos concejiles; así, sus miembroslograron que sus patrimonioseludiesen la escalada fiscal e, in-cluso, consiguieron ampliarloscon comunales privatizados.
�A cambio del apoyo de lasélites, los Austrias renunciaron aampliar su autoridad, y ello tuvodos efectos adicionales de capitalimportancia.
De un lado, una fiscalidadmásheterogénea y una soberaníamásfragmentada, con más agentescon prerrogativas para interveniren los mercados y los tráficos, in-crementaron los costes del co-mercio y bloquearon la integra-ción de los mercados en el ámbi-
to de la corona. En este sentido, elenésimo arbitrio de los Austriaspara allegar recursos, la manipu-lación de la moneda de vellón,que perdió toda la plata que con-tenía y fue sometida a bruscas al-teraciones de su valor nominal,generando correlativas oscilacio-
nes de los precios, hizomás incierto el comercioy hundió la confianza enel signo monetario.
De otro, el progresivocontrol de la nobleza ylas oligarquías locales so-bre las tierras concejiles,la mayor reserva de pas-tos y suelos cultivables,aumentaron su interéspor el ganado lanar, espe-cialmente desde 1640,cuando volvieron a cre-cer los precios de las la-nas exportadas. Grupospoderosos con interesesdistintos (fuese partici-par en el negocio ganade-ro o restaurar los nivelesde las rentas territoria-les) hallaron entonces unobjetivo común: obstacu-lizar el acceso de los cam-pesinos y sus arados a di-cha reserva de labran-tíos. Ya entrado el sigloXVIII, cuando la pobla-ción castellana se fueacercando a losmáximosde 1580, este frente anti-rroturador constituyó unfreno de primer orden ala expansión del cultivo.
En suma, las múlti-ples y destructivas secue-las de la política exteriorde los Austrias que las re-giones castellanas pade-cieron entre 1570 y 1660,ahondaron y prolonga-ron la depresión, prime-ro, y obstaculizaron des-pués, durante décadas, larecuperación. Esa políti-ca originó una formida-ble succión de recursosque dañó principalmentea los labradores acomo-dados, los artesanos y loscomerciantes, a las activi-
dades productivas más mercanti-lizadas y al mundo urbano, re-orientandoa la economía castella-na por un rumbo poco propiciopara el crecimiento económico.Hacia 1700, apenas se atisbabansignos de recuperación en loscampos y ciudades del interior,los más esperanzadores se ha-bían desplazado hacia el Norte yelMediterráneo, y el grupo de ca-bezade la economía europea esta-ba un poco más lejos.
Este apretado recorrido por laEspaña del siglo XVII ofrece doslecciones de actualidad. Una,que no hemos aprendido, subra-ya la conveniencia de mantenerseparados megalomanía y gastopúblico. La otra, que quizá aúnpodamos atender, concierne alreparto social del coste de lascrisis económicas. La negativade los más ricos y poderosos asoportar una parte proporcionala sus recursos, no solo atentacontra la justicia (o el bien co-mún, en términos del sigloXVII); también deprime la econo-mía. El incremento de la desi-gualdad, en solitario, no estimu-la el crecimiento; únicamentegeneraliza la pobreza. Y ambosjuntos pueden alargar una rece-sión y bloquear por largo tiem-po la recuperación posterior. �
José Antonio Sebastián Amarillaes profesor titular de Historia Económi-ca de la Universidad Complutense deMadrid.
La rendición de Breda, de Veláz-quez, reproduce un episodio claveen la larga guerra para impedir laindependencia de los Países Bajos
Las grandes crisis de la economía española
La deuda, que llegóal 60% del PIB conFelipe II, creció hastala Paz de los Pirineos
Los Austrias seapoyaron en nobles yoligarcas, relegandoal mundo urbano
Se pasó de 37 a 22ciudades. El interiortardó 170 años enrecuperarse
La manipulación dela moneda de vellónpara lograr recursoselevó la desconfianza
� PRÓXIMO ARTÍCULOEl inicio del XIX, por E. Llopis
EL PAÍS, DOMINGO 15 DE ENERO DE 2012 NEGOCIOS 23
»economía global�
E l desapalancamiento no es divertido.Unnuevo informedeUBSWealthMa-
nagement prevéuna décadade crecimien-to lento e inestable mientras los Gobier-nos, las instituciones financieras y las fa-milias de los países desarrollados refuer-zan sus balances generales. El informe deUBS no hace recomendaciones sobre polí-ticas, pero gran parte de la estrategia ac-tual —dinero fácil y déficits fiscales eleva-dos— empeorará el sufrimiento.
En realidad, como señala el informe, lasituación esta vez es diferente. El alcancey la escala de la deuda acumulada antesde la crisis de 2008 no tenían precedentes.La relación entre deuda y PIB de muchospaíses desarrollados supera el 90%, cifraque los economistas Carmen Reinhart yKen Rogoff identifican como el umbral apartir del cual el crecimiento se ralentiza.En un momento en el que solo el sectorempresarial no financiero, relativamenteno apalancado, es capaz de obtener présta-mos, el pronóstico es sombrío. Después detodo, los tres caminos hacia el desapalan-camiento público —austeridad, suspen-sión de pagos e inflación— son dolorosos.
La mejor forma que tienen los Gobier-nos y las autoridades monetarias de redu-
cir el apalancamiento es en realidad po-ner freno a la creación de deuda y fomen-tar el crecimiento del patrimonio neto.Ahoramismo están haciendo lo contrario.
Las políticas de tipos de interés exage-radamente bajos solo subvencionan el apa-lancamiento y suprimen el ahorro priva-do. No se limitan a frenar el desapalanca-miento, sino que estimulan la adquisiciónde préstamos. También empeoran el paroal fomentar la sustitución de la mano deobra por capital, comprado con fondosconseguidosmediante préstamos baratos.El dinero fácil termina conduciendo a lainflación, lo cual reduce la carga de la deu-da, pero a expensas de los ahorradores.Este castigo del buen comportamiento pa-sado socava las bases del crecimiento eco-nómico sólido.
Los Gobiernos están igual de mal. Losgrandes déficits fiscales hacenmás proba-bles los impagos de la deuda soberana.Los déficits son equivalentes a los progra-mas de estímulo indiscriminados, queasignan inadecuadamente los recursosreducen la confianza en el mayor sectorde la economía.
Un cambio en las políticas monetariasy fiscales haría que el desapalancamientofuesemás rápido y, al final, menos doloro-so.Unos tipos de interés considerablemen-te más altos y unos déficits mucho másbajos indudablemente generarían gritosde dolor y predicciones de calamidad porparte de los bancos, los políticos y los des-pilfarradores. Pero se tendrían bienmere-cidas sus penas y la consecuencia seríauna vuelta al equilibrio normal de oferta ydemanda de dinero. La economía en suconjunto estaría más sana. �
E l discurso anual sobre el estado delas empresas estadounidenses de
la Cámara de Comercio de EE UU fuepronunciado el martes por su presiden-te, Tom Donohue. El discurso podríahaber salido perfectamente de la bocade Mitt Romney en un acto de recauda-ción de fondos. Casi todas las priorida-des de la Cámara podrían señalarsepunto por punto en el programa econó-mico del candidato republicano favori-to. Las llamativas similitudes mues-tran lo atentamente que Romney estáescuchando las preocupaciones de lasgrandes empresas y lo mucho que haaumentado la influencia de la Cámara.
Prácticamente todos los asuntos delprograma de la Cámara están inclui-dos en el optimista plan de empleo delPartido Republicano. Ambos son parti-darios de reducir las normativas, espe-cialmente el proyecto de ley de refor-ma financiera de la Ley Dodd-Frank yla ley de asistencia sanitaria del presi-dente Barack Obama. También coinci-den en la reducción de los impuestospersonales y de sociedades, en el au-mento de la producción de energía na-cional, en la búsqueda de acuerdos de
libre comercio adicionales y en la re-forma de las ayudas sociales del Go-bierno.
Sin embargo, incluso muchos deta-lles parecían idénticos. Por ejemplo,el discurso de la Cámara empieza ahablar de política energética propo-niendo que el tío Sam acelere su proce-so de permisos. El plan energético deRomney empieza precisamente con elmismo punto. Y destacan principal-mente los mismos planes de actuaciónde principio a fin: una mayor explora-ción nacional de petróleo y de gas na-tural, la reforma de la normativa nu-clear y la finalización del gasoductoKeystone XL.
Las diferencias son bastante insigni-ficantes. La Cámara pide la reconstruc-ción de las infraestructuras estadouni-denses, un tema ausente del plan deRomney. El exgobernador de Massa-chusetts también mantiene una postu-ra más dura sobre la supuesta manipu-lación cambiaria china. Pero en mu-chos otros sentidos, Romney parece se-guir el programa de la Cámara casicon una precisión mecánica.
A los votantes que buscan un candi-dato tecnócrata, especialmente de lacomunidad empresarial, las similitu-des entre los planes de Romney y de laCámara les podrían parecer alentado-ras. A los que les preocupa la influen-cia del dinero en la política, o a los quesolo están buscando un presidente congrandes ideas propias, el que la Cáma-ra tenga a su hombre biónico de lagran empresa en la Casa Blanca puededarles mala espina. �
A lgunas comunidades autónomasespañolas son como adolescen-tes que realmente ponen a prue-ba la paciencia de sus padres. El
conjunto de las 17 autonomías del país vol-ieron a incumplir sus objetivos fiscales el
año pasado e hicieron que el país incum-pliese el suyo. El Gobierno se enfrenta almismo dilema que la Comunidad Europeaen lo referente a garantizar que los Estadosmiembros cumplan el pacto de estabilidad:¿cómo obligar a las regiones a seguir lasreglas?
Los castigos del Gobierno no han sidodemasiado efectivos hasta elmomento. Haimpedido a algunas comunidades emitirdeuda a largo plazo y ha exigido planes de
recuperación del equilibrio a las que ha-bían gastado en exceso. Pero en vez de ha-cer recortes, los Gobiernos autonómicoshan aplazado miles de millones de eurosde pagos a sus proveedores y han emitidobonos caros a unañodestinados a los inver-sores al por menor. Para ser justos, algu-nas comunidades comoCataluña yCastilla-La Mancha han empezado a recortar enserio tras un cambio en los Gobiernos re-gionales. El verdadero problema es la faltade sanciones eficaces para poner coto algasto excesivo, lo mismo con lo que se haencontrado la eurozona en el caso de ladeuda soberana de las economías del surde Europa. La Constitución consagra la au-tonomía financierade las comunidades. Pe-ro el actual sistema no parece sostenible.LaComunidadValenciana se retrasó enpa-
gar una deuda bancaria a principios de es-te mes, y el Gobierno central tuvo que ne-gar que había intervenido para ayudar arepagarla.
Una opción extrema sería dar ejemplodejando que una de las comunidades falta-se al pago de sus deudas y que el Gobiernocentral se hiciese cargo de sus finanzas.Eso es, en a grandes rasgos, lo que pasócon Grecia y la eurozona. Pero eso podríadisparar los costes de financiación de otrasregiones más responsables. Además, el ali-vio de la deuda sería limitado, puesto quelas comunidades no tienen tanta deudaque reducir en estos momentos. La deudaregional financiera total es de 135.000 mi-llones de euros, o alrededor del 13,5% delPIB del país (sin incluir unos 30.000 millo-nes de euros en deuda comercial).
Como parte del marco acordado con elGobierno anterior, las comunidades debenreducir sus déficits a lamitad, desde aproxi-madamente el 2,7% del PIB del año pasado,según estimaciones del Gobierno, hasta el1,3%. Lamayoría de ellas están gobernadaspor el Partido Popular, así que debería serposible conseguir que se sometan. Pero elGobierno no debería correr riesgos. Esteaño, las comunidades tienen que refinan-ciar más de 17.000 millones de euros dedeuda, según Moody’s.
El Gobierno prepara una nueva ley quefijará unos topes anuales de gasto para lascomunidades y establecerá sanciones porincumplirlos. El Gobierno debería exigirunas concesiones duras si se da el caso deque tenga que ayudar a financiar a algunacomunidad. Los infractores fiscales reinci-dentes deberían estar obligados a someter-se a una autoridad central que pueda su-pervisar los presupuestos y controlar elgasto de forma temporal. Esta renuncia ala independencia, aunque temporal, seríacontrovertida, pero, después de todo, estaes también la amenaza que pesa sobre elGobierno central. �
DESAPALANCAMIENTO
Los remediosdel curandero
MITT ROMNEY
Imitara la Cámara
Poner límitesLas comunidades autónomas españolas necesitan mano dura
Mitt Romney, uno de los candidatos del Partido Republicano a la presidencia de EE UU. / Brian Snyder (Reuters)
FIONA MAHARG-BRAVO, NEIL UNMACK
PARA MÁS INFORMACIÓN: BREAKINGVIEWS.REUTERS.COM. Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción es responsabilidad de EL PAÍS.
MARTIN HUTCHINSONDANIEL INDIVIGLIO
18 NEGOCIOS EL PAÍS, DOMINGO 15 DE ENERO DE 2012
»laboratorio de ideas�