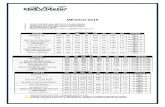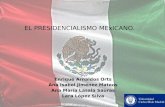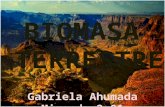200aniosDH Mexico
-
Upload
roberto-najera -
Category
Documents
-
view
109 -
download
4
description
Transcript of 200aniosDH Mexico

María Cristina Fix Fierro y Miguel Ángel Quemain Sáenz (Coordinadores)


200 años de derechos humanos en MéxicoMaría Cristina Fix Fierro y Miguel Ángel Quemain Sáenz
(Coordinadores)

Primera edición: octubre, 2010
ISBN: 978-607-7888-47-5 CNDH
ISBN: 978-607-95319-2-8 AGN
D.R.© Comisión Nacional de los Derechos HumanosPeriférico Sur núm. 3469,esquina Luis Cabrera,Col. San Jerónimo Lídice,C. P. 10200, México, D. F.
D.R.© Archivo General de la Nación MéxicoEduardo Molina 113, Col. Penitenciaría Ampliación, C. P. 15350, México, D. F.
Edición:Idalia González CastilloMarco Antonio Silva MartínezMaría del Carmen Freyssinier Vera
Diseño:José Alberto Rebollar Rechy
Formación:José Alberto Rebollar RechyIrene Vázquez del Mercado Espinosa
Impreso en México

Índice
Presentación de la exposición de obras pictóricas “200 años de derechos humanos en México” 7
Impronta documental e iconográfica 9
200 años de evolución constitucional de los derechos humanos en el derecho mexicano 11
La lucha por la libertad 37
En pos de la democracia 59
Legado 79


{ 7 }
Presentación de la exposición de obras pictóricas“200 años de derechos humanos en México”
En el año 2009 se realizó el Concurso Nacional de Pintura “Los Derechos Humanos en el Contexto del Bi-centenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana”, cuyo objetivo fue fomentar la creatividad y la expresión de los ciudadanos sobre estos dos culminantes episodios nacionales. Con motivo de que en 2010 se cumplen 20 años de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron reunidas las obras pictóricas participantes para su exposición en el recinto del Archivo General de la Nación.
Estos trabajos son una genuina manifestación de la sensibilidad ciudadana ante el derrotero históri-co del país y la incorporación de la cultura de los derechos humanos en la vida de los mexicanos.
Como sabemos, el reconocimiento de estos derechos en nuestra estructura jurídica es un logro de todos los integrantes de nuestra sociedad.
La vida institucional del Organismo Nacional encargado de la observancia y promoción de los de-rechos humanos tiene en el horizonte un largo camino por recorrer y numerosos desafíos que superar.
En consonancia, por la defensa y protección de los derechos humanos construimos puentes con las instituciones públicas y con los organismos sociales para lograr eficacia en la promoción de la tole-rancia, la armonía y la conciliación, que contribuyan a una mayor justicia y equidad en el país.
Con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho, en abril de este año dimos inicio a las Jorna-das Nacionales sobre la Cultura de la Legalidad y los Deberes de las Personas. Buscamos que tanto las autoridades de gobierno como los ciudadanos tengan como principio el respeto a la ley.
La muestra artística es complementada con la digna exhibición de documentos originales que refieren etapas de los dos siglos de existencia de nuestra nación.
En este libro queremos dejar constancia sobre el reto vital que tenemos como país para que todos los actores sociales, económicos y políticos asuman el compromiso de la eliminación de comportamien-tos y prácticas como la corrupción, la impunidad y los arreglos ilegales. Agradecemos a cada uno de los artistas plásticos participantes su aportación y compromiso en la recreación de nuestro imaginario histórico, y por plasmar los valores esenciales que sustentan los de-rechos humanos.
Dr. Raúl Plascencia Villanueva,Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos


{ 9 }
Impronta documental e iconográfica
La visión que los mexicanos tenemos sobre la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia queda plas-mada en este conjunto de imágenes, donde aparecen de manera recurrente los personajes, los símbolos, los escenarios y los ideales potenciados en las dos gestas más arraigadas en el imaginario de nuestro país: la Independencia y la Revolución.
Ambos movimientos armados trastocaron sistemas anquilosados en la dependencia y la opresión para generar nuevos modos de organización política, social y económica. La lucha iniciada hace 200 años hizo posible el nacimiento de una nación independiente, creó conciencia sobre la inequidad en la distribución de la riqueza y propugnó por desterrar las prácticas y prejuicios discriminatorios entre la pobla-ción local.
La guerra que se inició 100 años después para derribar una dictadura ya caduca buscó dar efectivi-dad al voto ciudadano y a las libertades individuales; desterró las tentaciones de la reelección presidencial, sentó las bases para el reparto agrario, impulsó la conquista de los derechos laborales, procuró reestablecer y ampliar el Estado de Derecho y consiguió preservar una soberanía nacional que estuvo en riesgo.
Recordar y repensar ambos movimientos nos hace valorar la difícil lucha que los mexicanos hemos sostenido a lo largo de tantos años para convertirnos en una nación en la que los ideales de justicia, liber-tad y respeto a los derechos humanos, por los que murieron los héroes que hoy veneramos, sean algún día realidad. Nos hace también aquilatar lo que hasta hoy hemos alcanzado para impedir cualquier paso hacia atrás.
Como legado de esas batallas de fuego y palabra, las generaciones que participaron en la Inde-pendencia y la Revolución nos heredaron un conjunto documental que nos ayuda a entendernos como individuos, como colectividad y como país inmerso en la comunidad de naciones.
Dentro de la documentación que resguarda el Archivo General de la Nación —mucha de la cual está aún por explorarse— existen proclamas, manifiestos, bandos y decretos donde los insurgentes, imbui-dos por el espíritu enciclopedista, extendieron el conocimiento de los derechos universales y convocaron a la población a ponerlos en práctica. Las diversas colecciones que resguarda el AGN sobre la Revolu-ción de 1910 son fuentes primig enias para la investigación, el estudio y el análisis de la historia de nuestro país, testimonio de que ésta es una obra en construcción, susceptible de nuevas interpretaciones.
Cadenas rotas; campanas convocantes; espadas en ristre; cañones emplazados; trenes en movi-miento y cananas repletas de parque; águilas míticas; caballos briosos, y lábaros y enseñas con elementos que revelan la continua mezcla de culturas aparecen con su carga simbólica en las pinturas aquí reuni-das. Al ser estas obras el resultado de un concurso que convocó a los ciudadanos en general a lo largo y lo ancho de la República, estas pinturas permiten entrever lo que la Independencia y la Revolución significan para los mexicanos de 2010. Nos ofrecen también una imagen de los anhelos, las esperanzas y las deses-peranzas de lo que aspiramos ser.
Quede en los lectores la impronta documental e iconográfica que compendia este libro como una invitación para la reflexión conmemorativa del bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario de la Revolución mexicanas.
Dra. Aurora Gómez Galvarriato Freer,Directora General del Archivo General de la Nación


{ 11 }
200 años de evolución constitucional de los derechos humanos en el derecho mexicano
Héctor Fix-Zamudio*
Estas sencillas líneas resumen la evolución de los derechos humanos en el ordenamiento constitucional
mexicano durante los 200 años transcurridos a partir de la iniciación de la guerra por la Independencia hasta
nuestros días, lo que no resulta sencillo, ya que dichos derechos han sido objeto de un desarrollo paulatino y
constante durante ese largo periodo. Aquí sólo analizaré los acontecimientos de carácter trascendente en
esta materia.
Es preciso hacer referencia a los antecedentes de la consagración de los derechos fundamentales, sin
los cuales sería difícil explicar dicha evolución. Por ello, es necesario mencionar que durante la época colonial
se establecieron algunos principios fundamentales que, conjuntamente con otras influencias exteriores,
propiciaron al final de esta etapa el deseo de los habitantes de la Nueva España de separarse de la Metrópoli.
En primer término, debe destacarse que al principio de la Conquista española en varias regiones de nuestro
continente fue muy importante la discusión que se produjo entonces sobre la naturaleza de los pueblos
indígenas, ya que existían dos corrientes, la de aquellos que consideraban que los propios indígenas eran
inferiores a los europeos y por ello podían ser privados de sus propiedades y sujetos a trabajos serviles debido
al derecho de Conquista, pero otros españoles —entre los que se encontraban los religiosos Francisco de
Vitoria y Francisco Suárez, así como el obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas— lograron persuadir a
los monarcas españoles de que los indígenas eran seres humanos con los mismos derechos que los europeos y
debían ser respetados en sus propiedades, costumbres y creencias, y además podían ser evangelizados en la
religión católica por medio de la persuasión. La legislación expedida para regir especialmente a las colonias
españolas en América fue calificada como Leyes de Indias (objeto de varias recopilaciones), y entre dichos
ordenamientos algunos contenían disposiciones para tutelar los derechos de los indígenas americanos, a
los cuales reconocían la propiedad comunal de sus tierras, por medio de cédulas reales que en cada caso
señalaban su extinción y sus linderos. Desafortunadamente, dichos preceptos eran con frecuencia infringidos
por los conquistadores y sus descendientes, que aparentaban su cumplimiento, pero que los evadían de
varias maneras, incluso por medio de impugnaciones ante el Consejo de Indias, en su función de tribunal
de última instancia respecto de las decisiones coloniales, y que debido a la distancia y la lentitud de las
comunicaciones tardaban varios años en resolverse y darse a conocer.
Durante este periodo colonial se introdujo en la legislación indiana una institución procesal que puede
estimarse como un antecedente remoto del juicio de amparo mexicano, en virtud de que se configuró
un interdicto de origen romano-canónico para tutelar la posesión de derechos, tanto personales como de
carácter real, el cual podía ser interpuesto por los afectados ante el virrey en su calidad de Presidente de la
Audiencia (tribunales de apelación de los cuales se establecieron dos en la Nueva España: uno en la ciudad
de México y el otro en la de Guadalajara), con objeto de que sus derechos fueran protegidos contra actos de
desposesión por parte de autoridades o de particulares. Este instrumento procesal fue calificado por los
historiadores que lo han analizado como amparo colonial, y si bien se interpuso con frecuencia para proteger
* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional.

12
200 años de derechos humanos en México
la posesión de ambos tipos de derechos, se ha demostrado que su mayor eficacia fue evitar la afectación,
o bien, poner nuevamente en posesión las tierras comunales de los poblados indígenas por parte de los
colonos españoles. Este procedimiento trascendió en varias legislaciones latinoamericanas con posterioridad
a su independencia de España, y se incorporó a los códigos procesales civiles con esa denominación, pero
sólo como interdicto para proteger la posesión de bienes inmuebles.
Además de lo anterior, es conveniente señalar que en los siglos XVII y XVIII se difundieron en Europa
algunas corrientes ideológicas que formaron la conciencia de varias generaciones inspiradas en el iluminismo
renacentista y posteriormente fueron desarrolladas por diversos pensadores, como los franceses Montesquieu
y Voltaire; el suizo Rouseeau, y el inglés Locke y los llamados enciclopedistas, entre otros, todos los cuales
pretendían superar el absolutismo monárquico a través de las ideas de la soberanía popular, la división de
los órganos del poder y el nacimiento del Estado por conducto del contrato social, a lo cual se agregó la
existencia de una ideología iusnaturalista de carácter secular, sostenida especialmente por los holandeses
Hugo Grocio y Samuel Puffendorff, de acuerdo con la cual la persona humana, por el hecho de serlo,
poseía derechos anteriores a la organización de la comunidad política, es decir, del Estado, que estaba
obligado a conocerlos y respetarlos, por constituir el objeto y la base de dicha comunidad. Estas últimas
ideas fueron adoptadas expresamente por la Declaración francesa del Hombre y del Ciudadano de 1789, la
que posteriormente antecedió las constituciones francesas revolucionarias de 1791, 1793 y 1795. Estas ideas,
tanto sobre los derechos humanos anteriores al Estado como sobre la división de poderes y la soberanía
popular, fueron también incorporadas por la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y por las
constituciones de los estados que formaban parte de dicha federación.
Es importante señalar estos antecedentes internos y externos, ya que los mismos se divulgaron
ampliamente en los dos últimos siglos de la dominación española en América y por supuesto en la Nueva
España, pues aun cuando las publicaciones que las contenían estaban estrictamente prohibidas por el
Tribunal de la Inquisición, dichos documentos, así como las declaraciones de derechos y las constituciones
francesas eran conocidos y analizados por los intelectuales novohispanos, especialmente los criollos, es decir,
los descendientes de los conquistadores, nacidos en la Nueva España, así como en otras colonias españolas
en América. Como un ejemplo significativo de lo anterior, se puede señalar que estas concepciones eran
conocidas y enseñadas en las escuelas americanas, entre las cuales destacaba el Colegio de San Nicolás,
situado en la ciudad novohispana de Valladolid (hoy Morelia, y que es antecedente de la actual Universidad
Autónoma de Michoacán, que incluye en su nombre la denominación de San Nicolás de Hidalgo), que
durante algunos años fue dirigido por don Miguel Hidalgo, y donde concurrieron en esa época don José
María Morelos e Ignacio López Rayón, todos ellos próceres de la guerra de Independencia.
También es preciso mencionar que esta guerra, no sólo en México sino en otras colonias españolas en
América, se produjo, además de la influencia de las ideas de la Ilustración antes señaladas, por un hecho
político muy importante, que fue la abdicación forzada de los monarcas españoles Carlos IV y su heredero
Fernando VIII, impuesta por el entonces victorioso emperador Napoleón Bonaparte, en 1808, para colocar
como rey de España a su hermano José. Cuando el pueblo español se opuso a aceptar esta situación, las
tropas francesas invadieron España, provocando un fuerte movimiento de resistencia de los españoles, que
se organizaron por medio de juntas en varias regiones, organismos que culminaron con una Junta Central,
que se estableció en la ciudad de Sevilla, la que en 1811 convocó a un Congreso Constituyente, al cual
fueron invitados representantes de las colonias, transformadas así, jurídicamente, en provincias de ultramar.
Participaron varios de los diputados americanos, casi todos de tendencias liberales, en el Congreso que
expidió en 1812 la Constitución que organizó una monarquía liberal y moderada, y que se juró ese mismo año
en las colonias españolas, tanto en América y en Asia como en Europa.

200 años de derechos humanos en México
13
Primeros decretos y derechos humanos individuales
Estos sucesos favorecieron los movimientos de independencia iniciados simultáneamente en varias regiones de
América; específicamente, en la Nueva España se manifestó por conducto de una insurrección encabezada
por don Miguel Hidalgo y Costilla, entonces cura de la población de Dolores, en la madrugada del 16 de
diciembre de 1810, con algunos miembros criollos del ejército colonial. Esta rebelión tuvo en sus inicios un
gran éxito, ya que se unieron numerosos contingentes, tanto de criollos como de indígenas y de miembros
de las diversas castas. Ese ejército improvisado derrotó en las primeras batallas a las tropas realistas que se
enviaron apresuradamente para combatirlo, y dominó ciudades importantes como Querétaro, Guanajuato
y Guadalajara, aproximándose a la ciudad de México. No obstante, este éxito inicial se convirtió en derrota
debido a que los insurgentes no tuvieron tiempo de organizar a los rebeldes, los que, sin disciplina, se
disgregaron. Sin embargo, en el campo de los derechos humanos debe resaltarse el decreto promulgado
por don Miguel Hidalgo en la ciudad de Guadalajara el 6 diciembre de 1810, que abolió la esclavitud y los
altos impuestos para los indígenas y las castas. Los restos de las tropas insurgentes se retiraron con rumbo al
norte para pedir apoyo de los Estados Unidos, donde imperaban las ideas liberales, pero fueron detenidos en
Coahuila y llevados a la ciudad de Chihuahua, en la cual los dirigentes, incluyendo a don Miguel Hidalgo,
fueron juzgados, condenados a muerte y fusilados.
La segunda etapa de la guerra de Independencia fue iniciada por José María Morelos e Ignacio
López Rayón, quienes se habían unido desde un principio a don Miguel Hidalgo, pero no lo acompañaron en
su viaje al norte del país, ya que éste les había encargado que iniciaran operaciones militares en la parte del
territorio que ahora corresponde a los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, y como parte de dichas
actividades establecieron una Junta en la ciudad de Zitácuaro, para institucionalizar el movimiento. A éste
se incorporó un grupo de agricultores con talento militar, pero también destacados intelectuales criollos, que
fueron importantes para la elaboración de documentos constitucionales. Esta etapa fue muy fructífera en
cuanto a la consagración de derechos humanos, sobre todo en proyectos, entre los cuales destacan los de
don Ignacio López Rayón y los de don José María Morelos. Este último, además, demostró una gran capacidad
innata para organizar, disciplinar y dirigir operaciones militares, ya que logró dominar una gran parte de ese
territorio, arrebatándoselos a las fuerzas realistas, y posteriormente lo defendió por varios años con éxito de
los ataques del ejército, reforzado desde España y que era comandado por el destacado y cruel General
Félix María Calleja del Rey, que por su éxitos en campaña fue designado virrey por la Junta Central Española,
que había triunfado sobre los franceses. Además de varios decretos de don José María Morelos reiterando las
prohibiciones de Hidalgo sobre la esclavitud y la supresión de las cargas fiscales impuestas a las castas y
los indígenas, redactó un documento muy importante en el año de 1813, que se conoce como Sentimientos
de la Nación, donde ya se consignan varios derechos humanos inspirados en la Ilustración, e incluso algunos de
carácter social, como el de elevar las remuneraciones para los más necesitados y proveer sus necesidades.
Estos instrumentos sirvieron de apoyo para el proyecto de constitución que, inspirado en ellos y con
el concurso de los ilustrados intelectuales insurgentes, fue sometido a intensos debates en el Congreso
Constituyente reunido en Chilpancingo (actual capital del estado de Guerrero), con representantes de las
provincias dominadas por los insurgentes. Dicha Constitución fue precedida por la Declaración solemne de la
independencia de la América Septentrional de España y cualquiera otra nación, redactada también por don
José María Morelos. La Carta Fundamental no se expidió en Chilpancingo, plaza que fue necesario abandonar
debido al acoso de las tropas realistas, sino en una población cercana, Apatzingán (que corresponde al
actual estado de Michoacán), el 22 de octubre de 1814, con el nombre de Decreto Constitucional para
la Libertad de la América Mexicana, la que además de consignar las ideas liberales ya señaladas de la
soberanía popular y la división tripartita de los órganos del poder, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial (aun

14
200 años de derechos humanos en México
cuando con la preeminencia evidente del segundo), consagró un catálogo muy extenso y diversificado de
derechos humanos de carácter individual.
Sin embargo, debe señalarse que uno de los principios básicos de dicha ley fundamental, que comparte
también con las primeras constituciones contemporáneas de los países latinoamericanos que luchaban
entonces y que posteriormente alcanzaron su independencia, es el de la religión católica como religión de
Estado que no admitía la existencia y la práctica de ninguna otra, lo que era muy comprensible entonces,
debido a que en nuestro país los principales libertadores eran religiosos (Hidalgo y Morelos), pero eran ideas
que compartían los intelectuales de entonces, formados en la filosofía escolástica, cuyos más destacados
representantes, muchos de ellos también eclesiásticos, al mismo tiempo se habían adherido a las ideas de la
Ilustración, aunque diferían de ellas al no aceptar la libertad de cultos, que se alcanzó tanto en México como
en otros países de América hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Pero con excepción de la materia religiosa, la Constitución de Apatzingán está antecedida por
una muy amplia declaración de derechos, ya que estaba inspirada tanto en la Declaración francesa de
1789, pero también en la parte relativa de la Constitución, también francesa, de julio 1793. Esta declaración
iniciaba con la proclamación claramente iusnaturalista de que la felicidad del pueblo y de cada uno de los
ciudadanos consistía en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La conservación de estos
derechos era el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones y de las instituciones
políticas.
Se señalan únicamente los derechos más importantes. En primer término la igualdad de todos los
ciudadanos, de acuerdo con la cual nadie podía obtener más ventajas de las que hubiere merecido
por servicios hechos al Estado, y no podían trasmitirse por herencia. Los derechos relativos a la seguridad
comprendían varios aspectos, por ejemplo, se consideraban tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos en contra
de un ciudadano sin las formalidades de ley (actual principio de legalidad). Todo ciudadano se consideraba
inocente mientras no se declarase culpado (en la actualidad, principio de presunción de inocencia); ninguno
podía ser juzgado ni sentenciado sino después de haberlo oído legalmente (hoy debido proceso); la casa de
cualquier ciudadano era un asilo inviolable (principio tomado del derecho angloamericano), en la que sólo
se podía entrar en caso de incendio, inundación o por alguna reclamación en relación con la misma, y para
los objetos de procedimiento criminal, debían cumplirse con los requisitos exigidos por la ley, y las ejecuciones
y visitas domiciliarias sólo deberían hacerse durante el día y con respeto a la persona y objeto denunciado en
el acta que mande la visita y la ejecución (que ahora se conoce como inviolabilidad del domicilio y orden
documentada de cateo).
Por lo que respecta al derecho de propiedad privada, que era básica en esa época, la Constitución
estableció que ningún ciudadano debía ser privado de la menor porción de lo que poseyera, sino cuando
lo exigiera la pública necesidad, pero en ese caso tenía derecho a la justa compensación. Además, se
proclamó que las contribuciones públicas no eran extorsiones de la sociedad, sino donaciones de los
ciudadanos para su seguridad y defensa. En cuanto a los derechos relacionados con la libertad, se dispuso
que a ningún ciudadano debía coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la
autoridad pública (derecho de petición). Ningún género de cultura, industria o comercio podía ser prohibida
a los ciudadanos, excepto los que formaba la subsistencia pública; la instrucción era necesaria a todos los
ciudadanos, por lo que debía ser favorecida por la sociedad con todo su poder, y con apoyo en lo anterior,
la libertad de hablar, discurrir y manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debía de prohibirse
a ningún ciudadano, a menos que sus producciones tocaran el dogma, turbaran la tranquilidad pública u
ofendieran el honor de los ciudadanos (actual libertad de expresión y de imprenta).

200 años de derechos humanos en México
15
Los primeros documentos constitucionales
Como puede observarse de esta enumeración, la Constitución de Apatzingán contenía la base y el inicio de
la mayoría de los derechos individuales existentes en la actualidad, los que se fueron perfeccionando y
desarrollando en las constituciones expedidas con posterioridad a la Independencia, e incluso algunos son
antecedentes de varios de los que regula nuestra Constitución Federal vigente. Debe destacarse que la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824 no contenía una verdadera
declaración de derechos, debido a que no se inspiró directamente en el Leal Decreto Constitucional de
Apatzingán, sino en la Carta española de Cádiz de 1812 y la Carta de los Estados Unidos de 1787 (esta última
en su versión original, ya que en 1791 se le incorporaron las diez primeras enmiendas que contiene dicha
declaración, conocida como Bill of Rights). En efecto, la Carta Federal de 1824, la primera expedida una vez
alcanzada la Independencia, seguía el ejemplo norteamericano original de permitir a los estados consagrar
los derechos humanos de sus habitantes, y así lo hicieron algunas entidades federativas mexicanas. Pero
esto no significa que dicha ley careciera totalmente de la inclusión de algunos derechos fundamentales, ya
que siguió el modelo de la Constitución de Cádiz, al regular varios derechos relativos a la seguridad de las
personas y de los de carácter procesal relativos al debido proceso.
Las constituciones que siguieron a la federal de 1824 tuvieron carácter centralista o unitario, debido
a que los Congresos Constituyentes respectivos estuvieron integrados por mayoría de diputados de tenden-
cia conservadora. La primera es conocida como Las Siete Leyes, en virtud de que sus disposiciones estaban
consagradas en siete ordenamientos diversos, el primero expedido en diciembre de 1836 y los restantes el
año siguiente. La primera de dichas leyes estaba precedida por una declaración de derechos, que eran bas-
tante limitados pero importantes y comprendía también obligaciones, pero estaba restringida únicamente
a los mexicanos. Se consagraron entre dichos derechos el de no ser aprehendidos ni detenidos sin manda-
miento judicial, salvo delito infraganti; se limitaba a tres días la detención por autoridades judiciales y a 10
por orden judicial, al fin de los cuales debía decretarse auto motivado de prisión; los mexicanos tampoco
podían ser juzgados ni sentenciados por comisión ni por otros tribunales que los establecidos en virtud de la
Constitución y de acuerdo con las leyes dictadas con anterioridad al hecho, ni se podía impedir el tránsito
de las personas o los bienes al extranjero, siempre que no dejaran en el país responsabilidad alguna. Además,
también se consagró la libertad de imprimir y circular las ideas políticas sin necesidad de previa censura, pero
los abusos a este derecho serían sancionados penalmente sin exceder las sanciones establecidas en las leyes
de imprenta.
Un derecho muy importante de acuerdo con las ideas liberales era el de propiedad, que se tutelaba
en el sentido de que ningún mexicano podía ser privado del libre uso y aprovechamiento de ella en todo
ni en parte, salvo debido a un objeto de general y pública utilidad, pero en esta circunstancia la utilidad
pública debía ser calificada por el Presidente de la República y sus cuatro ministros en la capital, o por el
gobierno y la junta departamental en los departamentos (que sustituyeron a los estados del régimen federal),
y además debía ser previamente indemnizado a tasación de dos peritos, nombrado uno por el afectado y,
según las leyes, el tercero en discordia, si lo hubiere. Debido a la importancia que se otorgaba al derecho de
propiedad, en dicha Carta Fundamental se estableció un medio judicial de tutela, calificado de reclamo y
que el afectado podía interponer ante la Corte Suprema de Justicia en la capital y en los departamentos.
La impugnación suspendía la ejecución hasta el fallo. Otro antecedente, pero muy restringido, del juicio de
amparo mexicano.
La siguiente Constitución, también centralista, se denominó Bases Orgánicas de la República Mexicana,
promulgada el 12 de junio de 1843. Lo mismo que la anterior, la precedía una declaración de derechos que,

16
200 años de derechos humanos en México
además, comprendía no sólo a los nacionales, sino a todos los habitantes de la República, derechos que
eran similares a los de la carta precedente, pero establecidos con mayor precisión, pues para la detención se
requería mandato de autoridad competente dado por escrito y firmado, pero únicamente cuando obraran
contra el detenido indicios para presumirlo autor del delito que se perseguía; se limitó el plazo de detención
judicial a cinco días, y sólo a ocho si el mismo juez hubiese ordenado la detención, dentro de los cuales debía
dictarse el auto de bien preso; no podía conminarse al inculpado por ninguna causa de apremio o coacción
para confesarse culpable, y en cualquier momento de la causa en la que apareciera que al reo no podía
imponerse pena corporal, sería puesto en libertad bajo fianza.
Durante la vigencia de dichas constituciones unitarias existieron varios intentos para restablecer el
régimen federal que no tuvieron éxito, pero uno de ellos, encabezado por el General Mariano Salas en
contra del también General Mariano Paredes y Arrillaga —quien había tomado el poder utilizando las fuerzas
que se le habían encomendado para combatir al ejército estadounidense durante la guerra contra nuestro
país— tuvo como resultado que el General Paredes fuera destituido, y el gobierno sustituto convocara a un
nuevo Congreso Constituyente, el que se reunió en condiciones muy difíciles en diciembre de 1846, ya que
el ejército invasor se aproximaba a la ciudad de México. En dicho Congreso, que inició sus actividades en los
primeros días de 1847, la Comisión de Constitución se dividió en dos sectores.
La mayoría de los miembros de la comisión propuso el restablecimiento sin cambios de la Constitución
Federal de 1824, y que las modificaciones necesarias se propusieran en cuanto se restableciera la paz,
pero uno de los integrantes, el brillante joven jurista y político Mariano Otero, formuló un voto particular
acompañado por una exposición de motivos tan convincente, que fue aprobado por una mayoría sustancial
de los constituyentes. Así, la legislación, sin cambios esenciales, fue promulgada con el nombre de Acta
Constitutiva y de Reformas, el 21 de mayo de 1847. Es importante este documento por varias razones, la más
importante es la introducción en el ámbito federal del juicio de amparo como instrumento procesal para
tutelar los derechos humanos, calificados entonces de garantías individuales. Es preciso recordar que este
instrumento procesal fue precedido por una institución similar establecida en la Constitución del estado de
Yucatán de mayo de 1841 por el distinguido político yucateco Manuel Crescencio García Rejón, que por
cierto formaba parte de la mayoría de la Comisión de Constitución en el Congreso de 1847.
Conviene transcribir el texto del artículo 25 de dicho documento fundamental, por la trascendencia
que tuvo en las cartas federales de 1857 y la actual de 1917:
Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación
de los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su
protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto
de la ley o del acto que lo motivare.
Este precepto, que fue reiterado casi literalmente en los artículos 102 de la Constitución de 1857 y 107
de la actual de 1917, es conocido como fórmula Otero, si bien debe calificarse de “redacción de Otero”,
pues él mismo aclaró que no era una idea original suya, sino que la tomó del libro, muy conocido entonces,
de Alexis de Tocqueville, La democracia en América del Norte, en la parte relativa a las facultades de los
jueces de toda jerarquía en los Estados Unidos, que tenían y conservan la facultad de desaplicar las leyes
contrarias a la Constitución Federal en los procesos de que conocen.

200 años de derechos humanos en México
17
La Constitución de 1857 y la polémica entre conservadores y liberales
Al terminar la guerra contra los Estados Unidos, debido a la cual perdimos más de la mitad del territorio
nacional, siguió un periodo de inestabilidad política y constitucional, para llegar al Constituyente de 1856-
1857, reunido con motivo del llamado Plan de Ayutla, que motivó una sublevación promovida por los
liberales contra la última dictadura del General Antonio López de Santa Anna. En el Congreso, dominado
por liberales aun cuando los constituyentes eran de varias tendencias, se dieron los debates más brillantes
que se conocen en relación con todos los demás constituyentes del país. El resultado fue la promulgación de
la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (misma denominación de la de 1824, de la cual se
tomaron numerosos preceptos), el 5 de febrero de 1857, pero su aplicación se tornó muy difícil debido a la
inconformidad de los sectores conservadores, que dieron un golpe de Estado contra ella, provocando una
sangrienta guerra civil que terminó en 1861 con el triunfo del Presidente Benito Juárez y el restablecimiento
de la vigencia de dicha carta, la que sólo pudo aplicarse normalmente ese año, pues al siguiente se inició la
invasión francesa para imponer el régimen monárquico encabezado por Maximiliano de Habsburgo.
No obstante que Maximiliano ascendió al trono de México con el apoyo del ejército francés, y debido
a gestiones de los conservadores mexicanos, el emperador tenía una ideología liberal más cercana a la
del Presidente Juárez. Como un ejemplo de su ideología liberal está la expedición, el 10 de abril de 1815, del
llamado Estatuto Provisional del Imperio, cuyo título XV, intitulado "De las garantías individuales", contiene una
declaración de derechos, en la que se garantizan varios, similares, aun cuando en forma más abreviada, a
los establecidos en la carta republicana de 1857, y al respecto se pueden citar el de igualdad ante la ley, así
como las libertades de imprenta y de cultos, cuya consagración irritó profundamente a los conservadores
que lo habían llevado al poder. La situación del emperador se agravó de manera considerable, en virtud
de que su principal apoyo, el ejército francés, fue obligado a abandonar nuestro país por la amenaza de la
inminente guerra franco-prusiana, retirada que finalizó el 5 de febrero de 1867. En virtud de lo anterior, el ejér-
cito republicano, bajo las órdenes del Presidente Juárez, que nunca dejó de recombatir a los imperialistas,
pudo recuperar una gran parte del territorio nacional. Maximiliano y los restos de las tropas conservadoras
se refugiaron en la ciudad de Querétaro, donde fueron definitivamente derrotados el 15 de mayo de 1867,
y sus jefes hechos prisioneros. Tanto Maximiliano como los Generales conservadores Miramón y Mejía fueron
juzgados por un consejo de guerra, que los condenó a muerte con apoyo en la ley de 25 de enero de 1862,
y la sentencia fue ejecutada en el Cerro de las Campanas de esa ciudad, el 16 de junio de 1867, con lo que
recuperó plena vigencia la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857.
Dicha Constitución estaba precedida por una amplia declaración de derechos, con la incorporación
de aquellos de carácter individual que se desarrollaron en las cartas anteriores a partir de la de Apatzingán,
y a las que nos hemos referido brevemente. El título I, sección I, de dicha ley se intitula "De los derechos del
hombre". Es importante transcribir el artículo 1o., puesto que en él se recoge la evolución de la corriente
iusnaturalista de carácter secular iniciada por la Ilustración a partir del siglo XVII:
El pueblo de México reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales.
En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las
garantías [en realidad derechos] que otorga la presente Constitución.
Debe notarse que esta Constitución de 1857 no hace referencia a la religión católica obligatoria
con prohibición de cualquier otra, pero tampoco menciona la libertad de cultos, y además consigna otros
cambios que elevan a nivel fundamental algunos preceptos establecidos anteriormente por leyes dictadas
durante el gobierno provisional, como la calificada de Desamortización de bienes civiles y religiosos, y por

18
200 años de derechos humanos en México
ese motivo, en el segundo párrafo de su artículo 26 se dispuso que ninguna corporación civil o eclesiástica,
cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad
o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente
al servicio y objeto de la institución.
También se eleva a rango constitucional la supresión del llamado fuero eclesiástico, ya que anterior-
mente los religiosos sólo podían ser juzgados en todas las materias por sus propios jueces, y se introdujo la
limitación de competencia de los tribunales militares, ya que en su artículo 13 dicha Constitución estableció
que subsistía el fuero de guerra (es decir los tribunales castrenses), pero únicamente por delitos o faltas que
tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. Estas modificaciones fueron las que provocaron la repulsa
violenta de los conservadores contra la Carta Fundamental y la guerra civil, ya que los propios conservadores
tenían como lema de combate el de religión y fueros. Sin embargo, en el aspecto religioso, y con motivo de
la lucha armada, se expidieron en el puerto de Veracruz, donde se encontraba el Presidente Benito Juárez,
las llamadas Leyes de reforma, cuya mayor parte fueron expedidas en julio de 1859 e implicaban una sepa-
ración radical entre la Iglesia y el Estado, pues incluyeron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la de
matrimonio civil, la orgánica del registro civil, sobre el estado civil de las personas, la cesación de toda inter-
vención del clero en los cementerios y camposantos, la libertad de cultos, la secularización de los hospitales
y establecimientos de beneficencia y la que extingue en toda la República las comunidades religiosas (estas
últimas de febrero de 1861 y mismo mes de 1863). La esencia de estas leyes fue incorporada a la Constitución
Federal por decreto legislativo de 25 de septiembre de 1873. Con este motivo, se adicionó el artículo 5o.
constitucional, con la disposición: “El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede
dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”.
Era necesario señalar estas diferencias bastante marcadas entre las constituciones anteriores que
consagraban la religión de Estado y la de 1857, pues esta última, por medio de las citadas Leyes de reforma,
introdujo los principios de separación de la Iglesia y del Estado y la libertad de cultos, que han trascendido
a la Carta Federal vigente de 1917. Es complicado hacer una descripción de los derechos individuales
consagrados por la Carta de 1857, por lo que este análisis se limitará a señalar las innovaciones sobre los
mismos, que fueron consagrados de manera evolutiva en los documentos constitucionales ya mencionados
con anterioridad. Si bien no es una novedad la prohibición de la esclavitud que ya había sido proclamada de
manera reiterada por los próceres de la guerra de Independencia desde 1810 y en los textos fundamentales
que los siguieron, es importante señalar que en el artículo 2o., al disponer que en la República todos nacían
libres, se agregó una disposición que era una realidad entonces, debido a que en los estados del sur de
Norteamérica imperaba el régimen de la esclavitud, al declarar que los esclavos que pisaran el territorio
nacional recobraban, por ese solo hecho, su libertad, y tenían derecho a la protección de las leyes.
El artículo 3o. dispuso que la enseñanza era libre y que la ley determinaría las profesiones que necesitaran
título para su ejercicio, y los requisitos para expedirlos; el derecho de petición se mejoró al exigir a la autoridad
a la que se dirigía la obligación de hacer conocer el resultado al peticionario (artículo 8o.). Se estableció
el derecho de libre asociación y de reunión con cualquier objeto lícito y que sólo los ciudadanos de la
República podían tomar parte en los asuntos políticos del país y que ninguna reunión armada tenía derecho
de deliberar (artículo 9o.). Se incorporó el derecho inspirado en la Constitución de los Estados Unidos, de
que todo hombre tiene derecho a poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa, pero la ley
señalaría las que eran prohibidas y las sanciones en que incurrían quienes las portaban (artículo 10), y debido
a esta limitación no se produjeron las consecuencias tan negativas que se han ocasionado en su país de
origen. También se señaló que no podría expedirse ninguna ley retroactiva, y que nadie podría ser juzgado
ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el tribunal

200 años de derechos humanos en México
19
que previamente hubiese establecido la ley (debido proceso, artículo 14). También se amplió el derecho
a la legalidad, al establecerse que nadie podía ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la
causa legal del procedimiento (artículo 16). Se introdujo el derecho procesal de acción, al prohibir la prisión
por deudas de un carácter puramente civil, así como la violencia para reclamar su derecho, y por ello los
tribunales estarían siempre expeditos para administrar (en realidad impartir) justicia, la que sería siempre
gratuita al abolirse las costas judiciales (artículo 17).
Los derechos de los inculpados en los procesos penales se habían configurado progresivamente en las
diversas cartas constitucionales mexicanas, y de acuerdo con esta evolución, el artículo 18 de la Constitución
Federal de 1857 los sistematizó y los integró en las diversas fracciones de este precepto, de acuerdo con las
cuales el acusado tenía derecho a que se le hiciera saber el motivo del procedimiento y el nombre del
acusador, si lo hubiere; se le tomara su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas
desde que esté a disposición de su juez; que se le careara con los testigos que declararan en su contra; que
se le facilitaran los datos que requiriera y constaran en el proceso, para preparar su descargo, y que se le
oyera en defensa por sí o por persona de su confianza, de acuerdo con su voluntad, y en el caso de no tener
quien lo defendiera, se le presentaría la lista de los defensores de oficio, para que eligiera el que o los que le
convinieran. Estos lineamientos trascendieron a la Constitución vigente, con otros derechos adicionales.
Debe destacarse la aparición de la defensa del inculpado por persona de su confianza, institución que
ha prevalecido hasta las reformas más recientes, no obstante el inconveniente que significaba la intervención
de particulares sin preparación profesional, que es la que se requiere para un asesoramiento adecuado. La
institución de los defensores de oficio también ha perdurado; no obstante, también han aparecido otros
medios de defensa profesionales más adecuados, como los que se introdujeron recientemente en el ámbito
federal por la ley de 1998, a que se hará referencia con posterioridad.
También se estableció expresamente que la aplicación de las penas propiamente tales era exclusiva de
la autoridad judicial y a las autoridades políticas o administrativas sólo les correspondía determinar la sanción
de faltas (artículo 21), y además, no obstante que ya se habían prohibido con anterioridad, se reitera la supre-
sión de las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales.
Una mayoría de los miembros del Constituyente de 1856-1857 tenía la intención de suprimir la pena
de muerte, lo que debía considerarse como un pensamiento de vanguardia en esa época, pero en las
discusiones se puso de relieve que un paso previo debía consistir en el establecimiento de un auténtico régimen
penitenciario, que entonces no existía en nuestro país, ya que, por el contrario, se advertía una verdadera
anarquía en esta materia. Debido a lo anterior, el artículo 23 de la Constitución de 1857 (reformado con muy
ligeras modificaciones por decreto de 14 de mayo de 1901) dispuso que para lograr la supresión de la pena
capital se encomendaba al Poder Administrativo que estableciera a la mayor brevedad los lineamientos
del citado régimen penitenciario, pero en tanto que este propósito se realizara, quedaba abolida imponer
la pena de muerte para los delitos políticos y la misma sólo podrá aplicarse al traidor a la patria en guerra
extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y
ventaja, al pirata y a los delitos graves del orden militar. En relación con el procedimiento penal, el artículo
24 estableció que ningún juicio criminal podía tener más de tres instancias; que nadie podía ser juzgado dos
veces por el mismo delito (prohibición de doble enjuiciamiento), y además quedaba abolida la práctica de
absolver de la instancia, institución que implicaba que un proceso podía quedar abierto indefinidamente,
de manera que, a partir de entonces el sobreseimiento siempre debe ser definitivo.

20
200 años de derechos humanos en México
También se determinó que la correspondencia bajo cubierta que circulara en las estafetas estaba
libre de todo registro, ya que su violación se consideraba un atentado que la ley castigaría severamente
(artículo 25); que en tiempo de paz ningún militar podía exigir alojamiento, bagaje, ni otro servicio real
o personal, sin el consentimiento del propietario, y en una situación de guerra sólo podía hacerlo en los
términos que estableciera la ley (artículo 26). Como ocurría en esa época del liberalismo individualista, se
protegía especialmente el derecho de propiedad, ya que la de los particulares no podía ser ocupada sin
su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley debería determinar la
autoridad que debía hacer la expropiación y los requisitos con que ésta debía verificarse (artículo 27). De
acuerdo con esa misma ideología liberal, que confiaba excesivamente en el mercado y la libre concurrencia,
se estableció que no habría monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección
a la industria, y sólo se exceptuaban los relativos a la acuñación de moneda, a los correos (estos dos últimos a
cargo del gobierno federal), y a los privilegios que, por tiempo limitado otorgara la ley a los inventores o
perfeccionadores de alguna mejora (artículo 28).
Por vez primera se introdujo en la Constitución de 1857 una regulación expresa de las situaciones de
excepción; es decir, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública que pusiera a la sociedad
en grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros
(recuérdese que en el texto original de dicha Carta Fundamental se establecieron algunas reglas de tipo
parlamentario), y con aprobación del Congreso de la Unión, podían suspenderse las garantías (en realidad
derechos), otorgadas por dicha Constitución, con excepción de las que aseguren la vida del hombre (en
este aspecto llama la atención que en los estados de excepción se consideraba inderogable el derecho
a la vida); pero debería hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la
suspensión pudiera contraerse a determinada persona (artículo 29).
Una de las aportaciones de mayor trascendencia que se introdujo en la Constitución Federal de 1857
es la consagración definitiva del juicio de amparo como instrumento procesal para tutelar los derechos
humanos, entonces exclusivamente de carácter individual reconocidos por dicha ley. En efecto, se propuso
en el mismo proyecto de la citada Carta Federal, que se discutió en el Congreso Constituyente, tomando
expresamente como modelo el juicio de amparo introducido en el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847,
de acuerdo con el voto particular elaborado por Mariano Otero, como se señaló con anterioridad, incluso
con la misma redacción conocida como fórmula (en realidad redacción) Otero.
Esta innovación del proyecto provocó arduos debates por algunos constituyentes que opinaban
que esta institución, al tener como efecto la desaplicación de normas generales, invadía las facultades
de las cámaras legislativas, pero fue aprobada por una sustancial mayoría. Este instrumento protector se
reguló por los artículos 101 y 102 de la Carta Federal que se comenta. Conviene transcribir dichos preceptos,
especialmente el primero, ya que la misma redacción se introdujo en el texto original constitucional y continúa
todavía vigente, no obstante su anacronismo con la situación actual.
Artículo 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales.
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.
III. Por leyes o actos de la autoridad de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.
Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de parte agraviada, por
medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley.

200 años de derechos humanos en México
21
En la misma fracción se incluye, a continuación del precepto anterior, la disposición que transcribe la
redacción tomada de Mariano Otero:
La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos
en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto
que la motivare.
Los dos preceptos citados fueron desarrollados por varias leyes reglamentarias expedidas en 1861, 1869
y 1882, e incorporadas sus disposiciones en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908.
A este último precedió la única reforma constitucional que se hizo a este artículo 102 durante la vigencia de
dicha Carta Federal, el cual fue adicionado por decreto legislativo de 12 de noviembre de ese último año,
con la siguiente redacción:
Cuando la controversia se suscite con motivo de la violación de garantías individuales en asuntos judiciales del
orden civil, solamente podrá ocurrirse a los Tribunales de la Federación, después de pronunciada la sentencia
que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto pueda ser la revocación.
La razón de esta reforma se debió a que el Código de Procedimientos Civiles de 1897 permitía la
interposición del amparo contra sentencias judiciales por violaciones a la legalidad, contra las infracciones
de carácter procesal, lo que produjo una multiplicación de demandas de amparo en un mismo asunto
y provocó un verdadero caos. Éste se corrigió con dicha modificación, que se incorporó al Código de
Procedimientos de 1908, y que trascendió a la legislación actual.
Preceptos fundamentales de la Constitución de 1917
Con la misma brevedad con que se ha analizado la evolución de los derechos humanos incorporados a las
diversas constituciones a partir de la Carta de Apatzingán, que constituye el comienzo, por cierto de gran
importancia en este desarrollo, se analizarán los adelantos continuos que se advierten en la Constitución
Federal todavía vigente, promulgada el 5 de febrero de 1917, pero con muy numerosas reformas y adiciones
posteriores. Como es bien sabido, esta Carta Fundamental puede considerarse como la culminación del
movimiento revolucionario de carácter social que se inició el 20 de noviembre de 1910, y que provocó la lucha
de diversas fracciones que no lograron estabilizarse ni, menos aún, institucionalizarse, pero la convocación
al Congreso Constituyente que se reunió en la ciudad de Querétaro de diciembre de 1916 a febrero de
1917 se logró, a iniciativa de don Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, que proclamó
el Plan de Guadalupe para desconocer al usurpador General Victoriano Huerta, y por ello tomó el nombre
de movimiento constitucionalista. Se puede afirmar que la originalidad del citado Congreso Constituyente
fue la elevación a nivel constitucional de los derechos sociales de los campesinos y de los trabajadores. Esta
aportación no se encontraba en el proyecto que presentó don Venustiano Carranza como encargado del
Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de ese año de 1916, lo que no significa que dicho caudillo revolucionario
no estuviera consciente de la urgencia de tutelar estos derechos sociales, ya que en su movimiento habían
participado activamente trabajadores y campesinos, si se toma en cuenta que en las modificaciones de dicho
Plan de Guadalupe, realizadas en el puerto de Veracruz el 12 de diciembre de 1914, se dispuso que debían
expedirse las leyes, disposiciones y medidas que fueran necesarias para la satisfacción de las necesidades
económicas, sociales y políticas. Como ejemplo de esos objetivos se puede mencionar la promulgación, el
6 de enero de 1915, de la Ley de Reforma Agraria, cuyo autor fue el distinguido abogado Luis Cabrera, y se
elaboró un proyecto de Ley del Trabajo.

22
200 años de derechos humanos en México
Durante los debates del Constituyente, varios miembros de ideología avanzada propusieron, y finalmen-
te se aceptó, que dichos derechos de carácter social se elevaran a rango constitucional, lo que finalmente se
aprobó en los artículos 27 y 123, respectivamente. Por ello, se afirma con acierto que dicha Constitución fue la
primera en el mundo que elevó a rango constitucional dichos derechos, los cuales ya estaban desarrollados en
leyes ordinarias de los países industrializados, pero no fueron llevados al ámbito constitucional sino después de fi-
nalizar la guerra mundial, y la primera carta que lo hizo fue la alemana de 1919, conocida como la Constitución
de Weimar, por la ciudad en donde se promulgó, y esta tendencia fue recogida por varias constituciones eu-
ropeas en esa primera posguerra.
Primero, es necesario examinar los adelantos que se obtuvieron en materia de derechos individuales,
ámbito en el cual puede afirmarse, en principio, que se tomó en cuenta el progreso que se había logrado
en la Constitución anterior de 1857, y si bien se precisaron en varios aspectos, en sus lineamientos generales
deben tomarse en cuenta dos factores esenciales, ya que el título primero, sección I, se denominó “De las
garantías individuales”, en lugar de Los derechos del hombre de la Carta Federal anterior, y en el artículo
1o. se advierte un cambio de orientación en su concepto, ya que se ha sostenido que el artículo 1o. de la
Constitución de 1857 incorporó una ideología iusnaturalista de carácter secular, puesto que en la primera
frase se estableció que el pueblo de México reconocía que los derechos del hombre eran la base y el objeto
de las instituciones sociales, pero en el artículo del mismo número de la Carta Federal vigente se advierte
una orientación claramente positivista, que fue la imperante entre los juristas de la primera mitad del siglo XX,
al establecer, en lo conducente, que: “En los Estados Mexicanos todo individuo gozará de las garantías [en
realidad, derechos], que otorga esta Constitución…”
Como ocurrió en las constituciones anteriores, en el texto original se perfeccionaron los derechos indivi-
duales establecidos por la Carta Federal de 1857, la mayoría de los cuales se reiteraron en la Constitución
vigente, especialmente en su texto original, por lo que sólo se hará referencia a los cambios significativos.
En lo que respecta al derecho de reunión, se adicionó el actual artículo 9o., con la disposición de que no
será considerada ilegal y no puede ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una
petición, o presentar tal protesta por algún acto de autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se
hace uso de violencia o amenazas para intimidarla a resolver en el sentido que se desee. Se precisaron los
derechos del debido proceso en el actual artículo 14, donde se establece que a ninguna ley se dará efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna, y se agrega que nadie podrá ser privado de la vida (esta palabra
fue eliminada en la reforma de 2005, con motivo de haberse suprimido la pena de muerte), de la libertad,
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido por los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho. Además, se agregó que en los juicios del orden criminal queda prohi-
bido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una
ley exactamente aplicable al delito de que se trate, y que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los prin-
cipios generales del derecho.
El derecho de propiedad sí se modificó de manera esencial, pues la Constitución vigente dejó de con-
siderarlo, como lo hacían las cartas anteriores, un derecho absoluto que comprendía también el subsuelo, ya
que las leyes dictadas durante el siglo XIX otorgaron a las personas o empresas, incluso a las extranjeras que
explotaban minerales e hidrocarburos, la titularidad del subsuelo. El texto original del artículo 27 significó un
cambio radical del derecho de propiedad al disponer en su primer párrafo que:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares,

200 años de derechos humanos en México
23
constituyendo la propiedad privada.- Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública
y mediante indemnización.- La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés público. Así como el de regular el aprovechamiento de los elementos de
la naturaleza susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para
cuidar de su conservación…
Este cambio es de gran significado, ya que a partir de estos preceptos surgió el concepto de la
propiedad privada con sentido social.
Se debe tomar en consideración que el texto original de la Constitución de 1917 significó una transi-
ción de la época liberal individualista, que inspiró la Carta de 1857, y la época posterior a la Primera Guerra
Mundial, que inauguró una nueva etapa con el surgimiento de los derechos sociales de carácter constitu-
cional, y la creación del Estado de Derecho Democrático y Social, que se consolidó al finalizar la Segunda
Guerra Mundial. En efecto, al expedirse la Constitución de 1917, el país tenía 15 millones de habitantes, de
los cuales 80 % radicaban en el campo, pero las grandes transformaciones que hemos señalado también se
han experimentado en nuestro país, y se han invertido de manera paulatina las circunstancias originales, ya
que en la actualidad la mayoría de la población radica en las ciudades, y sólo 20 % en el campo, pues se
ha producido una creciente industrialización, y la población (20 millones de habitantes en 1940) se ha sex-
tuplicado, pues se cuenta hoy aproximadamente con 110 millones. Todas estas transformaciones esenciales
han debido regularse constitucionalmente, y es por ello que han surgido nuevas constituciones orientadas en
esta dirección. En los países latinoamericanos dichos cambios esenciales fueron recogidos en nuevos textos
constitucionales, algunos de ellos muy recientes, como las Cartas de Guatemala de 1985; Colombia, 1991;
Paraguay, 1992; Perú, 1979 y 1993; Brasil, 1998, y Venezuela, 1999. Otras, como la Argentina, que había tenido
pocos cambios desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, fue modernizada radicalmente en 1994, y en
otras han seguido las modificaciones y nuevas leyes fundamentales expedidas en 2008 en Bolivia y Ecuador,
así como en República Dominicana en 2010. La Constitución mexicana también ha incorporado varias de
estas disposiciones, aunque por medio de reformas parciales, pero constantes, que la han actualizado y, par-
ticularmente, han evolucionado los preceptos que regulan los derechos humanos individuales, en especial
en el campo de los derechos sociales, económicos y culturales.
Estos cambios en nuestro régimen constitucional sólo pueden examinarse en sus aspectos generales,
primero en los derechos individuales y posteriormente en los de carácter social. Uno de los que se consideran
más significativos es el relativo a la pena de muerte, que se aceptó en los mismos términos que en la
Constitución de 1857, en relación con la prohibición de aplicar dicha pena en los delitos políticos, pero que
podía imponerse en los mismos supuestos de la Carta Federal anterior. Sin embargo, la oposición que se advirtió,
en especial entre los intelectuales, a la permanencia de esta sanción extrema, así como de algunos sectores
políticos, determinó que a partir de la tercera decena del siglo anterior no se aplicara dicha pena en la
práctica, aun cuando se tipificaba, de acuerdo con el texto constitucional, en los Códigos Procesales
Penales y en el Código de Justicia Militar, pues en los pocos casos en que algunos jueces, especialmente
castrenses, dictaban sentencias en que se imponía la pena capital, fueron conmutadas por el Ejecutivo por
penas de prisión. Además, como éste ratificó y el Senado lo aprobó, el Protocolo a la Convención Americana
de Derechos Humanos sobre la prohibición de la pena de muerte, tal pena se prohibió expresamente por
decreto legislativo publicado el 1 de diciembre de 2005.
Como resulta explicable, la materia en la cual los derechos individuales de los habitantes de la
República han experimentado una mayor evolución es la relativa al procedimiento penal, tanto en el cam-
po de la procuración como en el de la impartición de justicia. En efecto, en el texto original de la Constitución
de 1917 se advierte un cambio de orientación respecto de la Carta Federal anterior, que se explica en la

24
200 años de derechos humanos en México
exposición de motivos del proyecto, de acuerdo con la cual era necesario otorgar una función relevante al
Ministerio Público en la investigación de los delitos, ya que en la aplicación de la Ley Fundamental de 1857
los jueces penales, especialmente en el ámbito local, los que también tenían la atribución de investigación,
habían sustituido al representante social y realizaban una actividad inquisitoria indebida; por ello, el texto
inicial del artículo 21, además de reiterar que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad
judicial, estableció que la persecución de los delitos incumbía al Ministerio Público y a la que indebidamente
calificó como Policía Judicial que estará bajo la autoridad y mando de aquél (al respecto debe aclararse
que únicamente en sentido propio puede denominarse Policía Judicial la que existe en algunos ordenamien-
tos europeos, en los cuales la misma depende del juez de instrucción y no del Ministerio Público).
Las leyes de procedimientos penales, tanto federal como locales, desorbitaron la actividad del Ministerio
Público, que se consideró como el órgano investigador y, en su caso, acusador, al que se le otorgó el mono-
polio del ejercicio de la acción penal sin tomar en cuenta a la víctima o al ofendido por el delito, quien sólo
podía intervenir en los aspectos relativos a la reparación del daño, pero no en el fondo del proceso. Esta
situación se modificó de manera paulatina en las sucesivas reformas de 1983, 1994, 1996, 2005 y 2008, en
virtud de que se privó del monopolio del ejercicio de la acción penal, se suprimió el nombre de Policía
Judicial; se estableció un medio de impugnación (el juicio de amparo), para que los afectados pudiesen
combatir las decisiones del Ministerio Público de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y se legitimó
a los particulares para el ejercicio de la acción en los casos determinados por la ley (delitos perseguibles a
petición de parte).
Esta materia de la regulación de los procedimientos penales se ha desarrollado de forma significativa
en los últimos años, al ampliarse de manera considerable los derechos de los imputados en el proceso, y se ha
incluido expresamente en la reforma constitucional más reciente, la promulgada el 18 de junio de 2008, que
establece el principio de la presunción de inocencia del acusado mientas no se declare su responsabilidad
mediante sentencia emitida por el juez de la causa (debe entenderse que dicha sentencia debe tener
carácter firme (artículo 20 constitucional, apartado B, fracción I) y también se precisaron los demás derechos
del propio inculpado. Otra evolución que debemos destacar, también de carácter progresivo, se refiere a los
derechos de las víctimas u ofendidos por el delito, ya que había un desequilibrio respecto del acusado, y esta
situación se corrigió a partir de la reforma constitucional de 21 de noviembre de 2000, de acuerdo con la cual
se adicionó el mencionado artículo 20 constitucional con un nuevo apartado (entonces B, y actualmente C),
que establece y precisa los derechos de las víctimas u ofendidos por el delito, otorgándoles la categoría de
coadyuvantes del Ministerio Público en el proceso penal, y se les ha conferido una participación más activa
en el fondo del proceso.
La reciente reforma publicada el 18 de junio de 2008, a la que se ha hecho referencia, es particularmente
importante porque implicó un cambio muy significativo en la orientación de los procesos penales en nuestro
país, ya que es aplicable tanto al régimen federal como al de las entidades federativas. Estas modificaciones
tienen por objeto modificar el sistema tradicional, totalmente escrito de los juicios penales, y transformarlo en
un procedimiento que se ha calificado de juicios orales, pero en sentido estricto de procesos por audiencias,
éstas sí orales, ya que no se puede prescindir de la documentación, aun cuando dentro de la misma también
puede incorporarse la obtenida por medios electrónicos, es decir, grabaciones de sonido y de video. En
esta reforma se modificaron varios preceptos de nuestra Constitución, y en el apartado A del citado artículo
20 se establecieron los principios generales que deben aplicarse a partir de dicha reforma. No es sencillo
describirlos todos. En el encabezado de dicho precepto fundamental se establece que “el proceso penal
será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e
inmediación”. Entre los principios generales que consagra este artículo en su apartado B, pueden destacarse
aquellos que disponen que

200 años de derechos humanos en México
25
[…] el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen [fracción I]; que toda audiencia
se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y valoración de
las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica [fracción II]; el juicio se desarrollará ante un juez
que no haya conocido del caso previamente. La presentación de argumentos y los elementos probatorios se
desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral [fracción IV], y que estos principios se observarán también
en las audiencias preliminares del juicio [fracción X].
Entre los preceptos modificados se encuentra también el artículo 17 constitucional que, como se ha dicho,
consagra el derecho de acción procesal, al cual se le agregaron varios párrafos, y entre las disposiciones más
relevantes se pueden mencionar las que determinan los mecanismos alternativos de solución de controversias (es
decir, mediación, conciliación y arbitraje), y en materia penal dichas medidas deben asegurar la reparación
del daño y deben establecerse los casos en que se requiera supervisión judicial. Además, se determina que
las sentencias que pongan fin a los procedimientos penales serán explicadas (esto implicará una alternativa,
o bien se pretende decir, expuestas o que deben traducirse al lenguaje común) previa citación de las partes.
Otra innovación que nos parece de la mayor importancia es la relativa a que la federación, los estados y el
Distrito Federal están obligados a establecer un servicio de defensoría pública de calidad para la población
y asegurarán un servicio profesional de carrera para los defensores. En este campo ya existe un modelo a
seguir en la Ley de Defensoría Pública Federal de 1998, que introdujo precisamente un servicio de defensoría
pública en materia penal, y asesores en materias civil y administrativa, para los cuales se ha creado un sistema
de formación y selección por medio de concursos públicos, con una remuneración razonable homologada
a la de los funcionarios judiciales, y que ha dado resultados muy satisfactorios, pero no puede decirse lo
mismo de los llamados defensores de oficio en las entidades federativas, que carecen de preparación
adecuada y de estabilidad, y, por el contrario, se les confiere una carga de trabajo excesiva y muy bajas
remuneraciones.
Es adecuado mencionar una modificación muy reciente al citado artículo 17 constitucional, publicada
el 29 de julio de 2010, por la cual se introdujo una institución procesal debatida desde hace tiempo, pero
que por fin pudo ser aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas
de los estados, en los términos del artículo 135 de la Carta Federal. En efecto, al párrafo tercero de dicho
precepto fundamental se adicionó la siguiente disposición:
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales determinarán las materias
de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales
conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
Si bien es preciso esperar a la expedición de la respectiva ley reglamentaria por el citado Congreso
Federal (en el plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de ese decreto, que entró
en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 2o. mismo), para poder apreciar la
extensión del contenido, las materias y los efectos de este instrumento, el hecho mismo de que se hubiesen
introducido en el texto constitucional las acciones colectivas, debe considerarse como un acierto de gran
significado. No es frecuente en nuestro ordenamiento constitucional encontrar un precepto constitucional tan
escueto como el anteriormente trascrito, ya que por lo general suelen ser de carácter reglamentario, debido a
que en el ordenamiento mexicano no se han establecido las leyes calificadas como orgánicas constitucionales
(que en nuestro ordenamiento podrían dominarse como de desarrollo constitucional), las que poseen carácter
intermedio entre las normas fundamentales y las leyes ordinarias, en cuanto deben aprobarse con mayores
requisitos y una votación calificada, y que han sido creadas en otros ordenamientos, incluso de Latinoamérica,
para conservar en la Carta Fundamental sólo los aspectos básicos de los preceptos fundamentales.

26
200 años de derechos humanos en México
En efecto, las acciones colectivas han tenido un importante desarrollo en las diversas legislaciones
contemporáneas, debido a que por medio de ellas se pretenden tutelar los intereses legítimos de diversos
sectores importantes de la población que hasta su establecimiento no podían hacerse valer por los afectados,
quienes debido a su carácter indeterminado y su falta de organización han carecido tradicionalmente de
legitimación jurídica. Este mecanismo fue introducido a mediados del siglo anterior en la legislación de los
ordenamientos angloamericanos con el nombre de class actions (frase que podría traducirse al castellano como
“acciones de grupo”), y con las mismas se inició la tutela de los llamados intereses difusos o transpersonales,
que pueden ser invocados por los afectados por actos o decisiones de autoridades o de sectores sociales
predominantes (calificados como poderes privados), que tienen efectos de carácter general en la esfera
jurídica de particulares que se encuentran dispersos en la comunidad (y por ello sus intereses jurídicos han sido
calificados como difusos), y carecen de instrumentos de legitimación procesal. Las primeras acciones de este
carácter se ejercitaron respecto de los consumidores de bienes o servicios, y posteriormente se extendieron a
otras materias, como las relativas al medio ambiente, a la protección del patrimonio cultural y algunos otros
sectores de carácter público.
Una disposición que hubiera sido conveniente situar en el artículo 17 que se examina, es la que se
introdujo en uno de los numerosos párrafos del artículo 16, que entre otras materias regula los requisitos
relativos a la detención de las personas. El precepto a que nos referimos es el que determina que:
[…] los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier
medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias cautelares y técnicas de investigación de la autoridad
que requieran de control judicial, garantizando [en realidad protegiendo] los derechos de los indiciados y de las
víctimas u ofendidos, y que deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces [se
entiende los de control] y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Se afirma que esta disposición debe situarse en el citado artículo 17 sobre el derecho de acción, puesto que
las funciones de estos juzgadores, que son diversos de los del fondo del proceso, son mucho más amplias
que las señaladas en el párrafo mencionado, ya que no se limitan a autorizar las medidas precautorias o caute-
lares que por supuesto son importantes, sino que además deben fiscalizar las investigaciones dirigidas por el
Ministerio Público y decidir cuándo son suficientes para el ejercicio de la acción penal, pero adicionalmente
tienen la atribución de presidir las audiencias preliminares en las cuales debe depurarse el procedimiento y
determinar los medios de prueba que son pertinentes, con el fin de que pueda celebrarse sin problemas la
audiencia de fondo ante el juez de la causa.
En efecto, el citado tipo de funcionarios judiciales debe considerarse como uno de los elementos bá-
sicos de los juicios penales acusatorios y por audiencias. En los ordenamientos europeos se conocen como
jueces de instrucción o de vigilancia de la investigación policial y ministerial, y en los de América Latina que
han implantado estos sistemas actuales de enjuiciamiento penal se califican como jueces de garantía. Si se
examinan los ordenamientos constitucionales latinoamericanos que más han avanzado en esta dirección,
como Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina, este tipo de juzgadores del procedimiento, y no del fondo,
son esenciales para el sistema, y predomina la denominación de jueces de garantía. Varios estados de
la República Mexicana han iniciado esta evolución, a la que están obligados por la reforma de 2008 a la
Constitución Federal (pero incluso algunos de ellos con anterioridad a la misma); en este sentido, han expe-
dido nuevos Códigos Procesales Penales y reformado los anteriores para incorporarse a la actualización de
los respectivos procedimientos.
Existen otros preceptos que han enriquecido los derechos individuales de los habitantes de la República,
que de manera paulatina se han incorporado al artículo 4o. constitucional, y al respecto únicamente es

200 años de derechos humanos en México
27
posible señalar los más significativos, como los relativos a la igualdad de derechos del varón y de la mujer; la
protección de la organización de la familia, así como los derechos a la decisión de manera libre y responsable
sobre el número y espaciamiento de los hijos; a la protección de la salud; al desarrollo y bienestar de la familia,
y respecto de esta última también el derecho a una vivienda digna; a un ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar; el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento, a cargo de los ascendientes, tutores y custodios, siendo el Estado
a quien corresponde proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio
pleno de sus derechos. Otros derechos sustanciales que se han introducido en beneficio de los habitantes
de la República son los relativos al de información por parte de las autoridades, que simplemente se enunció
en 1977, pero sus lineamientos fueron incorporados en la reforma de 20 de julio de 2007, al agregarse varios
párrafos y diversas fracciones, que han hecho posible el ejercicio de este derecho, pues incluso se creó el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que ha desarrollado una labor muy positiva para dotar a
este derecho de un contenido real y progresivo.
Se puede señalar la introducción reciente de un nuevo derecho individual en el segundo párrafo del
artículo 16 constitucional, adicionado en el decreto legislativo de 20 de junio de 2007, para proteger a los
particulares en sus datos personales, que incluye el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así
como manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción
a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Por lo que respecta a la
libertad de expresión, que se reguló en el artículo 6o. de la Constitución vigente, se hizo casi con la misma
redacción que tenía la Carta Federal de 1857, en el sentido de que la manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos
de tercero o provoque algún delito, o perturbe el orden público; pero posteriormente, por decreto de 13 de
noviembre de 2007, se incorporó el derecho de réplica por parte de aquellos que se consideren afectados
por determinadas informaciones, y que si bien en la práctica este derecho se ejercitaba ante los medios de
comunicación, especialmente la prensa, pero no siempre la rectificación o aclaración se incluía de manera
adecuada.
También se pueden señalar cambios importantes en la regulación al derecho a la educación, respecto
del cual se ha avanzado de manera considerable para su modernización en varias etapas sucesivas. El texto
original era muy escueto, ya que disponía que la enseñanza era libre, pero de carácter laico la que se dé
en los establecimientos oficiales, lo mismo que la primaria, elemental y superior que se impartiera en los
establecimientos particulares. Además, se determinaba que ninguna corporación religiosa, ni ministro de
algún culto podrían establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, por lo que las escuelas primarias
particulares se sujetarían a la vigilancia oficial, y que la citada enseñanza primaria sería gratuita en los
establecimientos oficiales. Sin embargo, estas disposiciones fueron complicadas en cuanto se pretendió, en
virtud de una situación de extremo radicalismo político de izquierda, sustituir el texto original de este artículo
3o. reformado por decreto legislativo publicado el 13 de diciembre de 1934, por otro en el cual se consagró
la disposición, bastante equívoca, en el sentido de que la educación que impartiera el Estado sería socialista
y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual organizará
sus enseñanzas y actividades en forma que permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del
universo y de la vida social. Por lo que se refería a las actividades y enseñanzas de los planteles particulares (los
que no podían funcionar sin haber obtenido previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder
público), debían ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial, y estarían a cargo de
personas que, en concepto del Estado, tuvieran la suficiente preparación profesional, conveniente moralidad
e ideología (especialmente esta última) acorde con las disposiciones constitucionales reformadas.

28
200 años de derechos humanos en México
Esta reforma de 1934 provocó una reacción social muy desfavorable, y una tensión constante con
las autoridades educativas, por lo que, pocos años después, al haber cambiado el titular del Ejecutivo que
promovió la aprobación del precepto antes mencionado, el nuevo régimen, por cierto emanado del mismo
partido político, promovió un cambio sustancial de criterio en materia de enseñanza pública y privada,
por decreto legislativo publicado el 30 de diciembre de 1946, cuya brillante redacción fue propuesta en la
iniciativa presidencial por el entonces Secretario de Educación, el distinguido escritor e intelectual Jaime
Torres Bodet. En esencia, pues el precepto tiene varios párrafos y fracciones, se estableció en la parte que se
encuentra actualmente en vigor que:
[…] la educación que imparta el Estado —federación, estados, municipios— tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la
solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Además, agrega que la propia enseñanza se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa, debido a que el artículo 24 de la propia Ley Fundamental establecía la libertad de cultos; además,
la propia educación sería democrática y nacional, y debía contribuir a la mejor convivencia humana. Se
mantenían las restricciones a la intervención en la educación a los ministros de culto y a las asociaciones
vinculadas con la propaganda de cualquier credo religioso; se declaraba obligatoria la enseñanza primaria,
y que toda la enseñanza que impartiera el Estado sería gratuita. Los particulares podían impartir educación
en todos sus tipos, pero por lo que se refería a la educación en cualquier grado destinada a obreros y
campesinos, sólo era posible si de los particulares obtenían autorización oficial en cada caso, la que podía ser
negada o revocada, sin que en contra de tales resoluciones procediera juicio o recurso alguno. Además, se
agregó la disposición de que el Estado podía, discrecionalmente, en cualquier tiempo, conceder o revocar
el reconocimiento de la validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares.
Posteriormente se realizaron otras reformas al citado artículo 3o., debido a que era necesario actualizar
las modalidades de un derecho básico, como es el de educación. Por decretos publicados el 9 de junio de
1983, 28 de enero de 1992 y 12 de noviembre de 2002, se realizó una paulatina reelaboración de dicho
precepto fundamental, de tal manera que en primer término se estableció que:
[…] toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado —federación, estados, municipios—
impartiría de manera obligatoria la educación preescolar, primaria y secundaria. Además de estas modalidades
de educación, el Estado debe promover y atender todos los tipos y modalidades educativas —incluyendo la
educación inicial y la superior— necesarias para el desarrollo de la nación; que apoyará la educación científica
y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. Se autoriza a los particulares a impartir
educación de todos los tipos y modalidades, pero en el caso de educación preescolar, primaria, secundaria y
normal, los mismos particulares, deben impartirla de acuerdo con los fines y criterios establecidos en los primeros
párrafos de dicho precepto fundamental.
Se conservó el criterio anterior de que los que desempeñen actividades de educación privada deben
obtener previamente autorización del Estado, y éste podrá conceder o retirar la validez oficial a los estudios
que se realicen en planteles particulares, pero se suprimió la prohibición para los afectados de impugnar
dichas decisiones, por lo que pueden hacerlo tanto en la vía administrativa como en la judicial.
Una modificación muy significativa al artículo 3o. constitucional es la que se consagró en 1983, en cuanto
a la autonomía de las universidades públicas, que se había obtenido para la Universidad Nacional en 1929 y
que se había otorgado posteriormente a varias universidades públicas de las entidades federativas, ya que

200 años de derechos humanos en México
29
dicha autonomía y sus lineamientos se elevaron a rango constitucional. Conviene transcribir lo dispuesto por
la parte relativa del párrafo IV del texto actual del citado artículo 3o. de la Constitución Federal:
Las universidades y las demás instituciones de educación superior [se entiende públicas], tendrán la facultad
y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y del libre
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción
y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio…
Derechos humanos colectivos
Después de este examen somero de la evolución de los derechos de carácter individual, es preciso referirse,
también de manera sumaria, a los que se han calificado como derechos colectivos, es decir, los de naturaleza
económica, social y cultural. Para pasar una rápida revista a esta categoría de derechos, mencionaremos
que algunos de ellos fueron elevados a nivel constitucional por vez primera en la Constitución de 1917, desde
su texto original, pero se han modificado, también de manera progresiva, en los años sucesivos. Por lo que
respecta a la materia agraria, que ha sido la más conflictiva, debe tomarse en cuenta que la primera ley
en esta materia se expidió, como se ha dicho con antelación, en el artículo 27 de la Carta Federal vigente,
o sea el 6 de enero de 1915, en el puerto de Veracruz, pero fue reconocida por el Congreso Constituyente.
Este ordenamiento reguló tres tipos de propiedades agrarias: en primer término las de carácter comunal
de las poblaciones indígenas, reconocidas, como ya se ha mencionado, desde la época colonial, pero
que fueron afectadas severamente durante el siglo XIX por el apoderamiento que de ellas hicieron algunos
hacendados, lo que dio lugar a grandes extensiones en manos de pocos particulares y se conoció con el
nombre de latifundios (fenómeno que se produjo en la misma época en varios países latinoamericanos),
y que de manera paulatina debían ser restituidas a dichas comunidades; en segundo lugar la propiedad,
también colectiva, que se calificó de ejidos, y que se crearía para los campesinos que carecían de tierras, y
que podían poseerlas en común o distribuirlas en parcelas, pero que no podían ser objeto de enajenación
o prescripción, y por último la propiedad privada, que podía ser propiedad de los particulares cuando no
excediera de determinada extensión, de acuerdo con la calidad y el destino de la misma.
Los conflictos, desde su, inicio fueron muy frecuentes; incluso, antes de promulgarse la Constitución va-
rios jefes revolucionarios iniciaron el reparto agrario, que se intensificó posteriormente. Debido a que los pro-
pietarios afectados acudían a la vía judicial, especialmente al juicio de amparo, en 1934 se hizo una reforma
radical en esta materia al artículo 27, para incorporar el texto de la citada ley agraria de manera íntegra en
la Constitución, prohibiendo todo medio de impugnación a los propietarios afectados. Esto provocó una ver-
dadera incertidumbre en la propiedad agraria, que afectó seriamente la producción agrícola y ganadera;
ante ello, por decreto de 1948 se fijaron los límites de lo que se denominó la pequeña propiedad agrícola y
ganadera, y, para darle seguridad, el Ejecutivo Federal podía expedir un certificado de inafectabilidad, que
podía ser tutelado en la vía judicial, incluso por el juicio de amparo.
Esta reforma constitucional produjo cierta estabilidad en la propiedad agraria, pero las controversias
se incrementaban debido a que los gobiernos de la época parecían concursar sobre el número de hectá-
reas repartidas en cada régimen. Los conflictos agrarios, que eran muy numerosos, no sólo respecto de los pro-
pietarios, sino también entre los campesinos, ya sea individualmente o entre las comunidades ejidales o co-
munitarias, se decidían en una primera instancia por las autoridades administrativas, y en último grado por un

30
200 años de derechos humanos en México
organismo denominado Consejo Consultivo Agrario, que formulaba un proyecto de sentencia que, en caso de
ser aprobado, suscribía el titular del Ejecutivo Federal, y posteriormente se podía impugnar por la vía judicial.
Una solución razonable se introdujo en la reforma de la fracción XIX del propio artículo 27 constitucional,
por decreto de 6 de enero de 1992, al crear, como ocurre en varios ordenamientos latinoamericanos, una
jurisdicción agraria, integrada por tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por
magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por el Senado de la República y en sus recesos
por la Comisión Permanente, y también se estableció una Procuraduría Agraria para asesorar a los campesinos
que lo requirieran. La Ley Reglamentaria estableció una Sala Superior y Salas Unitarias regionales para resolver
los conflictos agrarios, lo que ha otorgado una racionalidad a la solución de los mismos. En el mismo decreto
de reforma constitucional se tomaron otras medidas para flexibilizar la rigidez que se estableció originalmente
sobre los derechos de propiedad de los ejidatarios y de los comuneros, ya que se modificó la fracción VII del
artículo 27 constitucional, para establecer que:
[…] la ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros puede adoptar las condiciones que más les
convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comu-
neros sobre la tierra y de cada comunero con su parcela. Igualmente la propia ley debe establecer los procedi-
mientos por los cuales comuneros y ejidatarios pueden asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar
el uso de sus tierras y tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo
de población, y además, los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al
ejidatario el dominio sobre su parcela.
En cuanto a la materia laboral, que fue otro de los derechos sociales elevados a nivel constitucional por
la Carta Federal en su texto original de 1917, y consagrados en el artículo 123, también ha experimentado varias
reformas progresivas, de las cuales pueden citarse algunos ejemplos exclusivamente a nivel constitucional.
El citado precepto fundamental se ha ampliado paulatinamente de manera ostensible, y se ha convertido
en una regulación prácticamente reglamentaria, ya que no se ha limitado a enunciar los principios básicos
de los derechos laborales, sino también ha incluido su desarrollo, detallado posteriormente en las diversas
leyes laborales, que primero fueron también de carácter local, pero que finalmente se centralizaron en la Ley
Federal del Trabajo de 1931, sustituida por la publicada el 1 de abril de 1970, que a su vez ha experimentado
numerosas modificaciones, tanto de fondo como de índole procesal. Este precepto, que en un principio
únicamente contemplaba la regulación del trabajo empresarial, tanto público como privado, se dividió
en dos apartados por decreto de 8 de octubre de 1974, que incorporó en el apartado B las disposiciones
aplicables a las relaciones entre los órganos del Poder de la Unión y del Distrito Federal y sus trabajadores,
que anteriormente estaba reglamentado por leyes ordinarias. Este sector, que configura el llamado derecho
burocrático, el que posee carácter específico en cuanto a dicha rama jurídica, se integra no sólo por
normas laborales, sino también de derecho administrativo, ya que los trabajadores al servicio de los órganos
del poder, además de su calidad de trabajadores, realizan actividades como empleados y funcionarios,
y en términos generales se han calificado como servidores públicos, de acuerdo con la reforma de 1982
al título cuarto de la Carta Federal. En ambos apartados dicho precepto fundamental ha experimentado
numerosas modificaciones y adiciones. En la reforma publicada el 19 de diciembre de 1978 al “Preámbulo”
del mencionado artículo 123, se introdujo el principio de que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.
En el texto original de la fracción VI del artículo 123 se dispuso el establecimiento de un salario mínimo
y del derecho a la participación de las utilidades obtenidas por toda empresa agrícola, comercial, fabril o
minera. Ambas prestaciones fueron precisadas por reformas posteriores.

200 años de derechos humanos en México
31
Por lo que respecta al salario mínimo, la misma fracción disponía que debía ser suficiente, atendiendo a
las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación
y sus placeres honestos en su condición de jefe de familia. Los lineamientos para la determinación del salario
mínimo fueron precisados en la reforma de 23 de diciembre de 1986 a la mencionada fracción VI del artículo
123, en cuanto dispuso que:
Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán
en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad
económica, o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
Además, en esta modificación se amplía la cobertura del salario mínimo general, pues debe ser
suficiente.
[…] para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando,
además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión
nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno…
Se debe aclarar que, debido a las recurrentes crisis económicas que ha sufrido el país, desde hace
tiempo el salario mínimo fijado por la comisión respectiva periódicamente ha perdido su significado original, ya
que resulta ostensiblemente insuficiente para los objetivos para los cuales se estableció y se ha transformado
como índice para fijar montos económicos en diversos sectores.
En la actual fracción X del mismo artículo 123 también se perfecciona el derecho de los trabajadores
a las utilidades de las empresas, cuyo porcentaje debe ser establecido por una comisión tripartita con
representantes de trabajadores, empleadores y del gobierno, de acuerdo con una reforma publicada el 21
de noviembre de 1962. Asimismo, se fijan de manera minuciosa los elementos que en general debe tomar en
cuenta dicha comisión, la que debe considerar, entre otros factores, la necesidad de fomentar el desarrollo
industrial del país, el interés razonable que debe recibir el capital y la necesaria reinversión de capitales.
En términos muy amplios se puede afirmar que las instituciones de seguridad social para los trabajadores
fueron previstas por el texto original de la fracción XXIX del artículo 123, en cuanto estableció que se
consideran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de
cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual tanto el gobierno
federal, como el de cada estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole para
infundir e inculcar la previsión popular. A su vez, la fracción XXX dispuso que eran consideradas de utilidad
social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas para ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores. Estas instituciones de seguridad social para los trabajadores y
servidores públicos, así como para otros grupos sociales, se fueron perfeccionando de manera paulatina, ya
que por la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1974, se adicionó la fracción XXIX del apartado A
del artículo 123 que se comenta, para establecer que:
[…] es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida,
de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier
otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores
sociales y sus familiares.

32
200 años de derechos humanos en México
En cuanto al apartado B, en su texto original de 1960, se establecieron en la fracción XI las reglas
mínimas de la seguridad social para los servidores públicos de manera muy amplia, pues debe cubrir los
seguros por enfermedades profesionales y no profesionales y maternidad, así como de jubilación, invalidez,
vejez y muerte para las mujeres durante el embarazo y la lactancia; a los familiares de los asegurados se les
otorga el derecho de asistencia médica y medicinas; además, deben establecerse centros para vacaciones
y recuperación, y a los propios trabajadores del Estado se les deben proporcionar habitaciones baratas, en
arrendamiento o venta, y además constituirse un fondo nacional de la vivienda para constituir depósitos
en favor de los trabajadores y un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas,
repararlas o mejorarlas, o cubrir pasivos adquiridos por estos conceptos.
En cumplimiento de estas disposiciones constitucionales sobre seguridad social fueron creadas dos
grandes organizaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que creció en construcciones, orga-
nismos y servicios de manera continua hasta extenderse por toda la República, y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El IMSS fue creado por la ley publicada el 19 de enero de 1943, día que entró en vigor, y entró en
funciones en 1944. Dicho ordenamiento fue objeto de numerosas reformas y fue sustituido por la ley actual,
de 12 de marzo de 1973, también con numerosas modificaciones posteriores.
El ISSSTE fue establecido como organismo público descentralizado por ley de 28 de diciembre de
1959, y tiene como antecedentes la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, de 31 de diciembre de 1925, que
amplió paulatinamente su esfera de protección, lo que permitió establecer dicho instituto posteriormente.
Ambos organismos han otorgado, desde su fundación, miles de créditos y construido numerosos centros
habitacionales por todo el país, pero el crecimiento acelerado de la población ha hecho difícil alcanzar
la meta propuesta. Para cumplir con el derecho constitucional a una vivienda digna, se crearon en los dos
campos, es decir de los trabajadores y de los servidores públicos, organismos especializados. Dentro del primer
sector se estableció el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), por Ley
de 24 de abril de 1972, y de manera paralela, y dentro del ISSSTE, se estableció una dirección denominada
Fovissste, para los créditos de adquisición, renta y construcción de viviendas para los servidores públicos.
No es posible seguir adelante en este intento de describir en forma muy sintética la evolución de los dere-
chos humanos en los dos siglos que se cumplen del inicio de la guerra de Independencia y 100 años del inicio
de la Revolución mexicana, pues quedan muchos aspectos que sería imposible abordar, como el de los de-
rechos políticos de los ciudadanos mexicanos, y la explicación, así sea sumaria, de los instrumentos protecto-
res de los propios derechos fundamentales, que también han evolucionado, y las instituciones protectoras de
los mismos derechos, que por muchos años se concentró exclusivamente en el juicio de amparo, pero que a
partir de las reformas esenciales de 1996, se han extendido dichos instrumentos tutelares a las controversias
constitucionales y la acción de inconstitucionalidad (artículo 105, fracciones I y II).
En esta dirección se inserta la transformación de la Suprema Corte de Justicia en un verdadero tribunal
constitucional, por medio de las reformas de 1988 y la mencionada de 1996, que se han perfeccionado
posteriormente.
También sería conveniente hablar, pero de muy difícil síntesis, la creación de los organismos no jurisdiccio-
nales de protección de los mismos derechos, como son las Comisiones Nacional y las Locales de los Derechos
Humanos, elevadas a nivel constitucional en 1992 (33 en toda la República), y perfeccionadas posteriormen-

200 años de derechos humanos en México
33
te, así como los organismos paralelos, es decir, las Procuradurías Federales de Protección al Consumidor, de la
Defensa de los Trabajadores, la Agraria y la de Protección al Medio Ambiente.
La recepción del orden jurídico internacional sobre derechos humanos en el derecho mexicano
Para concluir este rapidísimo recorrido de la evolución de los derechos humanos en México en este largo
periodo, y con la conciencia de que ha quedado inconcluso, es preciso destacar una evolución de gran
trascendencia en la evolución de los derechos humanos en las últimas décadas del siglo XX, pero que se
ha acelerado de manera considerable en los inicios del actual. Nos referimos a la creciente y acelerada
internacionalización de las constituciones contemporáneas, y particularmente en el campo que examinamos,
ya que es indudable la creación del derecho internacional de los derechos humanos, que por conducto de la
ratificación y aprobación de los tratados generales de los propios derechos, los mismos se han incorporado a
las normas constitucionales internas, y deben considerarse como derechos nacionales de fuente internacional.
Este acontecimiento inevitable no ha sido incorporado expresamente en nuestra Constitución Federal, como
lo han hecho muchos ordenamientos fundamentales de nuestra época, incluso muchos latinoamericanos.
Tradicionalmente no hemos sido receptivos a esta situación inevitable, pues ya nos encontramos en ella,
y sólo tímidamente nuestra Suprema Corte ha establecido en dos tesis, que no son obligatorias, que los
tratados internacionales en general se encuentran por encima de nuestras normas internas, de acuerdo con
la interpretación que ha hecho nuestro alto tribunal respecto del artículo 133 constitucional; pero en cambio,
en el proyecto de reformas constitucionales y de una Nueva Ley de Amparo, aprobados por la misma Suprema
Corte en 2002 y convertida en iniciativa ante el Senado Federal en 2004, se reconoce expresamente que
el juicio de amparo debe proceder también para la tutela de los derechos humanos establecidos por los
cinco instrumentos generales de carácter internacional sobre derechos humanos que el Estado mexicano ha
suscrito, ratificado y aprobado a partir de mayo de 1981. Estos instrumentos son: la Declaración Americana
sobre los Derechos y Deberes del Hombre, suscrita en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948; la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, expedida en París el 10 de diciembre del mismo año de 1948; los Pactos
de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales, expedidos en
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y que entraron en vigor, respectivamente, el 23 de marzo de 1976 y
el 3 de enero de 1976, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la ciudad
de San José, Costa Rica, en noviembre de 1969 y que entró en vigor en julio de 1978.
Después de varios esfuerzos para introducir en el texto de nuestra Constitución Federal el reconoci-
miento del derecho internacional de los derechos humanos, como lo han efectuado varios ordenamientos
fundamentales de Latinoamérica, al parecer han dado resultados muy recientemente, si se toma en consi-
deración el proyecto de modificación constitucional, aprobado por la Cámara de Diputados y perfecciona-
do por el Senado Federal en su calidad de Cámara revisora en el mes de mayo de este año, prácticamente
por unanimidad, y se envió nuevamente a la Cámara de Diputados para la aprobación de las innovaciones
introducidas por el Senado. Si bien el proyecto aprobado propone modificaciones y adiciones a varios pre-
ceptos de nuestra Carta Federal, es decir en los artículos 1o.; 11; 29; 33; 89, y 102, apartado B, todas estas
reformas están dirigidas a fortalecer los derechos humanos desde diversos ángulos.
Como sería complicado, en un trabajo de síntesis como el presente, hacer referencia a todas las
innovaciones contenidas en esta materia, el análisis se centrará particularmente en el capítulo I, artículo 1o.,
de nuestra Ley Fundamental, que regula los aspectos esenciales de esta materia.

34
200 años de derechos humanos en México
Por ello, resulta conveniente, debido a su trascendencia, transcribir el texto de las reformas propuestas
por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con las innovaciones incorporadas por el Senado Federal:
Título Primero, Capítulo I, De los derechos humanos y de sus garantías.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales sobre los derechos humanos antes señalados.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Al examinar lo propuesto en este artículo, se advierte en primer término un cambio tanto de terminología
como de orientación en relación con los derechos humanos. La primera no puede considerarse como una
modalidad estrictamente semántica, ya que sustituye la frase garantías individuales, que se consagra en la
Constitución de 1857, como un equivalente a los derechos humanos de carácter individual, concepto que se
reiteró en el título primero, capítulo I, del texto original de la Carta Federal de 1917, con la incongruencia de
que dicha Ley Fundamental, como ya se ha dicho, elevó a nivel constitucional los derechos sociales agrarios
y laborales, pero no se incluyen en esa denominación, la cual ha persistido no obstante la imprecisión que
produce al confundir los derechos con sus instrumentos de protección. Durante el siglo XIX se modificó el
significado del término garantías constitucionales como equivalentes a los derechos, para otorgarles su
verdadero significado jurídico de instrumentos predominantemente procesales, para la protección de la
eficacia de los propios derechos, y este significado es el que se ha utilizado expresamente en las constituciones
de orientación democrática a partir de la Carta Fundamental de la República de Austria, inspirada en el
pensamiento del ilustre jurista Hans Kelsen, y así se ha reconocido en las posteriores, con mayor razón en las
contemporáneas. Sin embargo, en nuestro ordenamiento constitucional, e inclusive jurídico, en general ha
sido muy difícil superar esa denominación, no obstante su patente anacronismo.
En segundo lugar, se advierte también una variación importante en la orientación de los derechos hu-
manos, pues sin bien el texto del proyecto que se comenta no utiliza el vocablo iusnaturalista de reconocer
dichos derechos, sino que reitera el de otorgar, que significa un concepto positivista, al considerar la incorpo-
ración de los derechos establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos, implícitamente
se reconoce el espíritu del iusnaturalismo laico de los derechos humanos internacionales, al señalarse como
características de los derechos fundamentales su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad, y como si lo anterior no fuera suficiente, se propone incorporar a nuestra Carta Federal la disposición
en el sentido de que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos (se entiende ratificados y apro-
bados por el Estado mexicano), lo que significa también que será preciso tomar en consideración los criterios
y la jurisprudencia de los organismos y tribunales protectores de dichos derechos establecidos en los tratados
mencionados.

200 años de derechos humanos en México
35
Todo lo anterior determina el reconocimiento de lo que ya acontecía en la realidad jurídica de nuestro
país, es decir que el catálogo de derechos humanos comprende tanto los establecidos expresamente en el
texto constitucional, como en los tratados de derechos humanos de los que es parte el Estado mexicano, ya
que estos últimos no sólo tienen carácter internacional, sino también nacional, al haber sido incorporados a
nuestro ordenamiento, según se ha reiterado, como derechos humanos de fuente internacional, y por tanto,
si estas modificaciones son aprobadas de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 135 de
la Carta Federal, todos los derechos, los establecidos expresamente en el texto constitucional, pero también
los de fuente internacional, podrán ser invocados directamente por los afectados mediante los instrumentos
de protección de los derechos humanos establecidos por nuestro sistema jurídico, en la inteligencia de que
los de fuente internacional poseen doble tutela: ante los organismos no jurisdiccionales y los jurisdiccionales
internos, pero también, en su caso, ante los de carácter internacional.
Una última observación se refiere a la introducción, en el artículo 1o., no sólo de los derechos huma-
nos, que fue la denominación aprobada por la Cámara de Diputados, sino que el Senado le agregó la frase
y sus garantías; claro, no en el sentido equívoco tradicional, de equivalente a los propios derechos, que sería
reiterativo, sino como instrumentos de protección, pero esto no era necesario en el título mismo del precepto,
ya que no se mencionan expresamente en éste, pues hubiera sido preferible la redacción aprobada por la
Cámara de Diputados, que no incluye en el título del citado artículo 1o. la introducida por la Cámara de revi-
sión, ya que, con mejor técnica, en la parte final del artículo 1o. que se comenta, propone que: Las garantías
para su protección serán las que establezca la Constitución y las leyes que de ella emanen. Este comentario
no implica que la mayoría de las innovaciones introducidas por la Cámara revisora sean objetables, por el
contrario, las mismas perfeccionan y complementan las propuestas de la Cámara de Diputados.
En resumen, se puede afirmar que si este proyecto de reformas constitucionales es aprobado por el
órgano revisor de nuestra Carta Fundamental, significará un adelanto muy considerable en la evolución
de los derechos humanos y una excelente culminación de los 200 años de evolución progresiva de tales
derechos, que se inició con el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedido en
Apatzingán durante la lucha por la Independencia de nuestro país.


La lucha por la libertad
Este Pueblo oprimido, semejante con mucho al de Israel trabajado por faraón, cansado de sufrir, elevó sus manos al cielo, hizo oír sus clamores ante el solio del Eterno y, com-padecido éste de sus desgracias, abrió su boca y decretó ante la corte de los serafines que el Anáhuac fuese libre.
Discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo,
pronunciado por José María Morelos y escrito
por Carlos María Bustamante.

{ 38 }
A 200 años del inicio de la Independencia
Hace 200 años inició el camino que condujo al nacimiento de un nuevo país independiente. México es pro-
ducto de los grupos diversos de población que atendieron el llamado del cura Miguel Hidalgo en septiembre
de 1810 en busca de libertad, justicia e igualdad.
Preocupación común entre quienes participaron en aquel movimiento fue la abolición de la esclavitud,
por ello fue tema recurrente de las proclamas que los caudillos emitían para convocar a la lucha. El Archivo
General de la Nación resguarda como parte de su acervo la serie documental Operaciones de Guerra,
donde se encuentran, entre otros, los documentos que se mencionan a continuación:
• Mundum del Bando de Miguel Hidalgo aboliendo la esclavitud. Fechado el 18 de octubre de 1810
en la ciudad de Valladolid, exhorta a todos los dueños de esclavos a ponerlos en libertad, señalando
que si se negaban sufrirían irremediablemente la pena capital; como medida de prevención, también
determinó que los escribanos se negaran a extender escrituras corrientes para este tipo de contratos,
y declaró abolida para siempre la paga de tributos para todo género de castas.
• Decreto de José María Morelos para la abolición de la esclavitud y la supresión de castas. Fechado
el 5 de octubre de 1813 en Chilpancingo, también ordenaba que los intendentes de las provincias y
demás delegados verificasen que se otorgara la libertad de los esclavos que se encontraban bajo su
jurisdicción.
• Manifiesto escrito por José María Cos, titulado “La nación americana a los europeos vecinos de este
Continente”. Fechado el 16 de mayo de 1812 en Sultepec, exhorta a reflexionar sobre la situación
de emergencia que se vivía entonces, y sobre la necesidad de atender un plan de paz y un plan de
guerra; ambos para defender principios que se consideraban naturales y legales, como la soberanía,
la igualdad y el respeto al rey.
• Plan de Iguala. Fechado el 24 de febrero de 1821, con este acuerdo se puso fin al movimiento ar-
mado y se estableció la unidad entre la mayoría de los grupos que se encontraban en pugna; está
integrado por 24 artículos, que incluyen varios de los principios que regirían la nueva nación indepen-
diente, como el establecimiento de la religión católica, la independencia de toda potencia extranje-
ra y el establecimiento de la monarquía moderada como forma de gobierno
• Tratados de Córdoba. Fueron firmados por el jefe del Ejército Trigarante, Agustín de Iturbide, y el Virrey de
la Nueva España, Juan O’Donojú, el 24 de agosto de 1821. Establece que se siga el espíritu del Plan
de Iguala y se nombre la Junta Provisional Gubernativa integrada por un presidente y una regencia,
que gobernarían hasta el momento en que las cortes formasen la constitución del Estado para que
el Ejecutivo residiera en la regencia y el Legislativo en las Cortes. El AGN resguarda un ejemplar de la
época, editado en la imprenta imperial de Alejandro Valdés.

200 años de derechos humanos en México
39
Mundum del Bando de Miguel Hidalgo aboliendo la esclavitud, Valladolid, 18 de octubre, 1810.AGN, Operaciones de Guerra, vol. 4A, exp. 4.

40
200 años de derechos humanos en México
Manifiesto escrito por José María Cos, titulado “La nación americana a los europeos vecinos
de este Continente”, 1812.AGN, Operaciones de Guerra, vol. 924, exp. 86,
ff. 155-160.
Decreto de José María Morelos para la abolición de la esclavitud y la supresión de castas, Chilpancingo,
5 de octubre de 1813.AGN, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México: 1808-1821,
Juan Hernández y Dávalos, vol. 2, t. 5, docto. 82, 2 fs.

200 años de derechos humanos en México
41
Plan de Iguala o Plan de la Independencia de México, 1821. AGN, Impresos Oficiales, vol. 60.

42
200 años de derechos humanos en México
Tratados de Córdoba, 1821.AGN, Impresos Oficiales, vol. 60, exp. 55.

200 años de derechos humanos en México
43
Alas de libertad María Eugenia Anduaga de Chávez

44
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
45
Cabalgata por la justiciaCarlos Amador Anaya Rodríguez
Bando de HidalgoJorge Alberto Laurel Fernández
El libertadorEloísa Lucina Díaz Rivas

46
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
47
Entre líneas de libertadArturo Olivares Tempa
IncertidumbreJosé Jesús Juventino
Castillo Martínez
La libertad está en tus manosSuzanne Medina Andersson

48
200 años de derechos humanos en México
Paso firme (presente a la vista)Alejandro Peña Organiz
Rompiendo CadenasAmado Flores Procopio

200 años de derechos humanos en México
49
LibertadMaría Elizabeth
Oropeza Licona
Esencia de lucha, destino derechos humanosElsa Marisol Pérez Lara


Del tema Independencia de México y los derechos humanosNeida Turena Méndez González

52
200 años de derechos humanos en México
De la guerra a la gloriaRodrigo Daniel Hernández Medina

200 años de derechos humanos en México
53
Descubriendo la libertadPaola Alessandra Arellano Zepeda

54
200 años de derechos humanos en México
Patria nacienteAlberto Cruz Pacheco

200 años de derechos humanos en México
55
LibertadGuillermo García Ochoa

56
200 años de derechos humanos en México
Extiende la mano como tu libertadJorge Juárez Calderón

200 años de derechos humanos en México
57
Los ideales de la naciónMarcos Piña Martínez


En pos de la democracia
¡Pueblo Mexicano! En nombre de la Patria agonizante: en memoria de los mártires constituyentes que ofren-daron su vida para consolidar la paz y el progreso de nuestra nación, te estrechamos a que unidos todos tra-bajemos por sostener la bandera de la ley!
Club Femenil Antirreeleccionista, “Hijas de la Revolución”.

{ 60 }
Centenario de la Revolución mexicana
Tras nacer como país independiente, México ensayó un par de experiencias imperiales: primero con Iturbide
y cuatro décadas después con Maximiliano de Habsburgo; la alternancia en el gobierno de regímenes cen-
tralistas y federalistas, las reformas a las leyes fraguadas por una generación de intelectuales que separó a
la Iglesia del Estado y un gobierno que intentó inscribir al país en el concierto de las naciones desarrolladas
pero que, obnubilado por la permanencia en el poder, se convirtió en una dictadura donde predominaron
los contrastes y las desigualdades para los gobernados.
En 1908, el Presidente Porfirio Díaz declaró que los mexicanos estaban preparados para la democracia.
Sus opositores se agruparon en organizaciones ante la posibilidad de que se realizaría una alternancia en
el gobierno, situación que no sucedió, pues además de contender nuevamente por la Presidencia de la
República en 1910, Díaz no respetó el triunfo de Francisco I. Madero, lo que detonó el movimiento armado y
luego provocó su renuncia.
Sobre la revolución que inició hace 100 años existen referencias documentales en fondos y coleccio-
nes del AGN, entre ellos los denominados Revolución, Cuartel General del Sur, Convención Revolucionaria,
Genovevo de la O, Alfredo Robles Domínguez.
• Entrevista Díaz-Creelman. En marzo de 1908 se publicó la entrevista que James Creelman realizó al
Presidente Porfirio Díaz, quien expresó su intención de abandonar el poder, pues el pueblo mexicano ya
estaba capacitado para la democracia. El AGN cuenta con un ejemplar de El Imparcial, donde se publicó la
primera parte de la entrevista, así como la edición bilingüe digitalizada de la entrevista completa, publicada
por la UNAM en 1963.
• La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático. Francisco I. Madero publicó este libro,
fechado en 1908, donde hizo un análisis de los 30 años de la dictadura porfirista, haciendo énfasis en que
debía respetarse la Constitución de 1857, el sufragio libre y la no reelección. El libro puede ser consultado en
la Biblioteca-Hemeroteca “Ignacio Cubas” del AGN.
• Plan de San Luis. Fechado el 5 de octubre de 1910. Su propósito fue declarar nulas las elecciones celebradas
entre junio y julio de ese año; desconocer el gobierno de Porfirio Díaz, junto con su gabinete, y hacer respetar
el principio de no reelección, así como la Constitución de 1857; se convocaba a que los mexicanos tomaran
las armas el 20 de noviembre a las seis de la tarde, “para derrocar a los usurpadores del poder”; además,
Francisco I. Madero asumiría la Presidencia de manera provisional, y se convocaría a nuevas elecciones. Este
Plan forma parte del fondo Genovevo de la O.
• Plan de Ayala. Fechado en noviembre de 1911, señaló las violaciones al “Sufragio efectivo, no reelección”,
hechas por Francisco I. Madero, a quien se desconoció como Presidente y líder de la Revolución; proponía
su derrocamiento, reconociendo como jefe de la Revolución al General Pascual Orozco, y, de no aceptar
el cargo, al General Emiliano Zapata. El Plan destaca que las haciendas o propiedades comunales, montes
o aguas que se encontraran en manos de hacendados, caciques o científicos les serían expropiadas para
entregarlas al pueblo; a quienes se opusieran a ello se les quitarían las dos terceras partes de sus propiedades,
para dar una pensión a los huérfanos, viudas o personas imposibilitadas por los estragos de la guerra. Este
documento también forma parte del fondo Genovevo de la O.

200 años de derechos humanos en México
61
Entrevista Díaz-Creelman, marzo de 1908AGN-Biblioteca, Entrevista Díaz-Creelman, pról. de José Ma. Luján, trad. de Mario Julio del Campo. México,
UNAM, 1963, 105 pp. (Cuadernos del Instituto de Historia, serie Documental, núm. 2.)

62
200 años de derechos humanos en México
La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático AGN, Biblioteca-Hemeroteca “Ignacio Cubas.

200 años de derechos humanos en México
63
Plan de San Luis, octubre de 1910. AGN, Genovevo de la O, caja 19, exp. 2, fs. 1-4.

64
200 años de derechos humanos en México
Plan de Ayala, noviembre de 1911. AGN, Genovevo de la O, caja 19, exp. 1, fs. 11.

200 años de derechos humanos en México
65
Sin títuloEsaú Josué Escorza Cruz

66
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
67
La marcha hacia el futuroLuis Viñals Garmendia
Conformando la libertadMaría Hortensia Uribe Franco

68
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
69
La savia del árbolLorena Sánchez de la Barquera Cordero
Tierra fragmentadaCatarino Omar Soto Martínez

70
200 años de derechos humanos en México
El precio de la libertadEloísa Lucina Díaz Rivas

200 años de derechos humanos en México
71

72
200 años de derechos humanos en México
Luces y sombrasLuz María Solloa Junco

200 años de derechos humanos en México
73
Origen y fuerza de la Independencia de MéxicoHéctor Moreno Pizano

74
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
75
Humildad, justicia y libertadAlma Romero Sánchez
Es ciega...Iván Méndez Vela
El reflejoÁlvaro Aguilar Mercado

76
200 años de derechos humanos en México
Derecho de libertadAniceto Vargas Pérez

200 años de derechos humanos en México
77
Crónica de una nación en pugna Nicolás Arturo Mora Hernández
Cómo sería tu vidaJuan Sebastián Becerra Mancilla


Legado
La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina

{ 80 }
Herencia documental
La aproximación de pasado, presente y futuro tiene un denominador común: la herencia documental que se
ha transmitido de una generación a otra, como objeto histórico de una mexicanidad viva y reinterpretable.
Los documentos fundamentales de nuestra identidad nacional están arraigados en el imaginario colectivo,
como las joyas que nos legaron nuestros antepasados, mismas que heredaremos a los mexicanos del porvenir.
Los documentos que se mencionan a continuación forman parte del fondo reservado del AGN.
• Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón. Documento leído por primera vez en la
sesión inaugural del Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813; es, sin lugar a dudas, uno
de los documentos fundacionales de nuestro país. En él, Morelos nos heredó su ideario político y social,
dejando en claro los principios que consideró nos llevarían a ser una mejor nación, como son: una
forma de gobierno republicana, independiente y democrática, cuya soberanía dimane inmediatamente
del pueblo y sea representada en el Congreso; un equilibrio entre los poderes, divididos en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; un Estado sin fueros ni privilegios, donde los impuestos se distribuyan equitativamente
entre la población, y un Estado social que vele por la justicia, cuyas leyes moderen la opulencia y la
indigencia, sean abolida la esclavitud y suprimidas las castas.
• Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Está fechada el 28 de septiembre de 1821, pues se
elaboró al consumarse la Independencia, al quedar establecida la Junta Provisional Gubernativa en-
cargada de redactarla y pronunciarla. Entre los firmantes destacaron: Agustín de Iturbide, Antonio de la
Bárcena, Matías Monteagudo, Juan José Espinoza de los Monteros, Francisco Manuel Sánchez de Tagle,
José María de Bustamante y Anastasio Bustamante, entre otros. Con ella se rompieron los últimos lazos
que nos hacían depender de España y se abría la puerta para la construcción de una nueva nación.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917, la cual permanece
vigente hoy en día. En ella se estableció la forma de gobierno republicana, representativa, democrática
y federal, que es nuestra actual forma de gobierno. Es considerada la primera constitución social del
siglo XX, ya que en ella se establecen las garantías individuales y se reconocen derechos sociales, como
la huelga, el derecho a la educación, la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, la jornada de
trabajo máxima de ocho horas, la libertad de expresión y la asociación de los trabajadores; creó el
municipio libre, y estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra.

200 años de derechos humanos en México
81
Sentimientos de la Nación, rubricados por José María Morelos y Pavón, 1813.AGN, Actas de Independencia y Constituciones de México, Colección de Documentos del Congreso de
Chilpancingo, Manuscrito Cárdenas, vol. 1, ff. 33-34v.

82
200 años de derechos humanos en México
Sentimientos de la Nación, rubricados por José María Morelos y Pavón, 1813.AGN, Actas de Independencia y Constituciones de México, Colección de Documentos del Congreso de
Chilpancingo, Manuscrito Cárdenas, vol. 1, ff. 33-34v.

200 años de derechos humanos en México
83
Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 1821 AGN, Actas de Independencia y Constituciones de México, exp. 1.

84
200 años de derechos humanos en México
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917. AGN, Bóveda de Seguridad, Fondo Documental Reservado.

200 años de derechos humanos en México
85
La celebración de los hijos de Pancho VillaJannet Yovana Villamil Arreguín

86
200 años de derechos humanos en México
Reinterpretando la historiaAmado Flores Procopio

200 años de derechos humanos en México
87
Vivir con libertadMariana Monzón Sandoval

88
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
89
Un grito de libertadJorge Juárez Calderón
Nuestra herenciaAmado Flores Procopio

90
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
91
Cimientos históricosXolotl Polo

92
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
93
Hoy en la historiaMario Velasco Serrano
Herencia, la vozAdriana del Rocío García Hernández

94
200 años de derechos humanos en México

200 años de derechos humanos en México
95
Detrás del hoyAndrea Santoyo Galván

96
200 años de derechos humanos en México
México en libertad. 1810-2010Diana Guzmán Fuerte
La educación como un campo de cultivoJulio César Ferrá Calzada

200 años de derechos humanos en México
97
Independencia y votaciónEfraín Castro Calderón

98
200 años de derechos humanos en México
La independencia nos ha dado presente y futuro
Gabriela Abud
El legado de las luchasIsrael André Ávila White

200 años de derechos humanos en México
99
México... espejismo de libertadSusana Lezama

100
200 años de derechos humanos en México
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 1824Brisa Y. Álvarez Salinas

200 años de derechos humanos en México
101
El legadoRafael Martínez Ramírez


Presidente
Consejo Consultivo
Primer Visitador General
Segundo Visitador General
Tercer Visitador General
Cuarta Visitadora General
Quinto Visitador General
Secretario Ejecutivo
Secretario Técnico del Consejo Consultivo
Oficial Mayor
Directora General del Centro Nacionalde Derechos Humanos
Raúl Plascencia Villanueva
María Patricia Kurczyn VillalobosGraciela Rodríguez OrtegaJuliana González ValenzuelaFernando Serrano MigallónMiriam Cárdenas CantúMiguel Carbonell SánchezRafael Estrada MichelEugenia del Carmen Diez HidalgoRicardo Jesús Sepúlveda IguínizAndrés Roemer
Luis García López Guerrero
Marat Paredes Montiel
Daniel Romero Mejía
Teresa Paniagua Jiménez
Fernando Batista Jiménez
Luis Ortiz Monasterio
José Zamora Grant
Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz
María del Refugio González Domínguez
Directora General Dra. Aurora Gómez Galvarriato Freer
Director de Publicaciones y Difusión Mtro. Miguel Ángel Quemain Sáenz
Jefe del Departamento de Publicaciones Mtro. Marco Antonio Silva Martínez


200 años de derechos humanos en México, coeditado por el Archivo General de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
se terminó de imprimir en octubre de 2010 en los talleres deImprenta Juventud, S. A. de C. V., Antonio Valeriano núm. 305-A,
col. Liberación, Delegación Azcapotzalco, C. P. 02910, México, D. F.
El tiraje consta de 2,000 ejemplares.