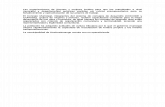31482223.pdf
-
Upload
alicia-elizabeth-manrique-de-lara-vidalon -
Category
Documents
-
view
245 -
download
5
Transcript of 31482223.pdf
-
LA LITERATURA EN LA ENSEANZADEL ALEMN COMO SEGUNDA
LENGUA EXTRANJERA
Aplicacin sistemtica de la literaturaen niveles iniciales de adquisicin
FRANCISCO ZAYAS MARTNEZ
Tesis Doctoral dirigida por el ProfesorDoctor D. Anton W. Haidl y el Profesor
Doctor D. Michael Pfeiffer
-
A mis padres
-
iv
NDICE GENERAL
PRLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PRIMERA PARTEDE LA TEORA A LA PRCTICA
Captulo I: La adquisicin en el aula: Un enfoque metodolgico de partida0. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Adquisicin en el aula: principios tericos y medidas prcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1. Hacia la adquisicin de la lengua extranjera en el aula . . . . . . . . . . . . . . . . 101.1.1. Problemas metodolgicos generales en la enseanza de
lenguas extranjeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.1.2. La adquisicin como alternativa metodolgica . . . . . . . . . . . 151.1.3. Primeros intentos de sistematizacin programtica de
enfoques adquisitivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.1.4. Situacin de Lengua Extranjera y Adquisicin en el Aula . . . . 17
1.2. Principios tericos de partida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.2.1. El Dispositivo de Adquisicin del Lenguaje . . . . . . . . . . . . . . 191.2.2. Los datos lingsticos primarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.2.3. Lenguaje y procesamiento de informacin . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3. Desarrollo de medidas didcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.3.1. Procesos discursivos y procesos cognitivos . . . . . . . . . . . . . . 231.3.2. Contexto real, atencin al contenido y nfasis en la
interaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. Del Anlisis del Discurso a la Teora de la Relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. El papel del Anlisis del Discurso en el modelo adquisitivo . . . . . . . . . . . . 272.2. Del Anlisis del Discurso a la Teora de la Relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.1. Teora de la Relevancia: Objetivos e instrumental bsico . . . . 302.2.2. La Relevancia como argumentacin terica de un modelo
-
vadquisitivo para la enseanza de la lengua extranjera . . . . . . . . . . . 322.3. Perfilando las medidas didcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3.1. La importancia del contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.3.2. Formulacin y evaluacin de hiptesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.3.3. Esfuerzo de procesamiento y efectos contextuales . . . . . . . . . 38
3. El concepto de progresin cognitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.1. Fundamentos y descripcin del concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.1. Progresin cognitiva y secuenciacin de la adquisicin . . . . . 413.1.2. El primer nivel de progresin cognitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2. Implicaciones didcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Captulo II: La literatura en la adquisicin: compatibilidades y problemas0. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591. Literatura y Adquisicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.1. Literatura y adquisicin adulta: compatibilidades y problemas . . . . . . . . . . 621.1.1. La capacidad del adulto para el manejo de conversaciones
en la clase de literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.1.2. Literatura y superacin consciente de la fase silenciosa . . . . . 661.1.3. El conocimiento del mundo para el tratamiento de textos
literarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671.1.4. La literatura y el filtro afectivo en adultos de nivel inicial . . . 68
1.2. Literatura en el aula como situacin de lengua extranjera . . . . . . . . . . . . . . 691.2.1. El uso real de la lengua meta en el tratamiento de la
literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691.2.2. La atencin al contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711.2.3. Programacin didctica vs. regulacin lingstica . . . . . . . . . 73
2. Literatura e interaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772.1. Interaccin texto-lector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.1.1. Papel del profesor en la interaccin texto-lector . . . . . . . . . . . 812.1.2. La importancia del tema para la interaccin texto-lector . . . . 822.1.3. El valor de la lengua extranjera en la interaccin texto-
lector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822.2. Interacciones orales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
-
ndice
vi
2.2.1. El papel del alumno en la interaccin oral del grupo . . . . . . . 852.2.2. El papel del profesor en las interacciones orales . . . . . . . . . . . 862.2.3. El valor de la interaccin para el adiestramiento en la
negociacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873. Literatura y Relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.1. El significado de los enunciados de los textos literarios . . . . . . . . . . . . . . . 903.2. El autor del texto literario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.2.1. La interpretacin sobre la intencin del autor en un
mensaje literario determinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.2.2. La actitud del autor hacia lo expresado y lo pretendido . . . . . 96
3.3. El contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.4. Hacia la Relevancia ptima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Captulo III: La literatura en la clase de lengua extranjera: fundamentos didcticos y metodolgicos0. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111. Literatura y enseanza de la literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.1. Un concepto propio de la literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141.2. Ensear literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171.3. Enseanza de la Literatura en la clase de Alemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
1.3.1. Determinacin de objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251.3.2. Definicin de contenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2. Seleccin del corpus de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382.1. Restricciones didcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
2.1.1. Textos didcticos vs. textos literarios: aprender o leer . . . . . 1392.1.2. Extensin de los textos y tiempo de trabajo: La poesa
como posibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422.1.3. Las particularidades de los aprendientes . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2.2. Restricciones lingsticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552.2.1. Representatividad de la lengua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552.2.2. Secuenciacin: de la palabra al texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562.2.3. Reiteracin de las formas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
-
ndice
vii
2.2.4. El juego lingstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592.3. Restricciones temticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2.3.1. Universalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602.3.2. Interculturalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3. Orientaciones metodolgicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633.1. Lengua oral y lengua escrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643.2. Introduccin al uso escrito del lenguaje literario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
SEGUNDA PARTEEL TRABAJO EN EL AULA: PROGRAMA, APLICACINPRCTICA Y EVALUACIN
Captulo IV: Secuenciacin de objetivos y contenidos: las unidades didcticas0. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831. Estructura organizativa del curso: propuesta de unidades didcticas . . . . . . . . . . . . 185
1.1. Anlisis lingstico y temtico de los textos para la secuenciacin . . . . . . . 1851.1.1. El sustantivo - gneros, determinacin, casos, variaciones
morfolgicas y posesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861.1.2. El verbo - predicacin, infinitivo, variaciones morfolgicas
y descripcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881.1.3. La oracin simple - preposiciones (localizacin y
movimiento), copulativas y reflexivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911.1.4. El presente simple - conjugacin aplicada al uso . . . . . . . . . 1931.1.5. Pasados - conjugacin del pasado simple y contraste con
otros tiempos verbales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961.1.6. Futuro - conjugacin aplicada y contraste con otros
tiempos verbales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031.1.7. La oracin subordinada - sustantivas, relativas y
adverbiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071.1.8. Estilos directo e indirecto - interrogativas, pasivas y
-
ndice
viii
subordinadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141.1.9. Verbos modales - voluntad, posibilidad y obligacin . . . . . . . 220
1.2. Propuesta de una secuenciacin programtica abierta . . . . . . . . . . . . . . . 2222. Composicin de las unidades didcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
2.1. Punkt eins: Das Leben des Dichters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2272.2. Punkt zwei: Die Lektre des Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2.2.1. Lectura fontica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492.2.2. Lectura comprensiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
2.3. Punkt drei: Die Wrter des Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502.4. Punkt vier: Die Struktur des Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2542.5. Punkt fnf: Das Thema des Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2612.6. Punkt sechs: Eine persnliche Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2642.7. Punkt sieben: Eine neue Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
3. Flexibilidad del programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2704. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Captulo V: Estructuracin interna de las unidades didcticas0. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2811. Contextualizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
1.1. Autores: el problema de la representatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2861.2. Delimitacin de conocimientos previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
2. Comprensin lectora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2902.1. La comprensin global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
2.1.1. Individuales vs. colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2932.1.2. Libres vs. guiadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2942.1.3. Globales vs. ralentizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
2.2. La investigacin lingstica: acceso al significado de los enunciados . . . . . 2963. Anlisis objetivo del texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
3.1. Anlisis de la estructura: justificacin y desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3003.2. Anlisis del contenido: justificacin y desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
4. Interpretacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3084.1. Diferencias entre comprensin, anlisis objetivo e interpretacin . . . . . . . 310
-
ndice
ix
4.2. Interpretar los textos: la lectura personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3114.3. La fase de literatura creativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3124.4. Aplicacin y desarrollo de la fase creativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Captulo VI: Evaluacin0. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231. Definicin y modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
1.1. Criterios e instrumentos de evaluacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3261.2. Modalidades de evaluacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
2. Problemas de la evaluacin en mtodos adquisitivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3292.1. Problemas administrativos y formales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3292.2. Problemas didcticos: los estudiantes y la tradicin . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
3. La evaluacin de rendimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343.1. La participacin oral y escrita en el trabajo diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3353.2. La creacin literaria: lengua al servicio de las necesidades personales . . . . 3373.3. El comentario individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
4. Evaluacin prctica del curso: un programa verdaderamente abierto . . . . . . . . . . . . 3445. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
CONCLUSIONES GENERALESDe la aproximacin terica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353De la experimentacin prctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Nuevas perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
BIBLIOGRAFA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
ANEXOS
-
ndice
x
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Anexo I: Autores y Textosndice de Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387ndice de Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Autores y Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Anexo II: Transcripcin del Cursondice de las sesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Parte Primera: Introduccin al uso oral de la lengua alemana
Octubre, 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461Noviembre, 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481Diciembre, 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545Enero, 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576Febrero, 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Parte Segunda: Introduccin al alemn escrito literario
Marzo, 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663Abril, 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792Mayo, 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
Anexo III: Recopilacin de Textos de Creacin Propiandice de Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919Alemn I (1996/97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921Segunda Lengua y su Literatura II - Alemn (1996/97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966Alemn II (1996/97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984Tercera Lengua y su Literatura I - Alemn (1997/98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998Segunda Lengua y su Literatura I - Alemn (1996/97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014Segunda Lengua y su Literatura II - Alemn (1997/98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050Alemn II (1997/98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077
-
ndice
xi
-
ndice
ix
PRLOGO
A lo largo de varios aos de investigacin sobre un mismo tema es probablemente habitual queel investigador se sienta, como en nuestro caso, llamado de forma constante a revisar, no ya la validezacadmica de su aportacin, sino sobre todo la medida en que dicha aportacin puede significar, almargen de los personalsimos fines prcticos a los que obedece, un verdadero avance en el mbito enque se inscriba. Nuestro caso no es, en este sentido, ninguna excepcin. Ao a ao, curso a curso, lasdiferentes etapas de este estudio se han sometido al tamiz implacable de nuestra realidad didcticacotidiana: la prctica docente ha venido refrendando o desaconsejando, desde el mismo comienzo deesta tesis, todas y cada una de las formulaciones metodolgicas, medidas, tcnicas o estrategiasdidcticas que, reflejadas o no en esta ltima versin, pudieran haberse interpretado en su momentocomo factibles. As, antes siquiera de esbozar aqu el paisaje intelectual y emocional que ha acogidola elaboracin de este trabajo, s quisiramos destacar el eminente protagonismo de las aulas.
Si la prctica docente continuada ha actuado como el principal valedor de nuestro trabajo, laevolucin de nuestras ideas en el tiempo, su rapidsima transformacin, su desacompasado ritmo conrespecto a los avances de esta tesis, ha abanderado en demasiadas ocasiones el ms feroz, angustiosoe inconfesable de nuestros miedos. Y no es que las conclusiones pudieran presentarse en modo algunocomo perecederas o que los resultados prcticos pudieran verse sometidos a algn tipo de caducidadasociado al modelo educativo a que se vincularan, sino, muy al contrario, que nuestra propiapercepcin de la enseanza se fuera alejando tanto y tanto de aquella inicial impresin del hechodidctico, que no permitiera a la postre reconocernos en lo que, en algn momento, hubo de ser nuestraactuacin docente.
El trabajo que presentamos a continuacin es fruto, frente a lo que pudiera pensarse desde unasuperficial lectura del ttulo o del ndice, al menos a partes iguales, de la cautela y el rigor de unprocedimiento cientfico, de un lado, y de la pasin y el calor de las emociones, del otro. La literatura,la percepcin de los mundos, las ideas, la pura experimentacin creativa, lo ms esencial del serhumano, han reinado a ambos lados de nuestro trabajo, cualquiera que fuera su interpretacinestructural: en el anlisis terico y en su experimentacin prctica, en las lecturas cientficas y en laspoticas, en el estudio individual y en las aulas. Y si hablar de literatura es hablar de cada uno denosotros, tocando a su fin lo que ahora es ya algo as como el registro de mis charlas literarias de losltimos aos, tampoco sera justo presentarlas sin, al menos, hacer mencin, de las personas que lashan hecho posible, ya fuera por participar directa o indirectamente en ellas, ya por permanecer en micorazn y hacerme sabedor de mi presencia en los suyos.
Entre los primeros quisiramos expresar nuestro sincero agradecimiento hacia el Prof. Dr.
-
Prlogo
x
Hartmut Eggert, del Departamento de Germanstica, y el Prof. Dr. Thomas Kotschi, delDepartamento de Nuevas Filologas Extranjeras, ambos de la Freie Universitt Berlin, as comoa la Profa. Dra. Ruth Albert, del Departamento de Lingstica y Filologa General y Germnica de laPhilipps-Universitt Marburg, y al Prof. Dr. Werner Biechele, del Departamento de Germansticade la Friedrich-Schiller-Universitt Jena, por haber facilitado todos ellos, tanto en el plano legalcomo tambin en el personal, mis prolongadas estancias en sus respectivas universidades entre los aos1995 y 1998. Gracias tambin a los estudiantes de las asignaturas de Lengua Alemana y su Literaturade la Universidad de Cdiz desde el ao 1996, porque sin ellos como protagonistas de las clases ycomo destinatarios, en ltima instancia, de las mejoras que nuestra humilde contribucin pudieraconllevar, todo este trabajo habra sido imposible si no intil. Y gracias no menos sinceras a los autoresde los textos literarios en lengua alemana utilizados en nuestras clases, por haber servido a mis alumnoscomo a m mismo de catapultas para la expresin de nuestras ideas y emociones.
La extensa lista de agradecimientos que desde aqu pudieran sucederse, y que tratar por todoslos medios de abreviar al mximo, debe interpretarse no como un mero reconocimiento acadmico ys, tambin, como un levsimo pero sincero homenaje a su generosa ayuda. Y a la cabeza de todos ellosquisiera agradecer las aportaciones y el estmulo de mi director, el Prof. Dr. Anton Haidl, por haberconfiado en m cuando an no haba demostrado nada, por ensearme que ciertamente se puede sercompaero de trabajo al tiempo que amigo, y por seguir siendo un maestro tan admirable para m enlo profesional como en lo personal. Gracias tambin a mi director, el Prof. Dr. Michael Pfeiffer, porquelo atrevido y lo fresco de las ideas que desarrollamos en este trabajo, lo que de positivo hubiera en ellases una aportacin que nace de su experiencia, y porque con dichas ideas ha llenado mis clases deapasionamiento, haciendo que mi trabajo diario resultara y resulte desde entonces delicioso.
Gracias tambin a mis profesores de Filologa Anglogermnica de la Universidad de Cdiz, ala mayora de los cuales sigo viendo habitualmente, ahora como compaeros, por la parte de culpa quecada uno de ellos pueda tener en este trabajo.
El constante apoyo moral y los nimos en los momentos difciles debo agradecrselos a miscompaeros y, una vez ms, amigos de la Universidad de Cdiz, el Prof. Dr. Manuel Rivas Zancarrn(rea de Lengua Espaola) y la Profa. Anke Berns (rea de Alemn), por la paciencia con que enambos casos han revisado esta tesis, por sus sabias sugerencias y por su amistad, nico argumento conque logro explicarme tanta generosidad. Gracias igualmente al Prof. Dr. Manuel Arcila Garrido, a laProfa. Dra. Nieves Vzquez Recio y al Prof. Dr. Jess Romero Gonzlez, por compartir durante losltimos aos, adems del espacio en que conviviramos, algunos momentos de sus vidas ya inolvidablesen las de todos nosotros.
Por ltimo, estas lneas no podran finalizar de otro modo que recogiendo los nombres de
-
Prlogo
xi
aquellos a quienes debo las ms elevadas dosis de apoyo, confianza, paciencia y cario. Gracias, portanto, a mis amigos y familiares, a mis hermanos, a Jos M Molina, por su tutela intelectual desde miinfancia, y, por encima de todos, gracias a mis padres, a quienes quiero dedicar, sin ninguna reserva,este trabajo.
El ltimo agradecimiento quiere ser casi una disculpa muy, muy personalizada, a mi mujer y ami hijo, por las innumerables tardes de aparente viudedad y orfandad que este trabajo haya podidosuponer para vosotros. Sabed que lo nico negativo, incluso doloroso, en estos aos ha sido para mel renunciar a vuestra compaa.
-
Prlogo
1
INTRODUCCIN
Cuando en 1994 se pusieron en marcha los nuevos Planes de Estudio en algunas universidadesespaolas no se contaba con los problemas metodolgicos y, de forma ms general, didcticos quealgunas de estas reformas de carcter eminentemente acadmico podan implicar. Las modificacionescurriculares en el terreno de las segundas lenguas extranjeras pasaban por la inclusin de objetivos ycontenidos literarios que, en adelante, habran de acompaar a los tradicionalmente lingsticos. Estecambio llev a muchos profesores a adoptar frmulas metodolgicas ms o menos urgentes que lespermitiera abordar este nuevo reto con cierto orden. Y, en su mayora, estas frmulas contemplabansiempre la separacin de uno y otro tipo de objetivos y contenidos, as como la consecuentedistribucin de los unos y de los otros en partes diferentes del curso o, incluso, en cursos distintos. Lasasignaturas de alemn tampoco eran, en este sentido, una excepcin.
Un ao acadmico sera, sin embargo, suficiente para observar los perjuicios de esteplanteamiento. Y es que a la inicial marginalidad curricular, sufrida desde siempre por las segundaslenguas extranjeras en nuestro pas, se una ahora la reduccin a la mitad del tiempo de dedicacin parala instruccin lingstica, dado que la otra mitad se destinaba a la instruccin en contenidos de carcterliterario. As, los escassimos objetivos alcanzados en uno y otro terreno en tan corto espacio de tiempono bastaban, ni tan siquiera, como invitacin introductoria al aprendizaje autnomo y personal de lalengua y su literatura una vez terminado el curso.
A lo largo del ao acadmico 1995/96 pusimos en marcha, de forma experimental, unas nuevaspautas metodolgicas que trataban de conciliar ambos terrenos en una misma voluntad. Se pretendaaprovechar los entrelazados fundamentos bsicos de la lengua y la literatura para desarrollar un cursoen el que paralelamente, de un lado, la consideracin de la literatura llevara tambin aparejado unavance en lo esencialmente lingstico y, del otro, en el que el desarrollo de capacidades lingsticasrepercutiera en un mejor aprovechamiento de lo literario. Ciertamente, a lo largo de los siguientescursos, hubimos de ir paulatinamente introduciendo innumerables correcciones y mejoras que, sinembargo, siempre se sustentaron en la misma apreciacin inicial: separar objetivos y contenidoslingsticos y literarios de forma irreconciliable significaba algo as como ignorar la naturaleza lingsticade la literatura y, con ello tambin, el uso naturalmente figurativo que constantemente hacemos de lalengua, aun cuando no exista una intencionalidad abiertamente literaria.
En nuestra opinin, el trabajo que presentamos habra de ser, por tanto, catalogado como un
-
Introduccin
2
modelo metodolgico experimental especfico para la enseanza del alemn como lengua extranjeraa partir de la literatura. En este sentido, no es nuestro objetivo ni tendra mayor repercusin prctica,el obstinarnos en subordinar, de forma jerrquica, la literatura a la lengua, o a la inversa. S es cierto,sin embargo, que es en los objetivos lingsticos alcanzados donde, a efectos prcticos, encuentra esteenfoque su mejor justificacin. Por otra parte, ms que demostrar la no perniciosidad de una relacintemprana con la literatura, las conclusiones alcanzadas invitan a considerar las innumerables ventajasde este planteamiento. Esta invitacin est fundamentalmente dirigida a quienes compartan con nosotroslas particulares circunstancias de los niveles iniciales del alemn como lengua extranjera conuniversitarios espaoles, si bien los fundamentos tericos que la soportan son, en su mayora,directamente exportables a otras circunstancias didcticas no definidas aqu.
La bsqueda bibliogrfica de antecedentes sobre aplicaciones sistemticas de la literatura a laenseanza de la lengua extranjera revela, como resultado inmediato, la ausencia casi absoluta deexperimentos propiamente dichos semejantes al nuestro y, ms sintomtico si cabe, una marcadamarginalidad de referencias explcitas a la aplicacin ocasional de la literatura o, incluso, a aspectosmetodolgicos bsicos de este tipo de recursos. S hay, por el contrario, una enorme cantidad deenfoques metodolgicos diferentes en lo que se refiere a la enseanza de la lengua extranjera. Se tratade modelos que, alimentados por el aparente desarrollo de las ciencias tericas de referencia opromovidos por los constantes avances tcnicos, dan como resultado un panorama igualmente aparentede diversidad y pluralidad didctica que, a la postre, no reconoce como vlido y tambin, comoveremos, discutible ms que un nico principio terico: la lengua como instrumento de comunicacin.
Esta revisin del panorama didctico no es, sin embargo, totalmente estril, dado que tambinnosotros, ms que una propuesta totalmente nueva, intentaremos buscar una frmula para adaptarnuestro propio diseo metodolgico, especfico de la utilizacin de la literatura, a un modelo didcticode la enseanza de la lengua. Este primer modelo didctico ha de ser uno que, superando la exhaustivaevaluacin de sus planteamientos de base, se concrete en frmulas metodolgicas lo suficientementeslidas como para asegurar sus resultados y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexibles, como paradar cabida a recursos metodolgicos de naturaleza literaria.
Lo exhaustivo del anlisis de los principios tericos en los que se apoyan los diferentesenfoques metodolgicos se concreta en una evaluacin gradual que permita ir descartando, junto alprincipio terico rechazado, todos los enfoques didcticos que nacen de dicho principio. Es decir, paraeliminar, por ilustrarlo de algn modo, el llamado Mtodo Audiolingual, no es pertinente la valoracinde las actividades tipo que contempla, o del papel que se asigna a la figura del profesor o del alumno,o de los materiales de los que se sirve, o, en definitiva, de los recursos tcnicos utilizados. Basta con
-
Introduccin
3
evaluar las medidas didcticas a las que estn sujetos dichos recursos para advertir que, si los objetivosy/o los contenidos que se proponen no son, desde un punto de vista terico, vlidos, tampoco lopueden ser otras consideraciones menores supeditadas a ellos, con lo que no es necesario evaluarlos.Algo similar sucede si, acercndonos todava ms al ncleo de los planteamientos metodolgicos,encontramos que los contenidos y/u objetivos en cuestin no estn basados en un entendimiento claroy razonado del funcionamiento del lenguaje y en una teora igualmente justificada del aprendizaje. Denuevo en este caso, si asumimos que los fundamentos pedaggicos y lingsticos de partida son a todasluces deficitarios, no hay razn para atender injustificadamente a la propuesta de medidas didcticasque se desprenda de ellos.
El modelo didctico resultante de nuestro anlisis es lo que hoy da llamamos Adquisicin enel Aula y, ms que un mtodo perfectamente perfilado y definido, se trata de una frmula de trabajoque, aun estando fundada en principios bsicos slidos, apenas impone unas cuantas medidasdidcticas de carcter incuestionable. Esta falta de medidas didcticas concretas se debe, en parte almenos, a la todava reciente puesta en marcha del modelo y al relativo desconocimiento que enconsecuencia existe sobre l. Y es que la Adquisicin en el Aula se desarrolla fundamentalmente en elcurso de la ltima dcada y de forma casi exclusiva en el seno de instituciones donde el establecimientode los objetivos y contenidos puede quedar en manos del experimentador. ste es, sin ir ms lejos, elcaso de la propia Universidad, donde tambin, por otra parte no menos interesante, hemos tenidoocasin de experimentar una metodologa adquisitiva de la lengua extranjera desde la perspectiva deldiscente.
Nuestro trabajo se estructura en dos grandes bloques, que dedicamos, respectivamente, a losaspectos tericos en los que se fundamenta nuestra propuesta y a la experimentacin prctica de lamisma. A este estudio se suman varios anexos en los que se recogen los textos literarios, que sirvencomo corpus bsico de trabajo, y los datos empricos suministrados por la experimentacin.
La primera parte, el bloque terico, se compone de tres captulos en los que nos vamosaproximando progresivamente a la propuesta de aplicacin de la literatura: el primer captulo plantea,de hecho, la adquisicin en el aula como el enfoque metodolgico de partida de dicha propuesta; alo largo del segundo captulo, la aplicabilidad de la literatura se observa desde la perspectiva de los tressoportes tericos principales manifestados a lo largo del captulo anterior, la adquisicin propiamentedicha, la interaccin, y la relevancia; el tercer y ltimo captulo nos acerca a los fundamentos didcticosy metodolgicos que, como resultado de dicho anlisis, deben regir la aplicacin de la literatura en laclase de alemn como lengua extranjera.
El ltimo nivel de concrecin, ya en la segunda parte de este trabajo, lo marca la propuesta de
-
Introduccin
4
unidades didcticas especficas, su descripcin y su anlisis. Las unidades didcticas son, de algnmodo, los constituyentes mnimos de la labor programtica, el punto de inflexin entre la labor dediseo metodolgico y la actuacin docente propiamente dicha. Pero, antes de abordar lo que es laestructuracin interna de las propias unidades didcticas, habremos de responder a las cuestionesreferidas a la secuenciacin de contenidos, es decir, el modo en el que se organizan y suceden lasdiferentes unidades. Por su parte, a su vez, las unidades se estructuran sistemticamente en cuatroapartados: la contextualizacin, la comprensin, el anlisis y la interpretacin. Cada uno de ellos seevala atendiendo a los componentes que lo definen, su funcionamiento a lo largo del curso y susprincipales deficiencias, lo que, una vez ms, ha de repercutir en la formulacin de nuevas medidascorrectoras sobre las posibilidades de aplicacin de la literatura a la enseanza del alemn como lenguaextranjera en nuestras particulares circunstancias.
El bloque de Anexos, por ltimo, se compone de tres documentos relativamente extensos quequieren servir como demostracin emprica de las posibilidades del modelo. El primero de ellos renede forma ordenada los textos que entendemos susceptibles de protagonizar nuestras clases, textosseleccionados a partir de una dilatada bsqueda y sujetos a los criterios de seleccin desarrollados alo largo del estudio. El Anexo II refleja detalladamente el transcurso de las sesiones que componen elcurso, una transcripcin precisa de las interacciones y acontecimientos que tuvieron lugar en el aula alo largo de estos sesenta das de experimentacin. Por ltimo, el Anexo III recoge los textos literariosde creacin propia que produjeron nuestros estudiantes en el transcurso de los aos 96 al 98, undocumento que, junto a sus capacidades puramente expresivas, deja ver sus principales inquietudestemticas y la motivacin de los participantes, tanto hacia el posterior aprendizaje autnomo de lalengua, como tambin hacia el inicio de aventuras literarias personales con la poesa u otros textos enlengua alemana.
Este trabajo responde, en definitiva, a la necesidad imperiosa de los docentes en lenguaextranjera de adaptar sus habituales frmulas de trabajo a las nuevas imposiciones curriculares que sedesprenden de la citada reforma de los Planes de Estudio. As, atiende a las demandas ms actualesy urgentes de la investigacin didctica en el terreno de la lengua extranjera. Sin embargo, al hacerlo,reclama, por una parte, la consideracin de un enfoque metodolgico adquisitivo que, debido muyprobablemente a su disidencia con respecto a principios didcticos clsicamente asumidos por losimplicados, es todava mirado con demasiada extraeza y desconfianza. Tambin abre las puertas aposibilidades didcticas impensables hace tan slo unos aos, como es el de la aplicacin sistemticade la literatura a la adquisicin de la lengua extranjera en el aula. Y, no menos importante, proponefrmulas concretas de actuacin para no retrasar esta aplicacin hasta la enseanza en niveles
-
Introduccin
5
intermedios o avanzados como ha sido la nica propuesta generalizada, y ello muy tmidamente, delos enfoques metodolgicos ms extendidos, frmulas que, en suma, invitan a empezar a practicar laliteratura ya en fases tempranas de adquisicin de la lengua.
PRIMERA PARTE
DE LA TEORA A LA PRCTICA
La reflexin terica no suele ser, mal que nos pese, una prctica tan habitual y constante en losprocesos didcticos como entendemos necesaria. La necesidad de unirla directamente a la prctica,sin someterla a la particular y siempre subjetiva interpretacin de un experimentador distinto, obliga aque sean los propios enseantes quienes lleven a cabo dicha reflexin terica. Sin embargo, la exigenciade tiempo por parte de su dedicacin casi exclusiva a tareas docentes provoca que, en la realidad, seanotros quienes justifiquen y desarrollen los modelos metodolgicos con que aqullos actan.
En nuestro caso contamos con el beneficio poco habitual de poder unir una y otra tarea en eltranscurso de nuestro trabajo. La teora est constantemente vinculada a la experimentacin prctica,hasta el punto de que, en ocasiones, una determinada valoracin terica slo es comprensible desdela consideracin de elementos de la prctica didctica que lo ilustren y lo aclaren. Ello constituye, sinduda alguna, uno de los principales escollos de este primer bloque.
Por otra parte, los aspectos tericos por considerar en este estudio resultan tan numerosos yvariados que se hace difcil determinar, en cada caso, la medida justa en que la incursin en el terrenode la lingstica, de la didctica, de la psicologa, de la literatura, de la crtica literaria o de lametodologa resulta lo suficientemente explicativa, y si puede o no prescindir de otras referencias aaspectos tericos propios de otras disciplinas.
La presentacin de los fundamentos tericos de nuestro modelo, adems de estas indiscutiblesdificultades, necesita ser estructurada de forma gradual, esto es, no en captulos claramenteindependientes y autnomos, sino con una aproximacin paulatina a las decisiones didcticas queconstituyen, ya en la segunda parte de este trabajo, el ltimo nivel de concrecin curricular. Tambinesto supone un nuevo obstculo en cuanto a la deseada claridad de nuestra exposicin.
La propuesta de Aplicacin Didctica de la Literatura que aqu presentamos nace dentro delparticular enfoque adquisitivo de la lengua extranjera que esbozaremos a lo largo del primer captulo.A partir de este enfoque didctico de Adquisicin en el Aula habremos de abordar la transferibilidad
-
Primera Parte
6
de dicho modelo a nuestra situacin particular, esto es, la medida en que los fundamentos tericos ylas implicaciones didcticas generales que se desprendan de ellos son susceptibles de mantenerse,modificarse o ampliarse cuando introduzcamos los contenidos y objetivos de carcter literario, ya enel Captulo II. En este sentido, el modelo didctico general de Adquisicin en el Aula habr servidocomo esqueleto elemental que complementar con otras medidas especficas para la aplicacin de laliteratura.
Una vez definido de forma razonada el marco terico general, tanto en su vertiente puramentelingstica, como tambin en cuanto a la aplicabilidad de la literatura, habr de presentarse la propuestadidctica concreta y especfica de la aplicacin de la literatura a la enseanza del alemn como lenguaextranjera con universitarios espaoles de nivel inicial. Este tercer captulo, ltimo de la primera parte,aborda la definicin de los contenidos y objetivos generales que, de cara al diseo de un curso decaractersticas tan particulares, se pueden establecer. Es decir, no se trata de proponer frmulasdidcticas a modo de tcnicas o estrategias que se utilizan puntualmente de forma ocasional, sino, msbien, de redefinir objetivos y establecer contenidos de carcter literario que, sin entrar en contradiccincon sus correlatos lingsticos, puedan ser aplicados de forma sistemtica.
Aparejados a ellos, se observan aqu los aspectos metodolgicos generales que, recogiendoel testigo de los fundamentos bsicos de aquella inicial Adquisicin en el Aula, permiten ahora tomarlas grandes decisiones didcticas que afectarn de manera incuestionable al desarrollo general delcurso. Se trata de considerar de forma muy especial las restricciones que, desde un punto de vistametodolgico, impone el trabajo con material literario en grupos cuya competencia en lengua extranjeraes absolutamente deficiente.
-
Introduccin
1Ya en los aos 60 expone Chomsky sus tesis sobre la naturaleza cognitiva de los fenmenoslingsticos, concretamente en su Syntactic Structures (1957), donde presentaba un sistema dereglas que, en principio, permita explicar el modo en que los usuarios del lenguaje producen einterpretan un nmero infinito de oraciones. Por otra parte, lo insatisfactorio de sus explicacionesiniciales se refleja en las constantes revisiones y modificaciones que, a lo largo de las ltimas dcadas,propone el propio autor de sus planteamientos originales (cf. Chomsky, 1981 y 1986, as como, paraun entendimiento global, Steinberg, 1993).
7
CAPTULO I
LA ADQUISICIN EN EL AULA: UN
ENFOQUE METODOLGICO DE PARTIDA
0. Introduccin
El modelo de Adquisicin en el Aula es el punto de arranque desde el que ponemos en marchanuestra experimentacin, es el marco didctico donde, en primera instancia, se hace compatible laenseanza de la lengua extranjera con la utilizacin sistemtica de objetivos y contenidos de naturalezaliteraria. La relativa solidez de este marco didctico es fruto de la revisin crtica de los principiostericos en los que se sustenta cualquier enfoque metodolgico de la enseanza de lenguas extranjeras.Y es gracias precisamente al nivel crtico de este anlisis por lo que, en la bsqueda de unos pilarestericos lo suficientemente firmes, se llegan a reconsiderar planteamientos lingsticos y comunicativosque, por motivos ajenos a nuestros intereses aqu, haban sido ya aparentemente superados o venansiendo ignorados de forma reiterada a lo largo de las ltimas dcadas. Hablamos de los fundamentoscognitivos1 que subyacen a los fenmenos lingsticos en los seres humanos.
Estos fundamentos tericos, aun siendo suficientemente slidos como para soportar el pesode las medidas didcticas que, en consecuencia, se desarrollaran a partir de ellos, no estn, sinembargo, ms que tenuemente esbozados. La aparente contradiccin entre la fragilidad y la solidez deunos mismos principios se debe, fundamentalmente, a la no demostrabilidad emprica de la particular
-
Adquisicin en el aula
8
existencia y funcionamiento de los mecanismos que subyacen a cualquier actividad cognitiva humana,as como, no menos importante, a la incapacidad de otros enfoques para explicar de forma convincenteel cmo y el porqu de fenmenos asociados al procesamiento del lenguaje, como es el caso de lo queaqu llamamos adquisicin. La conjugacin de estos dos factores hacen de los nuestros unosfundamentos tericos altamente vulnerables y, al mismo tiempo, sin embargo, relativamenteirrevocables, en la medida en que no hay propuesta alternativa alguna que mantenga el mismo gradode explicacin sobre los fenmenos lingsticos humanos.
La Adquisicin en el Aula debe su nacimiento a la consideracin -no muy extendida, sinembargo- de dos hechos incuestionables: de un lado, la probada incapacidad de los ltimos enfoquesmetodolgicos para mejorar sustancialmente los resultados de corrientes y escuelas didcticasanteriores; del otro, el auge imparable del paradigma cognitivo, que lleva a los especialistas a unreplanteamiento de las teoras lingsticas y comunicativas iniciales. Los modelos didcticos derivadosde este replanteamiento terico son, por tanto, relativamente recientes, hasta el punto de que, sin ir mslejos, el enfoque que aqu bautizamos con el nombre de Adquisicin en el Aula se desarrollafundamentalmente a lo largo de la ltima dcada y en mbitos de aplicacin muy restringidos.
Este lento y difcil despegue de nuestro enfoque encuentra su justificacin principal en laimposibilidad legal, por otra parte lgica, de modificar unilateralmente y de forma aislada los objetivosy contenidos de los cursos de lengua extranjera. Es decir, no parece acertado ni es, de hecho, posiblecontravenir las prerrogativas didcticas y metodolgicas expresadas en los Diseos CurricularesBsicos de Lenguas Extranjeras para las diferentes etapas educativas, segn el deseo y la conviccinterica personal de cada docente. Es nicamente en el mbito universitario donde el establecimientode criterios metodolgicos y didcticos se hace ms flexible y permite, en consecuencia, variar losparmetros tericos en los que se sustenta la enseanza de lenguas extranjeras, por lo que es tambin,en este mbito particular, donde pueden acogerse diseos experimentales como el nuestro. Estascircunstancias son precisamente las que en 1990 llevaron al profesor A. W. Haidl a formular la tesisde la que parte nuestra investigacin: Aportaciones a la teora de la adquisicin: una metodologadel alemn para universitarios espaoles.
Ms que una aportacin finita y perfectamente cerrada, la aportacin de Haidl ha de serentendida como una propuesta inicial sobre el sentido en el que, habida cuenta de la imposibilidad deotras corrientes para ofrecer soluciones, deban encaminarse nuestros esfuerzos. Tanto es as, que esel propio autor quien, en el transcurso de los aos siguientes, va restaurando algunos de los argumentostericos esgrimidos en la formulacin inicial y perfilando, modificando o sustituyendo las consecuenciasdidcticas y los recursos tcnicos que desde un principio haba sugerido.
Los avances, sin embargo, no siempre estn sujetos a la voluntad del experimentador y s,
-
Un enfoque metodolgico
9
como veremos, a las aportaciones tericas de otras ciencias referenciales. La Teora de la Relevancia(Sperber y Wilson, 1986) es, en este sentido, la aportacin de ms trascendencia de cuantas se hanvenido incorporando a la tesis inicial (Haidl, 1993), en la medida en que respalda hiptesis formuladasen origen de una manera relativamente intuitiva y que, desde el deficiente instrumental aportado por elAnlisis del Discurso, quedaban sin una explicacin convincente (Bocanegra Valle, 1997).
Un efecto inmediato de esta aportacin terica son las propuestas de nuevas medidasdidcticas que atendieran precisamente a los fundamentos cognitivos del procesamiento de lainformacin y, en consecuencia, de la comunicacin. As, a lo largo de los 90 se desarrollan trabajosque van desde el anlisis general y la reflexin programtica para la enseanza del alemn como lenguaextranjera (Haidl, 1996), hasta un terreno tan concreto como el de las implicaciones de la Relevanciaen el diseo metodolgico de cursos de lenguas extranjeras para fines especficos (Bocanegra Valle,1998).
La experimentacin continua y la constante revisin de las medidas prcticas formuladas trasla incorporacin de la Teora de la Relevancia, conducen a la reciente consideracin del concepto deprogresin cognitiva (Haidl, 1998). La idea en cuestin permite asociar la inclusin de la literatura ala necesidad, ya en un nivel de progresin cognitiva ms avanzado, de articular nuevos contenidos que,por una parte, sigan obligando a los participantes a implicarse personalmente en el uso natural de lalengua y, por otra, consigan superar las restricciones que impone el here and now de los primerosniveles de progresin cognitiva.
Es en este punto donde hemos de hacer un primer balance global, a fin de determinar, juntoa la validez de los principios tericos esbozados, propuestas prcticas generales y concretas queresulten aplicables de cara a la consideracin de la literatura como argumento central del nuestromodelo, que habremos de tratar a partir del captulo siguiente.
-
Adquisicin en el aula
10
1. Adquisicin en el aula: principios tericos y medidas prcticas
La adquisicin puede y debe ser entendida en nuestro trabajo como una alternativametodolgica a los modelos didcticos de enseanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Para ello,sin embargo, es necesario abandonar el uso poco riguroso de los trminos adquisicin y aprendizajecomo simples variaciones estilsticas de una misma realidad, dado que no lo son. La adquisicin y elaprendizaje revelan, de hecho, procesos mentales muy diferentes que se corresponden, a su vez, conmodos igualmente distintos de aproximarse a las lenguas. En consecuencia, resulta absolutamenteprioritario el perfilar de la manera ms precisa posible la lnea divisoria entre ambos conceptos. Sloas podemos acometer, de forma comprensible, la siempre difcil tarea de defender una propuestadidctica en la que ideas pertenecientes a uno y otro terreno se entrecruzan constantemente; msexplcitamente, un modelo en el que las formas de un esquema social de enseanza-aprendizaje han dedar cabida a los procesos mentales que subyacen a la adquisicin.
En este primer apartado se esbozan, por tanto, tres de las consideraciones iniciales de mayortrascendencia: en primer lugar nos aproximamos al concepto de adquisicin como alternativametodolgica vlida para la enseanza de las lenguas extranjeras en un entorno acadmico; indagamosa continuacin en los fundamentos tericos chomskianos en los que se apoya el enfoque adquisitivo yque han de servir de base tambin al desarrollo de nuestro modelo metodolgico; en ltima instancia,recogemos de forma contrastada lo que han sido, a nuestro entender, dos de los primeros intentos desistematizacin de medidas didcticas concretas para la adquisicin en el aula.
1.1. Hacia la adquisicin de la lengua extranjera en el aula
La propuesta explcita de adoptar un enfoque adquisitivo para la enseanza de la lenguaextranjera en el aula la hace por vez primera A. W. Haidl (1990) en su trabajo Aportaciones a lateora de la adquisicin: una metodologa del alemn para universitarios espaoles. Si nadie lohaba intentado con anterioridad, ello se debe muy probablemente a la idea generalizada de que laadquisicin se entiende nica y exclusivamente como un fenmeno asociado al desarrollo natural delas capacidades lingsticas de nuestra especie: natural en cuanto a la necesidad del ser humano dedesarrollar dichas capacidades y natural en cuanto a las condiciones que el entorno nos ofrece paraque, en la interaccin con l, se produzca dicho desarrollo. As quedaba descartada desde el comienzola posibilidad de identificar a los individuos que ya hubieran adquirido una L1 como potencialesadquirientes de otras lenguas, mxime cuando tampoco el entorno con el que constantementeinteractan, el aula, cumple con el requisito exigido de la naturalidad.
-
Un enfoque metodolgico
2Nos basamos aqu, especficamente, en la caracterizacin de los mtodos que, desde el puntode vista de la Psicolingstica, hace Steinberg (1993: 219-28).
11
Sin embargo, hay evidencias que contradicen estos planteamientos. En primer lugar hay queconsiderar los innumerables casos de adquisicin adulta que, acompaados o no de instruccin formal,revelan los trabajadores extranjeros que viven y actan con la lengua extranjera. De aqu se extrae quela necesidad del ser humano de desarrollar las capacidades lingsticas no puede ser asociada, de formaabsolutamente restrictiva, a las fases tempranas de desarrollo cognoscitivo. Por otra parte, adems, aunaceptando que hay determinadas condiciones impuestas por el entorno con el que interactuamos, quedeciden en ltima instancia si se produce o no la adquisicin, sera absurdo pensar en dicho entornocomo un conjunto de circunstancias fijas e inamovibles. Sera ms razonable detenerse a analizar culesson esas condiciones y determinar la medida en que pueden ser tradas al aula.
En lneas generales, se puede decir, por tanto, que la propuesta de Haidl se separabaradicalmente de las prcticas docentes habituales hasta ese momento. Y las nuevas medidas queplanteara en su trabajo venan motivadas, adems de por la necesidad de considerar las especialescircunstancias didcticas de sus alumnos, por el fracaso generalizado de otros enfoques metodolgicos,muy particularmente los de corte comunicativo, mayoritariamente extendidos en las ltimas dcadasy que el propio autor tuvo ocasin de constatar en su propia experiencia docente.
1.1.1. Problemas metodolgicos generales en la enseanza de lenguas extranjeras
Las catalogaciones de los aspectos o elementos fundamentales por considerar en laclasificacin o evaluacin de los mtodos son numerosas y variadas. Por ejemplo, D. Nunan (1989),mximo exponente de los diseos curriculares de corte comunicativo, clasifica los mtodos en relacina ocho criterios esenciales: la teora del lenguaje, la teora del aprendizaje, los objetivos, los contenidos,el papel del profesor, el papel del alumno, el tipo de actividades y los materiales.
Otros autores menos comprometidos con un enfoque metodolgico concreto2 proponentambin la consideracin de las teoras lingsticas y psicolgicas de partida, especificando, adems,si se trata de teoras mentalistas o estructuralistas, en el primer caso, y, si son igualmente mentalistaso conductistas, en el segundo. Sin embargo, las seis categoras restantes habran de encontrar suespacio en alguno de los tres nicos criterios siguientes: si el uso prioritario de la lengua es oral oescrito; si la lengua se presenta como realidad concreta, o bien como equivalencia o traduccin denuestra realidad; y si la gramtica de dicha lengua se aborda de forma inductiva o medianteexplicaciones.
-
Adquisicin en el aula
3Comentarios sobre esta cuestin ofrecen, entre otros, Haidl (1996: 19) o Westhoff (1994: 47-66).
12
En nuestro caso, entendemos que los principales problemas metodolgicos en la enseanza delenguas extranjeras, ms que a elementos concretos de una u otra evaluacin, se refieren a planos deanlisis diferentes que, en consecuencia, necesitan ser abordados de forma progresiva, desde lasuperficie hasta el ncleo: en primer lugar, los resultados que ofrece un determinado mtodo constituyenposiblemente el indicador ms fcilmente evaluable, ya que permiten ver hasta qu punto los mtodosanalizados funcionan o son vlidos en trminos absolutamente prcticos; a continuacin, la actividaddidctica propiamente dicha es, en un nivel ms profundo, la causa directa de dichos resultados, esdecir, el producto final y, consecuentemente, el mayor o menor dominio de la lengua extranjera esdirectamente achacable a una forma concreta de aprendizaje; y, por ltimo, ya en el nivel ms profundode anlisis, los principios tericos que sustentan esta prctica constituyen tambin, por lo general, elorigen primero de los aciertos y de los fracasos finales, son el ncleo de los problemas mscontrovertidos y persistentes. As que sern, por tanto, estos tres niveles de observacin los quemerecen nuestra atencin inicial.
a) Resultados finales de la aplicacin de un mtodo
Los mtodos de corte comunicativo son todava hoy los ms extendidos entre los profesoresde lenguas extranjeras. Sin embargo, sus resultados no dejan de ser tambin deficitarios: s es ciertoque las frmulas didcticas propuestas son, en lneas generales, ms dinmicas y variadas que las demtodos anteriores, lo que repercute directamente en un menor abandono voluntario de los estudiantesen los niveles iniciales. Es decir, la confianza que inicialmente depositan los estudiantes en susposibilidades de llegar a utilizar la lengua extranjera y su consecuente disposicin al aprendizaje sonaqu ms duraderas de lo que podran serlo con frmulas menos participativas.
El dficit en los resultados del enfoque comunicativo, en consecuencia, no es una cuestincuantitativa, sino sobre todo cualitativa. Y es que el rendimiento final no se traduce en un mnimodesarrollo de nuestra capacidad para usar la lengua extranjera en el procesamiento de la informaciny s, precisamente, en la incapacidad para procesar cualquier informacin cuya estructura y contextono se ajusten perfectamente a las de situaciones reproducidas durante el adiestramiento, cuando no enuna renuncia expresa a intervenir en cualquier situacin, por simple que sea, para la que no hayan sidoexpresamente entrenados3.
b) Medidas didcticas
-
Un enfoque metodolgico
13
Los resultados estn ntimamente conectados con las medidas didcticas que rigen la actuacindocente. Concretamente, se puede hablar de tres aspectos fundamentales que son comunes a lainmensa mayora de los enfoques metodolgicos, incluyendo el comunicativo: el control conscientesobre lo que aprendemos; el papel que en cada caso se asigna al profesor y a los alumnos, y el modoen que se organizan o secuencian los contenidos.
El control consciente del aprendizaje hace referencia a la medida en que los alumnos conocensus propios avances y sus dficits, con lo que, tericamente, podran poner mayor empeo en lossegundos y mejorar con ello el resultado de su aprendizaje. El problema reside en que controlar estosavances y dficits, en la prctica, no es posible ms que mediante la aplicacin real del aprendizaje yello de forma muy intuitiva. Si el control se ejerciera, como es por otra parte lo acostumbrado,exclusivamente sobre el aprendizaje terico, ello no revelara apenas nada de las posibles dificultadesde su aplicacin en la prctica real. Renunciar, sin embargo, a que los alumnos ejerzan dicho controlparece a priori cuando menos contradictorio con las nuevas consignas didcticas referentes a laautonoma del aprendizaje, que preconizan un invitar a los alumnos a responsabilizarse paulatinamentede su propio avance. A ello habra que sumar an el desconcierto provocado entre los estudiantescuando se les anima expresamente a abandonar este control, as como el propio problema de laevaluacin de rendimientos, que atae, por otra parte, al profesor.
Por otra parte, si bien es cierto que la enseanza frontal ha sido, tambin en sentido figurado,plenamente superada, no lo es menos el que los profesores de lenguas extranjeras siguen ejerciendoel papel de jueces, por ms que las tericas planificaciones metodolgicas insistan en abandonar estetipo de funciones: sigue siendo el profesor quien decide lo que resulta interesante y apropiado para losalumnos; tambin es l quien dispone el modo en el que se aborda el aprendizaje, y, sobre todo, ldetermina qu valoracin merece el resultado o el esfuerzo de cada participante. Los problemas de estaherencia se complican an ms cuando observamos que, al asumir estas funciones, restamosprecisamente el protagonismo que de forma natural corresponde a los alumnos y al verdadero sentidodel proceso didctico. Con ello, adems, potenciamos en los alumnos una lgica resistencia a laparticipacin, dado que sta los hace susceptibles tambin de ser juzgados y es otra vez el profesorquien, en consecuencia, ha de condenar la dejacin. La problemtica situacin final revela un absolutodeterioro de la relacin entre profesor y estudiantes y, ms concretamente, de la actitud decolaboracin y de confianza que, a priori, se pudiera observar como idnea para la enseanza de lalengua extranjera.
Un ltimo problema generalizado de la prctica docente de cualquier enfoque metodolgicolo constituye la organizacin lineal y temporalizada de los contenidos, lo que habitualmente conocemospor secuenciacin. Y es que el orden en el que se estructuran las funciones comunicativas y/o los
-
Adquisicin en el aula
14
contenidos lingsticos segn la orientacin metodolgica de que se trate, responde a la aparentecomplejidad formal de los enunciados implicados y no a las verdaderas necesidades de los estudiantes.A ello se suma, por ltimo, el que el ritmo que impone una determinada secuenciacin no puede jamscoincidir con las variadsimas capacidades y circunstancias psicolgicas de los diferentes miembros delgrupo, lo cual implica aceptar de partida un incierto nmero potencial de fracasos, que, curiosamente,adems, tampoco seran achacables a la entrega y dedicacin del profesor.
c) Principios tericos
La constante bsqueda de frmulas metodolgicas alternativas revela, al menos, una mayor omenor insatisfaccin respecto de las prcticas docentes anteriores. Este hecho invita a buscar el origende los problemas en los fundamentos tericos que subyacen a dichas medidas didcticas. En estesentido, no es sorprendente descubrir que, al igual que sucediera en el anterior nivel de anlisis, tambinaqu se da una fundamental controversia referida a la teora del lenguaje en que, por una parte, se apoyael enfoque, as como a la teora del aprendizaje de que se acompaa.
Las apreciaciones y los posicionamientos tericos sobre el lenguaje son diversos y variadosen cuanto a la profundidad y solidez de sus argumentos. Algunos enfoques metodolgicos, de hecho,apenas si se limitan a sealar la prioridad que dan al uso oral sobre el uso escrito de la lengua o a lainversa. En lneas generales, se puede decir, apenas si hay corrientes metodolgicas que abiertamentesealen un entendimiento del lenguaje particular. Ello podra deberse tanto a una intencin preventivade proteger dicha concepcin ante la crtica lingstica, como tambin a la simpleza y superficialidadde los mtodos, que, no en pocas ocasiones, se entienden como meras bateras de recursos tcnicoscarentes de cualquier fundamento lingstico o psicolgico.
En otras ocasiones, sin embargo, s hay un apoyo explcito a un particular entendimiento dellenguaje. As, muchos de los mtodos de enseanza de la lengua extranjera, dejan entrever unaconcepcin puramente estructuralista de sus enfoques tericos, lo que naturalmente se refleja en eltratamiento que dan a los contenidos lingsticos. El reciente y mayoritariamente extendido enfoquecomunicativo s trata de superar estos planteamientos, proponiendo una visin del lenguaje basada enla misin que socialmente cumple, la comunicacin, y no en su estructuracin sistemtica. Sin embargo,tambin en este caso se ignora la verdadera funcin cognitiva del lenguaje, el procesamiento de lainformacin, muy probablemente porque sin datos aun definitivos sobre el modo en que esto sucede,los metodlogos y tericos apuestan por vincular dicho procesamiento a su efecto inmediato msfcilmente observable, la comunicacin.
Por su parte, las teoras del aprendizaje ms en boga coinciden igualmente en abandonar losprincipios conductistas en favor de un paradigma cognitivo que inicialmente estaba llamado a
-
Un enfoque metodolgico
15
revolucionar las formas y los hbitos de nuestras aulas. Sin embargo, esta renuncia expresa a lamemorizacin de estructuras y la formacin de hbitos verbales acordes a las situaciones, se ha queridosustituir por otras frmulas que, no obstante, siempre presentan inconvenientes: all donde, por unaparte, se entiende que la impresin de datos se logra por medio de ejecuciones, tambin se quiereigualar sin ms la adquisicin de la lengua materna con la de la lengua extranjera; y all donde elaprendizaje se observa como un proceso cognitivo, intelectual, que comprende la reflexin silenciosay el intento activo, el conjunto se integra en un proceso social que va desde la dependencia infantil ala autodireccin e independencia. Siendo stas las propuestas ms innovadoras, el problema resideprecisamente en aceptar una parte de sus formulaciones, sin tener que asumir necesariamente la otrao sin tener que acogernos a las restricciones que con ella se imponen: ni la adquisicin de la lenguaextranjera puede ser equiparada exactamente a la de la lengua materna, ni los procesos de aprendizajecoinciden siempre con procesos educativos de socializacin.
1.1.2. La adquisicin como alternativa metodolgica
La apuesta metodolgica general de Haidl trata implcitamente de reciclar algunos de lospresupuestos tericos iniciales de la psicolingstica evolutiva. Desde su punto de vista, lo que aquhemos venimos calificando de natural en la adquisicin de la lengua materna, no habra de entendersecomo exclusivo de las caractersticas fsicas en que tiene lugar nuestra interaccin con el mundo, elentorno, ni tampoco nicamente de las necesidades psicolgicas del sujeto que adquiere la lengua. Escierto que la adquisicin responde a un proceso natural por el que desarrollamos nuestras capacidadescognitivas, pero lo natural de este proceso puede tambin referirse al procesamiento de la informacinen que se concretan dichas capacidades: lo natural del procesamiento de la informacin no es diferenteen un lugar y en otro, ni entre un individuo y otro; el procesamiento natural, el procesamiento real yverdadero de la informacin, no es exclusivo de los pases en los que se habla cada lengua, ni de losnios que necesariamente la adquieren. Esta premisa invita, por tanto, a identificar detalladamente antesque nada las condiciones que definiran el procesamiento natural de la informacin, dado que, si estascondiciones garantizan de algn modo la adquisicin, son ellas las que tambin naturalmente perfilarnlas medidas didcticas por asumir en el aula.
En consecuencia, la adquisicin se seguira asociando desde ahora a la enseanza de la lenguaextranjera en la medida en la que, liberada de las restricciones que desde un punto de vista tericoasuma, puede precisamente llevar a alcanzar los objetivos que en ningn caso se lograban con unmodelo puro de aprendizaje. Por otra parte, sin embargo, el concepto de adquisicin se seguiraoponiendo al de aprendizaje, en tanto en cuanto se basa en un desarrollo natural de nuestra capacidad
-
Adquisicin en el aula
16
cognitiva, un desarrollo, por tanto, inconsciente. Especialmente importante es aqu entender que, almargen de que ambas aproximaciones la de enseanza-aprendizaje y la de adquisicin aspiren aldominio automtico de una determinada habilidad, esto es, un uso igualmente inconsciente del cdigo,slo la adquisicin propone vas inconscientes para lograrlo. El aprendizaje, como proceso, se oponeradicalmente por definicin a cualquier progresin inconsciente.
Ya en el terreno de la metodologa propiamente dicha, la propuesta inicial de Haidl (1990)desarrollaba medidas prcticas concretas con las que, adems de trasladar la adquisicin a unasituacin de enseanza-aprendizaje, se atendiera a dos aspectos fundamentalmente condicionantes desus circunstancias didcticas particulares: la edad de los alumnos y su nivel competencial de partida enla lengua meta. Si ya es cuando menos novedosa la adopcin de un enfoque adquisitivo para laenseanza de la lengua extranjera, ms an lo era su aplicacin con estudiantes adultos (universitarios)de nivel inicial, esto es, alumnos que, en principio, reuniran siempre dos caractersticas fundamentales:por una parte, el haber acumulado experiencias anteriores tanto en lo que se refiere a su relacin conel mundo en que viven, como, de forma particular, en cuanto al aprendizaje (y/o adquisicin) de otraslenguas; por la otra, un absoluto desconocimiento de la lengua meta que los incapacita, aparentementeal menos, para tomar parte siquiera en las actuaciones comunicativas ms elementales. Sern stas, portanto, cuestiones a las que habr que prestar una atencin prioritaria en el desarrollo posterior demedidas didcticas.
1.1.3. Primeros intentos de sistematizacin programtica de enfoques adquisitivos
En el desarrollo inicial de medidas concretas que recogieran todas y cada una de lascircunstancias didcticas y las particularidades tericas expresadas hasta aqu, podra ser ventajoso eltratar de aprovechar alguna otra sistematizacin programtica de enfoques adquisitivos anteriores, auncuando tales casos fueran escasos y abiertamente deficitarios con respecto a alguno de lospresupuestos tericos de partida. Tal es el caso de las fundamentales aportaciones de Krashen (1981),en primera instancia, y Krashen/Terrell (1983), despus.
Las famosas cinco hiptesis de Krashen (1981), as como el resto de consideracionesespeciales de que se acompaaban, al margen de su mayor o menor aprovechamiento tericoposterior, se basaban casi exclusivamente en resultados empricos de estudios sobre la adquisicin dela segunda lengua, con lo que su extrapolacin a las situaciones de lengua extranjera no era factible sinms. Necesariamente habra que tratar de encontrar en las situaciones de lengua extranjera loscorrelatos de aquellas condiciones de la situacin de segunda lengua bajo las que tena lugar laadquisicin. Por otra parte, si bien es verdad que el estudio en cuestin arrojaba luz la relacin entre
-
Un enfoque metodolgico
17
los procesos de adquisicin y el aprendizaje consciente (su teora del monitor), apenas si proponams que a ttulo orientativo pautas concretas de actuacin o algn intento de sistematizacinprogramtica.
S podra entenderse como una propuesta metodolgica relativamente finita la aportacin quecon Terrell hiciera en The Natural Approach - Language Acquisition in the Classroom (1983),quizs el enfoque ms prximo en lneas generales al modelo que proponemos aqu. No obstante, estetrabajo invita a considerar el papel central del aducto comprensible en el aula y a limitar el uso delmonitor, pero no llega a establecer medidas prcticas con las que lograrlo: no indica qu ejercicios ousos de la lengua constituiran usos naturales de la misma, ni seala pautas de actuacin con las quefavorecer el reconocimiento del vocabulario sobre la sintaxis; tampoco expresa medidas con las quetratar de mantener el filtro afectivo lo ms bajo posible, algo que, trabajando con adultos, no podramosnosotros eludir. Y, por esta misma razn, tambin habramos de necesitar, ms que una total oposicina la explicitacin de reglas gramaticales, una valoracin aproximada del tipo de reglas que seransusceptibles de ser expresamente presentadas, as como del momento en el que algo as es aceptabley el modo en el que lograramos rentabilizarlas. De especial importancia para los niveles inicialeshabran sido, junto a todas stas, frmulas con las que respetar el silent period, sin dejar de potenciarun procesamiento natural de la informacin, pero tambin en esto se ignoran los principios tericos querelacionan el fenmeno del lenguaje con nuestras particulares capacidades cognitivas.
En definitiva, este primer intento de sistematizacin programtica de un enfoque adquisitivopona de manifiesto que tambin en el aula la adquisicin deba de tener prioridad en relacin alaprendizaje, dado que la transferibilidad en sentido inverso, del aprendizaje a la adquisicin, esindemostrable. Pero en ningn caso las aportaciones de Krashen (1981) y Krashen/Terrell (1983)conectan estos resultados con los fundamentos cognitivos del lenguaje ni, por otra parte, se concretanen medidas didcticas generales que pudieran entenderse ms que como heursticos de la Adquisicinen el Aula.
1.1.4. Situacin de Lengua Extranjera y Adquisicin en el Aula
Posiblemente la circunstancia que constrie con mayor severidad unos planteamientosadquisitivos para la enseanza de la lengua extranjera sea precisamente la propia situacin deextranjera en que se desarrolla. Este hecho, ya aludido con anterioridad, cobra una importanciaespecial ante la consideracin de que, salvo en contadas excepciones, una vez fuera del aula no hayocasin de utilizar la lengua de forma natural. Es decir, no se trata ya de si el aula, de si el esquemasocial que all se da, admite o no la puesta en marcha de un enfoque adquisitivo, sino de aceptar ahora
-
Adquisicin en el aula
18
que, en el caso de la lengua extranjera utilizando el trmino con rigor, el aula es el nico escenarioposible para la adquisicin.
Las implicaciones de una observacin tan aparentemente inofensiva no son, sin embargo, deltodo inocuas, dado que rentabilizar el trabajo en el aula para dar cabida a la adquisicin no significani ms ni menos que buscar la forma de aportar aducto comprensible, que conduzca a la adquisicin,adaptndose a nuestras particulares condiciones de espacio y tiempo; y ello, mediante interaccionesbidireccionales que, por una parte, respeten suficientemente el periodo silencioso del nivel inicial conque trabajamos y que, por la otra, no dejen de solicitar un educto que, independientemente del modoen el que se formulara, nos permitiera valorar las interpretaciones de nuestros interlocutores.
Junto a estas apreciaciones, la situacin de lengua extranjera y la natural limitacin temporaldel trabajo en el aula invitan a considerar la posibilidad, e incluso la necesidad, de aprovechar otrosespacios y circunstancias externas a la propia aula: por un lado, las tareas que en mayor o menormedida exigieran una determinada reflexin individual sobre la forma de la lengua, digamos, porejemplo, la lectura, podran desarrollarse en parte fuera del aula, de modo que sta quedara reservadaa una explotacin ms grupal y abiertamente interactiva; de igual modo, algunas actividades de ociode los estudiantes podran tambin ofrecer un hueco a un aducto comprensible que, sin entrar enincompatibilidades con la verdadera naturaleza de las actividades ociosas, permitiera de nuevo ganartiempo en el aula para negociaciones bidireccionales.
Todas estas posibilidades, sin embargo, constituyen ya medidas didcticas generales sobre lasque desarrollar pautas concretas de actuacin, por lo que conviene frenar nuestra aproximacin hastahaber cerrado los fundamentos tericos que hemos de considerar an. Basten por el momento estosrazonamientos y aportaciones tan slo para justificar uno de los argumentos centrales de nuestrotrabajo, a saber: las deficiencias prcticas de otros modelos didcticos de enseanza-aprendizaje y lasposibilidades tericas de adoptar un enfoque adquisitivo en situaciones de lengua extranjera invitan aldiseo de un modelo didctico especfico de la adquisicin en el aula con estudiantes adultos de nivelinicial.
1.2. Principios tericos de partida
Toca hacer frente ahora al segundo de nuestros convencimientos iniciales; en concreto, la ideade que el uso de la lengua constituye fundamentalmente un proceso creativo que, como tal, se oponefrontalmente a las clsicamente malentendidas concepciones estructuralistas del lenguaje en que,explcita o implcitamente, se basan la mayora de los enfoques metodolgicos.
Esta observacin ha de ser entendida como el correlato prctico o la implicacin directa de las
-
Un enfoque metodolgico
19
consideraciones de Chomsky sobre el funcionamiento del lenguaje. En particular sobre aquellas queprioritariamente establecen una conexin bsica y fundamental entre el uso de la lengua y elprocesamiento de la informacin. Pero, para llegar a entender esta relacin, es necesaria tambin laconsideracin de otra aportacin terica anterior, concretamente la que, en su obra Aspects of aTheory of Syntax (1965), pone de manifiesto la existencia de un dispositivo natural de adquisicinlingstica (DAL) en la propia base biolgica de los humanos, un dispositivo, por tanto, innato; paraactivar este dispositivo, para hacerlo entrar en funcionamiento, seran, no obstante, necesarios losestmulos externos que Chomsky recoge bajo el nombre de datos lingsticos primarios.
La cuestin es ahora determinar en qu medida y de qu manera son estas aportaciones derelevancia para el desarrollo de un enfoque adquisitivo de la lengua extranjera y, en su caso, cmo setraducen en valores o medidas didcticas concretas.
1.2.1. El Dispositivo de Adquisicin del Lenguaje
El DAL o, como lo traduce Otero (1970), ingenio de adquisicin del lenguaje ha deentenderse como un dispositivo innato en el ser humano, como la base biolgica necesaria para quela experiencia y la interaccin se cristalicen en una adquisicin lingstica progresiva. Al margen de lashiptesis que desde ahora pudiramos hacer sobre su funcionamiento, la sola existencia de estedispositivo habra de ser suficiente para variar de forma radical la metodologa de la enseanza de laslenguas. Sin embargo, y este viene siendo el impedimento principal para el verdadero avance didctico,los metodlogos insisten en reclamar una descripcin detallada de su funcionamiento, algo que pudieraconducir al desarrollo de medidas didcticas. Pero una descripcin del funcionamiento del DAL siguequedando de momento fuera del alcance de la psicolingstica. Todo lo que podemos hacer es formularhiptesis con mayor o menor poder explicativo. Una de las primeras y posiblemente de las msconvincentes la ofrece el propio Chomsky (1981: 38-9) cuando, aludiendo a su funcionamiento, encalidad de gramtica universal, explica:
The theory of UG (Universal Grammar) must be sufficiently rich and highly structuredto provide descriptively adequate grammars. At the same time, it must be sufficientlyopen to allow for the variety of languages. Consideration of the nature of the problem ata qualitative level leads to the expectation that UG consists of a highly structured andrestrictive system of principles with certain open parameters, to be fixed by experience.As these parameters are fixed, a grammar is determined, what we may call a coregrammar. Given the conditions of heterogeneity of actual speech communities, wewould not expect that the systems that we call languages in normal colloquial usage will
-
Adquisicin en el aula
20
have core grammars. Rather, the steady state attained by a speaker-hearer will departfrom a core grammar in a number of respects. We might go further and suggest that acore grammar does not, in itself, generate a language at all; rather, it does so only throughinteraction with other components of the human mind, in particular, human conceptualsystems. The core grammar is an idealized construct, but there is no reason to questionits psychological reality...A core grammar is what the language faculty would develop, as a component of thesteady state, under empirical conditions to depart in certain respects from those of normallife, specifically, under conditions of homogeneity of linguistic experience.
Ms adelante Chomsky (1988, 133-4) resume y concreta ms, si cabe, su caracterizacin dela gramtica universal como:
fixed and invariant principles [...] and the parameters of variation associated with them.We can then, in effect, deduce particular languages by setting the parameters in one oranother way. [...] The environment determines the way the parameters of universalgrammar are set, yielding different languages.
La cuestin posiblemente ms controvertida en el terreno de la metodologa la constituye laincertidumbre sobre la longevidad de este dispositivo o, mejor, sobre la longevidad de su actividad. Esdecir, no se niega su existencia, pero tampoco se sabe si slo se mantiene activo durante una primeraetapa de nuestra vida (funciona, por tanto, solamente con nios), o bien puede, por el contrario,permanecer en activo durante mucho ms tiempo (lo que explicara que pueda tambin funcionar conadultos). En este ltimo caso habra que plantearse una segunda cuestin, quizs an mscomprometida que la anterior, referida al rendimiento que, en cada caso, tendra el dispositivo.
Un sencillo contraste entre la adquisicin infantil y la adulta basta para apreciar diferenciassignificativas tanto en el resultado como en determinadas variables del proceso. Sin embargo, afirmarque el rendimiento del DAL es inferior durante la adquisicin adulta es cuando menos una apreciacinsimplista, dado que el contraste no revela exactamente diferencias cuantitativas tan notables, sinodiferencias de orden fundamentalmente cualitativo: todo lo que podemos decir es que la adquisicinadulta no es igual que la temprana adquisicin infantil. En este sentido, se han formulado ya hiptesisrelativamente slidas que apuntan a la idea de que las posibles disfunciones en la actividad adulta delDAL no se deben a una incierta caducidad y s, ms bien a la variacin de las relaciones entre dichodispositivo y otras capacidades (Felix, 1982: 294).
Nuestra propuesta se dirige precisamente a adultos, por lo que esta hiptesis cobra una
-
Un enfoque metodolgico
21
especial relevancia. Ms que el funcionamiento general del DAL, nos interesa particularmente cmose ve afectado por la adquisicin anterior de la lengua materna y, sobre todo, cmo acta cuando laadquisicin de la lengua extranjera no se desarrolla de forma paralela a los sistemas conceptuales conlos que habr de interactuar.
1.2.2. Los datos lingsticos primarios
Los datos lingsticos primarios han de ser entendidos como los elementos que activan nuestrossistemas conceptuales, lo que Chomsky denomina human conceptual systems, y sobre los queexplica (1975 [trad. 1981: 36-37]):
Junto con la facultad del lenguaje e interactuando con l estrechamente est la facultadde la mente que construye lo que podramos llamar comprensin del sentido comn:sistemas de creencias, expectativas y conocimientos acerca de la naturaleza ycomportamiento de los objetos, su lugar en un sistema de tipos naturales, laorganizacin de esas categoras y las propiedades que determinan la categorizacin delos objetos y el anlisis de los acontecimientos... tambin incluir principios relacionadoscon la posicin y el papel de la gente en el mundo social, la naturaleza y condiciones detrabajo, la estructura de la accin, la voluntad y la eleccin humanas, y otrasconsideraciones similares. En su mayor parte, estos sistemas pueden ser inconscientese incluso pueden estar fuera del alcance de la introspeccin consciente. Tambin sepodran aislar, para hacer un estudio especial, las facultades implcitas en la solucin deproblemas, en la elaboracin del conocimiento cientfico, la creacin y la expresinartstica, el juego, o cualesquier categoras que demuestran ser adecuadas para el estudiode la capacidad cognoscitiva y, consecuentemente, de la accin humana.
Lo que queda claro desde las explicaciones de Chomsky es que la facultad del lenguaje cuenta,por una parte, con el desarrollo de una capacidad biolgicamente determinada en tres nivelesprogresivos de especificidad: el DAL (o Universal Grammar, UG, en su caracterizacin funcional), elnucleo gramatical (core grammar) y el sistema gramatical de una lengua en particular. Pero son lossistemas conceptuales humanos aludidos en la cita anterior los que, activados entre otros con losdatos lingsticos primarios, interactan con el DAL; y es esta experiencia interactiva la que vaalimentando el desarrollo progresivo del proceso de especificacin gramatical, la adquisicin. Lacuestin es ahora determinar qu caractersticas renen estos datos lingsticos primarios en laadquisicin infantil y, en su caso, cmo y bajo qu circunstancias se hacen extrapolables a laadquisicin adulta de una lengua extranjera.
-
Adquisicin en el aula
22
Por otra parte, adems, y como se deduce de las observaciones del propio autor, en lossistemas conceptuales humanos y por tanto tambin en nuestra adquisicin lingstica se ve implicadala persona en una dimensin total (sus valores, sus sentimientos, etc). Este aspecto cobra unaimportancia especial a la hora de considerar a individuos adultos en el diseo metodolgico, en lamedida en la que los sistemas conceptuales no se pueden desarrollar en nuestro caso de forma paralelaa la adquisicin lingstica.
1.2.3. Lenguaje y procesamiento de informacin
Asumir que el lenguaje consiste prioritariamente en una capacidad cognitiva, en una facultadde los humanos para conocer, implica precisamente asignarle la funcin de procesar informacin. Estafuncin define perfectamente ese uso natural de la lengua que constantemente venimos reivindicandopara el aula. Lo que debe, por tanto, quedar claro es, por una parte, la distincin entre el sistema deuna lengua, el modo en que se organizan sus elementos en los diferentes planos de funcionamiento, yel uso que las personas hacen de ella, con mayor o menor conciencia de la aplicacin prctica ypersonal de dicho funcionamiento; por otro lado, y aceptada esta primera distincin, en el uso que laspersonas hacemos de la lengua hay que diferenciar, a su vez, entre lo que llamamos el uso comunicativode la lengua y el uso procesual, cognoscitivo, de la misma.
Este uso procesual es lo que entenderemos aqu como la funcin primaria del lenguaje, su usocognoscitivo. Ello concede el protagonismo no ya a los elementos puramente lingsticos que en cadacaso se procesan, sino a los sistemas conceptuales propios con los que valoramos las realidades a lasque esos elementos, en conjuncin con otros de muy diversa naturaleza, quieren aludir. Pero si, comovenimos apuntando, los sistemas conceptuales con que procesamos la informacin se desarrollan, enel caso de la adquisicin infantil, durante el propio proceso adquisitivo, en el caso de la adquisicinadulta el problema reside precisamente en la existencia previa de unos sistemas conceptualesdesarrollados durante la adquisicin de la lengua materna. En el procesamiento de informacin asociadams o menos exigentemente al procesamiento de la lengua extranjera hemos de contar, por tanto, conque los sistemas conceptuales no se desarrollan de cero, es decir, no hay un descubrimiento del mundoequiparable al que caracteriza la adquisicin temprana de la lengua materna, sino que probablementese trate de una adaptacin progresiva de los sistemas conceptuales ya existentes.
En el terreno puramente lingstico, dentro o fuera de estos mismos sistemas conceptuales, unaaportacin de los estudios cognitivos que podra ayudar a concretar ms y mejor las lneasfundamentales que debe seguir una metodologa adquisitiva consistira, por tanto, en aclarar cmo se
-
Un enfoque metodolgico
4Haidl (1990: 49) apunta a los estudios sobre bilingismo como terreno racionalmenteapropiado para dar solucin a esta cuestin.
23
forma el nuevo ncleo gramatical de la lengua extranjera4, si en relacin al anlisis contrastivo estoes, tomando como base de anlisis (consciente o inconscientemente) el ncleo gramatical del que nacela gramtica de la lengua materna, o si a partir de la construccin creativa, es decir, desarrollandonaturalmente, en base al propio DAL todava activo, una nueva especificacin gramatical que conduzcaa l.
1.3. Desarrollo de medidas didcticas
Desarrollar medidas didcticas es el primer paso del diseo metodolgico propiamente dicho.Las medidas constituyen las lneas maestras de todo enfoq