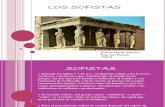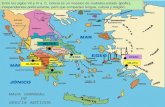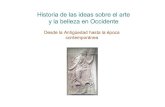4. Sofistas y Sócrates.pdf
Transcript of 4. Sofistas y Sócrates.pdf

1
Historia de la Filosofía: Antigüedad
Tema 1: PLATÓN Y EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA
IV. LOS SOFISTAS Y SÓCRATES (s. V a. de C.)
I. LOS SOFISTAS 1. Caracteres generales del movimiento sofístico 1.1. Los sofistas y la filosofía anterior: relativismo y escepticismo
1.2. La circunstancia política y la temática filosófica de los sofistas
2. Convencionalidad de las instituciones políticas y de las ideas morales (distinción entre «physis» y «nomos») 2.1. Sentido de la doctrina de la convencionalidad
2.2. Carácter convencional, no natural, de las normas morales
II. SÓCRATES 1. Rasgos generales y biográficos 2. Sócrates contra el relativismo moral de los sofistas 3. El intelectualismo moral

2
I. LOS SOFISTAS
1. Caracteres generales del movimiento sofístico
Se denomina «sofistas» a un conjunto de pensadores griegos que florecen en la segunda mitad del siglo V a. de C. y que tienen en común, al menos, dos rasgos sobresalientes: entre sus enseñanzas incluyen un conjunto de disciplinas humanísticas (retórica, política, derecho moral, etc.) y son los primeros profesionales de la enseñanza (organizan cursos completos y cobran sumas considerables por enseñar). Ambos rasgos ‒carácter humanístico de sus enseñanzas e institucionalización de la enseñanza misma‒ muestran claramente que los sofistas tenían un proyecto bien definido de educación, que venía a romper con la enseñanza tradicional, inadecuada para las exigencias de la época.
Además se caracterizan por su ideología democrática, su actitud crítica ante la sociedad y la tradición, y su interés por el estudio del lenguaje.
Como circunstancias que rodean el surgimiento del movimiento sofístico suelen considerarse dos en particular: filosófica, la una, y político-social, la otra; la primera tiene que ver con el desarrollo de las teorías físicas anteriores; la segunda, con el sistema democrático establecido en Atenas. Veámoslas.
1.1. Los sofistas y la filosofía anterior: relativismo y escepticismo
El desarrollo de las teorías griegas acerca del universo hasta mediados del siglo V a. de C. (desarrollo que abarca a los filósofos estudiados anteriormente, desde Tales hasta Demócrito) nos ofrece un espectáculo fascinante, sin duda, pero también descorazonador. Por lo pronto, descorazona y escandaliza la diversidad de teorías opuestas e incompatibles que se oponen entre si: para unos el principio o arjé es único (milesios), para otros es múltiple (pluralistas); para Parménides el movimiento es imposible, mientras que para Heráclito el universo es movimiento, devenir incesante; éste sostendrá que el universo es producto de una inteligencia (Anaxágoras), aquél afirmará que es el resultado de una necesidad ciega y azarosa (Demócrito), etc. No tiene nada de extraño que este espectáculo creara una actitud escéptica ante la filosofía de la naturaleza que se había mostrado incapaz de producir un sistema aceptable para todos.
El relativismo (no hay verdad absoluta) y el escepticismo (si hay verdad absoluta, es imposible conocerla) se extienden y generalizan, pues, como actitud intelectual. Célebre y afortunada expresión del relativismo es la frase de Protágoras: «el hombre es la medida de todas las cosas»; expresión desconcertante y cruda del escepticismo son las tres afirmaciones escalonadas de Gorgias: «no hay ser; si lo hubiera, no podría ser conocido; si fuera conocido, no podría ser comunicado su conocimiento por medio del lenguaje».

3
El texto de Gorgias que acabamos de citar muestra una ruptura radical con la filosofía griega anterior. Para la filosofía anterior, y posteriormente para Platón y Aristóteles, la realidad es racional; por tanto, el pensamiento y el lenguaje se acomodan a ella, son capaces de expresarla adecuadamente. La desvinculación del lenguaje respecto de la realidad constituye en la sofística un pilar importante de su interpretación del hombre y de la realidad. En efecto, si se renuncia al lenguaje como expresión reveladora de lo real, el lenguaje termina por convertirse en un instrumento de manipulación, es un arma para convencer e impresionar a las masas, en un medio eficaz para imponerse a los demás, si se dominan las técnicas apropiadas. «La palabra es un poderoso tirano, capaz ‒escribe Gorgias‒ de realizar las obras más divinas, a pesar de ser el más pequeño e invisible de los cuerpos».
1.2. La circunstancia política y la temática filosófica de los sofistas
Al abandono de la filosofía de la naturaleza contribuyó no sólo la circunstancia filosófica señalada en el apartado anterior, sino también –y sobre todo- las necesidades planteadas por la práctica democrática de la sociedad ateniense. El advenimiento de la democracia había traído consigo un notable cambio en la naturaleza del liderazgo: ya no bastaba el linaje sino que el liderazgo político pasaba por la aceptación popular.
En una sociedad donde las decisiones las toma la asamblea del pueblo y donde la máxima aspiración es el triunfo, el poder político, se sintió pronto la necesidad de prepararse para ello. ¿Cuál era la preparación idónea para el ateniense que pretendía triunfar en política? Un político necesitaba, indudablemente, ser un buen orador para manejar a la masa. Necesitaba, además, poseer ciertas ideas acerca de la ley, acerca de lo justo y lo conveniente, acerca de la administración y el Estado. Este era precisamente el tipo de entrenamiento que proporcionaban las enseñanzas de los sofistas.
2. Convencionalidad de las instituciones políticas y de las ideas morales (distinción entre «physis» y «nomos»)
Entre las ideas de los sofistas figura como la más característica e importante su afirmación de que tanto las instituciones políticas como las normas e ideas morales vigentes son convencionales.
2.1. Sentido de la doctrina de la convencionalidad
En su acepción más general, el término griego "nomos", significa la ley, el conjunto de normas políticas e instituciones establecidas que acata y por las cuales se rige una comunidad humana. Toda comunidad humana posee unas leyes, unas instituciones, y es perfectamente comprensible que los hombres se pregunten por su origen y naturaleza.

4
La primera respuesta a esta cuestión, la había proporcionado el pensamiento mítico-religioso al afirmar que las leyes e instituciones proceden de los dioses. En consonancia con su función racionalizadora, la filosofía abandonó pronto esta explicación mítica sobre el origen del nomos. Así, Heráclito ya no vincula el nomos a la intervención particular de alguna divinidad que fundara tal ciudad en un pasado remoto, sino que lo vincula al orden del universo: el orden del Estado es parte de un orden más amplio, el orden del universo, y tanto aquel como éste se rigen, en último término, por una única ley o logos. En definitiva, el nomos tiene su fundamento en el orden de la naturaleza.
El tercer gran momento del pensamiento político-moral en Grecia (tras el mito, tras la racionalización heraclitea) lo constituye la sofistica. La filosofía se halla siempre radicada en un marco social, en un conjunto de experiencias de carácter socio-político. En tiempo de los sofistas, la experiencia socio-política de los griegos se había ensanchado definitivamente gracias a tres factores de considerable importancia: en primer lugar, el contacto continuado con otros pueblos y culturas, que permitió constatar que las leyes y costumbres son muy distintas en las distintas comunidades humanas; en segundo lugar, la fundación de colonias por todo el Mediterráneo, que en cada asentamiento colonizador permitía redactar una nueva constitución; por último, su propia experiencia de cambios sucesivos de constitución.
Estas experiencias llevaron a los sofistas a abandonar la teoría heraclitea del nomos vinculado al orden del universo, promoviendo en ellos la convicción de que las leyes, las instituciones, son el resultado de un acuerdo o decisión humana: son así, pero nada impide que sean o puedan ser de otro modo. Esto es precisamente lo que significa el termino «convencional»: algo establecido por un acuerdo y que, por tanto, nada impide que pueda ser de otro modo, si se estima conveniente. El término griego «nomos» vino así a significar el conjunto de leyes y normas convencionales por oposición al término «physis» que expresa lo natural, las leyes y normas ajenas a todo acuerdo o convención y que tienen su origen en la propia naturaleza.
2.2. Carácter convencional, no natural, de las normas morales
Los sofistas defendían el carácter convencional no solamente de las instituciones políticas, sino también de las normas morales: lo que se considera bueno y malo, justo e injusto, loable y reprensible, no es fijo, absoluto, universalmente válido, inmutable. Las normas morales no proceden de los dioses ni de la naturaleza, sino que son el resultado de una convención. Moral y costumbres son convencionales: son así, pero podrían ser de otra manera. Si las normas morales fueran impuestas por la naturaleza serían las mismas en todas las sociedades, puesto que la naturaleza es la misma para todos los hombres. Pero esto no ocurre, sino que cada cultura, cada sociedad, cada grupo o clase social posee sus propias ‒y a menudo opuestas‒ normas. Con esta conclusión los sofistas constataban la falta de unanimidad acerca de qué sea lo bueno, lo justo,

5
etc. (falta de unanimidad que salta a la vista, no solamente comparando unos pueblos con otros, sino comparando los criterios morales de individuos y grupos distintos dentro de una misma sociedad) y defendían el relativismo moral.
Es fácil de comprender la trascendencia de estas reflexiones de la sofística. Con ellas se inaugura el eterno debate acerca del fundamento y carácter universal o particular de las normas morales. El debate comienza con los sofistas en la filosofía griega; pero no termina con ellos, como veremos.
Sócrates, Platón y Aristóteles se opondrán radicalmente al relativismo de los sofistas.
II. SÓCRATES
1. Rasgos generales y biográficos
Hijo de escultor y comadrona. Sócrates nació en Atenas el año 470 a. de C. No escribió ninguna obra, tal vez porque consideraba que el diálogo, la comunicación directa e interpersonal, es el único método válido para la filosofía. Características de su forma de entender y practicar el diálogo son la ironía y la mayéutica. Su ironía se expresa a menudo en la actitud modesta del «sólo sé que no sé nada»; la mayéutica (arte que decía heredado de su madre) consistía en hacer preguntas de modo que fuera el interlocutor quien acabara sacando de sí mismo las formulaciones correctas sobre el tema en cuestión. Ciudadano ejemplar, fue acusado de impiedad y condenado a morir el año 399 a. de C. Pudo huir, pero prefirió obedecer las leyes de la ciudad y morir. Bebió la cicuta tras charlar larga y tranquilamente con sus amigos sobre la inmortalidad del alma.
Sócrates fue un personaje perteneciente al ambiente filosófico y cultural de los sofistas, a los que combatió enérgicamente. Con ellos comparte su interés por el hombre, por las cuestiones políticas y morales, por la vinculación de éstas al problema del lenguaje. De ellos se distingue fundamentalmente en tres aspectos:
a) No cobra por sus enseñanzas.
b) Adopta un método totalmente opuesto (los sofistas preferían pronunciar largos discursos y comentar textos de autores antiguos). Sócrates rechaza ambos métodos; los largos discursos porque impiden discutir paso a paso las afirmaciones del orador, y los textos antiguos porque no es posible preguntar a sus autores, éstos no pueden ofrecer aclaraciones sobre lo que escribieron. A la vista de estas objeciones, es claro que el único método válido para Sócrates ha de ser el diálogo.
c) Aporta a los temas político-morales unas soluciones radicalmente nuevas.

6
Hemos de subrayar su actitud antirrelativista y su teoría intelectualista respecto de la moral. Analizaremos a continuación ambos aspectos de su filosofía.
2. Sócrates contra el relativismo moral de los sofistas
Al considerar anteriormente la teoría convencionalista de los sofistas, subrayábamos cómo estos filósofos insistían en la falta de unanimidad de los hombres respecto de qué es lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo loable y lo reprensible. El relativismo, actitud general de los sofistas, quedaba así consagrado respecto de los conceptos morales. A Sócrates no le satisfacía este relativismo. En efecto, pensaba Sócrates, si cada uno entiende por justo y por bueno una cosa distinta, si para cada uno las palabras «bueno» y «malo», «justo» e «injusto» poseen significaciones distintas, la comunicación y la posibilidad de entendimiento entre los hombres resultará imposible: ¿cómo decidir en una asamblea si una ley es justa o no, cuando cada uno entiende algo distinto por «justo»? La tarea más urgente es la de restaurar el valor del lenguaje como vehículo de significaciones objetivas y válidas para toda la comunidad humana. Para ello se hace necesario tratar de definir con rigor los conceptos morales (justicia, etc.), empresa a la que Sócrates dedicó afanosamente su vida.
3. El intelectualismo moral
Es, pues, necesario definir con precisión los conceptos para restablecer la comunicación y hacer posible el diálogo sobre temas morales y políticos. Es necesario definirlos con exactitud, además, por una segunda razón: y es que, según Sócrates, solamente sabiendo qué es la justicia se puede ser justo, solamente sabiendo qué es lo bueno se puede obrar bien. A esto se denomina intelectualismo moral, que puede ser definido como aquella doctrina que identifica la virtud con el saber. Este modo de concebir la moral resultará chocante, rechazable, para muchos: estamos habituados a ver personas ignorantes que, sin embargo, son buenas y obran con rectitud, aun cuando no sepan definir qué es bueno y qué es rectitud; estamos igualmente habituados a ver personas instruidas de conducta reprobable. La doctrina socrática es ciertamente chocante (Sócrates, como veremos, era consciente de ello) y merece la pena analizarla con algo más de profundidad.
Comencemos señalando que los griegos solían distinguir dos ámbitos generales en el saber: el saber teórico o teorético (theoría, conocimiento meramente contemplativo) y el saber de tipo práctico (encaminado a la acción). Dentro de este último distinguían, a su vez, los saberes encaminados a la producción (poíesis) de objetos (conocimiento técnicos) y el saber encaminado a regular la conducta (praxis) individual y social (conocimiento político-moral). La relación existente entre estos tipos de saberes fue analizada de muy distinto modo por los filósofos griegos. Sócrates, por su parte, tomó siempre el saber productivo, técnico, como modelo para su

7
teoría del saber moral.
Tomemos, pues, como modelo y punto de partida, las actividades de tipo productivo, técnico-científico. Cualquier saber técnico (ingeniería, arquitectura, medicina, etc.) podría servir como ejemplo, pero utilizaremos como ejemplo un oficio, una profesión sencilla a la que a menudo se refiere Sócrates. Un zapatero es aquel que hace zapatos. (Los hace bien, se entiende; cualquiera puede intentar hacerlos, pero seguramente los hará mal. Zapatero es el que los hace bien y cuanto mejor los haga, mejor zapatero será.) Ahora bien, es evidente que solamente es capaz de hacer zapatos aquel que sabe qué es un zapato, cuáles son los materiales a utilizar y la forma de ensamblarlos. Pasemos ahora al ámbito de la moral. Un hombre justo, diremos, es aquel que realiza acciones justas, da consejos justos, dicta leyes justas. Análogamente habremos de decir, según Sócrates, que solamente es capaz de hacer leyes justas, realizar acciones justas, dar consejos justos, aquel que sabe qué es la justicia. Por supuesto, alguien podrá actuar justamente sin saber qué es la justicia, pero en tal supuesto se tratará de un acierto puramente casual. También en el caso de las actividades técnicas pueden darse aciertos casuales (a veces suena la flauta por casualidad, solemos decir). Y así como el que acierta por casualidad con un remedio para una dolencia no puede ser considerado médico, ya que desconoce el oficio, no se puede decir tampoco que es justo quien realiza acciones justas sin saber qué es la justicia.
En definitiva: nadie obra mal sabiendo que obra mal. Y el que sabe en que consiste el bien, lo práctica.
Una consecuencia notable del intelectualismo moral es que en esta teoría no hay lugar para las ideas de pecado y de culpa. El que obra mal no es en realidad culpable sino ignorante. Un intelectualismo moral llevado a sus últimas consecuencias traería consigo la exigencia de suprimir las cárceles: al ser en realidad ignorantes, los criminales habrían de ser enviados no a la cárcel, sino a la escuela. En el complejo y actual debate en torno a esta cuestión, un intelectualismo radical llevaría a tomar partido decididamente por esta última.
El intelectualismo moral no es una doctrina exclusivamente socrática. Es, en líneas generales, la forma griega de entender la moral. Platón lo acepta claramente cuando identifica culpa con ignorancia. Aristóteles suaviza ligeramente el intelectualismo, si bien sigue aceptando el papel fundamental que el saber juega para la virtud: saber qué es la justicia es necesario, aunque no sea suficiente, para ser justo. Veremos también cómo el intelectualismo moral se continúa en las escuelas del período helenístico.