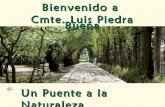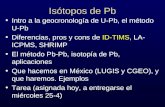597-2891-1-PB
-
Upload
pedro-muro-moreno -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 597-2891-1-PB
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
1/12
141
Como si la tarea fuera el equilibrio dialcticode los conceptos, en vez de la captacin de
las relaciones reales!
Karl Marx, Grundrisse1
INTRODUCCIN
En 1978 E.P. Thompson public Miseria de lateora,2 un ensayo que confronta con las posi-ciones de Althusser y el marxismo estructural, deinusual virulencia para los debates contemporneos
en las ciencias sociales. All, Thompson a la vez quehace una defensa del materialismo histrico mar-xista presentado en forma de una crtica a Al-thusser, realiza un ataque directo al desarrollo delmarxismo como estructuralismo.
Se tratar aqu de abordar algunos aspectosde la polmica con la pretensin de situar aThompson, y de modo ms general a la tradicinque l representa, en el contexto del marxismo ydel paradigma comn de la historiografa del sigloXX. El anlisis se centrar en aquellos puntos de
la intervencin de Thompson vinculados con loepistemolgico: el estatuto cientfico de la disci-plina histrica, la produccin de conocimientohistrico, la relacin sujeto-objeto, entre otros.Estas cuestiones sern examinadas, adems, enrelacin al posicionamiento de Thompson y elmarxismo britnico como tradicin terica,aspecto de nuestro inters, independientementedel lugar que ocupen estos problemas dentro del
aparato terico del estructuralismo marxista y delmarxismo en general.
No se tratar aqu de dos aspectos muyimportantes de la polmica: la valoracin polticapor parte de Thompson de la filosofa deAlthusser y de las consecuencias que se derivan desus postulados tericos, fundamentalmente laacusacin de estalinismo terico; tampoco laencendida defensa que Thompson hace delhumanismo socialista del que se consideraparte. A pesar de ser significativos, por razones de
espacio y en funcin de los objetivos que aqu sepersiguen, no sern abordados.
1. EL PARADIGMA COMN Y EL MARXIS-
MO BRITNICO
Es necesario situar inicialmente el lugar delmarxismo britnico dentro de lo que se denominausualmente como ciencia de la historia, la historiacientfica, la historia como ciencia social, paradigmaestablecido en los medios profesionales y acadmi-cos de los pases occidentales desde mediados delsiglo XX. La nocin de paradigma que se utiliza aqucorresponde a la formulacin de Thomas Khun,aplicada por Carlos Barros al campo de la historio-grafa. Paradigma es, junto con ciencia normal yrevolucin cientfica, una de las categoras funda-mentales que articulan la epistemologa de Khun.Un paradigma es un conjunto de proposiciones que,aceptado por la comunidad cientfica en un mo-
* UNR - CONICET, Rosario, Argentina. E-mail: [email protected] Marx, K., Elementos fundamentales para la Crtica de la Economa Poltica (Grundrisse). Mxico, Siglo XXI, 2007, 90.2 Thompson, E.P., Miseria de la teora. Barcelona, Crtica, 1981.
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 ISSN 1697-3305
2010Revista de Historia Actual
EPISTEMOLOGA Y CIENCIA HISTRICA ENLA POLMICA THOMPSON ALTHUSSER
Pablo Alvira*
Recibido: 28 Agosto 2010 / Revisado: 4 Septiembre 2010 / Aceptado: 2 Octubre 2010
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
2/12
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 Pablo Alvira
mento dado, determina qu es lo que va a conside-rarse como ciencia en el perodo de su predominio yqu queda fuera de este registro. El paradigma cons-tituye el trasfondo de toda investigacin cientfica,
es el marco conceptual y determina el alcance y loslmites de sta.3 Barros seala la utilidad de singu-larizar con el adjetivo comn el paradigma plurallos paradigmas compartidos que asume, ms omenos explcitamente, la mayora de los miembrosde una especialidad profesional, cientfica4. Seentiende entonces que el paradigma comn, gene-ral, de una comunidad cientfica contiene por suparte paradigmas particulares relacionados entre s.
La revolucin historiogrfica de la segundaposguerra derroc, en buena medida, aquella vieja
historia que predominaba desde el siglo XIX, criti-cada por acontecimental, poltica, positivista, des-criptiva, y un largo etctera. Impuso una hegemo-na conjunta deAnnalesy el materialismo histrico,marginando pero no eliminando a la vieja historia,constituyendo el primer gran paradigma comn delos historiadores.5 Qued conformado as un para-digma plural, compuesto a la vez por tres paradig-mas simultneos y relativamente rivales: escuela de
Annales, marxismo y neopositivismo. Segn Barros,los valores compartidos en cuanto a novedadestemticas, metodolgicas y tericas son provedosporAnnalesy el marxismo, mientras que la con-tribucin neopositivista tiene ms que ver con elconcepto general vigente de ciencia histrica y conel enorme prestigio que sigui teniendo el empiris-mo en la prctica docente e investigadora de todoslos historiadores6. En cada pas, adems, la con-vergencia historiogrfica se produjo de manera dis-tinta. En el caso de Gran Bretaa el rol vertebra-dor de la nueva historia acab por corresponder ala nueva historiografa marxista7.
En Gran Bretaa, como en casi toda Europa,la historiografa marxista haba existido desde la
muerte de Marx. Sin embargo, observa Julin Ca-sanova, las nuevas orientaciones, la ruptura con elesquematismo de las interpretaciones marxistasms vulgares y el anlisis de la sociedad como una
totalidad en movimiento donde la experienciahumana no aparece reducida a lo econmico, sonaspectos que slo pueden ser atribuidos a la histo-riografa marxista ms reciente, particularmente laque se desarroll en torno a los miembros delgrupo de historiadores del Partido Comunista.8
Los comnmente llamados historiadores marxis-tas britnicos Maurice Dobb, Christopher Hill,Eric Hobsbawm, Rodney Hilton, Edward P.Thompson, Victor Kiernan y Georges Rud9
estaban vinculados en primer trmino por su acti-
vidad poltica en el Partido Comunista britnico.Pero compartieron tambin, por una parte, la fuer-te influencia de la tradicin liberal-radical de lahistoria popular de fines del siglo XIX y poste-riores historiadores radicales como R. H. Tawney ylos Hammond; y por otra, una formacin atrave-sada por la reivindicacin de la ciencia marxista,una tradicin racionalista que significabacuestionar las posiciones anticientficas dequienes dominaban la historiografa en la acade-mia inglesa.
Harvey Kaye ha planteado que, adems de suscontribuciones individuales y colectivas a la histo-riografa, los historiadores marxistas britnicosrepresentan en su conjunto una tradicin terica.Este polmico argumento, se basa en el hecho deque estos historiadores han sido partcipes de unaproblemtica terica comn. Han intentado tras-cender el modelo del determinismo econmicoque, partiendo de una esquemtica interpretacindel clebre prefacio de Contribucin a la Crtica dela Economa Polticade Marx, haba dominado elmarxismo desde los orgenes, fundamentalmente
en torno a las nociones de clase y base-superestruc-
142
3 Khun, T., La estructura de las revoluciones cientficas. Mxico, FCE, 1971, 169 y ss.4 Barros, C., El paradigma comn de los historiadores del siglo XX, Estudios Sociales. Revista universitaria semestral, 10, Santa
Fe, 1996, 23.5 En el siglo XIX rivalizan sin ponerse de acuerdo historiogrficamente, sobre todo en Europa, positivismo y romanticismo
nacionalista, materialismo e idealismo, aficionados y primeros profesionales.6 Barros, C., El paradigma comn, op. cit., 26.7 Ibd., 29.8 Casanova, J., Presentacin, en Kaye, H., Los historiadores marxistas britnicos. Un anlisis introductorio. Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias, 1984.9 A estos nombres, los ms destacados y que constituyen el ncleo, podemos sumar los de Dona Torr, John Saville, Dorothy
Thompson, Ralph Miliband y A.L. Morton.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
3/12
Epis temolog a y ciencia hi strica en la polmica ThompsonAl thusser DEBATES HISTORIOGRFICOS
143
tura10. Adems, los marxistas britnicos han com-partido una problemtica histrica comn: en susestudios, aunque diversos, subyace la cuestin delos orgenes, desarrollo y expansin del capitalismo,
entendido en un sentido amplio de cambio social.Tambin se han caracterizado por una aproxima-cin terica comn, el anlisis de la lucha de clases;y vinculado con esto, el desarrollo de la perspectivahistrica conocida como historia desde abajo,haciendo hincapi en las experiencias y luchas his-tricas de las clases subalternas, recuperando elpasado que fue hecho por ellas pero no escrito porellas11.
La tesis de una tradicin terica es centralpara este trabajo, en tanto se pretende situar la
intervencin de Thompson contra el marxismoestructural como expresin de una slida y originalmanera de entender y practicar el materialismo his-trico. E.P. Thompson, historiador, ensayista yactivista poltico, es quiz junto a E. Hobsbawm elhistoriador marxista ms conocido. Autor de unade las ms notables obras historiogrficas del sigloXX, La formacin de la clase obrera en Inglaterra, hamantenido incansablemente una lucha intelectualcontra aquellas variedades del marxismo y de cien-cia social caracterizadas por el determinismo eco-
nmico y la negacin de la accin humana. Desdeesta perspectiva, Thompson ha trabajado los pro-blemas histricos y tericos de las clases, destacn-dose sus novedosas conceptualizaciones de clase yexperiencia. Segn Kaye, Thompson ha intentadopor medio del anlisis de clases, reconceptualizar,dentro de lo posible, la dialctica materialista delser social y de la conciencia social desde un mode-lo esttico a uno dinmico12.
La intervencin polmica de Thompson sedirige a atacar el teoricismo ahistrico que segn l
propone el althusserismo, al que seala no slocomo una forma de idealismo, sino que ademstiene muchos de los atributos de una teologa, loque debe ser refutado con firmeza desde dentro dela tradicin marxista, en defensa del materialismohistrico. Thompson se centra en Para leer ElCapital y La revolucin terica de Marx, conside-
rando estos textos como la expresin ms acabadadel edificio terico althusseriano.
En verdad, Althusser nunca respondi a esteataque aunque le fue ofrecido hacerlo, desde laNew Left Review, por lo que el debate necesaria-mente fue proseguido por otros autores, desdediversas posiciones. Entre ellos se destaca el tam-bin marxista Perry Anderson, quien ya haba con-frontado con Thompson antes, y que public unlibro terciando en la polmica, aunque en realidadfuera ms un cuestionamiento a las posicionesthompsonianas que una encendida defensa deAlthusser. De todos modos, para Anderson estapolmica represent la primera confrontacin agran escala de un historiador ingls con un gran sis-
tema filosfico del continente en el terreno delmarxismo, siendo necesaria adems para el des-arrollo del materialismo histrico un encuentroentre las dos prolijas tradiciones representadas porThompson y Althusser, respectivamente13.
2. ALTHUSSER
Louis Althusser irrumpi en la escena intelec-tual hacia principios de la dcada de 1960, con unaserie de trabajos cuyas ideas principales se cristali-zan en las significativas obras de mediados de ladcada, y que son justamente el foco de la crtica deE. P. Thompson: La revolucin terica de Marx yPara leer El capital. Si bien a partir de 1967 y 1968,en los trabajos de Althusser empiezan a producirseaclaraciones y matizaciones que culminarn en unapblica autocrtica terica en 1974, estas obrasson el ncleo de su lectura estructuralista del mar-xismo, adems de ser las ms influyentes y exten-didas.
El objetivo que Althusser se propone en Larevolucin terica de Marxes poner de manifiesto elalcance y la naturaleza de la revolucin terica deMarx, pensar la novedad radical de la aportacinterica de Marx en conceptos adecuados a suobjeto. Algunos de estos conceptos ya haban sidoslidamente elaborados por el propio Marx en sumadurez. Otros, en cambio, fueron tan slo esbo-
10 Kaye, H., Los historiadores marxistas britnicos. Un anlisis introductorio. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, PrensasUniversitarias, 1984, 5-6.
11 Kaye, Los historiadores op. cit., 7. Tambin hay que destacar la contribucin de estos historiadores e historiadoras a la cul-tura poltica britnica.
12 Ibd., 160.13 Anderson, P., Teora, poltica e historia. Un debate con E.P. Thompson. Madrid, Siglo XXI, 1985, 4-5.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
4/12
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 Pablo Alvira
zados o sugeridos por Marx. Tal es el caso de con-ceptos como el de sobredeterminacin, estructu-ra a dominante (o con predominio) o todo com-plejo estructurado ya dado, mediante los cuales
Althusser vuelve a pensar lo pensado por Marx. Porotra parte, los dos textos con los que Althusser con-tribuye al proyecto colectivo de Para leer El capitalse centran en diferenciar El capitalde la economapoltica, proponiendo su tesis del corte epistemol-gico: no hay identidad entre uno y otra ya que pro-ducen objetos de conocimiento diferentes y losproducen segn normas de verdad diferentes. Losdos discursos, adems, son incompatibles, unoniega el derecho a existir al otro: mientras la eco-noma poltica es un discurso ideolgico, El capital
es un discurso cientfico.La obra de Althusser se muestra como unintento de profundizar en los elementos que hacendel materialismo histrico una ciencia, declarada-mente en contra del Diamat,14 contra el humanis-mo y contra el historicismo. Esta perspectiva quees tanto terica como poltica, es la que articulatoda la produccin althusseriana desde que en1960 escribiera sus primeros artculos.
3. LA EPISTEMOLOGA
La primera parte de la argumentacin thomp-soniana se dirige a la epistemologa althusseriana.Esta, segn Thompson, deriva de un tipo limitadode proceso acadmico de adquisicin de conoci-mientos, y carece de validez general15. Conse-cuentemente, carece de la categora experiencia;de ah que, prosigue, falsee el dilogo con la evi-dencia emprica que es inherente a la produccinde conocimiento y caiga continuamente en modosde pensamiento que en la tradicin marxista soncalificados como idealistas. Particularmente, para
Thompson la posicin althusseriana confunde conel empirismo lo que es el necesario dilogo empri-co, tergiversando ingenuamente as la prctica delmaterialismo histrico, incluyendo el propio traba-jo intelectual de Marx16. La crtica resultante dehistoricismo formulada por el althusserismo,deviene, segn Thompson, en ciertos puntos idn-
tica a la crtica antimarxista del historicismo (comola representada por Popper) aunque extraigan con-clusiones opuestas.
La primera cuestin es la de las materias pri-mas del conocimiento, y cmo estas son procesa-das por la prctica terica para producir conoci-miento. Cmo llegan estos efectos de conocimien-to o materias primas al laboratorio de la prcticaterica? En Para leer El Capital, Althusser escribe:Podemos decir, entonces, que el mecanismo deproduccin del efecto de conocimiento reside en elmecanismo que sostiene el juego de las formas deorden en el discurso cientfico de la demostra-cin17. Segn estas pocas y desafortunadas pala-bras, puede ver Thompson, estos materiales llegan
obedientemente tal como lo pide el discursocientfico de la demostracin. An dispensando aAlthusser por esquivar el problema de dilucidar lacorrespondencia entre objeto real y concepto, laobjecin de Thompson es que el filsofo interrogademasiado brevemente esta palabra (materia prima,o efecto de conocimiento), que existe slo para serelaborada mediante la prctica terica hasta alcan-zar una conceptualizacin estructural o conoci-miento concreto.
Althusser es tan rudo con la lingstica y con
la sociologa del conocimiento como con lahistoria o la antropologa. Su materia prima(el objeto del conocimiento) es un tipo dematerial sin vida y manejable, carente tanto deinercia como de energa propia, que esperapasivamente ser manipulado hasta su conver-sin en conocimiento. Puede contener toscasimpurezas ideolgicas, con certeza, pero estaspueden ser purgadas en el alambique de laprctica terica.18
Por otra parte, para Althusser esta materia
prima se presenta a s misma para ser procesadacomo un conjunto de acontecimientos mentalesdiscretos (hechos, conceptos comunes), que tam-bin se presenta con discrecin. Como observacorrectamente Thompson, la observacin del histo-riador es raramente singular. Es mucho ms fre-cuente tratar con mltiples datos empricos, cuya
144
14 El materialismo dialctico en su vulgarizacin estalinista.15 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 15.16 Ibd., 16.17 Althusser, L.; Balibar, E, Para leer El Capital. Mxico, Siglo XXI, 2004, 83.18 Thompson, E. P., Miseria, op.cit., 18.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
5/12
Epis temolog a y ciencia hi strica en la polmica ThompsonAl thusser DEBATES HISTORIOGRFICOS
145
interrelacin es, precisamente, un objeto de lainvestigacin. Y si se asla algunos de esos datos, esprobable que se transforme en el tiempo. Lo queLouis Althusser pasa por alto es el dilogo entre el
ser social y conciencia social, sostiene Thompson,dilogo que va en ambos sentidos. Porque no esposible imaginar ningn tipo de ser social conindependencia de sus conceptos organizadores y desus expectativas, ni tampoco el ser social podrareproducirse a s mismo ni siquiera un solo da sinpensamiento19. Y aqu entra en escena uno de losconceptos claves de Thompson, la experiencia, quecambia con los cambios en el ser social y es deter-minante, en el sentido en que ejerce presiones sobrela conciencia social existente, propone nuevas cues-
tiones, y proporciona cambios gran parte del mate-rial sobre el que se desarrollan los ejercicios intelec-tuales ms elaborados20. La experiencia es la expe-riencia de la determinacin, significa precisamen-te que las estructuras objetivas hacen algo a lavida de las personas.
La epistemologa de Althusser se funda, segnseala Thompson, sobre una relacin de procedi-mientos teorticos que en cada punto puedederivarse no slo de disciplinas intelectuales acad-micas, sino de una sola disciplina altamente espe-cializada, aquella en la que l es especialista: lafilosofa; pero se trata de una filosofa de una par-ticular tradicin cartesiana de exgesis lgica, sella-da en su origen por las presiones de la teologa cat-lica, modificada por el monismo de Spinoza (cuyainfluencia satura la obra de Althusser) y marcada ensu conclusin por un particular dilogo parisinoentre fenomenologa, existencialismo y marxis-mo.21 Escribe Althusser:
Puedo resumir todo esto en una sola frase?Esta frase describe un crculo: una lectura filo-sfica de El Capital slo es posible como apli-cacin de lo que es el objeto mismo de nuestrainvestigacin, la filosofa de Marx. Este crcu-lo slo es epistemolgicamente posible debidoa la existencia de la filosofa de Marx en lasobras del marxismo.22
Para Thompson, este modo de pensamiento esexactamente lo que en la tradicin marxista sedesigna habitualmente como idealismo. Una clasede idealismo que consiste no en la afirmacin o
negacin de la primaca de un mundo materialtrascendente,
sino en un universo conceptual que se engen-dra a s mismo y que impone su propia ideali-dad sobre los fenmenos de la existenciamaterial y social, en lugar de entrar con ellosen una ininterrumpida relacin de dilogo. Sihay algn marxismo del mundo contempo-rneo que Marx o Engels hubieran identifica-do al instante como una versin del idealismo,ese es el estructuralismo althusseriano. La ca-
tegora ha alcanzado una primaca sobre sureferente material; la estructura pende sobre elser social y lo domina.23
Perry Anderson reconoce que estas acusacio-nes son justas en buena parte, ya que la teora delconocimiento de Althusser tanto del conocimien-to cientfico como del ideolgico es directamen-te deudora de la de Spinoza. No es extrao que unaepistemologa con semejante bagaje metafsico seaincompatible con los cnones de la cienciamoderna.24
4. LA HISTORIA
Las referencias althusserianas a la historia y alhistoricismo son otro punto central del ataque deThompson. Son comentarios que considera querevelan que Althusser carece de toda familiaridad ycomprensin con los procedimientos que hacen dela historia una disciplina. Para Althusser, la historiaexiste slo como aplicacin de una teora, la cual,por otra parte, est ms o menos ausente:
Debemos tomarnos en serio el hecho de quela teora de la historia, en el sentido fuerte, noexiste, o de que apenas existe para los historia-dores, que por lo tanto los conceptos de la his-toria existente son casi siempre conceptosempricos ms o menos en busca de su fun-
19 Ibd., 20.20 Ibd., 20.21 Ibd., 23.22 Althusser, L; Balibar, E., Para leer..., op. cit., 37.23 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 29.24 Anderson, P., Teora, poltica, op. cit., 6.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
6/12
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 Pablo Alvira
damento terico; y al decir empricos se quie-re decir mezclados con el vigorosos acento deuna ideologa oculta tras sus evidencias. Estees el caso de los mejores historiadores, que se
distinguen de los dems precisamente por supreocupacin terica, pero que buscan la teo-ra en un nivel donde no puede encontrarse,en el nivel de lametodologahistrica, la cualno puede ser definida sin lateoraque lo fun-damenta.25
Esto es, para Thompson, un despropsito.Porque desde haca ms de medio siglo exista unahistoriografa marxista que no podra haber ejerci-do sin una teora. Todo lo contrario, lo ha hechosuponiendo que su teora proceda parcialmente de
Marx. Los conceptos fundamentales utilizados porestos historiadores en su prctica (explotacin,clase, lucha de clases, feudalismo, capitalismo,etc.), son conceptos derivados de una tradicin te-rica marxista y validados por ella. Segn Althusser,La verdad de la historia no puede leerse en su dis-curso manifiesto, porque el texto de la historia noes un texto en el que habla una voz (el Logos), sinola notacin inaudible e ilegible de los efectos deuna estructura de estructuras.26 Dnde y cmoest ubicada esta estructura de estructuras, queno est sujeta a investigacin emprica y est fueradel plano de la metodologa histrica, no es rele-vante para Althusser: es una problemtica empiris-ta. La verdad histrica slo puede ser desveladaen el interior de la teora misma, mediante proce-dimientos tericos: el proceso que produce elconcreto-conocimiento se desarrolla enteramenteen la prctica terica27. La nica prueba de laverdad de este procedimiento y de su corres-pondencia con los fenmenos reales, est en surigor formal.
En otro pasaje, Althusser afirma que slopodemos construir nuestro conocimiento de la his-toria slo en el interior del conocimiento, en elproceso del conocimiento, no en el desarrollo de lo
concreto-real28 Para Thompson, esto es una tauto-loga presentada con tal severidad y pretensin denovedad que sorprendera en un filsofo de fines dela dcada de 1960, si no fuera porque no es algo
inocente. Se trata de artificios para conducir allector desde estas tautologas hasta una afirmacinmuy distinta: que el conocimiento emerge entera-mente dentro del pensamiento, a travs de su pro-pia autoextrapolacin terica29. De este modo, enun movimiento Althusser descarta a la vez la cues-tin de la experiencia y la cuestin de los procedi-mientos especficos de la investigacin que consti-tuye el dilogo emprico, ya mencionado y que escentral en la argumentacin de Thompson. As,Althusser expresa que Una vez que estn verdade-
ramente constituidas y desarrolladas [las ciencias]no tienen ninguna necesidad de verificacinmediante prcticas externas para declarar verdade-ros los conocimientos que producen, esto es, paradeclararlos conocimientos.30 Recurriendo a lasmatemticas, una ciencia especial en la medida quecontempla la lgica de sus propios objetos,Althusser hace extensivo su razonamiento a cadauna de las ciencias. Y lo mismo se debe decir delmaterialismo histrico: Ha sido posible aplicar conxito la teora de Marx porque es verdadera; no esque sea verdadera porque se ha aplicado conxito.31 La afirmacin proporciona su propiapremisa: porque la teora de Marx es verdadera(premisa no demostrada) ha sido aplicada conxito. Pero, se pregunta correctamenteThompson, Cmo vamos a determinar esexito? Dentro de la propia disciplina histrica?Y qu decir de aquella ocasiones en que las teo-ras de Marx han sido aplicadas sin xito?32.
El nfasis de Thompson es en el carcterdeterminante del objeto: las propiedades de la rea-lidad determinan tanto los procedimientos apro-
piados del pensamiento como su producto. En estoconsiste, segn Thompson, el dilogo entre con-ciencia y ser.
146
25 Althusser, L; Balibar, E., Para leer..., op. cit., 38.26 Ibd, 14.27 Althusser, L., La revolucin terica de Marx. Mxico, Siglo XXI, 2004, 189.28 Althusser, L; Balibar, E., Para leer..., op. cit., 135.29 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 33.30 Althusser, L; Balibar, E., Para leer..., op. cit., 71-72.31 Ibd., 72.32 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 34.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
7/12
Epis temolog a y ciencia hi strica en la polmica ThompsonAl thusser DEBATES HISTORIOGRFICOS
147
El objeto real [] es epistemolgicamenteinerte; es decir, no puede imponerse ni desve-larse l mismo al conocimiento: esto tienelugar dentro del pensamiento y de sus proce-
dimientos. Pero no quiere decir que sea inerteen otros aspectos: no necesita ser sociolgica oideolgicamente inerte. Y como remate hayque decir que lo real no est ah fuera mien-tras que el pensamiento estara en la tranquilasala de conferencias de nuestras cabezas aqudentro. El pensar y el ser habitan un solo ymismo espacio, y este espacio somos nosotrosmismos.33
Precisamente, segn Thompson, el dilogoentre conciencia y ser va adquiriendo cada vez
mayor complejidad cuando la conciencia crticaacta sobre una materia prima hecha del mismomaterial que ella misma: los artefactos intelectua-les, las relaciones sociales, el acontecimiento hist-rico. Cualquier historiador, y por supuesto unomarxista, debera saber que:
Este o aquel otro texto muerto, inerte, deun determinado documento no es en abso-luto inaudible; tiene por s mismo unaensordecedora vitalidad; se trata de vocesque irrumpen clamorosas desde el pasado,
afirmando sus propios mensajes, exponien-do a la luz su propio conocimiento comoautoconocimiento.34
Las dificultades, como reconoce Thompson,son inmensas, porque se debe lidiar con conceptosgenerados en el pasado y con funciones precisas endeterminada sociedad, y porque el propio historia-dor se mueve dentro de una disciplina (con su pro-pia historia y presente polmico) que ha generadomltiples conceptos diferentes de aquellos. Y losproblemas se multiplican cuando se considera no
un solo acontecimiento o concepto sino aquellosque configuran el proceso histrico, la interrela-cin entre fenmenos diversos o la causacin. Larelacin entre el pensamiento y su objeto adquiereun elevadsimo nivel de complejidad y de media-cin. Todas estas dificultades son tan grandes quees muy evidente que la historia real y el conoci-
miento histrico son cosas enteramente distintas.Desde luego, sostiene Thompson, pero, acaso sesigue de ah que debemos cortar los puentes que losunen? Acaso no puede todava mantenerse el
objeto (la historia real) en una relacin objetiva(empricamente verificable) con su conocimiento,relacin que, dentro de ciertos lmites, es determi-nante?35.
Ante una conclusin como sta, diceThompson, muchos retroceden. Y observa cmo,en la fase inicial del retroceso, tanto el empirismocomo el estructuralismo althusseriano llegan a unidntico rechazo del historicismo. Lejos de seroriginales, las posiciones de Althusser significan,segn Thompson, una capitulacin ante dcadas
de crtica acadmica convencional de la historio-grafa, que han transcurrido por diversos caminos:el relativismo, el idealismo y teoricismo, o veces deun escepticismo radical en cuanto a las credencialesepistemolgicas de la historia.
Thompson insiste en el comn rechazo delhistoricismo que circunstancialmente acerca aAlthusser con Popper. ste ltimo admite que cier-tos hechos de la historia son empricamente veri-ficables, pero una vez atravesada la lnea que separalos hechos discretos o datos aislados de cosas como
los procesos y las relaciones sociales, se trata ya dehistoricismo (leyes o interpretaciones forzadas einverificables) o simplemente la declaracin de unpunto de vista. Y an tratndose de hechos dis-cretos, estos estn contaminados porque sobrevivenarbitrariamente, ya sea de manera fortuita o prese-leccionada.36
Esta es la conclusin de Popper: no podemosconocer la historia, o a lo sumo podemosconocer hechos discretos (y nicamente losque resultan haber sobrevivido gracias a su
propia autoseleccin o la seleccin de la histo-ria). La interpretacin consiste en la introduc-cin de un punto de vista: esto puede ser leg-timo (sobre otras bases), pero no constituyeningn conocimiento histrico verdadero.37
Para Popper, no hay historia de la humanidadsino slo un nmero indefinido de de historias de
33 Ibd., 37.34 Ibd., 37.35 Ibd., 38.36 Popper, K., La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, Paids, 2006, 265-268.37 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 41.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
8/12
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 Pablo Alvira
todos tipo de aspectos de la vida humana.38
Althusser, segn Thompson, arranca de una premi-sa muy semejante, an cuando ni siquiera admite laposibilidad de conocer hechos discretos, que recin
alcanzan identidad epistemolgica cuando soncolocados en el campo teortico. En el esquema deAlthusser, la ideologa (o Teora) asume las funcio-nes que Popper describe como interpretacin opunto de vista.
El acento se pone una y otra vez, con lamonotona de una mquina automtica, enla incognoscibilidad de cualquier procesohistrico objetivo y en los peligros de la atri-bucin historicista [] Pero all dondePopper vislumbra un peligro, Althusser ve
una esplndida oportunidad, un espacio con-ceptual, un vaco que invita a su imperialocupacin. El proceso real es incognosciblecomo objeto real: el conocimiento histricoes producto de la teora, la teora inventa lahistoria, ya sea como ideologa o comoTeora (ciencia)39.
Segn Thompson, hay una fractura centralque recorre todo el pensamiento althusseriano: laconfusin entre procedimientos empricos, contro-les empricos y algo que Althusser llama empiris-
mo, lo que invalida no una parte de su pensa-miento sino su pensamiento como un todo.Dicha posicin epistemolgica le impide, segnThompson, comprender los dos dilogos con loscuales se construye nuestro pensamiento. Primero,no comprende el dilogo entre el ser social y la con-ciencia social, que da origen a la experiencia. Deesto se deriva su incomprensin tanto de la gnesisreal de la ideologa como de los caminos por loscules la praxis humana impugna y limita estaimposicin ideolgica. Segundo, Althusser no
comprende el dilogo entre la organizacin teorti-ca de los datos empricos, por una parte, y el carc-ter determinado de su objeto, por otra. Como con-secuencia, desfigura los procedimientos empricosque se elaboran para interrogar a los hechos y, ade-ms, asegurar que responden no con la voz dequien les interroga sino con la suya propia.
Como que ignora ambos dilogos, no puedeentender cmo tiene lugar la llegada (comoexperiencia) del conocimiento histrico, ni losprocedimientos de investigacin y verificacin
de la disciplina histrica. La ruptura episte-molgica, con Althusser, es una ruptura res-pecto al conocimiento disciplinado y un saltohacia la autogeneracin de conocimientosiguiendo sus propios procedimientos teorti-cos: esto es, un salto fuera del conocimiento yhacia la teologa40.
Althusser da este salto, seala Thompson, por-que no es capaz de ver otro camino para salirse delcampo ideolgico del genuino empirismo y sus tc-nicas positivistas autoconfirmatorias. El filsofo
desea huir de la prisin positivista, empirista,encerrada en s misma, cuyas metodologas patru-llan con llaves (llaves estadsticas, lingsticas) ensus cinturones, cerrando todas las puertas de admi-sin de procesos estructurados41. Sin embargo, nolo logra. Ms an, sostiene Thompson, construyeuna estructura similar en gran medida con los mis-mos materiales, y ambas estructuras, examinadasdesde el materialismo histrico, muestran unaidentidad extraordinaria: pues ambas son produc-to de una misma inmovilidad conceptual, y hansido erigidas, piedra sobre piedra, con categorasestticas y ahistricas42.
La cuestin crtica que para Thompson une aestos antagonistas contra el materialismo histricoes la de la legitimidad epistemolgica del conoci-miento histrico, pues ambos afirman que esteconocimiento es epistemolgicamente ilegtimo.
Althusser no puede hacer trizas el empiris-mo en modo alguno porque parte de lamisma premisa; simplemente rompe en undeterminado momento hacia una conclusin
idealista. Tanto Popper (a)como Althusser (b)afirman la incognoscibilidad de la historiacomo proceso dotado de su propia causacin,dado que (a)toda nocin de estructuras y demediaciones estructurales comportan atribu-ciones holsticas impropias y las nocioneshistoricistas de causacin y proceso son
148
38 Popper, K., La sociedad, op. cit., II, 270.39 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 42.40 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 58-59.41 Ibd, 59.42 Ibd., 59.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
9/12
Epis temolog a y ciencia hi strica en la polmica ThompsonAl thusser DEBATES HISTORIOGRFICOS
149
inverificables mediante pruebas experimenta-les; o dado que (b)la nocin de que el cono-cimiento est ya realmente presente en elobjeto real que ha de conocer es una ilusin
del empirismo abstraccionista, que tomaerrneamente como descubrimientos empri-cos sus propias atribuciones ideolgicas43.
Y a partir de aqu, Althusser da un salto idea-lista, concluyendo que el conocimiento elabora,con su propia materia terica, un conocimientohistrico. Caminando en sentidos opuestos, diceThompson, ambos convergen en el mismo lugar:el vocabulario puede ser distinto, pero la lgica deambas partes converge44.
Una de las crticas ms repetidas al marxismo
estructural, y al estructuralismo en general, ha sidola de borrar al sujeto de la historia. Thompson des-cribe el procedimiento por el cual Althusser prime-ro expulsa la accin humana (un proceso sin suje-to), para luego, en nombre del anti-historicismo,expulsar el proceso: los hechos histricos sonhechos que causan una mutacin en las relacionesestructurales existentes45. El proceso, observaThompson, resulta ser no un proceso histricosino la articulacin estructural de formacionessociales y econmicas46, tal y como lo piensa el
funcional estructuralismo de Smelser y Parsons.Segn Perry Anderson, Thompson malinterpretaen parte lo que Althusser intenta como definicindel objeto de la historia, que un hecho histrico esel que produce una mutacin en las reaccionesestructurales existentes. En su irritacin hacia laexpresin relaciones estructurales, Thompsonpasa por alto lo que constituye la clave de la defini-cin a la que est atacando: el trmino mutacin:La frmula de Althusser hace correctamente hin-capi en el cambio, y no en la estabilidad, tal ycomo imagina Thompson. De todas formas, noquiere decir que proporcione una solucin satisfac-toria al problema. Al contrario, es sin duda dema-siado restrictiva.47
Esta problemtica es central a la historiografathompsoniana, porque es la batalla que l y suscolegas haban estado librando desde haca dcadas:contra los cortes sincrnicos y las estructuras
inmviles y haciendo hincapi en la accin (bajodeterminaciones) humana. Su definicin de clase,inseparable de la de experiencia, es ejemplar:
Por clase entiendo un fenmeno histricoque unifica una serie de sucesos dispares yaparentemente desconectados, tanto por loque se refiere a la materia prima de la expe-riencia, como a la conciencia. Y subrayo quese trata de un fenmeno histrico. No veo laclase como una estructura, ni siquiera comouna categora, sino como algo que tiene
lugar de hecho (y se puede demostrar que haocurrido) en las relaciones humanas.48
Cuando hablamos de una clase estamos pen-sando en un conjunto de gente difusamentedelimitado que participa del mismo cmulode intereses, experiencias sociales, tradicionesy sistemas de valores; que tiene una predispo-sicin a actuar como clase, a definirse a smismo en sus acciones y en su conciencia, enrelacin con otros grupos de gente, de unmodo clasista. Pues la clase en s misma no es
una cosa, es un acontecer.49
Aunque con determinaciones (presiones) yuna predisposicin a actuar de tal modo, la clase,dice Thompson, la definen los hombres cuandoviven su propia historia y, al fin y al cabo, esta es sunica definicin50.
Para Anderson, mientras Althusser identificaequivocadamente la experiencia como el universodel engao, que slo puede conducir al error,Thompson hace lo inverso e identifica la experien-cia con la intuicin y el aprendizaje. El tratamien-
to que le dan estos dos antagonistas al problema dela accin, segn Anderson, adolece de una indis-tincin comn: la misma forma de encasillamiento
43 Ibd., 60.44 Ibd., 60.45 Althusser, L; Balibar, E., Para leer..., op. cit., 102.46 Thompson, E. P., Miseria, op. cit., 147.47 Anderson, P., Teora, poltica, op. cit., 33.48 Thompson, E.P., La formacin de la clase obrera en Inglaterra. Vol. I, Barcelona, Crtica, 1989, 13.49 Ibd., Vol. 2, 480.50 Thompson, E. P., La formacin, op. cit., 15.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
10/12
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 Pablo Alvira
de la historia proceso sin sujeto (Althusser) oprctica humana no dominada (Thompson) esplenamente ahistrica.51 Sin embargo, la homolo-gacin que hace Anderson es forzada, basndose
en una recurrente y errnea interpretacin del yaexplicado concepto de experiencia. Por otra parte,como bien argumenta Ellen Meiksins Wood, his-toriadora formada en la tradicin de Thompson,lo que se presenta como una alternativa objetivis-ta a Thompson resulta ser un subjetivismo yvoluntarismo ms extremo e idealista que del quese acusa a Thompson, que transfiere la volicindel albedro humano limitado por presiones yarrastrado a procesos involuntarios a una cosacon una identidad esttica, cuya voluntad est
bsicamente libre de determinaciones especficas.Transferencia llevada a su punto ms elevado porlos argumentos estructuralistas: los althusseria-nos pretenden expulsar la subjetividad totalmen-te de la teora social y niegan el libre albedro,pero en cierto sentido, agrega Meiksins, simple-mente crean un Sujeto todava ms imperioso, laEstructura misma, cuya voluntad es determinadatan slo por las contradicciones de su arbitrariapersonalidad52.
5. CONSIDERACIONES FINALESLa repercusin contempornea de la polmi-
ca fue considerable, sobre todo en Gran Bretaa.En parte porque ciertamente la figura deThompson era ejemplar, tanto poltica como his-toriogrficamente, para muchos investigadores yestudiantes. Pero tambin porque all se situabanmuchos de los destinatarios de la diatriba thomp-soniana. A lo largo de tres dcadas, sucesivas va-loraciones de la polmica fueron surgiendo, indu-dablemente vinculadas con los intereses diversos
y muchas veces en pugna en el campo historio-grfico.
Hay quienes sostienen que lo que Thompsonpresenta en su obra es una burda caricatura deAlthusser o en todo caso, que malinterpreta aAlthusser, que se equivoca al centrar la polmica
en aquello que Althusser ya haba rechazado,impidiendo as situar la polmica, ciertamentenecesaria, en un terreno real.53 Es cierto que laautocrtica de Althusser implic matizaciones aalgunos de sus planteamientos ms duros (laprctica terica) o la incorporacin de aspectosque haban sido dejados de lado en sus obras prin-cipales (la historia), pero no desmont el apara-to terico objeto de la crtica. De hecho,Thompson no se arrepinti de ni una sola frasede Miseria de la teora54, ya que Althusser deba
revocar la mayor parte de la teora para que su cr-tica ya no sirva.
Otros consideran que, si bien justificado ensus trminos, el ataque fue tardo o desfasado, por-que el estructuralismo marxista ya no es el enemi-go en los aos 8055. Tal vez Louis Althusser ya nocontaba, muy prximo a su silencio intelectualdefinitivo. Pero es esencial recordar el contexto enel que Thompson escribi el ensayo. Como obser-va H. Kaye: Aunque ahora parezca que el althusse-rianismo fuera una mera moda intelectual, en losaos setenta apareci como fuertemente enraizadoen los estudios sociales y culturales marxistas enGran Bretaa56. En esa vanguardia del pensamien-to estructuralista-marxista estaba la obra de BarryHindess y Paul Hirst, que llevara al extremo losplanteos estructuralistas.57 Tambin estaban, bajoinfluencia, el Centre for Cultural Studies de laUniversidad de Birmingham y la revista New LeftReview.58
Tambin se ha sostenido que la reaccin deThompson a la amenaza de Althusser fue excesi-va, aunque ciertamente esa consideracin puededeberse una percepcin retrospectiva59. Sin embar-
150
51 Anderson, P., Teora, poltica, op. cit., 63-64.52 Meiksins Wood, E., El concepto de clase en E.P. Thompson, en Cuadernos Polticos, 36, Mxico, 1983, 97.53 Bentez Martn, P., Thompson vs. Althusser, ER: Revista de Filosofa, 34-35, 2005, 304.54 Thomson, E. P., Miseria, op. cit., 302.55 Barros, C., El paradigma comn, op. cit., 30.56 Kaye, H., Los historiadores, op. cit., 189.57 Vid. Hindess, B., Hirst, P., Los modos de produccin precapitalistas. Barcelona, Pennsula, 1979.
58 Kaye, H., Los historiadores, op. cit., 189.59 Ibd., 190.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
11/12
Epis temolog a y ciencia hi strica en la polmica ThompsonAl thusser DEBATES HISTORIOGRFICOS
151
go muchos dentro del marxismo, tanto en esemomento como a lo largo de estos aos, encontra-ron ms que justificada la crtica, rechazando deAlthusser la reduccin del marxismo a teorema
cientfico, la falta de atencin hacia los contextoshistricos concretos o la irrelevancia poltica de suconsideracin de la historia como proceso sin suje-to ni fines. Escueta, pero contundente, fue la res-puesta de Eric Hobsbawm: Althusser prctica-mente no tiene nada que decirnos a los historiado-res60
Se ha podido ver aqu cmo la intervencin deThompson ataca puntos clave de la epistemologaalthusseriana, a la vez que delinea los presupuestosbsicos de su propia prctica historiogrfica (emp-
rico-terica), en sintona adems con las lneas fun-damentales de la tradicin terica de la que es unode sus miembros ms destacados. Thompsondefiende que la postura epistemolgica deAlthusser le impide entender los dos dilogos apartir de los cuales nuestro conocimiento se forma:el dilogo entre ser social y conciencia social, queda lugar a la experiencia; y el dilogo entre la orga-nizacin terica de la evidencia y el carcter deter-minado de su objeto. Esto sucede porque Althusserconfunde empirismo con controles empricos oprocedimientos empricos, necesarios para captarlas relaciones reales.
Desechando las propiedades determinantesdel objeto, Althusser afirma que el conocimientose elabora con la propia materia terica, produ-ciendo conocimiento histrico. Para Thomp-
son, aqu reside el idealismo de Althusser: idealis-mo que consiste no en la afirmacin o negacinde la primaca de un mundo material trascenden-te, sino en un universo conceptual que se engen-
dra a s mismo y que impone su propia idealidadsobre los fenmenos de la existencia material ysocial. La crtica resultante de historicismo for-mulada por el althusserismo, deviene, segnThompson, en ciertos puntos idntica a la crticaantimarxista del historicismo (como la representa-da por Popper) aunque extraigan conclusionesopuestas.
El estructuralismo, con fines tericos, hacedesaparecer al sujeto de la historia. Thompsonmuestra el procedimiento por el cual Althusser
expulsa primero la accin humana y luego expulsael proceso en beneficio de las relaciones estructu-rales. Esto choca frontalmente con el anlisis de lalucha de clases practicado y conceptualizado por elmarxismo britnico, en especial con los conceptosde clase y experiencia y con el nfasis en la accinhumana de Thompson.
Tardo u oportuno, exagerado o plenamen-te justificado, el ensayo de Thompson sigue all,tal vez ms vigente que las obras de sus adversa-rios intelectuales. Es una advertencia contra la
aceptacin y prctica acrtica de los estructuralis-mos y funcionalismos de cualquier ndole, anaquellos que visten nuevos ropajes. La impor-tancia de la historia real, dice Thompson, esque no slo comprueba la teora, tambin lareconstruye61.
BIBLIOGRAFA
Althusser, Louis, La revolucin terica de Marx.Mxico, Siglo XXI, 2004.; Etinne Balibar. Para leer El Capital.Mxico, Siglo XXI, 2004.
Anderson, Perry. Teora, poltica e historia. Undebate con E.P. Thompson. Madrid, Siglo XXI,1985.
Barros, Carlos, El paradigma comn de los his-toriadores del siglo XX, Estudios Sociales.Revista universitaria semestral, 10, Santa Fe,1996.
Bentez Martn, Pedro, Thompson vs. Al-thusser, ER: Revista de Filosofa, 34-35,2005.
60 Interview with E.J. Hobsbawm, Radical History Review, 19 (1978-9), 123, Cit. en Kaye, H., Los historiadores, op. cit.,188.
61 Interview with E. P. Thompson, en Radical History Review, 3, 1976, p. 25, Cit. en Kaye, H., Los historiadores, op. cit.,176-177.
-
7/27/2019 597-2891-1-PB
12/12
RHA , Vol. 8, Nm. 8 (2010), 141-152 Pablo Alvira
152
Kaye, Harvey, Los historiadores marxistas britni-cos. Un anlisis introductorio. Zaragoza, Univer-sidad de Zaragoza, Prensas Universitarias, 1984.
Kuhn, Thomas, La estructura de las revolucionescientficas, Mxico, FCE, 1971.
Meiksins Wood, Ellen, El concepto de claseen E.P. Thompson, en Cuadernos Polticos36,Mxico, 1983.
Popper, Karl, La sociedad abierta y sus enemigos.Barcelona, Paids, 2006.
Thompson, Edward P., Miseria de la teora.Barcelona, Crtica, 1981. La formacin de la clase obrera enInglaterra. Barcelona, Crtica, 1989.