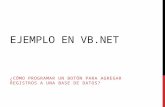8capítulo II
-
Upload
yennylda-acosta -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
description
Transcript of 8capítulo II
CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
La fundamentación teórica, determina la perspectiva de análisis, la
visión del problema que se asume en la investigación y de igual manera
muestra la voluntad del investigador, de analizar la realidad objeto de estudio
de acuerdo a una explicación pautada por los conceptos, categorías y el
sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma teórico
(Balestrini, 2002).
Antecedentes de la Investigación
Los elementos centrales de orden teórico que orientarán el estudio, y
que están relacionados con el tema de investigación y el problema son los
siguientes:
Chipix, Edwin (2009) en su trabajo de grado titulado “Participación de
actores sociales en espacios de seguridad ciudadana y prevención del delito”
cuyo objetivo principal de la investigación es facilitar la transformación de los
marcos se seguridad del Estado, a través de contenidos y mecanismos
correspondientes a las necesidades e intereses de una comunidad política
democrática, donde la misma manifiesta el enfoque de investigación
estatocentrista, donde el concepto de seguridad se refiere a la protección de
la soberanía y el territorio de un Estado ante amenazas externas o internas.
La presente investigación constituyo un análisis sobre la criminalidad
y violencia en Guatemala, así como de la diferencia de criterios conceptuales
que los distintos actores sociales del contexto guatemalteco tienen en
14
relación a la seguridad ciudadana. Constituyen también un diagnóstico sobre
la pluralidad de actores sociales y la efectividad de algunos espacios de
participación ciudadana y procesos, que desde el Estado, se han constituido
y desarrollado en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.
Entre las conclusiones más resaltantes se cita que los distintos
procesos relativos a la seguridad ciudadana desarrollados, no ha habido una
participación verdaderamente democrática y representativa de todos los
actores y sectores sociales, muchos líderes, inclusive político-partidistas,
siguen concibiendo al Estado como el único responsable del desarrollo
integral de la sociedad. Conjuntamente, el desconocimiento relativo al marco
conceptual de la seguridad ciudadana, ha recaído en la equivocada
identificación de actores, acciones y estrategias, lo cual ha incidido en los
logros de los distintos procesos desarrollados en materia de seguridad
ciudadana.
Analizando, este trabajo y llevándolo al campo la investigación
en curso se pudo asimilar que los planes de prevención del delito son
escasamente conocidos por las comunidades, quienes desean implementar
diferentes estrategias. Es por esto que para realizar un proyecto de
prevención del delito es necesario un estudio de campo para recoger
experiencias, sistematizarlas, para así poder expresar sus fortalezas y
debilidades de la comunidad, de esta forma podremos lograr nuestro
propósito, de construir una red de conocimientos para la consolidación e
integración de políticas en la prevención del delito y seguridad del ciudadano.
Medina, R. (2009) realizó un trabajo sobre Auditoria Social: una
estrategia de control en el ejercicio del poder comunal en Venezuela con la
finalidad de instrumentar mecanismos que doten las funciones de vigilancia,
15
fiscalización y control que corresponde efectuar a las contralorías sociales de
los Consejos Comunales. La investigación se realizó bajo un enfoque de
campo de tipo explicativo, considerando una muestra de 35 consejos
comunales de Iribarren y 2 promotores sociales adscritos a
FUNDACOMUNAL, ello permitió al investigador conocer impresiones sobre
control social, la técnica utilizada fue la observación directa y la revisión
bibliográfica, y se concluyó que los integrantes de los consejos comunales
conocen sus funciones, además se determinó la ejecución de procedimientos
contenidos en las leyes sin una metodología adecuada, e incluso se notó la
ausencia de planificación, por tal razón se recomendó implementar
estrategias de auditoría social tales como: planificación, diagnostico
comunitario, entre otras.
La relación entre esta investigación y la efectuada es que ambas
desarrollan un tema en particular el control social, el cual se perfila como
punto principal de investigación, siendo el control un derecho, mediante el
cual el ciudadano está facultado para vigilar los proyectos que se ejecutan en
la comunidad, actividad que se ejecuta eficientemente siempre y cuando el
ciudadano cuente con los instrumentos necesarios y esenciales para la
puesta enpractica de sus conocimientos, los cuales deben obtenerse por la
vía de la capacitación.
De igual manera Montilla, Ana (2010) realizo una investigación
“Gestión de Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana y Prevención Del
Delito en la ciudad de Valencia, Edo. Carabobo. Una Propuesta De
Marketing”. La presente investigación surge de la necesidad de encontrar
respuestas ante el alto índice de criminalidad y la precariedad de las políticas
públicas para la Seguridad Ciudadana y la efectiva prevención del delito en la
ciudad de Valencia. Igualmente responde a la necesidad de incorporar a la
población y a las instituciones privadas a un rol protagónico, basado en los
16
principios de participación y corresponsabilidad contenidos en la Constitución
de la República, para el concurso de personas e instituciones públicas y
privadas en el mejor desarrollo de las políticas públicas.
Es por ello que el objetivo general estuvo dirigido a diseñar una
investigación que permitiera proponer, desde las técnicas de publicidad y
conceptos generales del Marketing, una vía de soluciones posibles para
gerenciar eficazmente la promoción para el control de la inseguridad, la
violencia y sus derivaciones, integrando a las llamadas Fuerzas Vivas de la
ciudad de Valencia Estado Carabobo. Para esto, la metodología utilizada
consistió en una investigación del tipo proyecto factible, que permitiera no
sólo identificar la problemática planteada y sacar conclusiones del problema,
sino también hacer una propuesta viable para la puesta en práctica de las
soluciones que de esta investigación emergen. Asimismo se realizó el
análisis de Principios y Valores Constitucionales, de teorías sobre el
comportamiento criminal y de las situaciones de la cotidianidad y realidad del
país y de la ciudad, lo mismo que de las estrategias comúnmente usadas en
las organizaciones, para el mejor aprovechamiento de los recursos
materiales y humanos en sus proyectos.
Seguidamente se tomó en cuenta la investigación de Pérez, J. (2011),
que se denominó “Análisis de los mecanismos de seguridad ciudadana
establecidos en la Ley de la Policía Nacional Venezolana”, que tuvo como
objetico el análisis de los mecanismos se Seguridad Ciudadana en la Ley de
Servicios de Policía y del cuerpo de Policía Nacional. La misma se sustentó
en los postulados teóricos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. El tipo de investigación fue documental. La población estuvo
conformada por las leyes vigentes de la nación. La técnica de recolección de
datos utilizada fue la observación directa.
17
El instrumento utilizado fue la guía de observación de datos tipo
cuestionario, donde los resultados permitieron concluir que la policía
Nacional luego de su implementación a nivel nacional es el órgano rector del
resto de los cuerpos policiales y estos deben someterse a lo estipulado por el
nuevo régimen policial. Esta investigación sirve de aporte ya que involucra la
reglamentación que atañe a la policía la cual tiene como fin resguardar la
seguridad y el bienestar de la sociedad.
Otro trabajo relevante es el Arraga, M. (2011). “Políticas Públicas
ySeguridad Social en Venezuela”, donde la seguridad social como eje de las
políticas públicas, conforman un aspecto de la relación Estado-sociedad, al
constituirse en el medio donde estas se diseñan, implementan y evalúan. En
esta área y especialmente en lo referente a la protección a los adultos
mayores venezolanos se enfoca este estudio cuyos principales objetivos
fueron analizar la correspondencia entre el rol del Estado venezolano y las
políticas públicas para la protección de los ciudadanos y, analizar la
correspondencia entre las necesidades delas comunidades y las políticas
públicas expresadas en la Ley Orgánica de Seguridad Social y la Ley de
Servicios Sociales.
Fue un estudio enmarcado en el enfoque cualitativo, documental, de
campo, realizado en dos fases, cuyas fuentes de información fueron los
textos legales mencionados, incluyendo la Constitución Nacional, una
muestra de expertos en seguridad. Se encontró que el rol democrático,
pluralista, social, de derecho y de justicia del Estado expresado en la
Constitución, se corresponde con algunos aspectos de las políticas de
atención a los ciudadanos, las cuales se concretan en un sistema de
seguridad social selectivo, asistencial, basado en los derechos humanos, con
participación mixta del Estado y estructura de financiamiento impositiva;
18
mientras que la Ley que protege a esta población es selectiva, asistencial,
basada en la necesidad, no contributiva y financiada por transferencia de
fondos del sector público.
Como conclusión, no existe claridad en cuanto a si las políticas de
protección a la población se basan en la seguridad o la asistencia social. El
rol social del Estado que busca la protección integral de la población se
corresponde con las políticas de protección a ciudadanos, mientras que el rol
pluralista no, porque las leyes son selectivas y discriminan,
contraponiéndose, al respeto a la diversidad característico del pluralismo.
Amaro, Ivo (2012). Investigó sobre: “La prevención del delito como
medio para disminuir el índice delictivo, en la tercera etapa de la
Urbanización Fundación Mendoza”. Este Proyecto Socio Comunitario se
propone en la comunidad de la tercera etapa de la Urbanización Fundación
Mendoza, para aportar las estrategias para la Prevención del Delito y sus
factores generadores y potenciadores cuyo objetivo fue argumentar socio
jurídica y científicamente, a la comunidad de la tercera etapa de la
Urbanización Fundación Mendoza, que la prevención del delito es la
estrategia más idónea, para reducir el índice delictivo, sus factores
generadores y potenciadores en el sector. Asamblea Comunitaria, reuniones
de vecinos, otros).
Los actores sociales o comunitarios del proyecto estuvieron
organizados en el Consejo Comunal de la Urbanización Fundación Mendoza,
los comités de trabajo y la Mesas Técnicas. Es importante destacar, que la
investigación se realiza con la finalidad de capacitar en la prevención del
delito a la comunidad de la tercera etapa de la Urbanización Fundación
Mendoza, pretendiendo aportar un valor agregado a la situación del
incremento de los índices delictivos y ser promotores de acciones
19
participativas en concordancia con la sociedad organizada, conjuntamente
con los entes de seguridad pública como agente proactivo para la prevención
del delito y la violencia.
Además se fundamenta en las líneas estratégicas que presenta el
Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual se orienta hacia la construcción del
Socialismo del Siglo XXI, a través de las siguientes directrices: la nueva ética
socialista, a suprema felicidad social; logrando entre sus conclusiones que se
hace necesario que el Consejo Comunal y la comunidad de la tercera etapa
de la Urbanización Fundación Mendoza, vinculen con los organismos de
seguridad ciudadana ya sean municipales, estadales o nacionales con el
objetivo de desarrollar acciones que influyan en la disminución del índice
delictivo en el sector.
Contexto Organizacional
La Urbanización la Isabelica fue fundada oficialmente en el año de
1965 por el para entonces Presidente de Venezuela Raúl Leoni y formaba
parte del Municipio Rafael Urdaneta, hoy en día Parroquia Rafael Urdaneta
del Municipio Valencia. El proyecto se inició con las viviendas de lo que hoy
día se conoce como sector 4 y luego se fue desarrollando el resto de la
urbanización a medida que se desarrollaba la zona industrial cercana. La
urbanización tiene un área aproximadamente de 190 hectáreas. Los primeros
años, la urbanización era solo de viviendas, y la parte central de la
Urbanización que era un pulmón verde, también la Plaza Andrés Bello
creada como sitio de esparcimiento con variedad de árboles traídos
especialmente para ella.
20
La Urbanización está organizada en tres zonas: sectores, bloques e
isla central. En los sectores se localizan principalmente viviendas
unifamiliares, hay 13 sectores, 5 de ellos ubicados al norte de la urbanización
(1 al 5) y los restantes (6 al 13) ubicados al sur. Mientras que en los bloques
se localizan viviendas multifamiliares. Hay 79 bloques ubicados en el área
central de la urbanización. Sin embargo, hay 10 bloques ubicados en lo
sectores 6 al 13 (Bloques 1 al 10). En la isla central se localizan complejos
deportivos, mercados y otros comercios, es un área muy transitada diversos
comercios, tales como: Centros de Copiados, Mercados populares, Auto
mercados, abastos y quincallas, Licorerías, Restaurantes, Panaderías,
Centros de Comida Rápida y Caucheras.
Adicionalmente, La Isabelica cuenta con un Mercado Periférico que
abarca un área de 24.560 metros cuadrados, poco más de dos (02)
hectáreas, está localizado próximo a la isla central de la urbanización. Fue
construido entre los años 1976-1978 por la administración municipal de la
época, con el objeto de facilitar a los residentes de las zonas aledañas el
abastecimiento de alimentos.
De lo anterior se desprende la reseña histórica del sector llamado
coloquialmente el 13 (sector 13) ubicado al Sur-oeste de la Urbanización y
que su consejo Comunal Nª 3 referido en esta reseña está integrado por 232
casas y su ámbito va desde las Calle11 Casas con Números pares, Calles12
Casas con números Impares, Calle 13 con casas números impares. y las
veredas 02, la vereda 03 desde la casa 01 hasta 17, Vereda 04, 05. 06., la
vereda 07 desde la casa 01 hasta la 27 en ambos sentidos luego va desde la
28 hasta la 56 en números pares. Vereda 08,10 y 12.agregandose el área del
polideportivo “Batalla de Carabobo”.
21
Para profundizar en la reseña se entrevistaron en tres sub áreas de
nuestro ámbito a personas fundadoras del lugar cuentan: Primera sub-área.
Comprendida por las veredas 3, 10 y 12, parte de la Vereda 7 y calle 13 y el
Área deportiva del Polideportivo “Batalla de Carabobo” comentan que las
casas se las entregan en 1974 inicio de habitabilidad del sector, todos los
patios de las casas se comunicaban y luego se fueron dividiendo los patios.
Fue fácil y agradable poder conocer rápidamente a los que se iban mudando
porque siempre nos veíamos por los patios. Los Espacios rectangulares que
existen en el sector y que fungen de áreas verdes actualmente existieron
parques infantiles, con su tobogán, rueda, columpios, sube y baja, banquitos,
todos pintados de colores alegres
Por otro lado, en el lugar donde se construyó el Polideportivo
“Batalla de Carabobo” existía un cerro de tierra rojiza y completamente plano
en la parte de arriba y allí los muchachos vecinos se dedicaban a volar
zamuros, papagayos, partidas de peloticas de goma, comían saltaban,
jugaban futbol y drenaban toda esa energía propia de la niñez y la pubertad,
ya que era completamente nula la existencia de drogas y otras cosas
dañinas para el organismo.
También es importante recordar a alguien muy especial en esta
área que vivió junto a nosotros por muy poco tiempo lamentablemente al niño
Ramoncito un niño muy educado e inteligente y precoz que vivía con su
familia donde actualmente funciona el Colegio San Ramón Nonato, fue grato
conocerle, al igual que su hermana Yaneth que era para la época una
adolescente prospecto de modelo, llegando inclusive a aparecer en primera
plana del Diario Notitarde que estaba recién estrenado.
22
Segunda sub- área. Comprende las veredas 02, 4,5,6,7 donde
se encuentra un estacionamiento con una amplia área de terreno que
siempre estaba lleno de escombros y gamelote de una altura de 4mts y las
casa no se veían unas con otras, luego los vecinos realizaron una colecta y
limpiaron el lugar y todos los vecinos compartían fiestas como el Día de la
Madre, semana santa y en el Carnaval de realizaban competencias de
carreras de sacos, el cochino encebado, huevo en la cucharilla, la quema de
judas rifas etc. Hoy en día se mantiene el área los niños juegan futbol pero la
convivencia colectiva se esfumó.
Bases Legales
La presente investigación tiene como referente legal la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, (1999), la cual en su
naturaleza, bajo la tendencia de Estado social y democrático de derecho,
que respeta la dignidad humana para hacer efectivas la libertad y la
igualdad, dentro de acciones de corresponsabilidad.
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del
Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley,
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los
ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención,
seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una
ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y
los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias
tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por
23
principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad,
conforme a la ley.
Por consiguiente, los cambios emanados generan expectativas sobre
la solución de necesidades colectivas de primer orden, económicas, sociales
y en el campo penal, la seguridad ciudadana, la delincuencia y el sistema
penitenciario, específicamente en el sistema penal, en la práctica.
De esta manera, Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana en el
artículo 1. Se entiende por Seguridad Ciudadana, el estado de sosiego,
certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o
de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y
propiedades. Se entiende por Concurrencia, aquellas facultades cuya
titularidad y ejercicio le son atribuidas por igual tanto al Poder Nacional como
al Poder Estadal y Municipal.
Artículo 5. Los órganos de seguridad ciudadana participarán en la
ejecución de los planes fijados en el Consejo de Seguridad Ciudadana; así
como en la ejecución de las directrices que en materia de equipamiento
logístico, disciplina, educación, doctrina y las otras que se dicten con el
objeto de garantizar la uniformidad en estas materias
Así mismo, la aparición de nuevos instrumentos jurídicos ha ayudado
a dar un mayor protagonismo a las comunidades, cambiando los modelos, tal
es el caso de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que establece:
Artículo 5. El Estado y la sociedad son corresponsables en materia de
seguridad y defensa integral de la Nación, y las distintas actividades que
realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico,
ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los
intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las Leyes.
24
Artículo 8. El Estado debe fortalecer, a través de sus órganos
gubernamentales, la institucionalidad democrática sobre la base de la
pluralidad política y la libre participación ciudadana en los asuntos públicos,
por medio de los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes,
apoyándose en los principios de honestidad, participación, celeridad,
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en
el ejercicio de la función pública y en el principio de corresponsabilidad que
rige la seguridad de la Nación.
Esta misma ley alude a los Órganos de Seguridad Ciudadana
en el artículo 23, estableciendo que los mismos deben trabajar
coordinadamente a los fines de garantizar la preservación del orden interno,
donde las comunidades deberán participar activamente en los planes que
estos desarrollen.
Ahora bien, la inseguridad como bien se ha determinado, no
corresponde solamente a modelos de participación represivos, es por ello
que el Estado Venezolano, fiel a los principios de Derecho Democrático,
encauza su acción hasta la educación, observándose que en la Ley Orgánica
de Educación, se establece:
Artículo 3º La educación tiene como finalidad fundamental el pleno
desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y
apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada la
familia como célula fundamental y en la valorización del trabajo; capaz de
participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de
transformación social; consustanciado con los valores de la identidad
nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes
que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos
de integración y solidaridad latinoamericana. La educación fomentará el
25
desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos
naturales; y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos
necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos
creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral,
autónomo e independiente.
Con ello, se busca lograr un Estado de Derecho, donde los
ciudadanos y ciudadanas puedan convivir en una sociedad democrática,
justa y libre, con conciencia de responsabilidad, capaces de participar activa,
consciente y solidariamente en los procesos de transformación social.
De igual manera la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales se hace
presente en los artículos:
Artículo 44. El ciclo comunal en el marco de las actuaciones de los
consejos comunales, es un proceso para hacer efectiva la participación
popular y la planificación participativa que responde a las necesidades
comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades
de la comunidad.
Se concreta como una expresión del poder popular, a través de la
realización de cinco fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y
contraloría social.
Artículo 56. El ministerio del poder popular con competencia en
materia de participación ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes
generales, programas y proyectos para la participación comunitaria en los
asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales en el cumplimiento
de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación en las relaciones entre
éstos y los órganos y entes del Poder Público.
26
Bases Teóricas
Seguridad
La seguridad es una necesidad básica del hombre, lo fue desde
tiempos remotos en su afán de protegerse de las inclemencias de la
naturaleza, de los animales y del mismo hombre. Actualmente la seguridad
constituye una de las principales prioridades de los gobiernos y sociedades
para lograr su desarrollo y consolidación.
Tener calles y ciudades más seguras constituye hoy en día una
aspiración ciudadana que se debe traducir en mayor tranquilidad y bienestar
la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores que tienen
mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas. Cada cultura ha
generado mecanismos institucionalizados para salvaguardarla porque
constituye un derecho universal así como la salud, la educación, la vivienda y
el trabajo.
En este marco, muchos tratadistas consideran que el Estado es la
organización jurídico política de la sociedad asentada sobre un territorio
determinado con el fin de buscar el bien común de los ciudadanos. La
seguridad es, pues, un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y
garantizadas por el Estado con el fin de asegurar una situación de confianza
y garantía, de que no exista ningún peligro ni riesgo en el territorio de un
país, sea en sus estructuras, en sus organismos públicos y privados, ni en la
población en general, frente a amenazas o agresiones que se presenten o
puedan presentarse.
Para mantener y garantizar la seguridad de un país, el Estado
tiene inherente a su naturaleza el poder político que se define como la
potestad o facultad que dispone el Estado para ejercer su autoridad y
27
organizar la vida social del país, dentro de la Constitución y de los derechos
humanos.
Seguridad Ciudadana
Según la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo de la
persona humana es un proceso de goce y disfrute de las libertades que el
estado se las otorga. Este proceso no resulta, en modo alguno, inevitable.
Por el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el
desarrollo humano debe estar fuertemente relacionado a la seguridad
humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas
de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y
epidemias, hambre, pobreza extrema entre otros, como dictaduras y
totalitarismo.
La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la
seguridad humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y
delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene
dos acepciones.
La primera la define como la condición de encontrarse la persona libre
de violencia o amenaza de violencia, o la sustracción intencional por parte de
otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza
física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La
noción de sustracción nos remite al acto de privar ilegítimamente de su
patrimonio a una persona física o jurídica quitarle algo a una persona lo que
conocemos como robo o hurto.
Aunque esta definición parecería un tanto pequeña - limitada, en
realidad incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la
28
agresión, la violación, el secuestro y la trata de personas, así como los
delitos contra el patrimonio (robo, hurto y estafa).
La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los
ciudadanos frente a los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que
se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o
cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una
obligación del Estado derivada de sus compromisos internacionales para
garantizar los derechos fundamentales de las personas.
La Comisión Andina de Juristas, en la I Reunión Técnica sobre
Seguridad Ciudadana y Democracia, precisa la existencia de algunos
elementos centrales en la noción de seguridad ciudadana:
En primer lugar, la protección de los ciudadanos debe darse dentro de
un marco de respeto de la Constitución y de las leyes. En este sentido la
seguridad ciudadana se constituye en un marco central para el desarrollo de
los derechos humanos.
En segundo lugar, la seguridad ciudadana no se limita
exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un
ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.
En tercer lugar, los aspectos señalados permiten ver que la seguridad
ciudadana sobrepasa la esfera de la acción policial para demandar la
participación coordinada de otros organismos e instituciones tanto del Estado
como de la sociedad civil.
En cuarto lugar, la seguridad ciudadana define un nuevo perfil de la
Policía, entendiéndola como un servicio de naturaleza civil orientado a la
comunidad antes que hacia el Estado.
29
Finalmente, la seguridad ciudadana pone mayor énfasis en el
desarrollo de labores de prevención y control de los factores que generan
violencia e inseguridad, antes que en tareas meramente represivas o
reactivas ante hechos ya consumados.
Inseguridad objetiva: la criminalidad en Venezuela
El registro, sistematización, procesamiento y análisis de información
sobre criminalidad y delincuencia es parte del conjunto de elementos
fundamentales para el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, ya
que sin informaciones de calidad no es posible obtener un diagnóstico serio
de la magnitud del problema ni planificar o evaluar las diferentes políticas
públicas. Por ello, un diagnóstico preciso de las condiciones de seguridad y
de los factores criminógenos en los diferentes estados y municipios de
Venezuela, debe tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones y
variables, además de las estadísticas delictivas.
Es fundamental que se puedan examinar de forma articulada los datos
sobre la incidencia de delitos producidos por las policías, así como las
informaciones relativas a la infraestructura social y urbana y la calidad de
vida de la población en dichos estados y municipios. La fragmentación,
dispersión y falta de criterios de recolección de los datos, impide que éstos
sean plenamente útiles para el diagnóstico, planificación y la integración de
acciones, así como para la evaluación de resultados de políticas públicas.
Informaciones calificadas, integradas y de fácil acceso, aumentan la
transparencia de las acciones gubernamentales, permiten racionalizar el uso
de los recursos escasos y favorecen la adopción de formas participativas de
gestión municipal y estatal.
En Venezuela, las cifras disponibles sobre las ocurrencias delictivas,
muestran importantes déficit de índole metodológica, especialmente en lo
30
que concierne al levantamiento y clasificación de la información, así como
en la utilización de criterios definidos para la pluralidad de instituciones
relacionadas directamente con el tema. Estas cifras, adicionalmente, son
incontrastables a los fines de probar su legitimidad y capacidad para retratar
la realidad, ya que como se anotó arriba no existen encuestas de
victimización para este período. Esta situación alimenta las importantes
discrepancias que existen con relación a los índices de criminalidad y
delincuencia manejados por diversas instituciones estatales en los tres
niveles de gobierno, lo cual redunda en el desconocimiento del
comportamiento de indicadores básicos de seguridad ciudadana.
Evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana
La política de seguridad ciudadana no es sólo un problema de las
agencias públicas responsables, ni implica solamente la disminución del
número de delitos. Incluye acciones para mejorar las condiciones de vida de
la población y para reducir el desorden urbano, las incivilidades, las
interacciones conflictivas y el deterioro de los espacios públicos, así como de
los equipamientos y servicios públicos esenciales para la población.
En este sentido, un análisis contextual de la seguridad ciudadana en
Venezuela precisa la consideración de elementos de carácter institucional,
por medio de los cuales el Estado venezolano operacionaliza su acción, y un
análisis programático que contemple la revisión y estudio de los diversos
planes, programas, políticas y acciones emprendidas. Son diversos los
organismos que tienen competencia directa en materia de seguridad
ciudadana y abarcan desde la Asamblea Nacional (AN) que por medio de su
actividad legislativa puede generar impactos diversos en el derecho que nos
ocupa, hasta los cuerpos de seguridad del Estado, en torno a los cuales se
centrará el análisis por constituir la expresión institucional estatal que más
31
directamente interviene en la seguridad ciudadana y que establece
relaciones directas con la ciudadanía.
Dimensiones de la seguridad ciudadana
Si bien la inseguridad se encuentra presente en todas las sociedades,
existen situaciones y circunstancias que la acrecientan o reducen. Esta es
una materia que preocupa a amplios sectores de la ciudadanía y, a la vez, un
tema altamente sensible y complejo, por cuanto no existe acuerdo ni político
ni técnico sobre el estándar de seguridad esperada o buscada, y menos
sobre el nivel de inseguridad tolerada.
La Organización de Estado Americanos (OEA), en su Declaración de
Montrouis (1995), indica que por seguridad ciudadana debe entenderse la
seguridad de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado.
Considera, además, que la seguridad ciudadana involucra elementos
esenciales para el desarrollo de la sociedad, y que la criminalidad, la
impunidad y la deficiencia de los sistemas judiciales y policiales afectan el
normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la
consolidación de las democracias, deterioran los niveles de vida de la
población e impiden la vigencia plena de los derechos humanos y garantías
de las personas.
Así, en cuanto a la connotación del término, la seguridad ciudadana se
relaciona con el conjunto de sistemas de protección y respeto de la vida, la
integridad física y los bienes de los ciudadanos frente a los riesgos a que se
ve enfrentado como persona integrante de una sociedad..
Desde este punto de vista, pueden identificarse diversas dimensiones
complementarias y que revisamos someramente.
32
a) De acuerdo es esto, la acción de ciertos fenómenos, propios de la
vida moderna en sociedad, como la concentración urbana, la marginalidad, la
pobreza, el debilitamiento de la familia, la falta de consensos en torno a
valores de convivencia, entre otros, crean un escenario propicio para el
desarrollo de conductas y circunstancias que afectan el ejercicio del derecho
a la seguridad y los derechos de las personas. Desde este punto de vista,
una política de seguridad ciudadana dependerá de una eficaz política social,
no obstante una no reemplaza a la otra.
b) El simple hecho de que el concepto de ciudadanía tiene su raíz en
el mismo término que da origen al de “ciudad”, revela una faceta que
tampoco debe ser olvidarse. La urbanización refleja y reproduce complejos
procesos que afectan la sociabilidad de las personas y transforman las
relaciones sociales, a saber: desde la multiplicación de canales de
comunicación que conducen a una sobrecarga informativa, hasta la
sobrevalorización de la autonomía individual, el anonimato, la generación de
espacios cerrados, el aislamiento y la soledad, disolviendo las tradicionales
relaciones “cara a cara”, acentuando la depravación social y afectiva.
De esta forma, la seguridad ciudadana tiene relación con la
tranquilidad, paz social y la resolución de conflictos de convivencia. Hay, por
cierto, también expresiones de violencia que se manifiestan tanto en el
ámbito público como en el privado y que deterioran los niveles de
convivencia en una sociedad. Tal es el caso de la violencia doméstica o
intrafamiliar, y otros comportamientos no siempre violentos que van en
detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, como son situaciones de
violencia sicológica, como la exclusión y estigmatización, por ejemplo.
c) Por otra parte, el término “seguridad ciudadana” se ha vuelto un
sinónimo de prevención y control del crimen, reduciendo su campo
33
semántico a la seguridad pública afectada por la delincuencia y el ejercicio
de una política criminal ineficiente. Lo anterior se debe al hecho de que el
crimen y la violencia en América Latina han emergido y “copado” el debate
público, constituyéndose en desafíos complejos para los gobiernos de los
países en vías de desarrollo. En efecto, diversos estudios confirman que por
seguridad ciudadana se entiende en aumento de la criminalidad, ineficacia
del sistema de administración de justicia penal, inseguridad y desprotección
ante la delincuencia, entre otros.
d) La convicción más o menos generalizada sobre la incapacidad de la
policía y otras instituciones gubernamentales para mejorar los mecanismos
legales y las políticas de prevención y control del crimen, que frecuentemente
reaccionan con “propuestas de políticas” parciales y carentes de un respaldo
técnico y empírico adecuado, e inconsistentes con políticas criminales
eficaces, y que amenazan con minar los cimientos de las transiciones
democráticas, por cuanto la inseguridad derivada del crimen y la violencia se
transforma en campo de gestión política de la autoridad, cuyos resultados
ponen en jaque la eficacia de la democracia como sistema para el ejercicio
de los intereses colectivos. A ello se agrega que la búsqueda de una “rápida
recuperación” de los niveles la seguridad de las personas, desatendiendo las
causas estructurales, arriesga el respeto de los derechos de las personas
(política de mano dura que estigmatiza a víctimas y victimarios). De esta
forma, la seguridad ciudadana dependerá de una eficaz política criminal, no
siendo ambas equivalentes.
e) Es importante destacar, entonces, la transición desde un origen en
un contexto sociopolítico donde el riesgo no lo constituía la criminalidad y la
violencia en sí, hacia un empleo más corriente y actual provocado por un uso
más extensivo como sinónimo de la búsqueda y construcción de certezas
para las personas de que sus derechos serán respetados y no vulnerados
34
por la acción de la delincuencia común, el crimen organizado narcotráfico u
otras formas, la violencia, e incluso por los propios órganos del Estado
responsable de otorgar seguridad y justicia.
f) Con respecto a los elementos subjetivos, la inseguridad se asocia
con el temor de la ciudadanía a ser víctima de algún delito, como también por
vivencias directas e indirectas de la población ante la delincuencia
(victimización vicaria o indirecta). Este sentimiento de inseguridad también se
relaciona con el surgimiento de un mercado de la seguridad, la existencia de
tráfico y consumo de drogas, entre otras. Estos ejemplos sirven para
considerar la separación entre lo percibido o subjetivo y lo real u objetivo.
Dicotomía que tiene varias explicaciones.
g) En relación a las causas basales que tienden a consolidar esta
apreciación de que el mayor riesgo presente en las sociedades de
Latinoamérica serían hoy la criminalidad, la violencia (en todas sus diversas
formas) y la inseguridad misma, derivadas de situaciones estructurales como
los índices de cesantía, la desigualdad en la calidad de la educación, la falta
de oportunidades para los jóvenes, un alto nivel de consumismo, etc., ligado
al rol de los órganos estatales responsables, los medios de comunicación
social, la lentitud de la justicia restaurativa, una legislación que no responde
a las necesidades impuestas por nuevas formas delictivas, la dispersión de
los esfuerzos en materia de prevención, la ineficacia del sistema
penitenciario, entre otros, y que son parte de un conjunto de causas que
requieren ser abordadas con un enfoque integral y global a corto y largo
plazo.
En síntesis, existe unanimidad en señalar que los ámbitos de la
seguridad ciudadana incorporan valores del Estado social y democrático de
Derecho y se vinculan con:
35
a) Los derechos humanos
b) La seguridad de las personas y de los bienes
c) La delincuencia y el quehacer de la policía y la administración de la
justicia
d) El desarrollo de la sociedad y mejores niveles de vida
e) El desarrollo económico y la generación de oportunidades
f) La calidad de la democracia y la gobernabilidad
Del mismo modo, también es importante destacar que la seguridad
ciudadana, como condición o situación exigible, es un derecho consignado
implícitamente y en otros casos de manera explícita en constituciones, leyes,
así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones
Unidas (1948) y la Declaración de la OEA en Montrouis (1995) en el caso de
América Latina.
Factores que influyen en la percepción de la inseguridad
Según diversos autores el sentimiento de inseguridad es un fenómeno
multifactorial, los cuales son de diversa naturaleza. Entre ellos se mencionan:
• Factores demográficos, psicológicos, sociales y ambientales
Estudios sobre el miedo desarrollados por los investigadores Box,
Hale y Andrews (citado por Torrente), revelan que más que un problema
individual, es el resultado de una complejidad de factores que, en mayor o
menor grado, tiene un origen social, y no necesariamente están directamente
relacionados con la delincuencia. Entre ellos:
36
La experiencia previa de sufrir un delito se perfila como el primer
factor. Normalmente los casos más serios y recientes son los que más
influyen en el sentimiento de inseguridad. Esto es debido a que las personas
que han sufrido la mayor parte de los delitos de poca gravedad tienden a
neutralizar y olvidar la experiencia negativa.
Además, la sensación de inseguridad depende de la persona que lo
sufre. La vulnerabilidad de las personas está relacionada con su estilo de
vida, sus hábitos y su personalidad. Una experiencia anterior de victimización
hace, sobre todo si es grave y reciente, aumentar la percepción del riesgo.
La victimización puede ser directa o indirecta. La experiencia directa
puede aumentar la sensibilidad al riesgo, llevándolos a percibir situaciones
de peligro de forma más frecuente y exagerada. La segunda se refiere a
individuos que tienen amigos, parientes o vecinos víctimizados. Estas
personas influenciadas por la victimización de otros, también pueden
presentar una mayor percepción de riesgo y miedo (Guemureman, 2002).
El segundo factor son las diferentes características sociodemográficas
de los individuos que tienen incidencias tanto en el aspecto subjetivo como
en el objetivo. Factores tales como la edad, género, estado civil, nivel
económico y educativo, etnia, definen los términos de vulnerabilidad. Muchas
personas pueden sentirse vulnerables; incapaces de protegerse física o
económicamente, de huir rápidamente, e incapaces de hacer frente a las
consecuencias físicas y emocionales de ser víctimas de un delito. Por
ejemplo, las personas ancianas comúnmente perciben determinados lugares
o situaciones como de mayor riesgo de victimización que las jóvenes ya que
son más vulnerables a los daños físicos (Maguire y col., 1997).
El riesgo objetivo de sufrir un delito, también varía según las variables
sociodemográficas. El delito no tiene una distribución aleatoria entre la
37
población; cada grupo social tiene una vulnerabilidad distinta según su
estructura de edad, género, clase social o etnia, entre otros.
Según Warr (citado por Torrente, Ob cit), la percepción del riesgo es
importante en la predisposición para el miedo pero no está perfectamente
correlacionada con ello. El miedo no es la percepción del riesgo; más bien
todo indica que es una consecuencia. Éste también depende de la valoración
personal, de la gravedad del delito y de la vulnerabilidad individual.
El tercer factor está relacionado con la percepción sobre el propio
riesgo personal que no suele coincidir con el riesgo objetivo. Las evidencias
sugieren que esa percepción depende de la imagen de la víctima-tipo.
Cuanto más se cree que una víctima es elegida al azar, más miedo se
provoca. También es importante tener en cuenta la percepción de la
gravedad del delito, relacionado con el tipo de delito y la probabilidad de ser
víctima de uno (riesgo percibido).
Las personas que perciben un riesgo alto de ser víctimas tienen más
miedo (Box y col., 1988), lo cual conlleva a que las personas cambien o
ajusten sus actividades rutinarias. Para sentirse más seguros, instalan
cerraduras dobles, alarmas, rejas, entre otras. Tienden a permanecer más
tiempo en el hogar. Cuando salen de casa toman medidas de precaución
como no caminar en determinadas calles, salir acompañadas, alejarse de
determinados tipos de personas, o regresar antes de que anochezca. Estos� �
cambios interfieren en la vida cotidiana del individuo, disminuyendo su
calidad de vida. Las personas viven con miedo y desconfianza y tienen
dificultades a la hora de relacionarse en su comunidad.
El cuarto factor lo representan las condiciones ambientales y sociales.
El estudio de los efectos de las características físicas y sociales del entorno,
muestra que éstos son indirectos y dependen de la percepción del riesgo.
38
Las características físicas del entorno social se refieren a desórdenes
como basura, casas, terrenos y vehículos abandonados, grafitis, y destrozo
del mobiliario urbano, tendiendo a ser asociadas con desorden e
imprevisibilidad lo que genera sentimiento de inseguridad. Las señales de
delincuencia y los extraños en el barrio incrementan la percepción de riesgo.
Las condiciones sociales se refieren a conductas molestas como
personas durmiendo en la calle, personas vestidas de cierta forma, personas
gritando, o pandillas en actitud agresiva. Estos comportamientos suelen ser
considerados signos de erosión de las normas y valores convencionalmente
aceptados; provocando un incremento en la percepción del riesgo y miedo,
siendo asociadas estas conductas con frecuencia a actividades delictivas
(Andrew, 1988. Citado por Torrente ob cit).
El quinto factor es la cohesión de la comunidad, la existencia de
vecinos que se conocen y se ayudan, influyendo positivamente en la
percepción de seguridad en la zona. Por el contrario, la sensación de
aislamiento de la comunidad incrementa la percepción de riesgo en la
vecindad. Según Hraba y col. (1998), la percepción del riesgo está
inversamente relacionada con la confianza de los vecinos y la satisfacción
con el barrio o la zona donde viven.
Como sexto factor según Mosegue (2002), encontramos la confianza
en la Policía y en el sistema penal. La imagen de eficiencia hace aumentar la
confianza. Es importante la presencia del policía en la calle, la creencia de
que la Policía es efectiva y eficiente hace pensar que el ciudadano se siente
mas seguro. Incluso, entre las víctimas, el hecho de saber que el incidente es
resuelto y que prevalece la justicia, ayuda a desarrollar menos miedo.
Según Short (citado por Guemureman, ob cit), la confianza en la
Policía y en el sistema penal, depende del grado de competencia y
39
responsabilidad en su gestión de los riesgos. Por lo tanto, la confianza (o
falta de la misma) en las instituciones, está influenciada por la percepción del
riesgo de victimización. Igualmente la confianza en las instituciones influye
en la denuncia de delitos.
El séptimo factor nos habla del realismo de la información disponible
sobre delitos y víctimas. La información disponible sobre los delitos y
víctimas es un elemento de inseguridad. La proximidad de los sucesos o las
víctimas influyen sobre el miedo concreto, las noticias generalmente más
lejanas de los medios de comunicación, inciden sobre el miedo difuso.
En este orden de ideas, los medios de comunicación presentan una
imagen parcial de la delincuencia que puede contribuir al miedo (Torrente,
1997). Por ejemplo, enseñar las diferentes formas de elección de la víctima
por el delincuente, mostrar como normal el comportamiento del criminal o
dramatizar los eventos y los riesgos de victimización, son algunos de los
factores que pueden afectar a los individuos e influir en la percepción del
riesgo y el miedo.
Por el contrario Tyler (citado por Guemureman, ob cit), plantea que los
medios de comunicación no parecen influenciar mucho en el miedo. Sin
embargo, el hecho de que la influencia de los medios parezca menor de la
esperada no implica que éstos no tengan influencia. Para el autor, los
mismos estudios que muestran su baja influencia en el miedo también
indican la importancia de los mismos en el conocimiento sobre el problema
de la delincuencia. Los medios tienen la función primaria de reforzar y
sostener actitudes previas, además de fomentar comportamientos
recurrentes; por otro lado, tienen un impacto más fuerte a un nivel abstracto y
más débil a nivel individual.
40
Finalmente, el octavo factor es la percepción de la gravedad de los
delitos y la percepción sobre la probabilidad de su ocurrencia, lo que
contribuye a la generación de miedo, sobre todo si se combinan los
elementos. Los delitos relacionados con la violencia son los más temidos,
también el consumo de ciertas drogas lleva a una percepción de amenaza
tanto por la imagen de violencia que ofrece, como por la enajenación de la
persona con la que se asocia (Guemureman, ob cit).
En consecuencia, la conceptualización de la inseguridad subjetiva y el
miedo es complejo y difícil, una primera dificultad es que el significado de la
palabra miedo o inseguridad varía entre las personas; en parte porque� � � �
resulta ficticio separar los elementos cognitivos y emocionales del miedo, una
cosa es que se piense en el riesgo y otra que atemorice. El miedo y la
inseguridad se suelen evaluar a través de sus secuelas.
Ahora bien, el análisis de la dimensión subjetiva de la inseguridad
muestra que ésta se reparte de forma desigual entre los grupos sociales y
sufre la influencia de diversos factores. Afecta la tolerancia, interviene en las
demandas de seguridad y en las actitudes hacia las instituciones y el delito
construyéndose a partir de la comprensión y la construcción que de la
realidad o del entorno hacen los individuos en particular y la sociedad en su
conjunto, basándose en la experiencia individual y social. Siendo influenciada
por la cultura y el contexto socioeconómico. Está asociada a otras
inseguridades vitales o del entorno. Por tanto, la vivencia y necesidades de
las personas van a determinar su percepción de la seguridad
41
Consejos Comunales
La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), en el marco
constitucional de la democracia participativa y protagónica, la ley orgánica de
los consejos comunales los define como una instancia de participación,
articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas
organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten
al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de
las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades,
potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del
nuevo modelo de la sociedad -socialista de igualdad, equidad y justicia
social.
Organizaciones Comunitarias
La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) la define como
organizaciones que existen o pueden existir en el seno de las comunidades y
agrupa un conjunto de personas con base a objetivos e intereses comunes,
para desarrollar actividades propias en el área que les ocupa.
Ciclo Comunal como proceso de participación popular
De acuerdo con la Fundación Centro Gumilla (2008), en el marco de
las actuaciones de los consejos comunales, la participación popular es un
proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación
participativa que responde a las necesidades comunitarias y contribuye al
desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comunidad. Se
concreta como una expresión del poder popular, a través de la realización de
cinco fases: diagnostico, plan, presupuesto, ejecución y contraloría social.
42
Fases del Ciclo Comunal
Igualmente, la Fundación Gumilla, plantea que son cinco fases que
conforman el ciclo comunal, las cuales se complementan y se interrelaciona
entre si y son las siguientes:
• Diagnostico: Caracteriza integralmente a las aspiraciones, los
recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la
localidad.
• Plan: Determina las acciones, programas y proyectos que atendiendo
al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la
comunidad.
• Presupuesto: Comprende la determinación de los fondos, costos y
recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la
comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos
establecidos en el plan de desarrollo integral.
• Ejecución: aquí se garantiza la concreción de las políticas,
programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan
comunitario de desarrollo integral, garantizando la participación activa,
consciente y solidaria de la comunidad.
• Contraloría Social: Se refiere a la acción permanente de prevención,
vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del
ciclo comunal para la concreción del plan comunitario de desarrollo Integral y
en general, sobre las acciones realizadas por el consejo comunal, ejercida
articuladamente por los habitantes de la comunidad, La Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de
Contraloría Social del consejo comunal.
43
• Las fases del ciclo comunal deberán ser avaladas y previamente
aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el consejo
comunal respectivo.
La participación Ciudadana
Según Ramos (2003), citado por Cáceres (2008) la participación de la
ciudadanía “es una forma del ejercicio del poder, además de un fundamento
de la democracia, por tal motivo los ciudadanos deben conocer al Estado, los
problemas que hay dentro del sector público, de lo contrario este ejercicio
seguirá siendo retorcido”. Con relación a lo anterior se puede considerar
como un proceso flexible donde el ciudadano se organiza colectivamente
para asumir de forma protagónica la formación, ejecución y control de la
gestión pública.
Con la participación ciudadana se manifiesta los derechos y las
responsabilidades que tiene cada individuo en el desarrollo de su localidad,
en función al colectivo.
No sería justo que solo se promueva una participación ciudadana en la
esfera electoral o política, porque se disminuyen los espacios donde hay
relación entre el Estado y la sociedad y ese no es el propósito, porque el
marco legal sustenta una orientación de desarrollo del país a través de una
intervención en la administración pública, en este sentido, debe evitarse que
sea particularizada.
Por ello, Palencia (2002), citado por Cáceres (2008), comenta que es
necesario “crear mecanismo más efectivos, establemente más orgánicos
dentro de los estados y en consecuencia con características jurídicas e
institucionales para que la participación ciudadana no solo ocurra como un
44
acontecimiento de cultura, sino también pueda expresarse como un proceso
de ejercicio del poder”. El concepto de participación representa la forma
como la ciudadanía intervienen en los asuntos públicos, midiendo su
capacidad para representarse y ejercer la soberanía directamente en la toma
de decisiones gubernamentales y que repercuten en el desarrollo de su
entorno.
Vielma (citado por Ramos 2003) en el Manual de Fortalecimientos de
la Organización Comunitaria señala que en la década de los 60`, teóricos de
la marginalidad calificaron “la participación como el instrumento más
apropiado para lograr la incorporación de los sectores marginales a la
dinámica de desarrollo”, ya se concebía la importancia de la participación,
para lograr un objetivo como era superar la situación social en que se
encontraba la población. En relación con lo antes planteado, se señala que la
participaron ciudadana es entendida como un proceso clásico a través del
cual los y las ciudadanas se organizan colectivamente para asumir de forma
protagónica la formación, ejecución y control de la gestión pública, el
desarrollo de su comunidad, Municipio, Estado País en lo social, técnico,
científico, económico, y productivo, dándole uso competente a esa gestión en
sintonía con los intereses del pueblo.
El mecanismo para entender la participación ciudadana es verla como
un proceso de generación de conciencia crítica y prepositiva del ciudadano,
donde este se entienda así mismo, como parte de un colectivo de una
comunidad, de una Región o País, de manera tal que dé paso a esa
transformación que sucede a su alrededor e igualmente esté inmerso en
dicho proceso. De igual forma, para Murillo (2002), citado por Cáceres (2008)
la participación Ciudadana es el proceso gradual mediante el cual se integra
a la ciudadanía, en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la
fiscalización, el control y la ejecución de las acciones en asuntos públicos y
45
privados que afecten en lo político, económico y ambiental para permitirle su
pleno desarrollo como ser humano.
De esta forma se logra la intervención de las instituciones del Estado,
es por ello que la participación dentro de la democracia representativa obliga
a los ciudadanos a realizar ejercicios de abstracción de la realidad para él, la
cual representa una herramienta que le permite defender sus derechos e
involucrarse en el acontecer social, político, económico y cultural que le
interese. Por otro lado, el control fiscal en Venezuela tradicionalmente, ha
estado concebido dentro de los criterios de legalidad y justicia y de esta
manera se ha definido conceptualmente. En los organismos públicos se ha
distinguido diferentes tipos de control fiscal a saber: Control interno y control
externo, dentro de los mismos se especifican los de carácter previo, posterior
y concomitante, todos ellos seriamente discutidos y señalados por la
Contraloría General de la Republica.
Participación del Ciudadano
Tal como se señala en el Módulo Formativo para la Formación en
Participación Ciudadana de FONDEMI (2007), la participación se relaciona
principalmente con la democracia participativa y directa. Según el texto está
basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las
decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar
parte del gobierno o de un partido político. La presencia de los ciudadanos
en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la
gobernabilidad democrática.
Por lo tanto, la participación es un proceso gradual mediante el cual se
integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en
46
la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en
los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico,
social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el
de la comunidad en que se desenvuelve.
La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia.
Por eso, resulta fundamental para favorecer el control de los/las
gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y
ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos
costosa la toma de decisiones políticas.
Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un
mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar
con las demás personas, y que es más respetuosa con las que son
diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos, y
favorece la comprensión intercultural.
Campo de Acción de la Participación Ciudadana
a) Participación Privada
Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos
deberes y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el
respeto de las leyes, el contar con un empleo para participar de la vida
económica, entre otras.
b) Participación Social
Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional
inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una
determinada colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de
47
Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de
Familia, Colegios profesionales, etc.
c) Participación Política
Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros
representantes buscamos los canales institucionales del Estado para
lograr decisiones gubernamentales.
Medios de participación
Los medios de participación son los mecanismos a través de los
cuales los ciudadanos pueden manifestar su aprobación, rechazo,
observación, propuesta, quejas, sugerencias para expresar aquello con lo
que está de acuerdo, entre ellos se tienen: las consultas públicas, el ejercicio
del control social, los referendos, los cabildos abiertos, iniciativas legislativas,
empresas de economía social y las instancias de participación ciudadana.
Todos ellos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de órgano del poder al
que se aplican.
Instrumentos de Participación Ciudadana
Se ha dicho en muchas ocasiones que el instrumento participativo
central en las democracias representativas los procesos electorales tienen 3
funciones principales: renovar la legitimidad democrática, que sustenta el
funcionamiento de la vida política, dar lugar a una representación de los
intereses de los distintos ciudadanos y grupos sociales y permitir la
formación de un gobierno. Los instrumentos de participación ciudadana entre
los que se pueden tratar, se tienen en primer lugar la capacidad de legitimar,
como mínimo a las políticas concretas que se están adoptando y quizás en
48
algunos casos también a aquellas instituciones que las genera. En segundo
lugar, la representatividad ha sido uno de los temas de debate central
cuando se habla de instrumentos participativos, por cuanto la participación
ciudadana en la toma de decisiones se encuentra ligada a la legitimidad y
representatividad, y al final deben conseguirse unos resultados.
Glosario de Términos
Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada
para evitar que suceda una cosa considerada negativa.
Seguridad: Es el sentimiento de protección frente a carencias y
peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en
cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar los
grados de seguridad pecarán de tener algún grado de subjetividad.
Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada que desarrolla el Estado, con
la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia,
la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en
general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus
bienes.
Programas de Prevención: Son las acciones y programas que
tienden a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de las
personas. Es una acción anticipatorio para evitar riesgos y/o reducir la
frecuencia de las “enfermedades sociales” como el alcoholismo, el Sida, la
violencia familiar y la drogodependencia.
49