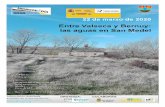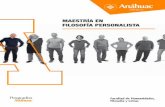Actas XI. AIH. Experimentalismo frente a narratividad. KEN BENSON
Actas XII. AIH. El sueño criollo: optimismo y … · personalista, la posibilidad del emperador.7...
Transcript of Actas XII. AIH. El sueño criollo: optimismo y … · personalista, la posibilidad del emperador.7...
El sueño criollo: optimismo y desengaño enla poesía de la primera mitad del siglo XIX
Pablo Mora, Universidad Nacional Autónoma de México
Casimiro del Collado, poeta español radicado en México desde 1836,dedica en 1855 una oda "A México"1 en donde cifra el acontecer de unanación hasta entonces abatida por numerosos contratiempos y, en granmedida, señala los alcances y requiebros de un grupo social criollocolmado de desengaños. Se trata de un poema ejemplar por la formacomo condensa dichas aspiraciones criollas y las cuaja en versosimpecables, de forma 'castiza', muy olvidados por nuestra crítica. Colladose dirige a México: "Vuelve ¡oh, México! en ti, que del abismo / duermesincauta al resbaloso borde: / no más del interés y el egoísmo / laenvenenada copa se desborde'. Para entonces Collado, como muchosotros poetas, identifica claramente una de las paradojas más dramáticasde la nación mexicana, a saber, la historia de una nación reciente que, apesar de su riqueza, de su fecundidad e independencia, ha sido devastaday arrollada por los pueblos del norte, de Europa y por los egoísmos yambiciones internos. Collado no dejará de pedirle al mexicano-criolloque no olvide su origen español y así mostrar en imágenes precisas esariqueza y esa fertilidad mexicanas en su variedad de climas y bellezasnaturales, con su virgen morena; sin embargo, no deja tampoco dereconocer que, muy a pesar de dicha condición, la tragedia es la quepreside los destinos de una sociedad y de un territorio recién fundados.Lo que parecía un sueño realizable, después de la Independencia y lospositivos vaticinios providenciales de México como tierra elegida, se habíatornado en infortunio: desengaño. Collado muestra esta situación cuandose dirige a México: '¿Por qué tanto primor, perseverante / soplo deadversidad aja y desdora? / ¿Por qué tu prole exánime, sentada / delinfortunio en las tinieblas, llora?'
Ignacio Rodríguez Galván, poeta más radical que reivindica un origenmestizo, da testimonio de esta experiencia y dice, desde La Habana, unosmeses antes de su muerte (1842): 'Yo presencié de mi país los daños; / lavirtud anhelé (vano deseo): / ebrio estoy de funestos desengaños'.2 Porsu parte, el poeta veracruzano José María Esteva, en 1845, dice: 'Escierto, virgen, es cierto / que después has padecido, / y que en tu vivirincierto / miras tu Edén convertido / en Páramo desierto.' Dos años mástarde, y en medio de uno de los sucesos más devastadores de la historiade México, Carpió escribe un texto muy representativo del sentir de lasociedad. Se trata de "México en 1847", poema en el cual expresa eltestimonio de una derrota, la invasión y pérdida de territorio, su vergüenzaante los acontecimientos, pero no sin antes señalar que había visto su
El sueño criollo: la poesía de la primera mitad del siglo XIX 129
promesa: ante los sucesos demoledores de la invasión norteamericanaescribe: 'Yo vi en las manos de la patria mía / verdes laureles, palmastriunfadoras, / y brillante con glorias seductoras / yo la vi rebosar dealegría /[...]/¡Patria infeliz! sin Curios ni Catones, / ha sido tu destinolamentable: / leyes te dieron con sangriento sable / del Norte los terriblesbatallones'. Ahora bien, a pesar de este desengaño, muchos criollos seempeñan en proyectar esa fertilidad y mostrar la grandeza de México:una grandeza virtual que se busca fraguar en los escasos proyectosculturales que surgen como las revistas literarias, asociaciones y en lapropia poesía mexicana. Lo importante aquí es reconocer que eldesengaño y el optimismo se tornan en uno de los ejes claves en la búsquedade una identidad nacional. Dicha visión nos pone, como lectores, anteuno de los centros emocionales decisivos que ayuda a entender y a explorarla lírica de la primera mitad del siglo XIX mexicano y, en todo caso, adesenterrar los ciframientos de una poesía preocupada por forjar unanación bajo la tutela de una clase criolla que se sabe huérfana y débil.Muy particularmente en los doce años que van de 1836 a 1848 marcadospor desastres, intervenciones y muy poca estabilidad política, cuandoMéxico está al borde de la desaparición, los escritores se reconocen en elabismo propio de su conciencia criolla y escriben versos como los deCarpió "A la luna": '¡Oh luna! y ten piedad de mi flaqueza / si acaba asíla espléndida grandeza / ¿qué será de esta caña vacilante?4 La caña serefiere, por supuesto, a la condición del criollo, que ante tales sucesos veen peligro su existencia.5 En este sentido, los versos de Casimiro delCollado que citamos al inicio resumen un período que podríamosextender del triunfo y de optimismo de la Independencia hasta lapromulgación del Plan de Ayutla en 1855, un periodo en el que se habíaperpetrado un estado de incertidumbre y de discordia políticas. El añode 1855 es asimismo una fecha límite porque es cuando se cancela todauna primera etapa de incertidumbre y zozobra que culmina con la aperturade un nuevo marco político, me refiero al Plan de Ayutla y lo que serádespués la Constitución de 1857, pero también es cuando Santa Annaabandona México y con ello, nos dice O'Gorman,6 se cancela la ideaencarnada en dicho personaje del caudillo proverbial, la soluciónpersonalista, la posibilidad del emperador.7 La otra fecha de 1821 esimportante porque a raíz de la independencia y luego de la promulgaciónde la Constitución de 1824, se construye un nuevo optimismo que segenera a partir de la posibilidad de llevar finalmente a cabo el sueñoprofético de la Nueva España. Se trata de un sueño que, por un lado, loconstituye la idea de la tierra de la grandeza de la Nueva España destinadaa brillar y a constituirse en un pueblo feliz, ejemplo de la civilización másavanzada, y respaldado por la confianza sustentada en la idealización delas leyes promulgadas en 1824 por parte de los criollos; pero, por otro,dicho sueño se encuentra dentro de la experiencia de un desengañodistinto al expresado por los poetas novohispanos, ya que éste se da una
130 Pablo Mora
vez que se ha puesto en práctica la serie de leyes e instituciones que debíangarantizar el triunfo de la libertad y el progreso. En este sentido, es posiblereconocer en los poetas algo que podemos denominar el 'sueño criollo',es decir, una visión, en la lírica, de optimismo, en cuanto a la proyecciónde una imagen de México positiva, que se intenta sostener dentro de unmarco de desengaño político y social.
'México': la restauración o el sentido de orfandadAnte la imposibilidad de establecer un sistema de gobierno firme, seafederal o centralista, monárquico o republicano, y de llevar a suculminación la empresa de forjar un país modelo de las mejorescivilizaciones, la clase dirigente - mucha de ella de clase media - cifra susanhelos y desengaños en México e identifica a éste en forma doble: comosu propio destino personal y como grupo social, es decir, como criollos.Si antes, en la poesía novohispana, los poetas habían asumido a su tierraadoptiva - la Nueva España - como testigo de sus desengaños, o bienhabían manifestado un 'resquemor' ante la escasez de sus derechos frentea los peninsulares, o un desengaño ante la injusticia 'real y divina',8
ahora la tierra de origen y el destino personal eran uno sólo y este se veíaamenazado a quedar aniquilado. Después del optimismo provocado porla libertad alcanzada en 1821 y la victoria de Santa Anna ante el intentode reconquista española de 1829, 'México' cobra, para los criollos, unadimensión distinta frente a España, ya que éstos confrontan una progresivacrisis de identidad que los lleva a buscar una arraigo más allá delreconocimiento de España en 1836. Por lo cual algunos escritores intentanmostrar una filiación más estrecha con el concierto de las naciones. Anteel naufragio de la patria y las discordias civiles, algunos criollos sereconocen como huérfanos y peregrinos del mundo y ven la necesidad almismo tiempo de buscar la filiación de México dentro del círculo depueblos elegidos y cristianos.9
Después del desamparo de 1836, provocado por el cambio deconstitución, de federal a centralista, la pérdida de Texas y la revelaciónde un país tan diverso, la clase letrada comienza entonces a sentirse atraídapor autores como Volney,10 Chateaubriand o Lamartine, quienes en sumomento y ante la crisis nacional o personal - su desengaño - se habíanreconocido peregrinos de la Libertad. Durante estos años de inestabilidadse da precisamente un rescate de los viajes de Chateaubriand" y deLamartine a la tierra santa, porque son ellos los que procuran restaurarla religión como la fuente original para reconstruir el camino de la verdady la armonía, fortalecer una vida interior o, como Volney, años antes,para descubrir el Genio de los pueblos. Por otra parte, también se leíanlos viajes de Byron como un ejemplo del espíritu romántico más escépticoque se sentía desterrado del mundo y buscaba el paraje benéfico para sualma atormentada.
El sueño criollo: la poesía de la primera mitad del siglo XIX 131
Los escritores mexicanos reconcen, en los textos de los franceses, queuna de las misiones del poeta era la de constituirse en difusor de la moralsocial y encuentran en el cristianismo la única forma de garantizar un'progreso natural del espíritu humano hacia la civilización universal'12
Ante su condición de orfandad o de desamparo, el criollo opta por reforzaruna tutela del cristianismo y reconoce que la única forma de restituiruna senda perdida y un vigor es a través de la lectura de las fuentes de lospueblos elegidos, en la historia y los libros sagrados, en los viajes ydescripción de lugares remotos, en la poesía oriental, todo ello con elpropósito de estudiar - dice Lamartine - 'los siglos en su cuna; paraseguir hasta su origen en el curso desconocido de una civilización, deuna religión, para penetrarme del espíritu de los lugares y del sentidooculto de las historias y monumentos en aquellas playas que fueron elpunto de partida del mundo moderno'.13
Los dos poetas más representativos de dicha veta son José JoaquínPesado y Manuel Carpió; son poetas que encarnan claramente el triunfode un poética de 'restauración', de principios que irán conformando loque un historiador ha denominado como el 'buen hombre',14 es decir,aquel hombre que encarna la restitución de ciertos valores morales quese habían perdido y que eran causa de los males sociales. Adoptan entoncesun tono de meditación heredado del romanticismo que les permitevincular su espacio presente, histórico, con aquel que ofrecía la poesía. Através de la religión y la reivindicación de un pasado dichoso con laproyección de la esfera de otro reino y un paisaje poético específico,Carpió y Pesado y muchos otros escritores, dan la pauta de este propósito:buscan a través de los libros sagrados encontrar el tesoro de la poesía, locual significaba la filiación de los anhelos dentro de una esfera estable: laproyección del sueño por encima de las discordias civiles, es decir, lafigura de México dentro de las naciones. Esta identidad con los puebloscristianos garantizaría a su vez una unidad nacional y una paternidaduniversal. Para alcanzar lo anterior, los poetas adoptan varios elementosque entran en juego dentro de su poesía: el anhelado uso 'correcto' delidioma - según cánones académicos - como una forma de prestigio y defincar un lazo filial tácito con España, la religión como forma de cohesiónsocial y como fuente para sostener el sueño del pueblo elegido, lareivindicación de la figura maternal y de lo que se llamó el 'hogardoméstico' como formas de renovación y reforma entre la vida pública yprivada, pero sobre todo, la reivindicación de un espacio sagrado quepermitiera mostrar la armonía y los lazos entre la naturaleza y el hombrey con ello reparar el estado de orfandad del criollo y de desastre. En estesentido, el tono melancólico y la meditación son los recursos que adoptanpara proyectar escenas que den fe de una nueva poesía. Esta adopcióntemática y de recursos es asimismo respaldada por críticos y editores queprivilegian una poesía de temas bíblicos y, en todo caso, también reconocen
132 Pablo Mora
en las fuentes históricas paralelismos entre una época de desastre yrecuperación en el Siglo IV en Roma y el estado de ruina mexicano.1'
Los escritores como José Joaquín Pesado, Manuel Carpió, GuillermoPrieto, Andrés Quintana Roo, Francisco Ortega, Bernardo Couto, JoséMaría Lacunza, entre los más importantes, privilegian la poesía que ofreceparticularmente el poeta francés Lamartine porque reconocen lasdescripciones de 'lugares hermosos' en donde 'le[s] parecía que las dudasdel espíritu, las vacilaciones religiosas, debían encontrar allí su solucióny su apaciguamiento'."' Por eso Carpió traslada su desengaño, en supoema de 1847, y busca fijar la imagen de México dentro de un contextode pueblos y escenarios sagrados. Manuel Carpió intenta afianzar unsentimiento patriótico que ya tiene una historia y un lugar en el recuerdo.Antes que ver humillados a los mexicanos, Carpió se reconoce tambiéncomo peregrino y opta por 'salir' a la deriva y buscar consolación enterritorios lejanos como Palestina, el Mar Rojo, o más dramático aún, seentrega al tormento: 'Mejor me fuera en tierras muy remotas / vivir entreescorpiones y serpientes, / que mirar humilladas nuestras frentes / a fuerzade reveses y derrotas. Para Carpió el sentimiento de pérdida, elsentimiento de soledad, el de la orfandad, obligaba a buscar y a fijar,dentro de la historia de los pueblos remotos, el lugar de México: 'Allá enla soledad ¡oh, patria mía! / Siempre estarás presente en mi memoria; /¿cómo olvidar tu congojosa historia? / ¿cómo olvidar tu llanto y agonía?'Carpió, en un poema anterior titulado "México", contrasta optimismoy desengaño cuando vislumbra una fatalidad: 'Mas ¡ay! que a tal grandezay tanta gloria / se mezcla involuntario el desconsuelo / de que nossobreviva acá en el suelo / un vil ciprés, indigno de memoria'. Pero almismo tiempo declara su optimismo en una imagen edénica: 'De laprosperidad, en fin, la copa / benigno el cielo sobre ti derrame, / mientrasel mar enfurecido brame / entre tus playas y la altiva Europa'.
Por su parte, Pesado plantea su desengaño mediante uno de los poemasque más privilegian los críticos de la época: "La visión". En este poemade 1839 Pesado busca, en la imagen de la madre, la reivindicación de unespacio privado y moralmente bello ante el desengaño: 'Y huyendo desdeentonce a los retiros, / rompí con este mundo mis alianzas, / y animadode eternas esperanzas / a los cielos dirijo mis suspiros'.17 Pesado va acifrar su 'sueño' desde entonces en la poesía de lo sagrado, en la fecundidadde un mundo de esperanza basado en los libros y en las imágenes bíblicas.La forma como Pesado busca esa dicha es programando toda una poéticaen donde se privilegia el rescate de una vida de la infancia, en el centrodel hogar, que permite reivindicar la corrección moral. La madre aparecidale dice: 'Hoy el cielo propicio concede / lugar para que mudes de camino;/ venera los decretos del destino / y a tiempos más felices retrocede'. Estabúsqueda del edén perdido de la infancia, lo asocia al de la patria y portanto busca un nuevo comienzo como forma de corregir la senda, unorbe menos hostil para mantener vivo un sueño de felicidad. No se trata
El sueño criollo: la poesía de la primera mitad del siglo XIX 133
de reivindicar a la Colonia, sino de fijar un espacio moral benéfico - elreino de la poesía - y los escenarios que garanticen la permanencia deuna religión como una de las formas del vínculo con ese sueño. Esasimismo el modo de asegurar el viaje con los pueblos civilizados.18 Detrásde toda esta poesía meditativa, Pesado, con mejor dicción, cifra lasaspiraciones de una clase letrada que reconoce en ella el poder derestauración: intenta mantener:
un orden de ideas más elevadas, lejos, muy lejos de la cólera, de lavenganza, de la orgía y de toda especie de maldiciones, esa casta ymurmurante poesía que sólo hablaba del cielo o de los más inocentesamores de la tierra [...] El hombre ha sido creado para la esperanza yel amor puro.19
Estas palabras de un crítico francés de la época, recogidos en el ensayo deJusto Sierra sobre "Lamartine", se refieren a la forma como se recibió ellibro más influyente de la época en México y en Francia: las Meditaciones(1820) de Lamartine, y retratan no poco la poesía del propio Pesado. Elpoeta veracruzano incorpora, a su segunda edición de 1849, un poemaen tres partes que dedica a Quintana Roo y en donde expone másclaramente sus anhelos y su experiencia. Cuando escribe sobre la'esperanza' concluye: 'Y diriges al hombre que transita / con paso inciertoa la región futura, / cual dirigía al tímido Isrealita / columna luminosa,en noche oscura. / A otra patria feliz alzas el vuelo / donde le ofrecesperdurable calma, / nuevo amor y dulcísimo consuelo, / placeres inefablespara el alma'.
A un poeta como Rodríguez Galván, el desengaño le permite extremarsee identificarse con el reconocimiento de una condición personal ehistórica: la orfandad. Pero dicha condición se ve exacerbada por eldesengaño amoroso y la pérdida de los amigos y, lo hace, por extensión,sinónimo de la pérdida de México. Para Rodríguez Galván, México haencarnado la patria a la deriva en donde no es posible proyectar un'sueño' positivo, sino la dramática realidad del presente. El desengañode Rodríguez Galván se proyecta en un sentido más radical, a saber, lolleva a través de una introspección por el paisaje histórico mexicano yadopta el sueño como forma de conocimiento. La identificación deldesengaño con el estado de orfandad llega a un extremo tal que se convierteen deriva de la conciencia: 'Mi mente es negra cavidad sin fondo / y vagaincierto el pensamiento en ella / cual perdida paloma en honda gruta'.Una deriva que después se hace real y que el propio poeta encarna cuandosale de México. Sin duda, el radicalismo de Rodríguez Galván procedemás de un espíritu romántico que se reconoce escindido entre la fe cristiana- la esperanza de un orbe más armónico - y la sucesión de desengañosque se dan en su presente. Ignacio Rodríguez Galván reconoce unaimposibilidad que pone en boca, en su poema "La profecía de Guatimoc",
134 Pablo Mora
del héroe mexicano, quien le afirma que el mexicano estaba aniquilado.Rodríguez Galván de alguna manera opta por el autodestierro comoalternativa, en ese sentido retoma los pasos de su amigo Heredia y de unpoeta como Byron. Como ningún otro poeta, Rodríguez Galván intuyeel desastre y el naufragio: personal y de la patria. Sin embargo, siempreparece obligado a mitigar su propia desesperanza con la creencia religiosa.El poeta mexicano, como un Espronceda, intuye un sin sentido en elacontecer humano pero que procura contrarrestar - forzado por lascondiciones de México - con la solución restauradora de la fe cristiana.No en vano, en 1838, reconoce en Pesado al poeta mexicano porexcelencia: 'Saludo genio inmortal, Pesado insigne: / tú arrebatando aLamartine la lira / y al Rey poeta, en sones melodiosos / haces vibrar elaire / y enternecer los pechos'.
Rodríguez Galván ve en Pesado una armonía lograda que a él se leescapa.2" Dicha imposibilidad la plantea muy claramente en "Misilusiones" y lo hacen anunciar la catástrofe de un pueblo mexicanonaciente: 'Pero mi patria adorada / en la mi mente aparece, / veo queopulenta crece, del mundo todo acatada: / ¡Oh placer! / ¡Oh incomparableventura!... / ¡Qué envidia es su hermosura! /¡Qué temido su poder! / ¡Ohnecia imaginación!... / quién sabe si ante mis ojos / serán sus camposdespojos / de una pérfida nación'.
Rodríguez Galván es quien mejor retrata el destino de la patria y plantea,como pocos poetas de su tiempo, la escisión del hombre mexicano dentrode una sociedad criolla muy católica.
Sin duda, la escisión de estos poetas se da a partir de este desajusteentre el optimismo y el desengaño que se traduce en orfandad determinadapor los sucesos nacionales. La mayor parte de los poetas encuentrasoluciones claras en la lectura y descripción de la tierra santa, otros,como Rodríguez Galván, intuyen una fatalidad personal, ya próxima aaquella orfandad que es finalmente una condición del abandono de Dios.
El análisis de la lírica mexicana de la primera mitad del siglo XIXpermite a la luz de un contexto histórico y poético reconocer ejesemocionales decisivos que ayudan la comprensión más cabal tanto delos alcances de la poesía de la época como de la forjación cultural de unMéxico naciente.
NOTAS
1 Casimiro del Collado, Poesías (Madrid: Imprenta de Fotanet, 1880). Enlos casos de los poemas citados sólo se da como referencia, por una solavez, el título, la edición y el año.
2 Ignacio Rodríguez Galván, Obras. Tomo I (México: Universidad NacionalAutónoma de México, 1994). A Rodríguez Galván la crítica no deja deseñalarlo como un poeta desdichado y, sin embargo, más que rescatarlo
El sueño criollo: la poesía de la primera mitad del siglo XIX 135
lo que se ha hecho es desvanecer sus alcances sin que se haya valoradoverdaderamente el radicalismo y la forma como ninguno otro poeta utilizóla ironía. La sociedad de aquel entonces, tan arraigada en la religión, enlos usos y costumbres de tres siglos de Colonia, hace imposible el proyectode Rodríguez Galván.
•' José María Esteva, Poesías (Veracruz: Imp. del Comercio, 1850).4 Manuel Carpió, Poesías (México: Imp. de Murgía, 1849).5 Durante esta misma época, otro criollo como Guillermo Prieto le va a
confesar a su amigo Payno que se siente 'peregrino en su propia patria'.6 Edmundo O'Gorman, Seis estudios históricos de tema mexicano (Xalapa,
1960).7 Esta misma tesis la sostiene Enrique Krauze en su libro Siglo de caudillos,
p. 192.8 José Pascual Buxó, Muerte y desengaño en la poesía novohispana (México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1974), p. 36.9 Es importante destacar que durante esta etapa se da también la guerra de
castas (1846-1849), una guerra entre etnias que particularmente vio laclase criolla como desestabilizadora. En este sentido, es particularmentevisible en muchas de las revistas la forma como se buscó borrar la imagende un pueblo indígena vivo y ante todo mostrar la Ilustración de unanación en muchos sentidos desconocida.
10 M. Volney, Lecciones de historia (París: Imprenta de David, 1827).11 Chateaubriand et al, La tierra santa (México: Marián Galván, 1842).12 Visconde de Chateaubriand, El siglo de oro del cristianismo, trad. Fr.
Luis Fernández de Santa María (México: Imp. por Juan Ojeda, 1833), p.13.
" Alphonse de Lamartine, "Sobre los destinos de la poesía", en El AñoNuevo (México: I. de Galván, 1840), p. 212.
14 Michael P. Costeloe, The Central Republic in México, 1835-1846(Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
15 Por su parte, los poetas son también los que más hacen del cristianismola fuente y el pretexto de inspiración para privilegiar una imagen positivadonde sea posible resguardar vivo el sueño criollo. Por ello Pesado reconoceen la poesía de temas sagrados la realización de ese sueño, el reino quepermite, entre el pasado y el futuro, la unión de esa realidad que loescindía, y mostrar el 'reino sempiterno de la verdad y la justicia', JoséJoaquín Pesado, Poesías originales (México: Cumplido, 1849), p. VI.
16 Justo Sierra, "Lamartine", en Obras Completas. Tomo III (México:Universidad Nacional Autónoma de México, 1977), p. 35.
17 José Joaquín Pesado, Poesías originales (México: Imp. Cumplido, 1849).18 Para entonces Pesado emprende una labor de traductor sorprendente que
se le reconoce como poeta original, en cuanto a su capacidad de adaptare imitar poesías fundamentalmente de Lamartine o de temas sagrados.
19 Justo Sierra, "Lamartine", p. 33.20 Su poema más dramático y radical, "Profecía de Guatimoc", va encabezado
con un epígrafe de S. J. Crisóstomo. Un epígrafe que finalmente no logradisipar el sueño de la noche.