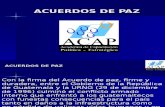Acuerdos de Paz
-
Upload
ricardo-marroquin -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador:
una historia compartida
Por Ricardo Ernesto Marroquín Flores
Por su proximidad, Guatemala y El Salvador comparten etapas históricas similares.
Desde la configuración de ambas sociedades durante la etapa de la Colonia y la
aparición de los Estados liberales de tipo oligárquico, se sentaron las bases para la
exclusión y la imposibilidad de la participación política de la mayoría de la población.
Esta realidad, que alejó a la mayoría de la población del desarrollo y de la posibilidad de
una vida digna, junto con la configuración de un mundo bipolar, creó las condiciones
para la lucha armada, el establecimiento de regímenes contrainsurgentes de carácter
anticomunista, un alto nivel de represión y, posteriormente, la derrota militar de los
movimientos guerrilleros. El presente ensayo pone especial énfasis en los hechos que
permitieron el establecimiento de procesos políticos para la consecución de la paz en
ambos países, cuyos logros se presentaron en el primer quinquenio de la década de 1990,
bajo gobiernos de corte neoliberal. Se hizo una revisión del proceso de paz en ambos
países y del contenido de los acuerdos de paz para establecer las similitudes y diferencias
sobre los puntos más importantes de las negociaciones en Guatemala y El Salvador.
Las condiciones para la guerra
Guatemala y El Salvador comparten una historia común. Los hechos históricos
sucedidos en las diferentes etapas del desarrollo de las sociedades democráticas han
presentado una sintonía que puede explicarse tanto por el tamaño de los territorios
de ambos países y por su cercanía, así como por la configuración de las clases
económicas y sociales que han regido la política en ambos Estados.
Ambos países centroamericanos formaron parte de un mismo territorio
administrativo durante la Colonia. El establecimiento de mecanismos de explotación a
Universidad Rafael LandívarFacultad de Ciencias PolíticasCurso: Historia política contemporánea de América Latina
1

través de modalidades como el repartimiento y la encomienda configuraron
sociedades profundamente estratificadas y poblaciones diferenciadas; diferencias que
se pueden identificar como el origen de la desigualdad y la exclusión tanto en la
tenencia de los recursos productivos (principalmente la tierra) como en el acceso a la
riqueza.
El colonialismo echó las raíces y trazó la ruta para la “colonialidad” un sistema de
pensamiento y de poder que hace perdurable y presente la herencia colonial con sus
dispositivos de explotación, racismo e imposibilidad de participación política para la
mayoría de la población.
De la Colonia, ambas sociedades centroamericanas transitaron hacia el Estado Liberal
y al Estado militar-contrainsurgente, éste último enmarcado en la realidad de un
mundo bipolar inmerso en la Guerra Fría.
En su esfuerzo por reflexionar sobre la realidad centroamericana (especialmente las
de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países en donde se presentaron conflictos
armados internos), Bataillón (2008) identifica algunas características que explican el
enfrentamiento armado en la región:
1. La presencia de un “plan de desarrollo” impulsado por las Fuerzas Armadas sin
que éstas evidenciaran la presencia de un caudillo.
2. La sucesión de gobiernos militares sin la posibilidad de abrir el camino hacia la
democracia.
3. La influencia de potencias extranjeras tanto en las fuerzas que controlan el
Gobierno como en los grupos opositores e insurgentes.
Por su parte, Sáenz de Tejada (2007), la violencia como principal herramienta del
Estado para la construcción y reproducción de las sociedades guatemaltecas y
salvadoreñas fue uno de los puntos determinantes para la generación de movimientos
subversivos que optaron por la vía armada para alcanzar el poder.
Para el historiador, la violencia se evidenció principalmente en la intervención
estadounidense para el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán en
Guatemala, y el carácter anticomunista en ambos países de los cierres de los espacios
de participación política, lo que dio paso a la creación de organizaciones político
militares. En Guatemala las primeras se configuraron en la década de 1960 y en El
2

Salvador aparecieron en la década de 1970; pero fue en 1980 cuando en ambos países
se registró el mayor índice de la violencia y de represión.
Las condiciones para la paz
El auge de la guerra de guerrillas en Guatemala y El Salvador fue producto tanto por
las condiciones estructurales y políticas que habían generado la desigualdad y la
exclusión internas, como por la coyuntura internacional de un mundo divido entre dos
visiones del desarrollo: el capitalismo representado por Estados Unidos (con la mayor
influencia en Centroamérica) y el socialismo propuesto por el bloque soviético, con la
presencia de su satélite más importante en la región (Cuba).
Sin embargo, a mediados de la década de 1980, con la apertura democrática en
Guatemala y con la reconfiguración de los partidos de derecha en El Salvador, y ante el
creciente interés de los países de la región latinoamericana por la pacificación del
istmo (especialmente quienes integraban el Grupo de Contadora), se abrió una
ventana de oportunidad para alcanzar la paz por medios políticos.
Además, se pueden identificar dos elementos comunes que tomaron en cuenta tanto
los gobiernos como los movimientos guerrilleros de ambos países, ya unificados en la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y en el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) en el caso de El Salvador, para iniciar el proceso
de paz:
1. La presión internacional sobre los gobiernos para establecer los mecanismos
para alcanzar la paz por medios políticos y el ofrecimiento de cooperación de
los llamados “países amigos” en proyectos de desarrollo postconflicto.
2. La constatación, por parte de los movimientos guerrilleros, de la imposibilidad
de alcanzar el poder por la vía armada y la opción de alcanzar ciertas reformas
económicas, políticas y sociales a través de los diálogos de paz.
3

El Caso de El Salvador
Los primeros pasos hacia la paz
El 15 de octubre de 1984, una delegación de alto nivel del Gobierno de El Salvador,
encabezada por el presidente José Napoleón Duarte, sostuvo una reunión con los
delegados del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), en el municipio de La Palma, Chalatenango,
departamento ubicado en el noreste del vecino país. Como moderador de la reunión
actuó el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas, y como testigos,
otros religiosos: los monseñores Rodrigo Orlando Cabrero, obispo de Santiago de
María, y Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, así como Giacomo
Otonello, representante del Vaticano.
Como producto de la reunión, considerada el punto de partida de la negociación para
la paz entre el gobierno salvadoreño y las fuerzas guerrilleras, se emitió el llamado
“Comunicado Conjunto de La Palma”, un documento escueto en donde se estableció la
disposición y el interés por establecer una ruta para la creación de una comisión de
trabajo que garantizara el fin del conflicto armado interno.
Casi dos años después, el propio presidente Duarte participaría en la cumbre de
presidentes centroamericanos llevada a cabo en Esquipulas, Guatemala, en donde se
emitió una declaración conjunta que, entre otras cosas, señalaba la necesidad de crear
los mecanismos institucionales para la apertura al diálogo y para la pacificación del
istmo.
“Que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso
democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social,
el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados
y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas
de ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta
determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos
(Cumbre de Esquipulas)”, señala uno de los cinco puntos de la Declaración de
Esquipulas (1986).
La reunión en La Palma permitió la realización de otras reuniones entre
representantes del gobierno salvadoreño y del FMLN, bajo la moderación y facilitación
4

de Monseñor Rivera Damas. Una de las reuniones más importantes fue la denominada
Ronda de la Nunciatura, en donde las partes emitieron el “Comunicado Conjunto de la
Tercera Reunión de Diálogo”, en donde se expresaba la voluntad de un cese al fuego y
de respaldar las decisiones tomadas por el Grupo Contadora, conformado por
Colombia, México, Panamá y Venezuela, que buscaba la pacificación en Centroamérica.
La reconfiguración de Arena y la Ofensiva al Tope del FMLN
El 1 de junio de 1989 Alfredo Cristiani, del derechista Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), asumió la Presidencia de la República. El proceso de diálogo
entre el Gobierno y el FMLN iniciado por su antecesor, José Napoleón Duarte, había
dado pocos resultados.
El 31 de octubre de ese año, nueve integrantes de la Federación Nacional Sindical de
Trabajadores (FENESTRAS) fueron asesinados, lo que aceleró la puesta en marcha de
la llamada “Ofensiva Final” u “Ofensiva hasta el tope” del FMLN, iniciada el siguiente
11 de noviembre, con la movilización de alrededor de 3 mil guerrilleros en varios
puntos del país. Cristiani impuso un estado de sitio y un toque de queda con la censura
a los medios de comunicación.
Uno de los saldos trágicos de la movilización del Ejército y de las fuerzas paramilitares
del vecino país fue el asesinato, el 16 de noviembre por parte de integrantes del
batallón Atlacatl, de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); entre las víctimas se encontraba Ignacio
Ellacuría, rector de la universidad y uno de los principales representantes de la
Teología de la Liberación.
El 6 de diciembre de 1989 el Ejército de El Salvador reportó la muerte de más de mil
900 guerrilleros y más de mil 100 heridos. A partir de ese día la disputa disminuyó y
generó dos hechos importantes para el proceso de paz:
1. La deslegitimación y condena contra las Fuerzas Armadas luego del asesinato
de los sacerdotes jesuitas en la UCA.
2. El reconocimiento, por parte del FMLN de la imposibilidad de alcanzar el poder
por la vía armada.
5

Además, se identifica una lucha hegemónica a lo interno de ARENA, el partido
gobernante. Mientras un grupo se decantaba por abrir el proceso de pacificación por
medio del diálogo, otro grupo, el más duro, consideraba necesario intensificar la lucha
armada para garantizar la derrota militar del FMLN.
Sin embargo, en 1989, la situación de los derechos humanos era precaria. Así lo
identificó Salvador Carranza, quien señaló que “si se consolida el gobierno y el grupo
dirigido por el presidente Cristiani hegemoniza el ámbito militar, económico, social y
político, es previsible una tendencia de respeto-violación de los derechos humanos
similar a la vigente en los últimos años (…) Internacionalmente, el partido ARENA se
encuentra bajo sospecha, en una especia de cuarentena. El gobierno de Cristiani tiene
que legitimarse internacionalmente, probando con los hechos que no será como se
esperaba y esto muy concretamente en el ámbito del respeto a los derechos humanos
(…) La legitimación internacional no es únicamente un problema de honor, es un
requisito indispensable para obtener la ayuda económica y militar necesaria para
sobrevivir y desarrollar su proyecto” (Carranza, 1990, p. 226).
Precisamente, la demanda de la comunidad internacional, fue uno de los factores más
importantes para que Alfredo Cristiani, con el acuerdo del FMLN, solicitara el apoyo
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación y desarrollo del
proceso de diálogo. El secretario general del organismo, Javier Pérez de Cuéllar, luego
de consultar al Consejo de Seguridad, nombró como representante y enviado para las
mesas de negociación al peruano Álvaro de Soto.
La ruta de la paz en El Salvador
Entre los principales acuerdos firmados entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN se
encuentran:
o Acuerdo de Ginebra: Firmado el 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza,
estableció el mecanismo para establecer los diálogos de paz. Se acordó la
reserva de las negociaciones y se estableció los resultados únicamente serían
6

dados a conocer por el representantes de la ONU. Además, se convino la
participación de otros sectores de la sociedad civil.
o Acuerdo de Caracas: Firmado el 21 de mayo de 1990 en Venezuela, detalla la
agenda general y el calendario del proceso de negociación. Se establece la
intención de garantizar acuerdos sobre los siguientes temas:
Fuerzas Armadas
Derechos Humanos
Sistema Judicial
Sistema Electoral
Reforma Constitucional
Problemas económicos-sociales
Verificación por las Naciones Unidas.
o Acuerdo de San José: Firmado el 26 de julio de 1990 en Costa Rica, se refiere
a la vigencia de los derechos humanos. Estableció la existencia de una misión
de verificación de la ONU en la materia.
o Acuerdo de México: Firmado el 27 de abril de 1991 en la Ciudad de México,
establece el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, la creación de
la Policía Nacional Civil y de un organismo de inteligencia del Estado
independiente del Ejército. Además, propone cambios al proceso de elección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la creación del Tribunal
Supremo Electoral. También crea una Comisión de la Verdad para investigar
los hechos de violencia perpetrados durante el conflicto armado interno.
o Acuerdo de Nueva York: Firmado el 25 de septiembre de 1991 en la ciudad
de Nueva York, estableció las condiciones y garantías para asegurar el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Se acordó la creación de la Comisión
Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) y la depuración y reducción
de las Fuerzas Armadas.
7

El caso de Guatemala
La apertura democrática como primer paso para la paz
En el primer quinquenio de la década de 1980, Guatemala vivió una transformación de
las instituciones políticas dirigida a la apertura democrática. Desde 1954 (con la
excepción del gobierno de Mario Méndez Montenegro) en el país se había sucedido
una serie de gobiernos militares que alcanzaron el poder a través de golpes de Estado
o por la vía de elecciones ilegítimas con evidentes prácticas de fraude.
En 1984, durante el gobierno militar de Óscar Mejía Víctores, se convocó a la elección
de una Asamblea Nacional Constituyente que fue dominada por los extintos partidos
políticos Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Unión del Centro (UCN) y
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG).
Durante el gobierno de Efraín Ríos Montt se había derogado la Constitución Política de
1965 y se había implantado un nuevo ordenamiento jurídico-político a través del
“Estatuto Fundamental de Gobierno”.
Luego del golpe de Estado contra Ríos Montt, Mejía Víctores levantó el estado de
alarma que se encontraba vigente, promulgó una nueva Ley de Amnistía y convocó a
elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, como primer
paso hacia la democracia.
Una de las normativas aprobadas por la Constituyente fue la Ley Electoral y de
Partidos Políticos vigente hasta nuestro días. La nueva Constitución fue promulgada el
30 de mayo de 1984 y la normativa electoral el 3 de junio. Un día después, el gobierno
militar convocó a elecciones presidenciales, legislativas y municipales, a realizarse el 3
de noviembre de ese mismo año y una posible segunda vuelta el siguiente 3 de
diciembre.
En esos comicios, el candidato por la DCG, Vinicio Cerezo, ganó las elecciones
presidenciales con el 68% de los votos válidos. El primer presidente de la era
democrática tomó posesión del cargo el 14 de enero de 1986.
Además del retorno a la democracia, Cerezo se enfrentaba a un conflicto armado que
llevaba dos décadas en el país. El Salvador también se encontraba en medio de un
8

enfrentamiento entre el Gobierno y grupos guerrilleros, mientras que en Nicaragua
los sandinistas le hacían frente a la “contra” y a las políticas estadounidenses que
alentaban la resistencia armada y el aislamiento del país. El istmo centroamericano
representaba uno de los últimos territorios en conflicto de Latinoamérica en la etapa
final de la Guerra Fría.
Esquipulas II
Vinicio Cerezo fue uno de los principales promotores de las cumbres presidenciales
realizadas en Esquipulas, Guatemala. El 7 de agosto de 1987 los mandatarios del istmo
emitieron el “Acuerdo de Esquipulas II” que, además de referirse a la necesidad de la
democratización y a garantizar la realización de elecciones libres, establece una serie
de mecanismos institucionales para la consecución de la paz:
1. Proceso de reconciliación nacional a través del diálogo, la amnistía y la
instalación de una Comisión Nacional de Reconciliación.
2. Exhortación al cese de hostilidades para alcanzar un definitivo cese del fuego.
3. Exhortación a otros Estados a cesar la ayuda militar, logística, financiera,
propagandística y personal a grupos guerrilleros.
4. Asistencia para refugiados y desplazados como consecuencia del conflicto.
5. Creación de una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento
integrada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ONU, cancilleres
de Centroamérica, del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo.
El Acuerdo de Esquipulas II puede considerarse como el primer paso en Guatemala
para el establecimiento del proceso de paz que terminó con el conflicto armado
interno en 1996.
La ruta de la paz en Guatemala
En Guatemala a diferencia de El Salvador, la inestabilidad del Gobierno y la
participación activa del Ejército en los asuntos políticos hicieron más tumultuoso el
proceso de paz. De hecho, las fuerzas armadas consideraron al nuevo gobierno civil
como la herramienta para la continuación de la política contrainsurgente (ODHAG,
1998).
9

Además, Vinicio Cerezo debió enfrentar una serie de intentonas de golpes de Estado y
de acciones de desestabilización por parte de los sectores más conservadores ligados
a la élite económica ante los cambios que exigía la instalación de la democracia,
principalmente en los temas relacionados con la reforma fiscal, que incluyó la
aprobación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Sin embargo, desde el ámbito institucional, el gobierno de Cerezo instaló la Comisión
Nacional de Reconciliación, integrada por el Poder Ejecutivo, por Roberto Carpio
Nicolle (vicepresidente de la República); por la Conferencia Episcopal de Guatemala,
Monseñor Rodolfo Quezada Toruño; por los partidos políticos de oposición, Jorge
Serrano Elías; y la periodista Tere Bolaños de Zarco como ciudadana notable.
o Acuerdo de Oslo. Firmado el 29 de marzo de 1990 entre la Comisión Nacional
de Reconciliación Nacional de Guatemala (CNR) y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemala (URNG), establece la intención de la búsqueda de la paz
por medios políticos. Además, ambas partes solicitan al secretario general de la
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, constituirse como observador del proceso y de los
compromisos asumidos.
Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), asumió la presidencia
de Guatemala el 14 de enero de 1991. Durante su gobierno, se nombró a Manuel
Conde Orellana como el representante del Gobierno para los diálogos de paz, y se
alcanzaron los siguientes acuerdos con la URNG, siempre con el acompañamiento de
la CNR.
o Acuerdo de México. Firmado el 26 de abril de 1991, establece el mecanismo de
diálogo entre las partes y se definen los temas generales para la negociación:
Democratización y derechos humanos.
Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una sociedad
democrática.
Identidad y derechos de los pueblos indígenas.
Reformas constitucionales y régimen electoral.
10

Aspectos socioeconómicos.
Situación Agraria.
Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento
armado.
Bases para la incorporación de URNG a la vida política del país.
Definitivo cese del fuego.
Cronograma de la implementación, cumplimiento y verificación de los
acuerdos.
o Acuerdo de Querétaro. Firmado en México, el 25 de julio de 1991, establece la
necesidad del fortalecimiento de la democracia funcional y participativa para
alcanzar la paz.
El rompimiento constitucional y el denominado “autogolpe” de Jorge Serrano Elías,
que mediante un acuerdo gubernativo suspendió al Congreso de la República y a la
Corte Suprema de Justicia, y que le obligó a renunciar a la Presidencia de la República
el 31 de mayo de 1993, significó un segundo obstáculo para la negociación de paz
entre el Gobierno y la URNG.
Sin embargo, el proceso fue reanudado por el gobierno de transición de Ramiro de
León Carpio, quien nombró a Héctor Rosada Granados como representante del Poder
Ejecutivo en el proceso de diálogo.
A continuación se enumeran los acuerdos operativos alcanzados durante la
administración de De León Carpio:
o Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el
Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
firmado en la ciudad de México el 10 de enero de 1994, retoma el temario
general del Acuerdo de México y solicita al secretario general de la ONU
designar a un representante para que asuma la función de moderador del
proceso. Además, se establece la creación de una asamblea para permitir la
participación de la sociedad civil en la discusión de los puntos del temario
11

general. También se solicita la integración de un grupo de amigos con la
participación de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y
Venezuela.
o Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera,
firmado en la ciudad de México el 29 de marzo de 1994, establece un
cronograma operativo. Se estableció (un punto no cumplido) la firma del
acuerdo de paz para diciembre de 1994.
Los acuerdos para la paz:
Los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador se firmaron el 16 de
enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Casi cinco años
después, el 29 de diciembre de 1996 el turno fue para Guatemala, cuando se firmaron
los documentos que terminaron con el enfrentamiento entre el Gobierno y los
movimientos guerrilleros aglutinados en la URNG.
Una de las características principales que comparten ambos países, es que los
documentos que abrieron la puerta a la paz fueron alcanzados por gobiernos de
derecha. En 1992 gobernaba El Salvador el representante de ARENA, Alfredo Cristiani
y, en 1996 en Guatemala, Álvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional (PAN). En
ambos países se contó con el apoyo de la ONU y de un grupo de países amigos que
facilitaron la negociación.
Más allá de la ideología de los gobiernos de Cristiani y Arzú, que implementaron una
serie de privatizaciones en ambos países, entre las que se encuentra la banca, los
acuerdos de paz alcanzados en varios países guardan una serie de similitudes que
reflejan la situación que enfrentaban ambos países antes y después del conflicto
armado interno.
El cuadro que se presenta a continuación trata de evidenciar las similitudes y
diferencias entre los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala:
12

TEMA CONTENIDO GUATEMALA EL SALVADOR
Derechos
humanos
Fortalecimiento de las
instancias de
protección de
derechos humanos,
compromiso en
contra de la
impunidad, garantías
individuales y
desmantelamiento de
los cuerpos
clandestinos y
aparatos ilegales de
seguridad (CIACS).
Acuerdo global sobre
derechos humanos.
México, D.F., 29 de
marzo de 1994.
Acuerdo de San
José. Costa Rica, 26
de julio de 1990.
Establecimiento
de una misión de
verificación de la
ONU
Instalación de una
misión de verificación
de la ONU sobre el
cumplimiento de los
acuerdos alcanzados y
verificación de la
vigencia de los
derechos humanos.
Acuerdo global sobre
derechos humanos.
Méxido, D.F., 29 de
marzo de 1994.
Acuerdo de San
José. Costa Rica, 26
de julio de 1990.
Poblaciones
desarraigadas
Atención a la
población
desarraigada por el
conflicto armado
interno.
Reintegración de
dichas poblaciones y
establecimiento de
procesos de
Acuerdo para el
reasentamiento de
las poblaciones
desarraigadas por el
enfrentamiento
armado. Oslo,
Noruega, 17 de junio
de 1994.
No existente.
13

desarrollo económico
y social.
Esclarecimiento
de la verdad
Instalación de una
comisión de
esclarecimiento
histórico para
investigar las
violaciones a los
derechos humanos
cometidas durante el
conflicto armado
interno.
Acuerdo sobre el
establecimiento de la
Comisión para el
Esclarecimiento
Histórico de las
violaciones a los
derechos humanos y
los hechos de
violencia que han
causado
sufrimientos a la
población
guatemalteca. Oslo,
Noruega, 23 de junio
de 1994.
Acuerdo de
México. México,
D.F., 27 de abril de
1991.
Pueblos
indígenas
Reconocimiento de la
identidad de los
pueblos indígenas,
lucha contra la
discriminación,
derechos culturales
Acuerdo sobre
identidad y derechos
de los pueblos
indígenas. México,
D.F., 31 de marzo de
1995.
No existente.
Tenencia de
tierra y
economía
Fortalecimiento de la
participación
democrática para el
desarrollo, tenencia y
acceso a la tierra,
modernización fiscal.
Acuerdo sobre
Aspectos
Socioeconómicos y
Situación Agraria.
México, D.F., 6 de
mayo de 1996.
Acta de Nueva
York. Nueva York,
Estados Unidos, 25
de septiembre de
1991.
Actas I y II de
Nueva York. Nueva
York, Estados
14

Unidos, 31 de
diciembre de 1991
y 13 de enero de
1992,
respectivamente.
Acuerdos de
Chapultepec.
México, D.F., 16 de
enero de 1992.
Fortalecimiento
del poder civil y
Ejército
Modernización del
Sector Justicia,
creación de la Policía
Nacional Civil,
redefinición de la
función del Ejército,
reducción de las
Fuerzas Armadas.
Acuerdo sobre
fortalecimiento del
poder civil y función
del Ejército en una
sociedad
democrática. México,
D.F., 19 de
septiembre de 1996.
Acuerdo de
México. México,
D.F., 27 de abril de
1991.
Acuerdos de
Chapultepec.
México, D.F., 16 de
enero de 1992.
Cese al fuego Cese al fuego y
desmovilización de
efectivos de la
guerrilla, inventario
de armas.
Acuerdo sobre el
definitivo cese al
fuego. Oslo, Noruega,
4 de diciembre de
1996.
Acuerdos de
Chapultepec.
México, D.F., 16 de
enero de 1992.
Incorporación
de los
movimientos
guerrilleros a la
vida civil y
política.
Incorporación de
guerrilleros a la vida
legal, política, social,
económica y cultural
del país; amnistía y
programas de
desarrollo para
efectivos de la
guerrilla.
Acuerdo sobre bases
para la
incorporación de la
Unidad
Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca a la
legalidad. Madrid,
España, 12 de
Acta de Nueva
York. Nueva York,
Estados Unidos, 25
de septiembre de
1991.
Acuerdos de
Chapultepec.
México, D.F., 16 de
15

diciembre de 1996. enero de 1992.
Paz Establecimiento de la
paz y vigencia de los
acuerdos de paz.
Acuerdo de paz
firme y duradera.
Guatemala, 29 de
diciembre de 1996.
Acuerdos de
Chapultepec.
México, D.F., 16 de
enero de 1992.
Una agenda compartida, un presente similar
Los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala evidencian el interés por garantizar
las condiciones económicas, políticas y sociales que permitieron el surgimiento y
operación de los grupos guerrilleros, movimientos subversivos que materializaron la
opción de una lucha armada como la única vía ante el Estado represor, oligárquico y
de carácter anticomunista.
Estos acuerdos de paz se constituyeron como una ventana de oportunidad para la
superación de las estructuras instaladas por el colonialismo y el liberalismo
oligárquico-militar.
En ambos países, los acuerdos se pueden dividir en grandes grupos:
1. Sustantivos sobre la estructura económica y social: Referidos a la tenencia de
los recursos productivos (especialmente de la tierra) concentrada en pocas
manos y dirigidos a la superación de la desigualdad y la exclusión.
2. Modernización y democratización del Estado: Dirigidos a la instalación de una
institucionalidad democrática y civil, replegando la participación del Ejército a
tareas específicas como la defensa de la soberanía nacional y el cuidado de las
fronteras. Un punto importante en ambos países es la creación de la Policía
Nacional Civil, no supeditada al Ejército.
3. Derechos humanos y reconocimiento de la verdad: Dirigidos a la instalación de
mecanismos para garantizar la vigencia de los derechos humanos frente una
institucionalidad estatal construida para ejercer la violencia sistemática como
medida de represión contra la oposición política, y a la elaboración de
16

“informes de la verdad” para el esclarecimiento de los hechos violentos
perpetrados por el Ejército y por la guerrilla. En este último punto cabe
destacar que, pese a la tradición de impunidad que atraviesa al Sistema de
Justicia en ambos países, en Guatemala se ha avanzado en el esclarecimiento de
los hechos del pasado para garantizar el derecho a la justicia a las víctimas de
la represión del Estado.
4. Incorporación de los movimientos guerrilleros a la vida civil y legal: Aunque
ambos países contemplaron la inclusión de un acuerdo para establecer el
mecanismo para dar legalidad a los movimientos guerrilleros, la diferencia fue
sustantiva. Si bien en ambos países se presentó un mecanismo adverso para la
transición de los movimientos guerrilleros hacia partidos políticos, en el caso
de El Salvador el acuerdo estableció la ruta para la organización política
partidaria del FMLN. Esta podría ser una de las causas para explicar la
diferencia de la fuerza de la izquierda de El Salvador respecto a la debilidad de
la URGN en Guatemala.
Uno de los temas ausentes en los acuerdos de paz de El Salvador que sí se registró
como parte fundamental de la negociación en Guatemala, fue el tema de los derechos
de los pueblos indígenas. El racismo ha sido un dispositivo permanente de la sociedad
guatemalteca para justificar la exclusión de la población indígena y, a través de los
diálogos de paz, se trató de superar esta realidad que todavía se mantiene vigente.
Se puede observar entonces, que la agenda de los acuerdos de paz de ambos países se
correspondía a una realidad nacional e internacional propia de finales del siglo
pasado, previo a la implementación de políticas neoliberales y ante un mundo
cambiante que recién superaba la dicotomía entre el capitalismo y el socialismo.
Pese a que los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala significan una serie de
compromisos por parte del Estado para la promoción de una serie de cambios
institucionales que significaran el fortalecimiento de la democracia en todos los
ámbitos sociales, fue la propia institucionalidad estatal la que impidió la concreción de
dichos acuerdos.
17

Es innegable que la asociación y la expresión, por ejemplo, son dos de las libertades
alcanzadas y ejercidas gracias a los acuerdos de paz. Además, también se hace
evidente la instalación de ciertas instituciones dirigidas al fortalecimiento del poder
civil, como la Policía Nacional Civil en ambos países.
Sin embargo, las instituciones relacionadas con el fortalecimiento del poder civil no
fueron dotadas de los mecanismos que garantizaran su éxito. Además, aquellos
acuerdos que significan un cambio importante en la estructura económica fueron
parcialmente implementados. En el tema de la tierra, por ejemplo, no se estableció en
El Salvador un mecanismo de fiscalización sobre la calidad de los terrenos
distribuidos; mientras que en Guatemala se optó por el mecanismo del mercado para
hacer cumplir la política de acceso a la tierra a través del Fondo de Tierras
(FONTIERRA).
Además, uno de los principales acuerdos alcanzados como parte de los diálogos de paz
en Guatemala fue la promoción de una reforma a la Constitución Política de la
República para implementar los cambios acordados. Esta reforma, realizada en 1999
fue rechazada por el propio gobierno de Álvaro Arzú, quien contribuyó bastante para
la victoria del “no”.
En términos históricos, y con base a la realidad actual, los acuerdos de paz de El
Salvador y Guatemala podrían considerarse como herramientas fundamentales y
actuales para la consolidación de la democracia en ambos países y en la región
centroamericana.
Sin embargo, frente a nuevos elementos sociales relacionados con el desgaste del
sistema político y con la presencia de sofisticados mecanismos de organización
delictiva, se hace necesario la concreción de nuevos acuerdos que traigan paz en
tiempos de paz.
Bibliografía
Carranza, Salvador. Mártires de la UCA. El Salvador: UCA Editores, 1990. 457 p.
Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala Memoria del Silencio. Tomo
I. Mandato y procedimiento de trabajo. Causas y orígenes del enfrentamiento
18

armado interno. Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas (UNOPS), 1999. 288 p.
______________________________________________ Guatemala Memoria del Silencio. Tomo
V. Conclusiones y Recomendaciones. Guatemala: Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), 1999. 103 p.
Cumbre de Esquipulas. (s.f.). Parlamento Centroamericano. Recuperado el 13 de Junio de 2015, de www.parlacen.int
Figueroa Ibarra, Carlos. Centroamérica: Entre la crisis y la esperanza (1978-
1990). En: En: Historia General de Centroamérica. (Torres-Rivas editor), vol. 6.
España: Ediciones Siruela. Pp. 35-88. 1992.
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala y Universidad
Rafael Landívar. Acuerdos de paz firmados por el Gobierno de la República de
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN).
Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 1997. 440 p.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Informe Proyecto
Interdiocesano de Recuperación de la memoria histórica. Guatemala Nunca Más.
El entorno histórico. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala, 1998. 373 p.
Regalado, Roberto. FMLN: un gran Tsunmi de votos rojos. México: Ocean Sur,
2011. 136 p.
Rojas Bolaños, Manuel. La política. En: Historia General de Centroamérica
(Pérez Brignoli coord.), vol. 5. España: Ediciones Siruela. Pp. 85-163. 1992.
Sáenz de Tejada, Ricardo. Revolucionarios en tiempos de paz: Rompimientos y
recomposición en las izquierdas de Guatemala y El Salvador. Guatemala:
FLACSO, 2007. 261 p.
Torres-Rivas, Edelberto. Revoluciones sin cambios revolucionarios. Guatemala:
F&G Editores, 2011. 449 p.
____________________________ Introducción a la década. En: Historia General de
Centroamérica. (Torres-Rivas editor), vol. 6. España: Ediciones Siruela. Pp. 11-
33. 1992.
19