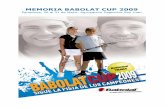alabarces y añón sobre subalternidad-en Versión 2016
-
Upload
valeria-anon -
Category
Documents
-
view
223 -
download
1
Transcript of alabarces y añón sobre subalternidad-en Versión 2016
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
1/11
[13]
V E R S I N T E M T I C A
Subalternidad, pos-decolonialidad y cultura popular:
nuevas navegaciones en tiempos nacional-populares
Pablo AlabarcesUniversidad de Buenos Aires - CONICET.Valeria AnUniversidad Nacional de La Plata-Universidad Nacional de Buenos Aires - CONICET
Subaltern, postcoloniality and popular culture:
new sailings national-popular times
Pp. 13-22a, en Versin. Estudios de comunicacin y Poltica
Nmero 37/octubre-abril 2016, ISSN 2007-5758
R
: Qu vnculo existe entre subalternidad, estudios poscoloniales y opcindecolonial? En qu medida estas perspectivas pueden conducirnos a reexionar entorno a la cultura popular? Cmo impactan las recientes experiencias nacional-popu-lares en Latinoamrica en nuestros estudios, as como sus retrocesos y crisis? En qumedida es posible y sensato seguir hablando de lo popular hoy? Para volver sobreestas interrogantes, que planteamos por primera vez hace casi diez aos, revisar nues-tras hiptesis y volver a armar ciertas constantes es que proponemos una reexinen torno a lo popular a partir de tres dimensiones de la subalternidad: la del con ictoy sus derivas; las aporas de sus metforas; la inexin de la colonialidad. Buscamosvolver a armar lo popular como categora de anlisis que reivindica lo poltico, en sucruce con perspectivas contemporneas innovadoras.
P: cultura popular, subalternidad, colonialidad.
A: Is there a connection between Subalternity Studies, Poscolonial Studiesand Decolonial Option? Can these perspectives help us reect on popular culture? Is itaccurate and useful to continue talking about Latin American popular culture today?In order to begin answering these wide questions, we offer a reection on subalternityand popular culture, organized in three complementary dimensions: subalternity andconict; subalternity and methapor; subalternity and coloniality. In this context, westrongly stand for the concept of popular as a way to better understand Latin Ame-rican culture.
K: Popular Culture, Subalternity, Coloniality.
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
2/11
14 Versin. Estudios de Comunicacin y Poltica Nmero 37/noviembre-abril 2016
Introduccin
Hace diez aos revisamos una Referencias acerca delconcepto de subalterno(Alabarces y An, 2008). Expe-rimentamos las dicultades de la lectura desde la peri-feria, en bibliotecas escasas y desactualizadas: an eran
tiempos en los que no todo estaba en Internet aunquea veces, en el exceso, Internet pareciera Alejandra, sinserlo, mero exceso de la apariencia; y sigue sin estar todo,gracias al predominio de los intereses del mercado edito-rial acadmico por sobre el acceso libre. Quisimos inda-gar en los vericuetos de los estudios subalternos latinoa-mericanos y en los paralelos, cruzados o contradictoriosestudios poscoloniales/decoloniales. Eran tiempos en queestas Referenciass eran, no solo en el Ro de la Plata, mssospechadas que ledas aunque fueran, en algunos casos,concluidas: los estudios subalternos latinoamericanostenan, en 2006, ms de un lustro de clausurados. Esaslecturas sus dicultades nos hablaban tambin de las
relaciones entre la academia norteamericana, aunquelatinoamericanista, y la latinoamericana nacida y cria-da: habamos podido asistir, en algn congreso de LatinAmerican Studies Association, a su despliegue general-mente narcisista y monolgico.
Pero hubo tambin algunos hallazgos: la absolutacasualidad de encontrar un libro intitulado Subalterni-dad y representacin en una librera en el preciso mo-mento en que nos preguntbamos obcecadamente entorno a la representacin de la subalternidad; la viejaatencin que nuestra comn formacin graduada en Le-tras nos haca prestarle a la trayectoria de Walter Mig-nolo; la edicin espaola de los textos de Ranajit Guhaen la misma editorial que haba publicado a Edward P.Tompson hay series que no pueden ser casualida-des con el infalible e ineludible ttulo de Las voces dela historia y otros estudios subalternos; una admiracincomn compartida por la obra de Edward Said, de quiencomenzaba a editarse casi todo; algunas ayudas de Goo-gle en la bsqueda no estaba todo en Internet. Loshallazgos y la bsqueda raticaban indicios que, no porrepetidos, dejaban de irritarnos: por ejemplo, que cincoaos antes de su edicin espaola, de 2002, los textosde Guha hubieran sido compilados por Silvia RiveraCusicanqui en La Paz, Bolivia, pero que ese libro jams
llegara a Buenos Aires. (Hoy, en cambio, Rivera Cusi-canqui dicta conferencias para masas acadmicas enBuenos Aires y sus libros son editados por una editorialportea directamente como e-booksde acceso libre). Oque mientras buscbamos los trabajos de Ariel Trigo enla web, su libro de 2012 se publicara en Chile sin llegar aBuenos Aires. Queremos decir: que esa bsqueda y quelas que la siguieron sufrieron los desastres de la circu-lacin de los textos acadmicos entre nuestros pasestanto como los costos en alza de los libros anglosajo-nes y la pobreza de las polticas de compras de nuestrasbibliotecas.
Esos hallazgos y esas casualidades e irritaciones nospermitieron leer, perifrica y fragmentariamente, esa Re-ferencias y proponer algunas conclusiones provisorias deesa lectura. Discutamos con perseverancia las relacionesentre representacin inevitablemente, nunca subalter-na y subalternidad, en dos contextos que entretejamos
sin cesar: los estudios sobre los cronistas de Indias de lossiglosy, y los debates sobre las culturas populareslatinoamericanas desde las transiciones democrticas delos aos ochenta del siglo pasado hasta nuestros das. Hoyqueremos retomar esas conclusiones, desconclusionarlasyvolverlas a abrir y discutir. Sobre el texto original, diezaos despus escribimos nuestro presente terico.
Tres versiones de la subalternidad
En los estudios sobre culturas urbanas contemporneas,denir aquello que se entiende por culturas popularesre-
quiere una profunda revisin crtica. Si la categorapopu-larperdi capacidad descriptiva en los aos 90 del siglopasado obturada por el dictumde Garca Canclini (niculto, ni popular ni masivo), su reaparicin sonora enlos pliegues de lo que hemos llamado con enftica irona,neo-pos-populismos en Amrica Latina, exige esa discu-sin atenta y urgente.
S, como arma Claudia Fonseca (2000), uno de losproblemas que sufrieron los estudios sobre lo popular fuela crisis de las categoras con las que lo nombrbamos yanalizbamos, un deslizamiento posible es indagar enlas posibilidades que ofrece la categora subalterno. Enrealidad, producto del impacto de la obra de Gramsci enlos primeros estudios sobre las culturas populares (Ala-barces et al., 2008), el trmino subalternoya haba sidoutilizado, especialmente en las obras ms deudoras delln gramsciano: por ejemplo, los trabajos del antroplo-go italiano Luigi Lombardi Satriani, editado en AmricaLatina en los aos 70 (Lombardi Satriani, 1975, 1978).No obstante, la progresiva desaparicin de la categorapopularincluy asimismo la exin de la subalternidadenlos trabajos latinoamericanos de los aos 90, que en cual-quier caso parecan incapaces de leer las alteridades ins-criptas en el juego de la estraticacin social (Fonseca,2000: 109). Esa ausencia nos llev a buscar su persisten-
cia, que hallamos a comienzos del siglo
con veinteaos de retraso, producto de los problemas de circula-cin que describimos arriba en las ediciones espaolasde los trabajos del South Asian Subaltern Studies Group() y las posibles relecturas e inexiones producidaspor el Latin American Subaltern Studies Group ().1
Partimos de la intuicin de compartir ciertas preocu-paciones en torno al poder, a la vinculacin entre el intelec-tual y su objeto, a las relaciones de dominacin y exclusin,a la subalternidad. Percibamos tambin algunas anidadestericas y ciertas incomodidades ante los conceptos declase, cultura, experiencia por nombrar solo algunos;
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
3/11
15Subalternidad, pos-decolonialidad y...Pablo Alabarces y Valeria An
la situacin del intelectual perifrico frente la academiametropolitana era otro punto de encuentro. Buscamosentonces puntos de partida para re-pensar las culturaspopulares: puntos de partida que desplegamos aqu.
Subalternidad y conflicto
Comienzos: Guha con Gramsci
En ambos Subaltern Studies Groups (tanto surasiticoscomo latinoamericanos), el principio constructivo es lacentralidad de la nocin de subalternidad, basada en lasteoras de Gramsci y en el acercamiento que propone elhistoriador indio Ranajit Guha en sus primeros textos.Esta produccin comienza a debatirse en los aos setentay se edita en los aos ochenta, en los volmenes intitula-dos Subaltern Studies. Writings on South Asian History andSociety.2Queremos detenernos en su denicin de subal-terno porque, retomada por el en suManiestode
1992, es la que nos ha resultado ms productiva en losestudios sobre culturas populares contemporneas:
La palabra subalternotiene el signicado que le da elConcise Oxford Dictionary, es decir, de rango inferior. Serutilizada en estas pginas como denominacin del atributogeneral de subordinacin en la sociedad surasitica, ya seaque est expresado en trminos de clase, casta, edad, gnero,ocupacino en cualquier otra forma (Guha, 1997b: 23).
Primero, una distincin terico-metodolgica: lareferencia al Concise Oxford Dictionarypareciera valersede la incomodidad de la irona como gura retrica (su-perponiendo dos sentidos antitticos en la denotacin yen la connotacin). Desde el comienzo entonces, Guhadespliega una actividad decisiva: la lectura en reversa dela historiografa tradicional y del discurso sobre el subal-terno. Esa actividad consiste en subvertir el sentido parausarlo de modo contrario al previsto, o bien desglosandoe identicando la prosa de la contrainsurgencia (Guha,2002). Qu mejor ataque, entonces, que acudir a un dic-cionario el diccionario en lo que atae a la lengua ingle-sa, esto es, la lengua de la metrpolis y del imperio contoda su carga enciclopedista y su concepcin mensurable,cuanticable y calicable del mundo? Esta denicin ha-bilita un modo de lo letrado que se sirve de la tradicinintelectual para construir un discurso histrico que, a
contrapelo del discurso del poder, escuche las voces sub-alternas luego veremos de qu manera, sobre qu sopor-tes y en qu contexto y congure un lugar para ellas.3
Desde esta posicin, Guha delimita al subalternocomo de rango inferior: sintagma que denota la des-igualdad a partir de su breve composicin. Resta delimitarel trmino opuesto en esta relacin binaria, contraposi-cin que exhibe la condicin de posibilidad de lo subal-terno en tanto solo denible con respecto a un otro. Porsupuesto, esta es una preocupacin de larga data en losEstudios Culturales, en especial en la Escuela de Birmin-gham, desde Richard Hoggart en adelante: la puntualiza-
cin del nosotrosen relacin con y en funcin de un ellos(Hoggart, 1987). Es tambin la forma en que Gramscidene a las clases subalternas, como aquellas dominadasen una relacin de poder basada en la hegemona. Si laalteridad es condicin de posibilidad de toda identidad,en las clases subalternas esta condicin se ve exaspera-
da por la violencia de lo no subalterno entendido comohegemnico.Consciente de estas inexiones, en su nota nal a
Sobre algunos aspectos de la historiografa colonial de laIndia, Guha se detiene a analizar los sentidos del trmi-no lite, describiendo tres categoras: grupos dominantesextranjeros,4grupos dominantes nativos y lites que ac-tan a nivel nacional y regional.5
As, Guha delinea un punto de partida fundamental:si las clases subalternas no son homogneas ni clasica-bles con facilidad, tampoco lo son las lites, heterogneasen su composicin, mudables diacrnica y sincrnica-mente, e incluso con respecto a su colocacin espacial lo
que conduce a la necesidad de adoptar una perspectivageopoltica. Comprender esta complejidad en todo suespesor es imprescindible para comprender la dinmicade la subalternidad.6A partir de all se vuelve ineludiblerecuperar la potencia terica y explicativa de esta rela-cin lite-clases subalternas entendidas como sinnimodepueblo:
Los trminos pueblo y clases subalternas han sido utilizados
como sinnimos a lo largo de esta nota. Los grupos y elemen-
tos sociales incluidos en esta categora representan la diferen-
cia demogrca entre la poblacin india total y todos aquellos
que hemos descrito como lite(Guha, 1997b: 32).
En esta sinonimia, Guha sigue la denicin gramscia-na original: el pueblo, es decir, el conjunto de las clasessubalternas e instrumentales de todos los tipos de socie-dad que han existido hasta ahora.. (Gramsci, 1972: 330).Sinonimia que es producto de una articulacin (entendi-da como caracterstica de lo subalterno y como condicinde posibilidad de una accin poltica), que supone recu-perar el conicto y el enfrentamiento. Ms importantean, Guha enfatiza lo subalterno como condicin: lejosde concepciones esencialistas, esta condicin puede serinternalizada (en especial, por quienes la padecen) pero
debera ser modi
cable o transformable.7
Dicho atribu-to general de subordinacin est situado (la sociedadsurasitica) e incluye una multiplicidad de modos desubordinar: clase, casta, edad, gnero, ocupacin o cual-quier otra forma.8
A esto agrega Guha una torsin fundamental: la de-nicin de lo subalterno en la lgica de la colonialidad yla poscolonialidad. El subalterno en la sociedad surasi-tica, tal como la dene, es un sujeto inmerso en la lgicadel saber y del poder colonial, es decir, en la colonialidaddel saber y del poder (Guha, 1989; I. Rodrguez, 2001a).Como lo seala Mignolo en varios de sus trabajos,9esta
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
4/11
16 Versin. Estudios de Comunicacin y Poltica Nmero 37/noviembre-abril 2016
Asimismo, en estas consideraciones el anudasubalternidady naciny sostiene que mira lo subalternodesde la posmodernidadconcepto problemtico y pocoaceptado en la intelectualidad latinoamericana que es-cribe desde Amrica Latina.13En ese marco, el grupoapunta sobre el concepto de nacin (tambin proble-
matizado por el ) y sus dicotomas, al tiempo queagregan otras coordenadas, en concordancia con Guha:raza, gnero, lengua, etnia. Ingresa aqu, entonces, unamanera que se reivindica distinta de pensar el terri-torio, tanto en la organizacin prehispnica y colonialcomo en los difusos lmites de la actual Amrica Latinay su conguracin vinculada a las migraciones. Del mis-mo modo, el exasperado rechazo del Estado como actorde cualquier alianza contrahegemnica estaba minucio-samente fechado recordemos: son escrituras en tiem-pos neoliberales en toda Amrica Latina y condujo aarmaciones potentes metafricamente pero estrilespolticamente (Vidal, 2008). Como seala Beverley, en
su libro ms reciente:
El paradigma implcito en los estudios subalternos (y en la teo-
ra social posmodernista en general) fue el de la separacin del
Estado y el subalterno. La intencin fue reconocer y alentar
tanto formas de resistencia previamente existentes como las
nuevas y emergentes que no pasaran por narrativas histricas
convencionales de formacin del Estado ni por formas esta-
tistas de ciudadana y participacin poltica y social (Beverley,
2011: 9).
La idea central el subalterno como un exceso queno puede ser capturado por la mquina hegemnicase volva antes que nada una pura metfora. Y lleva parte del grupo a la perplejidad (a veces, al rechazo)cuando, en la primera dcada del siglo , los nuevosregmenes nacional-populares de la llamada marea ro-sada volvieron a insistir, con xito poltico y retrico,en la centralidad del Estado en la construccin de socie-dades ms equitativas.14Para el subalternismo residual,o al menos para una de sus ramas, el neo-pospopulismolatinoamericano del siglo funcion entonces comolmite de esas metforas.
Subalternidad y metfora
En 2001 paradjicamente, luego de la disolucin formaldel , Ileana Rodrguez organiz el volumen msimportante producido por los participantes del Grupo,Convergencia de tiempos. En su Introduccin, la deni-cin de subalterno es revisada; el trmino subalternose presenta como mltiplemente articulado (I. Rodr-guez, 2001a: 6). En la lnea propuesta por Homi Bhabha(2002), subalternoes denido como metfora que sealaun lmite, una frontera, lo marginal; aquello irreductiblea la representacin:
es una de las ms importantes inexiones de la nocin desubalternidad e intersecta con aproximaciones tericassurgidas en Amrica Latina desde la dcada del setenta,al menos. Solo por colocar la tilde en la matriz colonialy la experiencia latinoamericana en ese sentido, implicallamar la atencin hacia formas distintas de ejercer el
poder; hacia diversas articulaciones entre las clases sub-alternas y las lites; hacia la peculiar relacin de las li-tes locales con las lites extranjeras y con la metrpolis.En cualquier caso, Guha apela a una idea de colonialidadanclada en el Iluminismo, que tiene en cuenta las expe-riencias independentistas del siglo en Amrica Latinapero que piensa lo poscolonial (como no poda ser de otromodo) en su inexin surasitica, en la segunda mitaddel siglo . Esto ser profusamente retomado y discu-tido en Amrica Latina en las ltimas dos dcadas, comoveremos hacia el nal de este trabajo.
Derivas: subalternismos latinoamericanos
En su Maniesto inaugural, el retoma la deni-cin mencionada, aunque con un particular anclaje en larealidad latinoamericana reciente.10El subalterno no esuna sola cosa. Se trata, insistimos, de un sujeto mutantey migrante. Aun si concordamos bsicamente con el con-cepto general de subalterno como masa de la poblacintrabajadora y de los estratos intermedios, no podemosexcluir a los sujetos improductivos, a riesgo de repetirel error del marxismo clsico respecto al modo en que seconstituye la subjetividad social. Necesitamos acceder alvasto y siempre cambiante espectro de las masas: cam-pesinos, proletarios, sector formal e informal, subem-pleados, vendedores ambulantes, gentes al margen de laeconoma del dinero, lumpen y ex lumpen de todo tipo,nios, desamparados, etctera (s/a, 1998: 4).
Desde nuestra perspectiva, dicha aproximacincoincide con una lectura que ya se estaba llevando a caboen Amrica Latina desde los estudios culturales y los es-tudios en comunicacin, en los trabajos de Jess Mar-tn-Barbero en los aos ochenta y, con anterioridad, enla fundacin que realizaron los populistas argentinosa nales de los sesenta, por fuera del marxismo perocoqueteando con su versin gramsciana en clave nacio-
nal-popular.11
Por supuesto que no se trata aqu de a
r-mar quin dijo primero qu cosa, sino de mostrar agen-das similares y modos de acercamiento a lo popular oa lo subalterno que intentaban volver a colocar en elcentro la pregunta por el poder, la hegemona y las posi-bilidades de la democracia en Amrica Latina, en relacincrucial con sus clases populares. Eso es, precisamente, loque est en la base de las bsquedas de los subalternis-tas: el rechazo a la institucionalizacin de los estudiosculturales en la academia norteamericana y la bsquedade respuestas frente a los fracasos polticos de los ochen-ta y los noventa en el continente.12
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
5/11
17Subalternidad, pos-decolonialidad y...Pablo Alabarces y Valeria An
[] de una o varias negaciones, lmite o tope de un conoci-
miento identicado como occidental, dominante y hegemni-
co, aquello de lo que la razn ilustrada no puede dar cuenta.
Por otra parte, subalterno es una posicin social que cobra
cuerpo y carne en los oprimidos (I. Rodrguez, 2001a: 8).
Sin embargo, si esta metfora interpela al intelectualcon respecto a su responsabilidad social y a su compli-cidad, abierta o solapada, con el poder, en verdad dicepoco sobre el subalterno mismo. Mientras se le dena entanto sujeto evanescente que se escabulle en cuanto sequiere apresar en una representacin [y es] por tanto, unaparato heurstico que sirve para mostrar las aporas delpensamiento hegemnico (I. Rodrguez, 2001a: 17), estaaproximacin ser insuciente ya que falla al intentar pro-ducir conocimiento, e incluso lo niega como posibilidad.En el contexto retrico subalternista, el trmino subalter-notermina nombrando al sujeto por su carencia, jndoloen una alteridad irreductible, que escapa a cualquier tipo de
anlisis sin dejar de estar condenado a la dominacin o ala resistencia. Si lo popularnombra en Amrica Latina, y,de manera radical, a aquello que se coloca fuera de lo visi-ble, de lo decible y de lo enunciable, aquello que, cuandose vuelve representacin, no puede administrar los modosen que se le enuncia, de ningn modo esto nos condena ala metacrtica como nica posibilidad. Ambos planos soncomplementarios: es preciso tanto dar cuenta de la di-cultad de representar lo subalterno como producir cono-cimiento sobre la cultura impuesta a las clases populares(Ginzburg, 1981) y sobre la cultura de las clases subalter-nas. Esto no implica que olvidemos las contradicciones yaporas de la representacin: desde hace aos venimos
armando que el ineludible gesto de violencia letrada (so-bre lo popular) diculta la produccin de conocimientopero no la vuelve obsoleta ni imposible.
Este punto exige una torsin terico-metodolgica,que permite articular ambas nociones de la subalterni-dad: la que nos llega va Gramsci-Guha con la exin queproponan los subalternistas latinoamericanos. En elcentro de este cruce es productivo volver sobre las lcidasobservaciones de Edward Said, con las que, por el con-trario, los subalternistas latinoamericanos mostraronmayores distancias. Nos interesa en particular porque sulectura crtica y su apuesta metodolgica recuperan una
tradicin que no rechaza lo occidental sino que lo incluyejunto con otros archivos, en constante articulacin con laconcepcin del intelectual como sujeto fuera de lugar(Said, 2001). Esta extemporaneidad, esta territorialidaddesplazada, funciona como metfora y condicin de po-sibilidad de la produccin de conocimiento: capitalizaro producir una distancia que permita leer al objeto msall de signicados obvios o de usos cannicos. Contra lasperspectivas binarias con que la razn ilustrada ha con-cebido lo diferente (entendido como subalterno, popularo colonial), Said aboga por un acercamiento al otro a par-tir del conocimiento de la cultura otra, en una lgica que
propone una compleja articulacin entre lo simblico y losocial. Esto exige, por parte del intelectual, imaginacinhistrica, imaginacin potica (Said, 2000a) y un pro-fundo espritu humanista desplegado con generosidad y[con] hospitalidad (Said, 2000b: 208).
Esta es la perspectiva que creemos preciso retomar
para proponer en consecuencia un anlisis plural que sepregunte tanto por la representacin como por lo subal-terno. Sin caer en la tentacin del empirismo metodol-gico, que sustancializa al informante nativo olvidandoel dato de las mediaciones, de las voces que atraviesanla oralidad subalterna; pero sin dejar de escuchar comoRanajit Guha lo propone: inclinndonos hacia el otro, en ungesto que reconoce la alteridad y evita convertirla en he-gemnica imposibilidad o en retrica vaca.15
Ahora bien, es suciente armar que los estudiossubalternistas o poscoloniales (o al menos algunos de susexponentes) corren el riesgo de asxiarse en su propiaretrica hasta producir un gesto vaco? No, pues la con-
tra-argumentacin implicara que una dosis menor dedeconstruccin permitira retomar la buena senda yunir teora, propuestas metodolgicas, anlisis textualesy trabajo de campo. Nuestra principal objecin radica enque las aproximaciones que extreman lo retrico y lo de-constructivo como nica va se muestran poco tiles paraentender lo subalterno, habida cuenta de que no se buscahablar por en lugar de el subalterno y de que, por tan-to, resultan poco tiles para identicar tanto resistenciascomo complicidades. En suma, terminan incurriendo enaquello que Ginzburg seala (no con toda justicia) conrespecto a Foucault: preocupndose ms por el gesto de laviolencia y de la exclusin que por los excluidos. Asimis-mo, basadas en una lectura densa de la obra de Derrida(aunque sin hacer apologa de la episteme o del archivooccidental, tal como muestra la misma Gayatri Spivak ensus trabajos),16pierden de vista algunos puntos en los quela losofa derrideana resulta dbil o, en su defecto, pocoadecuada a las realidades coloniales y poscoloniales en ge-neral, y a la colonialidad latinoamericana en particular.17
En este marco, si retomamos el concepto de lo po-pulary la tradicin que implica en los estudios latinoa-mericanos veremos all un modo de mirar lo subalternoque no admite la exasperacin retrica, en la medida enque esta signicara una reposicin de la violencia letra-
da sobre el otro y una vuelta del letrado sobre s mismo.Por eso, creemos que, dentro de los Estudios de la Sub-alternidad, es la perspectiva de Guha la que repone conmayor productividad la dominacin, el enfrentamiento,el conicto ineludible en lo subalterno, que la categorade lopopularbusca tambin instalar.
Subalternidad y colonialidad
En este punto es preciso reparar en una tercera deni-cin de lo subalterno, a la que ya hemos aludido parcial-
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
6/11
18 Versin. Estudios de Comunicacin y Poltica Nmero 37/noviembre-abril 2016
mente: aquella que retoma la reexin sobre la colonia-lidad anclada en la experiencia latinoamericana. Uno desus principales exponentes es Walter Mignolo, quienvuelve sobre los aportes de Anbal Quijano, Enrique Dus-sel e Immanuel Wallerstein entre otros y vincula re-exiones poscoloniales, estudios sobre la subalternidad,
crtica a la modernidad y experiencia colonial latinoame-ricana. Para Walter Mignolo, la idea de la subalternidadno es simplemente una cuestin de dominacin de unosgrupos sociales por otros, tiene repercusin global msamplia, en el sistema interestatal analizado por Guha yQuijano (I. Rodrguez, 2001a: 179). De hecho, esta pers-pectiva acerca de la colonialidad del poder (en una lneadiacrnica que se extiende desde el siglo ) ha sido de-jada de lado por la mayora de las miradas poscolonialesasiticas y africanas y por los anlisis de cuo marxista,incluso en sus propuestas ms interesantes es decir, ensu vertiente gramsciana.
Por supuesto, las diferencias con la poscolonialidad
latinoamericana son complejas y profundas; baste decirque presentan distintas experiencias de la colonialidady aluden a una aparente distancia entre los procesos decolonizacin y descolonizacin. Esta tesis, pensada desdeAmrica Latina, plantea, en cambio, los movimientos in-dependentistas y la conformacin de los Estados-nacincomo un nuevo momento de la colonialidad, posibilitadopor la experiencia colonial anterior, e indica la persisten-cia, an hoy, de una matriz colonial, que no obstante esuna de las zonas ms difciles de reconocer en nuestraacademia, al menos en el Cono Sur. Si este olvido de lacolonialidad (An, 2014) es un sntoma claro de la ferozpersistencia de la matriz colonial a la que es funcional,los estudios de la subalternidad primero y, ms adelan-te aunque no sin ciertas reservas la llamada opcindecolonial (Palermo, 2010) tienen el mrito de pregun-tarse con insistencia sobre esta dimensin del poder, lanegociacin y la resistencia, que sistemticamente se haobliterado.
Esta lnea reconoce una serie de nombres fundado-res en Amrica latina, entre los cuales se encuentra el deEnrique Dussel. En su crtica al etnocentrismo y a unaperspectiva limitada y simplista de la historia, Dussel se-ala algo crucial: el rol fundamental siempre opacadodel Nuevo Mundo en la constitucin de la modernidad,
entendida esta adems como fenmeno europeo consti-tuido en una relacin dialctica con una alteridad no-eu-ropea que es su contenido (2001: 57). La conformacindel poder, la constitucin del capitalismo, incluso la ra-zn ilustrada, fueron posibles en virtud de la inclusindel Nuevo Mundo en el imaginario europeo moderno.Amrica Latina sera la otra cara (teixtli en azteca), laalteridad esencial de la Modernidad (2001: 68). Por esola experiencia latinoamericana de sojuzgamiento perotambin de rebelin, resistencia y mezcla, tiene muchoque aportar en el debate de la poscolonialidad y en la de-nicin de lo subalternocomo categora de anlisis siem-
pre relacional, histricamente marcada. Esta perspectivaexhibe modos de conguracin del poder que atraviesanincluso la actual conformacin de las sociedades en laglobalizacin.
Desde esta inexin entonces la subalternidad, en-tendida en el marco de la colonialidad y la poscoloniali-
dad, es una dimensin til en la medida en que vinculahistorias locales y diseos de poder globales (Mignolo,2003), delineando as la colonialidad como contracara dela modernidad. Por eso, sin desestimar las crticas en tor-no a la poscolonialidad (mal) trasplantada hacia AmricaLatina, Mignolo propone una aproximacin con la cualnuestro trabajo coincide: recuperar las especicidadeshistricas continentales; reconocer el trabajo de los lati-noamericanos en referencia a la colonialidad del poder yponer en escena un nuevo modo de pensar la moderni-dad (Mignolo, 2001). Aludiendo a las crticas derridea-nas hacia la epistemologa occidental, apunta la necesi-dad de un cambio de paradigma que incorpore la nocin
de sistema-mundo (Wallerstein, 2001), incluyendo loespacial, ms all de la temporalidad lineal vinculada ala Ilustracin.
En el campo latinoamericano, estas aproximacio-nes fueron objeto de enconados y fructferos debates.Importantes colonialistas que trabajan en la academianorteamericana realizaron aportes crticos a esta pers-pectiva en particular y a la mirada del Latin AmericanSubaltern Studies en general. Jorge Klor de Alva y Ro-lena Adorno llamaron la atencin sobre la importacinsin ms de teoras relacionadas con los legados cultura-les de las ex colonias britnicas pero que no piensan laespecicidad de las ex colonias ibricas o sobre el olvidodel pensamiento latinoamericano y su tradicin auto-rreexiva. Otros, como Nelly Richard o Hugo Achgar,criticaron el uso hegemnico de instrumentos tericoscomo el post estructuralismo y la deconstruccin paraexaminar el pasado de las ex colonias europeas.18A estopodramos sumar otras crticas que surgen de nuestralectura de mltiples textos de miembros del Latin Ame-rican Subaltern Studies Group: la incidencia de lo lati-no vinculado a la experiencia norteamericana; la ideade una nacin latinoamericana dentro de las fronterasestadounidenses. Se percibe incluso cierta mirada ho-mogeneizadora sobre lo latino, que comete el mismo
error que pretende subsanar, dando por sentada la ideade Amrica Latina aun con sus fronteras difusas, yunicando lo latinoamericano bajo una identidad y unahistoria comn difcilmente armables.
Ms all de crticas y diferencias, entendemos quehablar de colonialidad y de poscolonialidad es muchoms que buscar nuevas metodologas o proponer autocr-ticas. En verdad, reformula el modo de concebir el pasadoen relacin con el presente; lo popular en su relacin conla lite, el clivaje entre Edad Media y Renacimiento quelos estudios sobre cultura popular arman, en la medidaen que solo son capaces de concebir un modo sesgado de
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
7/11
19Subalternidad, pos-decolonialidad y...Pablo Alabarces y Valeria An
la modernidad (y del capitalismo). Impugna tambin unmodo de conocimiento y de explicacin del mundo (deser en el mundo) que nos atraviesa. Si es cierto que ne-gar que escribimos como gente cuya conciencia ha sidoformada como sujetos coloniales signica negar nuestrapropia historia (Das, 1989), un nfasis sobre lo colonial
excede el planteo de nuevas agendas y de dilogos Sur-Sur (si bien los implica): exige una mirada crtica sobrenuestra labor intelectual que nuestras propias prcticasparecen no poder sostener. En ese sentido, la debilidaddel debate contemporneo en nuestro contexto inmedia-to el campo de los estudios sobre comunicacin y cultu-ras populares en la Argentina es una seal indiscutible:la cuestin de la colonialidad contina siendo resistida yrelegada a un supuesto pasado extemporneo, y lo disci-plinar repone, desde su perspectiva siempre eurocntri-ca, la idea de corte en el siglo que, en cualquier caso,se muestra estril para dar cuenta de los nuevos sujetossubalternos que ocupan el centro de la escena meditica
para dejar de serlo: el ejemplo de los sucesivos acampesde la comunidad indgena QOM en la Argentina, en 2010y 2015 respectivamente, es paradigmtico en ese sentido(An, 2014).
No obstante, tambin es importante referir la quecreemos es la principal falencia de este enfoque: la pro-puesta de una especie de accin armativa que esen-cializa el pensamiento latinoamericano, le quita densi-dad y funciona como contracara de la mirada prejuiciosaque pretende desenmascarar. En efecto, Mignolo, entreotros, sostiene la necesidad de una epistemologa fron-teriza, pos occidental (2003: 19) y de una desobedienteepistmica (2010) y propone construir un paradigmaotro (dem) en la produccin de conocimiento. Quedaclaro que hablar de colonialidad en este sentido implicahoradar el proyecto moderno e involucra preguntarseacerca de la propia prctica al punto que esta implique undesplazamiento del archivo sobre el cual hemos venidoproduciendo conocimiento.
Hasta aqu, la propuesta resulta vlida; no obstan-te, solo es posible atenderla con seriedad si evitamoscaracterizar al pensamiento alternativo como si fuerala fuente nica, fundamental, de conocimiento, valiosoper seen funcin de la dominacin y del silencio al quefuera sometido direccin a la que la opcin decolonial
parece estar tendiendo peligrosamente en el ltimo lus-tro. En cambio, lo que proponemos en nuestro trabajoes atender a estas formas de concepcin de la desigual-dad, la dominacin y la subalternidad pero para darle untratamiento de igualdad a las representaciones tantocomo a los sujetos que permita evaluar las condiciones,la operatibilidad, los verdaderos resultados esperables deeste paradigma otro. La pregunta polmica debe ser:tiene este paradigma peso propio para pensar el mundohoy (y su pasado)? En ese sentido, es ms efectivo, mstil, ms slido que el paradigma moderno?, el triunfode este ltimo se debe solamente a la relacin de domi-
nacin modernidad/colonialidad (y al olvido sistemtico,y al ocultamiento de dicha dominacin) o hay algo intrn-seco a esos textos, a ese modo de pensamiento, que losvuelve pregnantes an hoy?
Nuestra prctica crtica y nuestra produccin te-rica deben reponer la colonialidad del poder y atrever-
se a producir un tipo de conocimiento que cruce variascosmologas, que reconozca la dominacin sin limitar-se a sealarla, que recupere el lugar de la experiencialatinoamericana en la medida en que esta es condicinsine qua nonpara comprender la construccin del mun-do contemporneo. En ms de un sentido, restituir es-tas textualidades al corpus del pensamiento latinoa-mericano e interrogarlas desde la contemporaneidadimplica establecer un dilogo donde el otro puedaalzar su voz y constituye una apuesta intelectual parael presente.
Conclusiones: lo popular como subalternidad
Sealamos ya que lo popular sufre mltiples violencias:la traduccin, la edicin, el recorte, la interpolacin, ellugar de enunciacin individual, otros modos de la me-moria y de la representacin, la escritura, entre otras.Nuestras posiciones y las de los subalternistas compar-ten un problema de nominacin que pone en escena unatoma de posicin poltica desde lo terico recuperandoel rol crucial de lo simblico para pensar las relaciones depoder, as como participan de la idea de cierto margen orecodo en la nocin de subalternidad.
Ahora bien, en trminos retricos pero tambintericos (y, en especial, polticos), nos preguntamos: essuciente pluralizar estos conceptos o entrecomillarlos?Alcanza con explicitar la violencia de la palabra letradasobre el subalterno al que se reere y, lo que es ms ar-duo an, al que intenta delimitar por medio del lengua-je? La respuesta es debe ser negativa. Estos recursosconstituyen, en verdad, apenas un primer paso haciauna denicin sujeta a correcciones y revisiones. De otromodo, todo anlisis se limitara a la enunciacin de unaimposibilidad, reviviendo el gesto violento del poder (eneste caso, el poder decir, anclado en un saber decir,siempre en acelerado cambio de acuerdo con las agendas
metropolitanas), que obliga a lo subalterno a ser aquelloque se escapa, lo indenible, lo irreductible al lengua-je, lo evanescente. En otros trminos, aquello que estfuera del discurso pero que debe llevar a cabo los gestosde resistencia, lucha y confrontacin que el intelectual nonecesariamente realiza. Como seala crticamente Her-nn Vidal:
[] en este tipo de ensayo es a veces difcil discernir si se dis-
cuten objetividades captadas en el dato emprico de la historia
o se expresan deseos y esperanzas sustentadas solamente por
un acopio de teora social (2008: 42).
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
8/11
20 Versin. Estudios de Comunicacin y Poltica Nmero 37/noviembre-abril 2016
El pos-subalternismo norteamericano, en cambio,propone otra salida de la pregunta. Beverley (2011) laarma como dicotoma poltica: por un lado, permaneceSpivak y la articulacin antiestatista de los estudios sub-alternos, segn la cual:
[] el subalterno es un espacio o hbitat que est afuera dela articulacin nacionalista del estado poscolonial y de la esfera
de la lucha poltica o sindical es decir, fuera de (o bajo) la hege-
mona. El subalterno no puede hablar. La tarea del intelectual
crtico es representar, o leer, para usar los tminos de Spivak,
este dilema constitutivo, y prestar la propia solidaridad en lo
que es esencialmente un gesto tico (Beverley, 2011: 119).
Frente a esta postura, donde se reconoce el subal-ternismo original (y a la que preere llamar ultraizquier-dismo), Beverley opone al intelectual y vicepresidenteboliviano lvaro Garca Linera, para quien las demandasde los sectores populares los llevan a transformar radi-
calmente la forma dominante del Estado, a travs de loelectoral o de la insurreccin. As, concluye Beverley, elsubalterno no solo puede hablar, sino que debera podergobernar, y su forma de hacerlo ser un buen gobierno(2011: 120). De ese modo, treinta aos de debate se re-ducen al alineamiento neo-pospopulista.
Para nosotros, en cambio, y en la misma direccinque planteamos hace casi diez aos, la relacin entrelo popular y lo subalterno solo puede resolverse haciauna denicin de lo popular entendido como subalter-no. Una denicin que enfatice el plural pero que nose tranquilice en l; que incluya siempre el conicto, elpoder, la desigualdad, sin naturalizarlos ni cristalizar a lossujetos en ellos; que incorpore a la nocin de popular lasmltiples articulaciones jerrquicas que permite la nocinde subalternidad; que reexione de modo constante sobreel lugar del intelectual sin enmudecer; que, a contrapelo deexpectativas y deseos populistas, pueda ver la reproduc-cin de la dominacin articulada en los implacables meca-nismos de los medios de comunicacin; y que, a contrapelode expectativas y deseos legitimistas o reproductivistas,agudice el entrenamiento para leer all mismo pliegues,suras, intersticios, trcos. Una denicin que incluya laperspectiva de gnero en toda su complejidad y que, re-cuperando la tradicin ensaystica latinoamericana, pueda
leer tambin la cuestin de la colonialidad, estableciendonuevas redes en el continente, en el contexto de las msamplias coordenadas Sur-Sur. Se trata, por supuesto, deconstruir nuevas aproximaciones tericas y metodolgi-cas hacia las culturas populares; tambin se trata y aquvolvemos a encontrarnos con el de construir nue-vas relaciones entre nosotros y aquellos seres humanosque tomamos como objeto de estudio (s/a, 1998: 10).
Por cierto, esta recuperacin no pretende ser unasuerte de reconciliacin forzada e imposible, sino unefecto de nuestro extenso trabajo de investigacin, deproduccin emprica y de consecuente y constante re-
exin terica. Practicantes de los mtodos del anlisisdiscursivo y a la vez de la lectura de datos sociolgicos yde una etnografa crtica, pretendemos haber escapadoal riesgo del giro lingstico y, si bien acompaamos laobservacin de Ileana Rodrguez, que armaba que
[] el subalternismo me posibilit la reconciliacin conmigomisma. Me dio permiso de cruzar textos, dominios y gneros.
Me coloc dentro del fascinante terreno de las zonas liminares
del discurso (2002: 75).
Entendemos que esa operacin la realiza la prcticadel/a investigador/a. La posibilidad de evitar los lmites,de transitar lo liminar, est en una accin que sea de bs-queda a la vez investigativa, epistmica y poltica.
Referencias
Achgar, Hugo, (1998). Leones, cazadores e historiado-res. A propsito de las polticas de la memoria y delconocimiento, en Castro-Gmez, Santiago y Eduar-do Mendieta (eds.), Teoras sin disciplina, Mxico, Mi-guel ngel Porra.
Alabarces, Pablo, (2002). Estudios culturales, en Alta-mirano, Carlos (dir.), Trminos crticos de sociologa dela cultura, Buenos Aires, Paids, pp. 85-89.
, (2012). Transculturas Pospopulares. El retornode las culturas populares en las ciencias sociales lati-noamericanas. En Cultura y Representaciones Socia-les, 7.13 (2012): 7-38.
, (2015). Textos populares y prcticas plebeyas:Aguante, cumbia y poltica en la cultura popularargentina contempornea, en Alter/nativas, vol. 4,Spring 2015: 1-28.
Alabarces, Pablo et al., (2008). Un destino sudamerica-no. La invencin de los estudios sobre cultura po-pular en la Argentina. En Alabarces, Pablo y MaraGraciela Rodrguez (eds.), Resistencias y mediaciones.Estudios sobre cultura popular, Buenos Aires, Paids.
Alabarces, Pablo y Valeria An, (2008). Popular(es) osubalterno(s)? De la retrica a la pregunta por el po-der. Resistencias y mediaciones. Estudios sobre culturapopular, Buenos Aires, Paids.
An, Valeria, (2014). Para decir al otro: pensamientodecolonial y capitalismo, Ponencia en el TepoztlanInstitute for the Transnational History of the Ame-ricas, Tepoztlan, Mxico.
Beverley, John, (2004) [1999]. Subalternidad y representa-cin. Debates en teora cultural, traduccin de MarleneBeiza y Sergio Villalobos, Madrid, Iberoamericana/Vervuert.
, (2011). Latinamericanism after 9/11, Durham [NC]:Duke University Press.
Bhabha, Homi, (2002) [1994]. El lugar de la cultura, tra-duccin de Csar Aira, Buenos Aires, Manantial.
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
9/11
21Subalternidad, pos-decolonialidad y...Pablo Alabarces y Valeria An
Das, Veena, (1989). Subaltern as Perspective, en Subal-tern Studies VI, citado en Mignolo, Walter D. (2003)[2000], Historias locales, diseos locales, traduccinde Juan Mara Moraa, Madariaga y Cristina VegaSols, Madrid, Akal, p. 245.
Derrida, Jacques, (1989) [1967]. La escritura y la diferencia,
traduccin de Patricio Panalver, Barcelona, Anthropos.Dussel, Enrique, (2001). Eurocentrismo y modernidad.Introduccin a las lecturas de Frankfurt, en WalterMignolo (comp.), Capitalismo y geopoltica del conoci-miento, Buenos Aires, Ediciones del Signo-Duke Uni-versity Press, pp. 57-70.
Fonseca, Claudia, (2000). Familia, fofoca e honra. Etnogra-a de relaoes de gnero e violncia em grupos popula-
res. Puerto Alegre: Editora da UFRGS.Ginzburg, Carlo, (1981) [1978]. El queso y los gusanos, tra-
duccin de Francisco Martin, Barcelona, Muchnik.Gramsci, Antonio, (1972). Observaciones sobre el folklo-
re, en Cultura y Literatura, seleccin de Jordi So-
l-Tura, Barcelona, Pennsula.Guha, Ranajit, (1989). Dominance Without Hegemony
and Its Historiography, en Subaltern Studies VI,Nueva Delhi, Oxford University Press, pp. 210-309.
, (1995) Chandras Death, en Subaltern Studies V,Nueva Delhi, Oxford University Press, pp. 135-165.
, (1997) [1983]. Prefacio a los Estudios de la Sub-alternidad, en Silvia Rivera Cusicanqui y RossanaBarragn, Debates poscoloniales: una introduccin a losEstudios de la Subalternidad, traduccin de Raquel Gu-tirrez, Alison Spedding, Ana Rebeca Prada y SilviaRivera Cusicanqui, La Paz, Sephis/Aruwiyri, pp. 23-24.
, (1997) [1983]. Sobre algunos aspectos de la his-toriografa de la India colonial, en Silvia Rivera Cu-sicanqui y Rossana Barragn, Debates poscoloniales,Debates poscoloniales: una introduccin a los Estudios
de la Subalternidad, traduccin de Raquel Gutirrez,Alison Spedding, Ana Rebeca Prada y Silvia RiveraCusicanqui, La Paz, Sephis/Aruwiyri, pp. 25-31.
, (2002) [1995], La prosa de la contrainsurgencia,en Las voces de la historia y otros estudios subalternos,traduccin de Gloria Cano, Barcelona, Crtica.
Hall, Stuart, (1984). Notas sobre la deconstruccin de lopopular, en Samuels, R. (ed.): Historia popular y teo-ra socialista, traduccin de Jordi Beltrn, Barcelona,
Crtica, pp. 93-110.Hoggart, Richard, (1987) [1959]. La cultura obrera en la so-ciedad de masas, traduccin de Bertha Ruiz de la Con-cha, Barcelona, Grijalbo.
Lombardi Satriani, Luigi, (1975). Antropologa cultural.Anlisis de la cultura subalterna, Buenos Aires, Galerna.
Lombardi Satriani, Luigi, (1978).Apropiacin y destruccin dela cultura de las clases subalternas, Mx., Nueva Imagen.
Mallon, Florencia, (2001) [1995]. Promesa y dilemade los Estudios Subalternos, en Rodrguez, Ileana(ed.), (2001)a, Convergencia de tiempos, msterdam,Atlanta AG, pp. 117-154.
Martn Barbero, Jess, (1987). De los medios a las media-ciones. Comunicacin, cultura y hegemona, Barcelo-na, Gustavo Gili.
Mignolo, Walter D., (1995). Occidentalizacin, imperialismo,globalizacin: herencias coloniales y teoras poscolonia-les, en Revista Iberoamericana, 61, 170-171, pp. 26-39.
, (1998). Posoccidentalismo: el argumento des-de Amrica Latina, en Castro-Gmez, Santiago yEduardo Mendieta, op. cit.
, (2001). Colonialidad del poder y subalternidad,en Rodrguez, Ileana (ed.), (2001)a, Convergencia detiempos, msterdam, Atlanta AG, pp. 155-183.
, (2003) [2000], Historias locales, diseos loca-les, traduccin de Juan Mara Moraa, Madariaga yCristina Vega Sols, Madrid, Akal.
, (2010). Desobediencia epistmica y pensamientofronterizo, Buenos Aires, Ediciones del Signo.
Moraa, Mabel, (1998). El Boom del subalterno, enCastro-Gmez, Santiago y Mendieta, Eduardo (eds.),
Teoras sin disciplina, op. cit., (2001) Nuevas perspectivas desde/sobre Amrica
Latina, Chile, Editorial Cuarto Propio.Quijano, Anbal, (2001). Colonialidad del poder, cultura
y conocimiento en Amrica Latina, en Walter Mig-nolo (comp.), Capitalismo y geopoltica del conocimien-to, op. cit., pp. 117-131.
Richard, Nelly, (1996). Signos culturales y mediacionesacadmicas, en Gonzlez Stephan, Beatriz, Gonz-lez Stephan, Beatriz (ed.), Cultura y Tercer Mundo,Caracas, Nueva Sociedad, pp. 1-22.
Richard, Nelly (1998), Intersectando Latinoamrica conel latinoamericanismo. Discurso acadmico y crticacultural, en Castro-Gmez, Santiago y Mendieta,Eduardo (eds.), Teoras sin disciplina, op.cit.
Rivera Cusicanqui, Silvia y Barragn, Rossana (eds.),(1997) Debates poscoloniales: una introduccin a losEstudios de la Subalternidad, op. cit.
Rodrguez, Ileana, (2002). El grupo latinoamericano deestudios subalternos, entrevista en Revista de Cr-tica Cultural, n 24, Santiago de Chile, junio 2002,pp. 72-77.
, (2001a). Convergencia de tiempos, msterdam, At-lanta AG.
, (2001b).Te Latin American Subaltern Studies Rea-
der, Estados Unidos, Duke University Press.s/a, (1998). Maniesto del Grupo Latinoamericano deEstudios Subalternos [1992], en Castro-Gmez,Santiago y Eduardo Mendieta (eds.), Teoras sin disci-plina, Mxico, Miguel ngel Porra.
Said, Edward, (2000). History, Literature and Geogra-phy, en Reections on Exile and Other Essays, Cam-bridge, Harvard University Press, pp. 453-473.
, (2001) [1999], Fuera de lugar, trad. Xavier Calvo,Barcelona, Grijalbo.
Spivak, Gayatri, (1988). Can the Subaltern Speak?, enNelson, Cary y Lawrence Grossberg,Marxism and the
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
10/11
22 Versin. Estudios de Comunicacin y Poltica Nmero 37/noviembre-abril 2016
4 Todas las personas de origen no indio, es decir, principalmentefuncionarios britnicos del estado colonial, tanto como industria-les, comerciantes, nancistas, dueos de plantaciones, terrate-nientes y misioneros extranjeros (Guha, 1997b: 32-33).
5 Algunas de estas clases y grupos, como ser la aristocracia ruralms baja, los hacendados empobrecidos, los campesinos ricos ylos campesinos medios, que guraran naturalmente como partedel pueblo o de los subalternos, podan, bajo ciertas circunstan-
cias, actuar para la lite, como se la deni anteriormente, y seras clasicados a partir de esta en algunas situaciones locales yregionales, ambigedad que le toca aclarar al historiador con baseen una lectura detallada y sensata de la evidencia. Estos ltimos,aunque jerrquicamente inferiores, actuaban a partir de los in-tereses de dichos grupos y no conforme a los intereses verdade-ramente correspondientes a su propio ser social (Guha, 1997b:32-33).
6 Es preciso tener en cuenta, sin embargo, las distintas crticas quese le han hecho a esta denicin tripartita de lite (Spivak, 1988b;Beverley, 2004). Todas ellas apuntan hacia la tercera categora, lalite regional o local que, en su variabilidad, puede mudar hacialos intereses de la lite o de los subalternos. En otra lnea, Bever-ley vincula esta categora a la nocin de pequea burguesa delmarxismo clsico (Beverley, 2004: 127-162).
7 Arribamos entonces a lo que esta primera denicin se propone ya lo que trabajos historiogrcos posteriores amplan en las dca-
das del ochenta y noventa. Esto es lo que hace Guha, por ejemplo,en La prosa de la contrainsurgencia (2002) y, en especial, enChantras Death (1995), por nombrar solo los ms conocidos.
8 Resulta claro que la nocin de clase retoma la categora marxis-ta, y que los subalternistas la discuten en forma explcita perodentro del marxismo. En verdad, sta resultaba inadecuada paraexplicar la condicin subalterna en la sociedad surasitica (I. Ro-drguez, 2001b), tanto como lo era para dar cuenta de las diversasrealidades latinoamericanas y las experiencias de lucha armada ydictaduras entre las dcadas del sesenta y ochenta (I. Rodrguez,2001a). La incomodidad frente a esta nocin no es, por supuesto,nueva ni privativa de los estudios latinoamericanos ni del LatinAmerican Subaltern Studies Group. De hecho, ya ha sido actuali-zada, con inteligencia crtica, por Stuart Hall (1984), en el sentidode pluralizar su concepcin y remitir al concepto gramsciano debloque histrico, o E.P. Tompson, en especial en Costumbres encomn (1995). Sin embargo, en ninguno de estos casos la discu-
sin, ampliacin o debate de la nocin de clase signica clausurarel ln marxista sino, por el contrario, profundizarlo.9 Vase Mignolo, 1995, 1998, 2000.10El Grupo surge en la dcada de los noventa, en el seno de la aca-
demia norteamericana y en el marco de un encuentro lasa (LatinAmerican Studies Association): en el contexto del fracaso de laizquierda latinoamericana a la salida de las dictaduras y en par-ticular del n de la experiencia sandinista. El LASSG tiene sugnesis en lo que denan como un agotamiento de los EstudiosCulturales en la academia norteamericana, debido a un alto nivelde institucionalizacin y a la prdida de fuerza cuestionadora enun creciente neopopulismo conservador (diagnstico que des-plegamos en Alabarces, 2002). Lo componen Ileana Rodrguez,John Beverley, Jos Rabasa, Robert Carr, Javier Sanjins, WalterD. Mignolo, Mara Milagros Lpez, Michael Clark, Alber to Morei-ras, Gareth Williams, John Kraniauskas, Josena Saldaa, AbdulMustaf, Sarah Castro-Klaren y Fernando Coronil (I. Rodrguez,
2001b y Mallon, 2001). Se despliega en diversas reuniones, siem-pre en espacios de la academia norteamericana (George Mason,Ohio State, Puerto Rico, William and Mary y Duke), a lo largo deunos ocho aos, y se disuelve en el ao 2000. El relato de GarethWilliams sobre las peripecias nales del Grupo es indispensable(Williams, 2008). Varios de sus miembros, en particular Beverleyy Rodrguez, haban tenido una activa participacin en la expe-riencia gubernativa sandinista.
11 Como hemos desarrollado en otro lugar (Alabarces, 2015), loscontextos polticos eran determinantes: si las bsquedas sobrelo popular se explicaban en las transiciones democrticas de los80, tanto el fracaso sandinista como el xito neoliberal en los 90reorientaba todas las miradas.
12Vase, al respecto, los volmenes editados por Ileana Rodrguez,Te Latin American Subaltern Reader (2001b); Convergencia de
Interpretation of Culture, Urbana & Chicago, Univer-sity Press, pp. 271-313.
, (1988). In Other Worlds. Essays in Cultural Poli-tics, Londres, Routledge.
Tompson, Edward P., (1995) [1990]. Costumbres en co-mn, traduccin de Jordi Beltrn y Eva Rodrguez,
Barcelona, Crtica.Trigo, Abril, (2012). Crisis y transguracin de los estudiosculturales latinoamericanos, Santiago, Cuarto Propio.
Vidal, Hernn, (2008). Treinta aos de estudios literarios/culturales latinoamericanistas en Estados Unidos: me-
morias, testimonios, reexiones crticas, Pittsburgh,PA. Instituto Internacional de Literatura Iberoame-ricana, Universidad de Pittsburgh.
Wallerstein, Immanuel, (2001). El eurocentrismo y susavatares: los dilemas de la ciencia social, en WalterMignolo (comp.), Capitalismo y geopoltica del conoci-miento, op. cit., pp. 96-115.
Williams, Gareth, (2008). La deconstruccin y los es-
tudios subalternos, o una llave de tuerca en la lneade montaje latinoamericanista. En Vidal, Hernn(ed.) Treinta aos de estudios literarios/culturales la-tinoamericanistas en Estados Unidos: memorias, testi-
monios, reexiones crticas, Pittsburgh, PA. InstitutoInternacional de Literatura Iberoamericana, Univer-sidad de Pittsburgh.
Notas
1 Asentamos aqu los nombres originales para aludir, de modo somero, ala relacin colonial inscripta en la lengua. Ambos grupos se denominan
a s mismos usando la lengua inglesa y en ella producen sus escritos(aunque el caso del LASSG pueda ser matizado: todos sus miembrosdominan el castellano, varios publican en ambas lenguas). Si bien estoalude a una tradicin acadmica y a ciertas necesidades de comunica-cin de las teoras, tambin lleva inscripta la huella de la colonialidady la subalternizacin del conocimiento (subalternizacin doble enAmrica Latina en la medida en que el castellano fue, en sus inicios, lalengua del conquistador). Para una lectura crtica de estos problemas (ymuchos otros), vase Moraa (2001), Mignolo (2003), Trigo (2012).
2 En esta explicacin, seguimos a Silvia Rivera Cusicanqui y RossanaBarragn, quienes trazan el derrotero del grupo de Estudios de laSubalternidad en la introduccin al volumen Debates poscolonia-les: una introduccin a los Estudios de la Subalternidad (1997). Alldelimitan el ncleo original de historiadores (Ranajit Guha, ParthaChatterjee, Gyanendra Pandey, David Hardiman, David Arnold, Di-pesh Chakrabarty, Gautam Barda y Shahid Amid) y agregan que lacorriente de Estudios de la Subalternidad que inaugura la labor del
grupo se inscribe en una rica y erudita tradicin acadmica india,asentada en centros universitarios de gran prestigio y relacionadacon los mayores focos intelectuales de Europa. La experiencia de ladispora y el paso ms o menos prolongado por las institucionesacadmicas del Norte, no dejan de imprimir su sello en el estilo,problemtica y temas de discusin del grupo (1997: 11). En estalnea, adscribimos al nombre Estudios de la Subalternidad y noEstudios Subalternos, anglicismo que podra ser leido en trmi-nos de una colocacin subalterna de dichos estudios. Como ya ar-mamos (Alabarces et al., 2008), los estudios sobre culturas popula-res en la Argentina sufrieron ese doble juego del trmino: estudiossubalternos subalternizados sobre lo subalterno.
3 De hecho, la edicin espaola de los escritos de Guha fue titulada,entendemos que con fortuna, Las voces de la historia. Fortunaque deni, adems, nuestro encuentro.
-
7/25/2019 alabarces y an sobre subalternidad-en Versin 2016
11/11
23Subalternidad, pos-decolonialidad y...Pablo Alabarces y Valeria An
tiempos (2001a); as como el nmero especial de Revista Ibe-roamericana (2000) y el ya citado libro de Beverley, 2004.
13Los principales crticos a estas concepciones han sido Nelly Ri-chard (1996), Hugo Achgar (1998) y Mabel Moraa (1998 y2001). Entendemos que esta polmica pone en el tapete tantodiferencias tericas como tensiones en el interior del campo in-telectual, en un enfrentamiento que tiene bases (ms o menosexplcitas) en la historia latinoamericana reciente, y se cristaliza
en la oposicin escribir sobre o desde Amrica Latina.14 Nuevamente, es Beverley quien despliega esa armacin: Es-tamos hoy confrontados, en algunos sentidos paradjicamente,con el xito de una serie de iniciativas polticas en Amrica Latinaque, hablando ampliamente, se corresponden con las preocupa-ciones de los estudios subalternos. En una situacin en la que,como es el caso de varios gobiernos de la marea rosada, los mo-vimientos sociales de los sectores populares-subalternos han de-venido el estado, para usar una frase de Ernesto Laclau, o estnconvidados a hacerlo, se ha vuelto necesaria una nueva manera depensar la relacin entre el estado y la sociedad (ibdem).
15La armacin anterior no implica una suerte de clausura de laetnografa; en cambio, pretende recuperar algunos fragmentosde un debate que la antropologa llamada posmoderna ha enta-blado en los ltimos veinte aos acerca de sus lmites epistmicosy metodolgicos, y recordar la necesidad de la vigilancia constan-te y reexiva sobre su trabajo, para escapar al gesto populista que
enfatiza una positividad imposible.16 Vase, por ejemplo, Can the Subaltern Speak? (1988), o InOther Worlds (1988). De hecho, en este primer artculo, Spivakse cuida de aclarar sus usos de la teora derrideana tanto como
su distancia: He tratado de utilizar la deconstruccin derrideanapero tambin he intentado ir ms all de ella, ya que no la consi-dero particularmente feminista. Sin embargo, en el contexto dela problemtica desplegada [hasta aqu], encuentro la morfologa[derrideana] mucho ms til y exhaustiva que la propuesta ur-gente de Foucault y Deleuze de involucrarse con temas o asuntosms polticos. (Remito aqu al llamado deleuziano a devenir mu-jer, lo cual vuelve su inuencia ms peligrosa para los acadmicos
norteamericanos.) Por su parte, Derrida presenta una crtica ra-dical, acompaada de la atencin al peligro de apropiarse del otropor asimilacin. Es capaz de leer la catacresis en su origen mismo.Hace un llamado a la reescritura de un impulso utpico estruc-tural, concibindolo como una rendicin gozosa ante esa vozinterior que es la voz del otro en cada uno de nosotros (Spivak1988a: 308; la traduccin es nuestra). Recordamos que la catacre-sis designa una gura retrica que consiste en designar una cosa,careciendo de nombre, usando el nombre de otra. La catacresisfunciona como una sincdoque, una metonimia o una metfora.
17 Nos referimos, en especial, a la compleja articulacin loscaentre palabra hablada y escritura en Occidente que, para Derrida,supone una preeminencia de la primera sobre la segunda, desdePlatn hasta Ferdinand de Saussure (Derrida, 1989), y que no severica de ese modo en la historia del continente.
18Achgar (1998) sostiene que la lectura poscolonial confunde lolatinoamericano con lo latino-estadounidense y, en ese camino,
pierde su especicidad. Nelly Richard (1996 y 1998) aboga porel uso de la nocin de lo subalterno en su vertiente gramscianams que poscolonial, y por tanto, subraya cierta asociacin entrelo subalterno y lo popular.
Recibido: 02/11/2015
Aceptado: 18/01/2016
Cmo citar este artculo:
Alabarces, Pablo y Valeria An. Subalternidad, pos-decolonialidad y cultura popular: nuevasnavegaciones en tiempos nacional-populares, Versin. Estudios de Comunicacin y Poltica, nm. 37,octubre-abril, pp. 13-22a, en .
22a