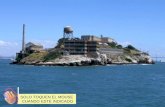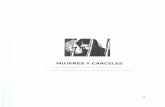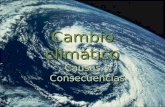Algunas Consecuencias de la Cárcel
-
Upload
kro-pintos-gonnet -
Category
Documents
-
view
62 -
download
12
description
Transcript of Algunas Consecuencias de la Cárcel
-
rtica
La crcel del siglo XXIDesmontando mitos y recreando alternativasAlternativas al sistemapenitenciario
Mujeres en prisiones espaolas
La prisinpreventiva
Torturas ymalos tratos
Mayo-Junio 2011 AO LX N 973 P.V.P. 7
-
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
editorialManuela Aguilera
Los progresivos endurecimientos del cdigopenal espaol han llevado al pas a una si-tuacin insostenible que queda evidenciadacuando se compara con Europa. Espaa es unode los pases del entorno de la Unin Europeacon menos tasas de delincuencia (el 45,8 por ca-da 1.000 habitantes), sin embargo, es uno de losEstados miembros con ms gente en prisin.
Los efectos negativos de la estancia en pri-sin estn ms que contrastados. Sin ir ms le-jos, la Ley que regula las instituciones peniten-ciarias reconoce en su prembulo que las prisio-nes son un mal necesario1. Pocas leyes se cono-cen con un arranque tan rotundo. Y, a pesar deello, la poblacin penitenciaria espaola no dejade crecer y las cifras sorprenden por su enverga-dura: desde el ao 2000 el nmero de reclusosen Espaa ha aumentado un 65,1%. Segn losdatos del Ministerio de Interior en las crcelesespaolas hay 76.756 reclusos2. De ellos, msdel 20% estn en prisin preventiva (16.251personas) y el 35% son extranjeros. Casi el 92%son hombres, frente al 8% de mujeres, de lascuales un 85% son madres2.
En la actualidad, las comunidades autno-mas donde ms ha aumentado el nmero de re-clusos en el ltimo ao, son: la Comunidad Va-lenciana (un 20% ms), el Pas Vasco (13%ms) y Madrid (un 12%). Por otro lado, las co-munidades donde el nmero de presos ha dismi-nuido de forma ms acusada son: Cantabria (un7,5% menos), Castilla-La Mancha y Extremadura(alrededor del 6% menos en ambas).
El sindicato de prisiones, ACAIP, ha alertadorecientemente de que la masificacin ennuestras crceles supera el 200% en 19 centrospenitenciarios, que un 25% de los internos pre-cisan de asistencia por patologas mentales y quela tasa de reincidencia delictiva es del 55 porciento. La seguridad carcelaria tambin se re-siente por este motivo. Las peleas entre bandasrivales han aumentado. En la crcel de Topas(Salamanca) se registra una reyerta con objetospunzantes cada diez das. ACAIP denuncia queen ese mismo centro los presos tienen que comerde pie porque el comedor no es lo suficientemen-te grande
La prisin es perniciosa, pero por qu no de-ja de aumentar su uso? Nuestro cdigo penal tie-ne otros instrumentos que normalmente son nin-guneados La reinsercin social, que propone unareparacin en la medida de lo posible del ciudada-no que ha cometido un delito, considera el casti-go como ltima solucin, solamente contemplablecuando la reeducacin ha agotado sus recursos yha fracasado. Por qu, entonces, seguir cultivan-do polticas que generan leyes dirigidas al castigoy no a la recuperacin de las personas? Algunosexpertos hablan de una legislacin que est orien-tada por un cierto populismo a partir de la magni-ficacin que hacen de algunas noticias los mediosde comunicacin, provocando con ello desconfian-za en el funcionamiento de la justicia. No son in-frecuentes expresiones como Que se incluya lapalabra cadena perpetua en el Cdigo Penal, ha-ce falta un referndum, si hay que cambiar laConstitucin, que se cambie Sin embargo, labenevolencia de nuestras leyes no es tal. El Cdi-go Penal de 1995, sus sucesivas reformas y suaplicacin han supuesto que los internos cumplanprcticamente toda su pena dentro de la crcel yque haya, de hecho, en nuestro pas, una cadenamxima casi perpetua de 30 40 aos Si pode-mos intuir qu supone estar 30 aos en un espa-cio cerrado, entre la celda y el patio, donde hastalos detalles ms insignificantes de la vida privadase encuentran vigilados, podemos tambin dedu-cir que la cadena perpetua convertira a un ser hu-mano en un discapacitado perpetuo para la socia-bilidad.
La manipulacin meditica slo puede cal-marse mediante la informacin, que permite uncabal conocimiento de la realidad. Los expertosdel sistema penal y penitenciario han sido expul-sados del debate pblico, sus opiniones no cuen-tan cuando se trata de reformar las instituciones.A informar va destinado este nmero de Crtica.Hagamos, por tanto, un esfuerzo por salir de lasuperficialidad de la ignorancia, y negumonos aolvidar por un lado las necesidades reales de lasvctimas y por otro la dignidad de los presos, aquienes, si bien estn privados de libertad por eldelito cometido, no se les puede privar de su dig-nidad de personas.
Manuela Aguilera
Demasiadas personas en prisin
31. Ley Penitenciaria de 1979.2. Cifras dadas por el sindicato de prisiones ACAIP
-
N 973 Mayo-Junio 2011
Periodicidad bimestral
EditaFundacin Castroverde
DirectoraManuela [email protected]
MaquetacinVirginia Fernndez [email protected] [email protected]
Colaboran en este nmeroAna Abril mez, Norberto Alcover,Margarita Aguilera Reija, ManuelaCarmena, Mara Cobos, Jorge del Cura,Joaqun Daz Bautista, Manuel GallegoDaz, Cecilia Garca, Esther Gonzlez,Jos, Nuria Larrad, Javier Lpez, MargaritaMartnez Escamilla, Mara Elena MuozGonzlez, ngel Luis Ortiz Gonzlez,Esther Pascual Rodrguez, Mara JessRamos, Anabel Siz Ripoll, Nieves SanMartn, Ignacio Snchez, M Pilar Snchezlvarez, Luis Sandalio, Jos Luis SegoviaBernab, Mara Simn, Jess Valverde,Francisco Vicent Galdn.
Consejo editorialMercedes Blanchard, Joaqun Campos , InsGmez, Carmen Llopis, Isabel Romero ,Mercedes Ruiz-Gimnez, Luis SnchezRubio, Cartlos Esteban.
PublicidadAgustn [email protected]
SuscripcionesIsabel [email protected] Luisa [email protected]
Imprime: MAE
Tarifas de suscripcin Espaa: 33 (IVA incluido) Extranjero: 40
CRTICA C/ General Ora, 62 - 1 izq.28006 Madrid Tel.: 91 725 92 00Fax: 91 725 92 09 Correo [email protected]
Pgina web: www.revista-critica.comDepsito legal: M.- 1538-1958ISSN: 1131-6497
editorial
de mes a mes
actualidad
monogrfico
Esta Revista ha recibido una ayuda de la Direccin Generaldel Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusin enbibliotecas, centros culturales y universidades de Espaa,para la totalidad de los nmeros editados en el ao 2010.
.
Demasiadas personas en prisinMaNueLa aguiLera
Nieves saN MartN
Los nios que la sociedad ha intentado borrar de lamemoriaaNa aBriL Mez, Mara coBos
opinin
anLisis
Reinsercin social y alternativas a la prisinM PiLar sNchez Lvarez
Qu son los CI?Margarita MartNez escaMiLLa
Tortura y malos tratos en prisinJorge deL cura
esther goNzLez
direcciones tiLes
Nuestra pastoral penitenciaria: Preocupaciones y ocupaciones.Luis saNdaLio
coordenadas
Con Manuela CarmenavirgiNia FerNNdez aguiNaco
entrevista
La crcel del siglo XXI. Desmontando mitos y recreando alternativasJos Luis segovia BerNaB
Algunas consecuencias de la crcelJess vaLverde
Alternativas al sistema penitenciarioMaNueL gaLLego daz
Justicia restaurativa como nuevo paradigma de Justiciapenal y penitenciariaesther PascuaL rodrguez
La prisin preventiva igNacio sNchez
La tarea del juez de vigilancia penitenciariaNgeL Luis ortiz goNzLez
Mujeres en prisiones espaolasMargarita aguiLera reiJa
RTICA
03
06
08
14
20
25
29
34
39
44
49
54
59
65
66
72
La crcel del siglo XXI
-
El Museo Carmen Thysen de Mlaga, una grata visin del siglo XIX. FraNcisco viceNt gaLdN
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
5
Nunca es pronto para empezar a leer. Pautas de lectura para los bebs de 0 a 3 aosaNaBeL siz riPoLL
LITERATuRA
Sombras quemadas. Kamila ShamsieMara siMN
El gobierno de las emociones. Victoria CampsM. a.
Forjadores de la tolerancia. M Jos Villaverde Rico yJohn Christian Lauser (edit) virgiNia FerNNdez aguiNaco
LIBROS
JammingJavier LPez
Dos mujeres Mara Jess raMos
TEATRO
Pequeas mentiras sin importanciaMedianoche en ParsceciLia garca
CINE
Series de Espaa y Mjico. Pequeas y grandes diferenciasvirgiNia FerNNdez
TV
De dioses, hombres y dragonesNorBerto aLcover
FE y CuLTuRA. Titanio reluciente
ARTE
decLogoJoaquN surez Bautista
para saBer ms
Tras barrotes y cerrojos se encuentran personasNuria Larrad
Soy psicloga en un centro penitenciarioMara eLeNa Muoz goNzLez
Testimonio de un preso.Jos
en primera persona
cultura
78
80
83
84
87
88
92
94
96
98
99
100
-
El nuevo presiden-te electo en HaitMi-chel Martelly seentrevist con la se-cretaria de Estadoe s t a d o un i d e n s eHillary Clinton enWashington, justoantes del anuncio dela victoria de la es-trella del pop y la
ampliamente contestada eleccin del 20 de marzo pasado.Al recibir al ex-cantante, que obtuvo el 67% de los vo-
tos, en una eleccin en la que particip menos del 25% delelectorado, Clinton reafirm la slida relacin bilateral en-tre los dos pases.
Mientras subrayaba la cifra de 750.000 desplazados in-ternos, las ciudades en ruinas y las infraestructuras destrui
das y la prxima estacin de huracanes como algunos delos ms oprimentes problemas que afronta el nuevo go-bierno, Clinton expres gran confianza en la capacidad deMartelly para reconstruir el pas.
A pesar de las protestas de muchas organizaciones dederechos humanos, que cuestionan la legitimidad del man-dato del nuevo presidente, y la actuacion del ConsejoElectoral Provisional de Hait que arbitrariamente prohi-bi el partido muy popular Fanmi Lavalas (FL) lo que hizoque centenares de miles de trabajadores haitianos boicote-aran los comicios Clinton acept alegremente los resulta-dos, aludiendo a que el lema de campaa de Martelly TetKale, le aseguraba que Estados Unidos le respaldara entodo el camino.
Roger Annis, periodista del semanal Haiti Libert, es-cribi que el coste de la campaa de Martelly, seis millonesde dlares, fue ampliamente financiado por los que el nue-vo presidente llama amigos de Estados Unidos.
demesamesNieves San Martn
l domingo 22 de mayo estuve en la Puerta del Sol. No vila Acampada en todo su esplendor porque era de da.
Un joven me ofreci agua. Funcionaban el puesto de refres-cos y alimentacin, el de recogida de firmas, documentacin,etc. Jvenes organizados pacficamente con servicios volun-tarios de respeto (en lugar de orden), de informacin, tras-lado de material, recogida de donativos en especie (no seacepta dinero), guardera con payasos y juguetes, etc., com-partiendo situaciones y experiencias, de todas las clasessociales, todas las proveniencias, y todas las nacionalidades.
Es un milagro. Indignados por fin! Yo pensaba que te-namos una juventud con sangre de horchata. La mejor pre-parada de toda nuestra historia y la ms aptica. La msexplotada y la ms silenciosa. Eso pareca. Ahora, sin violen-cias, con inteligencia, algo nuevo se est gestando y seramagnfico que se plasmara en algo concreto que exija refor-mas urgentes en todos los rdenes. Basta ya! Quineshacen la revolucin? Los jvenes!
Asistimos a un saqueo intelectual, moral y econmicodel ciudadano medio que est pagando los platos rotos deuna clase poltica, si no corrupta en general, s desconecta-da de los sufrimientos para llegar a fin de mes de millonesde ciudadanos. Una clase empresarial egosta y que busca elbeneficio por encima de todo, ajustando sus plantillas al
mnimo y con el mnimo sueldo. Y unos financieros, a nivelmundial, que nos han metido en este embrollo, y no slo sehan ido de rositas, sino que siguen cobrando cantidades obs-cenas por su apuesta de exprimir al ciudadano con unosbeneficios llenos de indignidad, porque son la sangre delpobre.
Desde mayo del 68, bienvenida la revolucin pacfica demayo del 11.
INDIGNADOS,POR FIN!
HAITI: MARTELLY Y CLINTON FIRMAN UN ACUERDO
Michel Martelly e Hillary Clinton6
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
-
7
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
demesamesNieves San Martn
La ocupacin de tierras para la agricultura en los ltimos 40 aos enBolivia ha producido severos daos ecolgicos y escasa productividad, alno considerar las limitaciones del suelo y el empleo intensivo de maquinaria,segn declar el bilogo especializado en medio ambiente Marco Ribera a laagencia IPS.
A esta agresividad con los ecosistemas, se suma la irregularidad demuchos procesos de obtencin de estas tierras, en periodos oscuros al ampa-ro de las dictaduras o de las prebendas polticas, precis Ribera, de la Ligade Defensa del Medio Ambiente.
Bolivia tiene un territorio de casi 1,1 millones de kilmetros cuadrados,de los que el 25% es altiplano y zona andina, 15% son valles, y el resto lla-nuras y bosques.
Desde la segunda mitad de los aos 80, la economa boliviana fue impul-sada por una intensa actividad agrcola en las llanuras, donde los cultivos desoja se transformaron en la estrella del crecimiento. Su exportacin generingresos por 554 millones de dlares en 2010, siendo el tercer producto msimportante, tras el gas y los minerales.
Existe en el pas un creciente nmero de eco-regiones, ecosistemas ycomunidades naturales en estado crtico, debido al avance de la fronteraagropecuaria, la quema de maleza extendida, la contaminacin a gran esca-la y los megaproyectos (hidroelctricos y carreteras), segn Ribero.
Este experto advirti del riesgo que se cierne sobre regiones invadidaspor productores de coca que desplazan otros cultivos como las frutas.
RADIOS COMUNITARIAS DEL CARIBE CONTRA DESASTRES NO NATURALES
BOLIVIA, LA DEFORESTACIN DEVORA UN RICO ECOSISTEMA
L a Federacin de Asociacionesde Periodistas de Espaa(FAPE) hizo un llamamiento a losmedios de comunicacin a quefomenten la participacin en laRed bajo criterios ticos y deonto-lgicos, sobre todo en cuanto alrespeto a la imagen y el honor delas personas.
El futuro son los contenidos,pero esos contenidos necesitanperiodistas que cumplan escrupu-losamente los principios ticos ydeontolgicos de su profesin yque alejen de ella, con su compor-tamiento, a los que caen en el ama-rillismo, el servilismo o el escnda-lo interesado, afirma.
La FAPE defiende la participa-cin del lector, que considera muysaludable para la democratizacinde la informacin. Sin embargo,constata que, bajo el paraguas deesa interaccin, los medios de co-municacin digitales amparan opi-niones annimas que a veces daanla imagen o el honor de terceros,quedando totalmente impunes.
Mientras que los medios decomunicacin tradicionales eranescrupulosos, antes de publicarCartas al director, solicitando losdatos de quienes las escriben, aho-
ra mantienenun comporta-miento permisi-vo en cuanto ala difusin decomentarios, aveces automti-cos, sin pararsea recoger los da-tos del comuni-cante y, sobretodo sin com-probarlos.
Por ltimo,la FAPE exhortaa la aprobacinde una ley deacceso a la in-formacin p-
blica, a la altura de una ciudadanadel siglo XXI, que tambin tengasu reflejo en Internet.
La FAPE representa a ms deveinte mil periodistas enEspaa.
PARTICIPACINTICA EN LA RED
En mi opinin, no existe tal cosacomo un desastre natural. Lospobres se ven obligados a vivir en condi-ciones que los hacen vulnerables. La verda-dera pregunta es: Por qu tenemos estaidea de que la pobreza es natural?, dijo lalocutora voluntaria Sylvia Richardson.Nacida en El Salvador y radicada enCanad, Richardson habl en la primeraConferencia Caribea de Radios Comu-nitarias, celebrada en la capital de Hait,escenario de lo que la ONU defini comoel peor desastre en dcadas.El tema oficial del encuentro de tres das fue Comunicaciones, vulnerabilidad,administracin de desastres y cambio climtico, pero Richardson seal queel alto nmero de muertes en las ltimas catstrofes de Hait, el terremoto quemat a unas 230.000 personas y el brote de clera que se llev al menos 5.000vidas no fueron naturales.La pobreza no es natural y permanente. No es algo que simplemente sucedapara ciertas personas en ciertos lugares. Nos volvemos pobres por la explota-cin, por el robo. Por el robo de nuestros recursos, el robo de nuestro trabajoy el robo de nuestra dignidad cuando se nos dice que nuestras vidas slo valenlo que el mercado pueda pagar, dijo Richardson. Cuando somos autores denuestras propias historias, cuando nos organizamos y movilizamos, se produ-cen cambios, concluy.
Primera Conferencia Caribea de Radios Comunitarias
-
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
8
No les gusta que les llamen nios dela calle, aunque pasan en ella las24 horas del da. Desde muy peque-os estos nios viven, o mejor dicho, sobre-viven, en escombreras, estaciones o bajo lospuentes de las autopistas de las grandes ciu-dades de los pases empobrecidos. Estos ni-os y nias no tienen ms de quince aos yviven en ruptura total con su familia; noquieren o no pueden regresar a casa, as quese resignan a vivir en la calle. No es ciertoque no tengan familia, sino que ya no cuen-ta con ella. A veces, se tiende a confundir el trmino
nios de la calle por nios en la calle,pero estos ltimos mantienen todava unaestrecha o mnima relacin con su familia,cosa que no ocurre con los primeros. Losnios en la calle mantienen algn vnculofamiliar y sobreviven hurtando, vendiendoperidicos, pidiendo limosna o lustrando za-patos, y as poder completar los ingresos es-casos de su familia. Por lo general, estos nios se albergan
en el centro de ciudades como Manila, San-to Domingo, Bogot o Kinshasa, cerca de losgrandes almacenes y mercados, donde, enocasiones, tienen la posibilidad de alimen-tarse. En Asia, al menos 25 millones viven
en la calle, en Latinoamrica 40 millones yen toda Europa aproximadamente otros 25millones de nios, nias y jvenes viven enlas calles. En todo el mundo, 200 millonesde nios, viven o trabajan en las calles, locual es ms que toda la poblacin de Fran-cia y Gran Bretaa juntas. En Argentina lagran mayora de los nios en la calle son va-rones (80%) y su distribucin por edad es:el 15% son menores de ocho aos de edad,el 50% tienen entre 8 a 14 aos y el 35%entre 15 y 18.
Las causasSon numerosas las causas, pero la ms
frecuente es la disolucin del ncleo fami-liar. Normalmente el cabeza de familia esmuy mvil, recorre muchos kilmetros paraencontrar trabajo. El comienzo de una nue-va vida en ese mbito, lleva al adulto nma-da a rehacer su vida con otra persona. El ni-
actualidadFundacin InteRed
Existen, son los nios ynias en situacin decalle, y los derechoshumanos son susderechos
Los nios que la sociedad ha intentadoborrar de la memoria
actualidad
Intervencin con infancia que
vive en la calle. Taller de
Alfarera. Santo Domingo
(Repblica Dominicana)
Ana Abril mezMara Cobos
-
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
actualidad
o o la nia al ser rechazado, y sentirse he-rido, huye.
La segunda causa es la miseria: Una fa-milia excesivamente numerosa, un desastrenatural, que determina la disolucin de esafamilia. Llega un da en el que los padres nopueden mantener a la familia y abandonan alos hijos para poder sobrevivir a decenas dekilmetros de all. Las orgenes de la desfragmentacin in-
fantil pueden ser varios: familiares (familiasdesmembradas, negacin de reconocimientodel nio por parte del padre, abandono, or-fandad, maltrato del menor); sociales (dro-gadiccin de los padres, rechazo familiar pordelinquir, nio esclavizado); econmicas (elhambre, nio trabajador, menor voluntaria-mente abandonado por sus padres que ya nopueden mantenerle); polticas (nio de laguerra, huda de matanzas intertnicas, in-movilizacin por el cierre de fronteras). Enocasiones, no slo se reducen a estas cau-sas, sino que el menor abandona el hogar fa-miliar para reunirse con sus amistades, yaque se siente ms acogido y ms feliz queen su casa. Otras veces, es la necesidad deindependencia. Se puede llegar a pensar que la proble-
mtica de los nios de la calle es el alimen-to necesario para poder sobrevivir, pero estoqueda lejos de lo que realmente puede aca-rrear estar en la calle. La mitad muere encuatro aos (malnutricin, escorbuto, infec-ciones, beriberi, toxicomana, entre otras).En el Congo, el 54% de los nios y nias vi-ve en situacin de pobreza, y el 26% de es-tos nios/as menores de cinco aos sufredesnutricin crnica. En Argentina, la inseguridad y el estan-
camiento econmico han agudizado los pro-blemas de tipo social, creando situacionesde extrema pobreza que no llegan a garanti-zar con absoluta fiabilidad algunos de los
derechos bsicos de los menores: el derechoa la vida, a la educacin, a una vivienda dig-na y a la salud. La consecuencia ms direc-ta de estas carencias se traducen en diferen-tes formas de violencia, transformando a losnios y nias en meras mercancas, como enel caso de la compraventa de los jvenes,restitucin infantil, negligencia, explotacinlaboral, mendicidad organizada, pornografay otras situaciones que violan los derechosmnimos del ser humano. El da a da de un nio en situacin ca-
lle se basa en intentar ganar dinero de dife-rentes maneras, las consideradas lcitas: lle-var los paquetes y las compras de las seo-ras que van al mercado, vender bolsas deplstico a los vendedores del mercado, lavar
coches, vigilar coches estacionados, distri-buir peridicos, empujar carros, vender cara-melos, buscar entre la basura carbn y res-tos metlicos, y sobre todo, mendigar. Lospeor parados trabajarn como micro trafi-cantes, carteristas, y desgraciadamente al-gunos y algunas caern en la prostitucin. El mercado es el lugar preferido de estos
nios para reunirse, adems de ser el lugaridneo para robar. Un estudio realizado enMadagascar ha demostrado que las gananciasmedias diarias del menor en los mercados nollega a ms de 20 cntimos de euro. El peli-gro de la calle, sobre todo de noche, es el fac-tor determinante para la finalizacin de la vi-da del menor. Si ste ha empezado a vivir enla calle a los ocho aos, slo tiene una posi-bilidad sobre dos de llegar a los 12 aos. Enel Congo, la tasa de mortalidad de menoresde cinco aos es del orden del 13%. La falta de un Estado que no toma cartas
en el asunto y no asume el papel tutelar quele corresponde, provoca directa o indirecta-mente la desnutricin, el abandono, el des-amparo y el hambruna del menor. Muchos deestos jvenes que se encuentran en situacinde riesgo, se ven perjudicados por las llama-das polticas institucionales. Estos nios/as
9En todo el mundo, 200 millonesde nios, viven o trabajan en lascalles, lo cual es ms que toda lapoblacin de Francia y GranBretaa juntas.
Si ha empezado a vivir en la callea los ocho aos, slo tiene unaposibilidad sobre dos de llegar alos doce aos.
-
institucionalizados en establecimientos pro-teccionales, en ocasiones, son vctimas demaltrato, de nefastas condiciones de habita-bilidad y de falta de alimentacin. La soledad es la manta que cubre a to-
dos estos nios de noche, que son abrigadoscada da por una calle que los expone ruti-nariamente a un riesgo que hace peligrar susvidas. Expuestos a los contingencias de lacalle y su violencia, intentan hacerse unhueco entre la gente para conseguir alimen-to o unos cuantos cntimos. El desamparo, abandono y la falta de
afecto son una de las consecuencias queacarrea ser un nio de la calle, pero existenotros problemas fsicos y mentales que losafecta directamente. Los infecciones (para-sitosis) y traumatismos son las enfermeda-des ms comunes entre estos nios. Ade-ms, la actividad sexual son a edades tem-pranas, lo que provoca numerosos embara-zos no deseados. Algunos forman bandasque presentan una organizacin y estructurajerrquica, aunque en algunos casos se esta-blecen grupos menos estables y con rolesmenos definidos, y consecuentemente msadaptables a los problemas de la calle. Mu-chos son correos para menudas dosis de dro-
gas, que son costeadas por un sndwich y lacuota de pegamento. La mayora de estos jvenes consumen
drogas de forma habitual que perjudica suscerebros causando daos irreparables e in-cluso la muerte repentina. Segn UNICEF,hay 40 millones de nios en Amrica Latina,y ms de la mitad de ellos inhalan pegamen-to de base solvente. La Organizacin Mun-dial de la Salud (OMS) asevera que uno delos problemas ms acuciantes de salud a losque se enfrentan estos nios es el abuso ex-cesivo de las drogas.Los problemas de fondo son: analfabetis-
mo, la falta de formacin profesional, deperspectivas en el porvenir, la exclusin so-cial y una profunda ausencia de cario. Unejemplo es la Repblica Democrtica delCongo. Pese a que el 95% de los nios y lasnias congoleos asiste a clase, una terceraparte del alumnado no finaliza la escuelaprimaria. Otro caso es el de Argentina. Si secomparan las cifras invertidas per cpita enenseanza bsica desde el ao 1980, stasse han visto en descenso; los ndices de re-pitencia promedio en familias pobres, escuatro veces mayor que los registrados enlos pudientes.
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
10
actualidad
Reinsercin de jvenes que viven en la calle. Taller de reparacin de calzado. Kinshasa (Repblica Democrtica del Congo)
-
Ms de uno se estar preguntando cules el destino frecuente de un nio de la ca-lle. Prostitucin, esclavitud, prisin, violen-cia y muerte son los paraderos ms corrien-tes. En muchos casos han nacido de socie-dades muy castigadas por la irracionalidadde la guerra: El Salvador, Angola, Guatema-la, Liberia, y por tanto se han ido formandoen un ambiente violento que en la mayorade los casos pretenden imitar. Cuando se habla de la guerra, el trmino
se reduce a muertes y destruccin, pero sonlos nios los que sufren las consecuenciasms directas de un conflicto armado. Msde un 45% de las muertes producidas porlos conflictos blicos desde 1990 eran niosy nias. Cientos de miles de menores deedad son o han sido partcipes en este tipode enfrentamientos. Muchos de ellos se venobligados a desplazarse o a convertirse enrefugiados. Sufren por motivos de violenciasexual, explotacin, o son vctimas de lasminas antipersonas o de restos de explosivosde la guerra. Por motivos de injusticia infantil la Con-
ferencia de Pars pretende finalizar con estetipo de atrocidades. En 2006 ms de250.000 nios y nias fueron reclutados porgrupos armados; en algunos casos, las niasrepresentaban el 40% del total de los meno-res alistados. El reclutamiento ilegal de me-nores es una violacin de los derechos delnio. En muchos pases del mundo, los ni-os y nias son incorporados en las filas ile-gtimamente para colaborar en conflictos b-licos, como soldados, mensajeros, espas,porteadores, cocineros o para proporcionarservicios sexuales. Aproximadamente son unmilln de menores (especialmente nias)que se incorporan cada ao en el mercadode la prostitucin infantil, para sobrevivir yayudar econmicamente a sus familias. La Convencin de Naciones Unidas sobre
Derechos del Nio, aprobada por casi todoslos pases recoge en su artculo 39 que Losestados partes adoptarn todas las medidasapropiadas para promover la recuperacin f-sica, psicolgica, y la reintegracin social detodo nio vctima de cualquier forma deabandono, explotacin o abuso; tortura u otraforma de tratos o penas crueles, inhumanoso degradantes; o conflictos armados. Esa re-cuperacin y reintegracin se llevarn a cabo
en un ambiente que fomente la salud, el res-peto de s mismo y la dignidad del nio. Noobstante, se siguen utilizando nias y niossoldados en Colombia, Ruanda, Uganda, Af-ganistn, Filipinas y Sri Lanka.Otra realidad es la del nio acusado de
brujera. En el Congo y Angola, se culpa a
los jvenes de las injusticias y desgraciasque se acontecen, derivando en acusacionesfalsas de brujera. Enfermedad o penuriasfamiliares son las premisas que arrastran alfamiliar al abandono del nio/a y a la tortu-ra infantil. En Kinshasa hay unos 30.000 ni-os en la calle, abandonados por sus fami-liares y acusados de brujera. El gran nme-ro de guerras que han transcurrido en losdos pases ha dejado una secuela enorme enlas familias, las cuales se han visto obliga-dos a abandonar a los nios por carenciaseconmicas y de mantenimiento. La socie-dad congolea y angolea creen frreamen-te en la existencia de la brujera; pero tanslo es un respaldo para poder justificar lasalida de sus hijos a la calle.
Concienciarse del problema es lasolucinSegn la Declaracin de los Derechos del
Nio proclamada por la ONU en 1959, esta-blece que El nio fsica o mentalmente im-pedido debe recibir el tratamiento, la educa-cin y el cuidado especial que requiera ensu caso particular. Esto no se correspondecon el caso de los nios de la calle, que es-tn relegados al olvido en una sociedad queno se hace cargo de este problema. Es nece-sario transmitir a la sociedad la igualdad deoportunidades que se debe forjar entre losindividuos. Esto debe derivar en la creacinde un sistema mnimamente social (vivien-da, educacin, trabajo, vida cultural y so-cial), que facilite el desarrollo social y eco-nmico del menor (Resolucin 37/52 dela Asamblea General de las Naciones Uni-das, 3 de diciembre de 1.982).
actualidad
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
11
Las causas de la infancia ensituacin de calle son ladisolucin del ncleo familiar y la miseria.
-
Son cientos de jvenes los que muerenen la calle. Concienciarse del problema es lasolucin y hablar de conciencia social impli-ca responsabilidad social. En este caso esnecesario imponer el cumplimiento de lasleyes internacionales que penaliza al Estadoque condena al ostracismo a aquel joven queest desprovisto de todo tipo de asistencia.La Convencin sobre los Derechos del Ni-o, aprobada en Nueva York por la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas el 20 deNoviembre de 1989, regula (a veces sin xi-to) los derechos de todos los menores de lospases miembros que ratificaron la normati-va. Segn la Convencin los estados miem-bros deben asegurar que ningn nio (menorde 18 aos) sea privado de su derecho aldisfrute de esos servicios sanitarios y el de-recho del nio a la educacin, para as po-der ejercer con xito su derecho. Nadie pue-de maltratar, abusar, explotar a un nio; al-go que no corresponde con los nios de lacalle que estn en su derecho de vivir unavida plena y adecuada a su edad. Es necesa-rio que se cumplan los artculos de la Con-vencin aprobada, ya que alguno de los pa-ses firmantes no estn cumpliendo con loescrito.
Los nios no slo necesitan alimento,educacin y salud, sino amor y afecto. Sentir-se queridos. Los nios que abandonan sus ca-sas tienen carencia de cario. Es una bsque-da constante de amor. Sus caras parecen ha-ber vivido muchos aos y sus cicatrices sonestigmas delatadoras de una vida terrible.
InteRed, ONG de Desarrollo que trabaja en educaciny formacin profesional de nios, nias y jvenes en si-tuacin de calle ha publicado un libro que cuenta tresexperiencias de proyectos con infancia en situacin deriesgo social en 3 pases diferentes:
l Reinsercin de nios que viven en la calle desde unapropuesta socioeducativa integral con enfoque dederechos. Kinshasa (Repblica Democrtica del Con-go)
l Proceso, metodologa y hallazgos evaluativos desdela intervencin con infancia que vive la calle. SantoDomingo (Republica Dominicana)
l Proyecto socioeducativo con nios, nias y adoles-centes en situacin de riesgo. Chinautla (Guatemala)
La publicacin se puede descargar gratuitamente en elapartado de publicaciones de www.intered.org.
Proyecto socioeducativo con nios,nias y adolescentes en Chinautla(Guatemala)
actualidad
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
12
-
13
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
Jos Luis Segovia Bernab. Profesor de tica Social y Poltica en la UniversidadPontificia de Salamanca (ISP-Madrid) y coordinador del rea jurdica deldepartamento de pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Espaola.
Jess Valverde. Facultad de Psicologa de la Universidad Complutense. Escuela deinclusin social ENLACE.
Manuel Gallego Daz. Profesor Ordinario de Derecho Penal. Universidad Pontificia Comillas.
Esther Pascual Rodrguez. Abogada. Mediadora de la Asociacin de mediacin parala pacificacin de conflictos de Madrid.
Ignacio Snchez. Abogado. Hogan Lovells International.
ngel Luis Ortiz Gonzlez. Magistrado. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n 1Madrid.
Margarita Aguilera Reija. Abogada de ACOPE, Asociacin de Colaboradores con las Mujeres Presas.
M Pilar Snchez lvarez. Mediadora y abogada.
Margarita Martnez Escamilla. Catedrtica de Derecho Penal. Universidad Complutense de Madrid. Grupo inmigracin y sistema penal
Jorge del Cura. Coordinador de la Plataforma para la implantacin del mecanismocontra la tortura en Espaa.
Luis Sandalio. Asociacin Camino de Fe y Esperanza.
Manuela Carmena. Magistrada, cofundadora de Jueces para la Democracia.
Nuria Larrad. Trabajadora Social en Instituciones Penitenciarias.Mara Elena Muoz Gonzlez. Psicloga.Jos. Preso.
Anlisis
Coordenadas
Entrevista con
En primera persona
Opinin
Colaboran
mongrficos CRTICA
La crcel del siglo XXI
-
Con un ttulo similar al queencabeza estas lneas, ungrupo de profesorescomprometidos con larealidad penitenciariapublicbamos el estudioAndar 1 km en lnea recta.La crcel del siglo XXI quevive el preso1. El ttulo noslo dio un preso cuando,preguntado acerca de qusueo le gustara realizaruna vez excarcelado,contest que simplementeandar 1 Km en recta. Nosserviremos tambin deltrabajo colectivo Otroderecho penal es posibleque pretende latransformacin yhumanizacin del sistemapenal.2
anlisisJos Luis Segovia Bernab
La crcel delsiglo XXIDesmontando mitos y recreando alternativas
E s verdad que en los ltimos aos hanmejorado las condiciones residen-ciales y que se han hecho esfuerzospor hacer menos opacos los centros peniten-ciarios mediante la entrada de ONGs. Lomismo se diga acerca de ciertos acentos trata-mentales (mdulos de respeto, disminucin deprimeros grados, aumento de terceros) y del em-peo personal de la actual Secretaria Generalde Instituciones Penitenciarias, Mercedes Ga-llizo. Sin embargo, la realidad del sistema pe-nal y penitenciario dista mucho de la percep-cin que tiene buena parte de la ciudadana ydesde luego se encuentra muy lejos de lo de-seable.
La crcel, pero no slo la crcelUna mirada elemental sobre los habitantes
de los presidios nos muestra cmo la prisin si-gue siendo un desage por el que se cuela lo quela sociedad no integra. A pesar de cierta de-mocratizacin de la poblacin reclusa mer-ced a delitos interclasistas como los de violen-cia de gnero y contra la seguridad en el trfi-co, la inmensa mayora de los presos y presasprovienen del mundo de la vulnerabilidadpersonal y de la precariedad social. Ello obli-ga a no descontextualizar la crcel. Es el re-sultado final de filtros selectivos penales (en ellaacaban quienes han sido previamente conde-nados, imputados, detenidos e investigados) y
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
14
anlisis
-
sociales (buena parte de sus involuntarios in-quilinos tena buena parte de sus derechos so-ciales y econmicos vulnerados antes de queinterviniese la maquinaria de la justicia penal).La crcel no es culpable de los males sociales:se limita a gestionarlos y a cronificarlos.
La radiografa de la persona presa espaolanos mostrara a un varn (90%), relativamentejoven (36,81 aos de edad media), sin traba-jo fijo o con trabajo de muy escasa cualifica-cin, hijo a su vez de trabajador poco cualifi-cado, con bajo nivel educativo y procedente defamilia numerosa (ms de un 80%). Algo querevela la reproduccin social de los itinerariosde exclusin social es que casi una tercera par-te tiene o ha tenido familiares en prisin. Es-to supone que un nmero reducido de familias,vinculadas a espacios territoriales degradados,acumula buena parte de la clientela del siste-ma penitenciario.
Con esta breve aproximacin se puede per-cibir la neta correlacin apuntada entre ex-clusin social y control penal. En concreto, esmuy preocupante el incremento de la poblacinpenitenciaria con enfermedades mentales (ca-
si 10.000 internos tienen antecedentes). Es unhecho social muy grave que el abordaje de la en-fermedad mental haya pasado del mbito de laspolticas sanitarias al mbito de las polticas deseguridad ciudadana. Asimismo existe una sig-nificativa presencia de discapacitados fsicos ypsquicos (tambin cerca de 1.000 internos tie-
nen acreditada esta ltima situa-cin) y, en proporcin creciente, lade ancianos incluso de ms de 70aos de edad, algunos de ellos de-pendientes. En definitiva, la prisinest realizando funciones de su-plencia de los servicios pblicos.Este problema tender a agudizarsecon los efectos de la actual crisiseconmica si se sigue reduciendola proteccin social.
Un rigordesproporcionado e innecesario
El Derecho penal es necesariosin duda. Pero se est abusando del. No es ajena a esta poltica cri-minal la presin social y mediti-ca. A pesar de que los delitos gra-vsimos son escasos (casi conoce-mos a las vctimas por el nombrey apellidos), se multiplica la aper-tura de telediarios con sucesos ytertulias que reproducen hasta lasaciedad hechos luctuosos acon-
En Espaa no existe unproblema especialmente gravede inseguridad. Nuestra tasa decriminalidad es menor que lamedia de los pases europeos.Sin embargo, paradjicamente,Espaa tien uno de losporcentajes de presos ms altosde Europa, habindose llegadoa cuadruplicar su poblacinpenitenciaria en el periodo1980-2009
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
15
anlisis
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
16
tecidos hace varios aos. Ello provoca en la po-blacin una sensacin de indefensin y alarmasocial que no responde a la realidad. La ma-yor parte de los delitos tienen mucha menor en-tidad, aunque sus autores estn igualmente en-tre rejas. As, prcticamente 2/3 de los presosvarones lo estn por delitos contra el patri-monio y contra la salud pblica. En el caso delas mujeres, se eleva a un 81%, lo que da piea reflexiones interesantes desde la perspectivade gnero. Las subidas ms importantes tienenque ver con los delitos de ms reciente tipifi-cacin o cuyo endurecimiento se ha abordadoen los ltimos aos: la violencia de gnero y laseguridad vial.
En efecto, en Espaa no existe un proble-ma especialmente grave de inseguridad. Nues-tra tasa de criminalidad es menor que la me-dia de los pases europeos. La tasa del 2009 hasido la ms baja de la dcada y en el ao 2008la tasa de delitos por cada 1000 habitantes fueen Espaa de 46,7. La media europea est en
el 70,4. En Gran Bretaa 101,6 y en Alemania76,3 (por encima de la media). En realidad, entrminos globales, la delincuencia en Espaapresenta una lnea globalmente descendentedesde hace 20 aos.
Sin embargo, paradjicamente, Espaatiene uno de los porcentajes de presos ms al-tos de Europa, habindose llegado a cuadru-plicar su poblacin penitenciaria en el pero-do 1980-2009. En todo caso, en menos de tresdcadas se ha multiplicado por cuatro (404%)la poblacin encarcelada, mientras el conjun-to del pas ha pasado de tener 37,4 millones dehabitantes a contar con casi 46 millones de ha-bitantes.
En definitiva, la poblacin penitenciaria vaaumentando exponencialmente sin respondera un incremento de los delitos. Ello se explicaen primer lugar, porque se recurre cada vez msa la crcel. En segundo lugar, porque la penade prisin ha ido alcanzando una duracin ma-yor. Y, adems, en tercer lugar, porque con el
-
anlisis
Cdigo Penal vigente de 1995, las penas, enms de un 80% de los casos, se cumplen en suintegridad, a pulso como dicen los penados.
Esta tendencia no tiene por qu ser un he-cho inevitable. Portugal, en los ltimos diezaos ha logrado revertir el proceso de incre-mento exponencial en la dcada de los 90 has-ta volver a tener los mismos niveles de encar-celamiento de 1992. An ms espectacular esel caso de Holanda, que cierra 8 centros pe-nitenciarios por innecesarios, merced a la am-plia implantacin generosa de alternativas a laprisin.
Con menos fracasos de los que se supone
Segn la Ley Penitenciaria, el permiso tie-ne como finalidad esencial la preparacin pa-ra la vida en libertad. Tambin son tiles pa-ra la atenuacin de los efectos desestructura-dores de la crcel, el mantenimiento de los vn-culos familiares, la bsqueda de trabajo, el ini-cio de nuevas relaciones personales o el con-tacto con asociaciones de reinsercin social. Portanto, el permiso es un reconocimiento expresode que la persona presa sigue formando par-te de la sociedad.
En cuanto al ndice de no reingreso en re-lacin al nmero de permisos ordinarios y ex-traordinarios concedidos, era de un 3,65% afinales de los setenta y en la actualidad es tanslo de un 0,54% (5,4 por mil), casi siete ve-ces menos. Algo parecido ocurre con los per-misos de fin de semana que en el mismo pe-
rodo han pasado de una tasa de no retorno deun 4,3 por mil, hasta bajar a un 0,186 por mil(0,0186%). Por cierto, suele cumplirse una m-xima: los centros penitenciarios que indivi-dualizan ms el tratamiento, que tienen mejordefinidos los perfiles de los internos y que otor-gan ms permisos son los que presentan tasasms bajas de no reingreso. Una vez ms, el n-dice de fracasos en Espaa es netamente infe-rior al de otros pases de nuestro entorno.
Agunas graves patologasEn los ltimos aos, determinados grupos
de presin vienen pidiendo la implantacin dela cadena perpetua. Olvidan que en las crce-les espaolas viven 345 personas (sin contar conlas condenadas por delitos de terrorismo) quecumplen condenas superiores a los 30 aos.Uno de los condenados, sin delitos de sangrelo es a casi 106 aos a cumplir en su integri-dad! por ms que existan ciertos lmites lega-les tericos.
Las leyes de otros pases que mantienen laprisin perpetua no permiten estas situaciones.En Inglaterra-Gales el tiempo medio de cum-plimiento de la cadena perpetua es de 15 aos.Francia establece una revisin a los 18 22aos (casos de reincidencia) que no impide lasemilibertad previa. El tiempo medio de cum-plimiento es de 23 aos. El nmero de reclu-sos con ms de 30 aos de pena de prisin as-ciende en Francia a 20; en Espaa a 345, sincontar los delitos de terrorismo.
Por otra parte, no es aceptable el vigentemodelo de primer grado (aislamiento en celdapor tiempo indefinido), puesto que niega la dig-nidad de la persona. El Reglamento Peniten-ciario, recientemente reformado, legaliza prc-ticas como el cambio sistemtico de celda, loscontinuos registros y cacheos, los controles ca-da hora las 24 horas del da, las 21 horas deincomunicacin en celda, etc. Es una incon-gruencia que, por causas disciplinarias y comosancin, el lmite sea de 42 das y por supues-tas razones tratamentales no haya lmite al-guno. De este modo, la legislacin permite queuna persona permanezca en este rgimen de ais-lamiento durante toda la condena que puedealcanzar los 40 aos y ms. Como seala elObispo responsable de la Pastoral Penitencia-ria, las condiciones son tan duras y suponen
La prisin sigue siendo un desagepor el que se cuela lo que lasociedad no integra. A pesar decierta democratizacin de lapoblacin reclusa merced a delitosinterclasistas como los de violenciade gnero y contra la seguridad enel trfico, la inmensa mayora delos presos y presas provienen delmundo de la vulnerabilidad personaly de la precariedad social.
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
17
-
una negacin tal de la sociabilidad humana queel aislamiento debera quedar como ltima me-dida, por el tiempo mnimo imprescindible,afectado por una finalidad concreta mensura-ble y sometido a un mximo temporal infran-queable.
Y las vctimas de los delitosdesatendidas
El proceso penal convencional no slo noofrece cauces para la expresin y satisfaccinde las necesidades de la vctima sino que fre-cuentemente supone una experiencia doloro-sa para ellas. La vctima es un perdedor porpartida doble: frente al infractor y frente alEstado. La obsesin del sistema penal por elcastigo del culpable ha dejado en el olvido elprotagonismo que debe tener la vctima. En laactualidad es poco ms que una mera prue-ba de cargo, un instrumento, para lograr elcastigo del culpable. Las ms de las veces, ade-ms de robadas, pierden dinero en mltiplesidas y venidas a los juzgados, sin recibir ni in-formacin ni auxilio de nadie y a veces com-pelidas a asistir a las diligencias bajo amena-za de que caso de incomparecencia sern con-ducidas por la fuerza pblica; ellas, las vc-timas del delito!
No es de extraar que un sistema que hasustituido el dilogo por el interrogatorio y lasnecesidades de las partes por el ritualismo y laburocracia, satisfaga en nada a las vctimas yque stas clamen por una justicia que no lle-ga y piensen que la nica salida ha de venir dems penas, ms castigo y ms violencia insti-tucional.
La justicia restaurativa: una apuestahumanizante3
Sin embargo, frente a este modelo que s-lo produce insatisfaccin generalizada, en losltimos aos se han empezado interesantes ex-periencias de Justicia Restaurativa. Es la lla-mada justicia de las 3 erres: responsabili-zacin del infractor, reparacin del dao cau-sado a la vctima y restauracin de las rela-ciones sociales quebradas por el delito. Ya vasiendo bastante conocida su principal herra-mienta: la mediacin penal. El culpable reco-noce los hechos, pide perdn a la vctima, sele facilita un proceso rehabilitador si lo preci-
sa (p.e. un tratamiento de su drogodependen-cia) y repara el dao causado en la forma pac-tada con quien sufri el delito. La vctima esacogida, escuchada, acompaada y finalmen-te reparada y aliviada en su dolor. Las mayo-res virtualidades del modelo se producencuando la vctima encuentra contestacin deboca de su agresor a algo a lo que el sistemapenal convencional jams respondera: Porqu me hiciste esto? Hemos sido testigos deinfinidad de procesos sanantes para las vcti-mas y para los infractores. En este momento,se estn desarrollando proyectos piloto en ca-si todas las comunidades autnomas y a no tar-dar mucho contaremos con la su necesaria re-gulacin. Se trata, en suma, de ayudar a vivirincluso los delitos ms graves como una te-rrible odisea, pero una odisea ya superada(Rojas Marcos). Y ello no mediante la impu-nidad, sino a travs de la responsabilizacin,la empata y el ponerse en el lugar del otro. Laincidencia sobre la disminucin espectacular dela reincidencia es otro buen argumento paraprofundizar en este modelo reconciliatorio tanprometedor, que minimizar el actual abuso dela crcel.
Notas1. M. GALLEGO, P. CABRERA, J. ROS y J.L. SEGOVIA, An-
dar 1 km en lnea recta. La crcel del siglo XXI que vive
el preso, Universidad Pontificia Comillas, Madrid,2010.
2. www.otroderechopenal.com
3. En 2009, cerca de 1.400 personas encarceladas tenan ms de 60 aos de edad.
4. Para ahondar en este tema, ver Julin ROS; Esther PAS-CUAL; Alfonso BIBIANO y Jos Luis SEGOVIA, Media-cin penal y penitenciaria. Experiencias de dilogo en
el sistema penal para la reduccin de la violencia y el su-
frimiento humano, Colex, Madrid, 20102; tambin se sa-car provecho de Margarita MARTNEZ ESCAMILLA(dir.), Justicia restaurativa, mediacin penal y peniten-ciaria: un renovado impulso, Ed. Reus e Instituto Com-plutense de Mediacin y Gestin de Conflictos, Madrid,2011.
18
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
anlisis
-
anlisis
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
La crcel es el lugar donde la sociedad descarga su ms elevadacapacidad de violencia y es un atentado para la dignidad del serhumano. A lo largo de muchos aos de trabajo con personas quehan sufrido encarcelamiento, he conocido a muchos que han salidoadelante a pesar de la crcel, pero no he conocido a nadie que hayasalido adelante gracias a la crcel; la crcel encierra no slo alcuerpo, sino a la mente y la vida, y sus secuelas son, a menudo,permanentes y ejercen su efecto nocivo mucho despus de que lapersona haya recuperado la libertad.
Jess Valverde
20
Fotograma de Celda 213, thriller espaol que se desarrolla en una crcel
ALGUNASCONSECUENCIAS DE LA CRCEL
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
Evidentemente, en un artculo nopuedo referirme a todas las conse-cuencias de la crcel, a las que he de-dicado ya otros trabajos. Por tanto, me refe-rir slo a algunas de las consecuencias en lamente y en vida de la persona presa.
La crcel, un peldao ms de laexclusin social
En primer lugar, es preciso hacer referen-cia a la cotidianizacin de la vida, vivir el daa da. La crcel, la mayora de las veces, es unpeldao ms de un proceso de exclusin social,que ha enseado a la persona en esa situacina vivir al da, en una primariedad sumamenteadaptativa, ya que nunca ha controlado el fu-turo, por lo que ms vale que no piense en l,ni el pasado, con lo que es mejor olvidarlo encuanto pase. Por tanto, su vida se reduce al msradical presente. Esta primariedad llega a su c-nit en la crcel; la persona presa se encuentraatrapada en el tiempo. A eso es a lo que llamocotidianizacin de la vida. Ese vivir al da,en el futuro le traer problemas importantes,pero ahora, en la crcel, le va a ayudar a so-brevivir, a adaptarse al encarcelamiento, es-tando horas, das y aos sin nada que hacer ysin poder hacer nada, limitndose al aqu y
ahora. Eso s, en un presente centrado ni-camente en la crcel, en los barrotes y muros,fsicos y mentales, que encierran su cuerpo, sumente y su vida.
Obviamente, esta adaptacin, radical-mente situacional, tiene como consecuenciaque las pequeas cosas adquieren una rele-vancia esencial, lo que es una evidencia ms dela pobreza de la vida en la crcel. Desde nues-tra perspectiva de personas que viven fuera, es-to se podra interpretar como una exageracinde las situaciones, pero no desde su vida. Pa-ra el preso esas pequeas cosas son lo nico quetiene. Es una manera ms de vivir la crcelde metrsela dentro de la mente y de la vida yle va a costar salir de esa crcel mental ms quede la crcel fsica. Pero ahora, en el encarce-lamiento, es una manera de vivir, de sobrevi-vir al menos, la nica a la que tiene acceso. Esos, adaptarse a la crcel implica, a menudo, in-adaptarse a la vida, y eso lo tendremos queabordar ms adelante, pero ahora eso es lo quehay, ah tiene que vivir, y vivir al da es la me-jor manera de mantener la cordura.
Por supuesto, en el futuro, cuando salga dela crcel y quiera abordar su vida de maneradiferente, esta cotidianizacin de la vida serun hndicap importante para vivir, pero aho-ra, en el encierro, es la nica manera lgica devivir, a menudo, la nica posible.
Sexualidad y encarcelamientoQuiero, tambin, hacer referencia a la al-
teracin de la sexualidad como otra conse-cuencia importante del encarcelamiento, queest vinculada a la ausencia de control y de res-ponsabilizacin de la propia vida.
Por una parte, las relaciones sexuales conpersonas del exterior se encuentran afectadaspor el espacio penitenciario, por las normas defuncionamiento y por el hacinamiento.
En cuanto al espacio, el nfasis en la se-guridad y no en la habitabilidad hace que loslugares en que se producen los encuentros n-timos sean fros y deficientemente equipados.Claro que no es posible que sean de otra ma-nera espacios que son para eso, y slo para eso.Las normas de funcionamiento llevan a un con-trol de las personas de fuera y tambin de lasde dentro, para evitar intercambios, con lo quese producen cacheos, al menos para los presos,
La persona presa bloqueaprofundamente su capacidadde afecto; necesita proteger suyo, su propia autoestima,fuertemente puesta en peligropor el encarcelamiento. Esadureza emocional no es unacausa de la delincuencia, sinouna consecuencia delencarcelamiento, un sanomecanismo para sobrevivir dela forma ms adaptativaposible.
21
-
que deshumaniza an ms el encuentro. Porotra parte, como efecto del hacinamiento y dela escasez de espacios para esa finalidad, el tiem-po es corto, y no da tiempo a acercamientos,caricias, etc. Hay que ir deprisa, porque ense-guida han de entrar otras parejas. No hay tiem-po para sutilezas. No se trata de hacer elamor, se trata de otra cosa. Es decir, la rela-cin sexual no se produce como resultado deun proceso de acercamiento, con seduccin ocon complicidad al menos; all vas a lo quevas. Y esto tiene consecuencias.
En la crcel, la sexualidad, as diseada tie-ne como consecuencia un serio embruteci-miento. Como planteaba antes, apenas tiene ca-bida la ternura, ni siquiera la pasin. Esto tie-ne que ver con otros aspectos de la vida en lacrcel, como el estado permanente de ansiedad,la primariedad absoluta del comportamiento,el egocentrismo, etc. Evidentemente, este tipode relacin sexual tiene tambin consecuenciaspara la pareja, que a menudo se siente mal, lle-gando al encuentro ntimo con miedo, con an-siedad y vergenza. Muchas mujeres me hancomentado que les daba vergenza pensar que
todas las personas con las que se cruzaba sa-ban a qu iba, o de donde vena, que no ha-ba ninguna intimidad y que l (su pareja, elpreso), no era as, que en la crcel se compor-taba de otra manera. Por tanto, muy frecuen-temente se produce frigidez en la pareja y re-sistencia de la pareja a asistir a esos encuentrosntimos, lo que empeora an ms el deterioroque la crcel supone.
Otra manifestacin sexual, en la crcel yfuera de la crcel, es la relacin homosexual.Cuando la persona presa no tiene posibilida-des de encuentros sexuales, incluso cuando sutendencia sexual sea heterosexual, puede lle-gar a mantener relaciones homosexuales, so-bre todo cuando el encarcelamiento se pro-longa, como alternativa sexual. Este tipo de re-laciones, cuando la persona sale en libertad, nosuele mantenerse, ni suele dejar secuelas. Sim-plemente se acepta.
Por ltimo, la masturbacin, como todo enla crcel, tambin se anormaliza. En la crceles la manifestacin sexual ms frecuente. Pe-ro en el encerramiento, por sus condiciones es-peciales adquiere matices importantes. A me-
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
22
anlisis
-
nudo se consigue un desahogo, pero con muyescaso placer, por lo que no es infrecuente queno se consiga la eyaculacin. La masturbacinse convierte, pues, en un elemento ms de la po-breza de la vida en la crcel.
La afectividad y su relacin con la crcel
Obviamente, los problemas de la afectividadcomienzan antes de la entrada en prisin, y du-rante el encarcelamiento se profundizan, au-mentando conforme se prolonga el tiempo decrcel. De esta manera, tambin los afectos seacaban viendo atrapados en el tiempo de crcel.
En unas primeras etapas, las manifesta-ciones ms evidentes suelen ser una elevadaagresividad y una acusada dureza emocional.La agresividad es tanto una rebelin contra lapercepcin de la vulnerabilidad, a lo que no es-taba acostumbrado, como contra una institu-cin que lo que pretende es domarlo, no re-cuperarlo, con una dosis importante de des-personalizacin. Se inicia as una peligrosa agre-sin mutua entre el individuo y la institucinpenitencia que, si es prolongada, va a tener unasconsecuencias devastadoras sobre la mente yla vida del recluso.
La primera va a ser la dureza emocional, esdecir, bloquearse emocionalmente para quelas agresiones institucionales, absolutamente po-derosas, le daen lo menos posible. La perso-na presa bloquea profundamente su capacidadde afecto y por eso aparece como inafectivo, in-
diferente, lbil incluso; necesita proteger su yo,su propia autoestima, fuertemente puesta en pe-ligro por el encarcelamiento. Esa dureza emo-cional no es, como a menudo se mantiene des-de una perspectiva lejana al preso y el ambien-te en que se le obliga a vivir, una causa de la de-lincuencia, sino una consecuencia del encarce-lamiento, un sano mecanismo para sobrevivirde la forma ms adaptativa posible.
An no ha llegado al fatalismo. Lo harms temprano que tarde, mejorando su con-ducta, eso s, a costa de una profunda amar-gura que le va a acompaar durante muchotiempo, quizs para siempre.
Si regresa a la prisin, la situacin va a ircambiando; ha madurado, va a ir aprendien-do a vivir en la crcel y, a la vez, se va a ir me-tiendo la crcel en la mente y en la vida. Su en-frentamiento con la institucin no ha desapa-recido, incluso es ms profundo, pero hacambiado, ser ms srdido, aparentementemenos agresivo, porque el recluso se mete den-tro de s, su caparazn autoprotector ha au-mentado de tamao y de grosor. Su capacidadde afecto permanece cuidadosamente oculto;por eso, en general, sigue manifestndose co-mo desconfiado e inafectivo, al menos en sucomportamiento manifiesto. Otra cosa va a sersu vida interior; va a comenzar un proceso deidealizacin del recuerdo que, de momento, leva a servir, eso s, a costa de lo que pasar cuan-do salga en libertad. Ir caminando cada vezms profundamente hacia el fatalismo, que se-r un hndicap en el futuro cuando intente, sies que ocurre alguna vez, dar un golpe de ti-mn a su vida.
As pues, en la crcel el preso se va a ma-nifestar como duro, inafectivo, indiferente, loque es una estrategia de supervivencia en la cr-cel, la mejor y tal vez la nica manera adap-tada de vivir en un ambiente violento en el quenecesita defenderse. Pero si nos acercamos, sirompemos la distancia, sobre todo por partede las personas que venimos de fuera, encon-tramos, que oculta debajo de mltiples capasde dureza emocional, a menudo se encuentralo contrario, una profunda sensacin de de-samparo y una pattica sobredemanda afecti-va, derivada de la vulnerabilidad de que ha-blaba antes, que tanta importancia tiene, y quese manifiesta en la crcel de una manera muy
Si nos acercamos, sirompemos la distancia,encontraremos que ocultabajo mltiples capas dedureza emocional, a menudose encuentra una profundasensacin de desamparo yuna pattica sobredemandaafectiva
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
23
anlisis
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
24
compleja. Ambas caractersticas emocionales,desamparo y sobredemanda afectiva, han de es-tar cuidadosamente tapadas para no bajar laguardia en la crcel donde, por otra parte,tampoco son frecuentes las situaciones que lla-men a la ternura.
En resumen, en cuanto a la afectividad, esimportante que sepamos que esa dureza emo-cional esconde una vulnerabilidad que no esms que un intento, a menudo pattico, de so-brevivir.
El aislamientoLa crcel, por otra parte, tiene como con-
secuencia inmediata e importante, una prdi-da radical de las vinculaciones previas de la per-sona. A partir de la detencin y posterior en-trada en prisin, la persona se encuentra en unasituacin de aislamiento tajante. A partir de esemomento, sus contactos con el mundo exteriorvan a ser filtrados por la institucin, que de-cidir cundo y dnde. Este aislamiento delmundo exterior tiene consecuencias durante elinternamiento y, como siempre, se prolonganal salir en libertad.
En la crcel, en primer lugar, se produce unaimportante restriccin de las relaciones inter-personales; el preso no puede ver a quien quie-ra, sino a quien sea aceptado por la institucin.
En consecuencia, esto lleva a una prdida gra-dual de vinculaciones con personas del exterior.Adems, muchas de las personas de fuera, in-cluso las que pueden acceder a los locutorios,si la situacin de internamiento se prolonga,irn distanciando sus visitas (no es cmodo niagradable ir a una crcel) y muchas de ellas aca-barn por desaparecer, lo que va a aumentarel sentimiento de soledad y desubicacin en elinterno. Ms tarde, en libertad y durante lospermisos penitenciarios, esto traer problemasaadidos.
El tiempo de crcel es un tiempo vaco decontenido. Es una reaccin adaptativa queayuda al preso a sobrevivir en la crcel y que es-t muy relacionada con la provisionalidad conque se vive la crcel, por muchos aos de con-dena que se arrastren. Pero la prolongacin delencierro har que la persona vaya perdiendo lanocin de la realidad exterior, con lo que sus re-cuerdos se irn distorsionndo e idealizndose,tambin como reaccin adaptativa, y, como no,tambin le traern problemas ms tarde.
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
25A pesar de ser la sancin ms gravey definidora del Derecho penal sihacemos abstraccin de la penacapital y resultar hoy imprescindible por ra-zones de prevencin general en la lucha con-tra la criminalidad media y grave, la prisinno ha dejado de estar en discusin desde suintroduccin en los ordenamientos penales.
Alternativas a las penas cortas deprisin
Son muchos e importantes los inconve-nientes que pesan sobre las penas cortas deprisin de hasta seis meses por lo que yadesde finales del siglo XIX existe una tenden-cia poltico criminal a favor de su sustitucinpor otras menos desocializadoras y perjudi-
La prisin, que hasta finales del siglo XVIII no pas de ser una medidaaseguradora de la presencia del reo en el proceso, fue experimentando a partir
de entonces un rpido y progresivo avance como pena en los ordenamientosjurdicos no slo por considerarse ms humana y eficaz que las penas a las quefue sustituyendo penas de muerte, corporales e infamantes-, sino sobre todo
por su adaptabilidad a la gravedad del delito. Adems, con la organizacin de laejecucin de la pena de prisin de acuerdo con diferentes sistemas
penitenciarios se va a pretender conseguir con ella algo ms que la simpleseparacin del condenado de la sociedad. Se va a intentar reintegrarlo a la
sociedad para que en adelante sea capaz de vivir respetando el ordenamientojurdico y convivir en paz con los dems.
anlisisManuel Gallego Daz
Alternativasal sistemapenitenciario
-
26
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
anlisis
ciales. Por lo general las penas cortas de pri-sin intimidan poco y adems apenas sirven alos fines de la resocializacin, ya que su cortaduracin impide cualquier intervencin mni-mamente eficaz sobre la persona del conde-nado y, por el contrario, el contacto concriminales habituales y profesionales sueleejercer un influjo de corrupcin y contagiosobre el resto de delincuentes. Adems pro-ducen el desarraigo del delincuente al apar-tarle de su familia, trabajo y relacionessociales y conllevan efectos estigmatizadores.Tampoco se deben desdear las situaciones dehacinamiento de los centros penitenciarioscon los consiguientes problemas para la disci-plina y el buen orden dentro de ellos y losaltos costes econmicos que suponen para elEstado. Pero no se pueden hacer generaliza-ciones excesivas, pues en relacin con deter-minados delitos (delincuencia econmica ocontra la seguridad vial) las penas cortas deprisin pueden producir efectos intimidato-rios y no resultan tan desaconsejables desdeel punto de vista de la reinsercin dado queen muchos casos se trata de delincuentes so-cialmente integrados.
El espacio dejado por las penas cortas deprisin viene siendo ocupado en los ordena-mientos penales sobre todo por la pena demulta, pero tambin por penas privativas dederechos o incluso por otras penas privativasde libertad. Todas estas penas resultan mni-mamente idneas para satisfacer las exigenciasde la prevencin general y de la reafirmacindel ordenamiento jurdico.
La multa es la pena que desde el siglo XIXha venido ocupando en mayor medida el espa-cio que han ido dejando las penas cortas pri-vativas de libertad. Sus ventajas superan a susinconvenientes. Aunque sea en menor medidaque la prisin, la multa tambin tiene capaci-dad intimidatoria por la seduccin que posee eldinero en nuestras sociedades consumistas; nodesocializa al no alejar al condenado de sus re-laciones familiares, laborales y sociales; es f-cilmente graduable y adaptable a la situacineconmica del condenado; carece de los efectossecundarios del contagio con otros internos; nosupone gastos para el Estado sino que es unafuente de ingresos; es adecuada para determi-nados delincuentes como el ocasional y los nonecesitados de resocializacin. En cambio,
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
como inconvenientes, no garantiza su pago porel propio penado; su impago da lugar a unaresponsabilidad personal subsidiaria; y sobretodo genera situaciones de desigualdad al noafectar por igual a todos en funcin de la si-tuacin econmica del condenado, aunque esteinconveniente ha quedado paliado con el sis-tema de dasmulta que ha asumido el CdigoPenal de 1995.
Este Cdigo, en su redaccin originaria,introdujo como una de sus novedades msimportantes la pena de arresto de fin de se-mana, una pena privativa de libertad de cortaduracin pero de cumplimiento discontinuodurante los fines de semana en el estableci-miento penitenciario ms prximo al domici-lio del arrestado o en depsitos municipales,aunque tambin poda ordenarse su cumpli-miento en otros das de la semana y cumplirsesubsidiariamente de forma ininterrumpida. Seobviaban as los mayores inconvenientes de lapena de prisin, pero la LO 15/2003, de 25de noviembre, la suprimi por no haber cum-plido las expectativas que en ella se habanpuesto, aunque en su descargo hay que decirque no se le dot de los medios materiales ypersonales necesarios.
Con la supresin de esa pena y la rebajadel lmite mnimo de la prisin de seis a tresmeses en la reforma del Cdigo Penal llevadaa cabo por la citada LO 15/2003, el espaciode las penas inferiores a esta duracin es ocu-pado ahora, aparte de por la multa, por lostrabajos en beneficio de la comunidad y por lapena de localizacin permanente que obligaal penado a permanecer en su domicilio o enlugar determinado fijado por el juez en la sen-tencia (art. 37.1 CP). Esta pena privativa de li-bertad, que evita algunos de los efectosperjudiciales de la pena de prisin, se incluyinicialmente en el Cdigo Penal slo para lasfaltas (con una extensin mxima de docedas), pero la ltima reforma del Cdigo Penalllevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 dejunio, la ha incluido tambin como eventual-mente sustitutiva de las penas de prisin dehasta seis meses. Su efectividad es controlablemediante sistemas electrnicos o telemticos.
La LO 15/2003, de 25 de noviembre, in-trodujo tambin la posibilidad de que la penade trabajos en beneficio de la comunidad ope-
rase en sustitucin de las penas cortas priva-tivas de libertad. Se trata de una pena queconsiste en la prestacin gratuita de trabajode utilidad pblica y que ha de contar nece-sariamente con el consentimiento del penado,pues en otro caso estaramos ante un trabajoforzado prohibido por el art. 25.2 de la Cons-titucin. Ello obliga a que esta pena deba sersiempre alternativa a otra.
Sustitutivos penales para las penasde prisin inmediatamentesuperiores
Estas posibilidades de prescindir directa-mente de las penas privativas de libertad yano estn indicadas, en cambio, en relacincon las penas de prisin de duracin inme-diatamente superior a los seis meses (en nues-tro ordenamiento penal superiores a tresmeses) y hasta un ao o dos aos de duracin,aunque existen razones que aconsejan dejarde ejecutarlas en cada caso cuando ello puedaresultar contraproducente por razones de pre-vencin especial. Esta tendencia poltico cri-minal de considerar la pena de prisin comoultima ratio para el mantenimiento del ordensocial y preferir otras penas e institucionesmenos desocializadoras y estigmatizadoras hallevado a la mayor parte de los ordenamientospenales actuales a introducir, segn distintosmodelos, instituciones que van en la lnea desuspender la imposicin o la ejecucin de lapena de prisin cuando concurran determina-das circunstancias.
En esta lnea el Cdigo Penal espaolprev la suspensin condicional de la penapara delincuentes primarios condenados a
27
Considerar la pena de prisin comoltima ratio y preferir otras penasmenos desocializadoras yestigmatizadoras ha llevado a lamayor parte de los ordenamientospenales actuales a introducirinstituciones en la lnea desuspender la imposicin o laejecucin de la pena de prisin endeterminadas circunstancias.
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
penas de prisin no superiores a dos aos. Lapena se impone en la sentencia, pero el juezpuede acordar dejar en suspenso su ejecucindurante un cierto plazo de tiempo transcu-rrido el cual y sin que el condenado haya co-metido delito alguno la pena se da porextinguida. La suspensin de la ejecucin dela pena queda siempre condicionada a la ob-servancia de determinadas obligaciones y de-beres tendentes a facilitar que el condenadono vuelva a recaer en el delito.
La otra posibilidad que instrumenta nues-tro Cdigo Penal para evitar la ejecucin deeste segmento de penas de prisin es su susti-tucin por otras penas menos perjudicialespara el condenado. Pronunciado el veredictode culpabilidad del sujeto se impone y fija en lasentencia la pena de prisin de hasta un ao, oexcepcionalmente de hasta dos, pero en lamisma sentencia o despus en auto motivado yantes de dar inicio a su ejecucin, el juez puedesustituirla por penas de multa o trabajos en be-neficio de la comunidad y, despus de la re-forma llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22de junio, tambin por localizacin permanentecuando se trate de penas de prisin que no ex-cedan de seis meses, establecindose en todosestos casos los pertinentes mdulos de conver-sin de una pena por otra. Adems, en estossupuestos, el juez podr imponer tambin laobservancia de determinadas obligaciones odeberes tendentes a facilitar al condenado la norecada en el delito.
Alternativas a las penas largasprivativas de libertad
Las penas largas de prisin son altamenteinhumanas y desocializadoras por los graves eirreversibles efectos que pueden llegar a pro-ducir en la persona del penado. A pesar de elloy del escepticismo sobre su eficacia resociali-zadora, no se puede prescindir de ellas para ha-cer frente a la criminalidad media y grave sobretodo por razones de prevencin general. Antela falta de alternativas para estas penas habrque centrar la atencin en que su ejecucin sealo ms humana y resocializadora posible pro-curando que el condenado no salga ms des-ocializado de lo que entr. Aqu las alternativasestn, pues, en las propias condiciones en quehaya de cumplirse la pena de prisin.
L ae j ecu -cin dela penade prisin hade ser siem-pre humanay lo menos des-tructiva posible cumplin-dose en condiciones de vidadignas para los internos yrespetuosas con sus dere-chos como ciudadanos. Deacuerdo con el mandatoconstitucional, el sistemapenitenciario no puede de-jar enteramente cerrada laesperanza al penado, sino que por medio de lospermisos de salida, el rgimen abierto, los be-neficios penitenciarios y la libertad condicio-nal tiene que ofrecerle estmulos que le ayudena colaborar en el tratamiento para avanzar enla lnea de su reeducacin y reinsercin. Evi-dentemente el cumplimiento ntegro y repre-sivo de las penas largas de prisin que propiciael artculo 78 del Cdigo Penal resulta incom-patible con estos fines resocializadores.
Por otro lado, la duracin de la pena deprisin no puede ser tan larga que impida alcondenado rehacer luego su vida como per-sona y ser social. Una importante tendenciapoltico criminal, con base en estudios cient-ficos que han puesto de manifiesto que priva-ciones continuadas de libertad por encima de15 aos suponen deterioros irreversibles en lapersonalidad de quienes las padecen (reduc-cin de las funciones vitales, desarrollo pato-lgico de la personalidad, procesos deregresin a estadios infantiles y otros tipos dedisfuncionalidades), va en la lnea de estable-cer su lmite mximo en esa extensin. Encambio, las reformas del Cdigo Penal que in-trodujo la LO 7/2003, de 30 de junio, se pro-dujeron en la direccin inversa, toda vez quepara determinados supuestos excepcionales sepueden llegar a cumplir, de forma ntegra yefectiva, hasta 40 aos. Estas penas de prisinde tan larga duracin no dejan de ser cuestio-nadas por su cercana con las penas inhuma-nas y degradantes que prohbe el art. 15 de laConstitucin espaola.
28
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
A l pensar en la justicia restaurativa meviene a la mente inmediatamente unbreve pasaje del libro El extranjerode Albert Camus que dice refirindose a un pro-cesado: Sin embargo, algo me molestaba va-gamente. A pesar de mis preocupaciones, mesenta tentado a veces a intervenir y mi abogadome deca entonces: cllese, ser mejor para sucausa. Pareca como, si de algn modo, el pro-ceso se llevase dejndome fuera. Todo se de-sarrollaba sin mi intervencin. Se decida misuerte sin contar conmigo. De vez en cuando,tena ganas de interrumpir a todo el mundo, ydecir: pero de todos modos, quin es el acu-sado? Es importante ser el acusado. Yo ten-
29
JUSTICIARESTAURATIVACOMO NUEVO PARADIGMA DEJUSTICIA PENAL YPENITENCIARIALa justicia restaurativa o justiciareparadora se asienta sobre elplanteamiento de que el delitoafecta fundamentalmente a laspersonas y por ende a lacomunidad, a diferencia de lajusticia penal convencional decarcter retributiva, que planteaque el delito es una lesin de unanorma jurdica, en donde la vctimaprincipal es el Estado y la verdaderavctima un testigo de cargo. En lajusticia restaurativa la vctimaconcreta afectada directamente porla infraccin juega un papelfundamental y puede beneficiarsede una forma de restitucin oreparacin a cargo del infractor.
anlisisEsther Pascual Rodrguez
-
go algo que decir!. Y la cuestin es que re-cuerdo estas lneas porque precisamente, en elproceso penal actual, en todas sus fases (ins-truccin, enjuiciamiento y ejecucin de sen-tencia) la voz de los procesados y condenadostambin gritara yo tengo algo que decir!,y no slo stos, tambin sus vctimas alzaranesta exclamacin alta y clara. Pero entoncesqu es lo que sucede con el proceso penal querecibe quejas por ambas partes? Pues que nose les escucha, est concebido para dictar unaresolucin y llegar a los hechos que determi-nen si habr de ser absolutoria o condenato-ria, pero nada ms. No hay espacio para ex-presar sentimientos, ni emociones, ni deseos;tampoco para la responsabilizacin personaldel infractor, ni para que la vctima conozca laverdad de lo ocurrido. No hay espacio para eldilogo, ni para el perdn ni para la reconci-liacin, porque ni propicia esos valores, ni tam-poco permite que se fomenten, sino ms bien,todo lo contrario, acenta la violencia insti-tucional que conlleva el propio proceso y lasposiciones enfrentadas de cada una de las par-tes. Y esto es precisamente lo que intenta su-perar la justicia restaurativa a travs de la me-diacin penal y penitenciaria.
Mtodos de la justicia restaurativaLa justicia restaurativa se concibe como una
frmula alternativa o complementaria segnel pas en que se aplique en la resolucin pa-cfica de conflictos legales. Empez a cobrar im-portancia con la aparicin del movimiento vic-timolgico y desde la necesidad de crear for-mas novedosas de respuesta al paradigma re-tributivo tradicional del sistema penal. La jus-ticia restaurativa o justicia reparadora seasienta sobre el planteamiento de que el deli-to afecta fundamentalmente a las personas ypor ende a la comunidad, a diferencia de la jus-ticia penal convencional de carcter retributi-va, que plantea que el delito es una lesin deuna norma jurdica, en donde la vctima prin-cipal es el Estado y la verdadera vctima un tes-tigo de cargo. En la justicia restaurativa la vc-tima concreta afectada directamente por la in-fraccin juega un papel fundamental y puedebeneficiarse de una forma de restitucin o re-paracin a cargo del infractor.
Los mtodos de los que se vale la justicia
restaurativa en su aplicacin son muy diversos:mediacin entre persona vctima y persona in-fractora o mediacin penal, mediacin entre re-clusos en prisin o mediacin penitenciaria,conferencias de familia o grupos en unidad, tra-tados de paz, paneles juveniles, etc.
Centrndonos en el asunto que titula esteartculo paso a abordar la mediacin penal yla mediacin penitenciaria.
La primera se dirige al autor o autora deuna infraccin penal y a la vctima que lo hasufrido, con el fin de encontrar un acuerdo con-sensuado de reparacin, dentro del proceso pe-nal, que satisfaga a la vctima plenamente atravs del reconocimiento de hechos, asuncinde responsabilidad y efectiva reparacin porparte del infractor y que una vez que se ha ve-rificado su cumplimiento por parte del rga-no jurisdiccional que deriv el asunto a me-diacin, se dicte una resolucin judicial, ajus-tada a las normas jurdicas que permita la re-paracin del dao causado a la vctima, queprocura su satisfaccin emocional, y, por otrolado, pueda suponer la aplicacin de alguna ate-nuante que posibilite la resocializacin del in-fractor, en relacin con la respuesta que hubieseobtenido en el procedimiento penal conven-cional. No se trata de generar impunidad, puesintervienen todas las instituciones del sistemapenal: polica, jueces, fiscales y abogados.
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
30
anlisis
-
La segunda, es decir, la mediacin peni-tenciaria, tiene como destinatarios a los reclusosque se hacinan en las crceles y que con mo-tivo de esa convivencia obligada en un lugar ce-rrado y lleno de violencia e inseguridad, se veninmersos en numerosos conflictos, que en lamayor parte de las ocasiones se suelen resol-ver por la va ms perjudicial para ellos, a sa-ber, la violencia fsica. Esta frmula de reso-lucin de conflictos slo produce consecuen-cia negativas, como regresiones de grado,prdida de beneficios penitenciarios, cambiosde mdulo o de prisin, suspensin de visitas,privacin de paseos, etc., mientras que con lamediacin penitenciaria se les ofrece la va deldilogo para solventar sus diferencias e inten-tar encontrar una solucin consensuada porambos que ponga fin al conflicto que les en-frenta y en todo caso les beneficie a los dos.
Principios de la mediacin penaly penitenciaria
Tanto en el proceso de mediacin penal, co-mo en el de la mediacin penitenciaria, rigenuna serie de principios:
n La voluntariedad. Slo dar comienzo es-te tipo de proceso cuando las partes por se-parado muestran su conformidad libre y vo-luntaria para participar en la mediacin. Esta
voluntariedad rige a lo largo de todo el proceso,y significa que uno puede abandonarlo en elmomento que lo desee sin tener que alegrar nin-gn tipo de justificacin y sin que recaiga so-bre l o ella ninguna consecuencia negativa.
n La confidencialidad. Lo que el media-dor o mediadora trate en cada una de las se-siones con las partes por separado y de maneraconjunta es absolutamente confidencial. Nadade lo que stas digan lo puede utilizar el me-diador frente a la institucin penitenciaria, nifrente al Juez, o Fiscal o Letrados de las par-tes. Todo lo acontecido en el desarrollo de lassesiones es secreto.
n La flexibilidad. A diferencia del procesopenal convencional, o del proceso sancionadorque se lleva a cabo en las prisiones, el proce-so de mediacin es totalmente flexible encuanto a la forma y en cuanto al fondo. No hayuna duracin obligatoria a seguir para las se-siones, ni unos plazos encorsetados para ter-minar el proceso, ni una frmula nica para lle-var a cabo el proceso. Al dirigirse principal-mente a las personas, stas son las que marcanel ritmo y el cmo llegar a la consecucin delproceso, aparte de tener flexibilidad para la to-ma del acuerdo de reparacin. Sin embargo, sdir a favor de este tipo de procesos, que re-suelven de un modo ms rpido y eficaz losconflictos, que la justicia convencional.
n La oficialidad. Este principio puede de-cirse que rige en la actualidad en nuestro pa-s, pues la mediacin penal que se est llevan-do a cabo es la intrajudicial, es decir, aquellaque nace en el juzgado y vuelve a l. La me-diacin penal es una burbuja o parntesis quese abre en el proceso penal, y por tanto, elacuerdo de reparacin ha de ser verificado porel Juez, que ser quien dicte la resolucin per-tinente teniendo en cuenta lo acontecido en me-diacin. Esto es as por la observancia del prin-cipio de legalidad, que no permite disponer alas partes de las acciones penales a su libre al-bedro, puesto que las faltas y delitos son p-blicos, y por tanto, el Estado debe intervenir.Esto supone tambin una serie de garantas, pa-ra huir de la privatizacin del derecho penal quetanto dolor ocasion a lo largo de la historia.
En la justicia restaurativa lavctima concreta afectadadirectamente por lainfraccin juega un papelfundamental y puedebeneficiarse de una forma derestitucin o reparacin acargo del infractor. No setrata de generar impunidadpues intervienen todas lasinstituciones del sistemapenal: polica, jueces, fiscalesy abogados
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
31
anlisis
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
32
Y en cuanto a la mediacin penitenciaria, por-que supone que la prisin s deba tener en cuen-ta el fin del conflicto entre los presos, de cara arestituirles en su beneficios o derechos.
n La gratuidad. Al ser el derecho penal p-blico, ste es gratuito, y por ende la mediacinpenal y penitenciaria no han de acarrear nin-gn tipo de coste econmico para ninguna delas partes.
Desarrollo de un procesoEl proceso de mediacin penal y peniten-
ciaria se desarrolla en ambos casos de la si-guiente forma: el equipo mediador se entrevistaprimero con una de las partes (en el caso de lamediacin penal siempre primero con la per-sona infractora) y a continuacin con la otra.A estas entrevistas las denominamos Fase deacogida. Primero se da toda la informacinrelativa al proceso de mediacin, sus principios,sus reglas y sus consecuencias, y luego se en-tra en la esfera de las emociones y del conflic-to en s. Tras la fase de acogida con cada unade las partes, se pasa a la siguiente fase nom-brada Fase de encuentro dialogado, en el queambas partes se juntan para dialogar sobreaquello que les enfrenta y lo que esto ha su-puesto en sus vidas, para llegar a la fase finalque llamamos Toma de acuerdos, que con-siste en llegar al acuerdo comn que beneficie
a ambos y que se plasmaen el acta de reparacinque ser lo nico que en-tregar el equipo de me-diador al Juez o Tribunalque deriv el asunto o alDirector de la prisin, pa-ra que sean stos quienesotorguen la validez jurdi-ca al acuerdo contradopor las partes.
Todo este proceso queforma parte de la justiciarestaurativa puede califi-carse de educativo, cons-tructivo y preventivo. Edu-cativo porque la personainfractora puede aprendersobre el dao generado ysu alcance, lo que reper-
cutir directamente en la prevencin de futu-ras infracciones. Constructivo porque las par-tes llegan a acuerdos directamente asumidospor ellos, y que por tanto se asientan sobre po-sibilidades y necesidades reales de ambos, loque se traduce en un mayor grado de cumpli-miento de los acuerdos frente a lo consignadoen las sentencias en relacin con la responsa-bilidad civil.
En conclusin, puede afirmarse que a tra-vs de los diferentes mecanismos que integranla justicia restaurativa las vctimas cobran ver-dadero protagonismo al formar parte de la re-solucin del conflicto, se sienten menos ate-morizadas, transformando el ciclo del miedoen una oportunidad para la esperanza, llegana conocer la verdad que necesitan y sobre to-do obtienen la reparacin moral y material queanhelan. De igual forma, la comunidad tam-bin es legitimada ya que deja de estar aisla-da y alienada, para poder participar en la re-solucin de los conflictos lo que supone aque-llo que denominamos la pacificacin social ypor ltimo, la persona infractora deja de serninguneada respecto a sus responsabilidades yel modo de repararlas. Los programas de jus-ticia restaurativa, por consiguiente, habilitana la vctima, al infractor y a los miembros afec-tados de la comunidad, para que estn direc-tamente involucrados en dar una respuesta edi-ficante al delito y a los conflictos.
-
34
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
Don Quijote, tras superar los requiebros deAltisidora y predispuesto a nuevas andanzascon su fiel escudero, coment a ste: Lalibertad, Sancho, esuno de los mspreciosos dones que alos hombres dieron loscielos; con ella nopueden igualarse lostesoros que encierra latierra y el mar encubre;por libertad as comopor la honra, se puedeaventurar la vida y, porel contrario, elcautiverio es el mayormal que puede venir alos hombres.
La prisinpreventiva
L a reflexin de Cer-vantes sobre la li-bertad y el cauti-verio no fue casual. Hablabacon conocimiento de causa yaque en varias ocasiones y porrazones diversas haba sidoprivado de libertad. Parece in-cluso que escribi una buenaparte de El Quijote en la cr-cel de Sevilla mientras cumplacondena por deudas genera-das como consecuencia de laquiebra del banquero SimnFreire, tras el depsito deldinero de los impuestos hechopor el escritor. De este modo,Cervantes pudo comprobaren su propia piel cmo ese
anlisisIgnacio Snchez
anlisis
don preciado que dieron loscielos a los hombres ceda sinmucho esfuerzo al ius pu-niendi del Estado.
Sin embargo, tal afecta-cin a la libertad individualno slo se produce cuando unjuez condena al acusado auna pena privativa de liber-tad, sino tambin cuandoimpone al justiciable una me-dida cautelar como la prisinpreventiva.
De hecho, histricamen-te, y a pesar de creencias ge-neralizadas en sentido con-trario, las primeras formas dereclusin institucional sur-gieron en el marco de la pri-sin preventiva a la espera dejuicio y no como rgimen decumplimiento de condenas.stas tenan otra naturalezay finalidad (pena de muerte,penalidades fsicas, pecunia-rias, destierro) que exiganmenos recursos y se conside-raban ms eficaces para laobtencin de los fines quepretendan fundamental-mente punitivos.
Formulacin moderna de la prisin preventiva
La formulacin modernade la prisin preventiva, a pe-sar de que se ha revestido degarantas, no ha variado mu-cho su enfoque original yaque la finalidad de tal medi-da es clara. Al margen de evi-tar la destruccin de pruebas,su primordial objetivo es im-pedir que el inculpado burlela accin de la justicia, ase-gurndose su comparecen-cia a todos los actos del pro-ceso y el cumplimiento, en sucaso, de la pena privativa delibertad que pudiera serle
-
anlisis
RTICA N 973 Mayo-Junio 2011
impuesta en la sentencia pos-terior. Desde este punto devista, el xito de la medida esindudable pues el interna-miento necesariamente ase-gurar la comparecencia delimputado en el proceso.
La prisin preventiva seha pretendido legitimar asi-mismo por la atribucin deotros supuestos efectos co-laterales como la reduccinde la delincuencia o de laeventual alarma social, la des-aparicin de las calles de su-jetos peligrosos, el efecto di-suasorio a potenciales delin-cuentes, en una garanta de lareparacin del dao. En defi-nitiva, se pretende legitimar enla bsqueda de la seguridadciudadana, concepto incier-to que es utilizado recurren-temente por polticos y mediosde comunicacin como sin-nimo de seguridad fsica en lascalles, desconocindose queincluye tambin lo referido alos derechos fundamentales ylibertades pblicas y privadas.
Sin embargo, al margende valoraciones relativas alelevadsimo coste econmicoque supone la manutencin delos internos sin condena, hoyya se ha comprobado que laprisin preventiva, en reali-dad, provoca consecuenciassociales y personales muy no-civas. Francesco Carnelutti, ensu obra Las miserias delproceso seal que:
Desgraciadamente, la jus-ticia humana est hecha detal manera que no solamen-te se hace sufrir a los hombresporque son culpables sinotambin para saber si son cul-pables o inocentes la tor-tura, en las formas ms crue-les, ha sido abolida, al menos
en el papel; pero el procesomismo es una tortura.
No le falta razn a Car-nelutti. En trminos generales,el carcter represivo y uni-formante que rige en las cr-celes anula la individualidad,la libertad y la espontaneidadpropias de cualquier procesoeducativo realmente edifi-cante. Por otra parte, cient-ficamente se ha demostrado elefecto psicolgico negativodel encierro y su prolonga-cin, desestructuradores dela personalidad, problemaagudizado por el rgimen deprivaciones de todo tipo a quese someten los encarcelados.
Parece evidente que larepresin no tiene utilidadprctica alguna, pierde el in-fractor porque no obtieneningn beneficio ni encuentrarazones para modificar suconducta o actitud, pierde lavctima porque no se recu-pera de su lesin y finalmen-te tambin pierde la sociedad,porque el conflicto que se le
genera llega muchas veces aser ms violento que la in-fraccin.
Una pena anticipadaTales efectos negativos
se acrecientan cuando la pri-sin es preventiva. No s si,siguiendo a Carnelutti, sepuede considerar tal situacincomo una tortura, pero loque resulta indudable es quese acerca cada vez ms auna pena anticipada, o a unmero gesto punitivo ejemplare inmediato desnaturalizadode su ya de por s controver-tida esencia.
El clebre jurista argenti-no Ral Zaffaroni, afirmque la prisin preventiva es lava ms clara de ejercicio re-pres