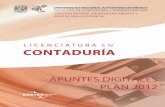Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
-
Upload
denise-neiva -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 1/13
ALGUNOS APUNTES SOBRE LOS SIGNIFICADOS DEL TRABAJO EN LASSOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS.
Mª del Mar Chicharro Merayo
Centro de Estudios Superiores Felipe II
Resumen
El presente trabajo pretende realizar un recorrido sintético y general sobre los múltiples significados y funcionesque la actividad laboral realiza para el trabajador.
Más allá de su dimensión meramente económica y salarial, la ocupación nos provee de una autoimagen, asícomo de un reconocimiento social. Los demás, y nosotros mismos, nos percibimos a través del cristal de laactividad remunerada que realizamos. Socialmente, somos, en buena medida, aquello en lo que trabajamos. De
ahí que la ocupación sea uno de los criterios centrales a través de los que los expertos en estratificación socialubican a los individuos en el sistema de clases. De hecho, el significado social de nuestra actividad laboral seobserva con especial nitidez en aquellos colectivos que todavía no tienen un estatus propio y adquirido, y queestán en vías de obtenerlo, como es el caso de los grupos juveniles.
El presente artículo defiende la necesidad de tener en cuenta variables sociológicas a la hora de estudiarcualquier tipo de comportamiento laboral. De ahí el reduccionismo y la inexactitud de las perspectivasestrictamente materialistas a la hora de analizar la productividad, implicación, y actitudes del trabajador enrelación con su tarea. El trabajo remunerado es una actividad social, no sólo en la medida en que nos ubica en elsistema de clases sociales, sino también en tanto que tarea de grupo. Por lo tanto, su estudio científico no debeser abordado de manera diferente al de cualquier otro comportamiento social. Las investigaciones sobredesempeño laboral pasan necesariamente por conocer, tanto la relación del individuo con su entornoocupacional, como las gratificaciones que éste le provee.
Palabras clave: trabajo, ocupación, salario social, salario psicológico, sociología de la empresa.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 2/13
1. Introducción
La actividad laboral, es decir, el trabajo, tiene significados relativos y cambiantes enfunción del tipo de sociedad o de cultura que estudiemos, o del momento histórico en el quenos ubiquemos. En esta dirección, Max Weber desarrolla ampliamente las diferencias entre el
valor que la religión calvinista y católica conceden a esta institución1
. Pero a pesar de lasdistintas utilidades que se pueden atribuir a las tareas remuneradas, éstas tienen el carácter deuniversal cultural. Es decir, son actividades identificables y reconocibles en cualquiersociedad y cultura, si bien, en entornos sociales distintos, adquieren significados y maticesdiferentes.
En el caso de las sociedades occidentales de nuestros días, el trabajo es una de lasactividades en torno a las que se organiza, no sólo nuestro sistema económico, sino lainmensa mayoría de nuestras rutinas cotidianas. Ya sea actividad laboral remunerada, o, enocasiones, no pagada, este conjunto de tareas realiza el papel de soporte productivo. Noobstante, también asume funciones de corte social y psicológico para el ciudadano de hoy.
En su dimensión más institucionalizada, el trabajo adquiere el carácter de ocupación oempleo. La ocupación va ya asociada a una remuneración regular, pero sus aportaciones parael individuo que lo desempeña no terminan ahí. El empleo proporciona un entorno en el queadquirir y ejercitar conocimientos y capacidades; permite el acceso a contextos diferentes deldoméstico; se convierte en el punto de referencia en torno al que organizar el tiempo; abre la
posibilidad de integrar al individuo en espacios de sociabilidad; y finalmente, es fuente deautoestima y de identidad social para el que lo desempeña2. De ahí que esta actividad sea unelemento en torno al que se organiza, además de la economía, la subjetividad, y la vida socialdel sujeto.
No en vano, el trabajo realiza una importante función de socialización. Es decir, el
entorno laboral ejerce un papel educativo y culturizador, complementando a los agentes desocialización más clásicos en las modernas sociedades industriales. Durante la primera etapavital, la familia asume un papel básico, trasladando al individuo el conjunto de conocimientosy aprendizajes necesarios para integrarse exitosamente en el medio social. Así, durante lafase infantil y juvenil la institución familiar es la instancia transmisora de cultura másinfluyente. El niño y el joven aprenden las reglas de la vida en sociedad básicamente en esteentorno. Pero, no obstante, nuestra necesidad de ampliar y renovar conocimientos, bagajes yaprendizajes sociales no se acaba en la infancia o la juventud. La socialización es un procesosiempre en desarrollo, por lo que abarca toda nuestra trayectoria vital. Durante la etapa adultael medio laboral es un espacio de aprendizaje social especialmente estimulante y dinámico.
Pero el trabajo, además de ser una actividad culturizadora, es un bien asociado a dosis
variables de reconocimiento social. La identidad social del individuo se construye hoy, demanera especialmente central, en torno a la actividad laboral que se desarrolla. Uno es, porencima de todo, aquello a lo que se dedica, y es valorado por los otros, en buena medida, a
partir del parámetro ocupación. En nuestras sociedades, en las que la especializaciónocupacional ha alcanzado la máxima cota, el prestigio y el lugar de un individuo en elsistema de estratificación social depende, en buena medida, de este indicador. La ocupaciónes entendida como el elemento que define el estatus adquirido por “méritos propios”, frenteal adscrito por nacimiento. Es decir, el individuo accede a una posición social propia, distintade la de su familia de origen, en tanto que se integra en el sistema productivo. Es ahí dondedespliega sus aprendizajes y conocimientos, y donde, según las visiones funcionalistas,demuestra más claramente su papel, aportación, y utilidad social.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 3/13
De ahí que variables como el prestigio de un individuo estén mediadas por su profesión. Atrás quedaron las sociedades en las que el reconocimiento social se medía por la pertenencia a un clan, o a una familia, que a su vez justificaban su mayor o menor poder enfunción de la voluntad divina. Hoy, se entiende que la actividad laboral, por un lado, es unaimportante fuente de valoración social, por otro, da cuenta del estilo de vida propio de quién
la desarrolla. Éste es en definitiva el objetivo de quienes realizan análisis de estratificaciónsocial utilizando la categoría clase social3.
El presente trabajo tiene por objeto ahondar en el significado social y psicológico de laactividad remunerada. Para ello, este artículo explorará, entre otras, la relación, apuntadaanteriormente, entre la ocupación y el sistema de estratificación propio de las sociedades
postindustriales. De este modo, el primer apartado apunta algunas ideas generales sobre lavinculación entre ambas variables. La segunda parte ejemplificará esta conexión, señalando elvalor de esta variable para un grupo que todavía no está claramente ubicado en el sistema deestratificación social: los jóvenes. Finalmente, este texto termina haciendo hincapié en elcomponente subjetivo del empleo. Entendemos que la actividad laboral es en uno de los
elementos a través de los que el individuo va construyendo su autoimagen. Así lo demuestranclaramente las situaciones de desempleo, o incluso de jubilación, que pueden de hecho iracompañadas de toda una serie de desequilibrios psicológicos, asociados a unaautopercepción negativa que los individuos pueden llegar a construir de sí mismos4. En tornoa este supuesto se articulan buena parte de las investigaciones de la psicología y sociologíadel trabajo. Algunas de ellas serán recorridas en la tercera parte, que cierra este texto.
2. El trabajo en su dimensión social: ocupación y estratificación social
El sistema de estratificación social propio de las sociedades contemporáneas descansa básicamente en la categoría de clase social. Atrás quedan los viejos estamentos, propios desociedades tradicionales anteriores a la Revolución Industrial, que cerraban la posibilidad demovilidad social. En el entorno preindustrial la posición del individuo venía dada por sunacimiento, y, al menos desde un punto de vista formal, poseía un carácter vitalicio. De ahíque en la mentalidad de quienes vivieron la sociedad de estamentos no se albergara ningúntipo de expectativa de ascenso social. En este contexto no tenía sentido la distinción entreestatus adscrito, es decir, el obtenido por nacimiento y heredado a través de la familia deorigen , y estatus adquirido, o el conseguido a partir de los propios logros. La posibilidad desubir o bajar en la escala social era muy limitada puesto que el sistema de estratificaciónsocial era extremadamente rígido, estático y cerrado. El estatus obtenido por nacimiento,señalaba, salvo escasas excepciones, la posición de por vida.
Frente a éste sistema, la organización a través de clases es coherente, al menosformalmente, con una sociedad abierta. Es decir, un sistema de este tipo da cabida, por unlado, a procesos de movilidad, ascendente y descendente, es decir, permite subir o bajar decategoría social. Pero además, el individuo puede cambiar de posición en relación con la de sufamilia de origen (movilidad intergeneracional), o incluso tiene la posibilidad de ubicarse envarios y distintos puntos de la estructura a lo largo de su trayectoria vital (movilidadintrageneracional). Se trata entonces de un sistema dinámico en el que las opciones paracambiar de lugar social están amparadas y justificadas por una legalidad que reconoce elderecho inalienable a la “igualdad”.
No obstante, la apertura absoluta del sistema no deja de ser un supuesto formal, queseñala, no tanto cómo es el mundo de las clases sociales, sino sobre todo como debería ser, ocuál es la ideología que lo sustenta. Nuestra organización de la estratificación social se apoya
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 4/13
en principios como el de la igualdad, la libertad y la autonomía, el individualismo, y endefinitiva, la capacidad personal de logro. En la práctica, el poder del ciudadanocontemporáneo para decidir su posición social está claramente limitado por obstáculosestructurales. Se han ido configurando toda una serie de mecanismos sutiles que ponen enentredicho la supuesta apertura y dinamismo del sistema, que dificultan los procesos de
movilidad ascendente, y que tienden a legitimar y mantener las posiciones sociales de laselites.
En cualquier caso, en nuestro sistema la posición de cada individuo, o lo que es lomismo, su clase social de pertenencia, dependerá, no ya de una única variable, sino de laconjugación de varias. No obstante, la renta aparece como elemento central a la hora dedefinir la ubicación de un individuo5. Pero aún así, la realidad de la estratificación social es losuficientemente compleja como para que las clasificaciones basadas en un único criterioresulten poco válidas. Además de la renta, aunque asociados a ésta, aparecen toda una serie defactores o criterios de estratificación social que definen las desigualdades. La propiedad, el
prestigio social, la educación, o incluso el género, son algunos de los elementos que, de
manera integrada, señalan la posición de los individuos dentro del sistema
6
. En clara relación con la renta, la variable ocupación posee también una especial
relevancia. En el contexto actual, tanto la identidad individual o la autoimagen, como laubicación social del individuo se apoyan, en un grado importante, en la actividad laboral quedesarrolla. Uno es, por encima de todo, aquello a lo que se dedica, y uno es valorado por losotros, en buena medida, a partir del parámetro ocupación. Es decir, el prestigio atribuido porel entorno depende, en parte, del empleo o profesión. Al mismo tiempo, el valor social de laocupación se encuentra legitimado por todo un conjunto de argumentos, justificaciones oideologías. El discurso central es aquel que recurre a los supuestos de la ideología de lameritocracia, y que intenta vincular el mérito o el logro diferencial con el acceso a algunasocupaciones laborales, y a ciertas posiciones adquiridas.
Efectivamente, la lógica de la meritocracia articula buena parte de las explicacionesque utilizamos habitualmente para explicar nuestro lugar social. Nuestros argumentoscotidianos recurren a la clave del esfuerzo para señalar la posición más o menos alta queocupamos en el sistema de estratificación social. De este modo, la ubicación de los individuosdentro del sistema de clases es en buena medida justificada por el conjunto de méritos, logros,y riqueza acumulados. Naturalmente este argumento no es utilizado con la misma frecuencia eintensidad por todos los grupos sociales. Por un lado, quien se sitúa en una posición deseablecompartirá con mayor probabilidad el discurso exaltador del logro y esfuerzo individual. A
pesar de que esta explicación está más localizada en determinados estratos, el discurso quealaba el valor de las capacidades, del esfuerzo, de la dedicación... impregna necesariamente la
manera de pensar de todo individuo implicado en un sistema de clases, y es coherente con laimagen de sociedad abierta y dinámica que se suele asociar a los contextos occidentales,especialmente al norteamericano. Por otro, es difícil para quien pertenece a la clase baja-trabajadora, y ocupa el estrato primero de la pirámide social, justificar su pertenencia a estegrupo por la ausencia de mérito, de esfuerzo, o incluso de trabajo. Es más, es probable que ala hora de explicar intuitivamente el éxito profesional y social de los sectores privilegiados yubicados muy por encima de él, recurra incluso a otro tipo de justificaciones distintas,señalando el valor del nacimiento, de la propiedad heredada, o incluso de los contactossociales.
La ideología de la meritocracia supera el plano de las explicaciones cotidianas y
ordinarias y adquiere en ocasiones formato “científico”. De este modo, enfoques y perspectivas consolidadas dentro de la ciencia social han utilizado este tipo de variables
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 5/13
analíticas. En esta dirección, son especialmente significativas las aportaciones, ya clásicas, dealgunos sociólogos funcionalistas, quienes, efectivamente, recurren a la categoría del mérito
para explicar la organización por clases sociales, y para los que la desigualdad responde acriterios de funcionalidad o utilidad. Desde esta perspectiva, se puede distinguir claramenteentre ocupaciones relativamente importantes para el adecuado desarrollo social, y
ocupaciones periféricas y prescindibles. Las primeras irían asociadas a niveles especialmentealtos de cualificación, adiestramiento y preparación, y en consecuencia, exigirían unaacumulación de esfuerzo e implicación excepcional. De ahí la importancia de que este tipo detareas, complejas pero vitales, sean realizadas por los más competentes. La mejor manera degarantizar que, efectivamente, que los más capaces y los más esforzados ocupan las
posiciones más importantes es la de ofrecer gratificaciones diferenciales en función del logroy del éxito. La desigualdad de posiciones y clases no es más que la respuesta natural a lanecesidad social de garantizar una competencia eficaz. Sólo en tanto que el individuo percibacomo deseable la recompensa esperada, invertirá el tiempo y esfuerzo necesario para alcanzaruna alta posición, que le ha de capacitar para tomar decisiones de relevancia social7.
Por supuesto, la defensa funcionalista del valor de la desigualdad y de la capacidadexplicativa de la variable “mérito” ha generado múltiples críticas. En primer lugar, ¿cómo se puede definir el “logro”?, y en caso de poder delimitar claramente su significado, ¿cómo podemos medirlo u operacionalizarlo? Pero las críticas a este planteamiento van más allá delos problemas conceptuales o metodológicos. ¿Hasta qué punto podemos afirmar que existenocupaciones imprescindibles y otras menos centrales? En la medida en que nuestrassociedades son crecientemente interdependientes, puesto que cada vez somos menosautónomos en nuestro trabajo y necesitamos el apoyo constante de otros profesionales ¿tienesentido plantear una escala ocupacional en términos de importancia social? Finalmente, lacrítica frontal a esta teoría se resume en el siguiente interrogante: ¿son siempre los mejoreslos que ocupan las posiciones más privilegiadas y poderosas?
Éstas son sólo algunas de las preguntas a las que la perspectiva funcionalista noresponde de manera rigurosa. De hecho, esta aportación parece descansar más en la ideologíadominante en la sociedad americana en la que se ha gestado que en el deseo de unacercamiento científico a esa realidad. En cualquier caso, y a pesar de lo dudoso de sudiscurso, de sus dificultades para explicar el desempeño y situación profesional atendiendo allogro y a la inversión de esfuerzo, lo cierto es que señala, como lo hacen todas lasaportaciones teóricas sobre clases sociales, el valor de la ocupación como indicador paraestablecer posiciones diferenciales en la estructura social.
El peso que el empleo tiene en los análisis de clase se refuerza si abordamos el estudiode aquellos colectivos que carecen de este bien. Si la ocupación nos sirve para establecer
categorías, la ausencia de ocupación nos dificultará esta tarea y nos colocará en la difíciltesitura de ubicar estructuralmente a grupos carentes de los elementos que definan susituación. En este sentido, especialmente paradigmático y ejemplificador es el caso delcolectivo juvenil. Éste, que todavía no se ha integrado plenamente en el medio laboral, tieneuna situación ambigua en el sistema de estratificación social. Sus dificultades crecientes deacceso al mundo del trabajo explican, entre otras, las novedades en las características ysignificados del período juvenil. Sobre todo ello nos detendremos a lo largo del próximoepígrafe.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 6/13
3. Ocupación y estatus adquirido: el valor del empleo en los procesos de transición haciael medio adulto
La relación indisoluble entre ocupación y posición social se pone de manifiesto en los
estudios más clásicos de sociología de la juventud. De hecho, este tipo de aportacionesentiende que uno de los requisitos para abandonar la condición juvenil y adquirir la adulta esel de la obtención de un empleo. Puesto que desde una perspectiva sociológica la juventud, noes tanto una cuestión de edad, sino básicamente de obtención de elementos que concedan alindividuo un estatus propio e independiente del de la familia de origen, la etapa juvenil tiene,entre otros objetivos, el de lograr una ocupación. De ahí que la llegada al medio adulto se veacrecientemente obstaculizada por las dificultades que el joven contemporáneo encuentra en suintegración en el mundo del trabajo.
Desde la perspectiva de la sociología de la juventud, la etapa juvenil es un estadio quesupone una ubicación ambigua en la estructura social. El joven es aquél que se caracteriza poruna situación de estatus indefinido, puesto que todavía no ha adquirido la condición de adultoasociada a una posición propia, adquirida frente a la adscrita por origen. Cuando hablamos de
posición propia, nos referimos básicamente, a una ocupación estable, que le abra las puertas ala autonomía familiar y residencial. De este modo, existe una clara relación entre edad y
pertenencia o no al colectivo de los jóvenes8. La adquisición de ese estatus propio suelecorresponder con cierto período cronológico, pero, no obstante, esa relación no es universal.
No todos los enclavados en un determinado grupo de edad pueden ser catalogados como jóvenes en sentido sociológico del término, puesto que algunos de ellos habrán alcanzado yasu estatus independiente y propio. La edad es un atributo de los jóvenes más que un criterio dedefinición de la juventud.
De este modo, hoy por hoy la ambigua etapa juvenil se ha alargado en la medida en
que los jóvenes requieren de más tiempo para incorporarse al mundo del trabajo y paraadquirir independencia con respecto al hogar familiar. Así se plasma en los propios estudiosde juventud, que han ido ampliando crecientemente el grupo de edad que consideran juvenil.Pero el retraso de este colectivo en el acceso al empleo ha supuesto novedades más allá de la
prolongación del período de tránsito. De hecho, la idiosincrasia o características de este período se han visto afectadas por la tardía incorporación del joven al medio laboral.
En primer lugar, el proceso por el que el joven se convierte en adulto ha perdido suantiguo carácter lineal, y aparece crecientemente caracterizado por la fragmentación. Tiempoatrás, el joven iba sumando logros de manera acumulativa, que le acercaban al medio adulto.Se entendía entonces que el período juvenil consistía en un avance hacia el objetivo adulto,
sin retrocesos a lo largo de esta etapa. Hoy por hoy, el itinerario vital del mundo juvenil sevive en varias etapas. De hecho, cada vez resulta más conveniente analizar la juventuddiferenciando la etapa de formación, el tránsito desde los estudios hacia un trabajo dededicación exclusiva; el camino hacia la emancipación económica y la constitución de unafamilia propia si la hubiere9. No obstante, ese proceso de aprendizaje no puede ser entendidocomo etapa de transición lineal, sino como período ambiguo, sembrado de avances yretrocesos, en el que es difícil establecer su comienzo y su final10.
Pierde entonces sentido la vieja visión de la etapa juvenil como período deaprendizaje, socialización, y transición hacia otra fase. Desde la perspectiva más tradicionalde lo juvenil, el joven era aquél que aprendía y que se desarrollaba para integrarse plenamenteen la vida social11. De hecho, en generaciones de jóvenes anteriores se distinguían sólo dosetapas: un primer período de la juventud dedicado a la formación y luego la época deinserción en la vida adulta, ocupada en actividades productivas. Esa visión de lo juvenil como
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 7/13
momento que necesariamente había que superar, como período transitorio entre la infancia yla vida adulta, en el que nadie debía quedarse, se ha quedado obsoleta.
La juventud resulta ahora demasiado larga. Y el objetivo del joven no es yanecesariamente el de abandonar este momento. De hecho, se exalta el valor diferencial de este
período, el deseo de agotarlo y disfrutar sus peculiaridades y elementos propios. Hayocupaciones, espacios, tiempos, actividades e identidades que son para estar arraigados en la
juventud. No sirven para pasar a ninguna otra condición existencial. Por lo tanto, el período juvenil no solamente enseña a salir de él. Merece la pena permanecer en él, de ahí quetambién se convierta en un momento en el que se aprenden sus reglas distintivas. Cumple unafunción no sólo de socialización o aprendizaje para salir de la juventud sino, cada vez más, deadiestramiento para ser joven en su dimensión más absoluta y plena, y para permanecer ydisfrutar cierto tiempo en esta condición12.
Este conjunto de transformaciones en relación con lo juvenil nos remiten de nuevo alvalor de la ocupación. Las dificultades de acceso al empleo que vienen sufriendo estosgrupos a lo largo de las últimas décadas explican buena parte de los cambios estructurales e
ideológicos en torno a este período. En ausencia de una ocupación propia, el joven semantiene en una situación ambigua y confusa dentro del sistema de clases. No tiene posiciónadquirida, de ahí que su clase social o su grupo de pertenencia venga dado por la posiciónsocial de su familia de origen. Al mismo tiempo, sus dificultades para obtener un empleoestable explicarán el retraso en el abandono de la condición juvenil, y por lo tanto, la
prolongación extrema de esta situación de indefinición de estatus.
En relación con el valor de la ocupación a la hora de ubicarnos socialmente, mereceuna breve mención el caso de un segundo colectivo cuya posición de clase tampoco esdirecta: las mujeres amas de casa. El hecho de que este último grupo no realice un trabajoremunerado, es decir, una ocupación, en la acepción más estricta del término, explica las
dificultades para ubicar a este colectivo dentro de una determinada clase social. En este caso,el trabajo realizado, ajeno a la percepción de una renta, no puede ser utilizado como medio de predecir su acceso a los recursos o el estilo de vida propio de una determinada categoría.
Contradictoriamente, si bien es en las sociedades contemporáneas donde el empleo haadquirido ese carácter central a la hora de otorgarnos posición social, es también en estecontexto donde los grupos femeninos han tenido serias dificultades para consolidar unespacio propio en el ámbito del trabajo extradoméstico. De este modo, la llegada de unasociedad marcada por el modo de producción industrial ha ido ligada a una creciente divisiónsexual del trabajo, señalando una clara segmentación entre el trabajo doméstico, en el que seubicarán las mujeres, y el extradoméstico, eminentemente masculino.
Previamente, es decir, en el caso de las sociedades tradicionales la ausencia dedistinción entre tareas domésticas y extradomésticas explica que hombres y mujeres repartanlas tareas que realizan siguiendo otro tipo de criterios. En las sociedades preindustriales,existe una división sexual del trabajo, puesto que algunos trabajos son claramente femeninosy otros son por definición masculinos, pero todos ellos están ligados a la cobertura de lasnecesidades básicas para sobrevivir, y forman parte de la lógica de la producción doméstica.Las transformaciones ligadas al proceso de industrialización, implican una crecienteseparación entre ambos ámbitos. Aunque en los comienzos de la Revolución Industrialhombres y mujeres se incorporan al mercado de trabajo realizando tareas diferentes, en lamedida en que la sociedad industrial se va consolidando, se producirá un proceso defeminización del ámbito doméstico, mientras que el extradoméstico tiende a masculinizarse13.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 8/13
Frecuentemente, los análisis de clase utilizan como indicador de la posición social eltrabajo remunerado extradoméstico. Éste que nos provee de información acerca de la renta,
propiedad, prestigio social de un individuo, y de quienes dependen económica y socialmentede él. Las características del trabajo extradoméstico que sostiene una determinada una unidadfamiliar se convierten en la clave para posicionar socialmente a los que forman parte de ella,
tanto se participan activamente en él, como si se benefician indirectamente, como es el casode las amas de casa. De ahí que este colectivo, carente de ocupación, requiera de los atributosajenos, para ser considerado integrante de una determinada clase social. Las amas de casa,desde una perspectiva sociológica, no tienen tanto una posición propia, sino más bien unlugar obtenido de manera indirecta, a través de la ocupación de aquella persona de la quedependen económicamente. De ahí que su lugar social propio sea prácticamente invisible, ydependiente de otros.
4. Empleo y subjetividad. Las dimensiones psicológicas y grupales de la satisfacciónlaboral
Además de los componentes económicos asociados al trabajo las aportaciones de lasociología y la psicología del trabajo a lo largo del siglo XX, período en el ambas disciplinasse van configurando, han puesto de manifiesto el conjunto de gratificaciones subjetivas queaporta este tipo de actividad regular y disciplinada. Tanto es así que un estudio completo yriguroso sobre el desempeño y la productividad laboral de los trabajadores no puede desechare ignorar el papel de este tipo de variables. El trabajo cubre necesidades psicológicas, lo quesignifica que los incrementos de productividad y desempeño de los trabajadores dependen, almenos en parte, de que las condiciones de trabajo respondan a la cobertura de ese tipo denecesidades.
Esta es la línea de trabajo básica en las que se inscribe buena parte de la sociología y psicología del trabajo. En los años treinta, los teóricos de la Escuela de Relaciones Humanasy a raíz de un grupo de experimentos sobre comportamiento laboral, señalaron cómo ademásde los elementos materiales, el trabajo debía ser analizado desde la perspectiva de su valor
psicológico y social. De este modo, las aportaciones de la Escuela de Relaciones Humanassupusieron el punto de inflexión en las investigaciones en torno a los trabajadores y elentorno que favorece su productividad. Sólo a partir de este punto, tal y como se iráseñalando a lo largo de este epígrafe, los enfoques materialistas dominantes en la explicacióndel comportamiento laboral abrirán su perspectiva hacia consideraciones y variables de cortesubjetivo. La organización industrial del trabajo, ejemplificada en el taylorismo y el
fordismo, recurría ya a todo un conjunto de supuestos acerca de las características de sustrabajadores, y en consecuencia de las condiciones de trabajo deseables para orientar sutrabajo de la manera más productiva y eficiente posible.
El taylorismo se presentó como la fórmula de organización científica del trabajo, presuponiendo su capacidad para organizar de manera perfecta el trabajo industrial. Elcriterio de cientifismo en la manera de trabajar no es otro que el de la racionalidad
productiva: el máximo de bienes producidos en el menor tiempo. Se reduce así el coste del producto en relación con el tiempo empleado, y se maximiza la capacidad productiva de losrecursos humanos. Para ello, la estrategia taylorista opta por una creciente segmentación delas tareas, un exhaustivo estudio y medición de los tiempos y los movimientos, una rígidacalificación de los puestos de trabajo, y una diferenciación radical entre trabajo manual ytrabajo intelectual14.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo20… 9/13
Sobre la base de lo ya construido por el taylorismo, el fordismo supuso un paso másallá en tanto que dió a las aportaciones de Taylor la forma de la cadena de montaje, einauguró la era de la producción y el consumo de masas. De este modo, esta estrategia detrabajo, en tanto que percibe al trabajador como productor-consumidor, no sólo se encarga deincrementar el rendimiento y racionalidad en términos de productividad, sino que actúa
directamente creando la necesidad y el deseo de compra. Quienes se encargan directamentede la manufactura son mercado potencial de los bienes que generan, y por lo tanto son
público objetivo sobre el que publicitar e incentivar la demanda15.
En el plano de la producción, ambas formas de trabajar habían recurrido al mismotipo de principios y obedecían a objetivos similares. De ahí que los experimentos tayloristas yfordistas sobre las condiciones en las que los trabajadores alcanzan mayores niveles deefectividad se centren necesariamente en variables materiales u objetivas asociadas al trabajo.La luminosidad, la temperatura, el ruido, el sistema de descansos, la organización de lasvacaciones... son algunos de los factores que este tipo de perspectivas vienen manejando a lahora de indagar sobre el contexto ideal para que el trabajador fuera crecientemente
productivo. En cualquier caso, entendían que la condición material con mayor peso a la horade explicar la implicación y productividad del trabajador era necesariamente el salario.
De hecho, la organización taylorista del trabajo es coherente con este supuesto en lamedida en que una de sus características distintivas es la de la utilización de un sistemasalarial estimulante de la producción o directamente relacionado con las tareas, los tiempos, ylo que se produce. Es decir, aquí se utilizan los sistemas de pagos segmentados por semanas oquincenas, los salarios calculados teniendo en cuenta la hora o fracciones de hora; lossistemas de primas.... En la misma dirección, Ford, cuyas empresas se veían aquejadas poraltas tasas de abandono y absentismo laboral ideó, en el intento de reducirlas, toda una seriede premios salariales. No consideró, sin embargo, que las tareas rutinarias, repetitivas yrígidas que imponía la cadena de montaje pudieran ejercer un papel desmotivador sobre eltrabajador. Simplemente, el salario y los incentivos económicos se utilizaron, por un lado,como vía a través de la que cambiar hábitos laborales poco rentables. Pero además, elincremento del poder adquisitivo del trabajador tenía, en este caso, una segunda función.Había de permitir su acceso al consumo del producto que fabricaba. El incremento de lacapacidad de compra adquiría el carácter de estímulo al trabajo rápido y bien hecho. Si eltrabajador aumentaba su productividad sabía que podrá obtener, a modo de premio, un mayoracceso a bienes de consumo.
Ambas perspectivas suponen entonces que la reacción del trabajador al estímuloeconómico es siempre positiva. De ahí que las líneas de investigación que pretendenfomentar la productividad laboral de acuerdo con la lógica del taylorismo y del fordismo se
puedan enclavar dentro de las denominadas teorías del incentivo. El trabajador es entendidoaquí como maximizador de beneficios salariales. Su objetivo es meramente económico, y esta
propensión se entiende como resultado de las propias características de la naturaleza humana.Del mismo modo, nuestra biología sería el sustrato explicativo de otros de loscomportamientos propios del entorno laboral. Es decir, taylorismo y fordismo parten de todoun conjunto de supuestos acerca de cómo, naturalmente, es el trabajador.
En primer lugar, desde esta perspectiva, el individuo ordinario tiene una repugnanciaintrínseca hacia el trabajo, y lo evitará siempre que pueda. De ahí por un lado, la necesidad decontrolar, dirigir y disciplinar la fuerza de trabajo. En segundo lugar, la natural resistenciahumana a realizar cualquier tipo de esfuerzo apunta la necesidad de buscar elementos
motivadores que activen la implicación del trabajador con su tarea. Estos estímulos no pueden ser otros que los dictados por la propia esencia del hombre. La dimensión económica
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo2… 10/13
de todo individuo así como su deseo de propiedad o de consumo serían las vías para lasuperación de la pereza natural. Sólo en tanto que la recompensa material esperada sea losuficientemente atractiva, el trabajador contrarrestará su inclinación al descanso, señalan losteóricos del incentivo16.
La visión de las teorías del incentivo y su aplicación práctica (las formas deorganización del trabajo tayloristas y fordistas) reduce la explicación del comportamientolaboral a las variables de corte material y salarial. Obvia por lo tanto la posibilidad de quevariables subjetivas o sociales puedan introducir algún tipo de variación en la manera en laque los trabajadores desempeñan sus tareas, y en consecuencia, reduce los estudios sobrecondiciones de trabajo a la investigación de elementos visibles y perceptibles como losfactores ambientales y económicos asociados a un puesto de trabajo.
Este es el contexto teórico en el que, en 1924, se iniciaron los experimentos deHawthorne. Constituyen el grueso del trabajo de campo que da forma a una perspectivarepresentada por la Escuela de Relaciones Humanas, y supusieron un giro y una innovadoraaportación en relación con la visión defendida por los teóricos del incentivo. A través de
cuatro experimentos y un programa de entrevistas, a los que un grupo de investigación dedicómás de ocho años de observación y recogida de datos, se pudo constatar el valor que loselementos subjetivos y grupales tienen para el desempeño eficaz y rentable de las tareaslaborales17.
Los experimentos de Hawthorne sirvieron para poner en duda la, hasta la fecha,indiscutible relación entre incremento salarial y mejora de la productividad. El supuesto deque el rendimiento laboral es la respuesta a la recompensa económica esperada, uno de los
básicos dentro de los modelos materialistas, se vio minado en la medida en que se observócomo el desempeño de un grupo de trabajadoras llegaba a incrementarse independientementede elementos objetivos como el sistema salarial o la organización de los descansos. En este
punto, Elton Mayo, director de la investigación, y sus colaboradores, llegaron a la conclusiónde la importancia de tener en cuenta elementos psíquicos y sociales en la explicación delcomportamiento laboral.
En primer lugar, los elementos asociados a la autoestima y la autovaloración parecen jugar un importante papel en la manera en la que realizamos nuestra actividad laboral. Esdecir, el reconocimiento del propio trabajo o el prestigio dentro del entorno laboral no dejande ser imágenes positivas que se nos lanzan en relación con nuestra persona. Nuestraautoimagen se construye en relación con múltiples dimensiones, pero una de las esenciales esla que tiene que ver con el rol de trabajador.
En segundo lugar, a la hora de analizar el rendimiento, es necesario tener en cuenta la
actitud o disposición del trabajador frente a sus tareas. Esta estará mediada por la importanciaque él mismo se conceda en el proceso productivo. Ese valor puede aumentar cuando tomaconciencia del significado de su trabajo en tanto que pieza de un engranaje, en tanto que de sutarea depende el buen hacer de otro miembro del grupo con el que se puede haber trabado unarelación significativa. Cuando el trabajador tiene conocimiento de en qué consiste el proceso
productivo, de la interrelación entre sus fases y entre quienes las ejecutan, tiene mayorcapacidad para sentirse parte de un proyecto global y grupal del que él puede participar y conel que puede llegar a identificarse18.
Del mismo modo, el cuarto de los experimentos de Hawthorne, dirigido por elantropólogo Lloyd Warner, señaló la capacidad del grupo para imponer y decidir de maneratácita los ritmos de producción, elaborando así estrategias de defensa frente a la cadencia de lamáquina y a la labor controladora de los supervisores. A través de este cuarto experimento se
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo2… 11/13
puso de manifiesto cómo el trabajo industrial es siempre una actividad grupal. Especialmenterelevantes son los grupos informales, es decir, no institucionalizados o no organizadosformalmente, pero en los que sus miembros aparecen ligados por vínculos personales, desociabilidad o afectivos. Aún cuando el trabajo industrial no esté formalmente organizado através de cédulas, el trabajador nunca actúa dentro de la industria como mero sujeto autónomo
e individual. De ahí que los procesos de comunicación y liderazgo dentro del grupo sean otrade las variables que necesariamente se han de contemplar para afrontar los estudios acerca delcomportamiento laboral.
Las aportaciones de la Escuela de Relaciones Humanas pusieron de manifiesto lanecesidad de superar la visión reduccionista del modelo del incentivo, tan cercano a lasexplicaciones intuitivas que manejamos frecuentemente en buena parte de nuestros análisisordinarios y no científicos. De este modo, el mundo del trabajo y nuestro comportamiento eneste medio estaría mediado por los mismos factores y variables que hemos de tener en cuentaa la hora de estudiar cualquier otro comportamiento social. Las motivaciones, deseos ynecesidades que dictan nuestro desempeño laboral no son siempre diferentes de las que
inspiran nuestra conducta en otros entornos aparentemente dispares, como el familiar, o elamistoso. Es más, el reconocimiento o prestigio que recibimos en el trabajo influyenecesariamente en la percepción global que los otros y nosotros mismos manejamos sobrenuestra persona. En el conjunto de roles que desempeñamos pesa cada vez más nuestro papelde trabajador, de ahí que la ocupación se convierta necesariamente en fuente por un lado deestima social, pero al mismo tiempo, de autoestima.
Sin obviar el valor de las variables materiales y salariales, la visión más amplia que proponen estos primeros estudios sobre la dimensión subjetiva y grupal del trabajo justificanla elaboración de disciplinas que sientan sus pilares en estas aportaciones fundamentales, tales el caso de la sociología o de la psicología del trabajo. Los experimentos de la Escuela deRelaciones Humanas sirvieron para que estos saberes articularan buena parte de sus hipótesisde trabajo, utilizando sus conclusiones como supuestos sobre los que se asienta el diseño demuchas de sus investigaciones. Sobre este punto de inflexión se abren líneas de trabajodispares que tienen en común esta particular y necesaria mirada psicosociológica, cuyo valorhemos pretendido justificar y defender a lo largo de las líneas precedentes.
5. Bibliografía
Allerbeck, K. y Rosenmayr, L, Introducción a la sociología de la juventud, Buenos Aires, EdKapelusz, 1979.
Aron, R., Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial, Barcelona, Seix Barral, 1965.
Bell, D, El advenimiento de la sociedad postindustrial, Madrid, Alianza, 1976.
Bergere, J, y Alvaro, J.L., (eds), Juventud, trabajo y desempleo. Un análisis psicosociológico,Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.
Coleman, J. S., y Husén, T, La inserción de los jóvenes en una sociedad en cambio, Madrid,Ed Narcea, 1989.
Coriat, B, El taller y el cronómetro, Madrid, Siglo XXI, 1982.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo2… 12/13
Chicharro, M., Sobre jóvenes y sus asociaciones, Madrid, Editorial de la UniversidadCompluténse, 2000.
Chicharro, M., “Funciones microsociológicas de las asociaciones voluntarias”, en A. Lucas,M.L. Vinuesa y J. A. Ruíz (eds), Nuevas organizaciones, tendencias, experiencias, cultura y
comunicación, Madrid, AISO, 2002, pp 62-72.
Davis, K. y Moore, W., “Some Principles of Stratification”, American Sociological Review,Vol 10, Nº 2, 1945, 242-49.
Eisenstadt, S.N., “Estudios de modernización y teoría sociológica” en T. Carnero Arbat (ed), Modernización, desarrollo político y cambio social, Madrid, Alianza, 1992, pp 71-100.
Erickson, R, y Goldthorpe, J. H., The Constant Flux: A Study of Class Mobility in IndustrialSocieties, Oxford, Clarendon Press, 1993.
Garrido Luque, A, Consecuencias psicosociales de las transiciones de los jóvenes a la vidaactiva, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1992.
Giddens, A, Sociología, Madrid, Alianza Ed, 2001.
Goldthorpe, J. H. y Marshall, G., “The Promising future of class analysis”, Sociology, nº 26,1992.
Iglesias De Ussel, J, “El influjo de la Revolución Francesa en la familia moderna”, en Variosautores, Escritos de teoría sociológica en homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid, Centrode Investigaciones Sociológicas, 1992, pp 525-538.
Jahoda, M, Empleo y desempleo. Un análisis sociopsicológico, Madrid, Morata, 1987.
López Pintor, R., Sociología industrial, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
Martín Serrano, M, (dir); Informe de la juventud en España 2.000, Injuve, Madrid, 2002.
Mayo, E., Problemas humanos de una civilización industrial, Buenos Aires, Nueva Visión,1972
McGregor, D., El aspecto humano de la empresa, México, Diana, 1975.Roethlisberger, F.J. y Dickson, W., Management and the worker , Cambridge, 1939.
Smelser, N.J., “Mecanismos de cambio y ajuste al cambio” en B. F. Hoselitz y W.E. Moore, Industrialización y sociedad , Euramérica, Madrid, 1971, pp 45-75.
Solé,C., Modernización: un análisis sociológico, Barcelona, Península, 1976.
Taylor, F. y Fayol, H., Principios de la Administracion Científica y de la Administración Industrial General, Buenos Aires, Ateneo, 1969, e. o. 1911.
Wright, E. O., Clase, crisis y Estado, Madrid, Siglo XXI, 1983.
-
8/17/2019 Algunos Apuntes Sobre Los Significados Del Trabajo en Las Sociedades Cnotemporáneas_merayo_2006
http:///reader/full/algunos-apuntes-sobre-los-significados-del-trabajo-en-las-sociedades-cnotemporaneasmerayo2… 13/13
6. Notas
1 M. WEBER, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Península, 1975.2 A. GIDDENS, Sociología, Madrid, Alianza Ed, 2001, pag 4793 Véase R. ARON, Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial, Barcelona, Seix Barral, 1965, D. BELL, El
advenimiento de la sociedad postindustrial, Madrid, Alianza, 1976; S. N.EISENSTADT, “Estudios demodernización y teoría sociológica” en T. Carnero Arbat (ed), Modernización, desarrollo político y cambio social,Madrid, Alianza, 1992, pp 71-100; N. J. SMELSER, “Mecanismos de cambio y ajuste al cambio” EN B. F. Hoselitzy W.E. Moore, Industrialización y sociedad , Euramérica, Madrid, 1971, pp 45-75; C. SOLÉ, Modernización: unanálisis sociológico, Barcelona, Península, 1976.4 Véase M. JAHODA, Empleo y desempleo. Un análisis sociopsicológico, Madrid, Morata, 1987; J. R.TORREGROSA, J. BERGERE, y J. L. ALVARO, (eds), Juventud, trabajo y desempleo. Un análisis
psicosociológico, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987.5 La dificultad para definir qué es una clase social y cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de ubicara un individuo en una u otra clase es evidente. De hecho, no existe una definición universal y consensuada. Deahí que los ingentes estudios sobre la materia recurran a diferentes indicadores y construyan su propia definiciónde clase y sus herramientas particulares de medición para intentar investigar de manera empírica los sistemas dedesigualdad actual.6
Véase E. O. WRIGHT, Clase, crisis y Estado, Madrid, Siglo XXI, 1983, J. H., GOLDTHORPE y G.MARSHALL, G., “The Promising future of class analysis”, Sociology, nº 26, 1992, R. ERICKSON, y J. H.GOLDTHORPE, The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies, Oxford, Clarendon Press,1993.7 K. DAVIS y W. MOORE., “Some Principles of Stratification”, American Sociological Review, Vol 10, Nº 2,1945, 242-49.8 K. ALLERBECK y L. ROSENMAYR, Introducción a la sociología de la juventud, Buenos Aires, EdKapelusz, 1979, pag 85.9 M. MARTÍN SERRANO (dir); Informe de la juventud en España 2.000, Injuve, Madrid, 2.002.10 En este línea se sitúa por ejemplo A. GARRIDO LUQUE, quien parte de este enfoque en su Tesis doctoral,Consecuencias psicosociales de las transiciones de los jóvenes a la vida activa , Madrid, Editorial de laUniversidad Complutense, 1992.11 Véase J. S. COLEMAN, y T. HUSÉN, La inserción de los jóvenes en una sociedad en cambio, Madrid, Ed
Narcea, 1989.12 M. MARTÍN SERRANO (dir); Informe de la juventud en España 2.000, Injuve, Madrid, 2.002.13 J. IGLESIAS DE USSEL, “El influjo de la Revolución Francesa en la familia moderna”, en Varios autores,
Escritos de teoría sociológica en homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid, Centro de InvestigacionesSociológicas, 1992, pp 525-53814 F. TAYLOR y H. FAYOL, Principios de la Administracion Científica y de la Administración IndustrialGeneral, Buenos Aires, Ateneo, 1969, e. o. 1911.15 Véase B. CORIAT, El taller y el cronómetro, Madrid, Siglo XXI, 1982.16 D. McGREGOR, El aspecto humano de la empresa, México, Diana, 1975.17 Véase R. LOPEZ PINTOR, Sociología industrial, Madrid, Alianza Editorial, 1995.18 Véase E. Mayo, Problemas humanos de una civilización industrial, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972; F.J.ROETHLISBERGER y W. DICKSON, Management and the worker , Cambridge, 1939.