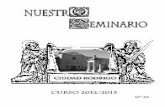ALKAID REVISTA
-
Upload
rafael-pardo -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Transcript of ALKAID REVISTA
-
E D I C I O N E SP r o d u c t o s
Libros
Poesia:
Narrativa:
ALKAID Revista Multitemtica:
(el PVP no incluye los gastos de envo). Pedidos: [email protected]
Quin tiene nombre?Pilar Iglesias de la Torre94 pg. Valladolid 19954 ilust. int, b y n.ISBN 84-605-4570-9.PVP: 10 euros.
A. I Premio Nacional de Poesa Juvenil ALKAID64 pg. Valladolid 2008D. Legal: VA-1172-2008
A. II Premio Nacional de Poesa y Microrrelato Juvenil ALKAID52 pg. Valladolid 2009D. Legal: VA-1095-2009
Historia Clnica:Pilar Iglesias de la Torre136 pg, Valladolid 20064 ilust. int, color.ISBN 84-611-1941-XPVP: 15 euros.
R. M. N. (ResonanciaMagntica Nuclear)Pilar Iglesias de la Torre84 pg, Valladolid 2007ISBN:978-84-612-1712-05 ilust. int, b y n.PVP: 10 euros
Las campanillasGuillard de ServignTrad: ngeles Lence Guilabert50 pg. Valladolid 2009ISBN: 978-84-613-6736-8PVP: 6 euros
Lo que cuentan las sombrasFrancisco J. Segovia Ramos190 pg. Valladolid 20109 ilust. int, b y n (Agustn Espina)PVP: 18 eurosPVP suscriptores ALKAID: 16 eurosISBN: 978-84-614-2317-0
Publicacin trimestral de carcterdivulgativo pluridisciplinarPVP ejemplar: 6 eurosSuscripcin: 24 euros /4 ejemplares / ao(gastos de envo gratis, para Espaa)
Foros y Blogs temticos de: Ciencia, Medio Ambiente,Historia, Arqueologa, Wargames, Poesa, Literatura, Cine,Msica, Montaa, etchttp://www.alkaidediciones.com
Portal Multitemtico bilnge:Castellano-Ingls
ALKAID PLANTA RBOLES CON FUNDACIN +RBOLES:ALKAID REVISTA con FUNDACIN +RBOLES, planta los rboles que contrarresten las emisiones de CO2 debidas a su edicin, dentro del Programa de las Naciones Unidas PNUMA.
Habr un Bosque ALKAID EDICIONES, en Alcaraz (Albacete) que engrosar con cada nmero de la revista, y que cualquiera podr visitar y ver crecer. Cada suscriptor o comprador de ALKAID REVISTA, estar plantando rboles como forma de contrarrestar el Cambio Climtico.os invitamos por tanto a PLANTAR RBOLES CON ALKAID
DESCUENTOS del 10% en la ASOCIACIN CASAS RURALES SOLIDARIAS a los SUSCRIPTORES de ALKAID REVISTALos suscriptores de ALKAID REVISTA tendrn un descuento del 10% en el coste del alojamiento que realicen en alguno de los establecimientos de toda Espaa, pertenecientes a la Asociacin Casas Rurales Solidarias (excepto en temporadas especiales) que ser extensivo para ellos y sus acompaantes: [email protected]
-
1DIRECTORA:Pilar Iglesias de la Torre
DIRECCIN CIENTFICA:Rafael Pardo Almud
DISEO GRFICO:Agustn Garca-Espina
MAQUETACIN:M del Mar Atanes
ILUSTRACIONES INTERIORES:Agustn Garca-Espina
ILUSTRACIN Y DISEO DE PORTADA:Agustn Garca-Espina
FOTOGRAFA:Pilar Iglesias de la Torre
COLABORAN EN ESTE NMERO:Teresa Domingo Catal
Rafael Pardo AlmudMara Cano Gutirrez
M Asuncin Snchez JustelMariano Esteban Pieiro
Alejandro del Valle GonzlezMiguel ngel Martn Mas
Francisco Jos Segovia RamosAgustn Prez GonzlezRosario Alonso GarcaAgustn Garca Espina
Andrea Fernndez AlonsoPilar Iglesias de la Torre
Stella ManautRafael Medina Bujalance
Vincent NereTania Pardo Iglesias
IMPRESIN:Imprenta maas
DEPSITO LEGAL: VA-686-2008
ISSN: 1888-8860
CORREO ELECTRNICO:[email protected]
DIRECCIN POSTAL:Alkaid Ediciones
c/ Incas 3 - 47008 VALLADOLID
SUSCRIPCIONES:[email protected]
PEDIDOS TIENDA:[email protected]
DIRECCIN DE MARKETING:[email protected]
ALKAID EDICIONES PORTAL MULTITEMTICO:
http://www.alkaidediciones.com
EDITORIAL
N3 - 1 trimestre - 2009
E D I C I O N E S
Podramos s, podramos fi ngir que la realidad es otra y que los datos slo son cifras en las que se entretienen cientfi cos, mate-mticos y socilogos. Podramos chutarnos hasta el tutano de ketamina y dormir un Alzheimer ajustado a la medida. Sacar brillo cada da a ese ilusorio matraz como si fuera un mantra en el que hipnotizarnos sin pro-blemas. Podramos, sin darnos cuenta que ese rfi co viaje construido en el vaco, billete cierto es al celofn hipcrita de la pompa de jabn inexistente.
Eclipsar los puntos cardinales que en-tretejemos entre todos, slo signifi ca, abrir parntesis de murallas inestables abocados sin remedio hacia el abismo. Cualquier holo-grama, es nuestro holograma por mucho que pensemos nimio nuestro rol en el sistema. Na-die puede escapar de su propia ley termodi-nmica ni pintar de color el horizonte, cuando la luz agoniz ahogada en nuestras manos.
Aceptemos de una vez el cdigo de ba-rras que defi ne nuestro nombre y el grado de responsabilidad con el que contribuimos a la defi nicin de la espiral histrica, como marco referencial de la existencia. Slo as el toda-va, pentagrama factible de azimut, an en ese polvo de estrellas que somos y que posi-bilita el volcn emocional que nos conforma. Despleguemos los prpados y aceptemos la vida como diedro de infl exin, simultnea-mente fi lo de navaja y plexigls elstico, ela-borando la dialctica constante de nuestra evolucin como personas, y la dinmica de la forma de sentir el instante. Aceptemos a las manos como alarifes en el alfar cotidiano de nuestro ecosistema, sin miedo a desdecir-nos ante cualquier fractura en la cermica, y aceptemos lo efmero del segmento en el que nos movemos: el tiempo, esa lmina unidirec-cional de sucesivos puntos sin retorno, defi ni-do como proceso en el que las cosas suceden que, marca indefectiblemente la conciencia y con ella, los principios, las emociones, las mo-tivaciones y las conductas.
Neb
ulos
a P
eoni
a. N
asa.
ALKAID EDICIONES, no se responsabiliza de las opiniones de los autores.
-
Ciencia y ensayo16
Miradas de estrellas alum-bran el firmamento y nos inducen a imaginar caprichosas formas que denominamos con-stelaciones: Cisne, Casiopea, Cangrejo, Tauro, etc. En todas las pocas los hombres han mirado al firmamento tratando de encontrar tambin respuestas a grandes in-terrogantes que, de manera recur-rente, acucian su mente. Cul es nuestra posicin, no slo fsica, en el Universo? Hoy en da el cono-cimiento cientfico nos ha ayuda-do a ir ms all de la mitologa.
Todos hemos aprendido en la escuela que la Humanidad habita un planeta de tamao medio, perteneciente a una estrella tambin de clase media, situada en una esquina de nuestra galaxia, una de tantas existentes en el Universo. Sabemos tambin que las estrellas son, por as decirlo, gigantescas factoras donde se producen reacciones de fusin
nuclear (en base en esencia al mismo proceso que tiene lugar en una bomba de hidrgeno) que generan enormes cantidades de energa. La radiacin emitida por esas factoras es la que nos permite verlas.
UN POCO DE HISTORIAAhora bien, nos hemos
preguntado alguna vez qu es lo que hay entre las estrellas? A primera vista solo vemos negrura, oscuridad. Bsicamente el espacio interestelar se ha considerado vaco, carente de materia, durante mucho tiempo. Para ser exactos, la propia idea del vaco ha repelido a muchas mentes desde la Antigedad, de modo que se buscaron alternativas para ello. As, Aristteles ya propuso la existencia de un quinto elemento o quintaesencia (a aadir a los cuatro ya establecidos entonces: aire, agua, tierra y fuego), el
denominado ter. El ter, una especie de elemento ligero e inalterable, rellenara el espacio entre las estrellas. La idea de un mar de ter inmaterial a travs del cual se movera la materia fue retomada posteriormente.
En efecto desde el siglo XVII muchos cientficos acudan a la existencia del ter para poder interpretar las propiedades de propagacin de la luz, con claras caractersticas ondulatorias. De hecho no fue hasta finales del siglo XIX, con los experimentos de Michelson y Morley, cuando definitivamente la teora del ter debi ser abandonada. En ese momento pareca que el espa-cio interestelar, definitivamente, consistira en un vaco. Ello pro-voc que el estudio del medio interestelar suscitase en general bastante poco inters hasta bien entrado el siglo XX.
La mejora en la instrumen-tacin empleada en la obser-
Qumica Interestelar
Antonio LargoCarmen Barrientos
El radar supuso un hito importante en el desarrollo tecnolgico, debido a los esfuerzos en investigacin
militar durante la Segunda Guerra Mundial
Cuando en una noche despejada
miramos al cielo, vemos uno de los
espectculos ms maravillosos que
nos puede regalar la Naturaleza.
-
ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo 17
vacin del firmamento ha permitido ir conociendo mejor el medio interestelar. Sin duda hay que sealar como un hito importante el desarrollo tecnolgico que supuso el radar, como consecuencia de los esfuerzos en investigacin mili-tar durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este desarrollo tecnolgico fue posible construir radiotelescopios, que son sin duda los instrumentos ms po-tentes para obtener informacin acerca del medio interestelar. Los radiotelesco-pios permiten detectar y analizar la emisin de radiacin en la zona de las ondas de radio y las microondas. Precisamente en esa zona del espectro se producen las transiciones entre los estados de rotacin de las molculas, uno de los movimientos que pueden efec-tuar las molculas (adems de la traslacin y la vibracin). As se observan los espec-tros de rotacin, caractersticos de cada especie molecular, que constituyen por lo tanto una especie de huella dactilar que permite identificar una molcu-la concreta.
CONTENIDO DEL ESPACIO INTERESTELAR
Todo este conjunto de observaciones que han posibilitado los avances tecnolgi-cos del siglo XX nos ha permitido avan-zar notablemente en el conocimiento del medio interestelar. Actualmente sabemos que las condiciones reinantes en la mayor parte del medio interestelar son extremas: presenta en general bajas temperatu-ras, del orden de 10 a 200 Kelvin [1], y muy bajas densidades, tan slo de 100 a 10000 partculas por cm3. Como valores de referencia podemos establecer que la atmsfera en la superficie terrestre tiene temperaturas en torno a los 298 Kelvin y densidades del orden de 1019 partculas por cm3. Adems de estos valores de tem-peratura y concentracin tan bajas, existe una elevada presencia de radiacin (par-ticularmente visible-ultravioleta) en el medio interestelar.
Estas condiciones tan peculiares y extremas hacan pensar en una qumica muy pobre en dicho medio, de tal manera que pocas molculas podran formarse
y sobrevivir sin disociarse. Se pensaba que, en todo caso, esas molculas seran muy sencillas, del tipo de las molculas diatmicas. Hacia los aos sesenta del pasado siglo XX esa perspectiva empez a cambiar radicalmente, hasta el punto de que en la actualidad se estima que hasta el 50% de la materia en el medio interestelar est en forma de molculas. Las observaciones con radiotelescopios empezaron a posibilitar la deteccin de un nmero de molculas cada vez mayor y de mayor complejidad, de tal manera que a partir de entonces la Qumica Interestelar comenz a asentarse como una pujante disciplina. Por lo tanto la Qumica Interestelar es una disciplina relativamente reciente, con poco ms de 40 aos de andadura, y que se sita en la frontera de diversas disciplinas: Qumica, Fsica, Astronoma.
LAS NUBES INTERESTELARES
Dejando aparte las regiones en las proximidades de las estrellas, los objetos ms importantes en el medio
El radar supuso un hito importante en el desarrollo tecnolgico, debido a los esfuerzos en investigacin
militar durante la Segunda Guerra Mundial
Ilustracin: Agustn Espina.
-
27ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo
HERRAMIENTA DE LOS DIOSES
Cuando los griegos de la antigedad identificaron a su dios Hermes con el egipcio Tot no slo realizaron un acto de fe, de asimilacin y apropiacin cultural, tambin convinieron, al igual que hicieron los pueblos semitas del Prximo Oriente, en el origen divino de la grafa. Y fue ese convencimiento, esa dimensin religiosa, lo que convirti a la palabra escrita, desde los albores del mundo occidental hasta nuestros das, en el smbolo ms destacado de nuestra cultura.
Al dios Tot le adjudicaron los egipcios la invencin de la escritura; tambin conocido como dios de la luna, medidor del tiempo, escriba de los dioses, seor de la magia y la sabidura, era representado como un hombre con cabeza de ibis, o como un mandril con cabeza de perro, y participaba en el juicio de los muertos. Su ttulo era el grandsimo. Pero no fueron los egipcios los primeros en utilizar la escritura y devenir el primer pueblo de la antigedad en entrar en la Historia. Esa
gloria les pertenece a los sumerios, un pueblo de la Mesopotamia meridional del que se desconoce casi todo, salvo que cre la primera escritura desarrollada. Los primeros signos que podemos identificar como escritura eran incisiones realizadas con estiletes de caa o hueso sobre tablillas de arcilla; es decir, lo que los historiadores llaman protocuneiforme, representacin ideogrfica en sus inicios, y que en pocos siglos se convertira en una escritura ms propiamente fontica, el cuneiforme (palabra latina que define grficamente dicha escritura por su semblanza a las cuas o ranuras ) forma escrita que utilizaran la mayora de los pueblos posteriores de Mesopotamia, Siria, Palestina, Asia Menor y Persia.
Sin embargo, seran los egipcios los inventores del papiro (lmina obtenida del tallo de una planta herbcea muy abundante a orillas del Nilo), precedente del pergamino y del posterior papel, soporte en el que hemos de ver nuestras propias races, y no tanto en las tablillas de cermica de los pueblos de Mesopotamia y
Agustn Calvo Galn.
Una aproximacin al origen del Alfabeto y la historia de la escritura en occidente
egipcioproto-sinatico
feniciogriego arcaico
griego clsicoromano
Ilust
raci
n: A
gust
n E
spin
a.
-
Ciencia y ensayo28
el Prximo Oriente. Los egipcios de la antigedad escriban con una pequea caa puntiaguda, mojada en algo muy parecido a la tinta (preparada con agua, goma y pigmentos vegetales). A su vez, dichos utensilios formaban parte de la iconografa del dios Tot.
A partir de un tipo de escri-tura emblemtica de poca predi-nstica, que deba ser interpreta-da ms que leda, pues careca de contenido semntico y sintctico, y que nicamente se utilizaba para ilustrar acontecimientos histri-cos o mticos, se fue desarrollando el tipo de escritura jeroglfica. Las inscripciones en las paredes de los monumentos, templos y tumbas, eran grabadas o pintadas; en estos casos la preocupacin por la forma del dibujo era muy grande, mientras que si se escri-ba sobre papiro no se respetaba esa minuciosidad del dibujo. Y de esta manera fue adquiriendo fuer-za un tipo de escritura ms popu-lar, ms sencilla, llamada primero cursiva y finalmente demtica. El clebre Champollion encontr en la piedra Rosseta tres tipos de escritura, dos egipcias, la jerogl-fica y la demtica, y una tercera que era la traduccin al griego del texto egipcio; lo que le permiti, por primera vez en la historia mo-derna, traducir y no interpretar, como hasta l se vena haciendo, los signos jeroglficos.
El escriba egipcio no slo era un funcionario del Estado o un miembro de algn estamento religioso, era tambin un artesa-no, deba reproducir fidedigna-mente, por el sistema jeroglfico, el modelo grfico ideogramtico y fontico. Porque la escritura jero-glfica es a la vez fontica e ideo-grfica, es decir que un mismo di-bujo puede designar a un sonido as como lo que representa. La in-vencin de la escritura demtica, ya completamente fontica, des-lig a la escritura de su vertiente artesana (en algunas ocasiones hasta artstica). Dicha desunin
aparente perdurar en occidente hasta nuestros das.
En la tradicin oriental, en cambio, el sistema ideogrfico ha perdurado hasta nuestros das en culturas como la china y la japonesa, lo que ha permitido que su escritura contenga, de forma prcticamente indivisible, el nivel lingstico y el artstico en diferentes grados de complejidad. En la cultura rabe la prohibicin de la representacin, de la imagen corporal y de la iconografa (tanto de la religiosa como de la laica) hizo posible que la atencin de los artistas y artesanos tuviera como objetivo la grafa. Fenmeno ste que tambin se dio, aunque en menor medida, en otras culturas semticas como la hebrea.
EL NACIMIENTO DEL ALFABETO
En la ltima mitad del segundo milenio antes de Cristo, los pueblos semticos que vivan en Siria y Palestina, que hasta entonces haba utiliza-do la escritura cuneiforme, y que mantenan un contacto comer-cial cada vez mayor con Egipto, hicieron los primeros intentos de adoptar la escritura demtica egipcia, reducindola a una for-ma de silabario, abandonando los ideogramas y otras formas com-plejas de la tradicin egipcia. Se trataba del primer paso hacia una escritura alfabtica. Los signos je-roglficos, al igual que los signos cuneiformes, representaban so-nidos o palabras completas, pero nunca letras.
Debido al desarrollo de las comunicaciones y a las necesida-des comerciales, los pueblos se-mitas necesitaban un sistema de transcripcin que facilitara el in-tercambio de informacin y que pudiera ser aplicado a todas las lenguas habladas en el Prximo Oriente. La primera tentativa de escritura alfabtica de la que te-nemos noticia fue la utilizada por pueblos llamados asiticos por
El escriba egipcio no slo era un funcionario
del Estado o un miembro de algn estamento
religioso, era tambin un artesano
El Dios Tot
Gutenberg
Imprenta de Gutenberg
Ladi
slao
.
Manuscrito del siglo XI que
reproduce los comentarios al
Apocalipsis (776) del Beato de
Libana.
Escritura Sumeria.
-
ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo ciencia y ensayo 41
La sociedad que nos ha tocado vivir, sin haber sido elegida por ninguno de nosotros, da por da nos sorprende alcanzando formas de expresin que nos desconciertan. Por ejemplo, los malos tratos son un fenmeno muy antiguo. Lo que resulta novedoso, es su denuncia como problema social, siendo ste cada vez ms complejo de entender incluso por los propios expertos.
Tambin es evidente que el fen-meno de la violencia de gnero, siempre ha existido an antes de entrar a formar parte de esta sociedad, especialmente si se nace mujer, ya que la agresividad que se expresa sobre la mujer en muchas culturas desde la antigedad hasta nuestros das, empieza incluso antes del nacimiento.
En algunos pases, con la prctica de abortos selectivos segn el sexo, o tras el nacimiento, cuando un padre al tener una hija puede matar a su beb por ser mujer, y quedar impune. Todos los aos, actual-
mente, millones de nias son sometidas a la mutilacin de sus genitales (ablacin del cltoris) en infinidad de pases, sobre todo en frica Subsahariana. Una nia tambin tiene mayor probabilidad que sus herma-nos de ser violada o agredida sexualmente por miembros de su familia, entorno ms cercano o cualquier desconocido, que si fuera nio. En algunos pases, cuando una mujer soltera o adolescente es violada, puede ser obligada a contraer matrimonio con su agresor, o ser culpada y encarcela-da por haber cometido un acto delictivo. Ahora bien, es despus del matrimonio, cuando sobreviene el mayor riesgo de violencia para una mujer, al habitar sta el hogar, donde su esposo, puede golpearla, violarla e incluso matarla.
De este modo, la violencia con-tra la mujer ha sido definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
Eloy Gonzlez Arranz
El riesgo de ser mujerLa violencia contra la mujer ha sido definida como:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un dao o sufrimiento fsico, sexual o psicolgico para la mujer, as como las amenazas de tales actos, la coaccin o la privacin
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pblica como en el vida privada.
Ilustracin: Agustn Espina.
-
Ciencia y ensayo42
tener como resultado un dao o sufrimiento fsico, sexual o psicolgico para la mujer, as como las amenazas de tales actos, la coaccin o la priva-cin arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pblica como en el vida privada.
Y es precisamente en el m-bito privado, con la familia, con sus seres ms queridos y cercanos, donde mayor violencia puede llegar a vivir una mujer, por pa-radjico que pudiera parecernos. De hecho, de todos los hombres que son condenados por violencia hacia sus parejas, slo uno de cada cuatro, son tambin violentos fuera del mbito privado. Una violencia que puede ejercerse en el mbito fsico, sexual o emocional.
PEQUEO ANLISIS SOCIAL
Segn el Instituto de la Mujer en su ltima encuesta rea-lizada, casi 4 de cada 100 mujeres mayores de edad, se consideran
a s mismas como maltratadas, pero por sus declaraciones, son casi diez de cada cien, las mujeres que deben considerarse tcnicamente como maltratadas. Las recientes cifras sobre las de-nuncias presentadas en nuestro pas, superan ya las diez mil en lo que a delitos de violencia contra la mujer se refiere, disparndose esta cifra a ms de treinta mil, si tomamos en cuenta las que pueden considerarse como faltas.
Si tomamos en cuenta las cifras de las mujeres que han muerto a manos de su pareja o ex pareja, observamos que es entre los treinta y los cuarenta aos, donde mayor numero de victimas podemos encontrar, con un total de diecisiete muertes al fin de los noventa, y de ms de veinticinco en el ao que acabamos de dejar atrs, siendo el siguiente rango de edad con mayor numero de muertes, el comprendido en-tre los veintiuno y los treinta aos.
Este hecho aparentemente paradjico entre los resultados
esperados consecuentes de los viejos arquetipos culturales, y los progresos sociales, nos obliga a reflexionar sobre las variables que inciden en esa realidad. Una de ellas, es la derivada de la pro-gresiva autodeterminacin que el colectivo femenino como tal, va llevando a cabo a lo largo de los aos, y que conlleva la voluntad individual y colectiva de lucha por la adquisicin de los mismos derechos en la prctica diaria, no slo en las leyes, que el disfrutado por el colectivo masculino. Esta lucha, aboca en la determinacin de plantar cara a la prdida de respeto de la propia libertad como persona, de muchas de las mujeres que la sufren. Y es entonces, cuan-do al rebelarse de su situacin las mujeres, muchos hombres, no al no consentirlo, pueden llegar a las ltimas consecuencias. En dcadas anteriores, simplemente, en la mayora de los casos, las mu-jeres aceptaban con resignacin y en silencio, su penosa situacin sin oponerse, por lo que, por una
Ilustracin: Agustn Espina.
-
MonfrageMonfrageun parque nacional en extremadura
Casto
Igles
ias.
-
Monfrage despus de un largo recorrido como parque natural, Monfrage es ya Parque Nacional desde marzo de 2007. constituye uno de los espacios ms rep-resentativos y mejor conservados del ma-torral y bosque mediterrneo en europa. como lugar de visita es todo un santuario para ornitlogos y naturalistas, situn-dose hoy entre los enclaves protegidos ms visitados de la pennsula Ibrica.
Desembocadura del titar en el tajo. Ins garca Herrero.
-
72 La policroma del Arte
Su padre el abogado Jos Manaut Nogus (periodista, crtico de arte, orador elocuente y pintor aficionado), le trans-mite la pasin por las artes plsticas y por la literatura. Desde sus primeros pa-sos en la vida, Manaut se vio rodeado por un depurado ambiente cultural gracias a la amistad que una a su padre, con mu-chos de los intelectuales y artistas valen-cianos de principios de siglo, entre ellos Blasco Ibez, los Benlliure y So-rolla. Formado en ambiente intelectual, mediterrneo por los cuatro costados.
Inicia su formacin en el Instituto Luis Vives; luego en la Universidad: Filo-sofa y Letras (dos aos) para pasar in-mediatamente y con dedicacin exclusiva a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos as como estudios de perfeccio-namiento con Joaqun Sorolla. En 1919 se traslada a Madrid, donde ingresa en la Escuela Especial de Pintura, Escultu-ra y Grabado (Academia de San Fer-nando). Es becado para trabajar en el
Monasterio del Paular, obteniendo el PREMIO SOROLLA en 1922. Despus alternando trabajos ocasionales con una beca de la Junta de Ampliacin de Estu-dios, viaja a Pars, Blgica y Holanda, en 1923, realizando investigaciones so-bre los orgenes del impresionismo.
De regreso en Espaa en 1928, fue nombrado ayudante de Ctedra de Ce-cilio Pla en la propia Escuela de San Fer-nando, vinculado adems a los ambien-tes intelectuales ms importantes del pas, al Crculo de Bellas Artes y al Ate-neo de Madrid. Presidiendo en 1932-33, la Asociacin de Profesores Titulares de Dibujo. Despus, como catedrtico de dibujo, trabaja en los Institutos de Tortosa (Tarragona) y Ronda (Mlaga).
Luego vendra la difcil etapa de la guerra en la que Manaut tuvo una des-tacada actividad artstica, docente y cultural en Valencia, desde el Institu-to Blasco Ibez, y la Secretara de Cultura Popular, impulsando las biblio-
Jos Manaut Viglietti: luz del mediterrneo
Jos Manut Viglietti, nacido en
Lliria en 1898, desde el comienzo se
mueve en un contexto eminentemente
artstico e intelectual.
Stella Manaut.
-
Autorretrato.
-
Gaia: nuestro ecosistema88
La imagen de anciano de gesto serio y superlativa barba blanca permiten su reconocimiento instantneo cuando nos topamos con algn retrato de la ltima poca de su vida: Charles Darwin. En 2009 se celebran dos importantes efe-mrides relacionadas con este persona-je: el 12 de febrero se cumplen dos-cientos aos de su nacimiento; el 24 de noviembre sern ciento cincuenta los que han transcurrido desde la pu-blicacin de El origen de las espe-cies, la obra que instituy el paradigma de la teora evolutiva actual y que pro-voc un punto de infl exin en la historia de la biologa y del pensamiento humano. Ms all de su papel en el siglo XIX, su fi gura ha trascendido para convertirse en un icono de la ciencia, pero esa aparente celebridad no parece corresponderse con un conocimiento verdadero sobre qu de-bera representar Darwin en el siglo XXI, doscientos aos despus.
Lo cierto es que, ms all del ico-no del anciano barbudo, parece ser que Darwin ha calado poco en la cultura co-lectiva. Si preguntramos por la calle muy pocos seran capaces de dar algn dato concreto sobre sus descubrimientos o comentar dnde radica el impacto de
su aportacin. Con suerte alguno de los encuestados nos dira que Darwin fue el que dijo aquello de que el hombre vie-ne del mono, y a eso quedara reducido todo. La falta de conocimiento sobre la evolucin de nuestra sociedad es preocu-pante, especialmente cuando ciertas re-giones de Occidente estn sufriendo un repunte de fanatismo religioso que tiene precisamente como objetivo el menosca-bo del conocimiento cientfi co: la puesta en duda de la evolucin y la inclusin del creacionismo en el programa de las cla-ses de ciencias. Esta es una buena oca-sin para escuchar aquello que Darwin, familiar aunque desconocido, puede se-guir aportndonos.
APUNTES BIOGRFICOS
Charles Robert Darwin (1809-1882) naci en el seno de una familia acomodada de la Inglaterra victoriana. Desde nio mostr mucho inters por la observacin y recoleccin de plantas y animales y por el aprendizaje y la ex-perimentacin cientfi ca en una poca en la que estos conocimientos iban siendo crecientemente valorados por la sociedad (quiz uno de los motivos por los que
En 2009 se celebra el bicentenario del naturalista ingls y los 150 aos de la publicacin
de El origen de las especies
RAFAEL MEDINA BUJALANCE
En 2009 se celebra el bicentenario del naturalista ingls y los 150 aos de la publicacin
Darwin, 200 aos despus
GALAPAGOS ISLAS.
Ilustracin Agustn Espina. Paleta Digital.
-
El terciopelo verde siempre ser verdeaunque pasen los inviernos y pase el tiempo yla gnesis misma de la mutacin constante troquele cada dala variacin pictrica de la paleta de la vida . . . El terciopelo verde siempre ser verdeen el sitio aqul donde intacto respirael bosque indescifrable, dondeel latido de lo que fue, sigue siendo y dondelas claves de nuestra identidadnacen siemprecuando parece que hayan muerto.
Porque sque por mucho que conjugue un verboo las cicatrices de los aos hagan mella,su signifi cado permanece, miroporque s, cuando paso cclicamente por mi historia,que estoy ah, ese da y a esa horay no solamente una estela, sinoel ncleo mismo de la concienciadonde las emociones se amalgamany se anuda la memoria.
Porque s, porque estoy segura,porque me reconozco, porquese huele el todava, porque inunda los sentidosla irreductible realidad de lo presente,por eso y porquela voz interior desborda el horizonte,miro fi jamente y en la continuidad me pierdo, paraen la intimidad del abandono, encontrarme y encontrarel corazn del bosquedonde el verde siempre ser verdeaunque pase el tizne ocre de la esperay aunque pasen los inviernosy pase el tiempo . . .
De mi libro: EN EL CONFN DE LOS SECRETOS
El terciopelo verde siempre ser verdeaunque pasen los inviernos y pase el tiempo y
Desde el coraznPONT DESPAGNE
(1522m). Valle de Marcadau. Hautes Pyrnes. France.
-
Visitarla, es entrar en un mundo de ciencia ficcin en el que las formaciones geolgicas se hermanan con las expresiones plsticas de los diferentes pueblos que las utilizaron como hbitat, en una especie de re-loj del tiempo en el que no slo se marcan las pocas histricas, sino las horas del da, al ser plasmados con variadas estampas los mismos paisajes, con la distinta inclinacin de los rayos del sol.
En este territorio asistimos a un constante proceso interactivo entre los fenmenos geomorfolgicos y a la accin del hombre a travs de los ltimos milenios, y que contina en la actualidad.
Durante la Era Terciaria, en plena efusin de esta zona eminentemente volcnica, en el lugar preciso don-
de confluyen la Palca Tectnica de Anatolia con la Placa Tectnica Euroasitica, y la Placa Tectnica de Arabia, y mientras se producan a lo largo de millones de aos los procesos formativos de la elevacin Caucsica al norte, se dibujaba un primer escenario de roca volc-nica sobre el que posteriormente, en el Neoltico, con las sucesivas erupciones, terremotos y labrado de los ros, se daba pie a una extraordinaria zona, en la que se asen-taron los primeros pobladores histricamente conocidos que han dejado su impronta a lo argo de los siglos.
Hace 2 millones de aos, las montaas Eriyes, Hasandag y Glldag, eran volcanes activos en Capa-docia. En el periodo Neoltico, las erupciones intermiten-tes de estos volcanes has inspirado el arte de la pintura rupestre. A continuacin de las erupciones iniciadas en el
CAPADOCIA, Arte y naturaleza
Pocos lugares del mundo presentan una simbiosis entre arte y naturaleza como
CAPADOCIA, donde el paso del tiempo ha ido modelando un ecosistema en el
que sucesivas civilizaciones han dejado el paso de su huella de forma absolutamente
integrada con el medio.
106
Chimeneas de las Hadas. Crepsculo.
Fotos cedidas por la Embajada de Turqua.
-
Chimeneas de las Hadas: Capadocia.
Visitarla, es entrar en un mundo de ciencia ficcin en el que las
formaciones geolgicas se hermanan con las expresiones plsticas
Hace 2 millones de aos, las montaas
Eriyes, Hasandag y Glldag, eran
volcanes activos en Capadocia.
107
-
120 Apuntes: ecologa
DISTRIBUCIN Y HBITATEs frecuente en la mitad occidental
de la Pennsula ibrica, siendo escasa en la Cornisa Cantbrica, Pirineos y Este de Espaa. Abunda en Andaluca occidental, Extremadura, Oeste de la Comunidad de Madrid, Castilla y Len, y Castilla La Mancha.
La jara pringosa se desarrolla sobre suelos cidos (pH compren-dido entre 3,5 y 6) con presencia de pizarras, areniscas y cuarcitas, caracterizados por ser pobres en nutrientes y con una mineralizacin baja. Adems soporta temperaturas extremas y periodos de sequa ms o menos prolongados. Coloniza sue-los generalmente muy degradados, formando parte de etapas tempra-nas de la sucesin de encinares y alcornocales.
DESCRIPCINEs un arbusto perenne que pue-
de alcanzar los 2,5 metros de altura, generalmente erecto (tallo vertical desde el principio de su desarrollo), con leo duro y corteza de color par-do-rojiza y tacto pegajoso.
Con hojas simples, opuestas, s-siles o con un peciolo corto. Son lanceoladas, coriceas, de margen algo revoluto, glabras y de color ver-
Cistus Ladanifer L.NOMBRE COMNCastellano: Jara pringosa, estepa blanca, estepa del ladn, jara de fl or manchada, jara de las cinco llagasGallego: xara, estevaCataln: estepera, estepera mosqueraVasco: txara, txaraska, txaraca
CLASIFICACIN TAXONNIMCAReino: PlantaeSubreino: TracheobiontaDivisin: MagnoliophytaClase: MagnoliopsidaSubclase: DilleniidaeOrden: MalvalesFamilia: CistaceaeGnero: Cistus
ORIGENEspecie originaria del suroeste de la Pe-nnsula Ibrica y parte septentrional de Marruecos.
CISTUS LADANIFER. FOTO TANIA PARDO.
JARA PRINGOSA. FOTO DE CASTO IGLESIAS DUARTE.
de oscuro por el haz y ligeramente tomentosas por el envs (con pelos estrellados).
Las fl ores son muy vistosas y grandes (de entre 5 y 8 cm de dime-tro), hermafroditas, pentmeras, so-litarias, terminales, y con pednculo corto. El cliz formado por 3 spalos libres, con pelos estrellados verde-amarillentos. Se pueden distinguir dos variedades de esta especie segn la corola, la variedad albi orus con los ptalos completamente blancos, y la maculatus, cuyos ptalos poseen una mancha de color prpura en la
base. Es muy comn que cohabiten estas dos variedades. Estambres ama-rillos, muy numerosos e desiguales, libres y todos frtiles. Ovario spero, tomentoso, formado por 10 carpelos soldados
El fruto es una cpsula globosa, to-mentosa, de unos 2 cm, dehiscente en 10 valvas. La semilla es pirfi la, es de-cir, el fuego estimula la germinacin, de hecho tiene que estar sometida a una temperatura cercana a los 100C para que comience su germinacin.
Los tallos y las hojas secretan una oleorresina denominada ldano, que
Tania Pardo Iglesias.
-
121ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa ecologa
Cistus Ladanifer L.
otorga a la planta un aspecto brillan-te y pegajoso. Entre las funciones de esta sustancia destacan la proteccin ante la radiacin ultravioleta (actuan-do como fi ltro), y la inhibicin de la germinacin y desarrollo de plantas herbceas que compiten con la jara por el mismo espacio.
USOSEl ldano que exuda esta especie
es utilizado principalmente en per-fumera para dar un toque a cuero al perfume y tambin para fi jar otras esencias.
Adems tiene diversos usos me-dicinales, siendo las partes activas
los tallos y hojas, aunque debido a su alto grado de toxicidad no debera utilizarse en algunos casos. Es utili-zada como analgsico local para el tratamiento de reumatismo, dolores y lceras estomacales, tambin como sedante y tratamientos hepticos.
Tambin se cultiva con fi nes or-namentales, ya que sus grandes fl o-res son muy vistosas.
Las ramas viejas exudan una sus-tancia rica en azcares llamada miel de jara, que se utiliza en repostera.
CURIOSIDADESLa jara pringosa tiene una rela-
cin muy curiosa con el fuego. La sustancia oleaginosa que segrega, el ldano, es muy infl amable, por lo que este matorral hace que se propaguen fcilmente los incendios forestales.
Pero las caractersticas de sus fru-tos y semillas hacen que haya una pronta recolonizacin de territorio quemado, convirtindose pronto en la especie dominante. Esto se explica gracias a que, por un lado, las altas temperaturas que se alcanzan en los incendios hacen que se incremente de forma importante el porcentaje de germinacin de las semillas. Y por otro, esta especie aparece en un medio sin competidores y en un me-dio enriquecido en nutrientes tras la quema de las antiguas competidoras.
TANIA PARDO IGLESIASLICENCIADA EN CIENCIAS AMBIENTALES.BECARIA DE INVESTIGA-CIN DEL CSIC (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-CIONES CIENTFICAS) EN EL CENTRO DE EDAFOLO-GA Y BIOLOGA APLICA-DA DEL SEGURA (CEBAS), MURCIA.ESPECIALISTA EN MANEJO Y CONSERVACIN DE RE-CURSOS NATURALES.