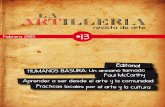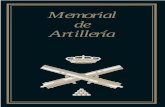“ANDANADA CONTRA LA FAMILIA PATRIARCAL” · Andanada, en términos navales, es una descarga...
Transcript of “ANDANADA CONTRA LA FAMILIA PATRIARCAL” · Andanada, en términos navales, es una descarga...
1
ANDANADA CONTRA LA FAMILIA PATRIARCAL
Alberto Escudero
ÍNDICE
1. Introducción 1.1 Preámbulo 3 1.2 ¿Acabar con la familia? 8 1.3 De los nombres del libro 10 1.4 Obviedades metodológicas 11 1.5 Plan de la obra 14 1.6 Definiciones 15 2. Antropología 2.1 Primates, homínidos y homos 19 2.2 Probable origen de la familia 23 2.3 Veinticinco millones de años encenagados en la
Jerarquía 24
2.4 La guerra como origen del patriarcado 26 2.5 Patriarcal/matriarcal 31 2.6 Una cultura de perdedores 35 2.7 Mujeres para intercambio y regalo 36
2
2.8 Un paseo por la Biblia, para acabar en Freud 39 2.9 Retrodarwinismo 41 2.10 Neotardodarwinismo 43 3. Relato 3.1 Sobre el relato 45 3.2 Relato de la familia 48 3.3 Metarrelatos de la familia 48 3.4 Autorrelato de consolación 50 3.5 Autorrelato de la autoafirmación del patriarca 51 3.6 La inoculación de la autoestima 53 4. Historia 4.1 Previo 56 4.2 Parentesco y familia 57 4.3 Mesopotamia y Egipto, con un paréntesis feminista 60 4.4 Grecia 65 4.5 Roma 67 4.6 Interludio, con Foucault y Marcuse 71 4.7 Retrohistoria 72 4.8 China 73 4.9 Sólo el primer llanto 75 4.10 China moderna 76 4.11 Japón 79 4.12 La India 82 4.13 África y el Islam 84 4.14 Edad Media. La Iglesia y el matrimonio 87 4.15 Del Renacimiento a la Revolución francesa 92 4.16 La Revolución industrial 95 4.17 El siglo XX 98 4.18 Varias tesis y desmentidos 101 4.19 Un corto resumen y una breve conclusión 103 5. Sociedad 5.1 Todos contra todos 105 5.2 Derecha/izquierda 107 5.3 La cláusula de conciencia del juez 108 5.4 Entrevista con el juez 110 5.5 Fragmento de una obra griega 114 5.6 Entremés. “El padre que no tenía más que eso” 116 5.7 Ser padres confiere una respetabilidad indudable 117 5.8 Razones para tener o no tener un hijo 119 5.9 Relato del capellán y el barquero 124 5.10 El aprendizaje de la verdadera libertad y la auténtica rebelión
128
5.11 Un día en Viena 131 5.12 Familización 132 5.13 Inmadurez 136 5.14 Televisión 138
3
5.15 Relato de un marciano 145 6. Sociología 6.1 ¿Familia según sociedad o al revés? 150 6.2 El miedo a la soledad 152 6.3 El aprendizaje de la soledad 154 6.4 La pareja 156 6.5 El constructo familia 158 6.6 Más sobre familia y sociedad 160 6.7 La trivialidad apasionada 162 6.8 El culebrón, el perdón y los pueblos mediterráneos 165 6.9 La bronca 166 6.10 Contra la madre 167 6.11 Narcisedipo 171 6.12 Adolescentes: formez vous bataillons 172 6.13 Muchacho al borde del barranco 177 6.14 El odio 179 6.15 El afecto 182 6.16 Madonna col bambino 189 6.17 El padre inoculado 190 6.18 México: el hiperafecto “machistizante” 192 6.19 Derecho familiar 194 6.20 Nanas de entonces 196 7. Economía 7.1 Familia y macroeconomía 198 7.2 De la beneficiosa influencia que sobre la Economía... 202 7.3 La infancia como inversión 204 8. Crisis de la familia 8.1 El infalible remedio contra el tedio, ¿acabará también con la familia?
206
8.2 El estado de fiesta permanente 208 8.3 Autoridad 213 8.4 Los límites movedizos 219 8.5 Un ejercicio recomendable 222 8.6 ¿Crisis de la familia? 223 8.7 Dos maneras (clásicas) de ver la crisis 227 8.8 La estrella menguante del padre 230 8.9 Declive de la familia patriarcal 233 9. Posibilidades de cambio 9.1 Sobre la voluntariedad de los actos 238 9.2 Ilusión y autoengaño 242 9.3 La realidad 245 9.4 La eternización 248 9.5 Posibilidades de cambio 250 10. Por un mundo mejor
4
10.1 Manifiesto año cero 254 10.2 Las tres instancias 257 10.3 ¿A la revuelta? 259 11. Final 11.1 En bicicleta por La Almudena 264 Bibliografía 267
5
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Preámbulo
Andanada, en términos navales, es una descarga simultánea de las piezas
de artillería de un costado del buque. La palabra tiene resonancias de
novelas de piratas dieciochescos; los cañones apuntarían a la línea de
flotación, si se tratara de hundir la nave enemiga, o a desarbolar (no hace
falta: bastante desarbolada está ya la familia patriarcal), si se quisiera
detenerla para pasar al abordaje, o también, y este sería el caso, tirarían a
no dar y sólo a asustar, para que la nave cambiara su rumbo. Los que
están embarcados en ella tendrían, pues, que virar y navegar en otra
dirección, pese a la evidencia de que tan vetusta nave no está ya para
muchas maniobras.
Enseguida se verá que no es nuestro propósito tirar a hundir: en
la nave de la familia estamos todos, y mientras no se bote otra, es en la
que hemos de navegar. Por otra parte, la nave tiene un grueso blindaje:
lo ha demostrado en mil batallas, aunque haya tenido que sufrir muchas
modificaciones para seguir ostentando su primacía en todos los lugares
del mundo habitado.
La pregunta es inmediata: ¿Es que tienen (de dónde la habrán
sacado) una nave tan rápida y bien artillada como para pretender
intimidar a la Flota de la Historia?.
Vista desde cierto ángulo se diría que más bien se trata de la
Flota de la Historia Universal de la Infelicidad, en la que la Nave de la
Familia es, a todas luces, el Buque Insignia. El nuestro no es más que un
buque fantasma, salido de las brumas de una idea de felicidad que no es
desde luego la que, en todos los mares conocidos, impone la Flota.
Tiramos la andanada y nos volvemos a las brumas, esperando que algún
día se disipen, cuando se extienda el convencimiento de que se puede
aspirar a una felicidad bien distinta de la que nos infligen; ese día será el
del venturoso inicio del desguace de tan temibles naves.
6
Naves, cañones y fantasmas. Se ve ya que esto es un libro de
literatura, pleonásmica obviedad: todos lo son; la confusión de no pocos
lectores les ha llevado a tomar el todo y disponerlo en partes que son
montoncitos: narrativa, poesía, teatro, ensayo, y a este último lo han
dejado fuera de la literatura, género que a su vez ha degenerado en
crónica de costumbres. Regeneremos el género con la preciosa aporta-
ción del ensayo, cumbre de la ficción, porque gracias a la perfecta
imbricación de verosimilitud y veracidad que en él se consigue, apenas
se distingue la una de la otra. De paso colmaremos el afán de la mayoría,
que trata de vivir su realidad como si se tratara de una ficción; es la
mejor aportación del subgénero panfletario: ilusión de que es posible
transformar la inane realidad, para dotarla de las emociones que sólo se
dan en los bellos mundos posibles y por tanto fictivos, que no ficticios.
¿Imaginan un mundo sin familias? La luz de la fe en el adveni-
miento de la libertad embellece muchos rostros, el miedo a la soledad
contrae no pocos ceños: descripción de estos gestos y sus causas: ya
estamos en la literatura.
Comenzaremos diciendo lo que no pretende el libro.
No pretende la abolición de la familia, ni la disolución de las ya
en curso, ni obstaculizar las que están en vísperas de formarse o a punto
de apalabrarse. En absoluto. Tampoco intenta demostrar la maldad
insoslayable de tan importante institución, ni de responsabilizarla de los
crímenes que asolan el mundo, la infelicidad cotidiana o el vacío
existencial.
Se trata más que nada de una reflexión, como aquélla del abate
Callazzaro (1590), autor del opúsculo "¿Mejoraría el mundo sin la idea
de Dios?" ¿Mejoraría el mundo si la institución de la familia cayera en
desuso?
Responderemos con otra pregunta: ¿qué tipo de institución
familiar? Porque si lo que desapareciese fuera la familia que vemos a
cada momento, la familia realmente existente, no cabe duda de que el
mundo mejoraría de manera sustancial.
7
Tuvimos dudas a la hora de elegir el género en el que encauzar el
libro. Optamos al final por una mezcla de panfleto, piadosa admonición
y libelo; un poco de cada, y muy lejos del tratado de sociología, que los
hay excelentes sobre el tema, o de un pretencioso intento de pergeñar
teoría verdadera o ciencia. A estos efectos traemos a Popper a colación
(y lo citaremos más in extenso en 9.5)
"La gran aportación de Popper a la epistemología consistió en
demostrar que no hay teorías verdaderas y que las ciencias no
demuestran nada; la demostración sólo es posible en la lógica y las
matemáticas, pero no en las ciencias físico naturales; en ellas se
construyen teorías que no son verdaderas ni falsas, sino solamente
válidas mientras no resulten refutadas por un experimento crucial; en la
historia no puede haber teorías, es decir, leyes válidas, porque, al no
poder formularse experimentos cruciales que puedan falsar las teorías,
no se puede establecer una distinción clara entre ciencia y metafísica; los
historicistas creen hallar leyes −dicen− pero lo que formulan en realidad
son pseudo-leyes, pues llegan a ellas utilizando procedimientos lógicos
incorrectos, como el esencialismo, es decir, la pretensión de que
conocemos el ser de las cosas" (Roldán, 1997).
El panfleto está exento de la pretensión antedicha; no trata de
descubrir nada y maneja además temas comúnmente conocidos, que no
se han valorado lo suficiente, o que se intenta olvidar, porque de tenerlos
en cuenta tendría uno que implicarse en acciones de incierto resultado; el
panfleto es por tanto una llamada a la acción, generalmente regenera-
cionista, entendiendo como tal el logro de cambios ventajosos para la
mayoría.
La llamada panfletaria a la acción se dirige a diversas instancias
del individuo: cuando apela tan sólo a su carga mítica y consigue
sintonizar con ella, se pueden producir actos de barbarie, i.e. la quema de
paganos, o la quema de iglesias; cuando el panfleto incide, como
esperamos sea el caso, sobre la envolvente racional (apenas una pátina)
del individuo, éste lo examina y compara con lo que ya se venía
8
maliciando, y toma decisiones en las que el mito nunca queda fuera, si
bien en una proporción razonable. Cuesta por tanto pensar que este
panfleto coadyuve significativamente al crepúsculo de la familia, que
esperemos que no acaezca por destrucción revanchista a manos de sus
innumerables víctimas, ni por una prohibición decretada por gobiernos
populares u oligárquicos. No: quiera Dios que sea por mayoritario
convencimiento de que es una institución patogénica y causante de la
mayor parte de la infelicidad universal.
[Contradicción palmaria, dirá a estas alturas más de uno:
comienza diciendo que no se pretende la abolición de la familia y ya se
está postulando su inmediato final. Oh, depongan por favor el detector
de contradicciones, si desean avanzar en este libro con algún provecho, o
déjenlo y vayan con su familia, que los estará ya echando en falta]
Habrá también quien arguya que a él la familia sólo le ha
producido felicidad y goce y que no concibe una desgracia mayor que la
pérdida de tal institución. En la historia no ha escaseado nunca gente así,
como los que trabajaban de sol a sol para remediar la insaciabilidad del
Príncipe o de la no menos insaciable Iglesia y llegaban a ser carne de
guerras dinásticas o de religión; abolidas ya casi del todo estas lacras
sociales cuesta ahora pensar cómo se pudo estar obcecado tantos siglos;
así acabará pasando con la familia, esperamos.
Convendría de todos modos que los afortunados miembros de
familias felices, se preguntaran: ¿Tal felicidad proviene del hecho de
formar parte de una familia, o es porque son ricos, o blancos, o con
estudios? ¿O será que, por imperativos del intercambio desigual, para
que haya familias felices ha de haber una ingente cantidad de familias
desgraciadas?
El panfleto es un género literario con la frente bien alta, otros
géneros literarios como la epistemología popperiana o la antropología
(por no hablar de las Escrituras) llevan su literariedad vergonzantemente
oculta, y negándola cada rato.
9
La índole panfletaria de este libro ahorra enorme trabajo a su
autor y no poco al lector. Por ejemplo: habrá muy pocas cifras.
Imagínense un panfletario del 1789, incitando de esta guisa a la toma de
la Bastilla: "Ciudadanos: el ochenta y siete coma seis por ciento de la
riqueza de Francia está en manos del tres coma uno por ciento de sus
habitantes...”
Citamos finalmente una componente trágica del panfleto que lo
inscribe en la primera línea de los discursos narrativos: intenta demoler
las certidumbres tras las que el lector se parapeta y agazapa muerto de
miedo: el miedo a la soledad que le inculcaron en la familia.
1.2 ¿Acabar con la familia?
En el segundo párrafo del preámbulo ya advertíamos de que no es
nuestro propósito tirar a hundir el barco de la familia patriarcal. En él
navegamos todos, aunque a muchos la travesía se les esté haciendo
insoportable.
Sabemos que la familia no es sólo una mera asociación
humana para organizar la vida económica o afectiva de sus miembros.
La sociedad está vertebrada en familias; nadie escapa a esta
obligatoria institución, salvo los niños paridos en la calle y criados en
hospicios. En el seno de la familia discurre buena parte de nuestra
“socialización”, período en el que desarrollamos nuestras poten-
cialidades (¿innatas?) de odio y a maltrato al otro (los hermanos), a
desconfiar del amor “desinteresado” que nos dan y a desear en vano
que se ocupen de nosotros constantemente; se aprende también la
sumisión y el miedo a la soledad.
Pero se aprende asimismo que a veces se recibe amor sin que
el que lo da pida nada a cambio, y hasta hay quien aprende, aunque no
se apuntara voluntario a esta enseñanza, los benéficos e impres-
cindibles efectos de la soledad. Además, en la familia se teje la única
red de solidaridad (valor matricial del que provienen todos los demás)
10
que permite capear los malos tiempos, en cuanto el Estado-
Providencia sólo funciona en los países ricos, donde menos falta hace.
Los personajes del relato familia se toman, en la gran mayoría
de las civilizaciones, como referencia fundacional de sus valores
morales. Hermano, se le dice al que queremos que sea igual a
nosotros, o al que se le pide que nos acepte como igual suyo o que nos
ayude a remediar nuestro infortunio. Hijo es expresión que entraña
protección y ayuda desinteresada. Abuelo se le dice a los ancianos,
como agradecido reconocimiento a su esfuerzo por haber sacado
adelante a dos generaciones. No hay virtud que no haya nacido,
nominalmente, de la familia, pero no hay vicio que no pueda
aprenderse en ella, y lo que es peor: algunos sólo se pueden aprender
allí.
A lo largo de este libro compararemos muchas veces la familia
existente con lo que los acérrimos defensores de esta institución dicen
que es; echaremos una ojeada a sus bienintencionadas bases de diseño
y veremos cómo ha sido y es su realidad histórica y actual. Hay una
homología con otra institución secular: la de la iglesia cristiana.
Compárese si no al personaje Jesús (quizás el mayor revolucionario
social y sin armas que ha habido en la historia) con la trayectoria de la
iglesia que montaron sus discípulos: las cruzadas, la Inquisición, la
solicitación y la simonía. No hay precepto de la Iglesia que sus
miembros no se hayan saltado mil veces... Pero en Occidente no ha
habido movimiento emancipador que no haya partido del humanismo
cristiano, incluyendo (a juicio de Carl Schmitt) el marxismo.
La mayoría de la gente no concibe cómo tener hijos, hacer la
comida o preparar la cama para dormir, si no es en el seno de una
familia, de la que a menudo execran. Si un avieso dictador,
desquiciado quizás por su penosa infancia, prohibiese la formación de
familias, es seguro que la desvertebración social acabaría con el país.
El poder económico y mediático de Occidente le permite
exportar al resto del mundo los mitos (que no los valores) y las crisis;
por eso, y a pesar de que la consideremos una institución detestable,
11
cuando observamos la decadencia de la familia patriarcal en
Occidente no podemos sino sentir un escalofrío, provocado quizás por
el presentimiento de que el tremendo viento de la historia haya
encontrado su punto final y retorne dispuesto a sembrar la desolación.
1.3 De los nombres del libro
Muchos títulos tuvo este libro, descartados por una u otra causa.
El que más tiempo duró plagiaba al historiador de la Iglesia Karlheinz
Deschner, cuya magna obra se titula "Historia criminal del cristianismo".
En nuestro caso, "Historia criminal de la familia" resultaba desde luego
un exceso, en cuanto que la institución familiar es patogénica, y sólo en
menor medida criminógena.
"Familia nuclear, no: gracias", nos pareció un oportunismo.
"Aproximación a la sociopatología de la familia"
"Familia: la promesa de felicidad que nadie cree ni desmiente"
"Orígenes de la frustración universal"
"Antropología de la desgracia"
"Familia: mito incontrovertible, realidad lacerante"
"Atrapados sin remisión en la familia"
"¿Familia? Sal corriendo, chaval, sin volver la cabeza"
"Los cerdos no tienen edipo, ni las gallinas celos, ni los pavos
van a comer a casa de su madre los domingos", vendría bien para la
edición en USA; o también:
“La familia. De cómo los individuos frustrados son piedras en el
engranaje social”
“Acabemos con la familia; ya veremos luego qué inventamos”
"Si lo único que tienes es la familia, no eres pobre, no: eres un
miserable".
"Panfleto contra la familia", era dramático en exceso, aunque el
texto sea sin duda panfletario. Pero es más cosas, esperamos.
12
"Andanada contra la familia", fue el finalmente elegido; el que la
gente no lea ya historias de piratas (ni de nada), nos obligó, en el
preámbulo, a extendernos sobre la diferencia entre tirar a asustar, a
desarbolar o a hundir.
1.4 Obviedades metodológicas
Un criterio sociológico muy elemental y que poca gente cuestiona, o que
ni siquiera se plantea, es el de que la microestructura social presenta una
clara relación de homología con su macroestructura. Siendo la familia
esta microestructura y dándose en ella todas las pautas de autoritarismo,
creación de individuos irresponsables y guerra de todos contra todos,
¿cómo puede aspirarse a una sociedad democrática, solidaria, responsa-
ble y pacífica?
La sociedad no organiza a las familias, en cuanto que éstas no
nacen mediante gemaciones de aquélla; es más probable lo contrario,
que la sociedad sea un agregado de familias, que a su vez se reproducen
por mitosis, nunca mejor dicho.
La homología se extiende al Estado-paternalista (en realidad es
un Estado-madre), gobernante-padre, ciudadanos-hijos, patria-hogar, etc.
Visto así, se intenta enseguida echar una mirada "secuencial" de si
primero el huevo o la gallina.
En este libro, y en muchos otros, se pretende algo más que esta
secuencialidad, a la que el hombre es proclive desde que la especie se
bajara del árbol y dejara de ver las cosas con amplia perspectiva. Se
perfeccionó por esa época (millón de años más o menos) la
comunicación lineal del habla, mediante la cual el emisor profiere una
fila de significantes, en la confianza de que el receptor la decodificará
en el mismo orden. Pero la continua práctica de la linealidad
"fonocentrista" del pensamiento (Derrida), no ha supuesto la atrofia de la
capacidad de procesar simultáneamente diversos estímulos.
13
Un libro está condicionado a su secuencialidad y no podrá ser
nunca un hipertexto, por más que se empeñe Landow (1995), y sería una
falsificación el reelaborarlo para presentarlo en pantallas interactivas de
un ordenador. Landow pretende: "...Abandonar los sistemas
conceptuales basados en nociones como centro, margen, jerarquía y
linealidad, y sustituirlos por otros de multilinealidad, nodos, nexos y
redes..." Esto va contra el concepto de libro, aunque podría ser el soporte
perfecto para un panfleto; imagínense la soflama ante la Bastilla, 1789,
presentada en una multipantalla gigante, mostrando la miseria y muerte
de los pobres y las cacerías y fiestas de los ricos: tras la Bastilla se
habrían dirigido a Versalles, malgré La Fayette.
Pero un libro puede articularse además en fragmentos de cierta
diversidad, la que le confieren las distintas formas de la tradición
literaria: relato, ensayo, poema, teatro, etcétera, tal que la disposición de
sus páginas alivie en algo la ineludible pesantez dramática del contenido
(en este caso, el de un panfleto que pretende avivar la idea de que las
cosas se están haciendo mal, que hay que ponerse manos a la obra si se
quieren cambiar y que en los cambios siempre hay palos), sin por ello
perder rigor enunciativo. Será un poco a la manera del "texto esparcido"
de Barthes (1970): una serie de fragmentos contiguos que él llamaba
"lexias".
Y en cuanto se habla de exposición en fragmentos se está
haciendo referencia a la televisión (i. e. González Requena, 1988). Tene-
mos, desde hace algún tiempo, la capacidad de analizar una rápida
sucesión de fragmentos, sin que la disposición de éstos nos suman en un
estado de perplejidad proclive a la manipulación. Sobre todo porque el
soporte en este caso es un libro, no una emisión; el ritmo de lectura es
independiente de la voluntad del emisor, y lo a-icónico del medio
gutembérgico facilita la reflexión como ningún otro.
El estilo aforístico de nuestra propuesta confiamos en que
tampoco cause mayor problema. Dice Habermas (1968), a propósito de
la filosofía de Nietzsche: “...La hipótesis de que sea factible interpretar
los aforismos en su conjunto como un sistema, fue siempre cuestionable.
14
El fragmento es, y no casualmente, la forma literaria de un pensamiento
que busca sustraerse a la coerción del sistema."
Fragmentar la realidad contribuye sin duda a su trivialización,
porque la componente dramática del discurso no termina de pasar por las
cuatro fases que enunciara Escalígero; en el caso de los spots televisivos,
la estrategia del publicitario es dejar un sólo hueco por donde el
espectador se introduzca y pliegue a la única interpretación sugerida
(Pardo, 1989, "El spotismo ilustrado"). Los fragmentos o lexias que
proponemos en este texto esparcido, confiamos en que operen de manera
muy distinta: que al lector le sea muy difícil suscribir una única
interpretación y, como hemos dicho al final de 1.1, demoler sus
certidumbres.
Menudearán las referencias a diversos autores: ¿un libro hecho
de recortes de libros? Todos lo son un poco. Ya advertimos de que no
somos especialistas en el asunto que nos trae entre manos; el presente
texto no obedece a un planteamiento y consiguiente investigación, sino a
reflexiones suscitadas en los avatares de la cotidianeidad, o durante la
lectura de libros, en general no relacionados con la familia. Otros sí
guardan relación, como se ve en la bibliografía anexa, y son apenas un
puñado, no muchos más de los que cualquier persona medianamente
consciente debería leer sobre tema tan importante para su vida como lo
es el de la familia, que se tiene tan delante de los ojos que no consigue
verse.
Las constantes citas de libros no pretenden, recabar una
“autoridad” que refuerce nuestra argumentación, sino reforzar la
llamada de atención sobre la cuestión expuesta, que es en definitiva el
propósito general de las obras que esta obrita remeda: “¿Se ha parado
usted a pensar en que...?”
Se ameniza el fárrago de citas con no pocas incursiones en el
esperpento, que tratamos de justificar alegando que el contenido y su
expresión formal guardan una estrecha relación, como no en vano se
esforzaron en demostrar los estructuralistas durante años, de ahí que
cualquier digresión sobre la familia termine invocando a Valle Inclán.
15
Y no nos olvidemos de la edificación, “efecto de infundir en
una persona sentimientos de virtud, piedad, etc”, dice el DRAE; con lo
que ya tendríamos una primera definición del libro para etiquetas
apresuradas: “esperpento panfletario para entretenimiento y edifi-
cación”.
1.5 Plan de la obra
El libro fluctúa entre lo ensayístico y lo literario, y ambas tendencias se
arropan la una a la otra, tal que la literatura ameniza el ensayo, y éste a
su vez le da alguna verosimilitud (y no poca respetabilidad) a su
compañera. Y aunque al principio cueste creerlo, hay un plan.
Se comienza revisando algunos aspectos antropológicos de la
familia y, tras un interregno fundamental, “Sobre el relato”, se acomete
un resumen de la historia de la institución. En el siguiente capítulo,
“Sociedad”, tal como su nombre sugiere, se agrupan los apartados más
esperpénticos de la obra. En los capítulos “Sociología” y “Economía” se
retorna a la seriedad ensayística, a duras penas, porque a esas alturas el
libro ya se ha disparado, y las tendencias panfletarias brotan al menor
descuido. “Crisis de la familia” y “Posibilidades de cambio” son
capítulos sombríos, y su pesimismo nos tememos que no sea
inmotivado, aunque haya luego un atisbo de esperanza, que ilumina el
capítulo final “Por un mundo mejor”, donde el tono pedante de la obra
se agrava con propuestas ideológicas en las que muchos creerán percibir
un claro toque de formol: que tengan cuidado, que pudiera ser que el
tufillo les viniera desde dentro.
Este ambiente necrofílico impregna la coda con que termina la
obra, en la que el autor aparece y hace una última reflexión, en bicicleta,
máquina discursiva que no conocieron los maestros pensadores
paseantes griegos ni alemanes, hasta Heidegger, y se nota, se nota que
sus obras quedan algo cortas de impulso.
16
1.6 Definiciones
Llamamos familia al “campo institucional relacionado con la crianza y
socialización de los hijos” (Flaquer, 1999)
Familia ampliada (pre-nuclear). Puede ser extensa (multigeneracional)
o troncal, (ver más abajo). Se distingue de las formaciones posteriores en
que constituye una unidad económica casi cerrada, en cuanto a
producción-consumo de bienes.
Familia comunitaria. Todos los hijos, al casarse, pueden llevar a sus
familias a la casa paterna. Escasa incidencia en Europa, aunque es la
forma predominante en el mundo.
Familia matriz (troncal). Uno de los hijos, tras contraer matrimonio,
sigue en la casa de sus padres, y hereda la mayor parte del patrimonio.
Los demás hijos pueden permanecer en la casa paterna mientras estén
solteros. Define un linaje; la fidelidad al pasado es un valor que fija el
sistema ideológico, y que determina el nacionalismo etnocéntrico
(Sarabia, 1997)
Familia restringida, llamada también nuclear o conyugal.
Familia nuclear absoluta. Los hijos se independizan e instalan en su
propio hogar. El reparto de la herencia no es equitativo.
Familia nuclear igualitaria. Como la anterior, pero la herencia se
reparte igualitariamente.
Familia nuclear fusional: (Flaquer) “Entroniza el amor romántico
como vía preferente de formación de la pareja y de acceso al
17
matrimonio, y aborrece la intrusión de los padres en los asuntos tocantes
a la elección de cónyuge”. Por otra parte, reduce la convivencia entre
padres e hijos a la etapa en que éstos son todavía inmaduros o bien están
en proceso de inserción social.
Familia-refugio. La peor familia patriarcal que puede darse; de ella
salen los más acérrimos defensores de la familia, que entienden como
desgracia ineludible. El patriarca chantajea a todas horas, con la llave de
la puerta en la mano; la sumisión y el odio aniquilan poco a poco la
capacidad de independizarse; todos vivirán frustrados para siempre,
hasta los pocos que logren escapar. Cualquier proyecto de mejora de la
sociedad se quedará sobre el papel, si no consigue la erradicación de las
condiciones que hacen factible semejante clase de familia.
Todas las anteriores son distintas modalidades de familia patriarcal,
que se irá definiendo a lo largo del libro, pero que simplificamos:
aquélla en la que el padre ostenta la propiedad de los bienes y la
capacidad de decisión sobre la vida de cónyuge(s) e hijos. Aparece con
la agricultura sedentaria, como ilustran numerosos antropólogos. Para
permitir la subsistencia y defensa de esos asentamientos, lo más
conveniente fue que las mujeres incrementaran los embarazos, con lo
que fueron retrocediendo en el protagonismo productivo que tuvieron en
la etapa de recolección-caza y en la de agricultura itinerante. El linaje se
hizo patrilineal y la propiedad de la tierra la heredaban los hijos. En las
páginas siguientes se desarrollan estos asuntos.
Familia postpatriarcal. Los contrayentes conciben su unión como mero
contrato entre dos partes o simple asociación de individuos libres, por lo
que ambos cónyuges han de tener trabajo de manera continuada. Una
variante de esta familia sería la monoparental, en la que tras la
separación de cónyuges los hijos quedan, la mayoría de las veces, con la
madre; o también cuando ésta emprende sola la crianza de los hijos
(Flaquer).
18
En nuestra opinión, la nueva asociación de individuos
encaminada a la “crianza y socialización de los hijos”, no debería llevar
el nombre de familia, en cuanto en ésta había, y sigue habiendo, dos
elementos fundamentales:
1. La mujer no era “un individuo libre”, sino dependiente de su padre,
cuando era soltera, y de su marido, tras casarse.
2. Los hijos eran educados en la idea (a veces única) de que eran
propiedad de sus padres, a los que debían ciega obediencia de por
vida.
De modo que si la “familia” es ahora una asociación entre
personas libres, y no se trata de poseer a los hijos, sino de educarlos
para que aprendan a rechazar cualquier posesión, no entendemos por
qué mantener el antiguo nombre; de no ser que en estas nuevas
asociaciones se hayan cambiado los papeles pero se esté
representando la misma obra, por ejemplo: una situación
monoparental en la que la madre aplique los métodos “patriarcales” de
apropiación y sumisión de sus hijos; en este caso, nos tememos, (les)
estaría bien empleado el nombre de familia.
Más familias. Hay muchas: sólo anotamos aquéllas a las que
nos referiremos.
Familia débil. Propia del norte de Europa y U.S.A. Los padres educan y
ayudan a sus hijos a que se emancipen cuanto antes.
Familia fuerte. Emancipación tardía; los hijos no se van de casa de sus
padres hasta que no fundan una nueva familia. Propia del mediterráneo.
(Reher, 1997). En China y otros países de Asia el poder de los padres y
las condiciones de emancipación nos permitiría hablar de familia
fortísima.
Familia antipatriarcal (por llamarla de alguna manera, aunque el
19
nombre sea un claro oxímoron). Algún día la emancipación de la mujer
será tan incontrovertible que se aludirá a su opresión como desgracias
propias de tiempos bárbaros e infames, como cuando un rey mandaba
decapitar a un vasallo renuente al acatamiento absoluto. Se aludirá al
patriarca como figura de un pasado oscuro y vergonzoso, que no hay que
olvidar para no repetir, como pasa con la Inquisición o Auschwitz.
Algún día habrá hombres que no tengan que estar todo el santo día
obsesionados en demostrar(se) lo muy hombres que son; y no habrá
adultos dedicados a la insensatez de ser eternamente jóvenes, ni
compulsivos acumuladores de riquezas, ni nadie que huya despavorido
al cruzarse con la muerte. Estos hombres y mujeres amarán la vida y la
libertad, y querrán contribuir a ellas creando vida, teniendo hijos, y
educándolos para que sean libres, y por tanto independientes, sobre todo
de sus padres. Ante una familia como ésta, nada de andanadas, sino todo
lo contrario: salvas de homenaje, formados en cubierta marineros y
oficiales, con la gorra en la mano; el mar terso y sólo algunas nubes a
estribor (por la derecha).
20
2. Antropología
2.1 Primates, homínidos y homos
En la larga enumeración de lo que este libro no es (al final, por
eliminación, confiamos en que se sepa lo que el libro sí es), figura en
lugar destacado el ensayo de antropología, dado que los hay
excelentes.
En cuestiones de arqueología de la familia, los expertos se
descorazonan, por los pocos datos que encuentran tras fatigosas exca-
vaciones. Etnólogos y antropólogos se pasan largas temporadas en
lugares remotos, conviviendo con pueblos primitivos, hostigados por
insectos insaciables y amenazados luego en sus universidades por la
aviesa refutación de sus colegas. Nos da mala conciencia seleccionar
aquí, o descartar, teorías ajenas construidas con tanto esfuerzo, y
extrapolar sobre ellas las nuestras; de todos modos, en libros como
éste, de literatura, es una práctica muy frecuente.
Se forma el valle del Rif; hace doce millones de años. Se baja el
mono a tierra y se yergue impreciso sobre sus manos inferiores. En ese
momento el cerebro cambia de posición; las cosas parecen muy otras, e
inmediatamente se afirma en dos reafirmaciones que, pese a lo llovido,
siguen vigentes en los ambientes reaccionarios: “Así es como hay que
estar, con los pies bien asentados sobre la tierra”. A continuación mira a
sus excompañeros, que siguen encaramados: “No conviene andarse por
las ramas”.
Le cuesta, de todos modos, otros tres millones de años
moverse sobre dos pies de manera airosa. Diversas teorías sobre la
bipedación: empuñar herramientas, para facilitar el sustento, o armas,
para no servir de sustento a otros y, más adelante, para que otros
congéneres no tengan más remedio que facilitarnos el sustento. Otra
teoría: acaba una glaciación y mientras viene otra, se pierde pelo,
tanto que las crías no tienen donde aferrarse, y las hembras necesitan
21
utilizar las manos para llevarlos de aquí para allá. Otra más: escasean
los árboles, hay que buscarse el alimento en la sabana y hay que mirar
por encima de la hierba, por si el depredador. Y otra más, de Lovejoy
(1981): se trata de acarrear objetos con las extremidades superiores. El
éxito evolutivo depende de la producción de prole superviviente, y la
bipedación permitió un notable despegue reproductivo de la especie,
gracias a que el macho recolectaba y transportaba alimento para las
hembras. Lovejoy se extendió luego al respecto en especulaciones que
han sido muy discutidas, como que el macho acarreador bípedo se
tomaba el trabajo sólo porque se trataba de sus hijos: proto-parentesco
en la paleo-monogamia.
El mono macho recién convertido en peatón es de mayor
tamaño que la hembra; tal dimorfismo sexual ocurre en los primates
terrestres, (muy probablemente por la especialización defensiva del
macho, Gough, 1973), pero no en los arborícolas, que son iguales y la
hembra no admite imposiciones del macho. ¿Es este dimorfismo el
remoto origen del patriarcado? Tiene que ver también con la
modalidad de familia. “En todas las especies de primate que se han
estudiado, esta gran diferencia en el tamaño corporal de machos y
hembras, está relacionada con la poliginia, es decir, con la
competición entre los machos por el acceso a las hembras; el
dimorfismo no se observa en las especies monógamas” (Leakey,
1994).
El monito arborícola se busca el alimento a las pocas semanas, el
terrestre necesita años. De tanto erguirse y caminar con dos patas, las
caderas de las homínidas se modifican: se estrecha el canal pelviano y se
dificultan los partos. Comienzan a parir a los hijos antes de tiempo, para
que quepan por la cavidad pelviana. El tamaño de abertura de la pelvis
aumentó durante la evolución de los humanos, para acomodarse al
creciente tamaño de la cabeza-cerebro; pero hubo límites que esta
expansión no pudo superar, impuestos por la ingeniería de una
locomoción bípeda eficiente. El límite fue alcanzado cuando el volumen
22
del cerebro del recién nacido llegó a su valor actual: 385 centímetros
cúbicos.
Leakey: “Como todo biólogo sabe, los cerebros son órganos
metabólicamente caros. En los humanos modernos, por ejemplo, el
cerebro constituye un simple 2% del peso corporal, y aun así consume
el 20% del presupuesto de energía”. El antropólogo Robert Martin
(1983), ha señalado que esta expansión del tamaño cerebral sólo
podría haber tenido lugar mediante un mayor suministro de energía;
sólo añadiendo una proporción significativa de carne a su dieta podría
el Homo temprano haberse permitido construir un cerebro por encima
del tamaño de los australopitecinos.
Durante millones de años se dan en la evolución del Homo
varios factores interdependientes, que iteran en una línea bien
definida. El mayor tamaño del cerebro permite diseñar herramientas,
con las que consigue carroñear primero, cazar después; las proteínas
ayudan al desarrollo del cerebro: mejores herramientas, más carne,
más cerebro. Más tiempo está de pie: se acentúa el bipedismo:
problemas en la pelvis de las hembras: cada vez se paren niños más
pequeños, para que quepan, pero requieren más tiempo de
permanencia con los padres, con la madre, para ser exactos; el padre
hace otras cosas: división del trabajo.
La cultura humana está basada en el largo tiempo que el niño
ha de pasar próximo a sus padres, por la indefensión en la que nace.
Los bebés humanos vienen al mundo demasiado temprano, como
consecuencia de nuestro gran cerebro y las limitaciones de espacio de
la pelvis humana. “Un cálculo simple, basado en comparaciones con
otros primates, revela que la gestación del Homo sapiens, cuya
capacidad craneal adulta media es de 1.350 centímetros cúbicos,
debería ser de veintidós meses, y no los nueve meses que dura en
realidad. Por lo tanto los bebés humanos cuando nacen van atrasados
un año de crecimiento, de ahí su indefensión” (Leakey).
Es difícil no extraer conclusiones apresuradas. Los hijos nece-
sitan años para independizarse; las madres se sedentarizan; se divide
23
el trabajo: el macho holgazanea, al tiempo que desvaloriza el trabajo
de la hembra: su mayor tamaño le permite incautarse del alimento que
la hembra ha conseguido: se inaugura el oficio más antiguo: el
mantenido, antesala del rufián, que también es olvidado siempre a la
hora de enunciar la profesión más antigua.
El descubrimiento del fuego (hace, según versiones, entre 0,2 y
1,4 millones de años) ayuda poderosamente a la alimentación y a la
lucha contra el clima inclemente, lo que facilita la propagación de la
especie. Otra ayuda crucial, anterior al fuego, es el aumento de los
embarazos.
No se sabe tampoco en qué momento de la evolución involutiva
la hembra humana perdió el estro (entrar “en celo” en el momento de la
ovulación) para tenerlo siempre, aunque se cree que ocurrió hace menos
de cuatro millones de años, época en que se sitúa la separación entre los
hominoideos y el chimpancé (Masset, 1986). Perdió entonces la
facultad, tan difundida entre los mamíferos, de atraer a los machos sólo
en el momento oportuno para la reproducción: los atrae todo el rato,
incluso sigue siendo atractiva después de ser fecundada. “…A una
rivalidad permanentemente avivada entre los machos se añade entre
nosotros una rivalidad igualmente vigorosa entre las hembras. Cada una
se esfuerza en no ser menos atractiva que sus vecinas, y recurre de
buena gana a artificios destinados a reemplazar la imperiosa llamada
que era antaño el estro. Así, la cultura sucede a la naturaleza. En el siglo
XVII, por ejemplo, para ser juzgadas atractivas en función de los
cánones estéticos de la época, era habitual que las mujeres hiciesen
regímenes para engordar y recurriesen a diversos procedimientos para
evitar broncearse…”. “…Frente a la innovación biológica que supuso la
desaparición del estro, la respuesta biológica fue quizá la formación de
parejas monógamas. Tales uniones habrían podido disciplinar la
rivalidad entre sujetos del mismo sexo y, al mismo tiempo, poner al
servicio de la cría de los niños la división sexual del trabajo. No se
olvide que (todavía) en nuestros días, la monogamia es el tipo de unión
más común en las sociedades humanas”. El “todavía” es nuestro.
24
2.2 Probable origen de la familia
Para Stoddart (1990), la pérdida del estro es consecuencia de la
aparición de la monogamia, invirtiendo la hipótesis de Masset.
La hembra chimpancé en celo copula con varios machos; rara
vez forma pareja estable, y no hay cuidado paternal directo de las crías
(Goodall, 1986). Los orangutanes no están socializados; machos y
hembras se reúnen sólo durante la estación del apareamiento, y es la
hembra la que toma la iniciativa (Galdikas, 1981). Estos dos
testimonios suponen, en nuestra opinión, un estadio evolutivo muy
superior al observado en otros mamíferos, que se empecinan en
acaparar hembras y dejar frustrados a los demás machos.
El éxito evolutivo de los homínidos se debe principalmente a la
presencia de ambos padres durante el largo período de dependencia de la
prole, según Stoddart, quien afirma que al volverse “privado” el sexo,
las manifestaciones exteriores del estro, visuales y sobre todo olfativas,
se atenuaron, llegando a convertirse en desagradables, como lo son
actualmente para la mayoría de los humanos. Sólo el 3 % de los
mamíferos son monógamos, y los humanos “...Pueden ser los únicos que
muestran parejas monógamas, con la consiguiente familia nuclear, al
tiempo que viven dentro de grandes grupos gregarios (...) El gregarismo
de los antepasados del hombre fue adoptado debido a las ventajas
ecológicas relacionadas con las mejoras en la alimentación, y no por los
beneficios reproductivos”. Las mejoras en la alimentación se refieren a
la posibilidad de cazar grandes presas; hay otros mamíferos que lo
hacen, los lobos son un ejemplo.
La ventaja evolutiva que supuso el cuidado de la prole por
parte también del padre pudo ser el origen de la familia, pero fue la
caza lo que supuso el principio de la familia patriarcal; las dificultades
físicas de las hembras, constantemente preñadas, para dedicarse a tan
dura labor, acarrearon una división del trabajo y un dimorfismo sexual
25
que le darían al macho fuerza y agresividad para imponerse a la
hembra y ejercer el poder sobre éstas. Tan malhadados inicios se
dieron con independencia de que las primeras familias fueran
monogámicas o poligínicas, como se verá en lo que sigue, donde
también se da cuenta de las dos desgracias que reafirmaron la familia
patriarcal y dejaron la evolución en entredicho: la jerarquía y la
guerra.
2.3 Veinticinco millones de años encenagados en la jerarquía
Ya tenemos al flamante Homo sapiens, tras millones de años de
premiosa evolución, en los que se desempeñó como faber, habilis y
erectus, y antes como antropoide, hominoide, etc. Ha aprendido
bastantes cosas, se maneja en un lenguaje articulado y posee
pensamiento simbólico. Simboliza sobre todo, a juicio de Harris (1978),
la jerarquía y el territorio, como sus ancestros arborícolas.
Hace 100.000 años formaban hordas de 25 individuos,
cazadores-recolectores, que se agrupaban en núcleos de hasta 500
individuos, (Leakey, 1994), y habitaban hogares móviles. Rudimentos
ya de familia. La jerarquía del macho es importante para tener acceso
a las hembras, lo que da placer, transitorio, y es fundamental, sobre
todo, para que no tengan acceso los otros, que es lo que da
satisfacción imperecedera. El territorio asegura la alimentación; hay
que defenderlo, y la mejor defensa es atacar otros territorios. La
guerra, dice Harris, es lo que confiere al macho supremacía sobre la
hembra; tipos violentos y armados, acostumbrados a acabar con el
prójimo con pasmosa naturalidad. Por aquel entonces las hembras
llevaban ya mucho tiempo pariendo niños cabezones, que se les
atascaban en la pelvis y tenían que sacarlos del horno a medio hacer y
criarlos durante años, situación que les creaba notoria inferioridad
física frente al hombre, que no dudaba en explotarlas y maltratarlas.
26
Jerarquía del patriarca para hacerse con un patrimonio, que
viene de padre; jerarquía también para hacerse con un buen
matrimonio, que viene de madre. Hacerse con una madre, mejor
varias, y muchos hijos, y si el patriarca consigue que trabajen más de
lo que comen, está asegurado el incremento del patrimonio.
Gente así es la que “funda” la familia. Y en ésas seguimos.
Cualquier cotroso apartamento es el territorio donde el macho detenta
su jerarquía; ya no guerrea con los demás vecinos ni los invade
(aunque le vendría bien un poco de ejercicio ante la atrofia muscular
que causa la televisión), sino que vuelve toda su agresividad contra su
mujer e hijos. Jerarquía y sumisión son las dos instancias
fundamentales y omnipresentes en toda familia.
Carbonell y Sala (2002) advierten del error de considerar la
jerarquía y la propiedad como instancias culturales, cuando son
plenamente innatas, aunque en todas partes se las haya revestido de
normas jurídicas y sociales. “Ni entre los gorilas ni entre los
chimpancés, nuestros parientes evolutivos más cercanos, encontramos
un comportamiento diferente del humano respecto de la jerarquía y la
propiedad del territorio, lo que debe hacernos pensar que estas dos
formas de organización de las comunidades de homínidos son, de
hecho, el producto de la etología animal y que, por consiguiente, no se
trata de un comportamiento cultural propio de los humanos en sentido
estricto”. No todo el mundo tiene propiedad pero hasta el más
miserable de los padres está ufano de su jerarquía, que las leyes
(hechas por ellos) refrendan.
Más adelante señalan que la defensa de los sistemas
jerárquicos, las fronteras y las propiedades, empeño general de la
humanidad, “...Es una manifestación de comportamiento animal y,
desde la perspectiva de la moral humana, una perversión. Las
relaciones sociales y técnicas de las comunidades deben fomentar el
abandono paulatino de estos vestigios de animalidad, que inciden de
manera negativa en el comportamiento organizativo de nuestra
especie”. La moral, es bien sabido, intenta apartarnos de nuestras
27
tendencias animales, al menos de aquéllas que más dificultan la
convivencia; la moral, como las maneras en la mesa y demás
implantaciones culturales, es parte de lo adquirido, que en este caso se
opone a lo innato. En nuestra opinión, nunca podrá haber una sociedad
libre de la impronta animal de jerarquía y propiedad mientras éstas
sigan siendo las dos instancias constitutivas de la familia. Es preciso
reducir la jerarquía del padre hasta los límites “técnicos” de la crianza,
y obligarle a que dé cuentas a una instancia superior, que arriba puede
ser Dios, pero que aquí abajo ha de ser siempre la sociedad; es
necesario también inscribir el territorio-fortaleza familiar en el
territorio común de la sociedad; los muros de las casas, mientras haya
niños dentro, deberían ser transparentes, tal que los padres vean que la
sociedad les ve.
La jerarquía, como tantas otras lacras sociales (aquéllas que
detienen e impiden el proceso de humanización de la sociedad), se
lleva en los genes y se afianza en el seno de la familia; cuando el
individuo se “independiza” (las comillas son obvias: la dependencia le
dura justo hasta el día de su muerte) sabe de sobra que en la vida hay
que ser más, mucho más, que los otros; este impulso no lo adquiere en
la sociedad, aquí sólo lo perfecciona. Así nos va. La globalización, por
ejemplo, no es sólo una manera de que el capital obtenga el máximo
beneficio; se trata sobre todo de consolidar la jerarquía de los
consejeros, ejecutivos y cuadros de las multinacionales, o la de los
políticos de países subdesarrollados y supercorruptos, individuos que
suscitan la envidia de los pequeños jerarcas familiares, que les dicen a
sus hijos: “Ahí es donde tenéis que llegar, y vuestra madre y yo nos
sentiremos orgullosos”.
2.4 La guerra como origen del patriarcado
De las obras clásicas sobre la agresión, de Arendt, Fromm, Lorenz,
etc, aludiremos a la de este último (1969) en la cita que de él hace
Bartra (1987). La agresividad hacia otros animales es necesaria para la
28
conservación de la especie, pero cuando adquiere un carácter
intraespecífico, es decir, cuando se dirige hacia miembros de la propia
especie, se convierte en una amenaza para la supervivencia. En este
caso interviene la “ritualización” (término de Julián Huxley), para
evitar que la agresión aniquile la especie, inhibiendo por un momento
la agresividad. “Los combates entre vertebrados son un buen ejemplo
del comportamiento análogo de la moral humana. Toda la
organización de estos combates parece tener como fin establecer quién
es el más fuerte, sin estropear demasiado al más débil”. De ahí deduce
Lorenz los imperativos de la ley mosaica y otras muchas leyes, que
son “prohibiciones y no órdenes”, y de ahí desprende Bartra “la
trilogía característica de muchos mitos: prohibición, tentación, culpa”.
La ley mosaica: la ley del más fuerte, la ley del padre, que tanto costó
derrocar y sin embargo tanto se añora cuando se rechinan los dientes
ante decisiones democráticas. La trilogía que enuncia Bartra es la que
preside las relaciones familiares, cautivas, quizás para siempre, de sus
violentos orígenes.
En su investigación sobre las sociedades guerreras, Harris
(1974) habla del pueblo maring. Como la mayor parte de las
sociedades primitivas, practican la poliginia; las mujeres se casan en
cuanto pueden tener hijos, y un reducido grupo de hombres podría
tener embarazadas a todas las mujeres durante la vida reproductiva de
éstas. Cuando fallece un hombre maring en combate, hay muchos
hermanos y sobrinos dispuestos a incorporar a las viudas a su hogar.
Las mujeres son las que más trabajan en los huertos y en la cría de los
cerdos. Esto es cierto en todos los sistemas de subsistencia basados en
la agricultura de tala y quema que hay en el mundo. Los hombres
contribuyen a las tareas hortícolas quemando el manto del bosque,
pero las mujeres están perfectamente capacitadas para realizar por sí
solas este duro trabajo. “En la mayoría de las sociedades primitivas,
siempre que hay que transportar cargas pesadas –leña o cesta de
ñames- se considera a las mujeres, nunca a los hombres, ‘bestias de
carga’ adecuadas. Dada la aportación mínima de los varones maring a
29
la subsistencia, cuanto mayor es el porcentaje de mujeres en la
población, mayor es la eficiencia global de la producción alimentaria.
En lo que atañe a la comida, los hombres maring son como los cerdos:
consumen más de lo que producen. Las mujeres y los niños comerían
mejor si se dedicaran a criar cerdos en vez de hombres”. (La
referencia de Harris al cerdo, remite a un capítulo anterior de su libro,
en el que expone su teoría, muy divulgada, sobre el origen del tabú del
consumo de carne de cerdo).
¿Hubo alguna vez una economía de cazadores no recolectores?
Si ésta era además de caza mayor, el dimorfismo sexual favorecería
evolutivamente a aquellas sociedades cuyos varones eran más
robustos, y rápidos, para el manejo de las armas y el acarreo de las
piezas. Pero eso, si ocurrió, debió de ser muy en los albores de la
humanidad. La mayor fuerza del hombre sólo se empleó después para
pelear entre ellos con vistas al acceso sexual de las hembras y para
tener a éstas dominadas.
Lorenz habla de la agresividad como “un impulso natural”, que
acaba al servicio de la defensa del territorio. Ardrey (1967) señala el
paso de la agresión individual a la agresividad de grupo, encaminada a
la formación de partidas de cazadores, que fue el origen del desarrollo
de las armas, grupos de guerreros y organización general de la
sociedad. Tiger (1969), afirma que las partidas de cazadores habían de
ser exclusivamente de varones, porque la presencia de mujeres
acarrearía la de los hijos e imposibilitaría el acecho; “A partir de
entonces, la jefatura agresiva del varón determinó la ética de todas las
modalidades de organización social”.
Harris (1977) hace un elaborado estudio sobre la guerra, en el
que descalifica diversas teorías sobre su origen: la guerra como forma
de solidaridad, como juego, como aspecto de la naturaleza humana y
como arma política. Los pueblos primitivos emprenden la guerra
porque carecen de soluciones alternativas a ciertos problemas,
soluciones que implicarían menos sufrimiento y menos muertes
prematuras. El mayor problema es la presión demográfica, que se
30
produce cuando la población empieza a acercarse al punto de
deficiencias calóricas o proteínicas, o cuando empieza a crecer y
consumir a un ritmo que degrade la capacidad del medio ambiente
para mantener la vida. “Puesto que no quiero ser tildado de defensor
de la guerra, permítanme hacer la siguiente puntualización: afirmo que
la guerra es un estilo de vida ecológicamente adaptativo entre los
pueblos primitivos, no que las guerras modernas sean ecológicamente
adaptativas”. (Harris, 1974).
Hemos visto que en la sociedad maring, y en otras muchas de
las que estudia Harris, y quizás en todas las sociedades habidas y por
haber, las mujeres son autosuficientes excepto para engendrar hijos,
bastaría por tanto un pequeño número de hombres para que la especie
humana se perpetuara sin mayor inconveniente. Pero la guerra trastoca
toda posibilidad de matriarcado, como veremos.
Las mujeres están capacitadas para subyugar y pacificar a los
varones que ellas mismas han alimentado y socializado, tal que los
más agresivos serían marginados, e incluso podrían dificultar
socialmente su acceso a la procreación, por si esta agresividad fuera
genética. Pero cuando en la aldea vecina, debido a un desequilibrio
entre demografía y recursos, se preparan para la guerra, “las mujeres
no tienen otra opción que criar el mayor número posible de varones
feroces. La supremacía del varón crece con ‘realimentación positiva’;
cuanto más feroces son los varones, mayor es el número de guerras
emprendidas, y mayor es la necesidad de los mismos. Asimismo,
cuanto más feroces son los varones, mayor es su agresividad sexual,
mayor es la explotación de las hembras y mayor la incidencia de la
poliginia. A su vez, la poliginia disminuye el número de mujeres
casaderas, aumenta la frustración y violencia entre los varones
jóvenes, e incrementa la motivación para ir a la guerra. La
realimentación del proceso alcanza un clímax intolerable; se desprecia
y mata en la infancia a las mujeres, lo que obliga necesariamente a los
hombres a emprender la guerra para capturar esposas y poder crear así
un mayor número de hombres agresivos”.
31
El infanticidio de las niñas es típico en las sociedades
guerreras; si escasean los recursos y no se pueden alimentar niñas y
futuros guerreros, se prescinde de las primeras. Harris (1974 y 1977),
ha estudiado a fondo uno de los pueblos primitivos guerreros más
crueles que aún existen, los yanomamo, un grupo tribal de unos
10.000 amerindios, que habita en la frontera entre Brasil y Venezuela.
Al final de su estudio, al que pertenece la cita anterior, Harris dice:
“Mi argumento se opone aquí a mucha pseudociencia concebida según
la imagen de nuestros propios machistas tribales, tales como Freud,
Lorenz y Ardrey. Según ellos, los varones son naturalmente más
agresivos y feroces porque el papel del sexo masculino es
evidentemente agresivo. Pero el vínculo entre sexo y agresión es tan
artificial como el vínculo entre infanticidio y guerra. El sexo es fuente
de energía agresiva y comportamiento cruel sólo porque los sistemas
sociales machistas expropian las recompensas sexuales, las
distribuyen entre los varones agresivos y las niegan a los varones no
agresivos, pasivos”.
La mujer como don o mercancía de intercambio, que veremos
en 2.6, o como recompensa del guerrero, duró lo suficiente como para
impregnar la moral de todas las sociedades humanas, tal que desde
hace seis mil años, todos los pueblos que van ingresando en la historia
muestran una clara y rotunda supremacía del hombre sobre la mujer.
Seis mil años no parecen ser muchos para esta cuestión; muy pocas
son ahora las sociedades en las que esta supremacía se haya
extinguido. El patriarca goza hoy por hoy de excelente salud, sobre
todo porque sólo una minoría de ellos se la juega atacando a la aldea
vecina, ahora país, armado hasta los dientes; el patriarca es quien
impone las reglas, las fronteras, el reparto de bienes, las películas, la
moda y la mística de la feminidad.
Otra de las secuelas calamitosas de la guerra es, para Harris
(1977), el complejo de Edipo, sobre todo en su apartado del temor a la
castración. Arremete contra Freud: “No es extraño que la situación
edípica esté tan extendida. Todas las condiciones para crear temores
32
de castración y envidia del pene están presentes en el complejo de
supremacía masculina, que se materializa en el monopolio masculino
de las armas y la educación de los hombres para la valentía y los
papeles combativos, el infanticidio femenino y la educación de las
mujeres para que sean recompensas pasivas de la actuación
‘masculina’, el sesgo patrilineal, el predominio de la poliginia, los
deportes masculinos competitivos, los duros rituales de pubertad para
los varones, la impureza ritual de las menstruantes, el precio de la
novia y otras muchas instituciones centradas en torno al varón.
Evidentemente, donde el objetivo de la crianza es producir hombres
agresivos, ‘masculinos’, dominantes, y mujeres pasivas, ‘femeninas’ y
subordinadas, habrá algo semejante al temor de castración entre los
hombres de generaciones inmediatas –se sentirán inseguros con
respecto a su virilidad- y algo semejante a la envidia del pene entre
sus hermanas, a las que se enseñará a exagerar el poder y el
significado de los genitales masculinos”.
Este era el ambiente en el que se fundó la familia patriarcal,
que si finalmente desaparece, se podrá decir que permaneció idéntica
y fiel a sí misma desde, como poco, el paleolítico.
El par guerra/patriarca es decisivo a la hora de fundar (y poner
orden) en la religión primitiva. Polemos (la guerra), escribió Heráclito,
es el padre y rey de todas las cosas. Así había surgido un Señor de los
dioses; su jefe venerable (pater), es el Dyauspitar de los
indoeuropeos, nuestro Júpiter, un primer paso hacia el monoteísmo
(Arnáldez, 1986). En otras regiones del Mediterráneo no indoeuropeo,
se había llegado a la misma conclusión, y la religión del Dios-
Patriarca comenzó a extenderse por doquier.
2.5 Patriarcal/matriarcal
Nos anticipamos aquí, y casi contradecimos, el dicterio de
Zonabend y Masset, quienes afirman que no hay “pruebas” de que en
33
ninguna época se haya dado régimen matriarcal alguno. Dada la
profusa componente literaria de este libro, no son precisamente las
pruebas lo que más se precise. Aquí, por otra parte, tratamos de
establecer una hipótesis de cómo debieran ser las cosas, asunto para el
que no se requiere llegar a saber exactamente cómo fueron.
En este mismo criterio abunda Fromm (1950), cuando trae a
colación a Bachofen (1861), del que expone sus ideas sobre la
mitología griega.
Bachofen sugiere que al principio de la Historia las relaciones
sexuales humanas estaban basadas en la promiscuidad, por
consiguiente sólo a la madre podía referirse el principio de
consanguinidad, y en ella recaía la autoridad y la función legislativa;
la supremacía de la mujer no sólo se manifestaba en la esfera de la
organización social y familiar, sino también en la religión. Encontró
pruebas de que los dioses olímpicos estuvieron precedidos en el
tiempo por otra religión, cuyas divinidades supremas eran diosas,
figuras maternales. “Bachofen formuló la hipótesis de que tras un
largo proceso histórico, los hombres consiguieron derrotar a las
mujeres, las sometieron y consiguieron asumir el predominio de la
jerarquía social”. La religión de esta cultura patriarcal correspondería
a su organización social; los dioses varones sustituyeron a las diosas-
madres y dominaron a la humanidad, como el padre dominaba a la
familia.
“Bachofen demostró que la diferencia entre el orden matriarcal
y el patriarcal no sólo consistía en el predominio de las mujeres o de
los hombres, sino que abarcaba también la esfera de los principios
sociales y morales. La cultura matriarcal se caracteriza por dar una
importancia fundamental a los vínculos de sangre, a los vínculos con
la tierra, y por una aceptación pasiva de los fenómenos naturales. La
sociedad patriarcal en cambio se caracteriza por el respeto a la ley
humana, por el predominio del pensamiento racional y por el intento
de modificación de los fenómenos naturales por la mano del hombre.
En lo que a estos principios concierne, es indudable que la cultura
34
patriarcal representa un progreso sobre el mundo matriarcal, pero en
otros aspectos, los principios matriarcales eran superiores. En la
concepción matriarcal, todos los hombres son iguales, todos son hijos
de madre e hijos de la Madre Tierra. La madre ama a los hijos por
igual, sin condiciones, porque su amor se basa en el hecho de ser sus
hijos, y no en ningún mérito particular. La finalidad de la vida es la
felicidad de los hombres, y nada hay tan importante y digno como la
existencia y la vida humana. En cambio el sistema patriarcal considera
como principal virtud la obediencia a la autoridad. En vez de principio
de igualdad encontramos el concepto del hijo favorito y el orden
jerárquico de la sociedad. “(Fromm).
Bachofen afirma también que lo que ha permitido a la
humanidad entrar en la civilización, lo que constituye el principio del
desarrollo de todas las virtudes y de la formación de los aspectos más
nobles de la existencia humana, es el principio matriarcal, que se
actualiza como principio del amor de la unidad y de la paz. Al cuidar
del niño, la mujer aprende antes que el hombre a extender su amor
más allá de sí misma, hacia los demás seres humanos, y a dirigir todas
sus aptitudes y su capacidad de imaginación hacia el objetivo de la
preservación y de la dignificación de la existencia de otros seres. En la
mujer tiene su raíz el desarrollo de la civilización, de la devoción, del
cuidado de los demás, del luto por los muertos.
A las mismas conclusiones que Bachofen llegaron Morgan,
Briffault, y Engels. Otros autores las refutaron, con no poca pasión: “La
violencia con la que se opusieron a la teoría del matriarcado nos hace
sospechar que en la crítica había un cierto prejuicio, emocional, contra la
aceptación de un concepto tan ajeno a las ideas y sentimientos de nuestra
cultura patriarcal. Muchas de las objeciones contra la existencia de la
cultura matriarcal tienen una cierta justificación, sin embargo, la tesis
fundamental de Bachofen, la que afirma que antes de la religión griega
patriarcal existió una religión matriarcal, me parece fuera de toda duda.”
(Fromm).
35
Freud, es sabido, interpretó el antagonismo entre Edipo y su
padre como una rivalidad inconsciente provocada por los deseos
incestuosos de Edipo. Dice Fromm: “Prescindiendo de la posible
exactitud o inexactitud de esta descripción clínica, llegamos a la
conclusión de que el complejo centrado en las inclinaciones
incestuosas del hijo hacia la madre y en la consiguiente hostilidad
contra el padre, se denomina impropiamente complejo de Edipo.
Existe sin embargo un complejo que merece totalmente el nombre de
este personaje: la rebelión del hijo contra la presión de la autoridad del
padre, autoridad basada en la estructura patriarcal, autoritaria, de la
sociedad”. Fromm soslaya aquí las interacciones de los tres
personajes: la madre aprieta al niño contra su pecho, el niño la desea,
la madre no es del todo indiferente: lo aprieta aún más; el niño se
edipiza (versión Freud); entra el padre, que también desea a la madre,
y de manera perentoria; aparta al niño, con no muy buenas maneras; el
niño lo odia y se edipiza (versión Fromm) más si cabe.
Fromm, en el texto comentado, ve al hijo como rebelde contra
la autoridad; pocas rebeldías, dignas de ese bello nombre, se dan, y
poquísimas son las que no terminan con la imposición de una nueva
autoridad, y por supuesto con la fundación de nuevas familias
patriarcales y edipizantes. La realidad es que las revueltas pasan, la
dominación patriarcal permanece.
En el apartado 6.9, “Contra la madre” damos cuenta de nuestra
descreencia en esta figura, entendida, por supuesto, como personaje de
la familia patriarcal, en ella está la mujer siempre dominada y
hostigada por los hombres (padre, esposo e hijos), siempre a la
defensiva y consolándose en la posesión de sus hijos, y edipizándolos,
en las acepciones de Sófocles, Freud, y Fromm. Debió de ser muy
distinto el papel que desempeñó la madre en la sociedad matriarcal; a
la vista del funcionamiento actual de la sociedad, hagamos caso a
Bachofen y pasemos a una sociedad matriarcal; no nos podrá ir peor, y
hay desde luego más posibilidades de que se pueda llegar a una
36
sociedad libre y pacífica: la sociedad patriarcal ha demostrado de
sobra que no lo consigue.
2.6 Una cultura de perdedores
A despecho de las investigaciones de los primatólogos, pudiera ser que
Freud hubiera acertado en su reconstrucción de la vida cotidiana de los
homínidos. Un macho acaparador de hembras y los demás machos
conspirando contra él hasta su derrocamiento expeditivo; un nuevo
macho se hacía con el poder, y vuelta a empezar. En este período (¿ha
terminado?) de varios milenios o millones de años, se pusieron las
piedras fundacionales de nuestra condición humana, las diferencias con
los primates que han permitido al hombre dominar el mundo: la cultura,
lo no innato, mitos y técnicas que se inventan, enseñan y aprenden.
No todos los homínidos estuvieron en tal empeño: las hembras
estaban, y están, atareadas con la prole, y el macho dominante y sus
secuaces trataban, como ahora, de impedir que los dominados
inventaran algo, lo que fuera, que pudiera alterar las cosas. La cultura
nació así dividida, en al menos tres partes: cultura dominante que
intenta que las cosas no cambien (25%), cultura para que cambien,
(5%) y cultura de los resignados a que quizás no cambien nunca (el 70
% restante). Postulamos con esto que la mayoría de las formas
culturales son creaciones de perdedores, de los primates que se
quedaban sin hembra, en la larga noche de los tiempos, o con hembra
y muerto de hambre, en el día de los tiempos, que se nos está haciendo
no menos largo.
Lo que se entiende por formas culturales da para varios libros,
nos referimos aquí a aquellas instituciones en que la humanidad
(formada en su mayor parte por pobres) se ha ido agrupando para
sobrevivir, ir tirando, encontrar consuelo, y permitirse a veces alguna
alegría. La historia de la familia está inserta en estas pautas. La familia
con patrimonio es otro asunto; el patriarca es ahí una figura real, que
37
creó el concepto “noble” como muralla y foso que los separara de los
desposeídos, que son abyectos patriarcas imaginarios, cuyo único
patrimonio es su familia, y cuyo mejor consuelo ha sido el invento de
la autoestima; milenios de iniquidad y conformismo que se prolongan
ahora en una figura descorazonadora: cientos de millones de familias
de pobres sentados ante el televisor, viendo los avatares de las familias
de los poderosos.
2.7 Mujeres para intercambio y regalo
Ha habido y quedan todavía sociedades matrilineales, en las que la
filiación se traza por vía femenina, pero no hay pruebas de que alguna
vez se haya dado un matriarcado, como forma de organización
política; esta configuración sólo ha existido “en la memoria
mitológica de las sociedades o en la imaginación de los primeros
etnólogos e historiadores del derecho familiar” (Zonabend, 1986), y
añade Masset (1986): “…Y no diré nada de inverosimilitudes
manifiestas como el matriarcado primitivo, que forma parte de la
vulgata marxista desde que el ilustre filósofo la tomara, sin mala
intención, de la etnología balbuciente de su época. Nuestros primos
más cercanos, chimpancés y gorilas, tienen organizaciones cuyo
núcleo es siempre un macho o un grupo de machos, y de noventa
especies de primates no hay una sola donde la autoridad del grupo
pertenezca a una hembra”. ¿Y la Venus de Willendorf? Es sin duda
muy importante, pero sólo para demostrar que la mitificación de una
función, en este caso la reproductiva, es compatible con acarrear agua,
preparar la comida y tener a los niños medianamente aseados.
De las 1179 sociedades que Murdock menciona en su
Ethnographic Atlas, la patrilinealidad es cinco veces más frecuente
que la matrilinealidad, y la poliginia es cien veces más frecuente que
la poliandria. Quizás no ha sido así siempre, y la guerra, como hemos
visto en el apartado anterior, inclinó la balanza hacia el patriarcado y
38
consiguiente patrilinealidad. Según Harris (1977), las sociedades que
emprenden “guerras largas”, es decir, muy lejos de su territorio, son
matrilocales, en cuanto se ausentan largos períodos; es una simple
concesión operativa. Pero a los desastres de la guerra, en cuanto a la
sumisión de la mujer, hubo que sumar la desgracia de la paz, como
vamos a ver.
“La prohibición del incesto, es decir, la idea de que hay que
evitar las uniones entre parientes cercanos, no es resultado de
tendencias biológicas o psicológicas propias del individuo, sino, por el
contrario, el primer acto de organización social de la humanidad. Se
trata de una norma establecida por las sociedades para regular las
relaciones entre los sexos con el objetivo explícito de sustituir, tanto
en este ámbito como en todos los demás, el azar por el orden”
(Zonabend). Para Lévi-Strauss (1956): “Como demostró Taylor hace
casi un siglo, probablemente la explicación última del intercambio de
mujeres es que la humanidad comprendió muy pronto que para
librarse de la lucha salvaje por la vida estaba obligada a realizar una
opción muy simple: either marrying out or being killed out”. Y
Godelier (1989): “El esfuerzo de Lévy-Strauss ha arrojado nueva luz
sobre la prohibición del incesto y la naturaleza de las relaciones de
parentesco. Desde esta perspectiva, en efecto, tres hechos se hallaban
relacionados dentro de una misma explicación, encadenados en una
especie de silogismo: el tabú del incesto produce una exogamia, que
produce a su vez intercambio de mujeres, ya que al prohibirse a sí
mismo tomar por esposa a la madre, la hermana o la hija, cada cual se
somete a una regla que le obliga a darla a otros”.
Se considera, por tanto, que es un logro cultural pactar con el
vecino donando o intercambiando mujeres, en vez de tratar de
quitárselo de encima (aunque, desde luego, si se está en una posición
de fuerza y se le puede exterminar no se suele andar con pactos), pero
el problema no termina, sino que empieza, porque este tipo de pactos
ha hecho que desde tiempos ancestrales la mujer haya sido
considerada una mercancía, con los inconvenientes que se señalan a lo
39
largo de este libro, que son tantos que, en nuestra opinión, mejor
habría sido continuar con la guerra y la práctica del incesto, a la espera
de encontrar procedimientos para vivir en paz menos tremendos que la
donación de mujeres. Por otra parte, tomar esposas entre tribus rivales,
como modo de apaciguamiento, es otra sevicia contra las mujeres, que
se quedan copulando y conviviendo con sus enemigos, mientras los
hombres permanecen en su tribu y se quitan de pelear, que en muchos
casos era la única actividad en la que se esforzaban.
Contribuiremos a la antropología relática con una hipótesis sobre
la decadencia del matriarcado y su declive definitivo tras el tabú del
incesto. En los tiempos fundacionales, la hembra humana ya sabía atraer
sexualmente al macho. Concluido el proceso de atracción, la hembra le
decía: “Es suficiente, gracias”, y el macho: “He tenido mucho gusto”, y
se iba a sus asuntos. La hembra paría y cuidaba a sus hijos sola. Un día
una hembra le dijo a su pareja: “¿Por qué no te quedas?” Quizás
esperaba obtener alguna ventaja para sus hijos. El macho se le quedó
mirando, mientras pensaba qué ventajas podría obtener para él. La
hembra abrigó la esperanza por algún tiempo, corto, de que pudiera
haber un reparto de ventajas; el macho, exento de partos y crianza, era
más fuerte: soslayó el reparto de ventajas, pero no el de inconvenientes,
que él mismo se encargó de asignar.
Faltaba aún muchísimo para Sófocles, Freud y Levy-Strauss,
por lo que no es menos verosímil la hipótesis de que a quien le dijo la
hembra que se quedara no fue a su pareja, sino a uno de sus hijos, al
que habría cuidado especialmente y preparado para este destino. La
aparición del tabú del incesto hizo cambiar las cosas; el macho aún no
se ha recuperado del descalabro que le supuso la pérdida de su madre-
esposa, y la hembra sigue añorando los tiempos en que era la madre de
sus nietos.
Fuera quien fuese el cónyuge, la familia patriarcal supone y
sigue suponiendo una mayor ventaja para el macho-padre. Pero los
beneficios han ido disminuyendo con los años. Desde la horda
primitiva hasta la revolución del feminismo y las leyes actuales de
40
protección a los menores, ha habido un declive constante de la
preponderancia del padre; el hombre, para ver de formar una familia,
evalúa el placer-displacer que pueda obtener y no le cuadra el balance.
Como se verá en los apartados dedicados a la historia, en el
año cero de la familia, la situación del padre era envidiable, hasta el
punto de que los hijos, según Freud (1913), acababan con él
malamente, para hacerse con el negocio. El padre tenía prerrogativas
que llegaban hasta el uxoricidio y filicidio; comparado con aquella
situación, hasta en el fundamentalismo patriarcal más inmovilista se
advierten importantes pérdidas de poder; por eso, como decíamos en
1.6, las nuevas asociaciones humanas para la crianza y socialización
de los hijos, que se empeñan en seguir denominándose familia, no
deberían llevar tan infausta denominación.
2.8 Un paseo por la Biblia, para acabar en Freud
La Biblia es, según dicen, un libro que contiene buena parte de la
sabiduría universal. Conviene echarle un vistazo, aunque sólo sea para
entender qué se entiende por “sabiduría universal”.
Antes de acabar el Pentateuco ya estamos cansados de tanto
patriarca y tantas tribus y clanes, empeñados en guerras de riguroso
exterminio. En las cortas treguas, el Señor no parece que tenga nada
mejor que hacer que arbitrar las herencias, obligar a las mujeres a que
se casen con sus primos (i.e Nm 36), y ordenar lapidaciones para
adúlteros. Todo el Antiguo Testamento es una apoteosis del
patriarcado, y la religión o conjunto de leyes que se instaura es una
expresión del orden patriarcal, narrada con insoportable reiteración
(¿les parecerá amena a los creyentes?) a lo largo de mil quinientas
páginas. Tanto es así que al llegar al Nuevo Testamento se percibe
algo parecido a una corriente de aire fresco, aunque el comienzo sea el
conocido árbol genealógico de Jesús, que describe Mateo con una
increíble lista de padres engendrando a hijos, desde Abrahán, durante
41
treinta y nueve generaciones, sin que se nombren más que dos
mujeres: la madre de Salomón y María.
De este cambio de aires da cumplida cuenta Freud, (1938): “El
judaísmo había sido la religión del Padre; el cristianismo se convirtió
en una religión del Hijo (...) Ya no era estrictamente monoteísta, sino
que incorporó numerosos ritos simbólicos de los pueblos circundantes,
restableció la gran Diosa Madre, y halló plazas, aunque subordinadas,
para instalar a muchas deidades del politeísmo, con disfraces harto
transparentes”.
En esta obra, escrita un año antes de su muerte, habla de
superar “...El abismo que separa la psicología individual de la
colectiva (...) Pero nuestro planteamiento es dificultado por la posición
actual de la ciencia biológica, que nada quiere saber de una herencia
de cualidades adquiridas”. A pesar de estos inconvenientes, no duda
en hacer psicología de masas, y postula la historia del judaísmo,
siguiendo además las propuestas de una obra anterior (1930), en la que
aventura un remoto origen de la sociedad basado en el asesinato del
padre a manos de los hijos, que devoraron después su cadáver. Los
hermanos, tras una época en la que se disputaron la sucesión paterna,
“...Llegaron por fin a conciliarse, a establecer una especie de contrato
social (...) Surgió así la primera forma de una organización social
basada en la renuncia a los instintos, en el reconocimiento de las
obligaciones mutuas, en la implantación de determinadas
instituciones, proclamadas como inviolables (sagradas); en suma, los
orígenes de la moral y el derecho. Cada uno renunciaba al ideal de
conquistar para sí la posición paterna, de poseer a la madre y las
hermanas. Con ello se estableció el tabú del incesto y el precepto de la
exogamia. Buena parte del poderío que había quedado vacante con la
eliminación del padre pasó a las mujeres, iniciándose la época del
matriarcado”.
La cosa no iba a quedar ahí, desde luego. El “retorno de lo
reprimido” se encarnaría en Moisés, que propuso un nuevo padre,
nada menos que un Dios Padre, único y omnipotente, con efectista
42
puesta en escena en el Sinaí. La vuelta del Padre es menos gozo que
culpa, por el recuerdo de la pretérita eliminación. La culpabilidad es
avivada por los profetas, incesantemente, “...Hasta que un judío, Saulo
de Tarso –llamado Pablo como ciudadano romano- halló la solución:
‘Nosotros somos tan desgraciados porque hemos matado al Dios
Padre’ (...) ‘Estamos redimidos de toda culpa desde que uno de los
nuestros rindió su vida para expiar nuestros pecados’ (...) Además, la
conexión entre el delirio y la verdad histórica quedaba establecida por
la aseveración de que la víctima propiciatoria no había sido otra sino
el propio Hijo de Dios”.
La “sabiduría universal”, nos tememos, es tributaria de un
relato inacabable de rígidos Padres y patriarcas, y de hijos que
pretenden sustituirlos sin miramientos; un universo de acciones
reprobables y culpas difíciles de restañar.
2.9 Retrodarwinismo
Permanencia y evolución son términos antitéticos. Aquellas especies que
se adaptan óptimamente a su espacio, ahí se quedan, iguales a sí mismas
millones de años; los peces más aptos se quedaron en el mar, los demás
se convirtieron en anfibios, a ver si así medraban, y de éstos, los menos
capaces se instalaron en tierra, transmutados en reptiles, y así
sucesivamente (Gribbin, 1999). Si nuestra especie ha evolucionado
desde bacteria marina hasta pasajero de Lufthansa se debe a multitud de
fracasos evolutivos, ¿cuántos fracasos más nos quedan para acabar con
esta agotadora pesadilla de la evolución? ¿Hemos llegado a un estadio
asintótico? ¿Se evoluciona siempre hacia delante? Traducimos, imitando
rima, un verso de Stanislav Ustliav (1963):
“Tal parece / que muy a duras penas evoluciona la especie, / o
algo peor, / que el propio Darwin trató de ocultar: / que evoluciona hacia
atrás”.
43
No nos quedan ya muchos fracasos, sobre todo porque hemos
aprendido a manejar grandes cantidades de energía y estamos intervi-
niendo en el ciclo de las glaciaciones, según se ve en el modelo que el
astrónomo Milankovitch realizara. "...Al descargar enormes cantidades
de gases de invernadero a la atmósfera, le ponemos palos a las ruedas de
la bicicleta cósmica", advierte Gribbin. No va a hacer falta un cataclismo
nuclear para acabar con la evolución de la especie, y con todas las
especies.
A estas alturas de la obrita que tienen entre manos, toma cuerpo
la hipótesis de que la "configuración humana llamada familia", que dice
el marciano del apartado 5.14, ha impuesto una actuación social que nos
lleva a la catástrofe; el deseo de poder, insaciable afán de demostrar que
se es más, odio al otro, gregarismo por miedo a la soledad, y demás
lacras que se graban a fuego en el individuo en el seno de la familia, está
completando la tasa de fracasos que la naturaleza (o la no tan infinita
paciencia de Dios) nos tiene asignada.
De un artículo de X. Pujol Gebelli (2001), refiriendo las Jornadas
de Sexo y Evolución, del Museo de la Ciencia de Barcelona, se
desprenden importantes conclusiones. A juicio de los investigadores
participantes, la reproducción asexual, cómoda y poco costosa para una
especie, provee de individuos exactamente iguales en un mundo
cambiante. La Naturaleza advirtió a tiempo esta contradicción e instauró
la reproducción sexual, una “recombinación” que permite eliminar
errores perjudiciales para el individuo y fija mutaciones beneficiosas
para la adaptación.
Tal modalidad de reproducción requiere la “cooperación
necesaria entre individuos”, que adoptan para ello diversas estrategias,
una de ellas es la ostentación. El macho que busca aparearse, se
contonea y muestra sus bellos colores; se yergue y finge mayor tamaño
(la seducción como estrategia de las apariencias, argüía Baudrillard hace
unos años), emite olores, sonidos, etc, o agudiza los sentidos para captar
los que emite la hembra. Además de estos cortejos sensoriales, existen
otros procedimientos menos pacíficos, como la lucha de un macho
44
contra otro, en la que la hembra elige al vencedor en el 110% de los
casos.
En estas estaba la especie humana cuando se instauró la familia
patriarcal, con acumulación de bienes y patrimonio hereditario. Los que
no tienen nada que ofrecer tienen muchas menos posibilidades de
reproducirse. Los cabezas de familia e hijos varones controlan la
circulación de mujeres en beneficio del clan, por lo que se suspende la
“recombinación” natural y se degrada la especie, amén de desestabilizar
la sociedad con masas de pobres sin mujer y de mujeres sin derechos.
Las sociedades con familia patriarcal “fuerte” no sólo están
degradadas políticamente, es que no evolucionan.
Por otra parte, las sociedades con familia débil o debilísima
comienzan ya a pensar en la clonación: es casi una vuelta a la
reproducción asexual, en cuanto la seducción sólo se practica para
autoafirmación de fin de semana, extremando las precauciones
contraceptivas. Decididamente, se des-evoluciona.
2.10 Neotardodarwinismo
¿Qué factores marcan la ortogénesis ectogenética a-saltacionista?
¿Evolucionan los individuos o las especies? ¿O son las familias lo
único que evoluciona? ¿Evolucionan sólo los miembros prominentes
de la familia y de ahí que la evolución sea involutiva?
El niño A le dice a su hermano B: el juguete es mío; el otro se
resiste a entregarlo, forcejea, pero A se lo arrebata; B, que era el
dueño del juguete, llora (A tiene más posibilidades de triunfar en la
vida y formar una familia). Ante tan clara injusticia, una hermana, C,
se inmis-cuye; no te metas, le ordena la madre: son cosas de chicos
(gracias a criterios como éste, la madre consiguió formar una familia,
y se reprodujo); C obedece: las niñas obedientes tienen más
posibilidades de formar una familia y reproducirse. En el piso de
arriba celebran la graduación en ciencias empresariales, o ingeniería
45
financiera, o cualquier carrera de las que cursan los destinados a
conducir los destinos de la humanidad; “ahora −dice un tío segundo,
algo achispado−, a buscar empleo y formar una familia”; “pero si no
tengo novia” −dice el flamante graduado−; “no te van a faltar” -
responde el otro; las jovencitas ríen, algunas lo miran ya sin disimular
su interés. “Oiga, señor −dice el jefe de estudios a un padre−, su niño
pega a sus compañeros en clase, y en el patio”; “son cosas de chicos
−responde el padre−; de todos modos, ya hablaré con él”; pero no
habla, que vaya aprendiendo que en la vida o das o te dan; el chaval
tiene altas posibilidades de llegar a algo, y fundará una familia, y
numerosa. Hay quienes no llegan a nada, no arrebatan juguetes, no son
niñas obedientes, no llegan a hacer carreras cotizadas, y en el patio del
colegio tratan de jugar limpio: tienen muchas menos posibilidades de
formar una familia, de reproducirse, y de que sus hijos formen
familias en las que se alienten el egoísmo, la obediencia, etc.
Hay también familias en las que no hay juguetes, la obediencia
de las niñas ni se discute y los niños no causan problemas en el
colegio, porque no tienen oportunidad de asistir. Estas sub-familias
imitan a las anteriormente referidas y consolidan el modelo universal.
46
3. Relato
3.1 Sobre el relato
Llamaremos relato a todo lo que se aprende mediante palabras, unas
ciento cincuenta. Lo que no es innato es adquirido, y en esta adqui-
sición el relato nunca anda lejos, como se verá.
El término suele aplicarse sólo a las ficciones literarias o
fílmicas, englobandose el resto de los relatos bajo el nombre de
sociología, economía, etc, que se autoprestigian bajo la etiqueta de "no-
ficción". Pero la función primordial del relato no es la de entretener
(mantener a raya el muermo), sino ordenar palabras en armazones
llamadas conceptos, instrumentos con los que el sujeto adquiere los
conocimientos necesarios para arrostrar la inseguridad en que ha de
vivir. Esta ordenación, tiene unas reglas, "narratividad", comunes a
multitud de discursos (historia, mitos, literatura, etc.) y es la única
manera, Ricoeur dixit, de aprehender el tiempo, el paso del tiempo,
instancia más que inquietante.
Otra función no menos relevante del relato es, cuando existe
alguna dificultad en la formación de un concepto, suplantarlo sin más;
en este caso, el relato “de formación” se convierte en el llamado
“relato de suplantación conceptual” (Rubczak, 1926).
Un ejemplo. Dadas las dificultades en representárnoslo, por
pertinaz rechazo, no existe el concepto muerte. Sólo los médicos y
biólogos conocen a fondo el proceso de extinción, descripción fría y
terrorífica que se ha suplantado desde siempre con el relato muerte, y
que a su vez engloba diversos subrelatos, como el de la vida eterna del
creyente, la reencarnación o la permanencia en la memoria histórica de
gobernantes populistas y de creadores de obras de arte imperecederas.
Este ejemplo es mencionado por otros autores, como Wieldeland
(1947), “Se trata de hipostasiar una pulsión inquietante en un ‘relato de
conversión’, así la sexualidad se sublima en el relato amor, la voluntad
47
de poder en el relato política, el miedo a la voluntad de poder del otro
funda el relato de la moral, el odio al prójimo próximo sería el relato
nacionalismo, la angustia ante el final de la vida se convierte en el relato
muerte, etc.”. Nosotros preferimos llamar a este tipo de relatos “de
consolación”.
En el relato familia (suplantación del concepto familia) existen
dos fases temporales: la narración que se hace para emprenderla y, una
vez emprendida, el subsiguiente relato de consolación.
La fundación de la familia, como toda actividad humana, está
sujeta a la iteración motriz palo-zanahoria, orden de denominación que
otorga el protagonismo a la represión, como correspondía al antiguo
régimen; actualmente la zanahoria es el impulso motor, y el palo sólo
introduce un pequeño reajuste de trayectoria. Las figuras reláticas que
inducen a la fundación de la familia son tan primarias que incurren en el
mito (y caen en el kitsch):
- Amor, anillo de compromiso, luna de miel, fotos de.
- Seguridad hogareña en el nidito de amor, a salvo de la maldad
generalizada (¿de las otras familias?).
- Perpetuación bio-trascendental en los hijos, abnegado y recon-
fortante sacrificio de los padres para que los hijos sean algo en la
vida.
- Tufillo de respetabilidad que emana de la joven madre empu-
jando el carrito con la cría: "ay, déjeme verla; uy, cómo se chupa
el dedito".
- Casa familiar como casa solariega, centro de emanación de la
distinción y el prestigio, detectable por el perfume francés de los
viernes noche y el humo de la barbacoa del domingo.
El palo reforzador de la zanahoria se refiere casi en exclusiva al
verbo tener: ¿no tienes familia? eres un desgraciado. "Ése es un
desgraciado −dicen la vecindonas en el rellano, o los parroquianos del
bar maloliente−. Fíjense que ni familia tiene".
48
En cuanto se ve que las cosas no son como deberían ser, que la
familia es un embarque del que es muy difícil bajarse, surge el relato de
consolación; de su génesis hablaremos con algún detalle en 9.2, “Ilusión
y autoengaño”.
¿A quién benefician todos estos relatos? "La familia es lo único
que vale la pena, lo demás es una porquería", dice la mayoría de los
abyectos miembros de las familias que aparecen en este librito, y nadie
negará que son muestras bastante representativas. "La familia es en lo
único que se puede confiar". Se desconfía así de todo el mundo,
insolidaridad que viene muy bien a los de arriba (que nunca desconfían
de sus iguales a la hora de aliarse contra los de abajo), por ejemplo: el
cabeza de familia tiene en España el baldón de haber sido uno de los tres
pilares, "tercios", en que se basaba el régimen fascista.
La iglesia católica se aferra a la indisolubilidad de la familia, por
el miedo que ha tenido siempre a que los individuos alcancen la libertad
y dejen de arrastrarse en pos de los consuelos de la religión, que es por
cierto el relato de consolación más divulgado.
Lyotard, en "La condición postmoderna" (1984), articula una
breve teoría sobre la legitimación de los discursos científicos mediante
procedimientos reláticos, hasta crear, en la "modernidad", metarrelatos
tales como la filosofía de la historia, o como la emancipación del
individuo; la postmodernidad sería la incredulidad, e inmediata
deslegitimación, de tales metarrelatos. Hablaremos más adelante, en 8.9,
de la deslegitimación del relato familia.
Da capo. Es también relato todo lo que se aprende mediante
signos, no necesariamente palabras; las caricias de la madre, sus miradas
de ternura, pezones erectos, fragmentos de músicas a bocca chiusa que
provocan el ronroneo del bebé... Signos que configuran el relato de que
el mundo es ternura, nutrición inagotable, calor y paz. No hay más bello
relato, lástima que en él vayan codificadas la dependencia, el miedo a la
soledad y el odio al otro, personaje uno y trino que hegemoniza el
discurso que llaman género dramático.
49
3.2 Relato de la familia
Si hay, como decíamos, una institución relática por excelencia es la
familia. Además de poseer todas las características que definen el relato,
señaladas en el apartado anterior, la familia es algo que a todas horas se
cuentan sus integrantes, unos a otros y a sí mismos. Se lo cuentan
también entre los miembros de distintas familias, en episodios de
variación infinita y todos cortados casi por el mismo patrón.
El relato familia apresa invasiva y tentacularmente otros relatos,
que se vertebran luego a la manera del relato agente, hasta tal punto que
el mundo se haría inverosímil, y hasta ininteligible, si la familia cayera
en repentino desuso.
La equipolencia relática (Rubczak, 1926) de la familia es lo que
le concede su temible preeminencia discursiva. Esta característica se
aprecia en las terapias a las que con frecuencia han de someterse los
miembros de la familia, sobrepasados por ella. Acuden al psicólogo
aquejados de un relato-familia, que les conturba; con ayuda del terapeuta
construyen un segundo relato de su familia, al que confieren la categoría
de real, pese a que su verosimilitud no sea mayor que la del primero, y el
paciente se apropia del nuevo relato y vuelve a su casa notablemente
“mejorado”.
Mencionaremos también que actualmente, gracias a la
secularización de la sociedad, un individuo puede proclamar que no
cree en el relato de la religión, sin que lo echen del trabajo o le deje de
fiar el tendero. Si alguien dice que no cree en el relato de la familia, es
seguro que tendrá problemas con su pareja, colegas y vecinos.
3.3 Metarrelatos de la familia
Dentro del relato familia (al que generalmente se le llama “familia”, a
secas) se engloban diversos subrelatos, como el del amor-sin-nada-a-
cambio, o el de la autoridad moral paterna; se imparten también
50
suprarrelatos como el del nacionalismo o la religión (ver 5.14), y hasta
se producen metarrelatos, como vamos a ver.
Pocos son los que leen, y cada día menos. Desde hace un
tiempo, a esta desgracia se suma el que cada vez es más la gente que
escribe, como puede verse. Todos conocemos a alguien del que se
dice “se ha puesto a escribir”; generalmente incurren en el género
autobiografía novelada, a la manera de Proust o Henry Miller.
Cuando ha llegado a nuestras manos un texto de estos
escritores noveles, hemos comprobado que a quien de veras biografían
es a su familia. Las razones son varias: psicoterapia ante los traumas,
nunca superficiales, que la familia les ha inferido; amor sin límite a su
familia y orgullo ilimitado de pertenecer a ella; elevar a categoría de
arte las relaciones familiares, etc. El autor pergeña cientos de páginas
sin que por un momento repare en que el asunto ofrece escaso interés
relático, de puro previsible.
Dentro de este género hay una modalidad señera y que por
desgracia escasea: la que podríamos denominar “ajuste de cuentas con
la familia”. En ellos el autor ofrece una movilidad encomiable; tan
pronto está dentro, feliz o acongojado, como fuera, nostálgico o
echando pestes; narra el ser de la (su) familia en un amplio espectro:
lo que era en realidad, lo que aparentaba, y lo que pudo llegar a ser de
no haber sido lo que fue. El constante desplazamiento del autor
confiere al relato una pátina dramática nada desdeñable: cuando está
dentro está atrapado; los muros de la familia son difíciles de escalar, y
es imposible burlar al vigilante, en cuanto es el propio prisionero.
Cuando se sitúa fuera está igual de atrapado; para el enfamiliado, el
mundo resulta aún más estrecho e invivible que la propia familia: se
deja las uñas escalando el muro para volver a su seno.
Estos relatos, con mayor o menor mérito literario, están siempre
bien estructurados, fluyen con cierto ritmo, y su indudable verosimilitud
se basa en el profundo conocimiento que el autor tiene de sus personajes.
El escritor novel escribe a veces una segunda entrega, en la que cuenta
sus avatares cuando se marchó por fin de la casa de sus padres y se
51
independizó; la narración entonces se derrumba, como ocurrió con él
mismo cuando se creyó fuera del relato de la familia, que era lo que
permitía que su vida fuera verosímil.
Relacionado con el anterior, está el que pudiéramos denominar
“Metarrelato de ida y vuelta de lo mismo a lo idéntico o el cerdo
inescrupuloso”. Se trata de narrar sin tregua “los eventos consuetu-
dinarios que acontecen en la familia”, malcitando el Juan de Mairena.
Este contenido relático comprende el ochenta y cinco por ciento,
como poco, de las conversaciones y chácharas, en las que se comienza
contando los avatares y tribulaciones de familiares, se enumeran luego
las desgracias acaecidas a los parientes, por su mal obrar, y se termina
execrando de las miserias de la familia. Forma parte también de la
más banal subliteratura, en particular de un género llamado con
propiedad dirty realism (“costumbrismo puro y duro”, sería la
traducción), que trata de satisfacer los instintos primarios del lector: el
deseo de que el movimiento del mundo obedezca a los esquemas
cognitivos de uno mismo, es decir, los de sus relaciones familiares,
que constituyen la única posibilidad que tiene de aprehender la
realidad.
Por qué el cerdo; porque este animal, como es sabido, cuando
no tiene a mano una charca en la que humedecer su piel, se revuelca
en sus propias deyecciones (los inescrupulosos lo hacen incluso
aunque dispongan de charca).
3.4 Autorrelato de consolación
El aprendizaje de la técnica del autorrelato de consolación (lo que nos
contamos para restañar la adversidad), se realiza en el seno de la familia
como auto-justificación de no recibir afecto cada vez que se requiere, y
se requiere siempre, sobre todo cuando sospechamos que le están dando
a otro miembro de la familia el que nos corresponde, es decir: si no
estamos recibiendo todo el afecto todo el día. Nos contamos entonces el
52
lastimero relato de lo poco que se reconocen nuestros méritos, y de la
maldad que muestran los otros al usurpar nuestro lugar, a todas luces
preferente, junto a la madre. Tal autorrelato es una malformación propia
de la convivencia en espacios cerrados, de ahí que una de nuestras
propuestas sea la de “abrir” la familia.
Si el autorrelato fuera sólo de consolación no estaría mal, sería
una ingeniosa precaución dentro de la estrategia de defensa ante las
dificultades de la travesía por este valle de lágrimas. Pero no es así, sino
que en nombre de las supuestas carencias afectivas, el individuo intenta
incansable que se le dé todo el reconocimiento que se merece, que tiende
a infinito. Este sería el origen del egocentrismo, lacra social que reduce
al narcisismo a una tierna historia de efebos y charcos.
3.5 Autorrelato de la autoafirmación del patriarca
En un calvero del bosque, el primate macho se erguía amenazador;
inflaba el torso, avisaba con gritos de la inminencia del ataque y
mostraba los colmillos. Su rival hacía lo propio; si veían que las fuerzas
no estaban equilibradas, eso era todo: el menos preparado se quitaba de
en medio. Si había igualdad, se celebraba un breve combate, más de
ritual que de enfrentamiento propiamente dicho, y las hembras hacían al
ganador padre de sus hijos, al que no acuciaban para que demostrara
nada más: con lo que había demostrado en el calvero era suficiente.
A partir de que la hembra perdiera el estro (ver 2.1), las
posibilidades de coyunda aumentaron, con lo que disminuyó la plétora
de machos perdedores. Los ganadores no tardaron en comenzar a
inquietarse, y a añorar los tiempos en que les bastaba con la exhibición
de bíceps y colmillos; ahora había que cumplir con el rol sexual del
macho.
Faltaba todavía mucho para “Sexo y carácter”, de Fromm
(ca.1945), pero su ensayo aplica con carácter retroactivo.
53
Al imperativo reproductivo del hombre hay que añadir la
complicada mecánica que precisa para llevarlo a cabo, donde lo psíquico
del proceso es determinante; cualquier atisbo de miedo o inseguridad
basta para desbaratar la intención copulativa. La confianza en uno
mismo es fundamental.
La confianza en los demás es una instancia social, que se
construye y verifica: aprendemos en quién puede confiarse y en quién
no. El constructo auto-confianza también es un asunto social, sólo que
diferencial y deleznable, porque se consigue a base de situarse por
encima de los otros, en algunos casos, y en la mayoría de ellos, situando
a los otros por debajo. Es el caso también del resto de los constructos
que empiezan por el infortunado “auto”: auto-estima, auto-afirmación,
auto-ayuda, auto-móvil, etc, torva descalificación de lo social e instancia
decisiva en la génesis del desprecio y el odio.
La autoafirmación, entre otras desgracias, supone un autorrelato:
el hombre “se cuenta” lo muy macho que es, y la verosimilitud de este
relato será más compleja e improbable cuánto más lejos estén sus
enunciados de la realidad verificable, por ejemplo, si lleva varios meses
sin copular. Hace responsables a las “odiosas” mujeres de su propio
desajuste entre la realidad y el deseo, y este odio procede muchas veces
de la envidia de que ellas no necesiten semejante autoafirmación
(aunque necesitan otras, no menos lamentables, y el hombre piense que
les están bien empleadas).
La autoafirmación tiene una componente biológica inquietante.
Señala Gubern (2000), que el éxito social aumenta claramente el nivel
de testosterona en la sangre, y el individuo se siente eufórico: la biología
premia el éxito a través de descargas químicas. Aminas cerebrales, como
la feniletilamina, estimulan eufóricamente el sistema nervioso. El quid
está en quién constata el éxito social, porque la mayoría de las veces es
el propio individuo quien lo homologa, en un autorrelato autoeuforizante
interminable, que le lleva, por ejemplo, a constatar lo acertado que
estuvo en una discusión en la que todos refutaron sus argumentos, o lo
bueno que es su coche, que está casi siempre en el taller, o su irresistible
54
atractivo, a pesar de que las mujeres huyan de él como de la peste.
Ameno costumbrismo, si no fuera porque enseguida aparece en él una
hosca figura: el patriarca; su autoafirmación está basada en la autoridad
que ostenta y el poder que ejerce sobre su mujer e hijos; su autorrelato
(incontestable preponderancia, concedida por la naturaleza y ratificada
por la tradición), muchas veces es lo único que tiene, y lo único que
enseña a sus hijos varones, y todos lo llevan tan acendrado, que el
maltrato a la esposa e hijos renuentes a la sumisión, es una constante
cultural de la autodenominada humanidad.
Este individuo, el patriarca, es el pilar sobre el que se asienta la
familia, institución que nuestro juez (ver 5.2) suspendería cautelarmente
en la mayoría de los casos.
3.6 La inoculación de la autoestima
“Una autoestima positiva funciona, en la práctica, como el sistema
inmunológico de la conciencia (...) Cuando el grado de autoestima es
bajo, disminuye la resistencia frente a las adversidades de la vida”, dice
Branden, (2001).
Los anticuerpos “autoestimatorios” de la conciencia son impara-
blemente voraces, acaban no sólo con las adversidades de la vida, sino
también con la propia conciencia, es decir, con los cuestionamientos de
la moral, y con las “problematizaciones éticas que nos hacemos tras una
acción”, (Foucault, 1976).
Entendemos que la autoestima es como la grasa corporal: viene
bien disponer de una cierta reserva, con la que afrontar situaciones de
ocasional debilidad. Grandes cantidades de grasa y autoestima terminan
por causar grave deterioro en la salud del individuo y la sociedad,
respectivamente.
Obesidad y autoestima son dos típicas familiopatías. Los padres
atiborran de comida a los niños, para que sean felices en ese momento, y
les refuerzan la autoestima, para que lo sean en el futuro; y además de
55
perpetrar tal refuerzo, los entrenan en técnicas de autoafirmación, cuyos
subproductos se almacenan en la autoestima, grasiento lastre que
dificulta el movimiento social del individuo, hasta permitirle tan sólo
girar en torno a sí mismo. (variación del dicterio sobre el egocentrismo,
del fina1 de 3.4).
Los actos sociales que realiza el individuo tienen una
consecuencia en la sociedad, que devuelve al individuo una señal, feed-
back, expresión del grado de acuerdo de su acto con la moral vigente, los
cánones estéticos, etc. La manera más razonable de conseguir
autoestima sería estudiar esta moral, estos cánones, etc, para insertarse
exitosamente en ellos, o para tratar de subvertirlos. La manera más fácil
de conseguirla es no perder el tiempo en tal estudio: basta con una hábil
manipulación en los circuitos de dicho feed-back, tal que cuando la señal
es positiva se recibe, y cuando es negativa se invierte previamente. Los
padres inyectan constantemente una señal positiva de retorno en cada
acto familiar, que no social, de sus hijos: “qué bien has dibujado el
barquito”, (que es horroroso), o “qué bien has peinado a la muñequita”
(a la que ha dejado medio calva); los niños son felices con este refuerzo,
y consiguiente inoculación de feniletilamina, que acaba con su
componente autocrítica, y de paso instaura el relato de la infancia feliz.
Después, cuando de la familia pasen a la sociedad, su bien acendrada
autoestima los pondrá a resguardo de contratiempos tales como admitir
los propios errores, o de la pérdida de tiempo que conlleva el implicarse
en algún compromiso o solidaridad.
La génesis del malhadado individuo “ganador-siempre” y el
darwinismo social de la retro-evolución (coming back to the jungle),
tienen un claro origen: los denodados esfuerzos de los padres para que
sus hijos no sean “perdedores-nunca”; no les enseñan a perder y
rehacerse. Pobres hijos con hiper-autoestima; carne de diván, adonde les
dirán además que deben reforzar su autoestima; la facturación de los
psicoanalistas se espera que antes del final de la década actual supere el
2,35 % del PIB.
56
Ignoran estos padres los efectos devastadores, en la sociedad, de
los excesos de la autoestima; ignoran también lo que señala el profesor
Garrido, (2000): “El psicópata tiene una autoestima muy elevada, un
gran narcisismo, un egocentrismo descomunal y una sensación
omnipresente de que todo le está permitido. Es decir, se siente el ‘centro
del universo’, y cree que es un ser superior, que debe regirse por sus
propias normas”. Retrato de un tipo acechando en la noche con un arma
en el bolsillo; también el de un piloto de bombardero empuñando la
palanca de la escotilla de las bombas, o el de un empresario empuñando
la estilográfica para firmar un despido multitudinario.
57
4 Historia
4.1 Previo
Puesto que la inmensa mayoría de la gente está integrada, feliz o
ineluctablemente, en una familia, parecería normal que se
documentara sobre esta institución, al objeto de, por ejemplo, alcanzar
su plenitud, que a veces se muestra esquiva, paliar algunos
inconvenientes o defectillos, ver qué modalidades hay disponibles,
abandonar aquélla en que se está, o no ingresar en ella bajo ningún
concepto.
No suele hacerse; imaginamos que porque no se está
convencido de las ventajas de la adscripción; no es como el caso del
judío ortodoxo, que lee incesantemente sobre su religión, única
verdadera, o el nacionalista radical, que acumula volúmenes, que no
se lee, sobre la grandeza de la patria irredenta, o cualquier otro
individuo satisfecho y orgulloso de la institución, real o imaginaria, en
que se haya sumido.
Los que nos están leyendo se cuestionan con nosotros que la
pertenencia a una familia sea el requisito ineludible para conseguir
una vida feliz; pocos o ninguno, entre los muchos a los que la familia
les parece incuestionable, habrá adquirido este libro. Pero lo hemos
escrito más para los segundos que para los primeros, en cuanto que
éstos están ya medio convencidos de que la familia es algo que hay
que pensarse, y estamos seguros de que lo harán y sabrán recabar la
adecuada bibliografía, de la que este refrito es una pálida muestra. Los
otros, los enfamiliados a ultranza, serían los beneficiarios de este
libro, si consiguiéramos que fuera un texto sugerente y llamativo, de
ahí que hayamos elegido la vía narrativa (según Ricoeur la única que
permite la aprehensión de la realidad y el tiempo), y de que ahora
apelemos a uno de los géneros más populares: la novela histórica.
58
4.2 Parentesco y familia
Según Jack Goody (1986), hay una molesta división entre parentesco
y familia; en las enciclopedias, cada uno de estos sujetos es tratado de
forma separada, uno por los antropólogos y el otro por los sociólogos,
“de forma que tenemos una visión muy parcial de las cosas”. Por la
intención y extensión de este libro, entre las dos maneras de enfocar la
historia de la familia patriarcal, treparemos por la rama sociológica,
aún a sabiendas de que el filón relático de la antropología es bastante
mayor, como ya se vio en el Capítulo 2.
Recorreremos diversos autores, pero sobre todo un texto
amplio y sugerente, la “Historia de la familia”, esfuerzo colectivo bajo
la dirección de André Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Martine
Segalen y Françoise Zonabend, publicada en Francia en 1986, y en
1988 en España. Naturalmente recomendamos la lectura de ese libro,
extenso y ambicioso, sobre todo para soslayar la tendenciosa lectura
de él que aquí ofrecemos.
La primera reflexión, etnológica, sobre al familia es relativa al
parentesco. Por unas cosas o por otras (algunas de ellas se trataron en
el mencionado Capítulo 2), nos encontramos con la familia ya
constituida como formación social fehaciente y con un correlato
psíquico de orden simbólico: el parentesco.
Los sistemas de parentesco no existen “sino en la conciencia
de los hombres” (Lévi-Strauss, 1958). “El parentesco es ante todo un
entramado de categorías culturales” (Flaquer, 1998). Es también un
vocabulario; un conjunto de palabras que todos los niños aprenden,
que sirve para designar a las personas incluidas en la categoría de
parientes y para dirigirse a ellas, según un cierto protocolo. Estas
formas de tratamiento demuestran enseguida una asimetría en las
relaciones padres-hijos: aquellos se dirigen a éstos utilizando nombres
propios y éstos a aquellos mediante el término del parentesco.
59
Esta asimetría no es, por supuesto la única, en cuanto los
términos pertenecen a un sistema de clasificación, cuya verticalidad es
expresión de un sistema de poder, el que ancestralmente informa las
relaciones familiares.
Hay una clara conexión, que los antropólogos estudian con
denuedo, entre parentesco y circulación de riqueza, hasta el punto de
que los legos nos replanteamos el origen mismo de la familia. Los
legos recordamos al fraile, que establecía en el siglo XIV las dos
causas principales de la actuación del hombre: “… la primera/ por
aver mantenençia; la otra cosa era/por aver juntamiento con fembra
plazentera”. Una duda nos asalta: la delimitación del territorio del
mamífero macho, ¿es para la posesión exclusiva de un grupo de
“fembras” o éstas no son más que un pretexto, marcas de señalización
para reservarse una zona económica de recolección y caza
(“mantenençia”)?
Sea el que haya sido el origen de la familia, lo cierto es que, al
aparecer los primeros testimonios históricos, nos encontramos “grupos
de parientes”, que se reclutan de diversas maneras, según reivindiquen
un antepasado común, hombre o mujer, por vía masculina (filiación
patrilineal) o por línea femenina (filiación matrilineal). Se trata de
unidades sociales, que pueden tener un nombre, poseer y explotar
bienes en común y compartir actividades rituales. Cuando se puede
reconstruir el trazado exacto de los lazos genealógicos entre los
individuos vivos y el antepasado común, el grupo forma un linaje,
matri o patrilinaje, según el modelo de filiación adoptado. El clan es
un grupo más vasto, de mayor antigüedad genealógica; sus miembros
se refieren a un antepasado más o menos mítico. En esta agrupación
global, linajes y clanes, se inscribe el grupo doméstico, conjunto de
personas que viven bajo el mismo techo. Las configuraciones
familiares que caben observar en este contexto son sumamente
variadas, pero de hecho se articulan alrededor de la oposición
fundamental entre familia restringida, llamada también nuclear o
conyugal, y familia ampliada, que puede ser troncal o extensa, según
60
las ramificaciones verticales o colaterales agrupadas en torno a la
familia conyugal que constituye el eje.
La familia troncal ha sido tradicionalmente, en Europa, la más
extendida, hasta hace apenas dos siglos, en que comenzó a prevalecer
la nuclear. La larga historia de Europa se ha escrito muchas veces;
muy pocas desde la óptica de los personajes corrientes, y muchas
menos bajo la consideración de que éstos son miembros de familias
extensas antes que vasallos, hugonotes o lansquenetes. ¿Cómo incidía
la predicación de una cruzada a tierra santa o la llamada a la
resistencia contra los prusianos, según se fuera primogénito o
segundón? ¿Cómo se afanaba el espinazo de una mujer arrancando
patatas para remediar la hambruna, según perteneciera a la rama
principal o lateral del eje de su familia troncal? ¿Cómo reaccionaban
los jefes del clan ante la noticia del proyecto de un ferrocarril que
uniría su idílico y paupérrimo land con la ciudad? Otro ejemplo de
relación entre la organización familiar y los hechos históricos; en la
Europa de dinastías, arzobispos y condottieri, había organizaciones
familiares homólogas en la base y en la cúspide, pero hasta que no se
produjo el declive popular de la familia extensa, en la revolución
industrial, no se resquebrajó y derrumbó la oligarquía del viejo
régimen.
Se dieron en Europa otros tipos de “grandes familias”, como
las hermandades, que vinculaban a parejas casadas de hermanos, o las
comunidades tácitas, que asociaban unidades conyugales, con un
acuerdo para explotar colectivamente una tierra, y donde se mantenían
habitaciones separadas para las unidades conyugales, pero los niños
eran educados por la colectividad. En estas comunidades había un
hombre y una mujer dirigentes, elegidos por sufragio y que no podían
ser miembros del mismo matrimonio.
La comunidad tácita es uno de los pocos casos en que se
inventó una forma de convivencia que aminorara los rigores del
patriarcado y una de las pocas situaciones en que se ha admitido que
los niños son patrimonio de todos, no exclusivamente de sus padres.
61
Ignoramos por qué, desgraciadamente, no cundió el ejemplo y no se le
dio entonces un vuelco a la familia tradicional.
La obra reseñada, “Historia de la familia”, estudia diversas
culturas, de todo el planeta. En todas ellas, los primeros documentos
escritos en piedra, arcilla o papiro, muestran a la familia patriarcal
perfectamente asentada; este tipo de organización es un antiguo
invento, y es muy probable que recorriera muchos siglos de
prehistoria; si reparamos en cómo viven los chimpancés e
interpolamos unos pocos millones de años, mucho nos tememos que
no se haya conocido otra cosa.
4.3 Mesopotamia y Egipto, con un paréntesis feminista
El cuneiforme sumerio ya registra nombres de parentesco y lazos
conyugales, y está atestiguada la filiación por la madre; muy raramente
sin embargo se encuentra a ésta en las inscripciones relativas a
transferencia de bienes, que pasaban de hombre a hombre. La sociedad
patriarcal, en época babilonia, tenía un concepto de “destino” que
recorría tres etapas capitales: el matrimonio, el nacimiento de un hijo y
la muerte. Según los estudios de Glassner (1986), el hombre que
“permanece solitario” o la mujer “que no fue abierta”, o la pareja estéril
y sin prole, se sumían en la desgracia, y se situaban junto a los difuntos
que amenazaban con convertirse en seres malignos, demonios muy
temidos que perseguían a los vivos.
El matrimonio formaba una relación socialmente aprobada, no
tenía nombre, ni en sumerio ni en acadio, pero para designarlo bastaba
con la unión de dos términos, que juntos venían a significar “toma de
posesión de la mujer por el hombre”. El padre del futuro esposo “elegía
una mujer para su hijo, y hacía a la familia de aquélla un pago en especie
o en dinero, que en cierta medida era una promesa de matrimonio, el
inicio de un derecho: el de tomar mujer”.
62
(Es preciso distinguir entre “el precio de la novia”, que es una
compensación a la familia de ésta por la pérdida de sus valiosos
servicios reproductivos, y “la dote”, que era la manera que tenía −¿tiene
todavía?− la familia de la novia de conseguir alianzas beneficiosas,
“emparentar”.)
Una vez concluido el acuerdo, la mujer pertenecía a su esposo, y
si era sorprendida con otro hombre, incurría en pena de muerte, sin
remisión posible. En el momento de abandonar la casa de su padre
para ir a vivir a la del marido, estaba ya obligada a llevar velo, uso
establecido por las fuentes desde fines del tercer milenio.
En la Asiria del siglo XV a.C. los privilegios del marido se
reafirmaron con mayor vigor.
Los asirios, es sabido, inventaron la guerra como negocio
nacional; en vez de fatigarse en los campos, se conquista al vecino y
se recaudan impuestos. Esta ocupación ya había sido emprendida
mucho antes por tribus y hordas, pero nunca había habido todo un
Estado dedicado exclusivamente a la guerra. Gente así no es extraño
que legislara brutalidades contra las mujeres. Los apaleamientos, de
libre disposición, debían hacerse en presencia de un juez, y “las
mutilaciones, sobre todo amputaciones de nariz y orejas, requerían la
presencia de un sacerdote con algunos rudimentos de medicina; en
caso de flagrante adulterio, se pagaba con la vida sin más”.
Llegados a este punto, hemos de hacer otro paréntesis.
La mayor objeción contra la familia patriarcal es la infelicidad
que ha supuesto y supone para la mitad del género humano, lo hemos
aseverado varias veces a lo largo de este libro y no va a ser la última.
Contra tal hipótesis se alzan muchos: los patriarcas; también sus
esposas, si el patriarca es rico, o si no lo son pero ellas no tienen
donde caerse muertas, o si la servitude volontaire de La Boetie, o si
furibundas de alguna religión patriarcal. Se alzan también aquellos no
patriarcas que sólo de pensar que las mujeres tuvieran las mismas
libertades que ellos se ponen enfermos (sobre todo porque la única
63
libertad que el Poder les ha dejado es la de ser misóginos, y no se
privan); mencionaremos también a los que defienden la diversidad
cultural de los demás, siempre que no les afecte a ellos (exotismos del
cuchillo tales como cortar las manos a algunos ladrones y el clítoris a
todas las mujeres); y un largo etcétera. Una pregunta flota en el aire
desde hace bastantes páginas: la respuesta es clara: sí, lo somos.
Entendemos además que ninguna persona decente puede dejar
de ser feminista, que significa, entre otras cosas, tener clara conciencia
de que las mujeres tienen recortes en sus derechos legales, en
Occidente, y de que en muchos países, tienen muy pocos derechos o
ninguno; y además de tener conciencia, significa también hacer algo
para remediar tal vergüenza, que en su mayor parte se debe a la
preponderancia de la familia patriarcal. Sería un honor para nosotros
ver este texto en las librerías feministas.
La familia patriarcal sólo podrá ser confinada a los archivos de
la historia (de la infamia) si las mujeres se unen y luchan, lo cual no
quiere decir que lo que venga a continuación vaya a ser
necesariamente un camino de rosas: en la historia de la humanidad, de
no mediar alguna innovación tecnológica, son muchas más las veces
que se ha ido a peor.
Otra pregunta es si vamos a dar un repaso a la historia de la
humanidad refiriendo todas las iniquidades cometidas contra las
mujeres. No tan sólo: sería tedioso (recuérdese que este libro intenta
ser de literatura); no vamos a omitirlas, por supuesto, pero vamos
sobre todo a contar cómo la infatuación y falta de entendimiento entre
los opresores hizo que los oprimidos comenzaran a liberarse, relato
épico y por tanto clásico; porque las batallas de las mujeres por su
liberación guardan no pocas homologías con el caballo de Troya.
A vueltas con los antiguos mesopotámicos. Sólo el hombre tenía
derecho al repudio o al divorcio. Había una cláusula en los contratos
matrimoniales: “Si la esposa dice al esposo: tú ya no serás mi esposo,
se la atará y se la arrojará al río”; a la inversa, al esposo le bastaba
64
pronunciar la misma frase: “tú ya no eres mi esposa”. Pero sólo si era
justificado por mala conducta o esterilidad, en caso contrario, el
esposo debía pagar a su mujer una indemnización por repudio, y
restituirle la dote y los bienes parafernales. Se ha encontrado un
contrato matrimonial en el que si el marido pedía el divorcio, éste
debía abandonar la casa con las manos vacías y servir en los establos
de palacio; si por el contrario, era la esposa quien lo pedía, ésta debía
salir desnuda de la casa, camino del suplicio.
Los documentos de esta época se limitan a la vida de las clases
altas, donde la defensa del patrimonio requiere de contratos y
escribanos; es fácil deducir la escasa simetría, o siquiera reciprocidad,
que habría también entre hombres y mujeres de las clases bajas, en
asuntos de separaciones y repudios.
Los niños eran confiados a la madre hasta el destete, que se
efectuaba alrededor de los tres años; a partir de ese momento, pasaban
a estar bajo la autoridad del padre.
En la herencia, había una preeminencia del primogénito, aunque
no exclusiva; los hijos se esforzaban luego en recomponer el
patrimonio.
Egipto era una encrucijada de culturas, el África del Nilo, el
Sahara, el Cercano Oriente y el Mediterráneo; este mestizaje le dio un
sello característico y distinto de sus vecinos mesopotámicos.
Hay una estatua en el Louvre, enternecedora, del año 2400 a.C.
Un matrimonio, sentado; las figuras son del mismo tamaño; la mujer
rodea con su brazo la espalda del esposo, y el niño está entre los dos.
En Egipto hay matrimonio cuando se produce la “fundación de
una casa” por el hombre, quien “toma” mujer; ésta, a su vez, se
supone desposada cuando “se sienta” en casa del marido. En los
primeros documentos conservados, se consigna el acuerdo entre el
esposo y el suegro, quien “da” a su hija “por mujer” (Forgeau, 1986).
Entre las motivaciones que presidían la elección de esposo, la
sociedad egipcia daba gran importancia al amor. Hacia el 1.400 a.C, el
65
término para hermana es un doblete del de “esposa”, identidad de
vocabulario que revela una ausencia de prohibición, al menos en
principio, en cuanto a las uniones consanguíneas, que en la realeza
está más que demostrada, y entre los particulares debió de ser práctica
común, a la que puso fin tardíamente un edicto de Diocleciano.
Este aspecto es muy interesante; Egipto se suele mencionar
como la excepción a la regla universal del tabú del incesto, sobre lo
que se han manifestado a lo largo de la historia diversos autores, sin
faltar Lévy-Strauss. Supuso pues la apoteosis de la familia,
realimentada por sí misma en un bucle inacabable, asintótico con lo
identitario: ¿de ahí el amor que se profesaban los cónyuges? No es
extraño que fuera así, como bien dicen los narcisistas confesos cuando
se declaran tras una cena junto a un lago: me gustaría amarte como me
amo a mí mismo.
Las leyes sobre el divorcio preveían minuciosamente las
indemnizaciones; éstas eran, además de una civilizada manera de
compensar la dependencia económica de la mujer, un intento de
estabilizar las familias.
La poligamia, oficial en la corte, nunca fue afirmada ni
condenada entre los particulares. Harén real tiene en la lengua egipcia
antigua la misma raíz que prisión.
Conocido es el viaje de Heródoto a Egipto, y la enumeración
que hizo de sus “costumbres y leyes contrarias a las del resto del
mundo”. “Entre ellos, las mujeres van al mercado y comercian, y los
hombres cuidan de la casa y tejen”. En Egipto, de hecho, no existía la
tutela del marido sobre su esposa, considerada como persona jurídica
y, como tal, capaz de dar testimonio, testar, iniciar acciones jurídicas y
disponer de sus bienes. Lo que mejor ilustra el lugar que ocupa la
mujer en el seno de la familia es el título de “ama de la casa”, con que
se la designa a partir del Imperio Medio.
El hijo es el objetivo obligado de la familia, para asegurar la
sucesión, y con frecuencia se practica la adopción. Pero en el
nacimiento no existe ninguna discriminación de sexo, según constata
66
otro viajero griego, Estrabón, quien, habituado al abandono de las
niñas, se pasma: “Alimentan a todos los hijos que les nacen”. La
iconografía traduce esta similar aceptación de las niñas y los niños,
adoptando un canon idéntico de representación para unas y otros. Una
ojeada al Egipto actual denota un claro retrodarwinismo o evolución
hacia atrás.
4.4 Grecia
Siguiendo a Aristóteles la comunidad (koinomia) está constituida por
tres relaciones elementales: la relación amo/esclavo, la asociación
marido/esposa y el lazo entre el padre y los hijos. Esta comunidad es
llamada oikia u oikos, casa, familia. Sitúa a la familia entre el
individuo y la sociedad, pero define la ciudad-Estado como conjunto
de casas: “Toda ciudad se compone de familias” (Política, I, 3, 1).
Para Platón sin embargo, en La República, una ciudad sin
familias sería no sólo posible, sino preferible, en cuanto la esfera
privada es siempre una traba al desarrollo político, entendiendo por tal
un poder claro y terminante.
Las cosas en Grecia no fueron por los caminos platónicos, y la
ciudadanía –condición previa para la participación en la vida pública−
se heredaba por una transmisión bilateral; a propuesta de Pericles, la
asamblea ateniense decidió “no permitir el goce de los derechos
políticos a quienquiera que no haya nacido de dos ciudadanos” (Sissa,
1986). La ciudadanía era, pues, título hereditario; no era la ciudad la
que confería el rango de ateniense a un individuo, sino su origen
familiar.
Para ser ciudadano se requería además proceder de matrimonio
legítimo, nacido según las leyes, que exactamente rezaban: “Haber
sido engendrado por una mujer que haya sido dada en matrimonio
regular por el padre, el hermano consanguíneo o el abuelo paterno”.
La legalidad del matrimonio no se alcanza por estar casados en lugar
67
público, ante un magistrado que proceda al registro de los esposos,
sino porque el gesto de dar a una mujer en matrimonio (ekdosis) se
haya realizado por un pariente del sexo masculino. Llegado el caso, un
marido cerca de la muerte tiene el derecho de legar su mujer en
matrimonio a un heredero que él designe.
De modo que tanta democracia, tanto Esquilo, Fidias y
Temístocles, tantas columnas dóricas y jónicas, mitologías y
cariátides, para al final estar como en los tiempos salvajes que estudió
Lévy-Strauss: hombres que se hacen entre ellos selectiva donación de
mujeres. ¿Será la brisa del Mediterráneo lo que engendra tal miedo a
las mujeres que aconseja tenerlas bien atadas? (Hay más brisas de este
tipo: del Báltico, Mar de la China, Atlántico, Caribe, Índico, Pacífico,
etc). Las leyes atenienses antedichas reducen su institución
democrática a un selecto club de propietarios que trataban de repar-
tirse ordenada y pacíficamente el pastel.
Dentro del club había grupos “fratrias”, que agrupaban a
miembros de diversos linajes, ante las que había que hacer la
inscripción de los hijos; los miembros de estas fratrias admitían por
votación que el hijo era legítimo, tras lo que se procedía a inscribirlo
en el “demo”. La sociedad de vástagos legítimos a toda prueba
permitía tan sólo un resquicio para los no homologados: la adopción
de un extranjero, que se llevaba a cabo si en la asamblea votaban a
favor un mínimo de seis mil atenienses.
En esta sociedad, radical logro de la familia patriarcal, el
patrimonio circula por vía masculina, y entre los derechohabientes no se
encuentran las hijas, toda vez que éstas son parte del patrimonio. Giulia
Sissa (1986): “Entre su padre y su marido, entre su marido y su hijo, la
mujer-herencia nunca abandona su carácter de objeto que se da o se
toma y que circula en el seno de la parentela. En general, la autoridad
masculina sobre un hijo de sexo femenino es poderosa, porque una
mujer nunca llega a la mayoría de edad; el padre tiene derecho a
recuperar a la hija que ha dado en matrimonio”.
68
No estaba conforme el Platón de La República con la
segmentación de la sociedad ateniense en familias, cuyo egoísmo
preveía que acabaría dando dar al traste con la ciudad. Propone
entonces una sola familia, en la que los niños sean de todos, loable
igualdad, y en la que, se veía venir, las mujeres también serían de
todos.
4.5 Roma
Trataremos con cierta extensión la familia en la antigua Roma; por
una razón: a nuestro juicio, y al de muchos autores consultados, el
Derecho Romano constituye el más importante soporte jurídico de la
familia patriarcal.
En la sociedad romana, la etimología de la palabra familia es
clara: procede de famus, siervo. En época de Catón, éste redactaba
para los propietarios de haciendas las plegarias que pedían la
protección de los dioses: “Para mí, mis hijos, mi casa (domus) y mis
bienes (familia)”. Un siglo después, cuando un contemporáneo de
Cicerón o Séneca enumeraba los bienes que le ligaban a este mundo,
“...Nombraba en primer lugar a sus hijos; seguían los honores
recibidos por la ciudad, el patrimonio, la casa, y en último lugar, la
esposa”. (Thomas, 1986). Domus incluía también la familia
residencial, y familia o patrimonio englobaba fundamentalmente a la
servidumbre, pero Catón no mencionaba a la esposa como parte de la
domus.
Tomar mujer para tener hijos, era la fórmula legal romana para
el matrimonio. Venter, “vientre” designa la matriz, y también, por
metonimia a la mujer; viuda o divorciada, la esposa se regía por
normas que no veían en ella más que el envoltorio orgánico que
contenía un hijo. Al nacer, el padre levantaba al niño de la tierra,
donde lo había depositado la comadrona, “…Gesto de apropiación que
le introducía en su derecho, pues tollere liberos quiere decir también
69
adquirir la potencia paterna. Si se trataba de una hija, ordenaba
simplemente a la madre que se le diese el pecho; así, alimentar una
hija era una manera de decir que se la dejaría vivir, mientras que el
primer alimento del hijo era consecuencia de un gesto por el cual el
padre lo integraba en la serie de los poderes heredados y
transmitidos.”
En tiempos de Catón el Censor, un marido podía matar a su
mujer adúltera. Bajo Augusto, es al padre a quien está reservado el
derecho a castigar. El poder no ha aflojado, pero el matrimonio se ha
convertido en un vínculo provisional: las mujeres circulan, y aun
cuando sean prestadas y devueltas, siguen vinculadas a su casa
paterna. “Más de lo que lo fueran en el pasado, las mujeres de la
sociedad republicana tardía e imperial son sólo una vía de paso para el
linaje paterno”. Los romanos, dice Licurgo, “cuando uno de ellos no
tiene bastantes hijos, se prestan la mujer como favor; a diferencia de
los espartanos, que incluyen entre ellos al conciudadano del que
quieren hijos vigorosos, los hombres de Roma hacen circular a sus
mujeres”. El padre todopoderoso puede también ceder una hija a un
amigo sin descendencia o a un personaje influyente; todo el mundo,
esposas, hijos, y esclavos, pertenecía a los padres, y todos, como se
ve, eran intercambiables. Posteriormente se produce un nuevo cambio,
y la mujer volvió a pasar del progenitor al marido, de la patria
potestas a la maritalis potestas (Beneyto, 1993).
Los padres confían sus hijos a la esposa, también sus esclavos,
y la administración de los bienes, pero no la propiedad. El padre
instalaba a sus hijos, consentía sus gastos, era “un déspota, liberal con
el dinero, pero avaro con su poder; su muerte era esperada, a veces
precipitada”. El poder del paterfamilias sobre sus hijos no dejaba
lugar a dudas; la emancipación de éstos no era total hasta la muerte
del padre, quien podía llegar al homicidio de hijos, esclavos y esposa
por causa justificada, y la lista de justificaciones era temible. Se
cuenta que un senador hizo un discurso muy aplaudido, pero que no
fue del agrado de su padre, que desde las gradas le gritó: “Basta ya,
70
vámonos a casa”. El Senador lo siguió, y no fue un acto vergonzoso,
sino de lealtad y acatamiento. El padre, asimismo, tenía la potestad de
hacer ahogar a sus hijos deformes o enclenques.
El Derecho Romano considerará a la mujer desde dos ángulos:
sin derechos propios, sometida a otra persona, alieni iuris, o con tales
derechos, sui iuris. En este último caso estará sometida a tutela, al
igual que los menores de edad, debido a lo que estimaban como
fragilidad o imbecilidad derivada del sexo femenino (propter
fragilitas vel imbecillitas sexum). La mujer permanece siempre
sometida: a su progenitor desde el momento que nace, y al marido tras
el matrimonio. Las consecuencias jurídicas de este hecho son
extensivas a toda la historia de Occidente, por la aceptación,
desarrollo y persistencia del sistema jurídico fijado por Roma
(Beneyto).
Para los antiguos romanos había tres clases de uniones:
conubium, concubinatus y contubernium, según la unión fuera entre
ciudadanos, ciudadano-esclava o esclavos. El casamiento a su vez
tenía tres modalidades, que mantienen su vigencia, con ligeras
variaciones, en la mayor parte de Occidente. Confarreatio;
matrimonio religioso, con el rito de ofrenda a la Divinidad. Coemptio;
matrimonio civil, con la negociación del cambio gentilicio. Usus;
simples matrimonios naturales, o relaciones maritales aceptadas como
hábito. “Lo primero que se exigía con estos ritos era la publicidad, que
las gentes supieran que existía unión. Se trataba de transmitir al
marido el poder del padre sobre la mujer” (Beneyto).
Lo que en Roma se entiende como conyugalidad, no se
idealiza en el amor, sino en el acuerdo o en la ausencia de acuerdo:
concordia. Dice Sextio: “Adúltero es el que trata a su mujer como
amante, con demasiado ardor”, Plutarco cuenta cómo un senador fue
excluido del Senado porque la hija lo había sorprendido en pleno día
besándose en la boca con su esposa. (Un hombre confuso malamente
va a regir los destinos de la Patria; confundir a la mujer de uno con un
sombrero es menos grave que confundirla con una concubina.)
71
La sexualidad de la esposa pasaba por no pocas carencias; el
marido sólo le reservaba las sesiones necesarias para hacer los tres hijos
exigidos por la ley. La libertad sexual del marido sólo estaba limitada
por el incesto y por el ámbito de autoridad de otro ciudadano: le estaban
prohibidas las relaciones con hijos, hijas y esposas de otro ciudadano, y
la sociedad y el Estado intervenían para prohibir las relaciones pasajeras
con viudas y divorciadas, pero tenía, sin riesgo penal, acceso a todas las
demás mujeres y hombres que dieran su consentimiento, y por supuesto
a sus esclavos y libertos, de ambos sexos. En los siglos II y III se
multiplican las leyes sobre las concubinas, que regulan sus obligaciones
en función de las de la esposa.
La educación, como no podía ser menos, era autoritaria y plena
de castigos corporales; el hijo es apaleado, pero también lo son los
pedagogos y esclavos que lo cuidan; el hijo aprende antes la violencia
que las letras. “Por el sufrimiento físico y moral corregimos los
caracteres depravados; es parte de la razón, y no se requiere la cólera”.
Poco tenían que ver estas prácticas con el estoicismo de Séneca.
En esto llegó el cristianismo. Las mujeres empezaron a
pertenecer a Jesús y a cuestionar la pertenencia a padres y maridos.
Tertuliano, entre dos persecuciones, ve clara la grieta y mete la cuña:
escribe para las mujeres; primero tratados sobre el aseo, luego sobre la
educación de las hijas, enseguida sobre compostura, virginidad y
matrimonio. Constantino viene del Este con ideas nuevas: agrava las
penas de la mujer adúltera: se la mataba vertiéndole en la boca plomo
hirviendo; mal principio para la pietas cristiana. Un siglo después,
Justiniano considera que dos años de reclusión son suficientes. Se
inicia la inacabable polémica de la Iglesia sobre el divorcio, que
inicialmente hace disminuir la circulación de mujeres y el abandono
de niñas. La Iglesia equipara el adulterio masculino al de la mujer, lo
que, por supuesto, no tuvo consecuencias jurídicas, y comenzaron a
condenarse ciertos actos en el matrimonio, con lo que la soledad
sexual de la esposa se acrecentó.
72
4.6 Interludio, con Foucault y Marcuse
Un respiro y traemos a dos clásicos de los sesenta-ochenta: Michel
Foucault y Herbert Marcuse.
Foucault (1976) en su por desgracia inacabada “Historia de la
Sexualidad”, describe qué interdicciones sexuales había en el mundo
grecolatino, previas a las que a renglón seguido instauró la Iglesia. Por
supuesto, el uso sexual de los esclavos no estaba mal visto; tampoco
los amores de adultos con jovencitos: era parte de la enseñanza,
relación maestro-aprendiz. La mayoría de los jóvenes pasaba por ello,
y era el único período de la vida de un ciudadano en la que se permitía
la pasividad: ésta sí que era condenable, era perseguible de oficio.
Tenemos ya, en época temprana, la pasividad como desdoro del
macho mediterráneo, ¿de los machos solamente?
La última foto de Marcuse que conservamos es en una
conferencia en Berlín, a la que asistían feministas alemanas, radicales,
y como era verano, en camiseta: robustos hombros y rubios pelos
largos, como walkirias. Contrastaba tal exhibición de salud con el
aspecto del pobre Marcuse, flaco y avejentado. Pero en absoluto
acabado; parecía seguir un precepto sesentayochista tristemente
olvidado: “Allá donde fueres, arremete contra lo que hubiere”. Nada
menos que reivindicaba, para toda la sociedad, lo que consideraba un
hallazgo de la condición femenina: la pasividad. Se le echaron encima
como fieras y no le dejaron terminar.
Nosotros también la reivindicamos, por supuesto, y en los
términos con los que él la defendía, que no es ausencia de iniciativa,
retraimiento o búsqueda de un padre, sino receptividad y atención a
las propuestas del otro. La pasividad es piedra angular en la educación
que da la madre, tan diferente del impaciente furor ordenancista del
padre. Permite que el niño se exprese y se abra camino entre sus
dudas. (No se confunda esta pasividad con el avieso ánimo posesivo,
contra el que arremetemos más adelante, en 6.9)
73
En el amor, asimismo, hay una alternancia entre la pasiva
aceptación de la persona amada y las iniciativas de compromiso y
seducción; la “actividad”, arrolladora e indomeñable, es testosterónico
y competitivo afán, en el que al final siempre hay alguien, como en la
época clásica que Foucault estudiaba, qui se fait enculer.
4.7 Retrohistoria
La retrohistoria alternativa o “de qué otra manera podían haber sido
las cosas”, es género narrativo inferior, basado en la impertinencia de
suponer que las cosas han sido de una manera determinada, y en la
falacia de que el determinismo además de ser verosímil es reversible;
los que practican tal género se dividen entre los que buscan en qué
cruce de caminos se extravió el devenir, por si cupiera desandar el
camino, y los que tratan de justificar, como mal menor, la desgraciada
trayectoria de la historia.
Pregunta retrohistoricista clave: momento exacto o aproximado
en que podría haberse neutralizado la todavía incipiente formación de
la familia patriarcal. Respuesta: justo al bajarnos del árbol. Sujeto de
la revuelta: las todavía monas: “Nada de unos cazando y otras
cargando con el niño todo el día y hurgando con un palo en el suelo
para coger larvas: hazte cargo del monito y toma el palo, que yo
también sé cazar, y si no, ya verás qué pronto aprendo; no me esperéis
a cenar”. Rugido del mono y exhibición de colmillos; rugido de la
mona; aparecen sus compañeras, ninguna sin colmillos: amenaza
adicional y clara: “Nos negaremos a copular y adiós especie, que
quizás sea lo mejor que podemos hacer para no desquiciar el
equilibrio ecológico. A la Naturaleza no creemos que le interese un
temible rebaño, horda o como se vaya a llamar, capitaneado por
machos, rivales e insatisfechos por estar malcriados por madres
encenagadas en la continua maternidad y búsqueda de larvas con un
palito”.
74
La historia da muy pocas oportunidades, la retrohistoria
muchas. Otra buena ocasión para desmontar la familia patriarcal
habría sido tras alguna de las recurrentes guerras que diezmaron a los
machos malcriados, o cuando la revolución industrial precisó de
mujeres para la manufactura, y luego todas a casa. Hubo después un
par de guerras: de nuevo todas a trabajar y después todas a casa. Pero
esta vez algunas no volvieron: predecimos que ése ha sido el momento
que ha hecho posible que dentro de algunos años se vean las fotos de
las familias actuales como patéticos daguerrotipos, o como los cuadros
que coleccionaba el profesor viscontiano de “Gruppo di famiglia in un
interno”.
4.8 China
La identificación entre parentesco patrilineal y civilización ha sido
una de las constantes del pensamiento chino, desde los tiempos
arcaicos. El sistema de parentesco es lo que distinguía a los
“civilizados” de los “bárbaros”.
En 1937, un antropólogo, Han-Yi Feng, registró 340 relaciones
de parentesco, desde el siglo II a.C, que basculan sobre cuatro tipos de
distinciones en función de sexo, edad relativa, generación y filiación.
Para el concepto “tío”, por ejemplo, hay en chino cinco vocablos
diferentes, y los diagramas en que se especifica el grado de luto que debe
guardarse, contempla el parentesco de hasta nueve genera-ciones, según
los antiguos rituales.
Confucio y su escuela (siglos V-IV a.C.), propugnaron una
sociedad cuyo principal elemento era la cohesión familiar, y donde la
política era la expresión, en el orden social, de las nociones de autoridad
paterna, (Cartier, 1986). Los ataques más violentos contra el familismo
confucionista son realizados por Mozi (siglo V a.C.), principal
representante de una tradición igualitarista, que ataca la política basada
75
en la tradición y el poder de las armas, y que proclama las excelencias de
la familia nuclear.
En los siglos IV y III, la sociedad está constituida por familias
nucleares de campesinos, que practican una agricultura extensiva,
pagan impuestos en grano y proporcionan reclutas para la guerra, que
organizan los señores feudales; tanto éstos como el emperador que
acaba con ellos, están organizados en grandes familias, que conspiran
constantemente por la sucesión, hasta terminar en la anarquía. Surge
entonces un movimiento de “renovación confucionista”, que tras los
dos siglos de la dinastía Han, caída en el 220 d.C, da paso a una
afiliación masiva de los desfavorecidos a las religiones de la
salvación, a saber, el budismo y el taoísmo, cuyo denominador común
es el rechazo de los valores familiares y la creación de “comunidades”
basadas en la libre aceptación de la elección, o en las afinidades, antes
que en el estatus o el parentesco. “Paradójicamente, este período de
fermentación intelectual y religiosa coincide con la edad de oro de las
grandes familias aristocráticas”, (Cartier). El poder sigue organizado en
familias extensas, y los campesinos en familias nucleares.
La dinastía Tang, hacia el siglo VIII, consolida la práctica de
los exámenes para provisión de funcionarios, en la que la mayoría de
las plazas son para las familias de notables, pero que origina la
desaparición de la aristocracia hereditaria como fuerza política
dominante y la implantación de un orden político basado en la
adquisición de títulos académicos y en la posesión de la tierra. Esta
posesión excluye a las mujeres: sólo heredan los varones; también son
excluidas de las labores agrícolas, pese a que en la mayoría de las
sociedades dedicadas al cultivo del arroz, el transplante y recolección
son labores femeninas. Las mujeres, por tanto, se encuentran en una
situación de absoluta dependencia respecto a sus padres y su familia
política. De esta época procede la costumbre de vendar los pies a las
niñas; la consiguiente deformación les imposibilita realizar labores de
subsistencia.
76
En el siglo XIII los mongoles controlan la totalidad del país; más
de la mitad de la población es reducida a la condición de esclavos.
Nuevo retorno de los valores familiares confucionistas, que perdurarán
en las dinastías Ming y Quing, desde 1368 a 1911. La relación mayor-
menor se sustituye por la relación amo-servidor; a pesar de los mensajes
de solidaridad y armonía transmitidos por la ideología de Confucio, las
relaciones de parentesco constituyen un sistema jerárquico muy sólido,
en el que el hombre ostenta del derecho a ejercer la violencia. Rara vez
intervienen los tribunales en asuntos familiares. “Habrá que esperar
hasta 1772 para que una sentencia imperial recuerde que el infanticidio
de niñas es un crimen condenado por la ley. Una decisión que siguió
siendo papel mojado” (Cartier).
Hacemos un obligado paréntesis.
4.9 Sólo el primer llanto
Afuera un cielo oscuro con las estrellas ocultas tras las negras losas
del presentimiento,
sólo padres y hermanos, agrupados y mudos, campesinos torvos, con
ojos como hendiduras.
Dentro mujeres llorosas dobladas sobre sí mismas por la pena que
auguran, reviviendo la angustia de la que nunca supieron cómo
salieron indemnes.
Los gritos de dolor de la madre se interrumpen, queda algún quejido
en suspenso, sobre el que se alza el llanto del recién nacido,
que gime sin convicción.
Tanta es la sangre que no se aprecia el destino del cuitado, pero la
esperanza no renace.
La madre se incorpora, el viento casi apaga las velas, alarga las manos
y busca crispada entre las pequeñas piernas;
no encuentra nada, grito tremendo ahora, sostenido;
77
arrecian los llantos de las demás mujeres.
Los hombres se dispersan cabizbajos. El brillo de una luna de muerte,
semioculta entre nubes, ayuda a encontrar el camino, que
recorren deprisa,
sin volver la cabeza, sin querer ver la casa.
La ven de todos modos, no hace falta mirar;
ven salir trastabillando a la madre, su llanto es como el de un perro
apaleado.
Ven como se adentra en el bosque, en la ignominia;
deposita el bulto en el suelo, lo abandona al frío,
a las alimañas,
(nadie sabe por qué se llama así a los animales y no al género
humano.)
4.10 China moderna
Los manchúes conquistan China en 1664. Como antiguos
nómadas que eran, tienen una concepción de la separación de sexos
mucho más flexibles que la de los chinos. Se prohíbe la costumbre de
vendar los pies a las niñas, y la mujer participa de una manera más libre
en la vida pública. Pero los conquistadores son menos de un millón para
una población de más de cien millones; poco a poco los antiguos usos
terminan imponiéndose. Hay que esperar hasta la segunda mitad del
siglo XIX para que empiece a tomar un cierto auge el movimiento de
emancipación de las mujeres.
En los primeros años del siglo XX es cuando definitivamente se
produce la abolición de la costumbre del vendar los pies; las mujeres
comienzan a tener acceso a la educación, a la libre elección de cónyuge
y a una participación más intensa en la vida social y económica. La
manifestación en Pekín, mayo de 1919, contra la ideología
confucionista, encarnada en la autoridad de la familia patriarcal, supone
78
el inicio de las protestas radicales (Cartier, 1986a). Para las generaciones
nacidas antes de 1920, la tasa de analfabetos es del 62% en los hombres
y el 96% en las mujeres.
Al final de los años veinte, el país se encuentra dividido. El
partido nacionalista (Koumitang), comienza a hacer reformas, tratando
de “occidentalizar” las costumbres, pero choca con el escaso control
administrativo que tiene sobre los territorios que ocupa; no están en
condiciones de instaurar un registro civil o de proceder a un censo. Su
opositor, el partido comunista, mantiene siempre emparejadas las
reformas económicas y las transformaciones de las relaciones entre los
individuos, de forma que cada impulso revolucionario corresponde a una
nueva definición de la familia, (Cartier).
En el análisis de Mao Zedong y los teóricos marxistas chinos, los
campesinos pobres y las mujeres aparecen como las víctimas por
excelencia del orden social; la toma del poder en una aldea o cantón va
infaliblemente seguida de ajuste de cuentas en beneficio de las dos
categorías más desfavorecidas. Se abolen formas de enlace matrimonial
basadas en coacciones o entregas en metálico; se eleva sensiblemente la
edad legal del matrimonio, dieciocho años para las mujeres y veinte para
los hombres; se hace obligatoria la inscripción de los matrimonios en el
registro civil, a fin de comprobar la libre elección de los cónyuges, y se
instaura el divorcio por mutuo consentimiento.
Estas reformas, realizadas en el escaso territorio que controlan
los comunistas, se extienden a la totalidad del país al término de la
guerra civil, 1949, y se añaden la monogamia obligatoria y la igualdad
de los miembros de la pareja. Las reformas avanzan en las ciudades y
sectores productivos industriales, pero en el campo van despacio, y las
comunas agrícolas no acaban de funcionar.
El crecimiento económico dio origen a un incremento de la
fecundidad, por lo que en 1956 se lanzó la primera campaña de
limitación de nacimientos.
El “Gran Salto Adelante”, 1958, tiene consecuencias
catastróficas tanto en el plano económico como en el social. Las
79
comunas agrícolas se convierten en grandes empresas agroin-dustriales,
que llegan a agrupar a varias decenas de miles de individuos. “Bajo su
forma más radical, la comuna, calificada significativamente de ‘puente
hacia el comunismo’ impone una estricta separación de sexos, el uso
comunal del mobiliario y de los utensilios de cocina y un tipo de vida
comunitaria donde los niños y los ancianos son cuidados colectivamente
en guarderías y asilos. Se produce entonces una verdadera
desintegración de la célula familiar como lugar de vida y consumo”,
(Cartier).
Estas medidas suscitan resistencia pasiva entre la población
campesina, y fuerte oposición en las ciudades a que se extienda a ellas la
fórmula. La extrema penuria hace incrementar la mortalidad y disminuir
los nacimientos. A partir de 1961 se abandonan las experiencias
comunistas; se hacen importantes concesiones a los campesinos, que se
reorganizan en familias nucleares o extensas, trabajando en parcelas
individuales, proporcionales al número de miembros de la familia. El
gran salto hacia delante termina, y basta un pequeño salto hacia atrás
para volver a la organización familiar secular.
En las ciudades, las reformas familiares resisten, pero todo es
arrasado por la “Revolución Cultural”, todo menos, curiosamente, la
célula familiar, que sale indemne del tumulto. “El movimiento de
contestación desemboca en un repliegue egoísta sobre el grupo
familiar y, paradójicamente, en un resurgir de antiguos compor-
tamientos.”
Según el censo de 1982, la gran mayoría de los chinos de edad
avanzada está a cargo de hijos o de parientes, lo que dice todo sobre el
protagonismo de la institución familiar, a cuya microeconomía se está
encomendando además los incipientes pasos de creación de un sector
privado. En el paréntesis del Gran Salto, se entrevió lo que ya
advertíamos en 1.2: acabar con la familia, sin tener previsto algo que
la sustituya (lo que llevaría no menos de tres generaciones y no pocos
tumultos) produce tal desvertebración social que puede acabar con un
país.
80
4.11 Japón
Del Japón arcaico hay noticias a través de textos chinos, que indican la
existencia de diversos clanes (uji), que a principios del siglo V d.C. se
han unificado bajo una autoridad imperial. Los clanes se configuran en
torno a la casa (ie), que es la célula organizativa fundamental. Se
trataba de una “familia ampliada”, con preponderancia de la autoridad
patriarcal, teniendo gran importancia los vínculos matrilineales y
desempeñando la mujer un papel esencial en materia religiosa
(Beillevaire, 1986).
En los reglamentos administrativos de los siglos VII al IX,
aparece ya el “jefe de casa”, que tenía como cometido la organización
de los arrozales que le habían sido confiados. Debía llevar un registro
doméstico, y de estos registros se han extraído datos sobre la
organización familiar. En ellos no se consigna más esposas que las de
los primogénitos –probables herederos-, y se registran numerosas
mujeres con sus hijos, que muestran que lo habitual en aquella época
era que los cónyuges permanecieran cada uno en su casa natal,
excepto las parejas herederas. Llegado el momento, el jefe de casa
estaba obligado a elegir como sucesor a su primogénito legítimo, que
heredaba la casa, los servidores y esclavos y la mitad de los demás
bienes; el resto se dividía entre los otros hijos, y las hijas no recibían
nada. A partir del siglo VIII, las hijas reciben una parte, la mitad que
la de sus hermanos varones.
Hasta el siglo XII, la consolidación de la autoridad patriarcal
fue condición importante para el desarrollo del Estado, pero el papel
de la mujer no se limitó al de simple eslabón de la cadena
reproductora, llegando, las de origen aristocrático, a gestionar y
transmitir bienes. La herencia que una esposa recibía de sus padres
permanecía siempre como propiedad suya, que podía ser libremente
vendida o transmitida a sus hijos e hijas; en aquel tiempo “las mujeres
81
eran sobre todo hijas y hermanas antes que esposas, madres o viudas”
(Mass, 1987).
Las luchas entre la nobleza dan origen, en 1192, a un nuevo
régimen; el cabecilla triunfante se proclama “generalísimo” (shogun),
e instaura el “shogunado”, que va a llegar hasta siglo XIX. No
significó la caída del emperador, pero la administración imperial fue
cada vez más inútil. Durante esta época, las constantes luchas
intestinas cohesionaron a los propietarios locales en comunidades de
explotación agraria y defensa, tal que los vínculos territoriales
prevalecieron sobre los de parentesco. Se puso fin al reparto de la
herencia; la totalidad de los bienes pasaba a un heredero único, que
más tarde debía ser el primogénito; a partir de entonces las mujeres
estuvieron integradas en la casa de su marido y subordinadas a sus
suegros. Estas prescripciones se referían a los grandes terratenientes,
que formaban la casta militar; los campesinos y comerciantes no
estaban sometidos a semejante reglamentación: el cabeza de familia
podía elegir libremente al heredero.
El cargo de shogun pertenecerá desde 1603 a un único linaje,
dándose origen a la “época Edo”, por el nombre antiguo de la ciudad
de Tokyo. En este tiempo se asienta la idea de casa como, además de
vivienda, patrimonio y grupo residente, lugar de mediación entre los
humanos y algunas divinidades. Se consideraban también ocupantes a
los difuntos y a los miembros aún no nacidos; el jefe de la casa recibía
constante homenaje, como el de comer un menú especial. Hay un
único heredero, que si no puede ser un hijo, será un sobrino, un nieto,
o un varón adoptivo: es preciso mantener el linaje, aunque no sea
sanguíneo. Los hijos no herederos han de abandonar el hogar al
casarse, en un modelo típico de familia-troncal.
Continúa habiendo la dicotomía antedicha entre la elite, en que
la mujer se convierte en un auxiliar dócil y callado, según el modelo
confucionista, y los campesinos, donde la mujer conserva un poder de
decisión importante, de acuerdo con el shintoísmo, que tendía a
resaltar la complementariedad entre hombres y mujeres. A pesar de
82
esto último, el infanticidio (que se designaba con el término agrícola
“poda”) afectaba más a la población femenina; se vendían o
alquilaban niñas en época de precariedad económica y existía el
repudio, por esterilidad o adulterio.
A partir de 1624 se promulgan una serie de decretos que
terminan por aislar al Japón de Occidente. Dos siglos después, las
potencias occidentales comienzan a ejercer presión diplomática y
militar para acabar con este aislamiento, hasta conseguir el final del
shogunado y la restauración del poder imperial, “era Meiji”, (1868-
1912).
Poco o nada cambiaron las cosas, y el proceso de
“modernización” se fundó sobre el soporte emperador-familia, con
una concepción familiarista del Estado. La identidad individual siguió
estando definida por la pertenencia a una casa, con primacía moral del
jefe de ésta, y con incapacidad legal de la esposa para oponerse a la
autoridad del padre. A esta iniquidad se sumó la formación de
empresas con espíritu de familia, a la que contribuyó la llegada a las
fábricas de campesinos empobrecidos, segundones sin herencia y
aparceros sin contrato, y una casta de dirigentes empresariales a
menudo de origen samurai. Los militares abolieron en 1938 los
sindicatos, la “Asociación Industrial por la Patria” los consideraba
innecesarios, dado que una empresa era una “gran familia”.
Tras la capitulación de 1945, los aliados imponen una nueva
Constitución, especie de declaración de los derechos del hombre. En
ella se prevé una completa igualdad jurídica entre hombre y mujer,
tanto respecto a los derechos de propiedad y sucesión, como a los de
elección de domicilio y divorcio; afirma que el matrimonio descansa
en el consentimiento de los contrayentes y que su mantenimiento
depende de la mutua asistencia. “De esta manera, la nueva
Constitución abolía legalmente el antiguo sistema familiar”
(Beillevaire). En el nuevo Código civil la referencia a la casa, ie,
desaparece, en beneficio de los derechos de la persona; desaparece
83
también el criterio doméstico prevalente en el antiguo código Meiji
que tendía a entregar al padre la custodia de los hijos.
La oposición entre papeles masculinos y femeninos sigue
estando muy marcada en la familia, y por tanto en la sociedad. La
esposa se dedica prioritariamente a las tareas domésticas y a la
educación de los hijos. La dependencia de los jóvenes con respecto a
su madre es tan intensa que tiene palabra específica, amae,
dependencia que conlleva “...La propensión de los japoneses a
identificarse con el grupo y con su jefe”, (Doi Takeo, 1982). Por otra
parte, “La condición de mujer divorciada sigue siendo difícil de
asumir, en razón del oprobio que suscita.”; y “(…) Entre las víctimas
de la violencia familiar, las esposas están claramente en cabeza...”
(Beillevaire). Sugerentes asuntos al que sumaremos, en 6.15, nuestra
hipótesis del “hiperafecto machistizante”.
4.12 La India
De una sociedad dividida en castas, con la desgracia añadida que las dos
castas superiores sean las de los sacerdotes y los guerreros, no cabe
esperar nada, como se verá.
En los siglos V a III a.C, parece que la familia patriarcal es el
modelo dominante. El padre se comporta como un rey; los hijos están
sometidos como esclavos. La herencia recae sobre el primogénito, pero
lo que hereda es un derecho de gestión, y no un derecho de apropiación;
la mujer no tiene ningún derecho sobre la herencia, y el patrimonio se
mantiene indiviso.
Hacia el siglo VI d.C, la mujer tiene ya algún derecho sobre el
patrimonio. Su exclusión de la herencia se ve compensada por un
derecho de manutención más la dote que recibe al casarse, importante
asunto, porque, “En toda la India, la boda es para el hindú la
ceremonia más importante del ciclo vital. Ocasión de gastos
suntuarios, de ostentación de la riqueza y del poder del grupo, la boda
84
suele ser una de las causas principales del endeudamiento rural”,
(Lardinois, 1986).
El hombre indio siempre se casa con alguien de su casta. La
casta, por lo general, es considerada como una unidad endógama,
aunque el área de la endogamia es siempre inferior al de la casta: es
más bien una subcasta. En la India septentrional se jerarquizan los
grupos en que la boda tiene lugar: los que toman mujer son siempre
superiores a los que la entregan, de ahí la importancia de la dote, y la
desgracia que supone para la novia, situada entre las apremiantes
exigencias de su familia política y las dificultades financieras de sus
propios padres; el conflicto, como siempre, se rompe por el lado más
débil, y no es infrecuente el asesinato de la esposa a manos del
marido, en represalia por la insuficiencia de la dote.
La mujer vive subordinada a sus padres, luego a su marido y
familia política, y en la viudedad a sus hijos varones. No puede
acceder al saber, que se fundamenta en la recitación del Veda, pero
tiene derecho al estudio de la práctica del kama, que se enseña en el
kamasutra, puesto que es, ante todo, la compañera sexual de su
marido, su complemento: “La función reproductora se subordina a la
satisfacción del deseo”. “La mujer no es un simple instrumento del
deseo del hombre, ya que la conquista de una mujer no significa nada
si no tiene como resultado el placer compartido” (Biardeau, 1981).
Hay un “derecho al placer”, por parte de la mujer hindú que
visto desde la cristiana (reprimida) Europa, parece un paso importante
en la liberación femenina. Quizás no se trate de una liberación; visto
el papel de la mujer en la inicua sociedad de castas, es justo pensar
que la invención del kama no fuera sino un hallazgo del hombre hindú
para evitar la dispendiosa dicotomía de la esposa ingenua y la hetaria
avezada: “El deber de toda mujer casta y fiel, dedicada en cuerpo y
alma a su marido, es el de servirle como si fuera un dios, y la sati, que
se inmola en la pira funeraria de su esposo difunto, como acto de
entrega de su propio ser, aparece como la imagen ejemplar de la
85
esposa fiel” (Thomas, 1981). En algunas zonas, la inmolación en la
pira se practicó hasta principios del XIX.
Por otra parte, la buena educación de las niñas consiste en
interiorizar los valores de sumisión que harán de ella una nuera dócil y
buena esposa; el kama, pues, se convierte en una teoría inoperante,
porque la madre, “a menudo no dispone de otro medio para alcanzar la
plenitud afectiva que la transferencia sublimada de un deseo sexual a
su hijo, decisivo para el proceso de génesis del narcisismo del hombre
hindú”, (Spratt, 1966). Y Kakar (1978): “La familia india tradicional
no se orienta hacia el pleno desarrollo del individuo, sino al
aprendizaje de la interdependencia y solidaridad entre sus miembros,
agrupados en torno a las mujeres, encargadas de guardar y transmitir
estos valores”.
Cuesta pensar que las mujeres, con la vida que llevaban,
transmitieran tales “valores”, pero así era, ¿así es aún? ¿cuántos
milenios se precisan para que las mujeres se dediquen a la subversión
de semejantes valores, en vez de a su transmisión?
Para vergüenza de los hindúes, hubo de ser la administración
colonial inglesa la que luchara con éxito contra el sacrificio de viudas,
el infanticidio femenino, el matrimonio de niños y el confinamiento de
la esposa en la casa familiar.
4.13 África y el Islam
Según el antropólogo británico Radcliffe-Brown (1950), “para la
comprensión de cualquier aspecto de la vida social de una población
africana, económico, político o religioso, es esencial poseer un
conocimiento profundo de su organización familiar y matrimonial”.
Tal aserto aplica a todas las sociedades (incluido el Reino Unido),
pero sobre todo a África, donde numerosas sociedades están
organizadas sobre la base casi exclusiva del parentesco.
86
Estas sociedades son habitualmente llamadas “sociedades sin
estado”, o más positivamente, “sociedades de linaje”. En ellas veían
muchos líderes africanos, a la hora de la independencia, la sólida base
organizativa de sus países, principalmente Senghor, Krumah y
Nyerere; este último decía: “El fundamento y fin del socialismo
africano es la familia extensa”. Krumah, por su parte, veía en “el arte
de vivir en familia desde tiempos inmemoriales sobre un modelo
igualitario y solidario” una figura democrática, “...que el Estado
contemporáneo debe reafirmar y hacer suya”, (citado por Dozon,
1986).
En nuestra opinión, y la de no pocos estudiosos, creer que el
socialismo, y menos aún el democrático, tenga algo que ver con la
familia, es un claro oxímoron, que tendría cierta gracia, de no ser por
las muchas desgracias que comporta. La diferencia de sexos
constituye el soporte privilegiado de la organización del parentesco, e
instaura igualmente el reparto de las tareas y actividades entre
hombres y mujeres, que cuando es predominantemente agrícola, hay
un cierto reparto, pero, en buena parte de las sociedades, no es así: la
agricultura está reservada a las mujeres, y los hombres se dedican a las
actividades cinegéticas y guerreras, con las consecuencias que
mencionábamos en 2.3 y 2.4.
“Es importante que los trabajos de los antropólogos hayan
podido poner en evidencia las relaciones de desigualdad propias de
este universo de los linajes, desmintiendo la presentación de las
sociedades africanas bajo los rasgos de sociedades igualitarias, muy
poco opresivas. Esto contrasta frontalmente con el mito roussoniano
(‘el buen salvaje’) recogido y adaptado por algunos desarrollistas o
jefes de Estado”, señala Dozon, quien más adelante afirma: “...Las
economías de plantación, que pasan por ser el modelo de dominación
colonial y sujeción a las leyes de hierro del capitalismo mundial, sólo
se desarrollaron gracias al relativo mantenimiento de las estructuras de
linaje”.
87
La penetración del Islam en el África negra también tuvo que
ver con la configuración “sociedad de linaje”; a juicio de Monteil
(1971), “se coincide en decir que el Islam ha sabido acomodarse
relativamente bien a los sistemas familiares y matrimoniales africanos,
superponiéndose a ellos sin modificar con profundidad sus lógicas
internas, que se han convertido en ‘Islam negro’ básicamente por la
coincidencia de los preceptos y recomendaciones del Corán con las
reglas más corrientes que presidían el funcionamiento de las
sociedades africanas precoloniales. La poliginia (hasta cuatro
esposas), la compensación matrimonial, el estatus inferior de la mujer,
ciertas prohibiciones de alianza o ciertos matrimonios preferenciales,
la esclavitud, y de una manera general, el grupo de corresidencia
extenso, el linaje, el clan (...) son otros tantos puntos de encuentro que
explican, más allá de las conversiones forzadas o las guerras santas, la
difusión del Islam en el África negra”.
Del Islam hay que hablar despacio, lástima que éste no sea el
sitio. Todas las religiones nos parecen respetables, siempre que sus
clérigos se limiten a la salvación de las almas, y no se empeñen en
dictar las leyes que rigen a la sociedad civil. Nada tenemos, por
supuesto, contra las personas que rezan a su Dios en la iglesia o en la
mezquita; es sin duda execrable que tras el rezo salgan a colaborar en
autos de fe o en lapidación de adúlteras. Estamos escribiendo estas
líneas en febrero de 2003, cuando una guerra entre fundamentalismos
(con visos además de depredación colonial) está a punto de estallar.
La demonización de todo lo relacionado con el Islam se ha disparado
en los dos últimos años de manera clara y por causas conocidas; no
quisiéramos que nuestra andanada contra la familia patriarcal nos
alineara al lado de los que justifican esta guerra; ninguna es
justificable, para los que sostenemos que la vida humana es el valor
fundamental. La familia patriarcal, por otra parte, no es privativa del
Islam.
88
Pero en el Islam alcanza cotas envidiables para muchos de los
empedernidos patriarcas que pululan por todo el mundo. Daremos
aquí una breve muestra del amplio y tenebroso catálogo de sus
peculiaridades
La clausura entre los ámbitos masculino y femenino es el eje
del edificio familiar. Philippe Fargues, en “Historia de la Familia”,
titula su artículo: “El mundo árabe: la ciudadela doméstica”.
“Para conservar las costumbres tribales, y particularmente la
endogamia, se levantaron dos barreras, una en torno a la familia, y
consistente en la casa, con sus fachadas exteriores que no dejan
ninguna abertura, y la otra alrededor de la mujer: el velo” (Fargues,
1986). Los contratos de matrimonio se negocian siempre entre
hombres. Hay siempre preferencia del matrimonio del hombre con la
hija de su tío paterno. El hombre toma por esposa una mujer diez años
menor que él, la mayor mortalidad del hombre hace que, para evitar
solteras de por vida, se haya inventado el repudio. Más sobre la mujer:
“El crimen de honor goza todavía de la benevolente absolución de la
ley, de un extremo a otro del mundo árabe; se practica tanto entre los
cristianos como entre los musulmanes; no solamente lava el adulterio,
sino también las relaciones sexuales prematrimoniales, en cuyo caso
es el hermano, incluso si es menor que su hermana, quien se erige en
justiciero” (Fargues).
Siete hijos es la media por mujer. Menos del diez por ciento de
las mujeres trabajan asalariadas; hay regiones en que no pasan del
cinco por ciento. En algunos países del Islam la situación ha
cambiando en algo, ¿cuántos siglos hacen falta para que cambie
significativamente? ¿Cuántas generaciones de mujeres seguirán
estando sometidas?
89
4.14 Edad Media en Europa. La Iglesia y el matrimonio
Volvemos a Europa, tras el breve vistazo que hemos echado a las
grandes civilizaciones asiáticas y africanas.
El grado de romanización de los pueblos germánicos, dentro del
Imperio Romano, era muy variable, y muy diversos además estos
pueblos, englobados bajo la denominación de Germani por diversos
historiadores romanos, desde César a Tácito, para definir a una
multitud de etnias indoeuropeas.
Los germanos eran pueblos sin ciudades ni moneda, dedicados a la
agricultura y al pastoreo, cuando no estaban guerreando; esta última
actividad era la que configuraba la sociedad, formada en la base por
los hombres libres, y en la cúspide por la aristocracia. Pero la
organización social de las etnias germánicas era muy variada y varió
aún más con el tiempo, por su constante movilidad y el contacto con
los romanos. Para lo que aquí cuenta, durante los tres siglos que
preceden a la formación del Imperio franco, se distinguen dos áreas:
en el espacio anglosajón, sajón y escandinavo, con escasa influencia
del cristianismo, el clan familiar es el que impera; al oeste del Rin y
sur del Danubio, la familia nuclear impone dos poderes
complementarios: el matriarcal en el seno de la familia, y el
patrimonial en la organización social (Guichard, 1986).
Hasta el siglo XVI, la lengua alemana no ofrece el término de
Familie para designar a la mujer e hijos o a la casa, pero desde el 1500
a.C., ya existe un término similar al pater familias, el fater hiuuiskes,
literalmente, el padre de la casa, con poderes muy grandes: derecho de
vida y muerte, castigos corporales y venta de los hijos en caso de
fuerza mayor.
El término ancestral para familia, Sippe, es complejo, y representa
un elemento autoritario, el padre, y un elemento federativo, formado
por abuelos y tíos paternos. Mediante el acto de entrega de llaves, la
esposa pasa a ser ama de casa, fruowa, y detenta una parte importante
de la autoridad doméstica. En las sociedades germánicas, el
90
parentesco se transmitía indistintamente por vía paterna o materna
(cognación), y la separación de bienes hacía de la mujer garante de la
seguridad económica de sus hijos.
Los clanes intercambian esposos de una manera equilibrada; dado
que el matrimonio es fundamentalmente una compra, la dote de la
esposa tiene como contrapartida una pensión de viudedad. Aunque
haya construido su propia casa, el esposo administra la dote de su
mujer bajo la vigilancia del clan de esta última, al que está asociado
desde entonces. La exogamia masculina se compensa con la residencia
matrilocal; en este equilibrio de clanes, “a la esposa germánica le
corresponde expresar la Familiensinn, conciencia de grupo, y al padre
mantener, como amo absoluto el ‘rebaño, techo, mesa y puerta’, así
como el territorio que, bajo distintos nombres, tomará la tenencia
feudal”, (Guichard).
Desde la familia campesina hasta la Sippe aristocrática, se afirma
una constante: la importancia del matrimonio como estructura
sustentadora del grupo familiar. En la sociedad rural todo giraba en
torno a la pareja casada. El matrimonio era lo que aseguraba la
legitimidad de la descendencia, y su derecho consuetudinario sobre la
tenencia; era también lo que aseguraba la autoridad marital,
atemperada desde el siglo IX por toda clase de garantías concretas
ofrecidas a la mujer por las leyes (Toubert, 1986).
Entre el siglo IX y el XIII, la Iglesia lucha por imponer su idea de
institución matrimonial. “En la Francia del Norte, en el siglo IX, el
matrimonio era un asunto en el que los sacerdotes sólo se mezclaban
de lejos” (Duby, 1981). Este autor cuenta cómo los sacerdotes y los
guerreros (los dos poderes que se enfrentaron durante todo el
medioevo), se entendieron al menos en un asunto: “la desconfianza y
el desprecio por la mujer”. La palabra latina que designaba al varón,
vir, remitía a virtus, es decir, a la fuerza, a la rectitud, mientras que el
femenino mulier se unía a mollitia, que habla de molicie. Guerreros y
sacerdotes coincidían también en que el matrimonio era un remedio
contra la fornicación, la fornicación que temían: la de las mujeres.
91
La cristianización de las prácticas matrimoniales fue fácil en las
capas inferiores de la sociedad, en cuanto fue auspiciado por los amos:
ayudaba a fijar a los vasallos en sus feudos, y favorecía su
reproducción, es decir, al aumento del capital comunal. El matrimonio
no se celebra en el templo. La Iglesia cristiana recoge la costumbre
judía y el sacerdote pasa a la cámara nupcial, y se bendice el tálamo;
seguidamente beberá vino, cederá la copa al esposo y éste a su esposa.
La bendición del sacerdote sustituye a la bendición del padre; en este
cambio de rito se ve ya la decidida invasión, por parte de la Iglesia,
del terreno del pater familias.
El siguiente paso será la entrega de la novia, proceso que “indica
el traspaso de la antigua religiosidad familiar a la nueva religión
cristiana oficializada” (Beneyto, 1993). La bendición sigue
recibiéndose en la puerta de la iglesia. Más tarde, “la Iglesia consigue
incorporar al interior del templo la bendición y la entrega, con lo cual
la intervención eclesiástica ya no es tanto pastoral como
jurisdiccional”.
El obispo de Worms, Bourchard, entre 1107 y 1112 hizo una
recopilación de textos normativos, el Decretum. Era una época en que
las sedes episcopales eran autónomas, la preeminencia de la sede de
Roma era sólo doctrinal. El Decreto tuvo gran éxito y se realizaron
infinidad de copias, que se difundieron por las bibliotecas episcopales
del Imperio, en Alemania, Italia, Lotaringia y norte de Francia. El
texto clasifica ochenta y ocho infracciones. Tras las catorce primeras
inquisitio, relativas el asesinato, vienen treinta cuestiones sobre el
matrimonio y la fornicación.
Llama poderosamente la atención el que en mil años la sociedad
europea, apenas haya cambiado en cuanto a las prescripciones del
adulterio (leves siempre las del varón), monogamia, incesto,
acoplamientos contra natura y prostitución; la Iglesia no crea esas
normas, sino que ya estaban en la sociedad que se dispone a
conquistar.
92
A medida que aumenta el poder de la Iglesia, las leyes civiles
asumen los dictados eclesiásticos, y extiende su poder a los
impedimentos y dispensas para celebrar matrimonio, incluso entre la
realeza. En el marco del Concilio de Trento, la doctrina del
matrimonio se ordena y sistematiza, se reafirma su indisolubilidad, se
regula la publicación del vínculo, presencia de testigos y registro de
matrimonios.
La conquista de la Iglesia, como cualquier conquista de poder, se
realiza en varios frentes, y hay uno en el que irrumpe con verdadero
éxito: el de la mujer postergada. Mediante el “don de esponsales” y la
indisolubilidad del sacramento, la mujer pasa a ser heredera de una
parte del patrimonio, y se la asegura contra los riesgos de la viudedad
y del repudio. La mujer ya no podrá ser entregada o vendida por su
padre o hermanos; el matrimonio requiere su consentimiento.
Contribuyó no poco el desarrollo prodigioso del siglo XII. “Las
ciudades salían de su sopor, los caminos se animaban, la moneda se
difundía, favoreciendo la reunión de Estados (...) Asegurado y conve-
nientemente repartido su poder, la clase dominante se distendió.
Mientras que se precipitaba la evolución del cristianismo hasta lo que
llegó a ser cuando Francisco de Asís, los sacerdotes y los guerreros
reunidos bajo la autoridad del príncipe terminaron por ponerse de
acuerdo sobre lo que debía ser el matrimonio, para que no fuera
perturbado el orden establecido. La sociedad y el cristianismo se
habían transformado juntos. Uno de los modelos no fue vencido por el
otro: se combinaron” (Dubuy).
No entraremos a discutir si la Iglesia, con su control sobre el
matrimonio, realiza un conmovedor cumplimiento de la palabra de
Jesús o una estratégica envolvente para conquistar parcelas de poder
(porque, por ejemplo, el beneficio que obtiene en cuanto a la
liberación de piadosas donaciones en las herencias es inmenso, como
señala Dubuy); el hecho es que, con la pérdida de su poder para
matrimoniar, la sociedad patriarcal recibe la primera andanada seria.
93
El poder de la Iglesia es también patriarcal, en cuanto es
emanación de una sociedad basada en el poder del padre, pero hay
diferencias. El Padre eterno es una figura simbólica, que acoge en sus
brazos a una humanidad temerosa; el padre real acoge, sobrecoge, y
apresa en su casa a personas reales, y generalmente indefensas.
4.15 Del Renacimiento a la Revolución francesa
Desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI hay un
aumento general de la población, tras cien años de calamidades y la
irrupción de la peste, en 1348. Más pestes habría a finales del XVI, más
la guerra de los treinta años, comenzando a remontar finalmente la
población hacia 1720.
Este cambio coincide con el inicio o invento de “la infancia”,
como señala Ariès (1960), citado por Delval (1994). Ariès examina el
papel del niño y la familia hasta el siglo XVIII, y sostiene que en la
sociedad medieval no existía el sentimiento de la infancia, tal y como
hoy lo conocemos; los niños eran considerados como algo divertido, que
no se diferenciaba mucho de un animal. Si el niño moría, cosa que
sucedía muy a menudo en los primeros años, la familia podía sentirlo,
pero no constituía un drama, y pronto un nuevo hijo vendría a
reemplazarlo. Los hijos eran abundantes y pocos llegaban a la edad
adulta. A partir del momento en que el niño ya no necesitaba de
cuidados especiales, entraba a formar parte de la sociedad de los adultos,
y se le empezaba a tratar como tal.
En la clase alta la relación del niño con sus padres no era
frecuente, y estaba en manos de amas y criados, y de preceptores que se
ocupaban de su formación. En las clases bajas el niño convivía
estrechamente con los adultos desde su nacimiento, y con los hermanos
mayores, que a veces se ocupaban de él; su formación se hacía en
contacto con los padres, participando en las actividades o en los oficios
que éstos tuvieran.
94
Hasta el siglo XIV apenas existen representaciones de niños en
pinturas y esculturas, señalan Ariès-Delval, y cuando aparecen se les
muestra como si fueran adultos en pequeño, con la misma estructura
corporal y con los mismos rasgos; también los vestidos eran muy
semejantes.
La familia no tenía una función afectiva; su función primordial
era económica. Esto no quiere decir que el amor estuviera ausente de las
relaciones familiares, en muchos casos existía, pero no era un elemento
indispensable y esencial.
La situación va cambiando lentamente, y hacia el siglo XVII la
actitud hacia el niño se ha hecho ya bastante distinta. Empieza a existir
un sentimiento de infancia más diferenciado
Ahora los usos son muy distintos; acabada la “triste” época que
describe Ariès, los padres, madres sobre todo, repartieron afecto a
raudales: ¿Están desde entonces los niños más contentos? ¿Son más
felices? ¿Las madres también? ¿Ha aumentado, pues, la felicidad
universal? Abrigamos muchas dudas; habría que hacer un balance de
risas y llantos y de la intensidad con qué se producen ambas expresiones
emocionales. Puede que mucha de la infelicidad de los adultos, y de los
irrellenables vacíos que les aquejan, se deba a esa lluvia de “afecto” y
dedicación de sus padres.
En el apartado 6.14 volveremos a hablar del afecto, y aparecerá
de nuevo Delval.
Con la concentración del poder en manos de la monarquía
absoluta, la corte se convierte en centro de irradiación de normas
“civilizadoras” (Elías, 1987); en un nuevo equilibrio psicológico, lo
racional toma el lugar de lo pasional. El cambio económico hace añicos
los constreñimientos comunitarios de la sociedad tradicional, e impulsa
al individuo a elegir libremente, y las elites ilustradas inventan para el
conjunto de la sociedad una nueva moral. Hay un exuberante comienzo
del siglo XVI; el crecimiento demográfico y la fluidez de las relaciones
sociales permiten a los jóvenes un margen de libertad bastante amplio,
tanto en su vida sexual como en la elección de cónyuge; luego se instala
95
un largo siglo XVII, autoritario y ascético; los esfuerzos convergentes de
Estados e Iglesias imponen una normalización general de las conductas,
sirviéndose de la familia como instrumento de moralización del cuerpo
social. Una moralización que da valor a la pareja y reprime toda
actividad sexual extraconyugal. En el siglo XVIII, el relajamiento del
control religioso y el efecto del contagio de una ideología, hija de las
“Luces”, favorable a la autonomía del individuo y a la construcción de
una felicidad terrestre basada en la efusividad sentimental y el placer,
hacen resurgir un clima permisivo respecto de la sexualidad y preconiza
el matrimonio por amor como ideal social. El incremento de las
concepciones prenupciales y de los nacimientos ilegítimos, sensible
desde mediados de siglo, siguen el ritmo del auge económico y de la
urbanización, (Burguière, 1986).
En el largo periodo que media entre los siglos XVI y XVIII, se
inculca una moral conyugal austera y de vigilancia de la vida familiar,
y es ahí “cuando la frontera entre dominio público y dominio privado
se hace más clara, acotando un espacio de intimidad en el que la
pareja dejó de ser una simple unidad de reproducción para convertirse
en un polo privado de afecto y solidaridad. Igualmente, de forma
paradójica, la redefinición religiosa del vínculo matrimonial y el
esfuerzo de la Iglesia por recluir la sexualidad dentro del espacio
conyugal, crearon las condiciones de emergencia del matrimonio de
amor” (Burguière).
El impulso demográfico que había caracterizado la segunda
mitad del siglo XVIII, desempeñó un importante papel en el
agravamiento de la crisis económica y social que derribó al Antiguo
Régimen. A lo largo del período revolucionario, varias fueron las
tendencias que se dieron, a veces en simultaneidad, para aumentar o
restringir el número de hijos. “La Revolución modificó bruscamente
las reglas del juego matrimonial. Redujo la autoridad del padre de
familia, y rehabilitó a las madres solteras y los hijos naturales. La
nupcialidad fue estimulada mediante la nueva legislación civil: en el
Antiguo Régimen, se requería el consentimiento paterno hasta los 25
96
años para las muchachas, y 30 para los jóvenes; la Asamblea
constituyente, al reducir esa edad a 21 años, introdujo una masa de
jóvenes en el circuito matrimonial. El divorcio, un divorcio fácil,
instituido por la Asamblea legislativa, favoreció las nuevas nupcias.
Asimismo, a partir de 1793, las levas militares incitaron a numerosos
jóvenes a casarse para escapar de ellas”, (Soboul, 1982). La población
francesa ganó así trece millones de habitantes en diez años; un millón
trescientos mil muertos de las guerras napoleónicas rebajaron el censo,
que se estabilizó luego por un factor fundamental: la obligación,
consagrada por el Código civil, del reparto igual en las sucesiones. “El
campesino egoísta y calculador, ahora plenamente propietario, para
evitar el troceamiento de sus tierras se vio inclinado a limitar el
número de hijos. La ideología individualista de la clase dominante
había terminado por impregnar a toda la sociedad. La Gran Nación
exaltada por los revolucionarios, se había convertido en la Francia
burguesa, país de propietarios, rentistas y pequeñoburgueses”
(Soboul).
4.16 La Revolución industrial
En algunos países, la revolución agrícola, que deja a muchos
campesinos sin trabajo, precede a la industrial; en otros es simultánea.
A la postre los cambios que determinan en la población son idénticos:
en una primera fase, ocupación en el campo y en la industria al
tiempo, después, despla-zamiento a las ciudades, explotación y
miseria.
El asentamiento en las ciudades supone un gran contratiempo
para el poder del patriarca; las cosas no volverán ya a ser las mismas.
Citamos a Flaquer (1998): “ (...) En las sociedades patriarcales, la
familia desempeñaba cuatro funciones básicas: legitimidad, ubicación
social, protección y dominación. A través de la intervención del padre,
real o presunta, en el acto de fecundación, el niño pasaba a integrarse
97
legítimamente en la sociedad con pleno derecho. Al producirse ese
ingreso de la mano del padre, la posición social ocupada por éste se
hacía extensiva al hijo. Como en el pacto feudal, protección y
dominación eran las dos caras de la misma medalla. A cambio de
brindar protección física y de procurar el sustento para la mujer y la
prole, el padre ejercía un poder soberano sobre el resto de miembros
del grupo doméstico. De esta manera, la sociedad política no era más
que la suma de las distintas familias que la integraban, representadas
por sus patriarcas respectivos”.
Hubo cambios en la revolución burguesa, pero hasta que la
familia no se mudó a las ciudades, no se puede hablar de cambios
profundos. En esta época, finales del XIX, se sitúa también la “escena
inaugural” legal de la paternidad contemporánea, que corresponde a la
promulgación en Francia de la ley sobre la inhabilitación de la patria
potestad cuando se reconoce la indignidad del padre (Tubert, 1999).
“Con esta ley se derrumba un principio sacrosanto: el poder del padre
sobre sus hijos dejó de ser algo intocable y pasó a estar sometido a
criterios de seguridad y utilidad pública bajo el control de la
colectividad”.
La revolución industrial trae nuevos usos; las mujeres trabajan
fuera de casa, los niños también; hay veces que la mujer es la que tiene
trabajo y el hombre no, y es éste quién se ocupa de los niños pequeños y
la comida. “Respecto a la organización del mundo rural agrícola, es una
auténtica instauración del mundo al revés: los hombres en casa y las
mujeres fuera.” (Segalen, 1986). El aprendizaje de los oficios se realiza
en las fábricas; padres y abuelos no son ya los que enseñan a los hijos;
tampoco tienen patrimonio que detentar y legar: la familia pierde buena
parte de su cohesión, y el patriarca su coerción. ¿Aires de libertad?, ¿Es
la causa de que la época sea proclive a revueltas, sindicalismo, y
socialismo libertario?
A pesar de su estado de descomposición, causado por la miseria
psicológica y moral debida a las condiciones de producción y a los
sueldos bajos, la familia obrera, como estructura de grupo doméstico y
98
de red de parentesco, no desaparece. El grupo doméstico continúa siendo
el lugar de estrategias familiares, y la red de parentesco sigue
cumpliendo un gran número de funciones sociales. (Segalen).
En paralelo con la clase obrera discurren los pequeños y grandes
propietarios. La familia sigue ahí manteniendo su funcionamiento
secular, patriarcal: hay patrimonio, y los hijos lo heredan; las familias
además tienen muchos hijos, que aumentan el patrimonio, mientras que
los también muchos hijos de los obreros aumentan la posibilidad de
comer y pagar el alquiler. La familia burguesa es, en última instancia, el
ideal tras el que caminan todos, y en el cambio de siglo, al elevarse los
salarios, se desarrolla una campaña para la vuelta de la mujer obrera al
hogar, siguiendo el ejemplo de la mujer burguesa.
La nueva ideología familiar, surgida de la clase burguesa, se
articula en torno a la noción de home como esfera privada, y se
materializa en la pareja basada en el amor y en el esfuerzo por educar a
los hijos. Este modelo se impone lentamente en las familias obreras, que
hasta entonces sufrían una marcada separación entre los sexos, ya que la
sociabilidad masculina se organizaba en torno a la bebida y la femenina
alrededor de la “vecindad”. El sentimiento de la idea de “hogar”’, cuyos
cuidados son confiados a la mujer, no se basa exclusivamente en una
cuestión técnica de las tareas. El “en casa” hace alarde de todas las
virtudes, por oposición al mundo que encarna los trastornos humanos y
sociales. “¿Acaso no podemos pensar que esta opción ideológica
continúa siendo pertinente hoy en día, reflejada en los términos que se
oyen tan a menudo, de ‘familia bastión’, ‘familia refugio’, ‘familia
defensa’?”, se pregunta Segalen. Pensamos que sí, que es pertinente;
sobre todo porque la actual revolución informática guarda no pocos
paralelismos con la industrial: paro, salarios a la baja, carestía de
viviendas y todos en casa, apelmazados en la familia bastión, refugio,
etc: muchos son los nombres que recibe la familia patriarcal.
99
4.17 El siglo XX
Comenzamos este apartado mencionando tres contextos muy signifi-
cativos en cuanto a los cambios y tendencias de la familia en el siglo
XX: los Estados Unidos, la Unión Soviética y los países escandinavos.
En los Estados Unidos coexisten sin problemas las universidades
más avanzadas y los granjeros más retrógrados; el nexo son dos
instituciones que se encadenan de una manera muy sui géneris. La
primera de ellas es la familia a plazo fijo; no importa si esta familia es
patriarcal, post-patriarcal o monoparental: cuando los hijos son mayores
se van de la casa de sus padres y no vuelven a depender de éstos, ni éstos
de aquellos. Hay una segunda institución que los acoge con una
cohesión psicológica más vinculante: la patria. “En el lenguaje
comúnmente hablado en Estados Unidos no existe la expresión
nacionalismo estadounidense. El nacionalismo es un concepto
sospechoso, en tanto que ‘ismo’, afín al comunismo, y se reserva para
otros pueblos como los serbios, los rusos o los tamiles. Los
estadounidenses que aman a su país y se declaran dispuestos a morir por
él no son nacionalistas, sino algo más noble y más propio de su tierra.
Son patriotas” (Ehrenreich, 1997). Y más adelante: “A pesar de todo lo
que le debe a la tradición protestante, el nacionalismo estadounidense no
depende de ninguna religión concreta: es una religión en sí mismo (...)
Constituye una prolongación del militarismo estadounidense, con
implicaciones no menos belicosas que las del Estado sintoísta o el
nazismo”.
“La enseñanza media en Estados Unidos no se caracteriza por
procurar un alto bagaje de conocimientos, sean matemáticos,
históricos o geográficos. Se trata de una escuela práctica que procura,
ante todo, formar ciudadanos decididos, con fuertes dosis de
autoestima y confianza en sí mismos” (Verdú, 1996). Esta educación
es, como ocurre en todas partes, homóloga a la que se imparte en la
familia. Sobre la especificidad de la familia americana nos
100
extenderemos en 7.1; sobre la autoestima como desgracia, ya nos
pronunciamos en 3.5 y 3.6.
La suma de los dicterios de Verdú y Ehrenreich
(estadounidense además), es muy preocupante: nada más peligroso
que un patriota con elevada autoestima. Si es ése el (sub)producto de
la familia americana, cabe desear que adopten formas familiares más
convencionales.
En La Unión Soviética, la “revolución” socialista quiso una
ruptura radical con el pasado; la familia encarnaba la sociedad que había
que transformar. Inicialmente, una legislación social permisiva producirá
la disolución de los vínculos familiares trabados con bases jurídicas o
religiosas, consideradas opresivas para la libertad de los cónyuges.
Paralelamente se creará un sistema educativo que confiere al Estado el
monopolio de la formación de las generaciones jóvenes, en el espíritu de
la ideología marxista-leninista (Kerblay, 1986).
Pese a la resistencia del campesinado, cuya cultura giraba en
torno a la familia patriarcal, los bolcheviques instauraron nuevas leyes;
matrimonios laicos, facilidad para el divorcio, e igualdad hombre-mujer
en cuanto a los hijos y al patrimonio. En paralelo, se dictó la
colectivización de la tierra, con el resultado de millones de muertos
causados por las pavorosas hambrunas.
En 1935 el poder se vio obligado a aceptar un compromiso con
el campesinado y a adoptar, al año siguiente, medidas protectoras de
la familia, siguiendo las aspiraciones populares. Se reformó también la
estructura del koljos, garantizando la propiedad privada de la granja
familiar, y se reformaron las leyes del divorcio, que eran sentidas por
las mujeres como un derecho de los maridos para abandonarlas. La
Segunda Guerra Mundial provocó un nuevo refuerzo de las medidas a
favor de la familia. Nos remitimos a lo que dijimos al final del
apartado sobre China, sobre los riesgos de intentar acabar con la
familia sin tener previsto algo que la sustituya.
101
El modelo escandinavo tiene unas características muy
peculiares. En general, los gobiernos de estos países ejercen un mayor
poder sobre la vida privada que otros países occidentales, imputable al
duradero éxito electoral de los socialdemócratas, y también a una
tradición “estatista” que arranca en el siglo XVII, basada a su vez en
la tradición luterana de reglamentación y supervisión (Gaunt, 1986).
Desde los años sesenta del pasado siglo, las mujeres de los países
nórdicos han ido entrando en el mercado de trabajo en la misma
proporción, o casi, que los hombres. En 1983, alrededor del 85 % de
todas las mujeres suecas entre 25 y 40 años trabajaban, frente a un 95
% de los hombres de la misma edad. Esta tradición de mujer
trabajadora y con poder (que universalmente no se da de manera
automática cuando la mujer trabaja) arranca de la época vikinga;
posteriormente, en algunas islas danesas hubo sociedades casi
amazónicas, con mujeres cultivando la tierra, cuya propiedad se
transmitía de madres a hijas; se las veía, camino de la iglesia, con las
riendas del carro, y el marido sentado a su lado. Tales precedentes no
relevan de la lucha diaria para la igualdad; las estadísticas indican un
reparto desfavorable para la mujer trabajadora, en las tareas
domésticas, y los sindicatos suecos, dominados por los hombres,
tratan de que la mujer se quede en casa.
En toda Escandinavia (al igual que en otros países europeos)
hay grupos que forman comunidades residenciales, basadas en la
noción de espíritu comunitario. Habitualmente estas comunidades
están compuestas por unidades privadas separadas, asociadas a
amplios equipamientos comunes. El número de familias puede oscilar
entre cinco y cincuenta.
“Se considera que los niños alcanzan su pleno desarrollo en
estas comunidades. Más que simples compañeros de juego, en ella
encuentran un gran grupo de hermanos y hermanas; siempre hay un
adulto cerca, al cual se le puede pedir ayuda o consuelo. Una danesa
puso el siguiente anuncio en el periódico: ‘Busco cien padres para mi
hijo’. Recibió una impresionante respuesta de padres que sentían la
102
misma necesidad. Es así como, a mediados de los años setenta, se
formó una de las primeras comunidades danesas de este tipo. En
Dinamarca las imitaron otras muchas, ya que en este país el
movimiento comunitario es especialmente fuerte” (Gaunt).
Al final del siglo XX, la familia reducida predomina en todo el
noroeste de Europa, la Europa de las grandes cuencas sedimentarias,
grandes roturaciones y gran desarrollo del comercio. La familia
troncal se impone en la Europa montañosa y pastoril, desde el Miño
portugués a los Alpes austriacos. Las comunidades familiares
vinculadas a la aparcería, a la indivisión o a las grandes propiedades,
triunfan en el Este. Sólo la reciente evolución de las sociedades
industriales, que llena las ciudades y vacía el campo, haciendo de la
familia ante todo una unidad de consumo, parece imponer en todas
partes la familia nuclear (Burguière y otros, 1986).
Esta familia nuclear registra turbulencias desusadas: “En todos
los países industrializados se observa una correlación entre el aumento
del número de divorcios y la actividad profesional femenina; incluso
se aprecia una especie de incertidumbre frente al futuro, un rechazo a
comprometerse, un deseo de recobrar más fácilmente la
independencia: es en este sentido como se puede interpretar el
desarrollo de la cohabitación no sancionada por un vínculo legal”
(Burguière y otros).
4.18 Varias tesis y desmentidos
El vistazo a la historia de la familia, que intentamos fuera sucinto, nos
ha llevado algo más de cuarenta páginas; un buen número para sacar
conclusiones, como éstas:
- La familia patriarcal es una ancestral institución, que si ha
permanecido en pie tantos siglos (sólo con mínimos cambios),
103
por algo será; si no fuera imprescindible, ya se habría inventado
otra cosa.
- La familia es una constante, en el espacio y en el tiempo; es así
porque es una creación humana, y la humanidad es igual en
todas partes.
- El mundo está mal, mejor dicho: está fatal, y nada nos extrañaría
que se debiera al declive de la familia tradicional; la humanidad
está perdida, y sin la familia no sabe adónde ir. Ojalá que pronto
vuelvan las cosas a su cauce.
Una tesis tiene que ser desmentible por la realidad observable,
dice Wagensberg (2002). Expuestos los desmentidos (obviamente
apócrifos), vamos con las tesis:
- La evolución se toma su tiempo, que suele ser muchísimo; otros
cambios de fuerte pendiente, como las “revoluciones”,
decadencias en picado o triunfos fulgurantes, terminan
volviendo casi al mismo sitio; este “casi” es la evolución. Y
evolución está habiendo; como se muestra a lo largo del
capítulo, en la mayoría de las culturas, hay un notorio declive de
la familia patriarcal. Cuánto más pobre es un país más férreo es
el poder del patriarca (en su versión familiar y clerical): cabe
preguntarse si no será tal poder la causa de la pobreza.
- Las familias patriarcales se parecen bastante unas a otras, a lo
largo de la historia y de la geografía. Es así porque la bondad
humana es variada, mientras que la iniquidad es monótona y
repetitiva. El poder del patriarca está basado, más que en la
contundencia de su bastón, en una constante humana: la
perezosa ignorancia de los resignados.
- El mundo está mal, pero menos mal que otras veces; para luchar,
sin armas, por la emancipación, hay ahora más recursos, como
son la educación, los medios de comunicación y las redes
informáticas. También hay ya países donde la familia patriarcal
ha caído en la obsolescencia, y el ejemplo se va extender, como
está pasando con la pena de muerte, y como pasó con la
104
monarquía absoluta, la Santa Inquisición y el derecho de
pernada.
- El viento de la historia arrecia contra la familia patriarcal. Pero
en algunos países y culturas, la historia parece haberse detenido;
la familia patriarcal se muestra inamovible, y los tímidos
cambios son barridos por la escoba de hierro del
fundamentalismo. Y en la mayoría de los países se consolida un
cortavientos de probada eficacia contra el de la historia: la
familia-refugio, modalidad que prolifera en períodos de recesión
económica, y tal como se está organizando la globalización, la
recesión va a ser continua, porque los excedentes que pudieran
capitalizarse para el progreso, son absorbidos por las empresas,
como beneficios, que reinvierten sólo en aquellos países donde
funcione con garantías la familia-refugio.
4.19 Un corto resumen y una breve conclusión
La pérdida del patrimonio, significó una avería importante en el timón
de la nave de la familia patriarcal, pero los usos patriarcales (de los que
tantas veces abominamos en este libro) siguieron vigentes, y más
acendrados, al tener menos justificación. En el campo todos tenían
patrimonio, desde los ricos hacendados hasta el que sólo poseía media
docena de gallinas. Los pobres tenían además a sus hijos; las relaciones
vasalláticas se reproducían también entre los propios vasallos. Fin del
campo, fin del patrimonio familiar; en las ciudades nadie tiene gran
cosa, y los hijos no esperan nada de sus padres, y viceversa. La secular
oposición campo-ciudad termina por acabarse: se despuebla el campo,
donde se cimentaba el más rancio y reaccionario patriarcado.
Actualmente, en la Unión Europea, la actividad agrícola ocupa a menos
del 5% de la población activa.
La Iglesia, en su día, desarboló no poco la nave, al tirarle una
andanada importante: matrimonio por mutuo consentimiento.
105
El trabajo asalariado de la mujer hizo una vía de agua, que se va
agrandando merced a otras innovaciones, como las leyes de divorcio y
custodia de los hijos, acceso de las mujeres a la educación superior,
contraceptivos, parejas de hecho, etc.
La familia, desprovista de sus aspectos patrimoniales, se inserta
cada día más en la psicologización. “Con la desaparición de su
basamento económico, sus funciones se han especializado en aspectos
cada vez más emocionales. La familia occidental se ha convertido en
una fábrica de personalidades humanas” (Parsons, 1955). La
psicologización incurre a menudo en lo psicosomático: la nueva
situación doméstica incrementa las pautas de conflictividad hasta un
punto que podrían hacer explotar la santabárbara del barco de la familia,
con lo que no tendría sentido entonces disparar contra él andanadas
admonitorias.
106
5 Sociedad Nota previa, que en aras de la inteligibilidad de lo que sigue, conviene
no saltarse.
Lo tratado hasta aquí se basaba en investigaciones de
antropólogos e historiadores, y nuestra opinión se ha mostrado
claramente diferenciada de la recopilación expuesta. A partir de este
capítulo, nuestra opinión será lo que predomine; nos adentraremos por
tanto en el esperpento y el panfleto (ya lo advertimos en 1.4).
5.1 Todos contra todos
Es bien conocido que en la sociedad, por lo general, todo el mundo trata
de aprovecharse de todo el mundo; el patrón procura que el obrero
trabaje por poco dinero, hasta su consunción; el obrero aspira a trabajar
menos de lo que le pagan, hasta la bancarrota del patrón; el seductor
intenta autoafirmarse copulando sin implicarse, la presunta seducida
pretende a cambio un anillo con una fecha por dentro, que la redima de
trabajar, o al menos que le pongan un piso; los políticos medran, los
bancos esquilman, los curas siguen vendiendo bulas y cobrando del
Estado, y los creyentes pecan más de lo que confiesan, pero todo el
mundo quisiera ser político, o banquero, o asegurarse el cielo sin asumir
la monotonía de una vida en la virtud. La sociedad reacciona contra
semejante estado de cosas, y produce leyes que si no erradican, al menos
limitan los abusos.
La ley aplica en todas las situaciones, a pesar de los esfuerzos de
algunos estamentos (políticos aforados, militares, directivos del fútbol)
para resguardarse tras jurisdicciones adyacentes. En la sociedad
occidental sólo queda una "bolsa" con jurisdicción propia: la familia, y
la ley común no se inmiscuye en ella más que cuando, a resultas de esta
"autonomía", aparecen niños con estremecedoras lesiones o cadáveres
de mujeres.
107
En la sociedad antigua los poderosos dictaban la ley y la
aplicaban sin más, siempre contra el pueblo; éste no tardó en pedir a los
poderosos que al menos tuvieran el detalle de escribir las leyes, para
saber a qué atenerse. Los poderosos afirmaron que era una pérdida de
tiempo, dada la tasa de analfabetismo que imperaba; el rencor fue
anidando en el corazón de los oprimidos, y el consiguiente baño de
sangre inauguró el ciclo de la periódica sustitución de las elites (Pareto)
y fundó el Estado moderno, en el que la sociedad delega el uso de la
fuerza. El Estado a su vez subdelega esta fuerza en militares y policías, y
también en los padres de familia, quienes realizan sus funciones al estilo
antiguo, es decir: pretextando que los pobres niños son analfabetos, no
se molestan en escribir la ley de la familia, que dicen que emana de la
tradición, la moral o del mandato de Dios de educar en la virtud; se
originó entonces una siniestra dependencia, que dio en llamarse amor
filial hasta que modernos investigadores han descubierto que se trata del
síndrome de Estocolmo.
El Estado además facilita que entre sus miembros se creen
asociaciones, que se regulan mediante contratos, sujetos a la ley general.
En el seno de la familia no existe ninguna figura contractual entre padres
e hijos, y su relación se basa en vagos propósitos y confusas promesas,
que nadie cumple ni apenas recuerda; pero en el ánimo de padres e hijos
anida la certeza de que se es de plantilla, contrato indefinido hasta la
muerte o más allá (aniversarios y misas de difuntos); muy rara vez se
pone a alguien en la calle por incumplimiento de lo estipulado, que,
insistimos, no se recoge en contrato alguno. Amparados en este vacío, el
niño quiere afecto a todas horas, la madre pretende dárselo sólo cuando a
ella le apetezca, el padre trata de autorreafirmarse a través de la sumisión
de su familia, ésta se somete pero lo estruja hasta la última gota, y todos
contra todos y siempre invocando defensa propia o que el mundo no lo
inventaron ellos.
Abundamos en la generalización descrita en el primer párrafo.
La sociedad es un amplio conjunto, y según cómo y para qué se
dispongan sus elementos, pueden configurarse subconjuntos maravillo-
108
sos o execrables; compárense, por ejemplo, las asociaciones para la
erradicación de la viruela o del racismo, con la organización denominada
"National Riffle Asociation". Hay asociaciones que llevan implícita su
enemistad contra otras, como son las comunidades para la observancia
de la Verdadera Fe, las confederaciones de empresarios y, por supuesto,
cualquiera de las denominadas "patrias"; hay sin embargo una única
asociación que sabe simultanear la animosidad contra otras con el odio
entre sus miembros: la familia.
Sobran estudios sobre la geometría del amor, faltan estudios
sobre el álgebra del odio, de cómo sus efectos se combinan y contra-
rrestan hasta formar asociaciones, tan estables y arraigadas que cuando
uno de sus integrantes muere, la mayoría de las lágrimas que se vierten
no son fingidas.
5.2 Derecha/izquierda
Como criterio de demarcación entre derecha e izquierda, Bobbio
(1995) propone diversas dicotomías: tradición e innovación,
servidumbre y emancipación, autoridad y libertad, reacción y
progreso, sagrado y profano, desigualdad e igualdad. Este último par
es el que Bobbio considera crucial e insoslayable para definir la
izquierda a lo largo del tiempo: “Como principio fundador, la igualdad
es el único criterio que resiste el paso del tiempo, y la disolución que
han sufrido los demás criterios, hasta el punto de que, como ya se ha
dicho otras veces, la misma distinción entre derecha e izquierda se ha
puesto en tela de juicio”.
Ni una vez, en todo el texto citado, alude Bobbio a la familia.
Sí la alude Gil Calvo (1995), en un artículo a propósito del libro de
aquél, cuando habla de: “...La identidad entre izquierda y ética del
trabajo, frente a la paralela identidad entre derecha y ética de la
herencia: votan izquierda quienes dependen de su propio esfuerzo,
mientras votan derecha quienes disponen de capital familiar. De ahí
109
que la derecha defienda las instituciones privadas (familia, empresa,
propiedad, herencia), mientras la izquierda defiende a las personas
(meritocracia, protección pública, educación, movilidad social)”.
Gil Calvo, mejor que el criterio de igualdad-desigualdad,
prefiere el criterio de demarcación de Hirschman público/privado, al
cual también se refiere Bobbio en un libro anterior, (1985). En él
aparece una cita del Digesto: “ius publicum privatorum pactis mutari
non potest”, [el derecho público no puede ser modificado por pactos
entre privados]. Esta primacía de lo público sobre lo privado tiene un
desdoblamiento inquietante: las relaciones sociales entre desiguales:
“El Estado, como cualquier otra sociedad organizada donde haya una
esfera pública, está caracterizado por relaciones de subordinación
entre gobernantes y gobernados, esto es, entre detentadores del poder
de mandar y destinatarios del deber de obedecer, que son relaciones
entre desiguales”. Para mostrar que estas dos dicotomías no se
superponen totalmente, Bobbio pone un ejemplo: la familia, que
perteneciendo convencionalmente a la esfera privada, es una sociedad
de desiguales; establece luego una semejanza entre los poderes del
soberano y los del patriarca, el padre y el amo.
La familia como sociedad de desiguales e institución defendida
por la derecha, ¿no debería estar en el punto de mira de la izquierda?
No; no parece que lo esté; ¿cómo lo va a estar si en ella nos educan a
todos? La dicotomía público/privado se cuartea, porque la desigualdad
se mama en privado, con lo que se implanta luego en lo público con
pasmosa naturalidad. Si hay por tanto alguna igualdad en el mundo
cabe pensar que se trate de un hecho milagroso: hastiados de lo
repetitivo, hay dioses que se encarnan en santones harapientos: la luz
del igualitarismo titila en sus ojos patéticos, por lo que muy rara vez
caen en fundar una familia.
5.3 La cláusula de conciencia del Juez
110
Parejita de novios ante el juez. Los familiares acechan detrás, adoloridos
los pies en el estreno de zapatos. El juez tiene fama de excéntrico; a
veces se sobrepasa.
El Juez (al novio): ¿Profesión?
El novio: Trabajo en la construcción. Estamos haciendo ahora unos
chalés.
El Juez: ¿Albañil quizás?
El novio (algo avergonzado): Bueno, sí.
El Juez: ¿Cuánto hace que trabaja?
El novio: En la construcción, cuatro años. Antes estuve conduciendo
camiones.
El Juez: Bien. Veo que tiene usted oficio y empleo.
(A la novia) ¿Y usted, tiene trabajo?
La novia: No, señor.
El Juez: ¿Lo ha tenido antes?
La novia: No, señor. Nunca. He estado siempre en casa, ayudando a mi
madre.
El Juez: ¿Ha estudiado usted?
La novia: Voy a hacer ahora el graduado escolar.
El Juez: Bien, señores: No les puedo casar, lo siento. Les pido disculpas
por los inconvenientes que les cause mi decisión.
Un silencio tenso. Comienzan enseguida los murmullos. El juez mira el
grácil y blanco cuello de la novia, y las fuertes y atezadas manos del
novio. Mira hacia delante unos pocos años; la chica ha engordado algo,
el albañil bastante, de la bebida, supone, la misma causa que le hace
pedir la cena a gritos a pesar de la hora, "vas a despertar a los niños"; el
hombre asiente: el puño es más expeditivo y hace menos ruido. Al día
siguiente, la madre se abraza llorando a sus hijos, que advierten sus
moratones; lloran también. Crecen entre el odio y el desconcierto; son de
los más retrasados y violentos del colegio. La madre recurre cada vez
con más frecuencia a la botella de coñac, y hay cuchillos en sus sueños.
111
La madre de la novia: Pero oiga, ¿Esto es nuevo? ¿No? Tenemos todos
los papeles.
El Juez: Pues vayan ustedes con ellos a otro juez, que hay muchos. Yo
sólo caso a personas libres, o por lo menos independientes, y esta joven,
de momento, no lo es. Estudie usted, señorita; consiga un empleo,
hágase con un oficio y los casaré con mucho gusto, y hasta me hará
ilusión que me inviten a una copita.
El padre de la novia: Oiga, usted cree que un empleo se encuentra así
como así.
El Juez: No lo creo. Pero sin trabajo no se es libre: se tiene una gran
dependencia, y en ese estado no se es responsable, no se pueden realizar
actos jurídicos, no se debieran tener hijos, incluso no se debería votar.
No entiendo por qué los que no tienen trabajo no se echan a la calle y
arman la de Dios es Cristo.
5.4 Entrevista con el Juez
Nuestra primera pregunta, señor Juez, si todavía es
pertinente que le llamemos así...
Aún no es firme mi expulsión de la carrera judicial; el recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional todavía no se ha visto, pero
cualquiera que sea la sentencia, he pasado ya la edad de jubilación, por
lo que no volveré a vestir la toga. De todos modos, he sido magistrado
durante cuarenta y dos años, creo que puede llamarme “juez”, es
realmente lo que soy, como el que es albañil o pescador de atún.
Bien, como le decíamos, nuestra primera pregunta es:
¿Cómo un juez se puede negar a casar a una pareja que aporta
todos los requisitos legales?
Esos “requisitos legales” que dice usted, a mí no me parecen
suficientes. Tampoco me parecen suficientes los impedimentos legales
112
para la unión civil de dos personas; no se ha tenido en cuenta la
situación de riesgo que comporta para una de ellas.
Pero usted está ahí para aplicar la ley, no para dictarla; para
hacer las leyes está el poder legislativo, el pueblo.
Fíese del pueblo y no corra. A un colega mío, corrupto a más
no poder, lo apartaron de la carrera por prevaricador, que es “dictar
una sentencia sabiendo que es injusta”. Bien: a mí me parece injusto
que se pongan a vivir dos personas en un espacio cerrado, cuando una
de ellas no es libre para largarse a la menor violencia; adónde va a ir,
¿a casa de su madre? Le dirá: mira hija: así son las cosas, así he
vivido yo siempre, y tu abuela, y mi abuela también, que contaba de
su madre que, etc. ¿Y los hijos? Ése es el mayor problema, y ahí es
donde hay que intervenir, para que no se reproduzca la situación hasta
el fin de los tiempos. Porque, en última instancia, si una novia viene y
me dice: “Mire señor Juez: no tengo trabajo, ni estudios y no puedo
tener hijos por una cuestión biológica”, no tendría nada que objetar a
que se casara; el sadomasoquismo de adultos y los deportes de riesgo
están fuera de mis competencias.
Esto último desmonta un poco la opinión que teníamos de
usted, adalid de la defensa de los derechos de las mujeres
maltratadas.
Sólo soy un ciudadano consciente de esos derechos, pero
también de la obligación que tiene toda mujer de no dejarse secuestrar
por el individuo que luego la maltrate, de no dar su consentimiento
legal para semejante infamia. En este país hace ya mucho que a los
padres no les está permitido vender a sus hijas o cambiarlas por
cabras; ¿se va a permitir que se vendan ellas a sí mismas?
Las chicas ven en la casa familiar cómo el padre, día tras día,
maltrata a la madre, de palabra y a veces de obra; a pesar de ello no
duda en repetir el rol de su madre; ¿son todas engañadas malamente?
No se acabará con los maltratadores si las candidatas a recibir malos
tratos no toman conciencia. Pero, como le decía, me preocupan más
los hijos que nazcan en semejante hogar; me ponen enfermo estas
113
situaciones, y mientras pueda, no voy a callarme, ni a rehuir la
polémica.
Se dice de usted que más que rehuirla, la busca.
Es la obligación de todo ciudadano, y más, como en mi caso, si
se tiene en la sociedad una posición de primera línea en estas batallas.
¿Qué debería hacer si no? ¿Seguir aplicando leyes que considero
injustas? Mi obligación ética es hacer saber a las personas, mujeres en
este caso, que están incurriendo en un riesgo indudable, y no con una
simple advertencia, sino con la bronca que supone suspender una boda
para que se celebre más adelante, con otro juez.
¿Ha conseguido usted, cuando se ha negado a casar a una
pareja, que se lo pensaran y aplazaran la boda hasta que la novia
tuviera una situación de independencia económica?
He rehusado a unir en matrimonio, por esta causa, a setenta y
ocho parejas y, que yo sepa, sólo cinco de ellas lo han aplazado. En
tres de los casos han venido a verme, y me han dado la razón.
Cinco sobre setenta y ocho es el seis coma cuatro por
ciento; y tres sobre setenta y ocho es el tres coma ocho por ciento.
No parece que la gente sintonice mucho con su idea.
Mire, señora: no parece haber advertido usted que la ética es
inconciliable con lo cuantitativo, y además nos preserva de este
tremendo virus. De no ser así podría usted tranquilamente mandar
asesinar a la amante de su marido (es un ejemplo), amparándose en
que al cabo del año mueren de este modo muchos miles de personas,
millones tal vez, y que además es un porcentaje pequeño de los que
mueren por una u otra causa, incluida la guerra. Pero ya que parece
aficionada a las estadísticas, le diré algunas.
En el año 2000, en España, se tramitaron 22.385 denuncias por
malos tratos, que son sólo el 7% de los casos, con lo que hubo más de
300.000 palizas. Otra estadística: según una encuesta, de las
15.028.000 mujeres mayores de 18 años que hay en el país, el 12,4 %
son “técnicamente” maltratadas, y un 4,2 % adicional se autoclasifican
como maltratadas; la suma es el 16,6 %, que sobre el censo total
114
supone que dos millones y medio de mujeres son maltratadas al
cabo del año. Estas cifras proceden de organismos del gobierno, y me
temo que sean además optimistas; ya sabe que el gobierno trata
siempre de decir que no pasa nada preocupante, que tiene todo bajo
control.
De las denuncias efectuadas, aproximadamente el 50 % de los
hombres sale absuelto, y libre para proseguir, y probablemente
arreciar, sus maltratos, hasta provocar la muerte. Pero “sólo” mueren
70 mujeres al año por tal causa; las autoridades tratan funda-
mentalmente de evitar esta noticia, que es sólo la punta del iceberg de
la violencia cotidiana, continua, inacabable, todos los días, años y
años. Nadie toma medidas drásticas. Todos gritan: hay que acabar con
la violencia. ¿Qué violencia? ¿La que mata? ¿La que produce lesiones
escalofriantes? Imagínese que, deteniendo a los asesinos y
maltratadores, esta gente se lo pensara antes de levantar la mano, ¿se
acabaría así con la infelicidad y desgracia de millones de familias? En
cuanto las muertes bajen a diez o menos mujeres por año, dejará de ser
noticia, y el maltrato rutinario va a seguir como antes; se apercibe al
que levanta la mano de que no se le vaya demasiado. ¿Nunca ha
reparado en una cualquiera de esas miles de parejas de ancianos, en
las que el hombre trata a la mujer peor que a un perro? ¿Cree que son
manías de la edad? No: la ha tratado así cuarenta o cincuenta años.
Estoy de acuerdo con usted. Hay que luchar para acabar con
cualquier clase de violencia en la pareja.
¿Manteniendo el tipo de familia que hay? ¿La familia como
ámbito privado en el que la sociedad no puede intervenir? Por favor.
La familia patriarcal es un espacio de sumisión y abuso, ¿quiere usted
“civilizar” ese espacio? Es como en las galeras: se reprendía a los
contramaestres que se pasaban con el rebenque, y nadie, por supuesto,
se cuestionaba la pena de galeras en sí, en cuanto era la manera
habitual de navegar.
Pero insisto en que nuestra preocupación mayor no debería ser
el que un adulto abuse de otro, a pesar de lo terrible de la situación. Es
115
todavía más espantoso que en ese ambiente estén creciendo los niños,
que éste sea el sitio donde se reproduzca la sociedad, sociedad que
obviamente no saldrá nunca del círculo vicioso de machos
maltratadores y hembras resignadas.
Hay que tomar medidas, si queremos que alguna vez haya una
sociedad solidaria y pacífica; hay que sacar a la mujer de su resignada
postración; sólo ellas podrán cambiar el estatus actual, pero todos
tenemos que arrimar el hombro.
Usted ha dicho otras veces que el movimiento feminista no
es lo bastante radical.
El movimiento feminista es lo más relevante que le ha ocurrido
a la sociedad en los dos últimos siglos, y más importante que las
llamadas revoluciones, pero debería, en mi opinión, poner más énfasis
en la destrucción de la familia patriarcal, y no perder el tiempo
tratando de conseguir el triste oxímoron de que, en este tipo de
familia, la mujer tenga los mismos derechos que el patriarca.
______________
Nota del autor.
Las cifras dadas, por desgracia, no son ficción. Proceden de “El Pais”,
25 de Noviembre 2001, artículo de Juan G. Bedoya, que las toma de un
estudio de Consejo del Poder Judicial, y de una encuesta del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, efectuada a 20.552 mujeres mayores de
18 años.
5.5 Fragmento de una obra griega
En 1882, en las excavaciones de Naupactos, se encontró el manuscrito
de una obra que, a juicio de probados helenólogos, como Tzardias
(1951), muy bien pudiera ser de Esquilo. Schliemann y Evans
conocieron el texto y no mostraron por él ningún interés. Pragnaikos,
secretario de Kavvadias en la Sociedad Arqueológica, lo traspapeló, y
116
estuvo perdido casi un siglo, hasta el mandato de Mercuri, quien lo
recuperó y mandó editar. La obra está muy incompleta, pero hay
fragmentos, como el que aquí reproducimos, cuyo sentido no deja lugar
a dudas.
...
Parad este círculo de iniquidad.
No os caséis, ni ennoviéis, ni juntéis mientras no seáis libres.
Lo mejor que podéis hacer por vuestros hijos coincide con lo mejor
que habréis de hacer por vosotras mismas.
No hagáis como Lisístrata, huelgas de cuerpos contra la guerra de
los pueblos.
Huelgas de holgar: la paz duró poco, la opresión de las mujeres
siguió, ¿va a seguir para siempre?
Amenazad con el fin de las madres, ni un hijo más, extinción de esta
especie abyecta y absurda que pretende hijos libres de madres
esclavas,
De madres que han de enseñar a sus hijas sumisión, y a sus hijos
a someter,
Y cuanto antes y mejor aprendan estas infamias, mejor parece
la madre.
...
Ah, pobres mujeres atenienses: ¿Hasta cuándo vais a seguir dando
lástima a sofistas y metecos? En las montañas que rodean la
ciudad siempre hay esclavos fugitivos, unios a ellos, unios
sobre todo a sus mujeres.
[Preguntadles a estas mujeres, preguntadles mirándoles a los ojos, si
están dispuestas a luchar contra maridos, padres y hermanos]
El último verso es aportación nuestra. Dudamos mucho de que la obra
de Esquilo fuera en su tiempo un éxito de taquilla, pero este verso
hubiera sido la señal para que empezaran a volar las almohadillas.
117
5.6 Entremés: “El padre que no tenía más que eso”
Padre con patillas de rufián y camisa desabrochada para lucir gruesa
cadena de oro; es soldador, y es el único de la familia que trabaja.
Madre gorda, de expresión granujienta y papada pendulante; varios
anillos en sus dedos de fregona, y las uñas con la pintura descascarillada.
Hijo 1º flaco, alto, en camiseta parda que alguna vez fue blanca; se rasca
el abundante vello de pecho y axilas con gestos simiescos. Hija siempre
en chanclas; enormes pechos y pelo grasiento recogido con una goma.
Hijo 2º hipnotizado por el televisor; no interviene en la conversación,
por darle un nombre a la sarta de lugares comunes y gruñidos que
profieren.
...PADRE: Va a llover hoy. Seguro que no me arranca el coche.
HIJO 1º (a su hermana): No te eches todo el tomate, joder.
HIJA: Tú t'as puesto to’s los pimientos y nadie t'a dicho ná, gilipollas.
MADRE: ¿Os queréis callar, coño?
PADRE (a su mujer): ¿Dónde está el paraguas?
MADRE (a su hija): Sube la tele.
PADRE: Que dónde está el paraguas.
MADRE: Búscalo tú, joder.
HIJA: Qué coñazo con el paragua de los huevos..
HIJO 1º (a su padre) Me tienes que dar siete mil pesetas, que s'a'stropeao
el amoto.
PADRE: ¿No te tengo dicho que no me cojas la moto?
HIJO 1º: Eg que m'a mandao mama a lleval-le una cosa a la'buela, joder.
PADRE (a la madre): Me cag'en la leche: ¿Tú pa'qué mandas a éste a
ningún lao con mi moto?
MADRE: Que os calléis, coño, que no oigo la tele.
118
Escena costumbrista que, con ligeras variaciones, se da en el
62,7% de los hogares (la cifra, tras mantenerse estable en los seis
últimos años, parece que ahora repunta), cohesionados por el odio
común, que los envuelve con un manto de seguridad viscosa. Cuando
encuentren algún trabajo estable, no se irán a vivir solos; esperarán a
emparejarse, y sólo se marcharán de la casa paterna para fundar otra de
similar abyección.
El padre sostiene que la familia es todo un logro, desconfía de
los que no la tienen y está dispuesto a golpear a quien le diga que la suya
es una mierda.
Todos los miembros de esta familia votarán a políticos que
ensalcen los valores indiscutibles de la familia, y azuzados por ellos, se
aprestarían a linchar a autores de libros como éste, que no leerán jamás.
No todos los padres son así, como se va a ver en la próxima
viñeta.
5.7 Ser padres confiere una respetabilidad indudable
La mayoría de la gente no es nada, sobre todo porque sufre de pobreza
finisecular, desgracia que a menudo acarrea una desesperanza rayana en
la desesperación. Son por tanto personas deseosas de consuelo, proclives
a aceptar cualquier refuerzo positivo que alguien les brinde.
La historia enseña que los estados carenciales de la mayoría
pasan desapercibidos para todos excepto para la minoría responsable
de ellos, que de nuevo se beneficia. ¿Cómo pueden ustedes decir que
no son nada, por Dios bendito, si son lo más grande que se puede ser?
¡Son padres!
En el informe del marciano del apartado 5.14 se leía también:
“En la naturaleza, unos animales se comen a otros; la humanidad
abundó también en esta práctica, hasta que, por razones de
rentabilidad, sustituyeron el comerse “a” otros hombres, por el comer
“de” otros hombres. No fue fácil este cambio; la organización vertical
119
del poder, a escala regional, se mostró muy inestable; la invención del
mito mejoró algo las cosas, pero sólo se redujeron las crisis de manera
radical cuando se organizaron pequeñas células de poder llamadas
familias. En estas formaciones está también muy presente el mito”.
El mito a que se refiere el informe es, en realidad, una serie de
figuras míticas: el cabeza de familia todopoderoso, su abnegada
esposa, la meritoria e insustituible función de los padres para asegurar
la digna continuidad social, la historia del progreso de los pueblos, etc.
Cuanto más pobre es un individuo, más se aferra a estos mitos; su rol
de padre le da acceso al único camino que puede llevarle a alcanzar
alguna respetabilidad.
La educadora Bermúdez llevaba casi treinta años en su oficio;
había visto de todo y sabía como tratar a gente como aquélla:
...
PADRE: ¿Y usted quién es para decidir cambiar a mi hijo de
grupo sin mi consentimiento?
EDUCADORA: Soy pedagoga y psicóloga; veintiocho años de
práctica docente, especializada en niños difíciles; además de
mi trabajo aquí, imparto en la facultad un seminario sobre
“problemas de adaptación de adolescentes conflictivos”. ¿Y
usted qué es?
PADRE: Soy el padre de José Ricardo.
EDUCADORA: Bien, es usted el padre de Jose (que es como
él prefiere que le llamemos); ya lo sabemos. Le pregunto si ha
leído algunos libros sobre educación, tomado algún curso,
aunque sea por correspondencia, o asistido a alguna academia
nocturna, o si es, al menos, miembro de alguna asociación de
padres de chavales con problemas... ¿O es usted autodidacta?
PADRE: Soy su padre, y basta.
(La educadora Bermúdez pesa 80 kilos y juega al baloncesto;
contrasta su amplia camiseta deportiva con la ridícula corbatita que
lleva el tipejo.)
120
EDUCADORA (echándose hacia delante y mirando al otro de
hito en hito): No, señor: no basta. Nunca basta. Ser padre “sin
más” es casi no ser nada. Su hijo tiene unos problemas que
usted ignora, probablemente porque es usted un ignorante, y
éste es el mayor problema que tiene su hijo. Dígame qué días
tiene usted libres, y se va a venir por aquí dos veces por
semana, a que le expliquemos en qué consiste ser padre. Nos
va a llevar tiempo, pero ya verá cómo conseguimos que se
entere. Si se niega, hablaremos con el Juez de menores.
PADRE: No, bueno, en fin, ya vendré. Voy a ver qué días
puedo.
EDUCADORA: Queremos también hablar con la madre de
Jose.
PADRE: Es que mi mujer...
EDUCADORA: ¿Es que su mujer qué...?
PADRE: Bueno, bueno. Llámela usted misma, si no le importa.
5.8 Razones para tener o no tener un hijo
Durante mucho tiempo, nunca por curiosidad y siempre por sana
provocación (la polémica consigue a veces simular un mundo menos
monótono; la vida parece entonces menos insufrible), hemos hecho una
pregunta. La hemos hecho en sobremesas, barbacoas, trenes, salas de
espera de ambulatorios, noches de copas y tardes en primeras
comuniones de hijos de primas segundas:
-Perdone(a) que le(te) haga una pregunta: ¿por qué ha(s) tenido
hijos, si no es indiscreción?
“Porque me hacía mucha ilusión. Y a mi marido le encantan.”
“En mi casa somos seis hermanos. Una casa sin niños yo es que ni
me lo planteo.”
121
“A mi me han gustado siempre los niños, y a mi mujer, bueno a mi
mujer es que le encantan.”
“Necesito dar cariño, mucho cariño.”
“Vaya pregunta. Toda la vida se han tenido niños, ¿no?”
“Es la única manera en la que una se realiza.”
“Mi marido, por su profesión, está fuera casi siempre y los niños
acompañan muchísimo.”
“Luego, cuando vamos siendo mayores, los hijos son el único
consuelo.”
“Quiero niños para darles lo que a mí en mi casa no me dieron.”
“Quiero niños para darles lo mismo que me dieron en mi casa.”
Una joven esposa, hija de un constructor: “Uy, me apetecía
muchísimo.”
Una adjunta a un Letrado de las Cortes: “Considero que es una
obligación a la que no cabe sustraerse.”
Una folklórica: “La fuersa del istinto. Me dió fuerte, fuerte. De
verdad, te lo prometo.” Su marido: “No lo podía de aguantá, hasta
jipíos daba, te lo juro.”
Una ingeniera: “Es la manera de perpetuar la especie; es un poco
nuestra obligación.”
Nos llamó la atención el que la mayoría de las personas pregun-
tadas no se habían formulado nunca tal cuestión; todas buscaron en los
archivos de su consciente y no encontraron nada (para entrar en el
inconsciente, como se sabe, no hay pass-word).
Que se sepa (los entrevistados parecían no saberlo), nadie tiene
niños por un razonamiento, un cómputo de ventajas e inconvenientes,
como cuando se adquiere un electrodoméstico. La decisión se toma a
través de instancias irracionales sobre las que se tiene escaso o ningún
control: el dictado incontrovertible del genoma, la imitación simiesca de
lo aprendido, el determinismo de los arquetipos jungianos, la inercia de
lo social, el escalofrío ante el qué dirán, etc, por ejemplo. Algunos
respondieron: "Bueno; nos lo estuvimos pensando bastante tiempo, y
122
luego al final decidimos tenerlos", pero no nos supieron decir qué
elementos sopesaban cuando "se lo pensaban".
Así, de esta forma tan "natural", alegre e impulsiva se funda una
familia, sin haber estudiado o leído en qué consiste tan discutible
formación social, ¿o es que para esos padres no es discutible en
absoluto? La irresponsabilidad con la que nos traen al mundo contrasta
poderosamente con la posterior y monótona exigencia de responsabili-
dad con que nos hostigan de por vida. Y hablamos en términos de
irresponsabilidad un tanto piadosamente, porque en rigor habría que
hablar de la asombrosa trivialidad con que nos engendraron (menudo
inicio).
Una señora nos contrapreguntó “¿Cuál sería la respuesta
correcta? ¿La hay?”. No le supimos responder en ese momento, quizás
ahora, tras analizar unas doscientas encuestas, una buena respuesta sería:
Sé lo que quiere que diga, / o al menos me lo supongo: / que una
trae al mundo los hijos / porque le sale(n) del coño.
Hicimos la pregunta con diversas actitudes: desde la sonrisa
cómplice hasta el ceño inquisitorial: ninguna madre se sintió molesta:
todas se mostraron orgullosas de su maternidad, hasta las que tenían
hijos problemáticos. Con los padres hubo de todo; incluso algunos
estaban arrepentidos de serlo; esto último se vio que era una pose; en
cuanto cuestionamos a sus hijos se pusieron agresivos, pero el ambiente
era en general afable y difícil de crispar, pese a las provocaciones del
entrevistador. Padres y madres coincidieron en que no tener hijos era, en
general, una desgracia.
Hicimos la misma pregunta a parejas que no están dispuestas a
tener hijos o que no han querido tenerlos. El ambiente era muy distinto:
desconfianza, malas caras, movimientos nerviosos de las manos y
miradas hacia otro lado: la sombra de la culpa solía oscurecer los rostros:
las razones que daban, en general más juiciosas que las de los que eran
padres, no disiparon la sensación de que les sobrevolaba un cierto
remordimiento por haberse hurtado a una obligación social, es decir,
moral. Los que invocaron catástrofes venideras, o afirmaron que el
123
mundo es una mierda, eran personas a los que no parecía irles mal, ni se
les veía que fueran a engrosar a corto plazo la lista de suicidas.
Al haber estado haciendo preguntas a mucha gente, estamos un
poco obligados a no silenciar nuestra opinión al respecto.
Pensamos que traer hijos al mundo en el seno de las familias al
uso, es colaborar a la infelicidad general y aumentar la nómina de
desgraciados. Pero es inviable y absurdo, para tener hijos, esperar a que
la actual familia se extinga, para, en cuanto deje de haber dudas sobre el
renacer de la luz de la libertad y felicidad en el mundo, comenzar a
repoblar el planeta, si es que a esas altura queda sitio o planeta. Creemos
que la mejora de la sociedad sólo se hará luchando dentro de ella, para lo
cual hay que conocerla a fondo e implicarse, lo que difícilmente se
puede hacer si no se "tienen" hijos. La desaparición de la sociedad de
familias y su sustitución por una formación que coadyuve a la dignidad
universal, será gradual, y pasa por la educación de varias generaciones
en una paleta de valores más amplia que la monocromática cerrazón con
que se pinta en la familia.
Obviamente no propugnamos la militancia social como única
razón de traer hijos al mundo, y aquí no empleamos ya el verbo tener.
De la convivencia con niños aprenderemos mucho: cómo son, cómo
somos nosotros, qué es la sociedad, qué son los afectos, los amores, los
proyectos, las risas, las penas, la negociación, la renuncia, la mirada que
acaricia, y la manta que al tapar el hombro desarropado cambia el curso
de los sueños: conocimiento de la cara hermosa de la humanidad y de
nuestra obligación moral de que se extienda a la otra cara, que ahora es
cruz.
124
CARTA A UNA JOVEN BURGUESA
Muy Señora nuestra:
Sabemos de usted a través de sus familiares, y de amigos que la quieren
bien. Conocemos su angustia, su obsesión y las componendas que se hace para
eludir una cuestión a todas luces evidente: se le acaba el tiempo.
Todas sus amigas del colegio, facultad, empresa y vecindario, han tenido ya
uno o dos hijos. Usted pasa ante ellas y sus retoños con unos aires de
suficiencia e independencia que resultan artificiales y poco pertinentes, imbuida
en los esquemas “vanguardistas” (ya tienen años) de que primero se es persona
y luego madre, y mediatizada, en fin, por recientes y discutibles teorías, bien
articuladas, hemos de admitir, aunque pensadas más para la cría y engorde del
ganado que para coadyuvar al responsable decurso de la humanidad. ¿Cómo si
no puede alguien plantearse los hijos en términos de coste-beneficio?
Su posición social, intelectual y económica es con mucho superior a la
media de su país. Si usted piensa que no está capacitada, o que carece de
recursos para tener hijos, ¿cómo estará la mayoría de las mujeres?; ¿o es que las
considera a todas unas inconscientes?
Conocemos también su situación laboral; sabemos que está usted a punto de
terminar un máster, y también que su marido acaba de ser propuesto para un
merecido ascenso. Es seguro que podrán contratar personal especializado que
cuide de su hijo, con lo que sus carreras profesionales no se verán afectadas en
modo alguno.
Y ya verán, al entrar en casa, si su pequeño todavía está despierto, qué
sonrisa les dedicará, y cómo sus ojitos brillan y llenan la casa de luz y alegría;
sentirá que sus problemas cotidianos se esfuman como por encanto.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier cosa
relacionada con este asunto.
Atentamente:
Solange Weissenberg de Azcárate
Directora del Gabinete de Asesores de la Comisión de la UNESCO para la
Repoblación del Planeta
125
CARTA DEL PROYECTADO HIJO
Querida mamá posible:
He tenido acceso a la carta que te han enviado esos señores de la CURP. En
esa institución tenemos contactos (personas responsables y más comprometidas
con la dignidad del Planeta que con sus avatares demográficos), que nos pasan
los documentos que nos conciernen.
A la vista del porvenir que me espera (de colegio en colegio, en casa con
“personal especializado”, inacabables sesiones de televisión, adolescencia
conflictiva, juventud matando el muermo con deportes de riesgo, para acabar
en una estúpida oficina como la tuya o la de papá), creo que sería mejor para
todos que siguieras mirando a las vecinas con displicencia.
Los último párrafos de la carta son tremendos: la vergüenza ajena es más
que innata: es prenata. De verdad, mamá: no me traigas (lleves) al mundo,
cómprate mejor un perrito.
Coordinadora Planetaria de Nonatos Pro-dignidad
5.9 Relato del capellán y el barquero
Nunca hubiera supuesto el teólogo y poeta John D. Squarci (1886-1962),
que de su amplia producción, dieciséis volúmenes de ensayo, teatro en
verso y crítica literaria, iba a ser una pequeña obra autobiográfica
(Squarci, 1937), la que le diera fama universal. De esta obra traemos
aquí algunos párrafos; la traducción es nuestra.
“...La lucidez no es algo que se adquiera o que conceda Dios de
una vez para siempre; sólo hay momentos lúcidos, muy pocos, en los
que por un instante se descorre el velo de ofuscación con que la
costumbre nos atrapa y se ve un horizonte algo más extenso; es luego
nuestra tarea aprovechar esa instantánea claridad para construir con
paciencia un modelo de la realidad que consiga predecir los hechos que
después acaezcan.
...
126
“En mi larga experiencia como capellán realicé innumerables y
largas sesiones de ayuda psicológica y espiritual a los desgraciados y
desgraciadas que aguardaban la aplicación ejemplarizante de la pena de
muerte. Casi todos mostraban arrepentimiento, lamentaban el daño
causado a sus víctimas y sentían un extraño afecto hacia los jueces y
carceleros, en parte por el llamado síndrome de Estocolmo y en parte
también por aferrarse a un resto de creencia en el Más Allá;
extrañamente, ninguno de ellos perdonaba a sus progenitores, a los que
acusaban de ser los verdaderos culpables de los crímenes que les estaban
llevando a tan malhadado final.
“Curiosa transmutación de los criminales en víctimas. Observé al
tiempo que los verdugos de la penitenciaría que habían de ajusticiarlos,
también se consideraban víctimas de una sociedad que no les había dado
más oportunidad para ganarse la vida que su lamentable trabajo, y casi
todos, como era de esperar, atribuían sus cuitas a su desgraciada
infancia.
“Y he escrito dos veces ‘casi todos’, porque había criminales
nada arrepentidos y verdugos sin mala conciencia por su trabajo; aunque
eran personas alegres y afables, en sus expedientes menudeaban los
episodios de ensañamiento. Todos los que conocí en este caso,
declaraban haber tenido una plácida infancia; de creerles, podría
aventurarse que, para los efectos sobre la sociedad, la familia autoritaria
y conflictiva es un mal menor.
...
“Mi ayuda a los infelices condenados se realizaba según los
cánones del método psicoterapéutico, denostado por la mayoría de mis
colegas, todos ellos conductictas radicales, como no podía ser menos.
Tras innumerables y tediosas sesiones llenas de proyecciones atributivas,
sublimaciones, formaciones reactivas y desplazamientos, llegué a la
conclusión de que si quería hacer algo útil para remediar su triste
situación debía estudiar con alguna profundidad el funcionamiento de la
familia.
127
“Pedí una licencia de dos años, que luego prorrogué por otros
tres, y estuve desempeñando variados trabajos en el seno de diversas
familias: mayordomo, chófer y cocinero, en casas ricas, y asistente
social en barriadas pobres. Reuní material como para escribir varios
volúmenes, pero las conclusiones fundamentales casi caben en un folio.
...
“Como puede verse, la lista de inmoralidades que forman parte
del equipaje moral con que los hijos salen de la casa familiar es
curiosamente la inversión de lo que se supone que son las virtudes
fundamentales de la familia.
“Tras aquellos años, que no se hicieron interminables por
cuestiones ajenas a este relato, llegué a la conclusión de que la familia
no es, a todas luces, una institución patogénica, como se ha venido
diciendo en ciertos círculos bienpensantes, sino una configuración social
criminógena; desde el supuesto de una ética universal, no hay ningún
tipo de maldad, perversión, atropello o infamia que no se haya
aprendido, practicado y cimentado en el seno de la familia.
...
“Mis superiores me escribieron repetidas veces sugiriéndome un
reencuentro en la Comunidad, para que yo mismo decidiera si mi
absentismo pastoral se debía a una crisis de fe o se trataba de algo más
profundo. Les contesté tranquilizándoles: mi crisis era sólo de
descreencia en el género humano; no cuestionaba en absoluto la obra del
Creador, pero la senda por la que la humanidad se encaminaba nos
llevaba a lugares que me costaba creer que hubieran estado alguna vez
en los designios de Dios.
“Decidido a investigar el origen del descarrío, intenté conocer las
relaciones familiares desde su inicio. Mis conocimientos técnicos me
permitieron trabajar un tiempo en una maternidad; no aprendí gran cosa,
había allí más medicina que sociología. Conseguí una plaza en la
guardería de una gran fábrica; en ella convivían los hijos de los obreros
y los de los directivos; por la mañana estaba un rato con los niños, pero
mi trabajo consistía mayormente en atender a los padres, oír sus
128
sugerencias o reclamaciones, y asesorarles según las pautas que los
educadores, todos con gran experiencia, habían homologado para aquel
centro.
“No tardé en advertir que en la guardería, a pesar de los desvelos
profesionales de los educadores, no hacíamos más que guardar niños,
como vigilar coches en un aparcamiento; la educación que nosotros
dábamos, era un simple barniz. La verdadera educación es la que los
padres dan en sus casas, sobre todo las madres. Si los psicólogos no se
equivocan cuando dicen que en torno a los cuatro años el individuo ya
va listo, y todo ese tiempo lo ha vivido en régimen de internado en la
casa familiar, con breves salidas vigiladas, cuesta pensar que aprendiera
sus malas artes en un breve descuido del cuidador de la guardería, o en
el parque, una vez que su madre se distrajo con una revista.
...
“Tras un año en la guardería, mi desconfianza en la bondad del
género humano pasaba por el punto más bajo que pueda pensarse,
cuando un desgraciado accidente me hizo ver la luz, y no creo que fuera
una intervención divina; creo que Él, afortunadamente, tiene más cosas
en qué ocuparse que en remediar las crisis de un pobre y descreído
clérigo.
“Un domingo estuve visitando el Santuario de Nuestra Señora de
Slovawicz, y para volver a la ciudad, en vez de perder varias horas en el
largo rodeo que daba el autobús, decidí cruzar el estuario del Udawa en
una de las pequeñas barcas de pescadores que llevan a los paisanos a la
ciudad. Éramos cinco pasajeros y el remero; el agua estaba quieta como
un plato, el sol se acababa de poner y comenzaban a tornarse grises los
rojos jirones de las nubes. En dirección contraria navegaba un enorme
carguero; nos cruzamos a unos doscientos metros. La gran ola de la
estela avanzó hacia nosotros, y me extrañó que el barquero no virara
para enfrentarla; cuando la ola estaba muy cerca, grité al barquero, que
se puso muy nervioso y no acertó a hacer la maniobra. Logré salvar a
uno de los pasajeros, los otros tres y el remero desaparecieron bajo las
aguas.
129
“Los padres a los que atendía en la guardería, como el barquero,
no eran malvados en absoluto: eran algo mil veces peor: unos
incompetentes, y la metáfora es casi una homología: bogan bien hasta
que vienen las olas.
...
“Descubrí también que si hay una palabra tabú para padres y
educadores es la de incompetencia; nadie está dispuesto a admitir ni la
más mínima traza de ella en la deplorable educación que dan a sus hijos,
cuyos efectos atribuyen a causas que sonroja enumerar: predisposición
genética, imponderables, malas compañías. Casi ningún padre o madre
se esfuerza en tomar cursos que les ayuden (o enseñen sin más) a educar
a sus hijos; se limitan a hacer lo que “hay que hacer”, “lo que se ha
hecho siempre”, y a dar amor, dicen, mucho amor.
“Recuerdo ahora con cuánto amor había pintado su bote el
desgraciado barquero, con cuánto mimo remaba aquélla tarde en las
tersas aguas del Udawa. Ahora está en el fondo del estuario, con tres de
sus pasajeros”.
5.10 El aprendizaje de la verdadera libertad y la auténtica rebelión
Con este título escribió Adam Smuglewicz su obra más conocida (1932),
de la que transcribimos a continuación un párrafo que viene al hilo.
“...De vez en cuando aparecían unos señores dispuestos a
adoptarnos, nada menos, ¿se imaginan? Los más íntegros poníamos el
peor ceño y la mirada más desafiante (gestos que nos enseñábamos
unos a otros y practicábamos largas tardes). Los más pusilánimes se
acicalaban a fondo; se ponían sus mejores prendas, y las mejores
nuestras, que les prestábamos gustosos para quitárnoslos de encima.
Pensábamos ya entonces que si alguien está lo bastante desinformado
como para querer formar parte de una familia, sólo conseguiría
espabilar integrándose en una de ellas.
130
“La mayoría de los asilados no conocimos a nuestras madres, y
mejor así, porque cuando aparecía alguna a reclamar a su hijo,
comprobábamos, no sin repugnancia, que eran torvas y anhelantes,
impresas en sus rostros las infamantes huellas de la necesidad y la
culpa.
“Cuando nos sacaban a pasear, íbamos formados en filas de a
dos, cubiertas nuestras pobres ropas con la igualatoria bata, prenda
que nos obligaba a tratar de no ser iguales. Atravesábamos el parque y
nos compadecíamos de los pobres niños que allí jugaban, vigilados
estrechamente por madres y criadas, sin poder mancharse sus aseados
trajecitos y disputándose con malos modos la propiedad de
innumerables juguetes. Nosotros no teníamos nada, y la imaginación
que desplegábamos en los juegos nos enseñó a buscar y tratar de
entender los mil aspectos de la realidad, sobre todo los más divertidos.
Desde nuestro ágil caminar, gracias a las leves alpargatas, veíamos
con horror aquellos niños de pies deformados por sus pesados zapatos;
intuíamos, y luego vimos que estábamos en lo cierto, que los padres
lastraban a sus criaturas para que no aprendieran a volar.
“Nos entristecíamos mucho también cuando veíamos a uno o
dos niños camino de su casa, flanqueados y custodiados por sus
padres, que mostraban la osadía inflexible de las personas bien
alimentadas y, por tanto, seguras de sí mismas. Qué diferencia con
nuestros celadores, tan muertos de hambre como nosotros, y siempre
dispuestos a pelear con malas artes por un mendrugo que se caía de la
mesa, o a limpiarle el polvo con la bocamanga y ofrecérselo a un
tullido.
“A veces fallecía alguno de nuestros ricachones benefactores,
y nos obligaban a desfilar delante del coche mortuorio, con una vela
en la mano y la cabeza gacha, pese a lo cual veíamos cómo las fuerzas
vivas de la ciudad mostraban indiferencia ante la suerte del finado,
aun siendo uno de los suyos. Qué distinto era el sincero dolor que nos
sacudía cuando a uno de los nuestros se lo llevaba alguna malhadada
infección.
131
“Porque si algo había en aquel sitio y que no se daba en
ninguna otra institución, era la solidaridad. Los cambios en los
estatutos que conseguíamos, mediante plantes colectivos y acciones
nocturnas contundentes, eran siempre para todos. La libertad nunca es
cosa del individuo, sino del grupo; no hay individuos libres si la
colectividad no lo es, y la auténtica rebelión es aquélla en la que nos
esforzamos para terminar con la tiranía que impide la felicidad de la
gente que nos rodea.
“Aquella solidaridad la volvimos a sentir después, cuando
luchamos contra la iniquidad de los que acaparan riquezas y
privilegios, a costa siempre de la mayoría.
“Aprendimos a un tiempo el calor de la compañía y la
restauración balsámica que proporciona la soledad; las dos instancias
son imprescindibles, y mala vida se lleva cuando falta alguna de ellas.
Hay un tiempo para cada cosa; la soledad, como los idiomas, se aprende
de pequeño sin apenas esfuerzo; el hecho de que muy poca gente
consiga aprenderla se debe a que en la familia esta asignatura está
proscrita. Nosotros, de niños, no tuvimos nunca problemas con la
soledad, ni los tenemos ahora, y todavía hoy nos asombramos de ver a la
gente huyendo de ella como de la peste; sólo dejan de correr cuando
comprenden que la huida es inútil. Nunca podrán paladear la soledad, y
tampoco sabrán apreciar la compañía, que asumen como no-soledad.
“Definitivamente, fue un tiempo feliz. Por eso, los amigos de
entonces y yo, cuando pasamos por la plaza donde estuvo nuestro
hospicio, y vemos las horribles viviendas de lujo que hicieron en su
solar, se nos encoge el corazón, sobre todo cuando, a través de las
ventanas, alcanzamos a ver los tremendos efectos de la vida familiar: las
caras estúpidas de pobres niños, mezquinos e insolidarios, atrapados sin
remedio en lo que sus padres llaman afecto. Cuando nos asalta el
recuerdo de aquél lóbrego y noble edificio, perdido para siempre,
perdido sobre todo como institución donde tantas cosas se aprendían, no
es infrecuente que alguna lágrima ruede por nuestras mejillas”.
132
5.11 Un día en Viena
−Dice que vive solo y que es usted su propia familia.
−Así es, doctor.
−Y dice también que conoce más casos, y que el número va en
aumento.
−Así es.
−Y que guarda hacia usted mismo sentimientos de compresión
y afecto que no le habían dado nunca ni su familia materna, ni las dos
familias que usted llegó a formar.
−Sí, desde luego
− Humm; es muy preocupante. Y dado que, de todos modos,
está en una familia, ¿no se tiraniza, se desobedece, se odia y luego se
culpa por odiarse?
−No, la verdad; esos sentimientos ahora ya no…
−Mire; en una circular de la Asociación se nos recomienda
vivamente que no pidamos a los pacientes que se reafirmen en lo que
dijeron, pero en su caso necesitaba estar seguro de que mis notas no
contenían algún error. Porque mi dictamen va a ser un tanto…
llamémosle radical, a pesar de que la Asociación nos prohíba
dictaminar nada. Levántese del diván, por favor, y siéntese aquí.
¿Quiere uno?
−Gracias, doctor. No fumo.
−Se ha metido usted, supongo que por ignorancia, en la circun-
volución más irreversible del maëlstrom del malestar de la cultura.
Tiene una concepción de la familia que es propia de un comensal de
restaurante; piensa que puede tomarse unos platos y no probar otros:
una familia a la carta. La familia es un conjunto indisociable, un
efluvio que todo lo llena e impregna, un inolvidable aroma para
algunos, un gas mefítico para la mayoría. De familia estamos hechos,
y de su relato nadie se sale, ni siquiera los que denodadamente creen
que los relatos fundacionales se pueden trocear sin merma de sentido.
133
Nuestra profesión es precisamente dar consuelo a los
damnificados por tratar de nadar a contracorriente en el proceloso río
de la familia, a los ilusos que atendieron al mensaje de paz, altruismo
y amor con que la familia se reviste, y a los que, para su mayor
desgracia, tratan de descubrir y refutar las contradicciones entre esta
idílica envolvente y su borrascoso interior de prohibiciones, libido
frustrada, odios y culpas.
Usted es un caso especial de disociación esquizoide, con muy
pocas posibilidades de reagrupamiento entre las partes, y lo que es peor:
en su descabellada cesura se ha quedado con (y en) la parte menos
excitante de la familia, con la más trivial: la de la envolvente. Su odio al
otro, que aprendió en la familia, no solamente le ha llevado a vivir una
existencia aburrida y mortecina, metido en una burbuja aséptica y
blindada contra la pasión, sino que además ha elegido la plácida y
miserable existencia del cobarde.
5.12 Familización
La mayoría de la gente pasa sus primeros años en el seno de una
familia; los esquemas cognitivos que allí se instauran son los que se
utilizarán después, durante toda la vida, para aprehender y evaluar las
relaciones humanas. Las personas que viven en ambientes cerrados y
apartados, esta “familización” suele ser la única herramienta conceptual
que aplican; probablemente no necesiten otra, dado que su universo real,
y sobre todo el imaginario, consiste en una yuxtaposición de familias.
Los que viven en la ciudad tienen acceso a otras formas de socialización,
la empresa en que trabajan, vecinos variopintos, equipo de fútbol, etc,
pero ninguna socialización logra desplazar los esquemas instaurados en
la infancia.
La familia no sólo dota de esquemas perceptivos, provee
también de roles de personalidad: sumiso, prepotente, conformista,
extrovertido, son papeles aprendidos en el ámbito familiar; allí se
134
instauran, y muy pocas personas pueden luego salirse de ellos. Éstos
serían papeles “principales” del drama; la familia también facilita la
capacidad de representar diversos y sucesivos personajes dentro de
una misma obra, por ejemplo la relación de una mujer con su pareja,
que según el momento puede ser madre protectora, hija desvalida,
dulce hermana mayor, hermana pequeña malcriada, prima voluptuosa
y nada esquiva, etc.
Casi nadie tiene interés, ni posibilidades, de salirse de este
imaginario, que comporta las mejores y peores actitudes que pueden
darse en el género humano, da origen a la moral y la ética, y por si
fuera poco, funda la literatura: el heroísmo, la traición y la búsqueda
de plenitud; por ejemplo, son figuras literarias, y provienen de roles y
episodios familiares: el padre altruista, el mal hermano y el retorno al
hogar. Siguiendo con el imaginario, todos soñamos con encontrar un
padre protector y maravilloso, que nos acoja y dé seguridad; el amor
que nos hace más felices es el maternal; el amor de los amantes está
muy bien para un ratito, pero si en una pareja de adultos no se
encuentra una buena dosis de amor maternal/paternal, sobrevienen
resquebrajamientos, y grietas por las que la monotonía penetra en
cuña.
Tampoco descubrimos nada si aludimos a instancias fuera del
ámbito de la familia que obtienen su coherencia y viabilidad gracias a
su perversa familización: empresas cuyos directivos alardean de ser
como padres, la denominada madre patria o las hermandades de
antiguos alumnos, por no hablar de religiones con Padres eternos,
hijos de Dios y Hermanas de la Caridad.
En nuestra diatriba contra la familia y apuesta por su
disolución, no pretendemos en ningún momento suprimir estas
“figuras de afecto”, que hasta que no se tengan otras, nos parecen
imprescindibles para andar por la vida con una cierta felicidad, o al
menos para evitar (como dicen de la democracia los resignados a ella)
que la mierda se convierta en un infierno.
135
El problema es que estas figuras, al proceder de la familia, es
decir, al tomarlas familizadas, se han deteriorado hasta extremos tales
que se han vuelto inadecuadas para los propósitos antedichos. En la
familia nada nos es dado gratis: la solidaridad y el amor son
interesados, y requieren una contraprestación de tal magnitud que,
pensándolo bien y desde fuera de la institución, no trae cuenta.
En su canción “Michelle” cantan los Beatles: I love you, I love
you, I love you, y en la estrofa siguiente proclaman: I need you, I need
you, I need you: ¿en qué quedamos? Son antítesis: el amor es un grito
de libertad, de elección no obligada; la necesidad es la muerte de la
libertad, y el amor se convierte entonces en un triste sucedáneo para
alegrar en algo el confinamiento. El verdadero amor es sólo
patrimonio de las personas libres, por eso escasea y por eso languidece
y se amustia en cuanto atisba que se lo malgasta en rellenar carencias.
El padre da afecto a raudales, siempre por supuesto que no se
discuta su primacía y mando. La madre es fuente inagotable de amor,
y sin pedir nada a cambio; no necesita pedir nada: ya se ha adueñado
de uno para siempre, y con un tipo de posesión no muy lejana a la que
acontece en el vudú. Los hermanos se prestan ayuda desinteresada con
procedimientos contables propios de mercaderes beduinos, los abuelos
tratan de entretenerse con sus nietos y olvidarse así de que no les
queda mucho, y no pierden ocasión para seguir chantajeando a sus
hijos. Y en todas estas relaciones se observan dos fortísimos nexos
centrípetos, que quizás sea uno y el mismo: la compulsiva necesidad
que tienen unos de otros y el miedo a la soledad.
En el reino de la necesidad, poco amor cabe. Respuesta de la
tal Michelle a John Lennon: Wait a minute, guy: If you say you need
me, you can’t love me.
La familia es el reino de la necesidad por excelencia; la red de
intereses y dependencias está tejida minuciosamente por todos sus
miembros, de tal manera que llegan a configurar una estructura, en el
sentido que Levy-Strauss definía esta entelequia en los años sesenta
(citamos de memoria): “Llamamos estructura al conjunto de
136
elementos que en cuanto uno de ellos está un rato sin los otros, la
estructura se tambalea y peligra”. En muchos países hay “Día de la
Independencia”, y día del padre, y de la madre, pero no hay día de la
familia, que debería llamarse “Día de la Dependencia”. Por todo ello,
es preciso que lo que llamábamos antes “figuras de afecto” sean
desfamilizadas; hay que sacarlas de ese entorno, donde observan una
precariedad limítrofe con la inexistencia.
Desfamilizadas de la familia patriarcal, queríamos decir. ¿Y si
estas figuras estuvieran insertas en otro tipo de familia?
En el apartado 1.6 enumerábamos los tipos de familia más
comúnmente establecidos, por supuesto que hay y ha habido muchos
más, y más que va a haber, esperemos, si entendemos por familia un
espacio donde los niños crecen al cuidado de adultos.
Un espacio donde los niños dejan de serlo y se convierten en
adultos. La metamorfosis no es tan simple, ni debiera haber una
oposición tan radical como la que se registra casi siempre entre estos
dos estadios. El niño se transformaría en adulto por aprendizaje de
prácticas conducentes a su independencia, culminándolo con la
inserción en el trabajo remunerado; pero no debería abandonar nunca
lo que de más adorable tiene su posición: ludismo, búsqueda y
constante reinvención del mundo. Si en todo el proceso tiene a su lado
a adultos que lo orientan, lo animan, y no piden nada a cambio (ni
imponen sumisión, ni poseen, ni depositan frustraciones, etc.), la
infancia se recordaría siempre con emoción, y el nuevo adulto
aplicaría a los niños a su cargo las mismas prácticas, rompiéndose la
transmisión de infelicidad y represión de una generación a la
siguiente.
En la familia patriarcal, donde se inocula el miedo como
garantía de sumisión, el niño no quiere crecer, no quiere ser un adulto
como los que le reprimen, y está tan atrapado que no alcanza a ver que
su crecimiento es la manera más segura de largarse; esta desgracia
137
informa el mito de Peter Pan, lacra que arrastran muchos adultos de
por vida.
De otra parte, a los niños poco reprimidos se les llama mal
criados, y se supone que serán luego adultos mal crecidos, execrados
como inmaduros, incapacitados para llegar a ser patriarcas
responsables. Nos referiremos a la inmadurez en el apartado siguiente.
Sería una suerte, para el sujeto, sus hijos y la humanidad, alcanzar la
incapacidad de ser patriarcas.
Por supuesto que la familia patriarcal no se va a acabar de la
noche a la mañana. No creemos en más revoluciones que en las
científicas; los cambios en la sociedad han de llevar tiempo para evitar
desgracias mayores que las que se quieren subsanar, pero los radicales
dignos de ese nombre deben actuar sin tardanza para tratar de
convencer a la gente de que ese tiempo puede acortarse, en el ínterin,
la familia patriarcal habrá de coexistir con las nuevas organizaciones
familiares. Cualquiera que sea la futura forma de organización social,
otras pesadumbres acecharán y dificultarán las figuras de afecto, hasta
que, tras larga lucha, éstas se desfamilicen, lo suficiente para que
puedan ser también patrimonio de los individuos.
Averra un giorno, o bella ciao, en que el manto de la solida-
ridad cubra a personas que no tengan la misma cultura ni creencias,
que no vivan en el mismo país, y que ni siquiera formen parte de una
familia.
5.13 Inmadurez
En “Bananas”, le pregunta Woody Allen a su novia (citamos de
memoria): “Creo que tienes algo importante contra mí”. Le responde la
chica: “Es que eres un inmaduro social, intelectual y sexual”. Respira
Allen: “Menos mal; veo que no tienes nada importante contra mí”.
Gracias a la inmadurez podemos llevar una vida provisional
(mucha gente, por desgracia, no advierte que esta expresión es en
138
realidad un pleonasmo, la muerte es la que sí es definitiva), lo que en
absoluto significa vivir en una burbuja de inmanencia, sino todo lo
contrario: es de inmaduros comprometerse y tomar partido, pero causa a
causa; es de “maduros” asumir una causa para siempre y no volvérsela a
plantear nunca.
El mito de la inmadurez tiene también mucho que ver con la
familia. Se entiende como “madura” aquella persona que está en
condiciones de fundar una familia patriarcal con garantías de llegar a
buen puerto, es decir, una larga travesía, sin embargos por impago de
hipotecas, ni divorcios, ni hijos delincuentes. Una vez en marcha la
familia, se la encarrila con más dosis de madurez: “La niña está ya muy
bien. Tuvo una época de inmadurez, pero ya ha sentado cabeza”. “El
niño está ya hecho un hombre. Sí, sí; ya lo creo que ha madurado”. Uso
constante del “ya”, siniestra conjunción copulativa, que cuando se
profiere, se enfila ya hacia la muerte, y ya sólo se copula con la nada.
Hay usos modernos de la madurez que parecen negar la estrecha
relación de este término con la familia: por ejemplo, madurar para irse
de la casa paterna, establecer un negocio o ponerse a vivir emparejado.
Ahora bien: si en este desgaje de la familia no se funda otra, los fracasos
en que se incurra serán siempre achacados a falta de madurez; cuando
hay familia de por medio, estos fracasos son disculpables, es
simplemente mala suerte. Ser padres es una prueba de solvencia que
predispone positivamente y de inmediato a patronos, caseros, porteros y
el tendero de la esquina, se anuncia en el curriculum y se le dice al
policía que pide los papeles, y cuando se es joven, neutraliza la
desconfianza de empleadores y directores de sucursal bancaria: madurez
y, por ende, responsabilidad del(la) individuo(a).
Con la madurez se alcanza un triste estatus, generalmente
irreversible, en el que la gente cesa de hacerse preguntas, aunque hay
quienes dicen que es al revés y peor, que la madurez se alcanza cuando
uno aprende a no hacérselas. Se acepta lo existente, y la familia es sin
duda una de las cosas que más existen.
139
“¿Dice usted familias no patriarcales? O sea, a ver si nos
entendemos; familias en las que no…que el padre no…” (Aparte) “Y yo
que pensaba que éste(a) había madurado ya”.
5.14 Televisión
El libro de Jerry Mander “Cuatro buenas razones para acabar con la
televisión”, es de 1977, y presenta tal vigencia que surge una
pregunta: ¿Tan poco ha cambiado la televisión en veintiséis años?, y
la contrapregunta: ¿Por qué tenía que cambiar? Las desgracias de la
humanidad son monótonamente repetitivas, como el hambre, el
destierro, o los bombardeos. Los contenidos del libro de Mander
siguen siendo paradigmáticos: compartimentación de la conciencia,
irresistibilidad de las imágenes, expropiación del conocimiento,
autohipnosis, anestesia de la lucidez, atracción instintiva de lo
extraordinario, desviación tendenciosa contra lo excluido, por citar
sólo algunos epígrafes. No obstante cabe achacar a Mander un cierto
optimismo, en cuanto que en su augurio de un negro futuro para los
telespectadores se ve ahora que se quedó muy corto.
Más antiguo aún es el “Apocalípticos e integrados”, de
Umberto Eco: 1965. Citamos: “...Pero el lenguaje de la imagen ha
sido siempre el instrumento de sociedades paternalistas que negaban a
sus dirigidos el privilegio de un cuerpo a cuerpo lúcido con el
significado comunicado, libre de la presencia de un ‘icono’ concreto,
cómodo y persuasivo. Y tras toda dirección del lenguaje por imágenes,
ha existido siempre una elite de estrategas de la cultura educados en el
símbolo escrito y la noción abstracta. La civilización democrática se
salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una
provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis.”
(Las cursivas son nuestras). Los “estrategas del símbolo escrito y la
cultura abstracta”, escasean, y sólo son conocidos si aparecen en la
televisión, que en estos años ha pasado de la hipnosis a la lobotomía.
140
Se instauró al fin la “aldea global”, preconizada por McLuhan, y es
conocido el inveterado reaccionarismo de los aldeanos. Podríamos
extendernos varias páginas sobre las pesimistas perspectivas de
salvación de la “civilización democrática”. (Para morbosos
milenaristas, recomendamos el rotundo “Homo Videns”, de Sartori,
1997).
Merced a las habilidades del homo faber, en todos los males
que se infligen desde el poder hay siempre una evolución técnica,
véanse dos ejemplos: la picana y el napalm. En el caso de la
televisión, quizás el invento más exitoso perpetrado en los últimos
años sea el del mando a distancia; apenas surge una duda sobre la
capacidad de entretenimiento del programa, se cambia a otro con el
simple movimiento de un dedo. Se tiene así a raya la reflexión, modo
de pensamiento que supone, en el caso de los desgraciados (noventa y
cinco por ciento de la humanidad), agudizar la desdicha. Inhibidores
de la lucidez los ha habido siempre, como ha habido analgésicos y
euforizantes, pero en estos tiempos, el recurso no ya a la inhibición de
la lucidez, sino a su destrucción irreversible, se lleva a cabo, a escala
planetaria, con la televisión y su mando a distancia.
Hay que “entretenerse” a toda costa, todo el día; no pensar,
bajo ningún concepto, en el futuro que nos aguarda. Y sobre todo, no
pensar en la que está cayendo; guarecerse día tras día en un buen
refugio de los bombardeos: la familia, frente a un televisor, que nos
ponga además a salvo de las evidencias. Es ya más fácil, para las
estadísticas, indicar las horas al día en que no se está frente al
televisor: del tiempo que se está en casa sin dormir, hay quienes
resisten hasta una hora sin televisión (justo para lavar el coche y sacar
el perro; la cena la trae un chico con una moto), pero, no nos
pregunten cómo, parece que este tiempo “lúcido” va disminuyendo.
Podría ser que la familia patriarcal hubiera desaparecido ya, y
este libro fuera innecesario, o quizás sea que sus embalsamadores son
tan buenos en su oficio que apenas cuesta mantener la ilusión de que
existe; la única manera de saberlo sería mantener apagados los
141
televisores por un tiempo; bastaría un trimestre, corriendo la noticia de
que iba a ser para siempre. Sólo de pensarlo, avezados guionistas de
películas catastrofistas se quedarían perplejos, con el lápiz en el aire.
Readers Digest
Historia de la globalización. Primeros balbuceos
La revista “Historia y/o Barbarie”, presentaba, en su número de Octubre
del 2065, un monográfico, con ocasión del quincuagésimo aniversario
de las Vísperas de San Juan. Como recordarán, es el nombre con que se
conoce la revuelta de los campamentos de refugiados de la
globalización, en las afueras de Lyon, Milán y Francfort, sofocada por la
Fuerza Aérea Europea en Junio del 2015.
En la revista se reproduce un resumen de la tertulia radiofónica,
mantenida en 1975, entre el Comisario para el Desarrollo, del Banco
Universal de Recursos, un profesor de Economía Aplicada, de la
Universidad de Berlín, y un asesor de sociología de la Patronal
Internacional de Bienes de Equipo. El texto es una muestra del
“pensamiento socioeconómico” de hace un siglo, que tuvo las funestas
consecuencias que todos conocemos.
(...)
Profesor: No tienen por qué coincidir exactamente los trabajadores con
los consumidores. Los propietarios, comerciantes y cuadros medios
suponen el 34% de la población, ¿no le parecen suficientes
consumidores?
Asesor: Es un porcentaje suficiente, si se trata de mantener la
estabilidad del sistema; me refiero a ganar las elecciones, controlar los
medios de comunicación, la policía y esas cosas, pero no para acelerar la
economía: no aumentaremos el beneficio de las empresas si no damos
entrada a más consumidores.
142
Comisario: ...Ya me dirán entonces cómo se concilian bajos salarios y
aumento del consumo.
Profesor: Habría que incrementar los salarios de los trabajadores por
cuenta ajena; en una economía de subsistencia, como saben, no se
consume: sólo se compra la comida y se paga el alquiler.
Asesor: Incrementar los salarios es, no descubro nada, un recurso de
políticos populistas contra las cuerdas.
Comisario: Y pretende usted, además, acabar con la seguridad en el
empleo.
Asesor: Digamos que postulo una mayor disponibilidad de la mano de
obra.
Profesor: Habrá que esperar unos años a tener robots: se les mantiene
desconectados hasta que se los requiera. Pero los trabajadores, todavía
hoy, son seres humanos, ¿O también postula campos de “concentración
laboral”, como en algunos países del sudeste asiático?
Comisario: Calma, señores.
Asesor: Postulo algo natural y humano: la potenciación de la familia. Se
trata tan sólo de retrasar la edad de emancipación de los hijos.
Simplemente con eso se solucionarían todos los problemas. Se mantiene
a los hijos en la casa familiar por tiempo indefinido. Así pueden aceptar
trabajo con sueldos de mera subsistencia, pero como de la subsistencia
(casa y comida) ya se ocupan los padres, pueden dedicar íntegramente
sus ingresos al consumo.
Profesor: ¿Y cómo se pueden mantener salarios bajos? Harán huelgas y
conseguirán subirlos, ¿O es que pretende disolver los sindicatos de
trabajadores?
Asesor: En realidad son sindicatos de telespectadores; ya hace tiempo
que la televisión los disolvió. Volvamos al presente; gracias al
esperanzador aumento de las facilidades para la circulación de capitales,
se pueden llevar las fábricas a países que ofrezcan menor coste salarial;
es la manera más fácil de evitar que los salarios suban
desordenadamente.
Comisario: Retomemos, por favor, el asunto de la familia. En mi
143
opinión, la permanencia de los hijos en el seno de la familia nuclear
actual, supondría tensiones sociales inadmisibles.
Asesor: No lo creo así. La familia es una institución más flexible de lo
que se cree, sobre todo cuando no se tiene a dónde ir. La convivencia de
dos, y hasta tres, generaciones, pondrá al día a los padres y los hará más
tolerantes; se reducirá en buena medida la incomunicación padres-hijos,
que ha sido, durante siglos, la más amarga experiencia de la vida
familiar. Esta convivencia, hace sólo veinticinco años era impensable;
las tensiones, como bien ha señalado usted, hubieran hecho saltar a la
sociedad civil por los aires, pero, en la actualidad, la vida en familia se
reduce fundamentalmente a ver la televisión, lo que es muy deseable, si
de lo que de veras se trata es de aumentar el consumo.
Comisario: Disiento de usted; los más radicales se echarán a la calle,
acuérdese del sesenta y ocho.
Asesor: Me acuerdo perfectamente: yo estuve allí, y aquellos hechos
abundan en mi argumentación. Éramos todos hijos de familia: no pasó
nada. Los padres de familia se alinearon con el poder, es decir, con los
empresarios, De Gaulle y el PCF; fue un episodio fallido de Totem y
Tabú. Con este tipo de contestatarios, lo más que habrá serán revueltas,
que aumentan la audiencia de la televisión, de ahí la indudable ventaja
de que los trabajadores sigan siendo hijos de familia.
Profesor: Es decir: en ese universo en el que está usted pensando (y que
parece que está proponiendo), de bajos salarios, precariedad en el
empleo y consumo auspiciado por la televisión, la familia será la piedra
angular, o visto desde otra perspectiva, la que haga el trabajo sucio.
Asesor: Oh, lo ha hecho ya otras veces.
Profesor: Es usted un cínico.
Asesor: Y usted no es más que un profesor, apuesto que de plantilla.
Comisario: Calma señores. Me parece, de todos modos, un tanto
inadecuada la displicente manera con la que aluden a la televisión.
(...)
144
Manual de autoayuda para familias de telespectadores empedernidos
El manual se dirige a padres de familias, cualquier familia, tradicional o
moderna, con pareja homogámica o hipergámica, extensa o intensa, bi o
monoparental, con o sin padrastros y/o perros, etc. Se proponen varios
itinerarios, de acuerdo con el grado de irreversibilidad de la intoxicación
catódica.
1. “La televisión es un medio de difusión de la cultura. En el siglo XXI
no se puede vivir de espaldas a este medio”. No pierdan su tiempo
leyendo este manual (ni nada). Vuelvan al telesofá, que va a empezar
la teleserie.
2. “Mis hijos no son de los que más la ven”. Cuantifiquen. Primero
digan cuántas horas diarias cree que son convenientes (Si es más de
una, haga lo que recomendamos en 1). Con papel y lápiz apunten día
a día, durante un tiempo, cuántas horas la ven. Apunten también las
que la ven ustedes.
3. “Si no ven la televisión, mis hijos se ponen insoportables”. Lean este
libro con algún interés; verán que aparecen ustedes en muchos
capítulos, cuando se habla de padres ignorantes, incompetentes, etc.
4. “Llegan a casa, y como no estamos, la encienden”. (¿No saben que
hay unos aparatitos que bloquean el televisor?)Si siempre que llegan
a casa no están ustedes, les proponemos que alegando incapacidad
mental (la parental es manifiesta), se hagan internar en algún centro
adecuado. El Estado se ocupará de sus hijos: no les va a ir peor. (Si
sus hijos son blancos y guapos, abandónenlos en la puerta de algún
rico. Si no lo son, prueben en un hospicio).
5. “Si no vemos la televisión, ¿qué hacemos?”. Hagan lo que les
recomendamos en el punto anterior; en estos centros no faltan
además los televisores.
145
5.15 Relato de un marciano
En el año 2116 se tuvieron noticias de un marciano.
La NASA, en unos papeles secretos, no hechos públicos hasta el
pasado año, ofrecía el resultado de una ardua decodificación, tras
interceptar señales que, partiendo de un país situado al norte del
Mediterráneo, se dirigían inequívocamente al planeta Marte.
Se va haciendo más patente cada vez, decía la NASA en aquel
entonces, que los seres de otros planetas han llegado, hace ni se sabe
cuántos años, a un estado de extrema perfección; su sofisticación les ha
llevado a la incorporeidad; se asemejan a un conjunto de ondas
electromagnéticas, lo que les permite atiborrarse de información y
transmitirla en un santiamén.
El texto interceptado era un informe, militar por supuesto, sobre
los peligros que podría presentar la humanidad, con sus naves espaciales
y su enfermizo anhelo de materias primas, para el planeta Marte. El
estilo del informe es fragmentario, aforístico casi, como si el autor
(quizás es una característica de su cultura) desconfiara de los sistemas,
en el sentido que les daba Kant. Como quiera que hemos entresacado
sólo algunos párrafos relativos a la familia, la ilación del discurso se
dificulta aún más, lo que sin duda es una de las características del
presente libro.
...
“La tierra ha cambiado mucho desde hace algún tiempo. El
paisaje es casi el mismo, rocas, árboles, el mar, pero donde se asientan
los homínidos ha habido cambios importantes, sobre todo en la manera
de producir y dilapidar energía, y en la forma de transportarse y
entretenerse. Se lamentan del poco tiempo que viven pero no saben qué
hacer con el tiempo que les sobra, que gastan en naderías. Sin embargo,
en los aspectos fundamentales (reproducirse, eliminarse, buscar placer y
pasar miedo), los cambios son casi imperceptibles, y es que hay una
institución hecha por el “hombre” (autodenominación de los homínidos
146
preponderantes), con el propósito de que aunque todo cambie, todo siga
igual: la familia.
“Esta es la configuración en la que los terrícolas viven
agrupados, ‘atrapados’ sería más exacto. El nombre familia no tiene
sinónimos, todos los demás colectivos presentan variaciones, como
sociedad-señores-gente, o ciudadanos-pueblo-horda; la única razón que
he encontrado a esta asimetría es que es un nombre problemático para el
que lo pronuncia, y no tienen humor para andarse con tropos.
...
“Sin que ellos lo advirtieran, he hecho a miles de humanos un
Scanner de Tiempo Inverso, técnica que aquí sólo conocen en un grado
muy primario y llaman ‘rastreo del ADN’. Las ecuaciones ajustan las
curvas del decurso con resultados muy parecidos a lo que los humanos
llaman leyes históricas, y es asombroso ver cómo han acertado a dotar
de verosimilitud al relato del pasado, habida cuenta que el rudimentario
modelo que utilizan está basado en la precaria convergencia de
documentos de más que dudosa veracidad.
El Scanner denota secuencias invariables de sucesos, que se
producen con monótona y precisa recurrencia en todos los países dignos
de ese nombre, menos de la cuarta parte de la población terrestre (el
resto vive en estado tribal). Una secuencia típica sería: la formación de
un Estado acaba con Señores feudales y Jefes de tribus; disminución de
la agricultura como actividad fundamental; movilidad de la población
provocada por la industria; aparición de una burguesía que fragmenta la
oligarquía; disminución del poder clerical; Estado de Derecho;
prosperidad; sufragio universal, etc.
“Hice una somera evaluación de estos momentos; algunos son
consecuencia de otros, pero los más se deben al azar de hallazgos
técnicos. Y todo ello en apenas mil años terrestres (diez elevado a menos
once telspams marcianos). La curvatura del tiempo en ese intervalo
muestra ya un radio hipotético, y cuando el Sacanner buscó el centro, me
encontré de nuevo con la familia, como me temía. La familia es el eje
sobre el que todo o casi todo pivota; oigan si no la invariabilidad de los
147
registros sonoros tomados en el intervalo del milenio antedicho: ‘Se lo
voy a decir a papá y te va a castigar’. ‘¿Todavía no está la cena? Yo
llevo catorce horas trabajando, y tú, ¿no has tenido tiempo de hacer la
cena?’. ‘Pam, pam: ¿quién está ahí? (corre termínate la sopa, que está
llamando el coco a la puerta) Coco no vengas, que el niño termina ya la
sopa’. ‘Ya vi cómo la mirabas, ¿o crees que estoy ciega?’. ‘Niña, no te
toques ahí’, ‘Tu madre dirá lo que quiera, pero en mi casa mando yo’,
‘¿Qué horas son éstas de volver a casa?’.
...
“Aunque la familia es la institución que más se cita, los
‘humanos’ (autodenominación de los hombres) tienen otras, que son
muy difíciles de definir. Porque hablan de Sociedad y Estado como si
fuesen contrapuestos, aunque otros dicen que son la misma cosa, pero
no alcanzo a entender la distinción, ni la semejanza, como la que dicen
que hay entre Estado y Gobierno o entre Estado y Nación. En mi
opinión, la Sociedad (o el Estado o la Nación) es un conjunto de
familias, término éste sobre cuyo significado nadie abriga la menor
duda, por lo que imagino que es lo que realmente existe. No entiendo
entonces por qué extraña razón hay ‘sociólogos’ que se ocupan de la
familia; tendría que haber ‘familiólogos’ que estudiaran, a ratos
perdidos, la Sociedad.
...
“Los humanos se comunican principalmente mediante un
sistema de signos que profieren y trazan; le llaman lengua, a veces
idioma, y es algo muy simple y de posibilidades muy reducidas; ellos
no lo creen así, y están orgullosos de su lengua y siempre dispuestos a
pelear por su hegemonía sobre la lengua del vecino. La lengua se basa
en proposiciones que conviene respeten el principio de no
contradicción, que los humanos, no obstante, conculcan a cada
momento. Por ejemplo: consideran a su mujer ‘de segunda’, que no
vale para mucho, ni ella ni lo que hace, pero lo que hace
fundamentalmente es engendrar y criar hijos; este producto sería por
tanto de tercera, por lo que cada veinticinco años, aproximadamente,
148
se descienden dos peldaños, en una escala que sin embargo
(contradicción palmaria) recibe el nombre de evolutiva. (Tampoco
entiendo por qué se enorgullecen de una ‘evolución’ que no comporta
mejoría más que para unos pocos).
...
“Para ‘vivir en familia’ se meten entre cuatro paredes, ‘casas’, y
allí gastan buena parte de su tiempo. Los muros son opacos, y en las
aberturas que hay en ellos, ‘ventanas’, extienden persianas, visillos y
otros artilugios, con los que dicen ‘proteger la privacidad’. Pero me temo
que ocultan algo oscuro y vergonzante, porque, por ejemplo, lo primero
que aprenden sus hijos es el llanto. La vida familiar es muy repetitiva; a
veces sin embargo, por razones que se me escapan, llegan a un estado de
alta actividad, que llaman pasión, en cuyo trance crean una nueva vida,
aunque hay veces que acaban con una de las que había. No obstante, en
general, la vida en familia se les hace tan insoportable que han buscado
y encontrado una salida o alivio: buena parte del tiempo que viven en
familia (a veces todo el tiempo) transcurre con actividad cero, en lo que
llaman dormir.
“Para su reproducción, los humanos realizan cierta clase de
encuentros hombre-mujer. Estos ‘apareamientos’ les producía un ciego
placer, eje sobre el que giraba la sociedad; sin embargo, desde hace ya
algunos años, tales encuentros se conciertan sólo para satisfacer la
‘autoestima’, término que no he conseguido entender (quizás se trate de
una glándula relacionada con la insaciabilidad), pero que no parece tener
relación con la familia (de hecho tales encuentros se le ocultan a ésta), y
evitan en ellos la reproducción, por lo que el planeta se despuebla a un
ritmo que les preocupa.
...
“Odian al otro, odian la sociedad; se pasan buena parte de su
vida odiando. A la ausencia de alguien a quien hacer objeto de este odio,
llaman soledad. Hay individuos que en vez de odiar aman; éstos son los
más odiados por la comunidad.
149
“La familia es una escuela de odios; si se desaprovechan los años
que se pasa en ella, es difícil llegar luego a odiar de manera convincente.
...
“El odio que sienten unos humanos por otros les ha llevado a no
pocas guerras de exterminio, cada una peor que la anterior. Extensas
áreas de dos continentes han quedado deshabitadas y contaminadas para
varios milenios, tras la guerra que mantuvieron hace apenas cien años.
Las causas que esta vez originaron el conflicto fueron el nacionalismo y
la religión, que, naturalmente, son lacras que se imparten en el seno de la
familia. En ellas persisten.
“No conocemos ningún proyecto de acabar con la familia o al
menos desactivar su temible potencial. No vemos por tanto que los
humanos tengan un serio proyecto de emprender viajes espaciales;
tienen primero que ajustar cuentas aquí en la Tierra..”
150
6. Sociología
6.1 ¿Familia según sociedad o al revés?
Erich Fromm, en "El miedo a la libertad" (1941), establece, en la
edición española de 1971, páginas 333 y siguientes:
"...Lo que se acaba de decir también vale para un sector especial
de todo el proceso educativo: la familia. Freud ha demostrado que las
experiencias tempranas de la niñez ejercen una influencia decisiva sobre
la formación de la estructura del carácter. Si eso es cierto, ¿cómo
podemos aceptar que el niño, quien −por lo menos en nuestra cultura−
tiene tan pocos contactos con la vida social, sea realmente moldeado por
la sociedad? Contestamos afirmando que los padres no solamente
aplican las normas educativas de la sociedad que les es propia, con las
pocas excepciones debidas a variaciones individuales, sino que también,
por medio de sus propias personalidades, son portadores del carácter
social de su sociedad o clase. Ellos transmiten al niño lo que podría
llamarse la atmósfera psicológica o el espíritu de una sociedad,
simplemente con ser lo que son, es decir, representantes de ese mismo
espíritu. La familia puede ser considerada como el agente psicológico
de la sociedad."
Nuestro planteamiento es justo al revés: entendemos la sociedad
como agregado de familias; estamos con Freud en que la niñez, en
familia, forma "la estructura del carácter", y ése será el carácter de la
sociedad, y también el de los padres, que forman nuevos hijos, etc. No
negamos que el padre sea "portador del carácter social de su sociedad o
clase", pero es fundamentalmente portador del carácter formado "en las
experiencias tempranas de la niñez" (que vivió en el seno de una
familia), es decir: es portador del “carácter” de su familia.
Fromm insiste:
"...El carácter social es estructurado por el modo de existencia de
la sociedad...". "...La psicología individual es esencialmente psicología
151
social o, para emplear el término de Sullivan, psicología de las
relaciones interpersonales. El problema central de la psicología es el de
la especial forma de conexión del individuo con el mundo, y no el de la
satisfacción o frustración de determinados deseos instintivos...".
"...Desde nuestro punto de vista, las necesidades y deseos que giran en
torno a las relaciones del individuo con los demás, como el amor, el
odio, la ternura, o la simbiosis, constituyen fenómenos psicológicos
fundamentales, mientras que, según Freud, sólo representan
consecuencias secundarias de la frustración o satisfacción de
necesidades instintivas."
A nuestro entender, como dijimos, la frustración o satisfacción
de necesidades instintivas, que acaece en el seno de la familia, "indivi-
dúa" (y “familiza”, ver 5.12) al individuo de manera irreversible, y lo
deja ya listo, mucho antes de que se entere de la existencia de algo que
se llama sociedad; cuando luego llega a ésta, se va a encontrar con otros
individuos, marcados por las mismas represiones: se socializará como
buenamente pueda, y atenderá a la mayoría de las proscripciones y
prescripciones del nuevo entorno (emitidas por hijos nostálgicos de sus
familias), entre las que figura el formar una nueva familia, en la que
frustrarán la mayoría de las necesidades instintivas de sus hijos, que
luego etc.
Así se ha formado la sociedad, de ahí lo espurio de esta conjetu-
ral reunión de homínidos, todavía arborícolas:
Los baobabs estaban que no se cabía: "Compañeros −dice el
paleolíder−, somos ya bastantes: hora va siendo de organizarse".
"¿Organizarse?..." (Desconfían; nunca antes se había oído en el
bosque tal palabra). "Me refiero a ayudarnos unos a otros, pelear
sólo contra los de los bosques vecinos, acumular excedentes,
reproducirnos con cierta decencia, etc.". "Bien, ¿y cómo se va a
llamar?" (la superstición del verbo primigenio viene de muy atrás).
"Lo llamaremos sociedad, y estaremos todos metidos en ella".
"¿Qué haremos con la familia?" −se inquieta una madre−. "Las
152
reorganizaremos a partir de la sociedad" −concluye el dirigente
innato aunque frommiano.
Todo lo anterior es un excursus, porque no releíamos a Fromm
para rebatir su concepción del individuo a partir de la sociedad (que
relega la familia a asociación secundaria), sino para ver si en su
planteamiento del miedo a la libertad establece alguna relación con el
miedo a la soledad.
6.2 El miedo a la soledad
Fromm inicia su "El miedo a la libertad" con unos refranes del Talmud;
lo imitamos con un poemilla que bien podría encabezar este panfleto:
Asomeme al precipicio: / se divisaban grandes espacios de
libertad. / Sobrecogime sobremanera: / di media vuelta, corrí hacia mi
casa, / e iba gritando: madre, ¿dónde estás?
(XIV apócrifo de Ben Djaliah)
Tras su incursión en el Talmud, Fromm va directo al grano:
"...La tesis de este libro es la de que el hombre moderno, liberado de los
lazos de la sociedad preindividualista −lazos que a su vez lo limitaban y
le otorgaban seguridad−, no ha ganado la libertad, en el sentido positivo
de la realización de su ser individual, esto es, la expresión de su
potencialidad intelectual, emotiva y sensitiva. Aun cuando la libertad le
haya proporcionado independencia y racionalidad, lo ha aislado, y por
tanto lo ha vuelto ansioso e impotente...". Así encara el problema del
"abandono de la libertad" y la consiguiente tolerancia o adscripción al
fascismo.
Cuesta pensar en las masas de los años treinta, frustradas por no
haberse realizado en la "expresión de su potencialidad intelectual,
emotiva y sensitiva". Cuesta pensar que alguna vez las masas hayan sido
153
permeables a la incitación a la libertad, término acuñado a lo largo de la
historia por ciudadanos griegos ociosos, padres de la iglesia, clérigos
escolásticos, nobles renacentistas, ilustrados dieciochescos de salón y
profesores alemanes de filosofía. ¿Y qué libertad?, porque hay más de
una: posibilidad de autodeterminación o de elección, acto voluntario,
espontaneidad, margen de indeterminación, ausencia de interferencia,
liberación frente a algo, liberación para algo, realización de una
necesidad. ¿Y qué clase de libertad? ¿personal, pública, política, social,
de acción, de palabra, de idea, moral...? (Ferrater, 1979).
No hay mucha gente que entienda estas ideas, y hay una
evidencia histórica: la libertad es un concepto social, en cuanto que se
ejerce siempre "contra" los otros: libertad contra los que nos oprimen o
libertad (¿de circulación de capitales?) para oprimir a otros, y se puede
pasar de una a otra en un periodo muy corto:
A la vera del río Níger / rompimos las cadenas de nuestra esclavitud, / y
pusimos un negocio / de tráfico de esclavos, en Tombuctú.
Petit Pierre Ub-Ankamele (1776)
Hemos de mencionar loables excepciones: los individuos libres
que arriesgan su vida para que otros sean también libres.
Si la libertad es un concepto social, la soledad en cambio es una
evidencia individual, y también un poco social, porque se está libre "sin"
los demás. A menudo se confunde una y otra: el anuncio de un coche
con el que subir a un monte y ser libre porque allí arriba no hay nadie:
no se es libre, se está solo; el psicópata que se carga a su jefe y
compañeros, y luego a su familia y vecinos: al fin libre, dice; no: al fin
solo. Y esta soledad está bien para un ratito, luego pesa y se termina
haciendo insoportable; así ocurre en las cárceles, en las que, perdida la
libertad, se condena al preso a la soledad de la celda de aislamiento.
Muchos antropólogos postulan que el miedo humano a la
soledad es consecuencia de los millones de años en que fuimos presas de
innumerables depredadores; el miedo a la soledad del niño es su acertada
154
suposición de que solo no sobreviría, sumado al posible inconsciente
jungiano del miedo al depredador. El miedo a la soledad en la celda de
aislamiento es el suplicio de no poder descargar el cerebro, mediante un
acto comunicativo, de la incansable cantidad de discursos que genera,
algunos de ellos repletos de fantasmas amenazantes, más la suma del
miedo al depredador y al abandono parental.
Volvamos a Fromm: "La posibilidad de ser abandonado a sí
mismo es la amenaza más seria que experimenta el niño". La extrema
dependencia del niño durante años y años, muchos más que las crías de
cualquier otro mamífero, le hace internalizar este miedo a la soledad.
Sus padres no se privan de amenazarlo con ella, y este recurso se revela
utilísimo para la represión instintual y la sujección-posesión del hijo de
por vida. El miedo a la soledad configura el gregarismo, actitud social
que se instaura por tanto en el seno de la familia; se sale de ella con
notoria predisposición a ser individuo-masa, que enseguida encontrará
organizaciones en las que enrolarse como tal, desde equipos de fútbol
hasta partidos políticos autoritarios, y no es casual que en todas ellas se
prometa: seremos una gran familia.
El fascismo ofrece lo que muchas otras organizaciones a lo largo
de la historia: seguridad a cambio de dependencia; a la libertad apenas se
la nombra y la soledad sobrevuela la escena trazando círculos
expectantes.
Pocos padres educan a sus hijos sin chantajearlos con la soledad.
También son pocos los padres que los educan para que nadie los pueda
chantajear con el miedo a ella; según nuestra experiencia, tales padres, y
luego sus hijos, son notorios antifascistas, perseguidos por el poder, pero
sobre todo hostigados por las masas, las que en España proferían un
grito del que seguramente Fromm, que hablaba español, tuvo noticia:
"Vivan las caenas".
155
6.3 El aprendizaje de la soledad
En el epígrafe 6.10 nos referiremos a una de las aportaciones más
conocidas de Lacan: el momento en el que el niño atisba la imagen del
otro, la realidad del otro, para acabar descubriendo que la imagen no es
real. Hablaremos aquí de otra de sus aportaciones, no menos relática: el
arribo al orden simbólico.
En el origen están las observaciones de Freud sobre el juego de
un niño, que hacía desaparecer un carrete diciendo “O” (en alemán
fort, fuera), y lo volvía a sacar, exclamando “A” (da, ahí está). El
juego fort-da, que se da en muchas culturas (“cú-tras” en castellano),
es, a juicio de Freud, la puesta en escena de la salida de la madre y su
reaparición (Azouri, 1992); gracias a este juego, el sujeto anticipa y
domina la ausencia-presencia de la madre, cuya marca no tomará su
significado más que con la llegada al mundo del lenguaje.
Si la ausencia de madre contribuye a que el hijo se adentre en
el lenguaje, otras soledades le aguardan que le harán enmudecer de
desconcierto, y su primer impulso será volver a casa con su madre.
Corren tiempos de empobrecimiento del lenguaje (de seguir así, en
dos generaciones más hablaremos como chimpancés); algo tendrá que
ver con el esfuerzo constante para huir de la soledad, y el espectacular
aumento del gregarismo.
Pero no hay actividad importante que no tenga una dosis de
soledad, un estar a solas con uno mismo; ocurre con el estudio, el trabajo
o la creación artística. En nuestra opinión, el fracaso escolar, la baja
productividad, y el empobrecimiento de la expresión artística es el
resultado del escaso aprendizaje y práctica de la soledad. Se debe
también al hacinamiento en las ciudades; los campesinos pasaban mucho
tiempo solos sin mayor problema, mientras que estar solo en una ciudad
se considera una enfermedad, una desgracia; al que está solo se le
compadece, se le acompaña, y si se niega, si dice que está bien así, se le
considera un “raro”; alguien de quien no conviene fiarse.
156
No solamente no se enseña a los niños a vivir en soledad, sino
que se les amenaza con ella, se les castiga con aislamiento. Surge la
pregunta: ¿Acaso es posible enseñar a estar solo? Tal vez no, pero se
aprende a estar solo, si la enseñanza es a contrario: hacer ver que si
durante un rato no se está acompañado, no pasa nada, ampliando poco
a poco la duración del rato.
Este aprendizaje es fundamental para que la persona se
responsabilice y alcance una ética autónoma, para que la familia sea
un bello tiempo para rememorar, y no un lastre. Las personas que se
encuentran bien a solas, necesitan estar en esta situación con cierta
frecuencia, y consideran un serio inconveniente el no poder estar a
solas cuando lo desean; para la mayoría de las personas, la soledad es
una desgracia, y cuanto menos, mejor. Es mucho lo que se pierden.
Stanislas Ustliav (1963):
Nunca podrás apreciar la belleza de la negra noche y el insondable
misterio de su silencio lleno de sugerencias, que son profundas
hasta para el más iletrado de los mortales que se recline en
un tronco y mire el discurrir de unas pocas nubes tras la lluvia
que abrillantó un cielo donde las estrellas nítidas infunden la
quietud de lo irreversible a larguísimo plazo.
Nunca recorrerá tu piel el sentimiento del tiempo infinito que te
aguarda, y del que tu vida es sólo un pequeño e intenso efluvio
que el tiempo te cedió para que te agitaras en su seno soñando
el pausado movimiento atemporal.
6.4 La pareja
Una pareja no es una familia, mientras no haya hijos. Una familia es
siempre un espacio de confinamiento y poder; mucha es la preparación
psicológica, habilidad y dedicación que han de tener los padres para que
sus hijos salgan de tal espacio sin tara alguna. La pareja es siempre el
157
primer paso para la posterior familia, y bien conocida es la escatológica
ecuación de Evans (1938): “Cuando la pareja es una mierda, la familia
subsiguiente es una mierda elevada a un exponente nunca menor a dos”.
En Occidente, suele iniciarse el emparejamiento al constatarse
que existe amor recíproco. Evidentemente, pareja y familia son
complejas asociaciones, pero al menos son tangibles: el amor no lo es en
absoluto: “El enamoramiento es el momento crucial; la sintomatología
es infinita: ‘El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada’,
‘Aleatoria evanescencia en cada encrucijada de la eternidad’. Al ser el
amor la más inasible de las invenciones, sólo cabe enunciarlo, y a duras
penas, mediante metáfora in absentia: aquélla que sólo alude el término
imaginario. La gente poco ejercitada en la poesía trata de ‘reducir’,
miserablemente, esta obligada metáfora con un pragmático ‘te quiero’,
de ilusoria clarividencia performativa”. (Escudero,en preparación).
Enamorarse está al alcance de cualquier indocumentado(a), pero
es gozoso asunto en el que la Sociedad y el Estado no debiera
inmiscuirse. En la formación de una pareja, el Estado sí se interesa,
desde la Antigüedad, en la que “Siendo una ‘transacción privada’,
acarreaba ‘efectos de derecho’, por lo que la ciudad sancionaba la unión,
bien por medio de un funcionario o un sacerdote.”, (Foucault, 1984). Era
un control necesario: de alguna manera había que legitimar a los nuevos
ciudadanos y la transmisión del patrimonio.
Por supuesto que, secularmente, toda unión en pareja era para
fundar una familia. La pareja de “ya veremos luego si tenemos hijos o
no” es un invento muy reciente, y es (en nuestra opinión) una de las
creaciones culturales más importantes de la humanidad, siempre, por
supuestísimo, que se forme entre personas libres, es decir, ambos
miembros con cualificación laboral, alta posibilidad de tener empleo y
moderada dependencia afectiva hacia los padres. En la formación de esta
pareja está la aceptación del otro como igual; la transacción y el pacto,
que es tanto como decir la renuncia de uno mismo a parcelas de su
individualidad poco gratas al otro miembro; la ayuda mutua; el
verdadero altruismo, el que no espera compensación; el compromiso
158
moral, aceptando la sociedad circundante; el compromiso ético,
aceptando que el otro es parte ya de uno mismo, y el compromiso tácito
de que si, por cualquier circunstancia, la infelicidad se asienta, hay que
levantar el vuelo. Si la mayoría de las parejas fuera así, y tras dos o tres
años de navegación decidiera tener hijos, la sociedad sería muy distinta,
tanto que este libro apocalíptico no tendría sentido.
En la cara opuesta está la pareja “de conveniencia”, montada
para follar, o pagar un solo alquiler, o porque se huye de la soledad, o
por la presión de los padres de los emparejados (que no cesarán de
entrometerse), o porque él no sabe cocinar ni le gusta planchar, o porque
a ella se le pasa el arroz. El que estas parejas tengan hijos es sobrado
motivo para exiliarse uno, lo que no sabe nadie es adónde.
6.5 El constructo familia
Imaginamos que, a estas alturas, alguien versado en el asunto habrá ya
investigado la formación del "constructo familia". Mientras llega a
nuestras manos el tal estudio, proponemos aquí una hipótesis, confiando
en que su verosimilitud rellene en algo las carencias gnoseológicas.
El paquete de lo que un individuo "sabe" o cree saber consta de
dos subpaquetes: lo que aprendió por pura impregnación-imitación y lo
que le enseñaron. Lo aprendido mediante enseñanza es sólo una pequeña
parte, que puede ampliarse u olvidarse y no forma parte de la esencia,
entendida ésta como "lo que uno no puede dejar de ser". Cualquiera
puede dejar de ser, por un rato o para siempre, camionero, secretaria o
contable: lo que le enseñaron, pero nadie puede prescindir del
subpaquete de la imitación, aprendido en su mayor parte en el seno de la
familia, durante los primeros y decisivos años de vida. Es además lo
último que queda, como un poso maligno, en un cerebro carcomido por
la falta de riego o el alzheimer.
Es pues allí, en el ineludible ghetto de la familia, donde el
individuo aprende que la familia no es una posibilidad, sino el puro y
159
único ámbito de lo posible. "La familia me marcó", se dice a menudo
como fácil coartada para eludir la responsabilidad de actos ominosos,
y se abarcan en la frase varias acepciones de marcar: la del defensa
que no deja tocar bola, la de la cicatriz recurrente del conflicto
psíquico y la del hierro del propietario.
El tiempo para la imitación se acaba, y el correspondiente
subpaquete deviene esencia inmutable e imposible de arrojar por la
borda. Se llega entonces a considerar tal lastre como una parte de lo real,
inserta en otra categoría no menos desgraciada: lo normal.
Orgánicamente ocupa una determinada zona del cerebro, comprimiendo
otras partes; es semejante a un tumor, de pequeño tamaño pero de
efectos inconmensurables. Se sabe que tiene conexiones de salida,
muchísimas, mas no de entrada: es inasequible a las críticas o a
cualquier razonamiento que le haga perder tamaño hegemónico: es, en
términos biosociológicos, un centro emisor de pensamiento mítico.
Pensamiento que se convierte en acción la casi totalidad de las veces, y
siempre inserta en una estrategia de perpetuación por contagio
inoculativo, como en "Alien”.
La idea de la familia como el mejor, y hasta único, lugar posible
incurre de lleno en la definición de mito: modelo no auditable; tal
modelo será el origen de una institución en la que se acometan prácticas
tampoco auditables. El Estado la vigila muy de lejos, sin inmiscuirse
más que cuando afloran algunos de sus efectos más virulentos,
moratones de niños o cadáveres de madres. (También estos niños
formarán de mayores una familia, donde esperan poder dar lo que no le
dieron −¿atizaron?− a ellos.)
Los "resultados" de la familia sólo son conocidos por la
enunciación triunfalista de los padres y los comentarios malévolos de
allegados y vecindonas. La madre es siempre la más pertinaz
propagandista de los logros de sus hijos. Hay una anécdota que Stilton
(1977) supo convertir en categoría. El conocido "Victory Parade
Syndrome" (VPS), que tanto ha significado en la consolidación del
tratamiento de choque del complejo de Yocasta, proviene de un viaje
160
que Stilton hizo a España en su juventud; asistió a un desfile del ejército
español, conmemorando la victoria fascista y desplegada la infantería de
nueve en fondo. Había un soldado que ostensiblemente llevaba el paso
cambiado; dio la casualidad de que la madre del chico estaba próxima a
Stilton, quien le oyó decir, llena de satisfacción: "mi hijo es el único que
lleva bien el paso".
La primera y principal función de un Poder digno de este nombre
es perpetuarse; si para conseguirlo no encuentra mejor manera que el uso
de la fuerza, sus días están contados. El Poder ha de demostrar que su
existencia es un fenómeno natural; delega buena parte de este trabajo en
la familia; en ella se consigue que el discurso mítico conforme las
infantiles cabecitas en la idea de que este espacio es reducto ineludible
de felicidad, y que el que lo pierde cae en la desgracia irrestañable. El
cabeza de familia teoriza y lleva a la práctica su teorización en un mismo
acto performativo; de sus resultados a nadie tiene que dar cuenta:
advierte con monótona insistencia de que “no hay posibilidad de
felicidad fuera de la familia” (ni siquiera fuera de su constructo). Los
que claman contra esta institución son tratados como peligrosos herejes,
que conculcan algo más importante que el dogma: el modelo, que en
este caso es más que un modelo: es la única ventana por la que se ve el
mundo, y más que una ventana: es el irrenunciable esquema perceptivo
de lo que acaece: el esquema con el que se aprehende inscribe y
certifica... lo natural.
6.6 Más sobre familia y sociedad
Retomamos aquí el hilo de lo dicho en “Familización” y “¿Familia
según sociedad o al revés?”. También en el “Relato del marciano” se
hizo una alusión al asunto.
Es difícil encontrar planteamientos en los que siquiera se
insinúe que quizás familia y sociedad no sean la misma cosa.
Vigotsky, por ejemplo, y salvando las distancias, habla de la
161
indudable influencia de la sociedad en el niño; en lo que hemos leído
de él hasta el momento, no hemos encontrado ninguna alusión a la
influencia de la familia.
Nuestra posición al respecto es muy distinta: el niño recibe
todas sus enseñanzas de la familia; a la sociedad se incorpora mucho
más tarde, si se incorpora, porque muchas personas consideran la
sociedad como algo extraño a ellas, un espacio al que no hay más
remedio que concurrir para el intercambio de fuerza de trabajo y
productos, y luego deprisita a casa. Si el intercambio fuera mediana-
mente justo, serían simplemente a-sociales, pero la mayoría trata de
obtener ventaja, y si obtienen un beneficio claro, no les importa que la
sociedad se hunda; son antisociales.
Los padres reciben de la sociedad un trato que ellos consideran
injusto; dada la infatigable pulsión de incremento infinito de la
autoestima, nadie cree merecer lo que le pasa. La tentación de hacer
un reducto bien aislado, y sobre todo distinto, de lo de fuera, es muy
común, y muchos son los que tratan de ponerlo en práctica.
Talcott Parsons (citado por Flaquer, 1998) ya advirtió en los
años cincuenta de que la familia no constituye un microcosmos que
refleje la sociedad, sino que “se trata de un subsistema diferenciado
del resto de la sociedad, y que por tanto tiene una estructura y unas
reglas propias”.
De acuerdo con lo expuesto, es casi imposible que los procesos
educativos que se viven en la familia sean conducentes a establecer
similitudes con lo exterior; más bien se trata de establecer claras
diferencias.
En ese contexto nace el niño, y pasa sus primeros años viendo
cómo sus padres entran en casa a resguardarse de lo de afuera, a lo
que se refieren como algo donde siempre hay sinsabores y a menudo
peligros. En estos primeros años, cuando sale de casa no se deja allí a
la familia: la lleva encima; siempre va acompañado por su madre,
padre o los dos, que no se sustraen de dar su sesgada versión de la
sociedad y lo social.
162
Se supone que uno sale de la casa familiar, va al colegio y
comienza a socializarse, algo así como saltar al agua desde tierra y
aprender a nadar, pero no es así en absoluto; tras cinco años, por decir
un número, de vivir en familia, ir a un sitio en el que se va a estar
rodeado de hijos de familia criados con idénticas pautas, es solamente
ir a una familia más grande, que no es poco, y quizás sea toda una
definición de sociedad, aunque haya psicólogos que se empeñen en
que una familia es una sociedad en pequeño. Para socializar habría
primero que desfamiliar, proceso similar al de la descompresión de los
buceadores.
En los países ricos, se intenta con los delincuentes, aislados de
sus ambientes conflictivos, hacer una “reinserción social”. En cierto
modo eso es lo que se intenta con los niños en los colegios, para que
abandonen las prácticas familistas y se conviertan en individuos
sociales. Es muy difícil; casi siempre vuelven a las andadas.
[Nota del 2013. El “Gen egoísta” de Dawkins (muy
recomendable), lo leí en el 2006. Su dicotomía genes-memes refuerza
nuestras hipótesis]
6.7 La trivialidad apasionada
Partimos de que existe en el hombre la imperiosa necesidad de
relacionarse con el prójimo y, por tanto, hablar. Tal necesidad está
siempre dictada por el genoma: “si no hay relación no habrá
reproducción, de modo que muévanse, señores”. En este aspecto el
genoma no recibe la realimentación de si se está o no en disposición de
engendrar, por ejemplo debido a la edad: “establezcan contacto −dice la
orden− donde sea: en la discoteca, la cola del paro o el geriátrico”.
Desgraciadamente la selección natural penaliza a los retraídos: se
extinguen sin remedio, por lo que cada vez hay más gente insoportable
que aborda a cualquiera no importa dónde.
Nos relacionamos con personas, animales o cosas, y les
"hablamos", con palabras o cualquier otro sistema de signos, en una
163
semiorrea inacabable, e imprescindible para no encontrarnos mal (el
miedo a la soledad está relacionado con este afán genómico, por eso se
inculca con tanta facilidad en el seno de la familia.)
A la hora de reproducirse conviene no haber muerto de hambre
antes, por lo que el dictado del genoma se aparta a ratos de su pulsión
copulativa primordial, y la comunicación se establece entonces con
ánimo de pertenecer a un grupo de producción-consumo, suspendiendo
por un momento el miedo/odio al otro; se socializa el individuo en el
toma y daca de la transacción económica, de ahí que la cultura aflorara
en pueblos de comerciantes, no de cazadores, pastores o guerreros.
Dejando a un lado los casos extremos de personas que hablan a
solas o a su perro, la comunicación precisa de un referente común
abordante-abordado. Un individuo de escasa instrucción no cuenta más
que con unos pocos referentes: la familia (en este caso sólo como campo
de reclamación y descreencia), el trabajo (fábrica, oficina, u hogar, si
tiene la desgracia adicional de ser ama de casa), el equipo de fútbol, la
televisión basura (pleonasmo) y la revista "Hola" (sobre la que nada
diremos, por temor a sus abogados). Estos serían referentes básicos; hay
unos pocos más, como pléyade auxiliar: parece que va a llover, al hijo
del vecino le han abollado el coche, y un corto etcétera. El contexto
común se vuelve referente de la comunicación, porque entre personas de
acendrado analfabetismo funcional o que no leen (noventa por ciento de
la población), no existen referentes que no se hayan vivido, y la sarta de
lugares comunes revela la acendrada superficialidad de la irrelevancia
con que la banalidad trivializa el discurso de lo obvio, reafirmándolo así
y generando el prestigio de lo irreemplazable (por ejemplo: un mundo
sin familia en qué cabeza cabe).
Otro dictado del genoma, por si aconteciera la inminencia de la
posibilidad de la cópula, situación competitiva en la que habría que
luchar contra el otro/a: hay que tener bien entrenada la agresividad,
instancia además de enorme eficacia a la hora de conseguir el sustento.
La agresividad es el origen del apasionamiento: exorcismo contra la
presencia de la sombra del otro, que se proyecta en el objeto del deseo y
164
desencadena abigarrada secuencia de esteroides y péptidos, testosterona
y luliberina: la neuroendocrinología de las pasiones (Vincent, 1987), es
más creíble que el amor trovadoresco y los romances fílmicos.
Tendríamos pues dos pulsiones ineludibles: comunicación y
apasionamiento; su realización no desdeña, más bien anhela, adentrarse
y reafirmarse en el bucle de la redundancia: la familia. El espacio de
confinamiento facilita la cháchara; se discute interminablemente en
familia sobre las peripecias de la familia propia y de las circundantes, se
apasionan en la inagotable execración de personajes y conductas; la
familia deviene así al mismo tiempo contexto y referente de la
comunicación, que se interrumpe con frecuencia para adentrarse en una
redundancia más: ver la televisión (sobre la banalidad en los mass-media
y en sí misma, recomendamos el libro de Pardo, 1989), llegándose así a
cotas de trivialiadad apasionada que harían parpadear de incredulidad al
marciano de 5.15, de tener éste ojos o incredulidad.
Por muy elemental o descerebrada que sea una persona, no
puede sustraerse a varias sesiones diarias de comunicación apasionada.
En los transportes públicos, salas de espera de la seguridad social y
demás lugares donde la presencia de los otros es ineludible, la cháchara
trivial se apasiona por oleadas; sus emisores en absoluto intentan pasar
desapercibidos, por lo que es fácil realizar un análisis de contenido.
Según nuestras mediciones, el 65% del tiempo de esta cháchara
lo ocupa el referente familia propia, y la casi totalidad de este espacio se
destina a mostrar el desagrado del sujeto ante la actuación de los
restantes miembros; las pocas manifestaciones de agrado que anotamos
se referían a lo crecidito o guapo que estaba algún sobrino o nieto.
Echamos en falta una ambiciosa “Teoría de la vulgaridad”, de la
que ojalá hubiera podido ocuparse la inteligente e inmisericorde pluma
de Pierre Bourdieu, tristemente desaparecido mientras escribíamos estas
páginas; en ella estamos seguros de que la familia ocuparía una buena
parte del texto. Porque, en general, la estética que muestra la familia es
todavía más deplorable que la ética que en ella se instaura, como
corresponde a un colectivo en el que predomina la dejadez y falta de
165
horizontes. Nos podrían argüir que las grandes y bellas familias
viscontianas tampoco son instituciones ejemplares; bien, pero no hay
muchas; no costaría demasiado declarar a estas pocas familias
patrimonio artístico de la humanidad, y comenzar de inmediato a
amortizar las restantes.
6.8 El culebrón, el perdón, y los pueblos mediterráneos.
El libro de González Requena (1988), sobre la televisión debería
ser prescrito por la Sanidad Pública a los telespectadores en trance de
lobotomización mass-mediática. Transcribimos un párrafo; pertenece al
epígrafe titulado: "El culebrón: hipertrofia cancerígena del relato".
"...Pero además, el universo del culebrón es antes que nada un
universo familiar. La primera explicación de tan peculiar como
recurrente fenómeno puede encontrarse en la estructura misma de su
formato: las relaciones familiares permiten mantener lazos estables entre
los personajes, que eviten la lógica dispersión que los intensos conflictos
que los oponen debieran generar. Como se sabe, sólo hay un lugar donde
la más cruel de las agresiones, donde el más odioso de los insultos no
conduce a una ruptura definitiva: la familia. Es así posible que después
de traiciones, golpes bajos, desfalcos y adulterios sin fin, el conjunto
−familiar− de los personajes se reúna periódicamente en las cenas,
aniversarios y fiestas familiares: las redes familiares introducen, en
suma, una tensión centrípeta que frena las tensiones centrífugas que los
conflictos debieran generar, y hacen posible, paradójicamente, una
permanente e indefinida producción de nuevos conflictos...".
El perdón, como se ve, cohesiona la familia y alarga los
culebrones hasta lo impensable.
El perdón de los pecados no es un invento cristiano; aparece en
época muy temprana en Mesopotamia, y después en Egipto e Israel; tal
parece que sea una práctica "mediterránea", región donde las familias
presentan una cohesión difícil de quebrar. Los cismáticos luteranos y
166
calvinistas se apresuraron a abolir el sacramento de la confesión: el
perdón era una práctica que contrariaba el espíritu del capitalismo
(Weber, 1901): ¿Cómo hacer negocio perdonando las deudas o sin
prescindir del empleado que no cumple?
Racionero (1983), arremete contra los pueblos germánicos,
"bárbaros del norte", por su desmedida laboriosidad, en comparación
con los pueblos mediterráneos, "depositarios de la tradición humanística
de la medida y el ocio". ¿Es también el perdón una tradición
humanística?
Los mediterráneos, desde su asoleada vagancia, perdonan todo,
una y otra vez, las veces que haga falta, excepto, obviamente, lo que
consideran imperdonable, como lo es la infidelidad de la mujer. Esta
característica sume a familia y sociedad en una malhadada
configuración: mujeres vigiladas y oprimidas y reivindicándose como
madres, perdonando a hijos que las idolatran y no perdonan a las demás
mujeres. Más (nos) valdría que fuera al revés, que lo único que
perdonaran fuera la “infidelidad”; aparte de algunas incertidumbres en la
asignación de la parentela, los hombres estarían más relajados,
disminuirían las enfermedades coronarias y aumentaría la productividad.
Pero no es cierto que la infidelidad sea lo único que no se
perdona en el Mediterráneo: no se perdona cualquier trasgresión que
ponga en duda el papel preponderante del padre en la familia patriarcal,
y en el culebrón, tras la habitual bronca y consiguiente perdón, el
patriarca vuelve a sentarse inmutable a la cabecera de la mesa,
esplendiendo un nimbo de fulgor autoritario.
6.9 La bronca Entre las “tensiones centrífugas”, según la denominación de González
Requena en el apartado anterior, la más frecuente es la bronca, figura
también muy “mediterránea”, aunque también la haya en la mayoría de
las culturas. Se diferencia de la discusión en que no se trata de llegar a
167
una conclusión o acuerdo, sino de que los participantes se reafirmen, se
recargue la autoestima y descarguen las tensiones. Es un tipo de relación
que se da en la familia, donde se grita e insulta al oponente-allegado en
términos y actitudes que fuera del ámbito familiar serían una agresión
imperdonable y originarían el final de la relación.
La bronca familiar, como todo lo que ocurre en esta institución,
impregna los usos sociales, de tal manera que cuando se visita un país y
se oyen gritos en mercados y bares, bocinazos en los semáforos, y se han
de soportar malos modos de funcionarios y taxistas, es fácil adivinar lo
que ocurre en las casas a la hora de la cena. Hay quienes llaman a estas
manifestaciones “pasión de pueblos que están vivos”, inexactitud que
pasa por alto que se trata de claras expresiones de odio y desprecio hacia
el otro, e incapacidad de apreciar o amar a nadie, típicas lacras sociales
de los países donde predomina la familia fuerte. Sus habitantes se
relacionan fundamentalmente entre miembros de la familia, y forman
grupos (pandillas, cuadrillas, peñas, etc.) que reproducen los usos
familiares, y donde, por tanto, menudean las broncas, el perdón, la
envidia, la maledicencia, más broncas, reconciliaciones, y vuelta a
empezar.
Hay también quienes justifican la bronca como una especie de
“higiene social”: se odia, e incluso se agrede, dentro de la familia y se
está luego más relajado en la sociedad. Lamentable y funesto error,
propio sólo de los que ignoran que la sociedad es un conjunto de
familias, y que los usos de éstas serán los que configuren los de
aquélla. No se podrá erradicar el odio y la agresión en la sociedad
mientras sean figuras habituales en la familia; la aceptación de la
bronca, aunque sea como mal menor, es expresión de lo lejos que se
está de alcanzar unos umbrales de empatía y solidaridad sociales.
6.10 Contra la madre
En una columna de EL PAIS, allá por el 2000, Haro Tecglen arremetía
contra un tal Álvaro Vargas, (citamos de memoria): “De las muchas
168
cosas deleznables que ha creado el comunismo, la más insufrible es,
sin duda, el anticomunismo”. Haciendo una homología, nos atrevemos
a plantear la sospecha de que lo peor que ha dado la familia patriarcal
es la madre.
Este libro se podría haber llamado “contra la madre”, si
hubiéramos hecho un corte sincrónico y hubiera aparecido ésta
desprovista de su malhadada génesis. Como señalamos en 2.1, la
madre homínida (luego hablaremos de la humana) ha de parir a sus
hijos y cuidarlos durante un tiempo mayor que los demás mamíferos.
En nuestra (panfletaria) opinión, tal exceso de tiempo es el que
conlleva que los hombres sean depredadores tan temibles y que estén
acabando con tierra, mar y aire. ¿Por las malvadas enseñanzas que las
madres perpetran? ¿Por la tremenda fiereza que les introyectan? Nada
de eso y todo lo contrario: es debido a la felicidad y plenitud que se
alcanzan en los inolvidables años de la convivencia madre-hijos;
cuando esta convivencia cesa, los hijos vagan añorantes, acobardados
e insatisfechos, despreciando a las hembras que consiguen y luchando
para conseguir a todas, para lo que pelean con sus congéneres con
malas artes. La única hembra a la que realmente aman para siempre es
su madre, pero ésta no se presta: conoce al tipo sobradamente. Los
orígenes del lament de l’amour perdu está datado fehacientemente a
las postrimerías del neolítico inferior, y no es casualidad que
empiecen entonces las invasiones y trastoques de pueblos. (La
antropología-ficción es fuente relática inagotable).
En el momento en que la madre logra sentar a la mesa a sus hijos
a comer (mucho antes de que se inicie el proceso civilizatorio de Norbert
Elías), a la cabecera de la mesa se sienta una extraña figura: un macho
hirsuto y violento que alardea de ser el padre de los pequeños y dueño de
todo y todos: ya tenemos la familia patriarcal y por tanto el género
humano, y el primer y más deplorable producto de esta configuración es
la madre.
En el apartado dedicado a la historia de la familia, se da
cumplida cuenta del irrelevante papel que ha tenido, y tiene, la mujer
169
en la familia patriarcal, que es tanto como decir en los cinco milenios
que llevamos de historia, y qué menos que otros cinco más de
prehistoria. La mujer es muy valorada como reproductora y como
productora de bienes, bastante menos como productora de placer e
ignorada como persona; se la trata como mercancía, se la tutela, regala
o roba, y se la castiga cruelmente cuando concierta pasiones con otro
que no sea su dueño. La antropóloga radical y pionera Loren Dall-
Kurtz ya lo advertía (1911): “…Puede aventurarse, con escaso error,
que si los hijos se recolectaran como los tomates, el infanticidio
femenino habría acabado con las mujeres, los hombres no las echarían
de menos, suspirarían aliviados y se encularían entre ellos, al fin
solos”.
La madre humana tiene reducidas sus posibilidades de
reconocimiento de dignidad (patriarcal) a una sola: ser madre. La
sociedad la conduce a la maternidad casi irremisiblemente, ¿también
la naturaleza? Esto último no está nada claro, como se ve en el caso de
mujeres occidentales con más posibilidades sociales de reconoci-
miento que la de ser madres; muchas de ellas se abstienen de serlo, o
lo son sólo por presiones de marido y familia, de ahí la caída de la tasa
de nacimientos en Occidente, que en muchos países está por debajo de
la tasa de reposición.
Ya tenemos pues a la madre de familia, entrenada y presionada
para serlo desde muy niña; luego denominará al resultado de estas
presiones “innato instinto maternal”. El padre, durante los primeros
años, se desentiende de los detalles de la crianza, sólo comenzará a
intervenir cuando el pequeño tenga edad de entender, sin replicar, las
obligaciones relativas a la sumisión al poder paterno. En estos años la
madre, autodidacta en el oficio y con la complicidad de su propia
madre, moldea a la criatura según su criterio, y sin interferencias. El
resultado es demoledor; el niño queda atrapado para siempre en esa
red, y generalmente incapacitado para mantener una relación afectiva
con otra persona; porque al lado del sentimiento de extrema necesidad
170
(al que llamará amor) que guarda con su madre, las demás sensaciones
le parecen un tanto desvaídas.
El famoso escritor austríaco, propuesto en su día para el Nobel
de literatura y cuyos mejores relatos son autobiográficos, Sigmund
Freud, llamó a esta pulsión complejo de Edipo, cuando se trata de
niños; para niñas sería complejo de Electra, pero sus relatos sobre
mujeres son menos apreciados.
La madre tiene más de un hijo; se desvive siempre por el más
pequeño, que es el más necesitado: los hermanos piensan que están
relegados por el intruso: aprenden a odiar, lo que les crea un sinsabor
llamado culpa y que les llevará, tarde o temprano, a incurrir en
terapias que ya preconizó el escritor Freud.
Las armas que utiliza la madre para poseer a sus hijos para
siempre, posesión que quizás sea la característica más relevante de la
familia, son las del afecto. Merece capítulo aparte (6.15), pero
acabaremos éste señalando que el esquema que estamos planteando
(mujer impelida a ser madre, que se adueña de sus hijos, que sólo la
aman a ella, desprecian a las otras y odian a buena parte de los
hombres) es demasiado simple para ser cierto; pero es tan verosímil
que muy bien podría ser literatura, de terror, por supuesto.
Miles de millones de madres en estos momentos se están
aplicando a la posesión de sus hijos, cuyo número es aún más
incalculable; en dos o tres años el producto estará acabado, y pronto
los nuevos enmadrados recorrerán el mundo atenazados por su
obsesión, que les va a deparar algún consuelo y no poca desgracia.
Sólo entenderán el mundo, parafraseando a Schopenhauer, como
dependencia y representación (de la dependencia), y asentirán con
gesto bovino cuando reciban las para ellos ininteligibles propuestas de
libertad e individualismo; el movimiento de cabeza cesará de
inmediato cuando el mensaje sea de solidaridad.
171
6.11 Narcisedipo
El tiempo se detenía; estaba seguro entonces de que era para siempre. Tampoco el espacio se reanudaba, era suficiente el que había entre tus brazos, tus pechos, tus ojos, tus
labios. Fuera de esto que cuento sólo acechaba el vacío, dolor eterno, desgaje
de toda ilusión, y la boca entumecida en el extremo paroxismo del aullido silencioso
que sólo yo oía, estremecido. Después supe que se llama soledad, congoja irrellenable que está dentro y está fuera, frío clamor de la inexistencia en que me arrastro. Hace ya mucho que desistí de olvidarte con otras; ellas, sin pretenderlo, te magnificaban; resurgías y te interponías con
el sereno ademán de la memoria definitiva, y quedaban agachadas y trémulas ante el atisbo de tu presencia
inexorable. Todas eran nada, y da igual si fueron muchas o pocas, y apenas recuerdo si escaseaban o si se aglomeraban en su
equivalencia deleznable, y recordarlas sólo acrecientan el dolor y alargan el tiempo de este
cautiverio, clavado con hierros en la roca indomeñable de tu ausencia. No estoy, como dicen, atrapado en el espejo de los charcos
mirándome incansable, ¿dónde depositar una brizna siquiera de amor si no hay hueco en el
que no rebose la desgracia? Sólo espero, y esta esperanza me hace no abandonar, que tu silueta o tu desdibujada sombra, tu efluvio quizás, se entrevea, aunque sea un instante, se refleje junto a mí.
172
6.12 Adolescentes: formez vous bataillons
Ante todo, una mirada de comprensión y ternura hacia los adolescentes,
tan petulantes como asustados, tan divertidos como insoportables. Y
unas palabras del psiquiatra Anthony Storr (1997): “El mito del héroe es
un patrón arquetípico con raíces profundas en la psique humana, porque
refleja una experiencia común. Todos hemos de ‘abandonar el hogar’,
cortar algunos de los lazos que nos unen a él y así poder labrar nuestro
futuro en el mundo y construir un nuevo hogar. Puede que eso no
parezca una empresa heroica, pero los ritos de iniciación no existirían si
no hubiéramos sido conscientes de los riesgos que comporta embarcarse
en una vida de adulto independiente. El lento avance del desarrollo
humano desde la infancia hasta la madurez requiere un largo período de
dependencia del cual es difícil desligarse. Todos somos héroes cuando
nos convertimos en independientes y autosuficientes”.
La mayoría de las especies mamíferas, incluyendo los simios,
progresan casi directamente de la infancia a la madurez. Un adolescente
humano es probable que incremente su talla en cerca de un 25%. Bogin
(1990), un biólogo de la Universidad de Michigan, señala que el
beneficio tiene que ver con el alto grado de aprendizaje que los humanos
jóvenes tienen que alcanzar para poder absorber las reglas de la cultura.
“Los niños en edad de crecimiento aprenden mejor que los adultos si
existe una diferencia significativa en el tamaño del cuerpo, porque se
puede establecer una relación alumno-profesor. Si los niños tuvieran el
tamaño que tendrían siguiendo una trayectoria de crecimiento simiesca,
se podría desarrollar una rivalidad física más que una relación alumno-
profesor. Cuando se ha concluido el período de aprendizaje, el cuerpo
‘se pone al día’, mediante el estirón del crecimiento de la adolescencia”.
Esta malhadada hipótesis de la diferencia de tamaño “pedagógica” es
una expresión más de la firme creencia en las bondades de la educación
coercitiva.
173
El adolescente es, sobre todo, prueba fehaciente de la
competencia o incompetencia de los padres. El estado al que llega el hijo
a la adolescencia es el resultado de la educación recibida hasta ese
momento. A partir de ahí poco puede hacerse; no cabe enderezar,
regenerar, y otras expresiones, propias más bien del lenguaje carcelario;
todo lo más, se le puede reprimir, lenguaje de la policía antidisturbios.
En ambos lenguajes acostumbran a pensar y expresarse el patriarca y el
gobernante, que vienen a ser lo mismo.
No parece que los adolescentes tengan ahora mucha prisa, o
interés, en insertarse en la sociedad, saben que les quedan diez o quince
años por delante, a pesar de que actualmente para insertarse el esfuerzo
sea mínimo, en cuanto la sociedad se está adolescentizando, hasta un
punto tal que ha obligado a revisar la terminología al uso:
“Preadolescencia”: a partir del primer atisbo de lucidez, consistente en
ver que la desobediencia a los padres no acarrea consecuencias
insoportables, y además incrementa la autoestima. “Adolescencia”: corto
período entre preadolescencia y postadolescencia. “Postadolescencia”:
desde la adolescencia hasta la muerte del individuo.
A la adolescentización de la sociedad ya se refería Finkielkraut
(1987) en “La derrota del pensamiento”, y el fenómeno no es nuevo; se
trata de una ampliación hacia hornadas más jóvenes del culto a la
juventud, que comenzara al final de los sesenta, propiciada por los
mercaderes, sabedores de que la única parcela de poder que iba a tomar
la juventud iba a ser la del poder adquisitivo: ropa, música, etc.
La fiesta de aquella juventud era una más de los ritos de paso
hacia la madurez, que se dan en todas las culturas, y que, hasta ahora, en
Occidente significaba adiós a la familia de los padres, para incorporarse
al trabajo y fundar otra familia. La fiesta de la adolescencia actual no es
un rito de paso, sino de llegada: bienvenidos a la juventud; no penséis en
el trabajo, que no lo hay y el que hay es una basura, por lo que es muy
probable que no tengáis más familia que la de vuestros padres:
exprimidla con moderación, que os tiene que durar.
174
Esta situación no parece que preocupe demasiado a las partes
involucradas, adolescentes, padres y Estado; se oyen quejas, jóvenes
airados hacen escaramuzas ocasionales, pero no hay por ahora
movimientos de masas. Ante la relajación de la disciplina familiar,
adolescentes y jóvenes han retrasado la hora de volver a casa por la
noche; invaden la ciudad, con desagrado de los mayores; los chicos, más
seguros de sí mismos que lo han estado nunca, hablan a gritos y
protagonizan el espacio urbano. Son insoportables, coinciden todos,
incluidos los padres, pero muy pocos de éstos ponen en la calle a un hijo
adolescente, por insoportable que sea; en cualquier caso el Estado no
tiene previsto hacerse cargo de los hijos de familia rechazados por ésta,
bastante hace con tenerlos en las aulas-guarderías durante veinte años.
Parece como si todos aceptaran la situación, que es preocupante.
¿O no lo es? ¿Y si estuviéramos asistiendo al advenimiento de una
nueva sociedad, una familia total, en la que el padre-Estado se encargara
de un pueblo de adolescentes sempiternos? La adolescencia es el estadio
ideal para una familia que desee perpetuarse idéntica a sí misma, la
concordancia de intereses con el Estado es absoluta; de las tres
instancias, que veremos en 10.2, familia, sociedad y Estado, la del medio
desaparecerá al fin, gracias a una pinza de las otras dos, a las que
siempre ha estorbado.
No es difícil imaginar un Ministerio para la Eternización en el
Poder de los Mismos de Siempre, que encargara un informe sobre la
adolescencia. Los adolescentes (diría el informe):
- Creen que son los reyes del mundo; son por tanto fácilmente
halagables y manipulables.
- Pueden llegar a ser muy violentos, y al haberse quedado anclados en
un estadio de ética heterónoma, podrían utilizarse con efectividad
contra movimientos basados en ideologías trasnochadas.
- Miran sólo hacia dentro, hacia otros adolescentes de su grupo o,
como muy lejos, grupos contiguos. No tienen ningún interés en
ocuparse del exterior. La sociedad no les incumbe, dicen; eso sí: no
les importaría conquistar el Estado.
175
- Están suficientemente mal criados como para no soportar la soledad;
no se ve, por tanto, que puedan pensar por sí mismos.
- Soportan bien el hacinamiento, casi podríamos decir que les gusta.
- Permanecen buena parte del día ante una pantalla, o con auriculares.
- Son ahora más decididos que hace veinte años: incluso están
dispuestos a trabajar en lo que sea, para satisfacer sus caprichos de
consumidores insaciables, sin hacerse preguntas sobre su
dependencia.
El ministro, tras hojear el informe, suspira: “Si lográramos que
donde dice ‘adolescentes’ pusiera ‘ciudadanos’, tendríamos resueltos
todos los problemas. Hay que adaptar la sociedad para que los
adolescentes se muevan cómodos por ella; hay que ser compresivos; no
importa que ellos no quieran madurar: todos nos adolescentizaremos”.
La derrota de la educación, es la primera señal de que la política
del ministro comienza a funcionar: “Los jóvenes no necesitan esforzarse
en trascender su grupo de edad, en cuanto todas las prácticas adultas
están realizando ya, para ponerse a su alcance, una cura de
desintelectualización” (Finkielkraut).
Eran patéticos los “rebeldes sin causa”: ignorantes de la causa de
su rebeldía, en cuanto la conocieron perdieron el interés en la rebelión.
Ahora son más dinámicos; no paran, son rebeldes “sin pausa”.
Amparados por padres menos duros que los de James Dean en la
película, apenas han de asumir riesgos, son casi “rebeldes de gratis”.
Pero son los únicos rebeldes que nos quedan. Tienen una
relación de dependencia-rechazo de la familia, que podría darle a ésta un
buen empujón, hacia su reforma o hacia su final. Manos a la obra, pues.
Queridos adolescentes:
Algunas de las mentiras que os han contado son tan simples, que
me temo que os las habéis creído de puras ganas que teníais de
creéroslas. Estáis en la frontera entre la niñez y la juventud, os han
dicho; la realidad es muy distinta: estáis en la frontera entre la familia y
la sociedad.
176
Para la mayoría de los padres de familia, la sociedad es una
abstracción en la que se pierden; prefieren lo concreto, la familia, donde
son los amos. La sociedad tiene también sus amos, pero allí vuestros
padres tienen que obedecer, y lo que es mucho peor, trabajar duro. En la
familia actual europea, no se vive mal siendo hijo, es decir miembro de
segunda clase (tendríais que haber visto cómo se vivía hace cuarenta
años); en la sociedad es muy distinto: conviene ser de primera, creedme.
No vais a ser de primera, creedme también, porque cada vez hay
menos plazas. Es preciso, pues, que nos preparemos para luchar y
conseguir que los ciudadanos de segunda no seamos de tercera o cuarta.
Si lo conseguimos, puede que decidamos que los de primera no son tan
imprescindibles como quieren hacernos creer.
Presto oído a vuestras conversaciones, y en todas ellas el tema
recurrente hasta lo obsesivo es la familia. No es difícil deducir que no
queréis mirar hacia delante, la sociedad a la que vais, por lo que miráis
sólo hacia atrás. Es natural que tengáis miedo, pero otra cosa es el terror;
porque tener miedo es un muestra de sensatez, y ayuda a buscar
estrategias de lucha, mientras que el terror es paralizante
Los ciudadanos de primera antedichos tienen bastante interés en
que permanezcáis en la familia, por cuestiones socioeconómicas que ya
deberíais empezar a considerar (en este libro se tratan algunas). Vuestros
padres tampoco parecen estar muy en contra de que os quedéis; ahí en la
familia puede, por tanto, que paséis el resto de vuestra vida.
Al que decida quedarse le convendría no empeñarse en
innecesarios gestos de rebeldía; cuanto antes acepte su situación, mejor
le irá. No hay razón para que siga leyendo esta carta.
A los que claramente estén decididos a largarse, nos vamos a
permitir ofrecerles varios consejos:
1. El final de la adolescencia comienza a entreverse cuando se mira
hacia el futuro, y ya el miedo no nubla vista ni os hace volver la
cabeza ciento ochenta grados.
177
2. Basta de polémicas con/en la familia; hasta que no estéis fuera
no podréis ver las cosas claras, entonces, probablemente, no os
merezca la pena seguir litigando.
3. Lo primero, y quizás lo único, que habéis de conseguir para salir
de la familia es acceso al trabajo, que consiste en dos cosas:
alcanzar una cualificación profesional y obtener un empleo.
4. Los que no se esfuercen en adquirir una cualificación profesional
se van a quedar a vivir con su familia hasta ni se sabe.
5. Pero no se trata de cualificarse para ocupar los pocos puestos de
trabajo que hay y los que vengan detrás que espabilen; sería
aceptar la ley de la jungla tras haber conseguido un carnet de
león. Un mundo basado en la desigualdad es un mundo
desgraciado, en el que sólo se divierten los sin escrúpulos y los
descerebrados.
6. No esperéis al momento justo de buscar empleo para lamentaros
de la situación del mercado de trabajo. Echaos a la calle y exigid
reformas de las leyes laborales, para que todos tengan trabajo.
Que no os cuenten historias de productividad y competencia: es
preciso que el trabajo se reparta entre todos, aun a costa de que
los salarios se reduzcan; ¿no es preferible la pobreza a la
indignidad de la permanencia en la casa familiar?
7. Echaos a la calle no un día ni dos; semanas, meses, el tiempo que
haga falta. Sin un solo gesto de violencia; la violencia no asusta
al Estado: lo justifica; recordad que hemos delegado en él el uso
de la fuerza. Lo que le asusta a los gobernantes (que aspiran a ser
los dueños del Estado) es la firmeza, sobre todo cuando se aúnan
convicción y acción.
Serán muchas horas en la calle, y las adolescentes más, porque
tenéis que liberaros del poder de la familia patriarcal, y enfrentaros a una
cultura misógina, presente en todas partes (incluido este libro), y
quitaros además la losa de vergüenza por los milenios de sujeción sin
rebelión.
178
6.13 Muchacho al borde del barranco Muchacho al borde del barranco, acantilado, pretil de puente o ventana
de piso decimocuarto: ¿Adónde vas? Y enseguida la segunda pregunta: ¿dónde estás? Si te vas de viaje son preguntas obligadas, por si no mereciera la pena el esfuerzo de la travesía, o para que no termines yendo al mismo sitio del que piensas partir,
o a uno peor, o a ninguno posible. Pongamos, es sólo un ejemplo (ruego a Dios éste no sea el caso), que
llegaste a la temible conclusión de que la vida es una porquería y no merece el trabajo de vivirse:
saltarías pues de la mierda al vacío y sin dejar quizás apenas rastro: para semejante trivialidad no merece la pena llegarse hasta el barranco,
ventana, pretil, etcétera.. Déjame que intente sacarte del error en que veo te empecinas: Eso que llamas vida, eso que crees vivir, no es un asunto tuyo: se llama
familia; antiquísimo invento, deleznable asociación de intrigantes: no es el mejor lugar para vivir,
créeme; tampoco es buen sitio para malvivir, ni siquiera para sobrevivir. La familia es desde luego un lugar del que conviene largarse, si se
quiere existir de veras, pero tú, que apenas existes, ¿cómo vas a saltar de la inexistencia a la
nada? son espacios tan colindantes que tu dramático empeño resulta a todas luces excesivo.
Cuidado con los gestos heroicos, o tardorrománticos: cuidado con que además de caer de ahí no caigas en el ridículo.
Si llamar la atención es lo que quieres, te defines: es gesto indubitable de atrapados en familias como arenas movedizas.
¿De veras no has pensado en mejor forma de escaparte que tirarte? ¿O pretendes golpearles golpeando tu cuerpo contra el suelo? El mundo seguirá girando, y tú les habrás dado la razón: nadie, de la familia osa largarse, sin acabar sus días tristemente.
179
6.14 El odio
Salen los niños de su casa, con sus carteras, con sus caritas lavadas; bien
peinados por sus madres, en general. Algunos lucen sonrisas; otros, con
ojos de sueño, no terminan de resignarse a que el mundo abra tan
temprano; otros muestran expresión enfurruñada, y en su mirada hay una
lucecita amenazadora.
¿Cuántos de todos estos niños tienen ya su tierno corazón
manchado por el odio?
Odian ya, sin duda, aquellos que han sido o están siendo objeto
de maltrato. Los tres primeros años de vida son decisivos, dice Miller
(1998): “Según los más recientes estudios neurobiológicos, la repetición
de los traumas produce una elevada secreción de la hormona del estrés,
que ataca las zonas delicadas del cerebro y destruye neuronas ya
existentes. En el caso de niños maltratados se ha comprobado que las
regiones cerebrales de las que depende el control de las emociones son
entre un 20 y un 30 % más pequeñas que en el resto de las personas”. Se
refiere Miller a los análisis efectuados a niños rumanos que sufrieron
extremo maltrato, pero análogas deficiencias se han encontrado en niños
aquejados de falta de afecto: “A partir de los experimentos llevados a
cabo en los años cincuenta por el doctor Harlow, se sabe que los monos
cuyas madres eran sustituidas por señuelos, se comportaban
posteriormente de forma agresiva y no mostraban interés alguno por su
descendencia. Los trabajos de John Bowlby sobre la falta de vinculación
primaria (attachment) en delincuentes y las descripciones de René Spitz
sobre los niños pequeños que morían en hospitales sometidos a
condiciones extremas de higiene y sin ninguna asistencia emocional, nos
demuestran que no sólo los cachorros de mono, sino también los
humanos, necesitan a toda costa para su socialización el contacto
sensorial positivo con sus padres. Las observaciones que hicieran
cuarenta años atrás Bowlby y Spitz se han visto complementadas por
investigaciones neurobiológicas. Ahora los investigadores constatan que
no sólo los malos tratos, sino también la falta de contacto físico afectivo
180
con los padres conduce a que determinadas regiones cerebrales, sobre
todo aquellas que controlan nuestras emociones, no se desarrollen”. Esta
pérdida del control emocional impide “el desarrollo de capacidades
humanas tales como la compasión y la piedad hacia el sufrimiento
ajeno”. La falta de estas capacidades es sin duda la antesala del odio, y
muy pocos se quedan en ella.
(Harlow y Bowlby volverán a aparecer en el apartado siguiente,
sobre el afecto).
Los casos que estudia Miller son claros exponentes de bárbaro
maltrato, digamos que de tercer grado, incurso muchas veces en el
sadismo de los mayores. Pero hay también grados primero y segundo, e
intermedios; incluso en Occidente, pocos son los países que tienen leyes
que expresamente prohíban pegar a los niños, y esta barbaridad se
practica en el mundo con una frecuencia escalofriante. ¿Y el maltrato de
palabra? ¿Y la falta de atención, por desidia o incompetencia de los
padres? Larga es la lista de las actitudes que están presentes en la
genealogía del odio, sentimiento controvertido, como veremos.
Según Freud (1915), pasada una primitiva fase de la psique, que
califica de narcisista, el mundo exterior se divide (para el yo) en una
parte placentera, que se incorpora, y un resto, extraño a él, y al que
permanece indiferente. Pero en la medida en que la realidad ajena al yo,
con sus incesantes estímulos, displacenteros, se impone en la experiencia
del sujeto, la indiferencia cede lugar al odio, que aparece así ligado al
reconocimiento del mundo exterior.
“La importancia del odio para la economía de nuestras relaciones
con la realidad es enorme”, puntualiza Castilla del Pino (1978). “Merced
al odio aprendemos a diferenciar el mundo exterior del mundo interior.
Si no odiáramos, si, por el contrario, siempre hubiéramos amado, sujeto
y objeto permanecerían fundidos, los objetos quedarían introyectados en
el sujeto, y éste sin poder discriminar qué es él y qué son los objetos
(...)”. (En términos psicológicos, objeto se refiere a otras personas,
instituciones o cosas).
181
De este odio, “inevitable”, según Freud, para el reconocimiento
del mundo exterior, pasemos ahora a otro odio, bastante evitable.
El odio es un sentimiento. ¿Para qué nos sirven los sentimientos?
Se pregunta Castilla del Pino (2002): para adaptarnos a la realidad de
nuestra singular manera, se responde. “Pero los sentimientos también
sirven para organizarnos la realidad, organización subjetiva (...) La otra
organización es la racional”. De ésta podremos dar cuenta con razones,
de la otra sólo podemos aducir motivos; esta dicotomía organizativa es
insoslayable, y es la base de nuestra identidad, es decir, nuestra
estructura como sujetos.
Es preciso no olvidar que esta construcción está basada en
nuestra percepción, que funciona medianamente cuando se trata, por
ejemplo, de percibir racionalmente un abrelatas, pero que se torna
constructo cuando se trata de conceptualizar categorías tales como
madre, verdad, amor, patria, o eternidad, o supracategorías como el
verdadero y eterno amor a la madre patria.
“Para esto nos son útiles los sentimientos: para articularnos con
la realidad, para saber qué cosas son las que nos interesa aceptar y cuáles
nos interesan apartar de nuestro mundo. A las primeras las amamos, a
las segundas, las odiamos (...) Nuestra vinculación con los objetos lo es
tanto con los que amamos, tratamos de poseer y cuidamos de retener,
cuanto con los que odiamos, tratamos de apartar y pretendemos incluso
destruir de forma que no puedan aparecer jamás en nuestro mundo. No
debe soslayarse el hecho de que el amor vincula con el objeto amado,
pero el odio también, y con el objeto odiado, incluso más poderosa y
permanentemente que con el objeto amado”.
Nuestra identidad está constituida de perceptos, conceptos,
imágenes y sentimientos. “¿Por qué odiamos? Odiamos a todo objeto
que consideramos una amenaza a la integridad de una parte decisiva de
nuestra identidad, es decir, de nuestra estructura como sujetos”.
Consideramos que el objeto odioso: “Nos agredió y nos agrede en
nuestra identidad, nos ha deparado una humillación, o una herida a
nuestra estima, es decir, un atentado narcisista”.
182
Pero cuando se odia se muestra ante los demás y ante uno mismo
una suerte de impotencia. “El reconocimiento de la impotencia frente al
objeto odiado tiene necesariamente que traducirse en una inaceptación
de sí mismo, cuando menos en una parte de él, del sujeto, aquella en la
que el espejo del objeto odiado refleja nuestra debilidad. El odio a los
demás exige el previo autodesprecio. Es inimaginable que alguien se
acepte a sí mismo sin problema alguno, que asuma sus propias
deficiencias y que al mismo tiempo odie”. (las cursivas ahora son
nuestras: sirvan para recordar lo que decíamos sobre la autoestima en
3.6)
El puñal del odio, cuando lo dirigimos hacia el otro, está teñido
ya con nuestra sangre: “El odio verdaderamente duradero, nace de esa
insufrible insatisfacción con uno mismo, que el objeto odiado nos pone
ante nuestros propios ojos. Nadie feliz, satisfecho de sí, puede odiar,
como nadie que se sienta seguro puede sentir miedo”.
La identidad es, como se ve, la ciudadela a defender con los
cañones del odio. La identidad se forma en los primeros años de vida; de
las aptitudes y actitudes de los padres dependerá, en sus hijos, la
formación de una identidad proclive en mayor o menor medida al odio;
el trato diferencial, percibido como injusto, y el maltrato, son garantía de
que la vida del hijo transcurrirá inmersa en el odio. Hay una actitud que
garantiza todavía con mayor certeza a los hijos el acceso a una identidad
odiante, aunque no haya habido maltrato: el odio que se tienen los
padres entre sí y que no se privan de hacer patente delante de aquellos.
Por desgracia, pocos son los padres que se inquietan por estas
cuestiones; ni por casi ninguna: se limitan sin más a educar (es un decir)
como los educaron a ellos, como “se ha hecho toda la vida”, con lo que
el odio es el sentimiento más común, y a falta de otros, es el que más
reconforta, y el que da sentido a muchas vidas (presenta la ventaja,
respecto del amor, que se puede ejercer sobre una gran cantidad de
objetos).
183
6.15 El afecto
“Los individuos que estuvieron atrapados en los brazos de su madre,
no son de fiar. Los que no lo estuvieron, son muy peligrosos...”
(De un informe del Departamento de Psicología de la
Penitenciaría de Fredericktown, Illinois)
En una lápida del frontispicio del templo de Delfos inscribieron una
frase lapidaria: “Nada en exceso”. Suponemos que se referiría sólo a la
creación apolínea, y no a actividades dionisíacas, por ejemplo el cariño
que se da a raudales y sin medida, al menos en la cultura mediterránea.
Pudiera ser que el rótulo aludiese a una media ponderada a lo largo del
tiempo: un día de hartazgo, dos de indigestión y tres de hambre.
El mundo sería mucho menos malo si las madres aplicaran la
inscripción de Delfos a la economía del afecto y la soledad; esta
economía no se plantea en función de los intereses del niño-futuro-
ciudadano, sino según el momento pulsional de la madre, algo así como
si el ministerio se hacienda se encomendara a un consorcio de bancos.
Las madres refuerzan su incompetencia educativa con un bagaje de
lugares comunes basados en la “tradición” y la “naturalidad”, que
parecen ideados por una previsora asociación de terapeutas de las
malformaciones psíquicas acaecidas en la infancia.
La madre da afecto a borbotones; al niño receptor una veces le
sobra y otras le falta; se educa en el exceso y la carencia; cree que el
exceso es lo normal, la carencia le resulta insufrible. Los momentos de
dádiva materna corresponden en general a necesidades afectivas de
ésta, no del niño; cuánto más desgraciada sea la madre(1), más dosis de
afecto compulsivo dará. El hiperafecto es rara vez consecuencia de un
frío cálculo de la madre para poseer a sus hijos; para el resultado final
igual da: la madre introduce al niño en una red de dependencia
psíquica en la que quedará atrapado para siempre. Es como el
vendedor de droga en la puerta del colegio: crea clientes que no
puedan renunciar a serlo.
184
La cultura popular está plagada de incitaciones al hiperafecto:
Unos vecinos: “Un niño llorando en la cuna y no lo cogen en brazos:
¿Qué clase de padres son ésos, que no se les parte el corazón?”. Una
madre: “Yo lo que quiero es que mi niño esté alegre; dicen que le
consiento todo y que lo malcrío, pero él está siempre contento”. En el
parque, en el autobús, en la sala de espera del médico, todos vemos a
diario a pequeños déspotas que revolotean en torno a su madre, a la
que hostigan e increpan, mientras miran enfurruñados y altivos a todo
el mundo: éste es sin duda el producto más acabado y nefasto de la
familia, causa primordial de la infelicidad que se extiende por todas
partes, y de la que sólo se libran los anacoretas, y los sumidos en coma
profundo, conectados a una máquina, y ya veríamos si aun éstos no
siguen apresados en el mismo leit motiv, porque la onda plana que se
ve en la pantalla puede que no sea más que expresión de la quietud
alcanzada al fin ante la consecución del más acuciante de los anhelos
del inconsciente colectivo: el retorno al seno materno, el de la madre
tierra.
Psicólogos evolutivos y/o científicos han conseguido
demostrar que un niño sin afecto no evoluciona, no crece
intelectualmente, a veces ni físicamente, y hasta puede llegar a morir.
Este extremo se ha constatado en muchos casos de niños maltratados,
pero vista la imposibilidad de experimentar con humanos las carencias
afectivas, se ha recurrido a las pruebas con monos.
Harry Harlow, en 1948, realizó una serie de experiencias de
separación de monos de sus madres desde el nacimiento, y los crió
con dos madres sustitutas; una de ellas era de tibia felpa, la otra de
fríos alambres, pero con biberones. Las introdujo en una jaula con
pequeños monos “huérfanos”. Los monitos estaban todo el día subidos
a la madre de felpa, mientras que a la de alambre sólo se agarraban
para mamar. “Cuando algo asustaba a los monitos, éstos corrían a
refugiarse en la madre de felpa. Naturalmente este descubrimiento
constituía un duro golpe para la hipótesis de que la relación con la
madre se establece a través de la alimentación” (Delval, 1994).
185
John Bowlby, psiquiatra inglés, le había estado dando vueltas
al asunto del afecto desde el 1944, cuando publicó un estudio sobre
delincuentes juveniles, en los que descubrió una común carencia de
atención materna y afecto. Tras contactos con Julián Huxley, Mead,
Piaget y Lorenz, publicó en 1958 “La naturaleza del vínculo del niño
con su madre”, en el que formulaba por primera vez una explicación
en términos etológicos: el niño tiene una necesidad primaria de
vincularse a un adulto y ello constituye parte de su supervivencia. Ese
mismo año Harlow publicaba sus estudios sobre la privación social de
los macacos y ambos autores entraron en contacto. A partir de
entonces Bowlby fue acumulando una inmensa cantidad de datos,
origen de su elaborada teoría sobre el apego (attachment), “que abrió
nuevos caminos para la comprensión del hombre” (Delval).
A nuestro entender, el tándem Harlow-Bowlby tiene el dudoso
honor de ser el padre del hiperafecto. Su experimento no es en
absoluto representativo, aunque pretenda serlo: se trata en realidad de
una inversión. Los monitos de Harlow tienen sobrado desarrollo motor
para recurrir a la madre cuando les apetece; la realidad humana es
exactamente al revés: niños yacentes durante su primer y decisivo año
de vida, a merced de una madre de felpa y además nutricia, que les
propina afecto a cada rato, cuando a ella le apetece. Una cosa es que
uno tome el afecto cuando lo requiera y otra que se lo den lo requiera
o no: al final siempre hay hiperafecto(2).
Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby en los primeros
momentos, diseñó una serie de experimentos, esta vez con niños, de
los que extrajo una tipología de los apegos. El de “evitación” se da
cuando el niño no rechaza a la persona que no es su “figura de apego”
(la madre, por lo general). En el apego “seguro”, el niño prefiere sin
ambages a la figura de apego, e ignora a la persona extraña. El apego
“ambivalente” es una mezcla de ambos. Ainsworth realizó sus
experimentos en Estados Unidos; otros investigadores los realizaron
en Japón, Alemania, Suecia, etc. La lectura de los resultados nos
permite establecer con claridad, pese al escaso rigor intelectual de
186
nuestra inferencia, una geografía tanto del enmadre e hiperafecto, que
encabeza Japón, como de los niños sociables y menos dependientes,
que es el caso de Alemania. Nos inclinamos claramente por éstos
últimos.
Delval (1994), que anda sobrado del rigor antedicho, ve las
cosas de otro modo: “Sabemos que el apego seguro aumenta la
exploración, la curiosidad, la solución de problemas, el juego y las
relaciones con los otros compañeros, es decir, que permite abrirse más
al mundo. La persona con apego seguro tiene más confianza en sí
misma y en los otros. Se puede ser mucho más tolerante hacia los
demás, comprenderles mejor, incluso en sus acciones hostiles, pues se
consideran pasajeras y no alteran la imagen de uno”.
En un artículo de Ashley Montagu (1983), leído a la hora de
redactar el apartado 2.4, sobre la guerra, extraemos: “La agresividad
hereditaria ha sido desmontada ya conceptualmente por importantes
investigadores, y los que están a favor de tal hipótesis no han logrado
demostrarla experimentalmente. De lo que no cabe duda es de que
existen comportamientos agresivos, que se han provocado muchas
veces en laboratorio, con animales y personas”. “La agresividad no se
hereda; sí se hereda la necesidad de afecto”. “El afecto es lo que nos
hace humanos, de ahí que una persona que no haya sido así
humanizada durante los seis primeros años de su vida padezca un
proceso de deshumanización que le lleva hacia comportamientos
destructivos”. La necesidad de afecto es hereditaria; el problema es
como se gestiona tal herencia, porque la economía afectiva se
encomienda a la familia, que es tanto como decir a la madre. Y si
aceptamos que la necesidad afectiva es hereditaria, habremos de
admitir que la capacidad de tener celos es también innata, y la madre
va a ser la que administre, sin nadie que la controle o audite, y sin una
preparación o reflexión previa, este conflictivo par afecto-celos.
Nunca se sabrá la cifra de personas con alteraciones psíquicas, o
incluso comportamientos destructivos, producto de la mala gestión de
187
la economía afectiva que padeció en su familia, porque estas personas
lo llevan como secreto ignominioso.
Niños achuchados contra el pecho de padres compulsivos. El
pobre niño se estremece en la ilusión de que lo van a volver a meter
dentro de otro cuerpo, como en aquellos nueve meses inolvidables, en
los que flotaba y se mecía a temperatura constante, y el alimento y el
oxígeno le llegaban casi deglutidos. Los padres se aferran a un trozo
de vida nueva, que creen que es su nueva vida, ahora inextinguible, y
cuanto más arrecia el miedo a la muerte (o a la soledad, más temible
aún), mayor será el apriete del abrazo, y hasta algunos desventurados
hijos mueren asfixiados, víctima de la abyecta cobardía de sus padres.
Volvamos a Delfos. ¿Cómo administrar la dosis de afecto justa
(“nada en exceso”) para mantener un apego seguro en unos límites
razonables? Se requerirían madres (y padres) sin carencias afectivas;
pero estimamos que sólo debe de haber un 5% de estas personas. Las
madres estarían además muy pendientes de sus hijos para tratar de
averiguar en qué momento hay que servir la oportuna dosis de afecto,
y cuando abstenerse de hacerlo; cuando conviene cogerlo en brazos y
cuando dejarlo en la cama, llorando como sano ejercicio de desarrollo
pulmonar; en qué ocasiones hay que ayudarle a levantarse, tras una
caída, y en cuáles hay que decirle: “levántate, hijo, ven a que te ayude
a limpiarte la ropa”; en qué grado hay que ayudarle a hacer los
deberes, y por qué es preciso negarse a hacérselos, aunque suspenda.
Y decirles una y otra vez: “cuenta conmigo, pero eso es un asunto
tuyo: lo tienes que resolver tú”.
¿Padres que enseñen a sus hijos a ser independientes? Como
oxímoron no está mal, pero los hay mejores: nobles que enseñen a sus
vasallos cómo adquirir tierras y no pagar tributos a los nobles, curas
que enseñen cómo ganarse el cielo de una vez y no tener por tanto que
volver a la iglesia, compañías tabaqueras impartiendo cursos sobre
cómo fumar sólo de vez en cuando…
___________
188
(1) La desgracia de la madre es una cuestión subjetiva y no tiene por qué ser real. Como cualquier persona, se siente desgraciada un cierto número de veces al día, y como tiene alguien en quien buscar consuelo, su niño, no duda en transferirle su ansiedad, en forma de caricias y arrumacos compulsivos. Pero el 80% de las mujeres son en realidad desgraciadas, como corresponde a una sociedad patriarcal, y sus niños son su único consuelo. Esta peculiaridad antropológica no parece suscitar el interés de educadores y sociólogos.
(2) El hiper-felpismo hace estragos en un cerebro en formación, que pasa a convertirse en cerebro en deformación. Hemos visto crecer a niños objetos de dedicación agobiante por parte de sus madres, a los que hemos preguntado, cuando tenían veinte años, si creían que sus madres se habían ocupado de ellos suficientemente: todos han respondido que su madre no les hacía apenas caso. Hay que considerar también un sesgo: se remiten a la infancia las “desatenciones” de la juventud; “no me dais dinero para comprarme una moto: nunca me habéis querido”. La insaciabilidad afectiva inoculada por la madre de felpa es lo que propicia la deformación antedicha.
189
6.16 Madonna col bambino, davanti lo specchio [Interludio, con pretencioso poema sobre un lugar común lacaniano] No hay pintor que no se haya estremecido ante tal encargo. La luz puede venir desde cualquier ángulo, el espejo sabrá ponerla
en su sitio; el rostro de la madre en sfumatto, los pliegues de su falda caen pero
flotan, su mirada y la del niño convergen en un punto muy lejano tras el espejo,
no tan lejos que se impida la percepción del momento exacto en que el registro simbólico acaece al fin y para siempre.
Momento culminante de la producción de verdad, y la verdad no es un fulgor, revelado por nimbados personajes, ni una voluntarista adecuación del enunciado a la realidad objetiva,
tenaz e inamovible. No. La verdad es una finísima lámina, cimitarra soñada por el verdugo
minucioso, que escinde al reo con tanta precisión y naturalidad que el ejecutado
y el público tardan mucho tiempo en advertir el acierto de su intervención relampagueante.
La verdad es escisión y es por supuesto el nombre de la madre: una parte de ti quedará a salvo y por siempre protegida (es de ella,
que cuida bien de sus propiedades, pierde cuidado), la otra parte rodará lejos, no tanto que no la veas allí, inalcanzable
para siempre, un dolor, una nostalgia que abarca todo el tiempo de lo que pudiste ser, no eres, ni vas a ser, porque tu madre no se abstuvo (ninguna lo hace) de ponerte junto
a ella y frente al espejo, cómplice del impune semiasesinato originario.
No pierdas el tiempo en buscar el que pudiste haber sido: te va a hacer falta para atender la fatal herida del que eres, esfuerzo vano: irrestañable es la ominosa escisión ante el espejo.
190
6.17 El padre inoculado
Desde un punto de vista freudiano (el principio de la realidad contra el
principio del placer), definiríamos civilización como aquella configu-
ración social en la que una buena parte de la renuncia instintual del
ciudadano procede de su interior; en las sociedades poco civilizadas,
más que la renuncia lo que de verdad aflige al individuo es la
represión instintual, impuesta desde su exterior por los sicarios y
funcionarios del tirano. La renuncia instintual dará origen al Derecho
(Freud, 1930), derecho objetivo, como oposición a la ley del más
fuerte, que impera en las sociedades no-civilizadas.
En este contexto, Marcuse (1953), define dos términos:
“Represión básica, modificaciones de los instintos necesarias para la
perpetuación de la raza humana en la civilización” y “Represión
excedente (Surplus-Repression): las restricciones provocadas por la
dominación social”. Es decir, hay una renuncia instintual para que la
sociedad funcione y el Derecho proteja, y una tasa de renuncia
añadida para que la desigualdad social se lleve a cabo y perpetúe.
Según Marcuse: “...Aunque cualquier forma del principio de la
realidad exige un considerable grado y magnitud del control represivo
de los instintos, las instituciones históricas de adecuación al principio
de la realidad y los intereses específicos de dominación introducen
controles adicionales sobre y por encima de aquellos indispensables
para la asociación humana civilizada. Estos controles adicionales, que
salen de las instituciones específicas de dominación, son los que
llamamos represión excedente; por ejemplo: las modificaciones y
desviaciones de la energía instintiva necesaria para la preservación de
la familia patriarcal monogámica, o para la división jerárquica del
trabajo, o para el control público de la existencia privada del
individuo.” (La negritas son nuestras).
Así pues, una modalidad de represión excedente es la renuncia
instintual a la que los padres obligan a sus hijos para mantener el
191
orden familiar, entendiendo por orden tanto la ordenación (estructura
de poder) como el aspecto “ordenado” que la institución debiera tener.
Es probable que alguna vez se reprima a los hijos “por su bien”, pero,
en general, la represión se ejerce en nombre del buen nombre de la
familia, su no-desorden: el qué dirán, las apariencias, el prestigio que
confiere el que los hijos muestren buena educación, que los niños no
se desmadren y las niñas no se descoquen. Enlazando con lo que
decíamos al principio, la familia resulta ser una microsociedad muy
poco civilizada.
Pero hay algo peor que la renuncia instintual y la represión
pura y dura: la mefítica combinación de ambas: cuando te reprimen
para que renuncies, y además de aprender a renunciar, aprendes
también a autorreprimirte, y a reprimir con naturalidad a los demás.
De nuevo Freud, (1938): “Sucede que en el curso de la evolución
individual, una parte de las potencias inhibidoras del mundo exterior
es internalizada, formándose en el yo una instancia que se enfrenta con
el resto y que adopta una actitud observadora, crítica y prohibitiva. A
esta nueva instancia la llamamos super-yo (...) Pero mientras la
renuncia instintual por causas exteriores sólo es displacentera, la
renuncia por causas interiores, por obediencia al super-yo, tiene un
nuevo efecto: además del inevitable displacer, proporciona al yo un
beneficio placentero, una satisfacción sustitutiva, por así decirlo. El yo
se siente exaltado, está orgulloso de la renuncia instintual como de una
hazaña valiosa. Creemos comprender el mecanismo de este beneficio
placentero: el super-yo es el sucesor y representante de los padres (y
de los educadores), que dirigieron las actividades del individuo
durante el primer período de su vida...”. Acotación nuestra: el super-
yo nos inocula al padre; en padre nos convertimos siempre y sin
remedio.
[Este libro (lo habrán ya advertido) pretende realizar una cierta
diálisis del padre que corre por nuestras venas, o rebajar al menos su
concentración].
192
6.18 México: el hiperafecto machistizante
Denominamos con este pedante neologismo nuestra modesta
aportación a la etiología del machismo.
En la vasta y casi interminable galería planetaria de machos,
destaca con luz propia el macho mejicano; quizás sea por su folklorismo,
y en nuestro caso particular, por la proximidad cultural a España, y por
los años que hemos residido en México; fascinante país, por otros
aspectos desde luego.
Fascinó también a Fromm-Maccoby (1970), con cuyo texto
coincidimos en casi todos sus planteamientos, si bien su análisis se
realiza en el campo, y nuestras observaciones en varias ciudades.
A la malhadada dependencia en que se inscriben las relaciones
madre-hijo, ya nos hemos referido antes. En México son claras y
paradigmáticas: la esposa es despreciada por el marido, que está
emocionalmente fijado a su madre; la esposa se convierte en madre (si
no lo logra, no existe como persona), que con grandes dosis de
arrumacos y consentimiento (hiperafecto), no exento de castigos, logra
hijos dependientes; tampoco le cuesta mucho hacerse con el marido, que
la maltrata, pero la obedece. Las hijas aprenden por contagio: de
mayores sabrán qué hacer; los hijos se buscan una esposa a la que
despreciar, etc. He aquí, en rápida síntesis, la génesis del macho
mexicano, y de paso una aproximación al sórdido paisaje de la familia
patriarcal mexicana, y de tantos países.
“La dependencia o fijación en la madre es congruente con el
síndrome de carácter del individuo pasivo, que nunca madura emocio-
nalmente. Mientras el individuo siga buscando el amor incondicional de
la madre, no se convertirá en un hombre que produzca activamente, y la
persistente fijación en la madre le debilita a tal grado que la labor de
desarrollar sus propios poderes se vuelve más difícil” (Fromm-
Maccoby). En la aldea investigada, el 51% presentaba una fijación
intensa en su madre, el 45% una fijación moderada, y sólo el 4%
mostraban ausencia de fijación. “Desde el punto de vista dinámico, este
193
lazo no tiene que ser positivo; un individuo está atado a su madre tanto si
su apego a ella es extremo, como si su actitud hacia ella es de odio y
rebeldía”.
En los grupos de campesinos que Fromm-Maccoby investigan;
muchos de los sujetos clasificados como hijos dependientes de madre, y
por tanto machistas redomados, son además alcohólicos. El 80 % de
ellos se consideran sometidos a su mujer; el mismo porcentaje declaró
que la mujer no debe tener los mismos derechos que el hombre (de la
misma opinión era el 45% de los abstemios). Analiza también sus
tendencias sádicas, estrechamente relacionadas con el grado de
impotencia y frustración.
La fijación a la madre produce un déficit de autoestima, que en el
hombre mexicano es un vacío tan irrellenable que pasa su vida tratando
de demostrarse lo macho que es, y el bucle de esta demostración sólo se
cierra demostrándoselo a los demás machos, con los que compite
incesantemente. La mujer, tan despreciada, está fuera de este bucle; el
macho no se homologa por sus conquistas, sino por su “valentía”, que
rara vez consiste en enfrentarse a los fuertes (a los que se someten):
machacan a los débiles, entre los que se encuentran, como es obvio, sus
propios hijos.
Esta mayoría de individuos coexiste con otros muy distintos,
afortunadamente, aquéllos que según Fromm-Maccoby, “no han sido
aplastados, ni asustados, ni mimados para lograr su sumisión”. En el
mimo, precisamente, radica, a nuestro entender, la clave del proceso de
destrucción, ya que el individuo puede conseguir escapar a la autoridad,
pero está inerme ante el hiperafecto. Éste es, en definitiva el arma
temible de la mujer maltratada, que conseguirá protegerse con hijos
incondicionales, fanáticos de su culto exclusivo, que excluye a las otras
mujeres, como ocurre en todo monoteísmo; homólogamente, la “Madre”
(de Dios) en México es la figura más adorada, y la raíz por tanto de
todas las palabrotas, que ya decía Borges que la blasfemia es una oración
al revés. La madre deja tales hijos a la siguiente generación de mujeres,
que harán lo propio con los suyos.
194
Obviamente, estos individuos, aniquilados por el hiperafecto, no
se limitan a la misoginia y maltrato de mujeres; son además una rémora
para la sociedad, un lastre en las superpobladas empresas públicas; su
narcisismo a-social consigue que la corrupción sea la ocupación más
fructífera; su violencia les ha deparado un ignominioso puesto de cabeza
en el narco-tráfico.
Fromm-Maccoby estudian la historia de México. En el
feudalismo azteca, como en el europeo, había obligaciones asistenciales
por parte del señor; este estatus termina con el fin del régimen colonial
español, que apenas cambia tras la independencia: el hacendado
mexicano no tiene ninguna obligación hacia sus aparceros y peones, a
los que mantiene en un régimen de abyecta servidumbre y miseria,
donde se propicia el tipo de familia en el que la dependencia aflora como
la mala hierba. “La fijación a la madre es parte del carácter social, tanto
que podemos considerar al pueblo de México como una sociedad
aparentemente patriarcal o centrada en el padre, pero que de hecho está
emocionalmente centrada en la madre”. Tal es también el régimen que
actualmente instaura o consolida por doquier la globalización; se
esperan, por tanto, nuevas adscripciones a este tipo de machismo, y
encima, sin oír los bellos corridos ni degustar el mole poblano.
6.19 Derecho familiar
Abundamos en lo dicho en 5.1: “Todos contra todos”.
Se vive habitualmente en el seno de una familia, pero aunque se
viva en cualquier otra configuración social (comuna, hospicio o campo
de refugiados) no se está a salvo de la propaganda sobre las definitivas
virtudes de la familia; muy mal le tienen que ir a alguien las cosas en la
vida (en la familia) como para que se decida a emprender formas de vida
distintas, y en la mayoría de los casos no se trata de una decisión, sino
que han sido sus limitaciones las que le han privado de formar una
familia; hay también quienes dicen, sin que nadie se lo crea, que han
195
vivido de pequeños una vida familiar plena, pero que prefieren vivir al
margen de su familia y no formar una nueva. Descontando estos dos
grupos “a-familiares”, la inmensa mayoría de la gente vive en familia, en
dos familias, para ser exactos, en la que nace y la que funda. Se
pertenece (o se está atrapado) durante más de veinte años a una célula
indivisible, o al menos difícil de dividir, la familia paterna; incluso
cumplida esa edad se siguen teniendo relaciones legales con ella, como
es el derecho a que no lo pongan a uno en la calle por las buenas o a
recibir la herencia de un patrimonio al que en nada ha contribuido
(quizás sean compensaciones por el secuestro en que se le mantuvo).
Sin embargo, y pese a la importancia crucial de la institución, en
la enseñanza primaria y secundaria no hay ninguna asignatura que
estudie la familia como configuración social, al igual que se estudia el
Estado.
A los seis años una persona sabe leer: sería el momento
adecuado para que aprendiera dos conceptos fundamentales: derechos y
obligaciones. A partir de ese momento se le deberían suministrar
sucesivas versiones, en complejidad creciente, de las "normas
familiares" y, en cuanto tuviera edad de salir a la calle, las leyes que
rigen a la sociedad. Esta enseñanza debería tener prioridad sobre la de la
tabla de multiplicar, la lista de los reyes y el nombre de los ríos.
Pero no se hace así. ¿Para preservar la inocencia? ¿Porque está
por encima de sus posibilidades cognitivas? ¿Porque sus derechos
significan obligaciones de sus padres?
Que sepamos, el derecho familiar, como cuerpo legal, nunca se
ha escrito; su normativa se diluye en diversos textos jurídicos. No
podemos dejar de recordar a tantos antiguos reyes, reyezuelos, jefes de
clan, caudillos, etc. que nunca escribieron las leyes; se limitaban a
aplicar su voluntad, y como ésta es mudable, dejaban al cuidado de sus
vasallos el esfuerzo de llevar una estadística que les permitiera curarse
en salud. No está hecho el hombre a semejanza de Dios, que siendo
Todopoderoso tuvo la cortesía de dar por escrito sus normas.
196
En una familia con normas escritas, el número de preguntas de
los niños aumentaría, y a medida que fueran mayores, todos ellos
coincidirían en una pregunta: “¿Por qué, si vivimos todos aquí, unos
hacen las normas y otros las acatan?”. No faltarían padres que dijeran lo
que ahora dicen: “Pues porque sí”, pero en muchos casos, una parte
creciente de las normas se rescribirían según criterios democráticos, y
esa práctica sería una lección que los hijos no olvidarían y que influiría
en su comportamiento, cuando después se insertaran en la sociedad civil.
A la mayoría de los padres les parecería esto una monstruosidad:
“¡Pobres niños! obligados a “leer” (crueldad añadida) sus obligaciones
en un papel” (no han aludido a sus derechos). “Al verdadero padre le
basta con una mirada bondadosa, con un leve toque de rigor, para que
sepan cuáles son sus obligaciones”. “¿Y los derechos? ¿Otra miradita
quizás?”. “No, mucho más simple: lo que no está prohibido es que está
permitido: esos son sus derechos”.
6.20 Nanas de entonces
Durante la sombría década del 2160, en la Unión Eslava-Indoeuropea,
ganó las elecciones la coalición de partidos ecólatras, feministas,
mujiks y holganzanianos radicales. Una de sus primeras iniciativas fue
disolver la familia tradicional; fue un gesto de nostalgia fuera de lugar,
porque este tipo de familia ya era una reliquia por aquel entonces, y lo
único que pervivían eran arcaísmos, como papá, mamá, niño bueno,
que se usaban en las comunas de crianza, o como acatamiento y
disciplina, que pertenecían al léxico carcelario.
El Ministerio de Cultura llegó a conceder varias becas para
“investigación y actualización de nanas”, ya que se seguían cantando las
mismas desde tiempos muy anteriores a la primera Unión Europea, con
alusiones a “niño mío”, “el coco”, etc. Reproducimos aquí, como
curiosidad histórica, una de las que entonces se exhumaron, que se
197
cantaba en los tiempos radicales de las asociaciones antifamiliares, allá
por el año 2010:
No duermas niño nuestro
no te hace falta;
mantente vigilante
aunque todo esté en calma,
que tu padre y tu madre
algo se traman.
Quieren cortarle el pelo
a tu pobre hermana,
y a ti van a mandarte
la próxima semana
a un colegio privado
de curas carcas.
198
7. Economía 7.1 Familia y macroeconomía
Para que el capital financiero pueda ir de aquí para allá, buscando
siempre donde el beneficio sea mayor o enorme, se requiere que los
costes laborales sean bajos; sólo lo son cuando hay parados, a
condición de que éstos se queden esperando en sus casas y sin
alborotar, porque si hay tumulto el mercado se paraliza, y el capital
desconfía de los restauradores del orden, que o se pasan en la
represión o terminan expropiando a sus patrocinadores.
¿Quiénes están en casa sin trabajo y resignados? Los hijos de
familia, sin los que la globalización sería inimaginable. Es gente
sumisa; desfogan sus frustraciones en broncas interminables con sus
padres, luego salen a la calle suavecitos y dispuestos a aceptar las
consignas del patrón: trabaje sin incordiar y compre los productos que
anunciamos.
Las relaciones familiares aunque a veces puedan ser
parasitarias, son generalmente simbióticas: los padres ponen techo y
nevera; los hijos mantienen la cohesión del hogar, imprescindible para
exorcizar la soledad, que agazapada acecha fuera. Cuando los hijos
tienen trabajo, contribuyen poco o nada a la casa, pero mucho a
diversas industrias, "locomotoras" del desarrollo: coches, ropa,
turismo, etc.
No es que la familia le esté haciendo el trabajo sucio al capital,
es algo de más calado: al convertirse en institución de acogida y
refugio del ejército de parados y trabajadores de contrato basura, está
haciendo posible que el capital subsista. En el momento en que las
multitudes salieran a la calle a reclamar un trabajo, para con él ser
libres e independientes y llegar a ser personas, todo cambiaría: sería el
final de la explotación salvaje; se mantendría quizás la propiedad
privada, pero el "honrado beneficio" reducido a sus justos términos
haría el mundo bastante vivible. Tranquilícense, señores patronos: en
199
qué cabeza cabe una manifestación de hijos que quieren dejar de serlo;
nadie se lo creería, ni ellos mismos: sólo se quiere dejar de ser hijo a
cambio de ser padre, se aspira a un mejor puesto en la familia.
En Estados Unidos, hay poco paro; suele haber siempre menos
que en Europa, y mucho menos que en el Mediterráneo, y hay quien
arguye (gente que cree tanto en las virtudes de la familia que hasta
tiene una): “...Es que como allí hay trabajo, los hijos se van antes de
casa”. Es justo al revés: los jóvenes se van de casa, se asocian y crean
empresas, las más dispares que puedan pensarse. Se asocian, y hemos
dicho bien, en contra del tópico del individualismo americano: ¿hay
algo más individualista que un hijo enfamiliado, que gira alrededor de
sí mismo, y que sus únicos amigos (con los que discute de manera
incesante) son sus hermanos y cuñados?
Se suele motejar de individualismo a la no-dependencia. El
grado de civilización de un pueblo se mide por la cantidad de gente
que puede vivir sola, sin engancharse al teléfono o a las pastillas, que
no se implica en relaciones de pareja poco edificantes, que se divorcia
sin caer luego en las pastillas (ni cuchillos), en definitiva: que si ha de
elegir entre la soledad o la mierda, opta sin pestañear por la primera
opción.
Volvamos a la economía. Otra creación cultural de la sociedad
de Estados Unidos, que es tanto como decir de su familia, es el
despido libre; lamentamos contrariar a aguerridos sindicalistas, de los
que por desgracia cada día hay menos. El polo opuesto al despido
libre es la "plantilla", verdadera lacra social, que además de hundir al
capitalista (más de la mitad de éstos se lo tendría merecido), es una
escuela de vagos y acaba con la independencia del trabajador, que sólo
la alcanza cuando ahorra y se prepara técnicamente por si al día
siguiente ha de buscar empleo.
El hijo, en el mediterráneo, por ejemplo, es de plantilla en su
casa: tiene que hacer una muy gorda para que lo pongan en la calle, y
si esto ocurriera, intervendría el Estado para sancionar al
desconsiderado padre-padrone, que no acierta, con semejante régimen
200
familiar-laboral, a hacer que sus hijos estudien o vuelvan a casa a una
hora prudencial. El padre, por su parte, es patrón de plantilla, y amante
también de plantilla, figura que conlleva no pocos casos (se estima
que un 70 %) de frigidez de esposas, que no obstante son también
amantes de plantilla, y cocineras estables, no importa la imaginación
que le echen al jergón o al fogón. Nadie en la familia es eventual y,
como en ella, los padres e hijos también quieren ser fijos en la
empresa en que trabajan, no porque sean vagos o poco
emprendedores, sino porque es la única relación que conocen y en la
que se encuentran arropados y felices, y porque les inculcaron que
fuera de la familia, como dijimos, la soledad apresta sus garras.
Los sindicalistas a su vez también son empleados de plantilla
en su sindicato (tienen que sacar adelante a sus familias); ¡todo el
mundo está desgarradamente obsesionado por el plantillismo!, y hasta
hay anarquistas que para destruir al, según ellos, malévolo Estado
libredespidista, comienzan por dinamitar las empresas de trabajo
temporal, al que califican de “trabajo-basura”. ¿Basura porque pagan
poco o porque es temporal? Las explosiones tratan de acallar la mala
conciencia de una clase trabajadora que se ha refugiado en la familia
(¿familia-basura?) y no se ha movilizado contra las maniobras de la
patronal, cuya misión histórica, que cumple meticulosamente desde
los tiempo bíblicos, es la de crear trabajo-basura.
Los sindicatos ganaron una batalla importante en Occidente; la
guerra no ha terminado en absoluto. El capital se desplazó hacia
tierras más propicias, y con la lección bien aprendida: en Oriente y en
el Sur la represión contra los sindicalistas es ahora aniquilatoria. En
Occidente se sigue peleando por una empresa armónica, a imagen y
semejanza de la familia, con patronos-padres bondadosos y
trabajadores-hijos dóciles, aunque a veces traviesos; un mundo
férreamente estratificado, con reivindicaciones económicas que
(enterrado hace mucho el anhelo sesentayochista de gestionar las
empresas) son del tipo "papá, con la paga que me das no me llega".
Apenas se pelea ya frontalmente contra el poder de patronos y
201
políticos sin escrúpulos, quizás porque tampoco en la familia nadie
pelea contra el poder de padres y madres: se asume este poder como
mal menor y se vegeta frente a las pantallas de televisores y
ordenadores.
Tanto en Oriente como en Occidente el capital predica la
insolidaridad y obstaculiza el asociacionismo; esta prédica cae en
terreno abonado si, como es lo habitual, se dirige a miembros de una
familia, acostumbrados a barrer para casa y desconfiar del vecino; las
familias nucleares son islotes insolidarios del mar por el que se pasea
la cañonera del patrón, quien enferma sólo de pensar en una solidaria
asociación de individuos que no tiemblen ante el despido libre.
Los dos logros culturales de Estados Unidos a que nos
referimos, despido libre y abandono de los hijos de la casa familiar a
edad temprana, están interrelacionados y su implantación ha ocurrido
tras siglos de luchas y negociaciones. Son, en todo el mundo, el sueño
de padres y patronos irresponsables, que de buena gana se desharían
de sus hijos y trabajadores, sobre todo de los más reivindicativos; son
también el sueño universal de hijos atrapados (facilidad para largarse)
y de trabajadores agobiados (que no me importe mucho que me
despidan). Pero habría que estudiar despacio y desde una perspectiva
internacional lo que han significado y significan estos usos
americanos, al tratarse de un país que interviene (con usos de
superpotencia imperialista) en la economía mundial y, gracias a esta
intervención, obtiene beneficios con los que financia su amercian way
of life, modo de vida que no está al alcance de los países intervenidos,
a los que, por el contrario, aboca a una situación de trabajadores en
precario y familias-refugio.
202
7.2 De la beneficiosa influencia que sobre la Economía de los
Estados tienen, por una parte, la disfunción de la familia,
y por otra, el extremado cuido de la apariencia de la misma
Toneladas de libros de psicoanálisis, autoayuda y novelas de familias
rotas que leen absortas miles de mujeres cuya familia se rompió; hordas
de alumnos y nutridas filas de profesores en las facultades de psicología;
industria del mueble aplicado a las incontables sesiones psicote-
rapéuticas, no sólo los divanes, también la respetable mesa del terapeuta,
cortinas y alfombras, mesa de la secretaria recepcionista, sofás de las
salas de espera y grabados tranquilizantes de sobrio enmarcado;
industria farmacéutica de antidepresivos, ansiolíticos y euforizantes; y a
propósito de la química de la euforia: ejércitos de camareros vierten en
incesantes copas el contenido de largas filas de camiones con cajas de
whisky, ginebra, etc, más los fabricantes de máquinas de cubitos de
hielo, lo que origina a su vez muchísimos puestos de trabajo para la
redención alcohólica y paliación del delirium; menudean los despachos
de abogados que defienden a madres e hijos de la brutalidad de cabezas
de familia dipsómanos, y una ingente multitud de funcionarios de
prisiones vigila a cientos de miles de delincuentes, inadaptados
provenientes de familias deshechas; millones de tartas que llevan los
hijos que se fingen adaptados, cuando van a comer a la casa de sus
padres los domingos; todo el floreciente negocio de los teléfonos
móviles, inalámbrico cordón umbilical para transmitir la cháchara que
ahuyente o al menos amortigüe la soledad: el medio es el mensaje y éste
siempre es el mismo: madre estoy en tal sitio, hijo ten cuidado no vengas
tarde.
Todo ello es combustible para la locomotora del crecimiento
económico, gracias a la malhadada esencia de la familia; su cuantía es
considerable, pero se queda en nada cuando se la compara con el
despilfarro en que se incurre cuando se trata no ya de sufragar los
infortunios de la esencia, sino de la, al parecer inagotable, posibilidad
de mejora de la apariencia:
203
Casas más grandes que la del vecino, no importa lo que ésta
mida, fiestas de buen tono, y cuando no, barbacoas, amén de bodas,
bautizos, primeras comuniones y entierros; elegantes atuendos, cada
día uno y sin repetir en la semana; coches esplendorosos; lujo de
muebles, vajillas, cortinas; puestas de largo, fiestas de compromiso,
soirees, garden parties y guateques para que las niñas conozcan a los
hijos del nuevo delegado.
El consumo ostentatorio del que da exhaustiva cuenta
Baudrillard (1972), es provocado en su mayor parte para la ascensión y
reafirmación del estatus de la familia, más que del de los individuos que
la forman. Es posible cuantificar el despilfarro que conllevan estos
excesos del intercambio simbólico; manejando los informes económicos
de la OCDE, estimamos que las causas antedichas, disfunción familiar y
pulsión de cada familia en demostrar que se es más que las circundantes,
originan el 52% de todos los intercambios comerciales, que se constata
devienen precario zurcido de la herida de la autoestima de la familia, que
la publicidad reabre, agranda e infecta una y otra vez.
Siempre que alguien comete la pregunta de “quién soy yo”, se
desconcierta, quizás por lo abstracto de la formulación. Si no hay nadie
alrededor, a la fatiga que la abstracción causa hay que sumarle el miedo
a la soledad, con lo que la pregunta puede desembocar en una situación
intolerable para el individuo, que escarmienta y sólo vuelve a
planteársela cuando hay gente alrededor. En el seno del grupo las cosas
parecen estar más claras, sin duda porque el “quién soy” se desliza hacia
el “cuánto somos” (nunca al “cuánto soy”, por el miedo a la soledad
antedicho) enunciado mucho más concreto, que origina la pulsión del
“más que” y desencadena el beneficioso tirón de la economía que
aludimos en el encabezamiento de este apartado. ¿Pulsión del individuo?
Pulsión de la familia y de sus no menos lamentables ampliaciones
reláticas: nación, raza, etc. El individuo realmente existente es una
creación de la familia, nunca al revés. El individuo independiente
(constructo relático) escasea; mencionaremos uno al menos: Robinsón
Crusoe, si nada más llegar a la isla le hubiera caído un coco en la cabeza,
204
y en la amnesia se le hubiera disipado para siempre el recuerdo de los
brazos y pechos de su madre.
7.3 La infancia como inversión
Muchos son los que se hacen cuentas del funcionamiento de la
Seguridad Social: ¿quién va a pagar las jubilaciones y medicinas de
tanto viejo? Descubren entonces que faltan niños. Se plantean su
existencia en términos de coste-beneficio, y concluyen su análisis
manifestándose favorables a la inversión en niños, que debería asumir
toda la sociedad, en cuanto es algo rentable, que beneficia a todos. Los
niños, como dicen del cerdo, no tienen desperdicio: dan alegría y
compañía a sus padres y luego, de mayores, costean el Welfare State.
Otros desconfían de que ésta sea la solución óptima, y abogan
por la importación de extranjeros, de países pobres, de razas sufridas y
dispuestas a todo, que llegan ya creciditos y con una instrucción
precaria pero suficiente para lo que les aguarda. No importa mucho
entonces que los niños escaseen.
¿Cómo animar a las madres (blancas) a que tengan hijos? Pues
mediante ventajas económicas, que ha de sufragar la sociedad, puesto
que los niños son un beneficio para todos (Esping-Andersen, 2001).
Las ventajas fiscales se muestran inoperantes, porque ayudan en
general a los que menos lo necesitan: mejor las transferencias
universales y directas. Por ejemplo: otorgando subsidios a las familias
por cada año adicional que sus hijos continúen estudiando, se reduce
el abandono escolar. La cultura y ocupación de las madres contribuye
en no poco a la calidad de educación de los hijos; es preciso pues
fomentar e incentivar en las empresas el trabajo de las madres, sobre
todo si son pobres o están solas, y por supuesto, gran caballo de
batalla: las guarderías, que debieran proliferar y ser financiadas por el
sector público.
205
Estas consideraciones económicas, dichas así, sin aludir a otros
aspectos, le dan al asunto un sórdido aire materialista. Quizás sean las
tintas adecuadas, dada la vocación patrimonialista y cerrada de la
familia: se trata de transferir recursos del Estado (conjunto de familias) a
determinadas familias, para mejorar la economía de ambas instituciones.
El traer niños al mundo se denomina, como es bien sabido, “tener
niños”, y la tenencia es una instancia fundamentalmente económica. Y
antigua; desde siempre, los campesinos y jornaleros han hecho cuentas
antes de embarcarse en un hijo más, por encima del número de ellos que
aseguren su rentabilidad, y el símil que hemos puesto con el cerdo es
quizás poco pertinente; como inversión a largo plazo es más apropiado
compararlo con una vaca lechera o un caballo de tiro.
En el otro extremo están los hijos que se traen como acto de
amor, tal como dijimos en 5.8. Ésta debiera ser la única causa de
paternidad, para lo que la sociedad tendría que invertir mucho más en
cultura, entendiendo como tal la formación de los sentimientos, la
solidaridad, la apreciación de la naturaleza y el arte, y en general, la
roturación de todas aquellas parcelas donde la delicada planta del amor
pueda cultivarse. E invertir mucho menos, mejor nada, en la horrible
televisión que prolifera por todas partes, llena de lugares comunes,
consumismo y violencia.
¿Un Estado intervencionista? Nuestra respuesta, por supuesto,
es sí, siempre que correspondiera a una sociedad intervencionista, que
por fin recuperara o conquistara el Estado, acabando así con la secular
oposición entre uno y otra. La sociedad educaría a todo el mundo, y a
los futuros padres con especial dedicación, y sólo cuando éstos
mostraran su capacidad y solvencia para tan alto cometido, podrían
beneficiarse de las subvenciones que tan a manos llenas distribuye
Esping-Andersen.
206
8. Crisis de la familia
8.1 El infalible remedio contra el tedio, ¿acabará también con
la familia?
Tedio: estado del individuo en el que, por más que se empeñe, no
consigue olvidarse de sí y sus malhadadas circunstancias, sobre las
que destacan las negras tonalidades del horizonte tanático.
La generación de una familia se debe a varias causas, entre la
que destaca la inercia de la costumbre, que navega en el inane río de la
tradición, y en cuya travesía, para matar el tedio, los padres impelen a
sus hijos a casarse; la joven pareja no tarda en aburrirse y perpetrar la
venida al mundo de nuevos individuos, que se aburrirán a su vez largos
años en guarderías, escuelas, etc. Gran parte de los actos voluntarios no
lo son (ver 9.1) o no lo son mucho: se realizan porque no había nada
mejor que hacer; se decidía vivir en pareja para evitar la soledad (figura
que no sería temible en absoluto de no ser por el tedio que conlleva),
pero la pareja también se aburría, y tenían niños. Como el aburrimiento
se considera una desgracia vergonzante (realmente lo es, porque denota
siempre ignorancia) se aludía mejor a la tradición: "hay" que casarse,
"hay" que tener niños. La televisión ha arramblado con las dos cosas: la
tradición prescriptiva y el tedio.
¿Habrá escrito alguien una historia del tedio? El tedio es un
componente que no falta en ninguno de los grandes movimientos
históricos, ni por supuesto en las movilizaciones; un ejemplo: los
pueblos caucásicos no tenían grandes carencias, pero se aburrían a fondo
en las inmensas tundras; de modo que preparaban caballos y carros y
provocaban el desplazamiento en "fichas de dominó" de otros tres o
cuatro pueblos más, tras lo que quedaba la geografía política irreconoci-
ble. Así se fue al traste el imperio romano. Y en Francia, a finales del
dieciocho, se amuermaban los ricos en fiestas interminables, descui-
dando la secular obligación de tener entretenidos a los pobres, que se
207
aburrían también, hartos de pasar siempre la misma hambre, por lo que
acabaron montando una guillotina en la plaza.
A mediados del siglo veinte la plebe era por fin inocua: estaba
bien entretenida, gracias a algunos inventos espectaculares de los ricos,
quienes, en su ciega codicia, quisieron además hacer negocio con el
entertainment (eran poco piadosos los contenidos de la programación
del circus de Domiciano, pero hubieran sido horripilantes si en vez de
ser de asistencia gratuita hubiera habido que pagar dos sextercios a la
entrada): pingües ganancias suministrando entretenimiento hasta el
hartazgo. Tremendo error: hay un límite para la comida, la cópula o el
sueño, pero no para el mata-tedio, donde el individuo muestra clara
insaciabilidad, sobre todo cuando con sólo pulsar un botón se despliega
una pantalla de colores, que tapa la vista de las miserias cotidianas de
plomizos tonos grises sobre el negro horizonte tanático antedicho.
El más execrable invento del modo de aburrición postmoderno:
lo lúdico, que consiste en vivir plácidamente (endorfinando el desasosie-
go que produce el silbido del látigo del patrón y esforzándose en ignorar
que en el tercer mundo la gente muere como chinches), televisionando
cuatro horas diarias, tomando copas los fines de semana y viajando lo
más lejos posible a la menor oportunidad. En esta manera de vivir no
cabe el compromiso de la familia ni de los hijos, tradición que imperaba
en el antiguo modo de aburrirse.
Tan estrafalario hedonismo va a acabar con las antiguas
tradiciones y también, según los demógrafos, con la raza blanca,
sustituida por personal menos blanco y más urgido, si cabe, a adquirir un
coche para ir de acá para allá.
¿El tedio y la necesidad van en la misma dirección o contra-
puestas? Buena parte de los logros sociales y estéticos ha sido realizada
por personas no obsesionadas por la necesidad, como la invención de la
democracia o los cuadros de Rembrandt. La necesidad en cambio ha
provocado sangrientas revueltas, que han dejado las cosas exactamente
como estaban, sólo que aligeradas de una parte de la población. Gente
acomodada, y algo aburrida, los filósofos de las luces deslegitimaron la
208
monarquía absoluta y le dieron además un buen palo a la iglesia. Sólo
gente así es capaz de cambiar el rumbo de la tradición, componente
imprescindible de la dignidad de los que temen el cambio: "así ha sido
siempre y así debe ser", se decía tanto en la casa del terrateniente como
en las chozas de sus esquilmados aparceros.
La televisión se ha llevado todo por delante: el tedio, la tradición
y la familia, pero ha dejado intocada la necesidad, aunque sustituida por
sí misma: lo que más de veras se necesita es la televisión.
Muchos sociólogos de los medios de comunicación defienden la
televisión de los ataques que le llueven, "más ardorosos que funda-
mentados, como si fuera la única causa de los males del siglo", dicen.
Defienden también la dignidad del medio, objeto de su estudio, haciendo
abstracción de la indignidad de los mercachifles de las cadenas, y de sus
esbirros programadores, presentadores, etc, por no hablar de la abyecta
adicción de los espectadores. He aquí un nuevo ataque: la televisión ha
acabado con la familia tradicional, que sería algo de agradecer, si no
fuera porque tan abominable medio la ha sustituido por algo peor: la
pareja de tele-espectadores, que no tiene hijos, y que cuando los tiene
son curiosos mutantes: cada generación tiene los ojos más cuadrados.
8.2 El estado de fiesta permanente
Haciendo un refrito de Durkheim, Caillois, Eliade y Ries, diremos
que, en la antigüedad, unos de los aspectos sociales de lo sagrado era
lo sagrado de transgresión, que durante un corto período del año
sustituía a lo sagrado de regulación. Este es el origen de la fiesta,
manifestación primordial de lo sagrado de infracción, que arroja fuera
el tiempo gastado y renueva el cosmos.
“Toda fiesta lleva en su estructura la vocación orgiástica”, dice
Eliade (1949). La cultura humana guarda muy estrecha relación con la
agricultura originaria, y con los ritos que propiciaban la fertilidad de los
campos y, homólogamente, la de las personas. “Generalmente, la orgía
209
corresponde a la hierogamia. A la unión de la pareja divina debe
corresponder en la tierra el frenesí genético ilimitado. Junto a las parejas
jóvenes que repetían la hierogamia sobre los surcos, debían acrecentarse
todas las fuerzas de la colectividad”, y Eliade hace un recorrido por las
distintas culturas, y son bastantes, en las que la orgía tiene un importante
papel. Estas celebraciones paganas, que permanecen en muchos países,
no fueron, obviamente, del agrado de la Iglesia, que las condenó en
varios concilios, y transformó en fiestas cristianas cuando no pudo
suprimirlas; es el caso de las festividades coincidentes con la siembra o
recolección, como “la Virgen de Agosto”,.
En todas estas fiestas, ancestrales o modernas, hay un criterio
temporal inherente: son excepcionales, generalmente una vez al año.
La gente se pasaba largo tiempo comentando la acaecida y
preparándose para la siguiente.
¿Cómo se llegó, en muchos países de Occidente, al actual
estado de fiesta continua?
Las fiestas “fuera de estación” fueron, durante siglos, patrimonio
exclusivo de los ricos; los pobres se limitaban a ver pasar los carruajes o
atisbar por encima de las tapias de los palacios. Con todo, estas fiestas,
de la aristocracia terrateniente y luego de la burguesía, nunca se
celebraban “fuera de temporada”, y entre una serie y otra se descansaba
de ellas, generalmente en el campo (nada más relajante que ver el trabajo
ajeno sobre las propiedades de uno). A nadie en su sano juicio se le
hubiera ocurrido organizar una fiesta todos los viernes y sábados.
Actualmente, en muchos países sí que se celebran estas dos
fiestas semanales, y, en vacaciones, todos los días. Trabajo y fiesta se
han convertido en una incansable sucesión, tal que mucha gente gasta
buena parte de su salario en las salidas de fin de semana, ¿y el tiempo
para leer, estudiar, jugar con los hijos y ayudarles en sus estudios?
En los años sesenta, los movimientos contraculturales de los
jóvenes, con sus gurús, fueron una inyección de lucidez, iconoclastia y
expansión de miras, como quizás no haya habido otra en la historia.
Una revolución sin armas y contra ellas. El Poder se estremeció; sólo
210
un ratito; enseguida comenzó a hacer negocio a costa de la buena
nueva: ropa, música, viajes, etc. “Diviértete, muchacho, procura que
tu padre pague la fiesta, y si no, búscate cualquier trabajo para
pagártela tú: que no decaiga”. Lo lúdico, que es, como el amor,
categoría primordial e irrenunciable de la persona, se convirtió pronto
en maëlstrom de juergas vulgares e inacabables, y la trivialidad,
cuando se practica en sesiones maratonianas, es una tristeza que sólo
se soporta contrarrestándola con el incesante consumo (por varia vía)
de euforizantes.
La polémica sobre el hedonismo es tan antigua como la
filosofía misma; desde Anaxágoras a Stuart Mill, por quedarnos en
este último. Dice Ferrater (1979): “Puesto que gran parte de las
disputas sobre el significado de ‘placer’ y sobre la justificación o no-
justificación de buscarlo han tenido lugar en el terreno ‘moral’, se ha
considerado que el hedonismo es una tendencia en filosofía moral”.
La economía de los placeres es asunto importante en la organización
social, en cuanto que los placeres de unos a menudo son la causa de
los dolores de otros; ¿es o era asunto importante? ¿quién relaciona
ahora placer con filosofía moral?
“Mire, señor. Somos una pareja moderna y dinámica.
Trabajamos duro los dos; pagamos sin rechistar el alquiler, los
impuestos y la cuota del sindicato, y contribuimos para incrementar la
pensión de nuestros padres y para paliar la miseria del tercer mundo.
Todos los fines de semana salimos con los amigos, y bebemos y
bailamos hasta el amanecer. No hacemos daño a nadie”. Esta pareja
moderna un día decide tener un niño; surge la pregunta: ¿qué porvenir
tendrá el pobre niño?
Vamos con otra pareja: “Como le digo, oiga: ella y yo
trabajamos como cabrones, se lo juro. ¿El alquiler dice? A ver si
tienen huevos de desahuciarme; les rompo la casa. De impuestos nada,
¿para que se lo gasten los políticos, que son unos golfos? Mi madre no
sé dónde está; en un asilo, supongo. ¿Pelas para el tercer mundo? Que
trabajen los negros, y allí, que aquí no pintan nada. Pues sí; la parienta
211
y yo, todos los fines de semana nos perdemos por ahí, con los
coleguis; no pegamos ojo hasta el domingo por la tarde”. Estas parejas
también tienen niños; surge la pregunta: ¿qué porvenir nos espera?
El estado de fiesta permanente, no se ha montado, como es
natural, para facilitar que el personal se divierta dos días de cada siete,
con un mínimo garantizado de cien fiestas al año. Se trata de crear las
bases psicológicas que propicien la economía del despilfarro, deno-
minada también “economía de crecimiento continuo”, como la
maldición gitana: “Te dé un doló que contri más corras más te duela, y
cuando pares revientes”.
Compre usted; no se pregunte si el objeto a adquirir le hace
falta o no; concéntrese en el placer que le depara el hacerlo suyo,
recórralo con la vista, con el tacto. Aparte de su mente absurdos
pensamientos que pudieran enturbiarle el goce del acto adquisitorio:
por ejemplo la muerte, o la vejez (su antesala), o el trabajo agotador y
estúpido, no exento de humillaciones, o las tremendas miradas de una
parte de la humanidad, más de un tercio, condenada a la pobreza.
Comprad, malditos, y no temáis: de la suspensión de la maldición
eterna nos encargamos nosotros, la todopoderosa asociación de
fabricantes y tenderos: que la fète continue.
No mire hacia atrás, ¿qué puede encontrar, más que un mundo
de obsolescencia? Mire sólo hacia delante: lo nuevo, lo que podrá
adquirir, hacer suyo, con un poco de esfuerzo, fiesta del disfrute
ininterrumpido de la adquisición. Cuidado también con mirar
demasiado adelante: podría entrever el futuro: tenebroso asunto.
Detrás está la tradición, la acumulación de saberes, que si
nunca trajo al mundo la felicidad, es lo único que puede preservarnos
de los mercachifles de catastróficos aventurerismos; delante no future.
La propuesta es pues el estrecho entorno del presente, espacio
claustrofóbico que la fiesta pretende enmascarar.
¿Qué pintan los hijos en este espacio? ¿Qué se les puede
enseñar si se renuncia al pasado? La ética, por ejemplo, tiene unas
raíces históricas claras: no conviene matar al prójimo porque a lo
212
largo de los tiempos se ha demostrado que, con tal práctica, la
sociedad se desintegraba, por lo que hubo que inventar el Estado, que
monopoliza la coerción, y el derecho, que la administra. La
solidaridad se fundamenta (además de en el altruismo biológico) en la
religión antigua. Los derechos y obligaciones de padres e hijos son
parte de pactos históricos que hay que respetar o renegociar. Hasta la
trasgresión se ancla y legitima en la historia de los ritos de paso o en
la de los movimientos emancipatorios. Y en cuanto al futuro, ¿cómo,
padres que no se atreven a mirarlo de frente, pueden educar a unos
hijos que van a protagonizar tan tremenda película?
Pero en la educación-emancipación (nos cuesta utilizar la
palabra crianza) de los niños, más que la segmentación del tiempo, lo
que cuenta es el tiempo en sí. Lo niños son tiempo, se alimentan de él;
su cronofagia les lleva a devorar también el tiempo de los padres, por
tanto una de las enseñanzas más importantes es darles a conocer que
cada uno tiene su tiempo, y que hay un tiempo para gastar en común y
otro que es privado, es decir: el aprendizaje de la soledad (ver 6.3). Es
primordial estar con ellos el mayor tiempo posible; que vean que es un
tiempo grato, no obligatorio, y que, por tanto, cuánto más, mejor, y
más importante aún, que sepan apreciar el tiempo en el que se está
solo.
En la otra cara, el mundo de fiesta permanente, en que el
trabajo es una manera de consumir tiempo, y el que sobra se tira
cuanto antes al cubo del jolgorio. ¿Los derrochadores compulsivos de
tiempo están dispuestos a conservar y gastar minuto a minuto quince
años de su vida, como poco, en un niño que luego se irá y quizás no
devuelva ni un cuarto de hora?
Basta ya de preguntas inquietantes, se le quitan a uno las ganas
de tener hijos; además: tenemos una invitación para una fiesta y ni
siquiera hemos pensado en qué ponernos.
213
8.3 La autoridad
Han pasado ya los tiempos de la brutal coerción física de los
padres hacia los hijos errados o insumisos, sobre los que blandían el
látigo, brutalidad que les dispensaba de esgrimas más complicadas,
como el arte de la tolerancia, o la minuciosa discusión de los derechos y
obligaciones, asuntos que requieren sistematización y control, análisis y
anticipación: un trabajo arduo para los padres, que añoran la perdida
espontaneidad con que fluían las bofetadas.
Sistematización es represión, arguyen los “espontaneístas”,
quienes prefieren que las relaciones padres-hijos observen la tradicional
naturalidad, tradición basada en una infatigable madre de infantería e
intendencia, y un padre de artillería, al que generalmente le bastaba con
mostrar los cañones para que el pueblo (la chiquillería en este caso)
depusiera su levantisca actitud. Era un tiempo en el que la autoridad de
los padres no se discutía, como tampoco se discutía la de maestros,
médicos, policías, etc.
En pocos años, la ancestral autoridad incuestionable y la
disciplina preventivo-punitiva han pasado a estar mal vistas. ¿Aumento
de tolerancia y retroceso de la barbarie? Ojalá, pero no. Ha habido, en
nuestra opinión, dos razones que han cuestionado la autoridad: porque es
un asunto trabajoso y de dudoso beneficio (nadie espera nada de sus
hijos, allá ellos), y porque es una actitud que no está de moda, pertenece
a la generación anterior: asunto casi de arqueólogos.
Savater (nunca nos cansamos de plagiarlo), en su “El valor de
educar” (1997), habla de la negativa de los padres a aceptar el papel de
tales, entre otras razones, “...Porque la madurez resulta sospechosa y
peligrosamente antipática. Quienes por cronología deberían aceptarla se
apresuran a rechazarla con esforzados ejercicios de inmadurez”. Pero,
por otra parte: “Cuanto menos padres quieren ser los padres, más
paternalista se exige que sea el Estado”.
Evidentemente la deserción de los padres conlleva que “la
socialización primaria de los individuos atraviese un indudable eclipse
214
en la mayoría de los países, lo que constituye un serio problema para la
escuela y los maestros”; éstos son ahora los encargados de socializar, en
vez de dedicarse a enseñar. Hace un par de años, en una viñeta de Forges
en EL PAIS, se veía cómo un camión descargaba, inclinando el
volquete, un montón de niños frente a una escuela. La inhibición de los
padres en ejercer su autoridad acabará dando al traste con la escuela,
sobre todo con la pública.
No se nos mal interprete: no estamos solicitando que los padres
apliquen su autoridad, sino que piensen en qué consiste ésta y cuál es la
manera de optimizarla, y que la estudien detenidamente, porque la
autoridad (como el afecto, del que hablamos en 6.15) es algo que debe
aplicarse en la dosis precisa, y no sustituirlo nunca por el autoritarismo.
El problema de la Autoridad es su legitimación, el fundamento
en que puede apoyarse su validez. Abbagnano, (1969), distingue tres
doctrinas fundamentales. La primera de ellas es el aristocratismo, propia
de Platón y Aristóteles: la autoridad fue establecida por la naturaleza, y
la naturaleza se encarga de decidir quienes son los que habrán de
ejercerla. De un lado, un pequeño número de ciudadanos dotados de
virtudes políticas, por lo que es justo que ocupen los cargos de gobierno;
de otro, la mayoría de ciudadanos, privados de tales virtudes y por lo
tanto destinados a obedecer. En esta línea se encuentra Tönnies (1887),
que afirma hay tres clases de dignidades o autoridad: “La dignidad de la
edad, la dignidad de la fuerza, y la dignidad de la sabiduría o del espíritu,
que se encuentran unidas en la dignidad del padre, cuando protege, exige
y dirige”.
La segunda doctrina es la que funda la autoridad en la divinidad,
expuesta por Pablo, Agustín, Isidoro de Sevilla y Gregorio Magno. Es en
realidad una variante de la anterior, en cuanto postula el carácter sagrado
del poder temporal de facto: toda autoridad ejercida de hecho, al ser
puesta o establecida por Dios, es siempre plenamente legítima. Si los
padres de la Iglesia divinizan al príncipe, Hegel lo hace más tarde, en
plena resaca de la revolución francesa, con el Estado, “realización de la
215
libertad”, “ingreso de Dios en el mundo”. El que posee la fuerza no
puede dejar de gozar de una autoridad válida, ya que toda fuerza es
querida por Dios o es divina.
La tercera doctrina se opone radicalmente a la anterior: “...La
autoridad no consiste en la posesión de una fuerza, sino en el derecho a
ejercerla, y tal derecho resulta del consentimiento de aquellos sobre los
cuales se ejerce”. Esta doctrina es obra de los estoicos, y su primer gran
defensor fue Cicerón. Su presupuesto fundamental es la negación de la
desigualdad entre los hombres: “Todos los hombres tienen, por
naturaleza, la razón, que es la verdadera ley que manda y prohíbe
rectamente, por lo que todos son iguales y libres por naturaleza”, dice
Cicerón. En tal sentido, sólo de los hombres mismos, de su voluntad
concorde, puede nacer el fundamento y principio de la autoridad. Y
Marsilio de Padua (1522): “El legislador, o sea la primera y efectiva
causa eficiente de la ley, es el pueblo o conjunto de los ciudadanos, o
bien una parte sobresaliente de ellos, que manda y decide por su elección
o por su querer, en una asamblea general y en términos precisos, los
actos humanos que se deben cumplir y los que no, bajo pena de
penalidades o de puniciones corporales”.
Ya se ve cuán modernos eran todos los citados, sin excepción, en
cuanto actualmente en el mundo, las tres doctrinas siguen teniendo
fervientes defensores. En Occidente, la línea estoicismo-humanismo-
ilustración es la que parece haber triunfado, si excluimos islotes como el
nacionalismo fundamentalista y el Vaticano, pero en la mayor parte del
mundo hay minorías que ejercen la autoridad en nombre de ellas
mismas, situaciones a las que llamamos dictaduras. A veces cae una de
éstas, y el complejo camino que conduce a la democracia se ha dado en
llamar transición. En la familia debería darse también esa transición;
sería el mayor y más encomiástico esfuerzo que realizaran los padres.
También sabemos que en las diversas fases de la evolución del
concepto de autoridad, que es tanto como decir del de libertad, la familia
ha ido siempre detrás y frenando el carro, como es natural, dado el
carácter de rémora que presenta dicha institución. Tal parece que los
216
individuos, en una primera fase, consiguieran grados de libertad de
puertas afuera; de puertas adentro las cosas son muy otras (la aguerrida
feminista organiza el plante y corre luego a preparar la cena a maridito e
hijos; el “revolucionario” francés, ruso, mexicano, etc. llega a casa y
golpea a su mujer).
Cuando los hijos son pequeños, la autoridad “técnica” de los
padres es irrefutable, casi incursa en las tres dignidades de Tönnies, que
citábamos antes. A medida que los niños van creciendo, la mayoría de
los padres sigue instalada en la segunda doctrina, y son los hijos los que
han de reivindicar la tercera. Pero la falta de cultura política que se da en
el seno de la familia, hace que la transición no sea tal, sino que los hijos
traten de suplantar a sus padres en una nueva dictadura; la intentona
golpista suele ser desbaratada por éstos; los hijos se marchan entonces a
fundar una familia, donde puedan ejercer una autoridad indiscutida.
Las dificultades que tiene la democracia para asentarse en el
mundo (en Occidente hay un remedo, escasamente participativa y
aceptada como mal menor), se debe a su escasa o nula práctica en el
seno de la familia. La enseñanza de la democracia, el propósito de que la
autoridad sea asunto transitorio, siempre en disminución y sustituido por
la discusión y acuerdo, es una opción que muy rara vez se acomete.
Decía Lenin que el partido comunista era la vanguardia de la
clase obrera; luego, en la nueva sociedad, el partido no haría falta y se
disolvería por sí mismo. Este bello propósito es el que debería animar a
todo padre de familia: encabezar una formación social que, una vez
emancipados los hijos, se disolviera. Pero en la realidad no es así: el
partido comunista estuvo en Rusia a punto de disolver a la sociedad, y la
familia suele disolver a los hijos, como advirtieron los freudianos y
enseguida montaron su floreciente negocio de tratamiento de hijos
disueltos.
En la educación de los hijos, debería prevalecer, en cuanto a la
autoridad, lo dicho por Abelardo: “La autoridad sólo tiene valor en tanto
la razón esté oculta, pero resulta inútil cuando la razón puede comprobar
por sí misma la verdad”. A un niño pequeño hay que obligarle a que no
217
se suba a la ventana; cuando más adelante se dé cuenta del peligro que
significa, ya no tiene sentido seguirle obligando. Siguiendo al pie de la
letra a Abelardo, todo el que posee autoridad sobre otro, trata de que la
razón del dominado nunca llegue al grado de “comprobar por sí misma
la verdad”, de ahí el interés de los dominadores en mantener a los
dominados en la ignorancia, madre de la ignominia.
La palabra “autoridad” proviene etimológicamente del verbo
latino augeo, que significa hacer crecer (Savater). Ésta sería la autoridad
de maestros y padres responsables, autoridad transitoria y apuntando
siempre a su extinción, la que crea individuos responsables,
democráticos, que combatan las dos primeras doctrinas que señala
Abbagnano.
Pero en la familia hay otra autoridad, de facto, que no tiene nada
que ver con Cicerón o Marsilio de Padua, y que si proviene de “augeo”,
desde luego no hace crecer más que la maldad del género humano. Esta
autoridad es el origen de la coerción y violencia que se da en el mundo;
se presenta en varias modalidades:
Padres contra hijos, padre contra madre, hijos contra padres,
hermano contra hermano. Todos creen tener la suficiente autoridad
como para no andarse con ambages a la hora de soltar la mano, sobre
todo los que dicen ocupar una posición preferente: padres y hermanos
mayores; los que están “debajo”, hijos o hermanos menores, alegan
defensa propia y tampoco se refrenan. En este “todos-contra-todos”, se
respeta casi siempre un tabú, mucho más temible que el del incesto: los
hijos no han de pasar jamás por encima de la autoridad del padre, o de la
madre, ni los harán objeto de violencias; en cambio, si los violentos son
los padres, la sociedad sabrá perdonarlos, y la justicia sólo intervendrá
en caso de que se denuncien los descalabros, o aparezcan cadáveres.
De modo que la autoridad-coerción contra los débiles se toma
como cosa natural, hasta el punto de que sólo Kafka y unos pocos más,
flojos de carácter, quedaron con un cierto resquemor hacia su padre.
Ahora bien: la autoridad, y consiguiente violencia, que marca a todos los
hijos, es la de hermano contra hermano; se trata de la mayor escuela de
218
odio y resentimiento que hay en la sociedad, enseñanzas que se
complementan con cursos de delación y calumnia, hasta el punto de que
hay hijos únicos que, por desconocimiento de estas habilidades, tienen
problemas a la hora de buscarse un puesto en la vida.
Esta autoridad-coerción es la que los autoritarios, de todas las
épocas, echan en falta, por mucha que haya, eso sí: piden que la ejerzan
otros, porque es en general un trabajo poco limpio. Es siempre un
trabajo, con no pocos inconvenientes, del que se espera conseguir alguna
compensación. ¿Qué beneficios reporta este ejercicio a un padre, por
hablar sólo de la figura tradicionalmente más autoritaria? ¿Consecución
y acrecentamiento de un cierto patrimonio, gracias a las plusvalías del
trabajo de los miembros de la familia? ¿Cumplir la sagrada misión,
encomendada por la sociedad, de educar a los hijos en la sumisión a la
autoridad competente? ¿Autoafirmación ante los miembros de la
comunidad, al mostrarles hijos educados como Dios manda, aseados y
calladitos? ¿Inconfesable descarga disruptiva de oscuras sublimaciones
instintuales...? No nos extraña que cada vez haya menos hombres que
quieran ser padres.
“Mire, amigo: ‘ya no hay’ (entrecomillamos el encabezamiento
estándar de Baudrillard) patrimonio, más que para unos pocos; educar a
los hijos puede que sea una misión sagrada, pero es más que nada
trabajosa; para ‘autoafirmarme’ como usted dice, ante los vecinos, no
necesito tener hijos: ya me paseo en un buen coche, con ropa cara y
atezado de rayos uva; y de la sublimación disruptiva ésa no le puedo
decir, porque no sé lo que pueda ser. Quizás sea también que no soy
nada autoritario”.
Otro caballero: “Para hacerse con una familia, para que funcione,
hace falta tener autoridad. Mi padre la tenía, y mi abuelo; yo, desde
luego, no la tengo. Claro que en su tiempo no había de nada; si no tenías
una familia, ¿qué ibas a tener?”.
219
8.4 Los límites movedizos
Íbamos a titular el apartado “límites móviles”, o “en constante
expansión”, de acuerdo con la intención del texto que sigue. Optamos
mejor por “movedizos”, porque se recurre además a una metonimia de
las arenas que engullen; y es que, en la cercanía de los límites, a uno y
otro lado, hay un territorio fatídico donde no pocas esperanzas y
voluntades se hunden y desaparecen. Puede que sea una trampa tendida
por los que fijan los límites; sirve también de pretexto para los que no
osan acercarse.
“Todo tiene que tener un límite”, es frase que se oye cuando
alguien se escandaliza ante un desmán que, en el diez por ciento de los
casos, hace peligrar la estabilidad social o la seguridad ciudadana, y que,
en el noventa por ciento restante, cuestiona la autoridad de los mayores.
Los niños están perdidos, cada día más, porque cada día el
mundo es más complejo y muy pocos chavales tienen hoy ocasión de
salir de casa, caminar por una calle sin coches, beber agua de las
fuentes, coger moras, atrapar ranas, y hacer el camino de vuelta
agarrado a la trasera de un carro traqueteante. En la casa siempre
había algún mayor, para darte una rebanada de pan con algo,
acariciarte el pelo o regañarte por el barro de los zapatos. ¿Nostalgia
de la “idílica” vida campesina? ¿Hijos de braceros o del terrateniente?
Nostalgia de que entonces, en la casa, siempre había algún mayor,
porque allí vivían varios mayores y, además, estaban.
Y los límites estaban claros; eran como una metáfora de las
vallas de los campos: el que se las saltaba para robar fruta se podía
encontrar con la vara del guarda o su perro.
Los consejos o reglas que dictaban los mayores estaban
presididos por el espíritu conservador y reaccionario de que las cosas
tenían que seguir siendo como siempre habían sido; en este espíritu se
insertaban y acoplaban todos. La vida no era un dechado de felicidad
(nunca lo es), pero había una indudable seguridad; la obligación de los
mayores era proveer y proteger, y además, quizás a cambio, dictaban
220
las restricciones; como en la mayoría de las configuraciones políticas
de la historia, se cambiaba libertad por seguridad.
Había unas normas, no muchas, y los mayores las repetían una
y otra vez, como un salmo; el corolario de todas ellas era que los
mayores mandaban y los pequeños obedecían y no discutían. Los
pequeños no se daban por satisfechos, y una y otra vez intentaban
saltarse la norma, el muro.
Comparemos aquella sociedad “inamovible” con la actual
sociedad en cambio continuo (que no obstante mantiene invariable la
férrea dicotomía propietarios-trabajadores). La economía del
despilfarro precisa de renovación constante, casa, coche, ropa y, por
supuesto, parejas; qué aburridos resultan los niños, siempre los
mismos, siempre con los mismos problemas: le amargan a uno(a) la
existencia, no puede uno(a) emprender la anhelada y rutilante vida de
infatigable adquisición y cambio de identidad y apariencia. “¿Qué
hacen aquí estos niños, a estas horas? Esto no puede seguir así: va a
haber que ponerle un límite a esto.”
En el apartado anterior hemos hecho una resumida síntesis
histórica del concepto de autoridad, cuando va unida al “poder” para
ejercer alguna coerción. La palabra tiene otra acepción, proveniente de
la escolástica; indica también el prestigio intelectual y moral
alcanzado por alguna instancia, auctoritas, que la comunidad declaró
muy digna de tener en cuenta. Por ejemplo, en nuestra lengua, el
“Diccionario de autoridades”, con muestras del uso que hacen de las
palabras reconocidos hombres de letras.
La autoridad del padre no está basada en ningún prestigio, sino
en el simple hecho de serlo, y desde bien antiguo. A la fuerza bruta del
animal más corpulento sucedió el poder, invento cuyos orígenes son
los del padre proveedor, según diversos antropólogos. El padre,
presidiendo el espacio distributivo (la mesa) y controlando la
asignación del alimento, es la escenografía primordial del poder, en
todas sus variantes: material, psicológico, religioso, etc. Pero una cosa
221
es el alimento y otra las hembras; parecer ser, según Freud, que el
padre era renuente a repartirlas, por lo que los hijos terminaban
acabando con él. Ya en tiempos históricos, hace sólo un par de
milenios, las disposiciones draconianas de la patria potestas del
paterfamilia, hacen suponer que se produjo un claro triunfo del padre
sobre la horda de hijos inconformes. El cristianismo y otras instancias
civilizatorias atenuaron el poder del padre, hasta llegar al “Bye-bye,
Dad. I love you” de los americanos, con el pomo de la puerta en una
mano y la valija en la otra. Para que esta evolución tuviera lugar
hicieron falta incontables sesiones de padres sentados con sus hijos,
explicándoles, con tiempo y paciencia, diversos aspectos del
funcionamiento del mundo, sin olvidarse de una cuestión
fundamental: los límites de la pequeña parcela en la que los niños se
desenvuelven, límites sin los que el niño encuentra ininteligible su
espacio, se encuentra perdido.
Estos límites son separación y parapeto contra asechanzas que
podrían acabar con la salud física o moral del iniciando. El niño pasa
su tiempo en dos tareas: la primera de ellas es el examen y
conocimiento de todo lo que encuentre en el espacio “seguro” que hay
entre esos límites, lo que, junto con el afecto, le permitirá un
crecimiento intelectual armónico; la otra actividad será el
cuestionamiento de los límites, a los que intentará trepar para
asomarse o, en un rapto de osadía, saltar al otro lado.
El aprendizaje del principio de realidad, que de otra cosa no se
trata, no debiera ser traumático; lo es porque el padre, entre los límites
que muestra, señala uno inamovible e infranqueable: nunca llegarás a
la abyección de cuestionar o discutir la autoridad paterna (y por ende
la del patrón, la del obispo, la del policía, etc.)
Hay también padres-madres, no muchos, que someten todo a
discusión, incluido su papel y la exacta colocación de los límites; que
saben además infundir responsabilidad en sus hijos, y que, a medida
que ésta aumenta, hacen decrecer el ejercicio de su autoridad. Gracias
a esta manera de enfocar la educación, la única digna de ese nombre y
222
que no es simple amaestramiento, el niño va ensanchando los límites
hasta coincidir con los que tiene la comunidad de adultos. Instalado en
ella, el cuestionamiento de los límites no debería cesar, nunca para
derribarlos (que sería derribar la ley y la convivencia), sino para
ponerlos un poquito más allá, en la constante búsqueda de una
sociedad más libre. En medio de esa búsqueda, el hijo volverá la vista
hacia sus padres, y será mirada de amor, repasará los antiguos
consejos y pedirá otros, convertida ya la potestas en auctoritas.
8.5 Un ejercicio recomendable
Proponemos un ejercicio, en tres partes.
1. Escriba usted los componentes que a su juicio deberían constituir
una adecuada educación de los hijos, en el seno de la familia al
uso. Asigne a cada componente un porcentaje.
2. Razone la respuesta.
3. Compare el modelo propuesto con la situación actual de la
educación.
Ejemplo:
1. Dedicación de los padres (40%) + Competencia educativa (40%)
+ Autoridad (20%).
2. En la dedicación incluimos, obviamente, el infatigable diálogo e
interacción padres-hijos, y la constante presencia, discreta pero
tutelante, de los padres. La competencia se adquiere mediante
lecturas sobre educación, reuniones con otros padres, actividades
en los centros de enseñanza, etc. Lo que entendemos por
autoridad está contenido en los puntos 8.2 y 8.3. del libro
“Andanada contra...”. No hemos mencionado el amor porque lo
suponemos incluido en cada uno de los tres términos del
desglose propuesto; es la característica fundamental de la
223
familia, y lo que distingue sus prácticas educativas de las del
amaestramiento de cabras o la instrucción de soldados.
3. La situación actual de la educación es de declive en temible
rampa. La dedicación ha disminuido; el padre está más horas
fuera de casa que hace veinte años, mitad por el trabajo, mitad
porque ha tenido hijos sin saber muy bien para qué, con lo que el
ambiente en casa está digamos que enrarecido. Cada día hay más
madres que trabajan, y los hijos se pasan muchas horas sin
presencia tutelante. La competencia educativa ha sido siempre
escasa, pero antes había al menos una tradición familiar
profesional transmitida de madres a hijas; no es infrecuente, por
ejemplo, ver ahora a una madre con dos carreras y tres idiomas
dirigirse a su hijo con los mismos tópicos obsoletos y
reaccionarios de nuestras bisabuelas. Para cuadrar las cuentas,
ante la falta de dedicación y competencia, se intenta aumentar el
porcentaje de autoridad; imposible: afortunadamente los viejos
tiempo de arremangarse y coger la vara han pasado; para el
ejercicio de la autoridad hace falta también dedicación y
competencia, y el simple aumento de la dosis dinamita la
convivencia. Como consecuencia, ha surgido una generación de
padres “nosequehaceristas” (no-sé-que-hacer con mi hijo).
El ejercicio propuesto será utilísimo para aclarar ideas, o para
tenerlas, aquellos que nunca se hayan planteado en serio el problema
de la educación. En el caso de familias que sí se lo estén planteando,
sugerimos que cada miembro de ellas haga su ejercicio, a solas, y
luego se discutan conjuntamente.
8.6 ¿Crisis de la familia?
Hacemos aquí una variación casi jazzística de los temas expuestos en los
cuatro últimos apartados.
224
El dicterio de Levi Strauss (1956) de que “sin familias no habría
sociedad”, es tanto como decir que sin gotas de agua no habría lluvias, ni
ríos: es obvio: el conjunto y los subconjuntos. Y cierra añadiendo: “pero
tampoco habría familias si no existiera una sociedad”. Ahí supone que el
conjunto ordena los subconjuntos, y no al revés.
Los animales autodenominados seres humanos parece ser que
necesitan agruparse, y a lo largo de los tiempos lo han hecho de distintas
maneras; familias patriarcales, que si por el patriarca fuera, eso sería
todo; tribus capitaneadas por patriarcas, o por sacerdotes en nombre del
Padre; reinos con reyes y nobles; repúblicas burguesas, dirigidas por
políticos electos y empresarios fácticos. En todas estas formaciones hay
oposiciones binarias: nobles y plebeyos, implantados y desarraigados,
propietarios y asalariados, patriotas de patrias contiguas, creyentes en
una salvación o en otra; son oposiciones que han acarreado guerras y
exterminio desde que hay memoria. Unos regímenes suceden a otros
(según Pareto, unas elites a otras), cambian los mapas políticos y los
modos de producción, se reorganizan los mitos y se adapta la moral,
pero la familia patriarcal permanece invariable, ¿qué le debe entonces la
familia a la sociedad? ¿quién debe la existencia a quién?
Tal parece que las distintas sociedades que se han formado a
través de la historia no hayan sido más que recurrentes tentativas de la
familia patriarcal para adaptarse a los nuevos tiempo y así perpetuarse.
De ser así, no es extraño que cuando se dice crisis de la familia,
patriarcal, la sociedad se tambalee, y un escalofrío recorra muchas
espaldas, sobre todo las de los pertenecientes a las clases sociales menos
desfavorecidas.
Crisis es una denominación preventiva que, desde arriba, se suele
dar a los movimientos que se perciben abajo, donde los términos pueden
ser muy otros: cambio por fin, ahora van a ver, cuidado con el caos, etc.
Decía Borges: “Como a todos los hombres, a aquel hombre le había
tocado vivir malos tiempos”. Tiempos de crisis; siempre las ha habido y
las habrá, y siempre parece ser la definitiva; la tentación de “el final de
225
la historia” es una recurrencia cíclica, desembocando en catarata o
remanso según se arguya por apocalípticos o por integrados.
Esta vez, no obstante, va en serio.
Mientras le fue posible (antes de la electricidad), la cúpula del
patriarcado manejó los canales de información, controlando los
contenidos, desacreditando los mensajes críticos y, sobre todo,
manteniendo altas tasas de analfabetismo; la base lumpen del patriarcado
se prestó siempre a cerrar la pinza desde abajo, y las cosas no se
movieron en siglos. La revolución industrial llevó a la gente a las
ciudades: gran alarma entre los patriarcas campesinos, pero no ocurrió
casi nada, pocas ovejas se descarriaron. El invento del cine provocó
idéntica alarma y los mismos resultados; se asistía una vez por semana,
como mucho, y la sociedad apenas se estremeció, incluso se apaciguó
con los hermosos sueños que las películas inducían.
Todos teníamos algún amigo cinéfilo, que iba muchas más
veces, diariamente quizás: eran individuos que solían quedarse fuera de
la realidad: ¿hora y media diaria de pantalla? demasiado para su
estabilidad mental.
De repente la televisión. Hay un antes y un después de la
televisión. Se ve de tres a cuatro horas diarias por persona, que
naturalmente no ven películas de Bergmann ni reportajes científicos. La
meta del patriarca y de su mujer era sacar adelante a la familia; su sueño,
alcanzar cierta prosperidad; la meta de los hijos e hijas era formar una
familia patriarcal, con el mismo sueño de prosperidad. La televisión
demuestra que se puede aspirar a cosas más divertidas y de mayor
satisfacción de la autoestima.
¿Y el Poder? ¿No va a hacer nada para evitar el fin de la familia
patriarcal, con lo bien que le había ido con ella? Mejor le está yendo
ahora, con la economía de despilfarro del intercambio simbólico. Lejos
quedan ya los tiempos del aparcero o el peón lampando en la tienda de
raya: el capital se mueve y reproduce a gran velocidad, el hiperdesarrollo
y la adquisición compulsiva degradan el ecosistema y agotan los
recursos naturales, pero el “tener o ser” de Fromm y las admoniciones de
226
los ecologistas son como las advertencias del paquete de tabaco: nadie
ha renunciado nunca a comprarlo tras leerlas.
En cuanto a la familia, el Poder está muy satisfecho con el
mundo escindido que se ve en los países prósperos, cuyo modelo se
exporta al tercer mundo: arriba una cúpula de profesionales, con mujeres
cada vez menos sometidas al hombre y con pocos hijos, cúpula que tira
de la economía y no reivindica más que razonables aumentos de su
porción de la tarta; abajo una masa que se empecina en formar familias
patriarcales, con los suficientes hijos que garanticen la tasa de reposición
y seguros votantes del centroderecha o centroizquierda, (no es fácil
adivinar cómo logran distinguir uno del otro). El problema se origina en
el hecho de que en la totalidad de esta masa de telespectadores, los hijos
han descuidado su preparación, son un lastre para sus padres, que los
tuvieron no saben bien para qué, y estos jóvenes no están dispuestos a
formar más familias, y si lo estuvieran no podrían hacerlo, porque sólo
pueden aspirar a trabajos ocasionales y mal pagados: ¿Qué va a pasar?
Ya está pasando. La tasa de reposición no se consigue, los
emigrantes rellenan el hueco y reducen el precio del trabajo: aflora la
xenofobia. Los adolescentes se hacen más problemáticos cada vez,
engrosan las filas de la delincuencia; los padres se desesperan, y se va
haciendo más nítido el clamor: no tenemos autoridad.
La familia, patriarcal, (no insistiremos más en el pleonasmo) era
la fuente “natural” de autoridad, su crisis dará lugar a un mal mayor: el
autoritarismo del Estado, que falto de respuestas y desbordado, puede
que intente restaurar el viejo orden mediante los viejos procedimientos.
¿Para volver a los viejos buenos tiempos? ¿para volver a potenciar la
familia patriarcal? ¿en Occidente, donde es cuestionada hasta por los
propios patriarcas? Parece difícil que consigan convencer a los
telespectadores para que vuelvan a crear familias, formación que, bien o
mal, mantenía vertebrada a la sociedad.
Los coletazos de la familia patriarcal se pueden prolongar
todavía algunas generaciones más; ¿cuántas? Es una pregunta a la que
sólo pueden responder las mujeres. Si mañana por la mañana Dios
227
bendito decidiera hacer el milagro de emanciparlas económicamente
(hay ya un prometedor número de ellas que no esperó a Dios; hay una
decepcionante mayoría que se limita a esperar, con impotencia y
revanchismo, el milagro), por la tarde no habría familia patriarcal.
¿Qué es lo que habría entonces? No lo sabemos, pero lo que hubiera,
sería desde luego algo mejor para todos.
8.7 Dos maneras (clásicas) de ver la crisis
El rumor de la sedicente crisis llegó hasta los rincones más apartados del
reino y causó una gran pesadumbre y alarma. Se convocaron Cortes.
“Que hable primero el pesimista”, dijo el rey.
El designado avanzó hacia el centro de la sala; consejeros y
nobles reprimieron un gesto de contrariedad ante la suciedad de su jubón
y deshilachadas calzas.
“La crisis, mi señor, es más profunda de lo que parece. El
modelo patriarcal se desmorona y de momento no se tiene otro que
ofrezca una mínima garantía. La familia se mantenía gracias a un
consenso ancestral basado en la superioridad del hombre sobre la mujer.
Se recortaba nuestra figura en el paisaje, con el hacha de silex siempre
presta, más tarde la espada, el arcabuz, etc. En un reciente opúsculo de
maese Escudero se da cumplida cuenta de cómo, a lo largo de los siglos,
hemos sabido ponerlas en su sitio.
“Me temo que se ha acabado todo aquello. No hay tiempo para
determinar las causas, bastante haremos si conseguimos ponernos a
salvo de los efectos. Hubo varios inventos desgraciados, que la molicie
de las autoridades evitó que se neutralizaran a tiempo, como el trabajo
en las fábricas, en el que las mujeres no tardaron en destacar, las
máquinas que lavan ropa o las cocinas que se prenden en décimas de
segundo: el mal uso de tanto tiempo libre acarreó promiscuidad y
relajamiento de las costumbres, acrecentado por unas pequeñas pastillas
que evitan el embarazo. Envalentonadas, tomaron la universidad y
228
comenzaron a detentar puestos clave. Ensoberbecidas, hicieron frente a
sus padres y hermanos, y comenzaron a prescindir de los abnegados
servicios de los maridos, sustituidos por amantes intercambiables y de
sólo cama y desayuno; se apercibieron de que hasta el más tonto de ellos
lleva en su interior espermatozoides para repoblar varias veces el
planeta, curiosidad biológica que, según ellas, no tiene por qué verse
recompensada con inacabables años de mesa y mantel y planchado de
camisas. Fundaron bancos de semen y tuvieron hijos sin mayores
problemas; se unieron luego en pequeños grupos, luego en tropel,
verdaderas hordas, donde los niños crecen en la estremecedora
ignorancia de las verdades fundamentales que les inculcábamos.
“¿Es eso una familia? Nos preguntamos confusos no pocos
súbditos. Dudosamente lo podría ser, colijo, en cuanto que se ha
arrasado con la tradición ancestral que sancionaba el término: el hombre
cargando sobre sus hombros la pesada carga de la manutención de su
prole y la guerra “contra el enemigo innumerable” (Neruda), mientras la
mujer se quedaba en casa, lugar tan sagrado que sólo el templo lo es
más. Las cosas ahora son muy otras, y las sevicias que arrostramos ante
tal degradación van aumentando de día en día, y no se descarta que
comiencen a diezmarnos en infanticidios, que en un principio serán
clandestinos, pero que acabarán siendo sancionados por las leyes que
ellas mismas van a redactar en cuanto queden en mayoría, que no ha de
tardar.”
El rey miró hacia el oficial de la guardia; éste hizo un gesto a sus
hombres. Aherrojaron al sombrío visionario y lo condujeron hacia un
destino incierto.
Le tocó el turno al optimista, que caminó hasta el estrado con un
nada leve contoneo, seguro de sí mismo. El desánimo de consejeros y
nobles se convirtió en inquietud.
“Uff. Son muchos a los que ante cualquier transformación, por
mínima que sea, se les cae el cielo encima y corren a guarecerse gritando
crisis, degeneración, y desorden previo a la hecatombe final. Pero no va
a ser así, en absoluto; créanme sus excelencias.
229
“En ninguna parte está escrito que para llevar a buen término la
familia, la tradicional, la de toda la vida, la única digna de ese nombre
hayan de trabajar sus dos miembros. El destino secular de la familia ha
sido y es el cuidado de los hijos; los adultos ya nos sabemos cuidar por
nosotros mismos, pero los niños, no voy a descubrir nada, requieren la
atenta, continua y amorosa vigilancia de sus padres, al menos la de uno
de ellos. Así va a seguir siendo, ¿dónde están pues los negros nubarrones
que amenazan nuestra institución más señera? ¿por el hecho quizás de
que no haya trabajo (ah, las indignas máquinas automáticas) más que
para uno de los miembros de la pareja? Siempre ha sido así, ¿no? Y
siempre ha trabajado el más capacitado.
“Cambios va a haber, no nos cabe duda, pero afectarán sólo a
aspectos periféricos. Por ejemplo: el hogar sufrirá algunas
transformaciones en sus elementos decorativos; se acabaron los paños
bordados, centros de mesas, macetitas y profusión de cortinas con
cenefas y pasamanería. Nuestro estilo es muy otro: muebles de recia y
varonil sobriedad, fotografías de los equipos en que contendimos y
trofeos ganados con meritorio esfuerzo; en el fondo es lo que a ellas les
gusta.
“La aplicación de nuestras innatas habilidades de homo faber a la
cocina, hará de la gastronomía un arte tan refinado que la anterior
tradición culinaria no tardará en ser motejada de prehistoria del paladar.
“El trabajo en el hogar es duro y difícil, no tiene ya sentido
ocultarlo, pero por fortuna somos incansables y concienzudos, y si
sabemos organizarnos, siempre sobrará un rato para charlar con nuestros
vecinos en el parque, en las mañanas soleadas, y quizás alguna tarde
podamos organizar, en la trastienda de la parroquia, una partidita de
póker, o cualquier otro honesto pasatiempo en torno a las botellas.
“Por la noche las esperaremos, bañados y rasurados, luciendo
nuestros mejores trajes, holgados e insinuantes; embutiremos sus
cansados piececitos en cómodas zapatillas y masajearemos sus sienes
cansadas, con el infinito agradecimiento de saber que gracias a sus
desvelos estamos apartados de la procelosa jungla laboral.
230
“Habrá hombres que, poco dotados para las tareas domésticas o
quizás por alguna malformación hormonal, abandonen el hogar y
compitan con las mujeres: en la cruz llevarán su penitencia: ellas sabrán
cómo tratar ese desquiciado afán intrusista.
“No todo va a ser un sendero de rosas; quedan todavía, por
fortuna cada vez menos, mujeres celosas y absorbentes que nos coartan
o imposibilitan realizarnos en nuestro cometido social, y hasta puede que
en ocasiones seamos objetos de maltrato: lucharemos, camaradas, y lo
primero que vamos a hacer es solicitar que se cree una Dirección
General de la Condición Masculina o, sin más, un Ministerio del
Hombre.”
El desconcierto del rey y de los presentes permitió al optimista
escapar con cierto donaire.
8.8. La estrella menguante del padre
Bajo este título publicó un libro Lluís Flaquer, en 1999. Libro rico en
sugerencias, a las que se deben no pocas conclusiones de este panfleto,
las menos descabelladas.
El patriarcado es sin duda un sistema de dominación. Flaquer
utiliza este término en su sentido weberiano: probabilidad de encontrar
personas determinables dispuestas a obedecer una orden de contenido
determinado, al igual que Weber (1900) llama disciplina a la
probabilidad de encontrar en una multitud determinable de individuos
una obediencia pronta, automática y esquemática, en virtud de una
disposición adquirida. La “disposición adquirida” es una curiosa manera
de contar la historia marcha atrás y frenando en un “punto cero”: los
muertos de hambre están dispuestos a obedecer la orden (o el látigo) del
capataz, situación que no ocurriría si no descuidaran su alimentación
hasta tales extremos. Esta “disposición” sí es característica, por
desgracia, del punto cero de los hijos, ya que nacen indefensos y en
disposición de aceptar la dominación.
231
“La naturaleza de los motivos para la obediencia determina en
gran medida el tipo de dominación. En la vida cotidiana, la costumbre y
el interés material, de la misma forma que la creencia en determinados
valores o el apego entre las personas, constituyen las bases sobre las que
se asienta la dominación. Pero, dice Weber, esos motivos no bastan para
establecer unos fundamentos sólidos en cuanto a la dominación. Existe
un valor decisivo que se añade a todos ellos: la creencia en la
legitimidad. Todas las dominaciones intentan suscitar y mantener esa
creencia en su legitimidad” (Flaquer). El patriarcado, “...Como sistema
de dominación está herido de muerte, porque ha perdido su legitimidad”.
Lo cual, entendemos, no quiere decir que se haya creado un
vacío de dominación, ni, por supuesto, que ésa fuera la única que nos
afligía. Como ya hemos visto en el capítulo 4, Historia, la revolución
industrial acabó con el cabeza de familia como jefe de su pequeña
unidad económica; la proletarización lo redujo a propietario de sólo unos
pocos muebles, a menudo empeñados; sus hijos no tenían mucho que
esperar, y su mujer algo más, que pagaba con creces. Fue un buen
momento para acabar con la dominación del padre, pero se mantuvo el
patriarcado como ideología. Ahora, señala Flaquer, “...Se ha hundido
estrepitosamente como ideología, lo que no implica que no subsista
como un conjunto de prácticas. Su liquidación definitiva puede durar
todavía décadas, tal vez siglos. Este desfase entre los principios
legitimadores y las prácticas cotidianas es el causante de muchos de los
conflictos que se dan en la actualidad, y que se reflejan en el aumento de
la violencia doméstica y en la intensificación de los debates sobre la
igualdad entre hombres y mujeres”. A medida que la pérdida de
legitimidad se va haciendo más patente, los conflictos se agudizan, hasta
el punto de que “los enfrentamientos vividos hasta ahora pueden
considerarse armónicos, en comparación con la fase de conflictos que se
avecina” (Beck y Beck-Gernsheim, 1998).
Pasaron, afortunadamente, los tiempos en que el hombre
compraba una mujer (al padre de ésta), la ponía a trabajar, le hacía hijos,
los ponía también a trabajar, y estaba legitimado para acabar con mujer e
232
hijos si no le obedecían. La pérdida de aquella legitimación, hace apenas
mil años, condenó al patriarca a la desaparición, que se ha venido
demorando por una causa u otra.
El desmonte final del patriarca, en el sentido de bajar del
caballo o de desmontar sus piezas, se debe tanto a un loable impulso
emancipatorio por parte de sus víctimas, como a que el Poder se está
organizando de otra manera. En una disposición vertical de poderes, el
padre-patriarca-padrone siempre ha sido un poder de segunda clase,
un esbirro, un torvo capataz, en suma: un mandado. Ahora el Poder no
lo necesita, o lo necesita menos: lo ha dejado en la calle, hasta nuevo
aviso, y él, naturalmente, se opone a su cese, se encuentra acorralado y
es más peligroso que nunca.
Ya ni siquiera es políticamente correcto, señala Flaquer, defender
el derecho de los hombres al mando; lo que nos parece también
inquietante, porque el Poder se mantiene gracias a que sabe desplegarse
y replegarse según las circunstancias; por ejemplo, se replegó de las
colonias para volver enseguida como neocolonialismo. El Poder, el
Capital, ha venido siendo hostigado por demócratas, movimiento
sindical, feministas, etc, hasta el punto de verse obligado a consensuar
leyes, que parecen ir contra sus intereses. No es así en absoluto; con esas
leyes, el Poder ha cambiado el decorado, la iluminación y la música
incidental, pero la obra que continúa en cartel es la misma: la
inequivalencia entre el trabajo y el salario; “políticamente correcto” es
sólo una referencia a estas formas escénicas. Como el hostigamiento al
Poder ha cesado, éste se está creciendo hasta un punto tal que
acabaremos echando de menos al patriarca; a él al menos nunca se le
ocurrió que los hijos pudieran estar sin trabajo, o ser sustituidos por
robots.
Flaquer habla de familia postpatriarcal (ver 1.6) como modalidad
asociativa que sucederá a la actual; también la llama individualista, o
mejor, individualizada, “ya que lo individualista no es la familia, sino las
personas que forman parte de ella”. Compartimos con él un no pequeño
desasosiego ante lo que se avecina: “El advenimiento de la familia
233
individualista supone lanzar un torpedo a la línea de flotación del bajel
del patriarcado. Tal vez constituya incluso el preludio del fin de todo
sistema familiar, en el sentido en que el individualismo a ultranza es
contrario al establecimiento de regularidades. Acaso sea una promesa de
liberación y autodeterminación personales y un augurio de democracia
plena. Pero también podría representar el retorno a la tribu”. No nos
preocupa tanto la vuelta a la tribu, que solía vivir en un claro de la
jungla, como la implantación (auspiciado por el poder) del
individualismo, cuya insolidaridad nos sitúa en medio de la espesa
jungla. Entiéndasenos: creemos en el individualismo “en” la sociedad,
no “contra” la sociedad, como el Poder quiere, o dicho de otra manera:
el sueño del Poder es una masa que sustituya a la sociedad, formada por
individualistas insolidarios, que sólo se unan en el estadio.
Compartimos también con Flaquer, como se ve, el gusto por las
metáforas épico-navales; su “torpedo”, de todos modos, supera con
creces en dramatismo a nuestra “andanada de advertencia”.
8.9 Declive de la familia patriarcal
A lo largo del capítulo que aquí concluimos, se ha hablado de “crisis” de
la familia; iremos más lejos y hablaremos de “declive”. La diferencia
entre ambos términos es clara: crisis se refiere a situación transitoria en
que las cosas no van bien, pero de la que se termina saliendo; declive, al
igual que decadencia, muestra inequívocos signos de irreversibilidad.
Declive de la familia patriarcal. Cuesta creerlo. Sale uno el
domingo a mediodía y se encuentra un auténtico despliegue de familias,
por todos lados; llenando los parques, los restaurantes, los cines; niños
correteando por el campo, por las aceras, o confinados en los coches
mientras los padres entran en pastelerías a comprar tartas que llevan a la
casa de los abuelos, para la ceremonia de la comida, rito que mantiene y
aviva la llama de la familia pre-nuclear o nuclear
Pero puede que se trate de un truco “Queipo de Llano”. Menos
espectaculares, cientos, miles de parejas de más de treinta años, sin
234
hijos, toman el aperitivo tranquilamente, hojeando el periódico, o
duermen plácidamente los excesos del sábado noche. Las estadísticas
dicen que esta formación aumenta en Occidente, que la tasa de
nacimientos disminuye sin remedio (¿declive pírrico de la familia con
extinción de la especie?), y muchos de los que compran la tarta
antedicha son padres de familias post-patriarcales, cuyos hijos en
modo alguno formarán familias como las de sus abuelos.
No está claro que la familia patriarcal se extinga, al menos para
nosotros (como lo prueba el que estemos escribiendo un libro contra
ella.) Sí está claro que atraviesa una crisis, de la que podría muy bien
recuperarse, dado que mantiene intacto su poder mítico: muchas de las
parejas sin hijos antedichas o que forman familias post-patriarcales, si
a la vuelta de la esquina se encontraran un billete de lotería premiado,
formarían con ilusión una familia patriarcal, sobre todo ellos. El afán
de independencia económica y realización laboral de las mujeres, y su
progresiva conquista de derechos, causas de la aparición de familias
post-patriarcales, no han hecho apenas mella en el acendrado instinto
del hombre por alcanzar la suprema supremacía del padre-patriarca.
Este libro quedaría cojo si nos limitáramos a acumular
argumentos conducentes a mostrar lo inapropiado o antitético que la
familia resulta para la felicidad universal; estudiaremos por tanto qué
otras posibilidades hay de organizar asunto tan crucial como la cría y
educación de los niños. De esto nos ocuparemos en el capítulo 10;
cerraremos éste con un resumen de las razones por las que, según
diversas opiniones y la nuestra, se está resquebrajando el feudo
tradicional del patriarca: la familia patriarcal. (¿Se rendirá, se
esconderá por un tiempo y volverá luego con más fuerza, o se
transmutará en algo peor si cabe?).
La lista no observa un orden cronológico, ni de mayor a menor
peso en el conjunto; los temas han sido tratados con alguna extensión
a lo largo del libro.
235
1. Fin del patrimonio familiar.
2. Incredulidad y hasta deslegitimación del relato familia, aquél que
contaba las maravillas de la institución.
3. Deslegitimación de la autoridad patriarcal: Estrella menguante del
padre.
4. Usos sexuales incompatibles con lo que se supone que es una vida
familiar: aventura, seducción incesante, nomadismo, que en las
grandes ciudades pasan desapercibidos y encuentran creciente
tolerancia entre porteras, tenderos de la esquina, jefes de recursos
humanos y demás guardianes de la moral.
5. Hedonismo, búsqueda de lo lúdico, estado de fiesta permanente.
6. Economía de crecimiento continuo y despilfarro.
7. Economía globalizada: separación de la sociedad en dos grupos.
Para el más numeroso: paro y precariedad en el empleo, reducción
de los salarios y jornada de trabajo más larga.
8. Liberalismo-jungla: Adelgazamiento del Estado hasta la anemia
del patrimonio público: privatización de la sanidad, escuela,
transportes, etc. Los bancos, cárteles de empresarios y/o
asociaciones mafiosas controlan los precios de estos servicios. Lo
mismo en cuanto al precio de los pisos.
9. Ultra-individualismo, propagado por todos los medios de masas;
insolidaridad y descreencia en cualquier forma asociativa.
10. Largo está siendo el camino de la liberación de la mujer, pero
mucho es ya el trayecto andado. Se quitó del poder de padre y
hermanos; consiguió el matrimonio por mutuo acuerdo, acceso a la
educación, y el voto; se incorpora al trabajo en mayor número;
pronto conseguirá el mismo salario: más razones para que
mengüen al tiempo la estrella del padre y la familia como única
vocación de la mujer.
11. Los hijos no esperan herencia alguna, ni piensan cuidar de sus
padres mayores.
236
12. Los hijos, desatendidos por sus padres, crecen sin que nadie les
pongan límites ni modelos El domicilio familiar es un sitio de
difícil convivencia.
13. Hombres y mujeres, en edad y situación de formar una familia,
observan el panorama descrito y no se deciden.
Somos propensos, bien se ve, a la simplificación y a despachar la
historia con un par de esquemas de probada contundencia relática,
deformación del escritor endógeno que todos llevamos dentro,
entendiendo como tal una subespecie de narrador, la peor, la que se
cuenta a sí mismo relatos verosímiles que expliquen el mundo, siempre
como drama, y por ende justificando nuestro papel en el reparto. He aquí
una muestra. Los cambios significativos en la sociedad, no se producen
desde arriba, ni desde abajo, sino desde el medio, y siempre bajo la
mediación de un grupo de “ilustrados”, cuya nómina cuenta con gente
como Graco, Pablo, Suárez, Galileo, o Voltaire, que querían un mundo
mejor, o más bello (que viene a ser lo mismo), o en el que ellos tuvieran
más poder. Se enfrentaron y enfrentarán a los de arriba y a los de abajo,
que organizan “pinzas” para atraparlos y acabar con ellos. No siempre lo
consiguen; a veces los ilustrados del medio consiguen unirse a los sans-
culottes de abajo y derrocan a los de arriba. La nueva sociedad no es
siempre un mundo mejor, pero al menos un poder ha caído, (clérigos,
reyes, militares, etc.), y hay un periodo de euforia, y aunque otro poder
venga luego, estos vaivenes hacen que el mundo sea menos monótono
que con aquellas dinastías de cinco siglos que tenían los chinos.
Los ilustrados ya se están organizando en familias post-
patriarcales, que son denostadas por los de arriba (el poder es
patriarcal, y se organiza en “grandes familias” de la banca y negocios,
y en “familias” de mafias) y por los de abajo, empeñados en familias
patriarcales retrógradas y bochornosas, de madres vociferantes con el
pelo malteñido y padres torvos que farfullan que toda la vida ha sido
así y que ésos que quieren cambiar las cosas no tienen lo que hay que
tener. Vencerán los ilustrados, una vez más, y que no teman los
237
vencidos: no habrá vae victis, porque la mayor creación de la
ilustración es los derechos humanos, que se extienden también a sub-
humanos y humanoides.
238
9. Posibilidades de cambio
9.1 Sobre la voluntariedad de los actos
¿Imaginan un mundo sin familias?, escribíamos en la segunda
página del preámbulo. No sabemos si se lo han imaginado, a estas
alturas del libro; nosotros desde luego sí hemos imaginado un mundo sin
la familia patriarcal que ahora lo asola. Concebimos una mejor manera
de criar y educar hijos, basada en la existencia de padres no propietarios,
responsables ante la sociedad, que los ha hecho depositarios temporales
de sus pequeños ciudadanos, e imaginamos niños no enmadrados ni
cautivos, socializados apenas salten de la cuna al suelo. Si se desea
seguir llamando familia a la figura padres-hijos, diremos entonces que
hay posibilidades de emprender y realizar cambios en la familia, y
profundos. La tarea es muy difícil, más que cualquier otro cambio social
de los ya realizados o alguna vez planeados; plantearemos aquí algunas
cuestiones relativas a estos cambios, en particular, y relativas a la
actuación en general.
Los cambios en la familia podrían pensarse y generarse dentro o
fuera del ámbito de la misma. Dentro están las familias en ejercicio,
padres e hijos; fuera están los hijos independizados que aún no son
padres o no lo piensan ser nunca, y aquellos padres que no tienen ya
hijos a su cargo. Como se ve, en la sociedad no hay en este asunto una
clara “exterioridad” que permita un distanciamiento crítico. Este es el
primer y fundamental obstáculo para emprender reformas.
Por otra parte, los cambios, en la familia o en cualquier otra
organización, se plantean cuando las cosas están yendo o han ido mal.
¿Cómo de mal?, porque en el proyecto familia pocos se engañan al
respecto: no es siempre maravilloso, hay pequeños desajustes, nadie es
perfecto, etc. Se está mentalizado desde el principio para arrostrar los
inconvenientes.
239
En la humanidad, coinciden los antropólogos, se aprende por
imitación casi todo... lo que no es innato. Ésa es la razón de que, de no
ser que su gestión sea desastrosa, los conservadores ganen siempre las
elecciones, con partidos amparados en variopintas denominaciones. El
continuismo goza de gran predicación, y en asuntos de la familia, tales
como constitución, organigrama o régimen interno, se torna pétreo
inmovilismo. Desde que se tiene memoria, todo el mundo se queja de la
familia, aunque todos vivan en una; muy pocos son los que ven
alternativas, y los poquísimos que viven al margen, generalmente por
incapacidad o fracaso, no quieren ocuparse del asunto; da la impresión
de que, desde dentro, hay las mismas posibilidades de reformar a la
familia que a las iglesias, o sea, ninguna.
Las razones para el inmovilismo en la familia son poderosas; el
enfrentamiento entre sus partes es constante, pero las tensiones
centrípetas son mayores que las centrífugas (ver 6.8) y el conjunto tiende
a la cohesión; no es de extrañar que por la familia no pasen los siglos, y
que todos los cambios se hayan producido por causas externas.
Institución-refugio, todos los acogidos extraen ventajas que compensan
de sobra los inconvenientes. Los padres han de trabajar, sufragar los
gastos y privarse de lujos y caprichos: pero son los amos, y es el único
lugar donde pueden detentar ese privilegio; los hijos han de soportar la
autoridad de los padres, pero es la única casa-comedor que tienen, y se
benefician del aumento de permisividad que ha habido que hacer para
compensar el incremento de la componente centrífuga.
Este inmovilismo apenas presenta grietas, como se ha visto en el
caso del divorcio. “El divorcio acabará con la familia”, clamaban los
conservadores, gritaban los curas. No ha sido así; tan sólo ha cuestio-
nado la institución “pareja para siempre”, la familia ha permanecido
incuestionable.
Los cambios debieran provenir desde dentro, desde el
descontento de miles de millones de personas que no están de acuerdo
con el “diseño” de la familia que sufridamente arrastran y rara vez
240
arrostran, pero el desacuerdo se hunde en el conformismo y la
resignación.
Cambios en la familia desde fuera, si bien muy próximos a ella,
son los que planean algunos (muy pocos) individuos que están en trance
de emparejarse y le dan vueltas a su inmediato compromiso: no quieren
que la familia que funden sea igual a las que hay. Finalmente, tampoco
somos muchos más los que pensamos que no puede haber mejoras en la
organización social si no se realizan antes en la organización familiar.
Join us: algo moveremos; no podemos empeorar las cosas, y no teman:
no hay nada que perder en las causas perdidas.
Si las intenciones de cambio, como hemos visto, no afloran
fácilmente, no menos dificultades aguardan a la hora de la actuación.
El deseo de actuar no está sujeto a constricciones racionales
(Searle, 2000). El deseo, o la creencia de que determinada acción
satisfará el deseo, motoriza la acción, pero el motor no comenzará a girar
hasta que la razón revise las causas que están determinando la acción en
curso y los efectos que se derivarán de ésta. Entre el deseo y la acción
hay por tanto una “brecha” (traducción del gap de Searle), momento de
la toma racional de decisiones: la razón examinará si “el conjunto de
creencias y deseos es causalmente suficiente para determinar la acción”.
En lo que aquí nos atañe (la formación de una familia igual a las
existentes, o distinta o ninguna), es preciso señalar que por la brecha
searliana se pasea el relato familia, que sugiere, casi performativamente,
que lo “razonable” es siempre hacer una familia al uso, aunque quizás
ése no fuera el deseo original. En la brecha también está, a juicio de
Searle, el libre albedrío, al que nos referiremos luego.
Searle estudia la capacidad humana en cuanto a la creación de
razones, para actuar, que no provengan del deseo. El motor para esas
acciones es el compromiso, que define como “la adopción de un
contenido intencional que proporciona una razón, independiente del
deseo, para llevar a cabo el curso de acción de que se trate”. Aquí, en
nuestra opinión, aparece un fundamento ético para la acción: la tensión
241
entre lo que es y lo que creemos debería ser. “Los enunciados con ‘debe’
expresan razones para la acción” (Searle).
Dilema de la acción: ética contra moral. “En etnología, se
entiende por moral un sistema de normas que existe en una sociedad en
virtud de la presión social” (Tugendhat, 1992). “Las normas jurídicas
son normas cuyo deber o tener que reside en una sanción social externa:
un castigo. En cambio, la moral parece definirse en el hecho de que su
sanción es interna”. Interna en cuanto a la sociedad. Tugendhat no
menciona otro tipo de sanción interna: la que el propio individuo se hace
a sí mismo; este sería el dominio de la ética, el que permite que el
individuo tenga algunos valores distintos de los de la sociedad, el que
permite por tanto que la sociedad evolucione (o decline, según estos
valores sean los de Diderot o los de Milton Friedman).
En su capítulo sobre el libre albedrío, Tugendhat cita a
Aristóteles: “Obramos cuando: a) sabemos lo que hacemos y b) no
obramos por coacción”. Esta coacción puede ser externa (de los otros,
del poder político, etc) o interna, que en este caso es aquélla que impide
la reflexión previa a la acción, y la acción misma.
Tratamos de dibujar, a grandes trazos, el retrato-robot del
individuo que va a actuar para a producir reformas en la organización de
la familia. La tensión ética antedicha se refiere generalmente a la
detección de contradicciones entre lo que el relato familia postula (el
“debe ser”) y lo que es en realidad (el “es”); su libre albedrío estará
siempre en entredicho, porque al haberse educado en el seno de una
familia, que es la que realmente conoce, su reflexión se encuentra
mediatizada, por no hablar de la coacción externa de la sociedad, que es
en realidad un conjunto de familias, todas dispuestas a permanecer para
siempre idénticas a si mismas.
Pese a todas las coacciones, nuestro individuo ha contraído un
compromiso searliano, y está dispuesto a obrar en consecuencia; para
terminar de cruzar la brecha sólo le falta la voluntad de actuar. Ahí lo
está esperando el grueso de la artillería del inmovilismo.
242
Searle habla de “una tradición en la filosofía analítica, que va de
Hare a Davidson, de acuerdo con la cual nunca ocurren casos puros de
debilidad de voluntad”; si el agente no actúa según sus convicciones
éticas, demuestra que no tenía realmente la convicción que decía tener.
La solución para Searle del problema de la akrasia (en el sentido de
debilidad de la voluntad), es que “casi nunca tenemos sólo una solución
practicable; independientemente de una resolución particular, otras
opciones continúan siendo atractivas.”. La artillería inmovilista tratará
de desviarlo hacia esas “otras opciones”.
Vemos en la voluntad el mayor problema de las acciones
reformadoras, de ahí el título que hemos dado a este apartado, que
concluimos citando, y recomendando, un bello libro: “El misterio de la
voluntad perdida”, de J.A. Marina (1997).
9.2 Ilusión y autoengaño
Saborit (1997) caracteriza la ilusión como “capacidad humana de
autoengañarse”, y habla luego de “autoengaño ilusorio” y “circuito
ilusorio del autoengaño”. En nuestra opinión, hay diferencias claras
entre estos dos términos, según los usos del lenguaje: ilusión es, en
general, una creación de expectativas, que no necesariamente han de ser
truncadas, y creación también de mundos posibles, que no tienen por
qué ser imposibles. La primera acepción de Moliner sobre “ilusión”
habla de visión, de cosa inexistente tomada como real, pero en la
segunda ya habla de esperanza. La ilusión, en general, se refiere a la
construcción de algo, a un proyecto esperanzado y dirigido hacia el
futuro: “cómo van a ser las cosas”.
El autoengaño en cambio examina el presente (cómo han
resultado ser las cosas), y se basa en las manipulaciones que la
autoestima realiza para conseguir reafirmación del individuo en
condiciones desfavorables. A la hora de elegir un modelo de
comportamiento, entre los propuestos por la sociedad y los medios y
243
dentro de las posibilidades de cada uno, la autoestima no duda en
sobrevalorar estas posibilidades, escogiendo un modelo fuera de su
alcance. Los pobres resultados obtenidos en las acciones que el
individuo acomete según el modelo así escogido, son una sucesión de
fracasos; interviene de nuevo la autoestima para tergiversar estos
datos y convertirlos en favorables, gracias a lo cual se consigue la
imprescindible dosis de reafirmación y, por supuesto, se emprenden
escasas o nulas acciones correctivas.
La familia comporta, en sucesión en el tiempo, las dos
operaciones que acabamos de esbozar. La ilusión con que se funda una
familia, no tarda mucho en ser reemplazada por el autoengaño, para que
ésta mantenga su singladura, ajena a vientos y oleaje.
LA ILUSIÓN QUE LE PRODUJO FUNDAR UNA FAMILIA, ¿EN
QUÉ QUEDÓ?
Si tiene usted una familia, la introspección que sigue puede ser una
buena vía para acabar con el autoengaño.
1. Haga un esfuerzo y remóntese a la época en que no la tenía. Escriba
(entre medio y un folio) lo que pensaba que era la familia, o si no
tiene facilidad para la abstracción, lo que creía que iba a ser su
familia.
2. Deje pasar una semana. Revise entonces lo que escribió. Si se queda
consternado, mejor es que abandone este ejercicio.
3. Otro par de días después escriba (entre un cuarto y medio folio) en
qué se parece aquella familia idealizada con la que realmente tiene.
4. Siéntese y respire hondo. Reléalo. Beba un poco de agua.
5. Al subirse a la silla del dormitorio para alcanzar el altillo del armario
y sacar su maleta, tenga cuidado, no sea que con la ofuscación pierda
pie, caiga y se lesione.
En cuestiones de autoengaño, hay un libro de Daniel Goleman
(1985) muy exhaustivo. Habla Goleman de cómo la mente organiza la
244
información en “esquemas”, códigos mentales que sirven para
representar la experiencia. “Estos esquemas operan en el inconsciente
y cumplen con la importante función de dirigir nuestra atención a los
aspectos más sobresalientes, desestimando al mismo tiempo el resto
de la experiencia. Pero cuando los esquemas se originan en el miedo a
la información dolorosa, pueden dar lugar a puntos ciegos en nuestra
atención”. Las cursivas son nuestras. El autoengaño es definido aquí
como bloqueo de la cognición para evitar el sufrimiento mental.
Uno de los sufrimientos mentales más característicos es estar
ante lo nuevo, que genera incertidumbre y se ve como amenaza; los
mecanismos de autodefensa consiguen desdeñar los datos no
coincidentes con los apriorismos configuradores del esquema, por lo
que lo nuevo tiende siempre a ser rechazado, aunque lo existente
cause infelicidad. Es la respuesta habitual cuando se cuestionan
asuntos tales como la pertinencia de la familia: defensa a ultranza de
lo existente.
La mayoría de las acciones que se emprenden en la vida son
defensivas; se ataca rara vez; “las defensas que tienen éxito terminan
convirtiéndose en los hábitos que modelan nuestro estilo personal”,
dice Goleman. Este estilo, añadimos, no denota grandes diferencias
entre una persona y otra, porque las propuestas de las que defenderse
suelen ser las mismas y la maneras de autoengañarse pertenecen a un
estándar común, casi supracultural, nos atreveríamos a decir.
Id a cuestionarle algo a un campesino; todos, desde el que
posee tierras hasta el que no tiene más que los brazos con que mueve
el azadón, os dirán: pues toda la vida ha sido así. Toda la vida ha
habido familia; toda la vida ha habido sufrimiento, y la peculiar
manera de organización social llamada familia no ha sido ajena a estos
sufrimientos.
Ese “toda la vida ha sido así” se inserta en una estrategia
defensiva: que la vida no duela mucho; el sufrido, y por lo tanto
reaccionario, campesino hasta huye de la optimización de “que la vida
duela lo menos posible”. Caminar por aceras y montar en metro no
245
nos evita incurrir en el pensamiento campesino, y más ahora que los
ciudadanos ilustrados están al borde de la extinción.
Goleman dedica tres capítulos de su libro al autoengaño en la
familia, quien a su vez cita profusamente a David Reiss y su “The
Family’s Construction of Reality”.
Reiss y sus colaboradores, durante más de quince años,
estudiaron a infinidad de familias y definieron los “esquemas del yo
familiar”. “En tanto que grupo integrado, la familia constituye una
especie de mente consensual, que en este sentido lleva a cabo las
mismas tareas que la mente individual, es decir: recopilar, interpretar
y canalizar la información, con lo que los esquemas compartidos
orientan, seleccionan y censuran la información, adaptándola a las
exigencias del yo del grupo”. “...El grupo familiar intenta proteger su
identidad y cohesión seleccionando e ignorando información incon-
gruente con su yo compartido”.
En cuestiones de autoengaño familiar, la madre es la que lleva
la batuta, con gesto enérgico. Está en sus genes: todo por los hijos.
Cuando estábamos en los árboles, escogía al macho fuerte, sano, so
pretexto de la mejora de la especie, y luego defendía a los hijos con
uñas y dientes. Ahora, en el asfalto, elige al guapo triunfador, y sigue
dispuesta a todo por sus hijos, engañando si es preciso, y el engaño,
para que sea efectivo (verosímil) ha de empezar por uno mismo.
Cuando la justicia agarra in fraganti a un individuo que acaba de hacer
una tropelía, robo, asesinato o terrorismo, es frecuente ver a la madre,
clamando su inocencia: no ha sido él, o lo han obligado o engañado
otros, o es que la acción obedecía a una causa justa.
9.3 La realidad
Ardemos en deseo de leer el libro de Reiss citado en el apartado
anterior; el solo título ya connota una serie de reflexiones.
Los “esquemas compartidos” interpretan la información y
llegan a las conclusiones que interesan al grupo. ¿Ocurre esto sólo en
246
la familia o es una operación mental-colectiva propia de cualquier
grupo, pueblo, clase, “raza”, “nación”, etc?
El problema es mucho más amplio que el que anuncia Reiss:
que la familia haga una “construction of reality” es casi irrelevante, si
pensamos en las complejas razones que debió de tener la humanidad
para crear un término, la realidad, que designara “el modo de ser de
las cosas, en cuanto existen fuera de la mente humana”, (Abbagnano,
1961). Platón no creía en semejante autonomía de las cosas: existen
las ideas de las cosas, las cosas ya veríamos. Duns Scotto acuñó
realitas, en la escolástica tardía, que más tarde fue el universal in re
de Anselmo, o sea, lo incorporado a las cosas. Su opuesto, idealidad,
era el modo de ser de lo que está en la mente y no es, o no puede ser, o
no está todavía puesto en la cosa.
Para fijar el proceso actual de intelección, se autopostuló el
mediador, que lo divide en tres partes: primero se tiene una idea de lo
que podrían ser las cosas; se crean luego éstas, que se denominan
reales y que finalmente emanan y fijan la idea de realidad, deviniendo
ésta, pues, constructo interesado.
¿Hay alguna manera de detectar si la realidad es real y salirse
así de la zona de influencia del constructo? En eso se afanaron Kant,
Fitche, Hartman y Zubiri, por citar sólo algunos filósofos. No faltaron
los psicólogos, ni los literatos.
Falta cada vez menos para que se encuentren, cataloguen y
publiquen algunos de los miles de poemas que Wittgenstein
garrapateaba por doquier. Una primicia:
No es pertinente decir “qué más da”, / tras un nuevo fracaso en
el intento de conceptualizar la realidad, / ni es conveniente abismarse
en inacabables tareas de investigación / en asuntos proclives a una
rápida y contundente definición: / la realidad es la suma de tan sólo
dos ilusiones, / tan grandes, eso sí, que de lejos se diría que son al
menos tres: / lo que dicen que existe / y lo que parece que se ve.
Se aúnan, en los dos últimos versos, el essere in re de Anselmo y
la percepción que postulaba Kant; en este poema, Pseudo-Ludwig las
247
moteja de ilusiones que configuran la realidad.
Pero la gente no se deja convencer (sólo se deja engañar) y
separa drásticamente realidad e ilusiones: “Pues esto es lo que hay”, dice
el pueblo, que tiembla cuando barrunta alguna innovación foránea, y
salmodia: Virgencita, que me quede como estoy. “Nos guste o no, la
familia es la realidad, es lo que hay”.
No hay cosa que cause más angustia que la irrealidad. Individuos
que han visto desaparecer su familia por divorcio repentino, suelen
manifestar: “Tenía una sensación de irrealidad que me paralizaba...” “Al
día siguiente salí a la calle y vi que la gente se comportaba de manera
extraña, las fachadas de las casas mostraban colores que no recordaba
haber visto, y el ruido del tráfico no era desde luego el habitual.” “Me
zumbaban los oídos, caminaba como un autómata y trataba de adivinar a
dónde me dirigía.”
Los “esquemas compartidos” son como las pautas armónicas con
que se escucha la música. Para el oído no habituado, la música atonal
produce confusión y ansiedad, de ahí que desde sus inicios el cine la
haya utilizado para reforzar escenas de terror a lo desconocido, para
crear, en resumen, sensación de irrealidad.
Los esquemas compartidos se heredaban de padres a hijos, como
la tierra o las herramientas. Desde hace algún tiempo, las cuatro horas de
media que pasa la gente frente al televisor, han supuesto un cambio
radical en cuanto a la formación de esquemas y creación de realidad;
ambos procesos iteran y configuran pautas de sentido que legitiman lo
existente y descalifican lo posible, como ilustra Watzlawick en su “¿Es
real la realidad?” (1976). Citaremos su inicio, en la traducción de M.
Villanueva.
“Este libro analiza el hecho de que lo que llamamos realidad es
resultado de la comunicación. A primera vista se diría que se trata de
una tesis paradójica, que pone el carro delante de la yunta, dado que la
realidad es, con toda evidencia, lo que la cosa es realmente, mientras que
la comunicación es sólo el modo y manera de describirla y de informar
sobre ella. Demostraremos que no es así, que el desvencijado andamiaje
248
de nuestras cotidianas percepciones de la realidad es, propiamente
hablando, ilusorio, y que no hacemos sino repararlo y apuntalarlo de
continuo, incluso al alto precio de tener que distorsionar los hechos para
que no contradigan nuestro concepto de la realidad, en vez de hacer lo
contrario, es decir, en vez de acomodar nuestra concepción del mundo a
los hechos incontrovertibles.”
En sus cuatro horas de televisión, el individuo recibe mensajes
contradictorios respecto de la familia: por una parte su inevitabilidad, y
por otra loas al individualismo y la aventura. Esto último, a nuestro
entender, y como hemos señalado en 8.1, está causando fisuras en la
continuidad de la familia, pero fuera del televisor el mensaje continúa
siendo el mismo: familia o irrealidad.
Hay intereses en que las cosas sean iguales a sí mismas; el que
perdure un modelo de realidad, que se haga eterna. Merece un
apartado esta cuestión.
9.4 La eternización
Para entender aquellos fenómenos que se repiten ineluctablemente
siglo tras siglo y sobre los que, soterradamente o a las claras, se
discute y se llega a la conclusión de que contribuyen a la infelicidad
general, no vendría mal que alguien se afanara en una investigación
provechosa: etiología y arqueología de la resignación.
Pierre Bourdieu (1998) apunta elementos a tener en cuenta:
“Recordad que lo que, en la historia, aparece como eterno es sólo el
producto de un trabajo de eternización que incumbe a unas
instituciones (interconectadas) tales como la Familia, la Iglesia, el
Estado, la Escuela...” (las cursivas son nuestras).
Se sorprende Bourdieu: “La verdad es que nunca he dejado de
asombrarme ante lo que podría llamarse la paradoja de la doxa: el
hecho de que la realidad del orden del mundo, con sus sentidos únicos
y sus direcciones prohibidas, en el sentido literal y metafórico, sus
249
obligaciones y sus sanciones, sea grosso modo respetado, que no
existan más transgresiones o subversiones, delitos y “locuras”; o más
sorprendente todavía, que el orden establecido, con sus relaciones de
dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus
injusticias, se perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad...”
Cuando las relaciones de dominación se pueden establecer
desde el caballo y con la espada sobre campesinos a pie y desarmados,
la resignación que se impone es poca y, al menor descuido, el rencor
aflora en escaramuzas y revueltas. Para una dominación duradera se
requiere la ayuda de las instituciones interconectadas que alude
Bourdieu, y que la Familia encabeza.
Se establece en primer lugar una “relación de causalidad
circular”, que encierra el pensamiento en la evidencia de las relaciones
de dominación; por ejemplo, las mujeres son obedientes porque las
mujeres deben obedecer (así ha sido siempre, luego así tiene que ser).
“Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas
que son el producto de la dominación, o, en otras palabras, cuando sus
pensamientos y sus percepciones están estructurados de acuerdo con
las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha
impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos
de reconocimiento, de sumisión.”
En segundo lugar, la relación (de los dominados) con el mundo,
que Husserl describía con el nombre de “actitud natural”, conlleva el
olvido de las condiciones sociales de posibilidad. En el momento en que
alguien deja de preguntarse de qué otra manera se podría organizar el
mundo, deja de preguntarse sobre lo que hay: lo asume. Las diferencias
de naturaleza se “naturalizan” e inscriben en “un sistema de diferencias,
todas ellas igualmente naturales, por lo menos en apariencia, de manera
que las previsiones que engendran son incesantemente confirmadas por
la evolución del mundo...”
Muy pocos son lo que logran escapar de esta relación de
causalidad circular, muy pocos los que se preguntan: ¿De qué otra
250
manera se podría organizar la sociedad? ¿Cómo se podría evitar el que
el actual modelo de realidad no se haga eterno?
Bourdieu dedica su libro a investigar la dominación masculina,
que, como hemos reiterado, es el origen de la familia patriarcal, y hasta
quizás sea la razón fundacional de la propia familia. Clama contra los
que intentan detener la historia, contra los agentes de la deshistorización,
está por tanto decididamente a favor de los que quieren volver a poner
en marcha la historia “neutralizando los mecanismos de neutralización
de la historia”.
Pese al buen estado de esta maquinaria de neutralización
(constantemente la reparan y engrasan), los días de la familia “eterna”
están contados, aunque sólo sea en una pequeña parte de lo que
llamamos, para entendernos, mundo occidental. ¿Se correrá la buena
nueva al resto del mundo, adonde todavía no han llegado los derechos
humanos ni la secularización?
9.5 Posibilidades de cambio
En la introducción insertamos una larga cita de Roldán (1997),
sobre “Miseria del historicismo”, de Popper; con ella hacíamos notar
que en ningún momento, en nuestro libro, se iba a intentar hacer
“ciencia”, en el sentido que dan a esta palabra los autodenominados
científicos sociales; lo cual es obvio, por la naturaleza de este libro,
que incurriría en la paradoja de pretenderse “panfleto científico”.
Pero si se pretendiera panfleto popperiano caería en el
oxímoron radical, porque el género panfletario es una incitación a la
acción, o a la reacción, expresiones ambas de voluntad de movimiento
e intervención en la marcha de la historia, mientras que el libro de
Popper (1957) es un alegato contra el intervencionismo; la historia
debe seguir su curso, y no es de caballeros inmiscuirse en su devenir,
Caballeros del Imperio Británico. Es difícil encontrar a uno de estos
caballeros en la faena de la acción política, aunque hay gradaciones: a
251
la hora de enganchar una locomotora al varado tren de la historia, Sir
Isaiah Berlin (1990a) trataba de que no se eligiera un único recorrido,
y de frenarlo para que no se despeñara en las curvas, mientras que Sir
Karl Popper se oponía a que le suministraran carbón al tren. (Hubo un
Caballero de excepción: Sir John Lennon).
A lo largo de este capítulo hemos señalado las dificultades
psicológicas y prácticas que encuentra la sociedad para emprender
cambios sociales que alteren la estructura social en la que se produce
la socialización, y hemos mencionado la voluntariedad (9.1), el
autoengaño (9.2), la concepción de la realidad y el miedo a la
irrealidad (9.3), y las presiones que hace el poder para que se eternice
la realidad en la que medra (9.4). Con ello no hemos intentado
cuestionar las posibilidades de que se produzcan cambios sociales
merced a las acciones que emprendamos, sino que conviene andarse
con tiento.
Cuando hay que moverse en terrenos difíciles, por el estado de
los caminos o porque son intrincados y es fácil perderse, es fundamental
tener medianamente claro hacia dónde se quiere ir, porque luego no va a
ser fácil corregir la trayectoria. Esta claridad se obtiene, como es obvio,
tras un detenido análisis de lo que hay, lo que debería haber, lo que
podría haber y lo que tendrían que cambiar las cosas para que acabara
habiendo lo que es preciso que haya. Para este tipo de excursiones en el
territorio de lo posible, antes de arriesgarse en el terreno real, los
utopistas, tan denostados, son (algún día nos gustaría merecernos el
“somos”) de gran ayuda.
Los que han pasado un cierto tiempo en el extranjero coinciden
en que aprendieron mucho del país... de origen. La lejanía provoca
rotundas preguntas que en la cercanía ni se esbozan; conviene
instalarse a ratos en la utopía y echar desde allí un vistazo a la
realidad.
Es un error y, de acuerdo con Isaiah Berlin (1990), una
barbaridad, querer llevar las utopías a sus consecuencias finales; pero
no lo es, a nuestro entender, intentar las consecuencias iniciales, que
252
es encaminarnos hacia el deber-ser, y recorrer un trozo del camino,
hasta donde dé. Es nuestra obligación ética, y es lo mejor que
podemos hacer por nuestros hijos.
En el capítulo que sigue, se dan, disfrazados bajo forma
literaria y tan a las claras que a nadie confunden, una serie de
opiniones, que sólo los muy seguros en su verdad incontrovertible
descalificarán como recetas de utopista no colegiado: son simplemente
propuestas, por si alguien deseoso de caminar coincidiera con nosotros
en que por ahí deberían andar las cosas.
253
CARTA DEL HIJO POSIBLE Queridos padres probables:
Me dirijo a vosotros porque me he visto en las listas de próximas incorporaciones, y en el tablón de anuncios venían también vuestros nombres como posibles padres.
Bien. Por favor: tomad papel y lápiz y plantearos de una vez y en serio para qué queréis tener un hijo. Tan importante asunto, sobre todo para mí, no debiera estar sujeto a intuiciones, inercia social, presiones de suegros o, lo que más me aterra, trivial improvisación. Nosotros, por si aún no lo sabéis, no damos muchas satisfacciones; cariño, algo; quebraderos de cabeza, todos; así ha sido siempre y no habré de ser una excepción. Lo niños “buenos” (obedientes, discretos, bien educados, estudiosos y que atienden a sus padres viejecitos), son una creación literaria, con verosimilitud en reflujo.
Las noticias que aquí llegan respecto de la institución llamada familia, nos tienen preocupados e insomnes desde hace mucho tiempo. Es muy probable que seáis de los que afirman: “Nuestra familia no va a ser como las que hay por ahí”. ¿Estáis seguros? ¿os habéis planteado en serio –con papel y lápiz- cómo son las familias y qué posibilidades tenéis de hacer algo distinto? Las notas que escribáis, guardadlas en un cajón dos o tres semanas; leedlas luego, y si no os parecen convincentes, que será lo más probable, no cometáis la cobardía de desertar con un “pensándolo bien, los hijos no son tan importantes”. Sí: somos importantes, pero siempre que haya una voluntad de mejorar la vida que vayamos a vivir; para ser uno más de los que nacen y mueren, y en el medio trabajan, sufren y hacen unas risas el día de la Patrona, no merece la pena el viaje. Estoy seguro de que os esforzáis y lucháis por conseguir muchas cosas, os ruego que incluyáis la familia, el lugar a donde vamos a vivir, en estos esfuerzos. Pensáoslo detenidamente. No tengáis prisa; yo estoy bien aquí, de verdad, llevo en este sitio una eternidad y a ella volveré, volveremos todos; espero con ilusión disfrutar el leve momento de la vida; sería lamentable que por un inconsciente apresuramiento me la arruinarais, o nos la arruináramos. Coordinadora Planetaria de Nonatos Pro-dignidad
254
10. Por un mundo mejor
10.1 Manifiesto año cero
Ciudadanos:
Derrocado el poder patriarcal, el mayor poder que había y ha
habido siempre, y que impedía al pueblo la ilusión de organizar su
propio destino, la familia patriarcal huye en desbandada, a refugiarse en
las inhóspitas (por monótonas) montañas de la tradición. No la
perseguiremos ni hostigaremos, y cuando se aburran de tanto “así es
como ha sido siempre”, y “esto se hace así porque lo digo yo”, volverán,
y haremos lo posible para la reinserción de lo que entonces no será más
que una curiosa antigualla, como el sumo sacerdote o los emperadores.
El siguiente paso va a ser rescatar a los niños del gueto de la
familia post-patriarcal, residual, monoparental o de la modalidad que
sea. Se van a acabar esos espacios cerrados en los que los padres
hacen lo que quieren con los hijos, sin dar cuentas a nadie. “¡Mi hijo
es mío!”, era el siniestro clamor que se oía a todas horas en todas
partes.
Los niños son de sí mismos, y luego también de la sociedad en
la que van a vivir. Sólo son pre-ciudadanos durante diez o doce años;
hay que cuidar de que en ese intervalo el insano y tenebroso acapa-
ramiento de los padres no los malogren hasta el punto de que la
sociedad no pueda hacer luego de ellos ciudadanos felices y libres, y
de que estos niños, echados a perder, se conviertan en adultos que
vaguen por la sociedad buscando sólo en ella cómo satisfacer el
egoísmo irredento que en su familia le grabaron a fuego.
Es preciso evitar los años de confinamiento a que la familia
condena a “sus” hijos. Los retienen en un universo humano limitado a
dos adultos, como mucho, y un par de hermanos, también como
mucho, y los cinco “miembros de la familia” viven destilando
adrenalina, (consecuencia de la claustrofóbica situación en la que se
255
desesperan), y recibiendo a destiempo grandes dosis de pseudoafecto,
aquél que conforta a quien lo da y malcría a quien lo recibe.
Entraremos en las casas, que son como prisiones, derribando
las puertas si es preciso, y sacaremos los niños a la calle, a que
jueguen con otros, con muchos, con todo el género humano, y les
enseñaremos que la vida es una obra colectiva, un melodrama, no un
hosco drama con un puñado de ensimismados personajes.
Poco a poco los patriarcas, liberadas sus familias, se irán
aburriendo; su vida empezará a carecer de sentido cuando comprueben
que su relevancia social es nula, y que en las miradas que le dirija la
gente no habrá ya temor, sino divertida curiosidad de visitante de
zoológico. Cederán sus empresas y propiedades a la sociedad, a la que
podrán entonces asombrar con sus dotes de emprendedores dirigentes,
si las tienen, en vez de aterrorizarnos con sus habilidades de
acaparamiento y mafiosa imposición de inequivalencia entre esfuerzo
y salario.
El Estado-patriarca también se irá, se está yendo ya, para el
carajo. No tardará en seguirlo la patria, de siniestra etimología. Se va a
acabar por fin la secular oposición, y hasta guerra, entre la sociedad y el
“Estado”, pomposo nombre que ha acabado adoptando la primigenia
dominación que los fuertes cazadores ejercían contra las débiles (por
estar siempre preñadas) recolectoras.
La matriarca, abyecta contrafigura del patriarca, tiene también
los días contados; ante la imposibilidad de formar nuevos patriarcas,
se limitará a tener hijos, que la amarán para siempre pero sólo la
necesitarán dos o tres años.
Fin también de la escuela, universidad, etc, devastadora
prolongación de la autoridad familiar, con la que coadyuva para
mantener a los “hijos” veinte años de su vida sumidos en la
dependencia. Pero no teman ni huyan los profesores: les daremos
facilidades para reciclarse.
Tampoco huyan los curas, aunque son irreciclables, también
los necesitamos. Eso sí: a ningún niño se le permitirá entrar en lugares
256
donde se haga apología de una creencia religiosa, y menos aún en
lugares donde se celebren rituales. Cuando sea mayor, por supuesto
que podrá ir a tales lugares, que los va a haber a montones, sufragados
por sus adeptos y nunca por el Estado. Que una persona pueda
vanagloriarse de decir: “éstas son mis creencias religiosas, a las que
llegué a partir de los quince años”, y nunca “...que mis padres me
inculcaron”.
Pero lo más novedoso, con mucho, va a ser la ubicación de los
niños en un espacio común, del que cuidarán todos los adultos, padres
o no. No podía ser de otra forma; las mujeres, con la ayuda de unos
pocos ilustrados, no hemos ganado la guerra al siniestro patriarca para
que nuestros hijos sigan internados en la “casa familiar”, espacio de
poder que se acaba convirtiendo en madriguera y terreno de a-
socialización.
Manifiesto año cero
Ciudadanos:
Las mujeres, con ayuda de unos pocos traidores, nos han
infligido una derrota histórica, de la que, como no cabía esperar
menos, ya estamos pensando en cómo recuperarnos. Sólo lo
conseguiremos si hacemos una autocrítica constructiva y, tras el justo
castigo a los responsables del desastre, analizamos sin tardanza los
hechos que han determinado que los acontecimientos se desarrollaran
de manera tan antinatural.
Que las mujeres son ciudadanas de segunda clase es algo que
no vamos a descubrir a estas alturas de la historia. Nuestro error, en
líneas generales, ha sido confiar a este estamento social la educación
de nuestros hijos, que han (hemos) salido de tercera; siendo ellas de
segunda, y más numerosas, la batalla estaba decidida y no debimos
emprenderla en estas condiciones de inferioridad.
A partir de ahora, de la educación de nuestros hijos varones
nos ocuparemos nosotros mismos: biberones y austeridad espartana, y
257
en cuanto al desproporcionado número de mujeres, ya veremos cómo
lo arreglamos, con ayuda de la ciencia, por supuesto; la práctica del
infanticidio femenino es una barbaridad, porque sus efectos son
contraproducentes: se originarían situaciones poliándricas que nos
inferirían una bochornosa pérdida de la autoestima.
10.2 Las tres instancias
La oposición que hemos venido señalando, con redundancia
infatigable, entre familia y sociedad, se complica ahora, al enunciar un
tercer término, el Estado. Se complica menos si observamos los tres
desde dentro, y sobre todo si atendemos a la definición que un individuo
promedio hace de cada una de estas tres instancias.
- “Familia” es la mía.
- “Sociedad” es el conjunto de las demás familias.
- “El Estado” es el que manda sobre la sociedad (en mi familia
mando yo).
En la lógica aristotélica, instancia es una premisa contraria a otra
premisa; las tres premisas entre las que discurrimos, familia, sociedad y
Estado, resultan contrarias entre sí; la tri-oposición se fundamenta en
que a pesar de ser agrupaciones de personas, éstas se reconocen o “son”
básicamente de una de ellas, y respecto de las otras dos tienen
sentimientos de resignada tolerancia, sin ocuparse demasiado de ellas,
como el que cuida tres vacas pero sólo una es la suya.
Nos detendremos, siquiera sea de pasada, en el nuevo término:
el Estado.
El concepto que define ha pasado por diversas situaciones. A
partir de la recuperación del derecho romano, los juristas
bajomedievales utilizaron el término status para referirse al Estado del
gobernante. Maquiavelo y otros humanistas italianos comenzaron a
258
distinguir entre el gobernante que tiene su Estado, y la idea más
abstracta de Estado como aparato político autónomo. Bodino ya
separaba, conceptualmente, gobierno y Estado, al que atribuía la
soberanía sobre el territorio (Sánchez de Madariaga, 1998). El Estado,
identificado posteriormente con la Monarquía, conquistó
laboriosamente todas las parcelas del poder, hurtándoselas a las
ciudades, nobleza e iglesia nacional, y diversas revoluciones
devolvieron el poder finalmente al Pueblo, que no lo había vuelto a
ostentar desde que en la horda originaria (mioceno, hace veinte
millones de años) se lo arrebataran los primeros patriarcas. En los
albores de la “primateidad” (la humanidad es una mutación muy
reciente), Estado-poder, sociedad y familia eran la misma cosa para el
grupo, grupúsculo, social; la ampliación del número de integrantes de
estas formaciones hizo necesario un nuevo nombre: nación, que luego,
tras la revolución francesa, se asimiló a Estado.
“La definición de Estado que cuenta con mayor aquiescencia
es la maxweberiana ‘monopolio legítimo de la violencia’, y no goza
de universalidad y unánime aceptación; se debe seguramente a que es
imposible conseguir que todos se pongan de acuerdo acerca de la
legitimidad de la violencia, porque la violencia como tal es la que
unas personas ejercen sobre otras, y es muy difícil que quien es objeto
pasivo de la violencia la considere legítima”. (García Cotarelo, 1988).
La mejor manera de evitar que el poder del Estado se ejerza contra
uno, es hacerse con él; la historia y los avatares del Estado son
correlatos de las luchas entre facciones para conquistarlo. Se
reproduce sin tregua la lucha del hombre, que narra Freud en “Totem
y tabú”, para erigirse en líder de la horda, que originariamente era una
sola familia.
La sociedad, para el miembro de la familia, es un espacio de
conquista, que se logra desde el Estado. El Estado tiene dos
componentes heredados de su primitiva adscripción familiar: es el
padre de poder omnímodo y es la madre inagotable que alimenta sin
hacer preguntas. El individuo sale (es un decir) de la familia, echa un
259
ojo a la sociedad y no le entusiasma; ve luego el Estado y enseguida
comprende que hay que hacerse padre-gobernante o hijo funcionario.
10.3 ¿A la revuelta?
El componente panfletario de este texto quedaría cojo y deslavazado si
no incluyéramos un apartado con instrucciones sobre cómo llevar a cabo
acciones conducentes a instaurar un nuevo orden.
Ocasión ha habido a lo largo del libro de demostrar que, por lo
ambicioso de los temas o insuficiencia gnoseológica, no tenemos las
ideas claras sobre la mayoría de lo expuesto; en estas condiciones, en
vez de hacer una llamada a la revuelta, vamos a tratar de poner orden
en el revuelto.
A la sociedad que postulamos no se habrá de llegar mediante la
subversión, revolución, o transvaloración nietzstcheana, sino, senci-
llamente, haciendo cumplir lo dicho en los códigos que imperan en la
mayoría de los países occidentales, empezando como es obvio por la
declaración de los Derechos Humanos, e introduciendo algunas
mejoras, que habría que legislar en los consiguientes Parlamentos. No
se trata de imponer nada que no esté contenido en alguna ley,
exceptuando las leyes divinas, por dificultades en su verificación y
consenso.
Se trata, nada más y nada menos, de que la sociedad se
expanda hasta los límites de su propio espacio.
El frente de lucha más importante es el de conseguir trabajo
para todos; no puede haber libertad si unas personas dependen de
otras. Es preciso cambiar las leyes laborales, las fiscales, las
directrices económicas, lo que sea, de manera que todo el mundo
tenga un trabajo que le permita vivir sin depender de nadie.
Otro frente: conseguir la igualdad hombre mujer. Compete a
las mujeres encabezar esta lucha, pero el frente se estancará si los
260
hombres no pierden el ancestral miedo que les tienen y no abandonan
sus trincheras sempiternas.
Conseguido el trabajo para todos, la igualdad hombre mujer y
la independencia económica de los hijos respecto de sus padres y la de
las mujeres con respecto a su pareja, tendríamos unas condiciones de
vida dignas y decentes, requisito imprescindible si se pretende
extender la dignidad y la decencia a otras parcelas de la sociedad,
habitadas por inquilinos que no se esmeran mucho en el cultivo de
estas dos plantas.
La primera de dichas parcelas es el Estado, donde una parte de
la sociedad se hace fuerte y mueve todos los hilos. La única manera de
conquistar el Estado es obligar a los representantes elegidos (en listas
abiertas, como es obvio) a que cumplan sus promesas, mediante el
implacable seguimiento y control de su gestión, y elegir a aquellos que
prometan trabajo para todos, igualdad hombre mujer, etc.
Es sabido que el Estado es un feudo en el que muchas veces
los gobernantes electos son meros comparsas; de cómo obligar a los
poderes fácticos a que acaten la voluntad popular está fuera de los
límites de este libro; pero está en otros libros, y de fácil acceso.
La segunda parcela vallada en los terrenos de la sociedad es la
familia, la valla en realidad es un muro, y de tal grosor que la muralla
de Jericó parecería un tabique.
Es territorio inhóspito, habitado por padres que salen a la
sociedad a expoliarla en beneficio propio (¿o de su familia?),
pretextando que es algo que se les debe por encargarse de la cría de
los futuros miembros de la sociedad (¿o de la familia?), actividad que,
a juicio de los padres, siempre ha estado poco recompensada. Gracias
por los servicios prestados, señores padres; a partir de ahora les vamos
a descargar de parte de su cometido y responsabilidades.
Se trata de hacer transparentes los muros que limitan el espacio
donde los niños viven. Las responsabilidades serán a partir de ese
momento compartidas por los padres y la sociedad; asociaciones de
padres, médicos y educadores se ocuparán de los niños. Haremos
261
también transparentes los muros de las escuelas públicas y, sobre todo,
privadas, para que la sociedad, mediante sus expertos en educación,
pueda controlar que se aplican los criterios educativos que la sociedad
ha decidido que se apliquen, no los que los padres pretendan. En
cualquier caso, obligaremos además a los padres a que compartan la
gestión de las escuelas, que no los dejen allí para que los educadores
se agoten intentando contrarrestar (esfuerzo baldío) los abyectos
resultados de la educación familiar.
Los niños no “son” de nadie en particular, si acaso de la
sociedad, que es donde van a vivir, y para vivir en ella han de
prepararse durante largos años, bajo la mirada y tutela de
profesionales cualificados. A los padres les debe bastar con la dicha de
ver cómo han contribuido a ayudar a la sociedad con el concurso de
un nuevo ser humano, al que verán crecer y con el que establecerán
lazos de amor que sólo pueden crearse en la convivencia prolongada
entre adultos y niños, amor sin el que la sociedad sería un espacio
invivible.
Los curiosos se aglomeran a inquirir; menudean las preguntas.
Piensan que los utopistas escasean y hay que aprovechar la ocasión.
“¿Qué haremos con la religión?” Nos preguntan malencarados
individuos autodenominados ateos. A la religión ni tocarla, les
respondemos sin vacilar un segundo. El secular instinto escenográfico
de la Iglesia, autofinanciada mediante colectas a creyentes y herencias
de pecadores ricos, volverá a lucir en el esplendor de las catedrales
vertiginosas y misas a seis voces. La única restricción que se nos
ocurre es que la enseñanza de cualquier religión esté prohibida a los
menores de quince años.
Una joven señora de hermosos ojos, nublados por la
incertidumbre: “¿Me van a quitar a mi hijito?” Un anciano la oye y
enarbola el paraguas: “¡Canallas!”
No, señora: no le vamos a quitar nada; pero va a tener usted
que compartir a su hijo con la sociedad en la que luego va a vivir.
Usted va a ser su única madre, su afecto es vital para el niño, y para la
262
sociedad, sólo que hay que evitar que ese afecto le anule su capacidad
de socializarse. Ya verá cómo su niño la va querer y cómo nunca se va
a enrabietar, y cuando sea mayor no va a pelearse con usted, ni va a
ser un deleznable enmadrado como el chaval que me robó ayer el
casco de la bicicleta, sólo para aplacar la frustración (que su madre le
creó) rompiéndolo con una piedra.
Las ciudades y las casas tendrán otro diseño, tal que los niños
puedan entrar y salir, jugar y dormir a la vista de todos, que sus padres
no los encierren, y sobre todo que no los oculten a la vista, más de lo
que el pudor precise.
Separar a los niños en dos espacios: el familiar y el común; que
entren y salgan, vayan y vengan de uno a otro, que vean que hay más
mundos que el de la familia, para que ésta no consiga inculcarle que el
mundo familiar es el único posible, y que fuera de él acecha la
infelicidad, la soledad. Dos dormitorios también, y cuando duerman
en el común, nunca faltará quien les cuente un cuento, los arrope y
vele sus sueños.
Ceños fruncidos, tamborileo nervioso de dedos sobre la mesa,
sonrisillas displicente: “¿Oyó hablar del fracaso del kibbutz y de cómo
las comunas del sesenta y ocho se volvieron sectas?” La mayor parte
de las comunas sesentayochistas no terminaron en sectas, y la
experiencia de los kibbutz merecen un debate concienzudo, y no
descalificarlos sin más. Pero aún en el caso de que el desarrollo de
estos tipos de convivencia hubiera llevado a callejones sin salida, si la
idea matriz es aceptable, habrá que intentarlo muchas veces más, el
número de veces que haga falta, como se hizo con la democracia, la
secularización de la sociedad o la emancipación (en curso) de siervos
y mujeres, y la de los niños (muy incipiente). Soñamos con que alguna
vez habrá generaciones que luchen por un mundo un poco mejor;
nosotros, mientras la familia patriarcal mueva los hilos de la sociedad,
sólo podremos luchar por un mundo menos malo.
263
Dedico también este libro a los bienintencionados utopistas
que barruntaron un mundo bueno y hermoso, a cuyo advenimiento
dedicaron su vida, empeñándose en que no haya siervos, ni oligarcas
que los posean, ni ejércitos. Se lo dedico de todo corazón, y les
disculpo que no se preguntaran (quizás eran hijos incurables) por el
origen del deseo de poseer personas y de agredir al vecino, y sobre
todo que no se cuestionaran la institución social donde tales deseos se
suscitan.
264
11. Final
11.1 En bicicleta por La Almudena
Decía Paul Valery que un autor nunca termina su libro, sino que lo
abandona. En este caso es obvio. Sobre la familia se pueden escribir
millones de páginas, como lo prueba la ingente cantidad de libros de
literatura, psicoanálisis, heráldica, derecho canónico, autoayuda,
maneras en la mesa, antropología, pedagogía, etc, dedicados a describir
los avatares y zozobras de la familia.
Recuento y veo que he pasado de las doscientas cincuenta
páginas; hora es ya de abandonar, con las dudas que siempre acompañan
a este gesto: ¿será suficiente?, ¿será excesivo? Se trataba de llamar la
atención sobre aspectos de la familia que, nos consta, mucha gente no se
ha planteado, y de hacer un poco de literatura al respecto; las dudas aquí
son, más que relativas a la extensión del texto, inquietudes sobre la
pertinencia ética de literaturizar las desgracias.
Es domingo a mediodía; el mejor momento para dar un paseíto
en bicicleta. No hay en Madrid muchos sitios a los que ir sin jugársela
en el tráfico; para los que vivimos en el lado Este de la ciudad, una
opción es el cementerio de La Almudena.
Pedaleo camino del Parque de la Fuente del Berro; freno y
pego la oreja a la hiedra de Aute, por si lo oigo cantar, pero siempre
que paso lo está haciendo para sus adentros. Atravieso el parque y la
pasarela sobre la M-30; ataco con resignado brío la inacabable cuesta
de La Elipa, por lo que llego medio muerto al camposanto.
El enorme cementerio está bien trazado, con una profusa red
de caminos, que parten de arterias por la que pueden circulan coches,
incluso hay una línea de autobuses que lo atraviesa.
La zona “moderna” es un horror, y es una repetición de lo que
ocurre con la arquitectura tardofranquista: homogeneidad y masifica-
ción, y cuando alguien quiere hacer algo distinto, es mucho peor,
265
porque se trata de destacar a base de ampulosidad y kitsch. Marmo-
listas de las inmediaciones venden tumbas, cruces, ángeles y vírgenes,
todo de serie, por lo que no es raro encontrarse con parientes
extraviados buscando a sus difuntos. En esta zona, la única visitada,
me parece una descortesía pasear en bicicleta, aunque algunos
aparquen su coche junto a los túmulos.
Me dirijo a la zona antigua, donde no hay ningún pariente, los
árboles son grandes, se ve alguna escultura interesante, y se respira un
aire de melancólico abandono.
Las inscripciones repiten un monotema: “Familia de...”,
“Familia de...” ¿Ha muerto la familia? ¿He escrito un libro “lanzada a
moro muerto”, que decía Don Quijote? Enseguida salgo de mi
alucinación: “Propiedad de la familia de...”. Entiendo. La familia
siempre es de alguien. Dice Familia “de” Fernández, nunca Familia
Fernández, y cuando la tumba aún está vacía, la Propiedad antecede a
la Familia. Así ha sido siempre en la historia: la familia es una
manifestación de la Propiedad, y ésta es territorio, casa, para siempre,
con dependencias postmortem como las que aquí se ven. El instinto de
poseer un espacio es previo a la práctica social de fundar una familia.
La lectura de lápidas es un ejercicio de epigrafía que con un
pequeño giro del manillar rodea la sociología y se adentra en la
literatura.
En la zona antigua echo pie a tierra.
Los panteones familiares ofrecen numerosos datos. Atisbo por
las puertas enrejadas y resto fechas para calcular la edad de los finados,
cuánto tiempo sobrevivió el viudo, qué edad tenían los niños cuando
quedaron huérfanos. En una lápida resalta el nombre de un sobrino:
debió de ser el que reflotó la economía familiar.
Dos arces por un lado y un pino por otro están inclinando y a
punto de derribar un viejo panteón. La puerta no tiene cerradura.
Entro. Amarillean algunas fotos en portarretratos embutidos en el
mármol. Miradas altiva y fieros bigotes en los hombres; actitud
resignada de las mujeres; un niño de carita triste, barruntando acaso su
266
pronto final. Hojas del pasado otoño, aunque estamos en Abril. En una
pared lateral hay inscripciones de la última guerra; un oficial del
ejército fue “Asesinado por la horda marxista, enemigos de Dios, la
Patria y la Familia”. Al grabador le pareció hacer de menos a la
familia si no la escribía también con mayúsculas; sobre esta trinidad
no tengo nada que añadir a lo dicho en las páginas anteriores.
Doble fila de sauces, con leve agitación de hojas.
En otra tumba se lee: “Herederos de...”. Transmisión del
patrimonio familiar más allá de la muerte. La tumba está al borde de
un talud, desde el que se divisa una amplia zona. Veo en la lejanía dos
mujeres de luto, aseando una tumba. Se mueven torpemente, deben de
ser muy mayores, pronto estarán dentro, y quizás sean las únicas
supervivientes de esa familia. Se nace, se vive, se muere en la familia.
¿Y después? No recuerdo que en las Escrituras o en la Escala de
Mahoma se diga algo referente al papel de la familia en el Paraíso; los
redactores de tales textos se preocuparon sobre todo de ganar adeptos
a su religión.
Varias nubes blancas se dirigen hacia el sur, sin prisas. Monto
en la bicicleta. Es hora de volver a casa, y de olvidar la familia y
pensar en otra cosa.
–¿”Olvidar la familia”?– oigo desde alguna tumba, miro a un
lado y a otro; en otras tumbas se oyen risitas: –¿”Es que quieres
olvidarte de ti mismo”?
Silencio luego; sólo la brisa agitando los sauces.
Realmente, pienso frenando en la cuesta, un cementerio es un
inmenso monumento a la familia. Veré de buscarme otro sitio donde
pedalear.
Madrid-México-Madrid, 1999-2003
Revisado Enero 2013
267
BIBLIOGRAFÍA
Abbagnano, Nicola, (1961): “Diccionario de filosofía”, 1963. Álvarez Martínez, Julián (1992): “El comportamiento humano según
Lévy-Strauss”. Ardrey, Robert, (1967): “El imperativo territorial”. Citado por Keegan. Ariès, Philippe, (1960): “El niño y la vida familiar en el antiguo régimen”,
1987. Citado por Delval. Arnaldez, Roger, (1986): “Un solo Dios”, 1990. En “El Mediterráneo.
Los hombres y su herencia”, compilado por Fernand Braudel y Georges Duby.
Azouri, Chawki, (1992): “El psicoanálisis”, 1995. Barthes, Roland, (1970): "S/Z", 1980. Bartra, Roger, (1987): “La jaula de la melancolía” Baudrillard, Jean, (1972): "Crítica de la economía política del signo", 1974. Beck, U. y Beck-Gersheim, E, (1998): “El normal caos del amor”. Beillevaire, Patrick, (1986): “Japón, una sociedad de casas”, y “La familia,
Instrumento y modelo de la nación japonesa”, en “Historia de la Familia”, 1988.
Beneyto, Juan, (1993): “Una historia del matrimonio”. Berlin, Isaiah, (1990): (Recopilación de textos desde 1959 a 1990): “El fuste
Torcido de la humanidad”, 1990. (1990): “Diálogo con Ramin Jahanbegloo”, 1993.
Biardeau, M, (1981): “El hinduismo, antropología de una civilización”, citado por Beillevaire.
Bobbio, Norberto, (1985): “Estado gobierno y sociedad”,1989. (1995): “Derecha e izquierda”, 1998.
Bogin, Barry, (1990): “La evolución de la infancia humana”. Citado por Leakey.
Bourdieu, Pierre, (1989): “La dominación masculina”, 2000. Branden, Nathaniel, (2001): Introducción a la edición española, 2001, de
“La psicología de la autoestima”, (1969). Burguière, André, (1986): “La formación de la pareja”, capítulo de “El cura,
el príncipe y la familia”, en “Historia de la Familia”, 1988. Burguière, Klapisch-Zuber, Segalen y Zonabend, (1986): “El futuro de la
familia”, en “Historia de la Familia”, 1988 Callazzaro, Giorgio, (1590): "¿Megliorerebbe il mondo senza la idea del Dio?"
(No se ha conservado ningún ejemplar, el autor se volatilizó y el título ha llegado hasta nosotros gracias a que aparece en un legajo de la Inquisición).
268
Carbonell, Eudald, y Sala, Robert, (2002): “Aún no somos humanos. Propuestas de humanización para el tercer milenio”.
Castilla del Pino, Carlos, (1978): “Introducción a la psiquiatría I”, Citado por Ignacio Echevarría, en el colectivo “El odio”, compilado por Castilla del Pino. (2002): “Odiar, odiarse: el trabajo del odio”, en el Colectivo “El odio”, compilado por Castilla del Pino.
Dall-Kurtz, Loren, (1911): “Lecture on Early Hominids relationships”. Delval, Juan, (1944): “El desarrollo humano”. Dozon, Jean-Pierre, (1986): “En África, la familia en la encrucijada de
caminos”, en “Historia de la Familia”, 1988 Duby, Georges, (1981): “El caballero, la mujer y el cura”, 1982. Eco, Umberto, (1965): “Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas”,
1968. Ehrenreich, Barbara (1997): “Ritos de sangre. Orígenes e historia de las
pasiones de la guerra”, 2000. Eliade, Mircea, (1949): “Tratado de historia de las religiones. Morfología y
Dinámica de lo sagrado”, 1980. Elias, Norbert, (1987): El proceso de civilización”, 1989. Engels, Friedrich, (1884): “El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado”. Escudero, Alberto, (en preparación): “El viento del tedio”. Esping-Andersen, Gosta, 2001: “La necesidad de una nueva política familiar”,
EL PAIS, 22 Noviembre 2001. Evans, John Mulhoad, (1938): “When mankind falls under the minimum
decency axis”. Fargues, P (1986): “Un siglo de transición demográfica en el África
mediterránea, 1885-1985”, citado por Dozon. Ferrater, José, 1979: "Diccionario de filosofía". Finkielkraut, Alain, (1987): “La derrota del pensamiento”, 1987. Flaquer, Lluis, (1998): “El destino de la familia”.
(1999): "La estrella menguante del padre". Foucault, Michel, (1976): “Historia de la sexualidad. 2: El uso de los
placeres”, 1986. (1984): “Historia de la sexualidad. 3 La inquietud de sí”,1987.
Freud, Sigmund, (1913): “Tótem y tabú”, 1967. (1915): “Los instintos y sus destinos”. Citado por Ignacio
Echevarría, en el colectivo “El odio”, compilado por Castilla del Pino.
269
(1930): “El malestar de la cultura”,1970. (1938): “Moisés, su pueblo y la religión monoteísta”, 1975.
Fromm, Erich, (1941): "El miedo a la libertad", 1971. (ca. 1950): “El complejo de Edipo y su mito”, 1970.
Fromm, Erich, y Maccoby, Michael, (1970): “Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, 1973.
Galdikas, B.M.F, (1981): “Reproducción de los orangutanes en libertad”, citado por Stoddart.
García Cotarelo, Ramón, (1988), Artículo “El Estado”, en “Terminología Científico-Social”.
Garrido, Vicente, (2000): “El psicópata. Un camaleón en la sociedad actual”. Gaunt, Louise y David, (1986): “El modelo escandinavo”, en “Historia de la
Familia”, 1988. Gil Calvo, Enrique, (1995): “La demarcación”, EL PAIS, 28 de Abril. Glassner, Jean-Jacques, (1986) : “De Sumer a Babilonia”, en “Historia de la
Familia”, 1988. Godelier Maurice, (1989): “Sexualidad, parentesco y poder”. Citado por
Álvarez. Goleman, Daniel, (1985): “El punto ciego. Psicología del autoengaño”, 1997. González Requena, Jesús, (1988): "El discurso televisivo, espectáculo de la
modernidad". Goodall, J, (1986): “Los chimpancés de Gombe: pautas de conducta”, citado
por Stoddart. Goody, Jack, (1986): Prólogo al Volumen II de “Historia de la Familia”, 1988. Gough, Kathleen (1973): “El origen de la familia”, 1984. Gribbin, J. & M, (1999): "El pequeño libro de la ciencia", 2000. Guichard, Pierre, (1986): “La Europa bárbara”, en “Historia de la Familia”,
1988. Gubern, Román (2000): “El eros electrónico”. Habermas, Jürgen, (1968-1975): “Sobre Nietzsche y otros ensayos”, 1982. Harris, Marvin, (1974): “Vacas, cerdos, guerras y brujas”, 1974. Harris, Marvin, (1977): “Caníbales y reyes”, 1987. Kakar, S, (1978): “El mundo interior, un estudio psicoanalítico de infancia y
sociedad en la India”, citado por Beillevaire. Keegan, John, (1993): “Historia de la Guerra”, 1995. Kerblay, Basile (1986): “Familias socialistas”, en “Historia de la Familia”,
1988. Landow, G.P, (1992): "Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología", 1995.
270
Lardinois, Roland, (1986): “El orden del mundo y la institución familiar en la India”, y “La familia, el Estado y la mujer en la India”, en “Historia de la Familia”, 1988.
Leakey, Richard, (1994): “El origen de la humanidad”, 2001. Levi-Strauss, Claude, (1956): “La familia”, 1974.
(1958): “Antropología estructural”, 1977. Lorenz, Konrad, (1969): “La agresión. Una historia natural del mal” Lovejoy, C. Owen, (1981): “El origen del hombre”. Citado por Leakey. Lyotard, Jean-François, (1984): “La condición postmoderna”, 1984. Mander, Jerry, (1977): “Cuatro buenas razones para eliminar la televisión”,
1981. Marcuse, Herbert, (1953): “Eros y civilización”, 1965. Marina, José Antonio, (1997): “El misterio de la voluntad perdida”. Marsilio de Padua, (1522): “Defensor Pacis”. Martin, Robert D, (1983): “Evolución del cerebro humano en un contexto
ecológico”. Citado por Leakey. Mass, J.P, (1983): “Pautas de herencia en Japón”, citado por Beillevaire. Masset, Claude, (1986): “Prehistoria de la familia”, en “Historia de la Familia”,
1988. Miller, Alice, (1998): “El origen del odio”, 2000. Montagu, Ashley, (1983): “El mito de la violencia humana”, en EL PAIS,
14/8/83. Monteil, V, (1971): “El Islam negro”, citado por Dozon. Pardo, José Luis, (1989): "La banalidad". Parsons, Talcott & Bales, Robert F, (1955): “Familia socialización y proceso
de interacción”, citado por Flaquer. Popper, K, (1957): "Miseria del historicismo", 1973. Pujol Gebellí, X: “El sexo no sólo elimina errores sino que fija caracteres
positivos de la evolución”, EL PAIS, 24 Octubre 2001. Radcliffe-Brown, A.R, (1950): “Sistemas africanos de parentesco y
matrimonio” 1982, citado por Dozon. Racionero, Luis: (1983) "Del paro al ocio". Reher, David-Sven, (1997): “Familia y sociedad en el mundo civilizado”,en
Revista de Occidente, nº 199. Roigé Ventura, Xavier, (1997): “Transformaciones y continuidades en el
parentesco”, en Revista de Occidente, nº 199. Roldán, Concha, (1997): "Entre Casandra y Clío", extraído de Popper (1957). Rubczak, Tomasz, (1926) : “Essai de méthodologie discursive”. Saborit, Pere, (1997): “Anatomía de la ilusión”.
271
Sánchez de Madariaga, Elena, (1988): “Conceptos fundamentales de Historia”.
Sarabia, Bernabé, (1997): “La familia, un grupo en evolución”, en Revista de Occidente, nº 199.
Sartori, Giovanni, (1997): “Homo Videns”, 1998. Savater, Fernando, (1997): “El valor de educar”. Searle, John R, (2000): “Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío”,
2000. Segalen, Martine, (1986): “La revolución industrial: del proletario al burgués”,
En “Historia de la Familia”, 1988. Sissa, Giulia, (1986): “La familia en la ciudad griega”, 1988. En “Historia de la
Familia”. Smuglewicz, Adam, (1932): “Lustrzana powierzchnia Motlawy poteguje
piekno zabytowych fasad”. Soboul, Albert, (1982): “La Revolución francesa”, 1987. Spratt, P, (1966): “Cultura y personalidad hindú; un estudio psicoanalítico”,
citado por Beillevaire. Squarci, John Dewin, (1958): “Learning the meaning of the understanding”. Stilton, Jonathan, (1977): “Explorations in Yocasta Mythmaking”. Stoddart, Michael, (1990): “El mono perfumado. Biología y cultura del olor
humano”, 1994. Storr, Anthony, (1992): “La música y la mente. El fenómeno auditivo y el
porqué de las pasiones”, 2002. Thomas, C, (1981): “India: ¿el país del suicidio?”, citado por Beillevaire. Thomas, Yan, (1986): “Roma: padres ciudadanos y ciudad de los padres”, en
“Historia de la Familia”, 1988. Tiger, L, (1969): “Hombres en grupo”. Citado por Keegan. Tönnies, (1947): “Gemeinschaft und Gesellschaft”. Toubert, Pierre, (1986): “El momento carolingio”, en “Historia de la Familia”,
1988. Tubert, Silvia, (1997): “La novela familiar”, en Revista de Occidente, nº 199. Tugendhat, Ernst (1992): “Ser, verdad, acción. Ensayos filosóficos”, 1998. Tzardias, Spyridios (1951): “Discovering and avatars of an Esquilo’s work”. Ustliav, Stanislas (1963): "Kraine tysiaca jezior szczeegolnie pokochali
zeglarze". Varios, (1986): “Historia de la familia”, 1988. Verdú, Vicente, (1996): "El planeta americano" Vincent, Jean-Didier, (1986): "Biología de las pasiones”, 1987. Wagensberg, Jorge, (2002): “Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la
272
pregunta?”. Watzlawick, Paul, (1976): “¿Es real la realidad? Confusión, desinformación,
comunicación”, 1979. Weber, Max, (1901): "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", 1969. Weber, Max, (ca. 1900): “Economía y sociedad. Esbozo de sociología
comprensiva”, 1964. Citado por Flaquer, 1999. Wieldeland, Hans, (1947): “Hermeneutik und Ideologiekritik”. Zonabend, Françoise, (1986): “De la familia. Una visión etnológica del
parentesco y la familia”, en “Historia de la Familia”, 1988.
Se cita entre paréntesis la fecha de aparición, sin paréntesis la de su traducción. Los títulos que no están en castellano son nada más (y nada menos) que verosímiles; sus autores son del todo improbables; las fechas, sin embargo, parecen bastante aproximadas.