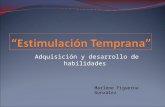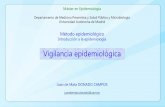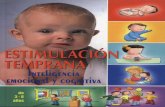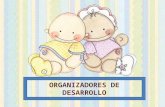INTELIGENCIA. TIPOS DE INTELIGENCIA INTELIGENCIA LINGÜISTICA.
“AL ALCANCE DE LA TEMPRANA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS”. … · “al alcance de la temprana...
Transcript of “AL ALCANCE DE LA TEMPRANA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS”. … · “al alcance de la temprana...
“AL ALCANCE DE LA TEMPRANA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS”. LA DIVULGACIÓN DE LA MEDICINA Y LA HIGIENE EN LAS REVISTAS INFANTILES DE MÉXICO. LA DÉCADA DE 18701
Rodrigo A Vega y Ortega Baez2
RESUMEN La década de 1870 es particularmente relevante para la historia social de la ciencia, ya
que fue el momento en que la filosofía positivista se afianzó en la cultura mexicana a
través de la instrucción secundaria en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria; y en
estos años se llevó a cabo bajo la reorganización de la comunidad científica por medio
de los mandatos liberales. Además, en esta década las revistas literarias infantiles
jugaron un papel destacado en la divulgación del conocimiento científico, como el
médico-higiénico, gracias al apoyo que dichos gobiernos brindaron para llevar la ciencia
a todos los grupos sociales. Los niños de clases media y alta tuvieron a su disposición
una diversidad de revistas infantiles que, entre los distintos conocimientos que les
pusieron a su alcance, se encontraba la medicina y la higiene. Varios de estos niños
fueron los hombres que erigieron las instituciones médicas del último tercio del siglo XIX,
y ocuparon puestos clave en instituciones científicas y educativas, además de puestos
gubernamentales.
PALABRAS CLAVES: medicina, higiene, revistas, niños, divulgación.
ABSTRACT
"The scope of the early intelligence of children". Disclosure of medicine and hygiene in Mexico children's magazine. The 1870s
The decade of 1870 is very important for the social history of science, since it was the
moment at which the positivist philosophy held fast in the Mexican culture through the
secondary instruction in the classrooms of the Escuela Nacional Preparatoria; and in
these years it was carried out under the reorganization of the scientific community through
liberal presidents. In this decade the infantile literary magazines played an outstanding
role in the spreading of the scientific knowledge, like the medical one, thanks to the
1 La investigación es parte del proyecto PAPIIT: “Naturaleza y territorio en la ciencia mexicana (1768-1914)”, (IN 303810), Instituto de Geografía-UNAM, responsable doctora Luz Fernanda Azuela. Desde 2010. También del proyecto: "Geografía e Historia Natural: Hacia una historia comparada. Estudio a través de la Argentina, México, Costa Rica y Paraguay". Desde 2005. Financiamiento del IPGH (Geo. 2.1.2.3.1; Hist. 2.1.3.1.1). Responsable: doctora Celina Lértora, (Conicet-Argentina). Países participantes: Argentina, México, Costa Rica y Paraguay. 2 Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Correo: [email protected]
support that these governments offered to take science to all the social groups. The
children of high and middle classes had to their disposition a diversity of infantile
magazines that, between the different knowledge that put to them to their reach, he was
the medicine and the hygiene. Several of these children were the men who erected the
medical institutions of the last third of century XIX, and occupied key positions in scientific
and educative institutions, besides governmental positions.
KEYWORDS: medicine, health, magazines, children, disclosure.
INTRODUCCIÓN La divulgación de las ciencias “útiles”, entre las que se encuentra la medicina y la
higiene, fue un tema recurrente en las revistas infantiles del último tercio del siglo XIX,
y tuvo auge desde la década de 1870. La circulación de dicho conocimiento en las
páginas de éstas constituyó uno de los recursos que los niños y niñas de las clases
media y alta de México tuvieron para instruirse científicamente y entretenerse
racionalmente cada semana. Las revistas infantiles más populares en los años 1870
donde se divulgó la ciencia fueron: El Obrero del Porvenir (1870); La Enseñanza
(1870-1876); El Correo de los Niños (1872-1883); El Escolar (1872); La Edad Feliz
(1873); La Niñez Ilustrada (1873-1875); La Ciencia Recreativa (1873-1879); Los
Chiquitines (1874); la Biblioteca de los Niños (1874-1876); y La Edad Feliz (1876).
La década de 1870 es particularmente relevante para la historia social de la ciencia en
varios sentidos. Primero, porque fue el momento en que la filosofía positivista se
afianzó entre las clases media y alta de México a través de la instrucción secundaria
impartida en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria. Segundo, porque en estos
años se llevó a cabo bajo la reorganización de la comunidad científica del país durante
los mandatos liberales de Benito Juárez (1867-1872), Sebastián Lerdo de Tejada
(1872-1876), José María Iglesias (1876-1877) y Porfirio Díaz (1877-1880 y 1884-
1910). Tercero, porque en dicha década las revistas literarias en general, y las
dedicadas al público infantil en particular, jugaron un papel destacado en la divulgación
del conocimiento científico, como el médico-higiénico.
Óscar Reyes ha señalado que una de las preocupaciones de la sociedad mexicana del
último tercio del siglo XIX, en específico de las clases media y alta, consistió en
“formar a los pequeños de acuerdo con los cánones de orden y progreso pregonados
por el régimen, [pues] si se quería construir una sociedad moderna que estuviera a la
altura de las naciones europeas, había que formar a una ciudadanía que encajara con
dicho imaginario”, y tuviera entre sus bases al conocimiento científico3 .
Junto a la instrucción de primeras letras, las revistas infantiles publicadas entre 1870 y
1880, intentaron formar al ciudadano mexicano del futuro, al “hombre del mañana,
guerrero en ciernes o emergente cristiano. Mientras no [llegara] tal futuro, el pequeño
sólo [era] visto como una promesa, una potencia o un germen de lo que se [podría]
convertir, pero aún no [era]”4.
Específicamente, algunos de los médicos nacidos entre 1864 y 1876 que tuvieron un
papel destacado en la vida nacional y que posiblemente leyeron de niños las citadas
revistas infantiles fueron: los eminentes Daniel Vergara Lope Escobar (1865-1938),
José Barragán (1869-1958), Germán Díaz Lombardo (1871-1924), Aureliano Urrutia
(1872-1975) y Fernando Ocaranza (1876-1965); y la odontóloga Margarita Chorné y
Salazar (1864-1962).
LA NIÑEZ MEXICANA EN LA DÉCADA DE 1870 De acuerdo con Claudia Agostoni, la literatura de tipo infantil tuvo auge en el último
tercio del siglo XIX tanto en México como en el mundo, pues se había afianzado la
noción de “infancia” como una etapa de la vida separada, diferenciada y con
necesidades específicas y distintas a las de la edad adulta5. De manera similar, Martyn
Lyons afirma que el auge de la industria editorial infantil fue parte del proceso de
definición de la infancia y la adolescencia como fases autónomas de la vida, con sus
propios problemas y necesidades6.
Pero el origen de “la infancia” se remonta a finales del siglo XVIII, cuando inició el
proceso de distinción entre adultez, juventud e infancia. Éste continuó
progresivamente a los largo del siglo XIX. Por primera vez, “el niño fue visto como un
3 Reyes, Óscar, “Las representaciones de las niñas en los manuales de lectura para mujeres en educación elemental a principios del siglo XX”; en: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México, vol X, mº 1-2, 2005, p 65. 4 Reyes, Óscar, “Escuela y vida infantil en México entre los siglos XIX y XX”; en: Padilla, Antonio, Arredondo, Martha Luz y Martínez, Lucía (coord). La infancia en los siglos XIX y XX. Discursos e imágenes, espacios y representaciones. México, Casa Juan Pablos/Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2008, p 314. 5 Agostoni, Claudia, “Divertir e instruir. Revistas infantiles del siglo XIX mexicano”; en: Clarck, Belem y Speckman, Elisa (ed). La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 2005, vol II, p 171. 6 Lyons, Martyn, “Los nuevos lectores del siglo XIX: mujeres, niños, obreros”; en: Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger (coord). Historia de la lectura en el mundo occidental. México, Taurus, 2006, p 494.
actor que requería de cuidados y atenciones especiales. [Y] esta visión de la infancia
quedó plasmada en las revistas dedicadas a la niñez mexicana”7. En estos años la
definición de “infancia” que circulaba se refería a la etapa de la vida iniciada con el
nacimiento y continuaba varios años después. Primero, se consideraba la primera
infancia como el período que iba de los 0 a los 7 años; y la segunda infancia
transcurría desde los siete años hasta los doce o catorce años8. Alberto Ramírez ha
planteado que la infancia al final del siglo XIX era considerada
“la etapa de la vida en que el individuo [era] corto de edad y [poseía] como
características ser pequeño de estatura, con poco desarrollo corporal, un lenguaje
simple, dedicado al juego y dependiente de los adultos […] Se [caracterizaba] por
la docilidad, el respeto y la irresponsabilidad. [También] la infancia [era] la primera
etapa del desarrollo en la vida de los seres humanos, que [tenía] una identidad
específica en la que se [manifestaban] los primeros aprendizajes: lenguaje,
marcha y socialización”9.
Ambas etapas infantiles se diferenciaba unas de otras a través de aspectos físicos
como estatura y complexión del cuerpo, junto a los ritos religiosos acompañan el
crecimiento de los hombres y mujeres como el bautizo o la primera comunión, y los
grados instituidos en la instrucción primaria10. Así, el incremento de la escolarización
de primeras letras entre la sociedad mexicana, particularmente entre las clases media
y alta, en el la segunda mitad del siglo XIX fomentó el crecimiento del público lector
infantil. Junto a las nuevas acciones promovidas por el Estado liberal mexicano
florecieron las revistas para niños y todo tipo de literatura destinadas a satisfacer las
inquietudes pedagógicas de las familias educadas.
Finalmente, Pierre Caspard ha planteado que la segunda infancia siempre fue la
preferida para la instrucción y los aprendizajes de tipo escolar, pues eran los años en
que se podía “moldear” favorablemente el carácter del niño y futuro ciudadano11. Era
7 Agostoni, Claudia, “Divertir e instruir…”, p 172. 8 Agostoni, Claudia, “Divertir e instruir…”, p 173. 9 Ramírez, Alberto, “La infancia en el distrito de Toluca, Estado de México, durante el siglo XIX”; en: Padilla, Antonio, Arredondo, Martha Luz y Martínez, Lucía (coord). La infancia en los siglos XIX y XX. Discursos e imágenes, espacios y representaciones. México, Casa Juan Pablos/Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2008, p 322. 10 Ramírez, Alberto, “La infancia…”, p 324. 11 Caspard, Pierre, “La infancia, la adolescencia, la juventud: para una economía política de las edades desde la época moderna”; en: Martínez, Lucía (coord). La infancia y la cultura escrita. México, Siglo XXI/Universidad Autónoma de Morelos, 2001, p 90.
el momento idóneo para poner “al alcance de la temprana inteligencia de los niños”.
Además, eran los años en que los padres de familia de clases media y alta
fomentaban de manera más ardua el papel de sus hijos como lectores.
LA INSTRUCCIÓN ELEMENTAL EN LOS AÑOS 1870 La instrucción elemental en México implementada en la década de 1870 y,
prácticamente hasta el final del porfiriato, tuvo como base la Ley Orgánica de
Instrucción Pública de 2 de septiembre de 1867 o Ley Antonio Martínez de Castro
promulgada bajo la presidencia de Benito Juárez. Para llevar a cabo esta ley, el
presidente en turno nombró una comisión encabezada por Gabino Barreda y Francisco
Díaz Covarrubias, que tuvo como finalidad la mejora de la instrucción pública, al
considerarla como la forma más apta para moralizar al pueblo, difundir la libertad y el
respeto a las leyes entre toda la población, y echar a andar la “nueva” sociedad en la
cual se basaría el desarrollo del país. La educación manejada por el clero católico y
bajo la pedagogía lancasteriana defendida por varios políticos conservadores y
moderados fue sustituida por la educación positivista. Ésta se convirtió en una forma
de impactar ideológicamente a la sociedad mexicana, específicamente a las clases
media y alta; y de conformar nuevas generaciones de hombres a partir del lema “orden
y progreso”.12 La ley sólo tuvo efecto en el Distrito Federal y el Territorio de Baja
California, pero varios preceptos importantes sirvieron de base para proyectos
regionales. Lucía Martínez señala que dicha ley revela la existencia de un actor que
era necesario educar fuera de la familia para crear al nuevo ciudadano13.
Como apunta Alberto del Castillo, el fomento de la instrucción pública basada en una
“lectura y una escritura `masivas´ incorporó a los sujetos a un nivel más elevado de
abstracción. Como parte de este proceso, a los infantes se les separó de los adultos” y
se les construyó una identidad de la que hasta entonces carecían14.
La escuela primaria después de la República Restaurada afianzó el papel de “tiempo
escolar” dentro de las vivencias del niño, caracterizado como “universo ordenado y
12 Alvarado, Lourdes, “Saber y poder en la Escuela Nacional Preparatoria. 1878-1885”; en: Menegus, Margarita (coord), Saber y poder en México. Siglos XVI al XX. México, CESU-UNAM/Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1997, p 60. 13 Martínez, Lucía, “El agua y la higiene en los libros infantiles. Primeras nociones”; en: Padilla, Antonio, Arredondo, Martha Luz y Martínez, Lucía (coord). La infancia en los siglos XIX y XX. Discursos e imágenes, espacios y representaciones. México, Casa Juan Pablos/Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2008, p 229. 14 Castillo, Alberto del. Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la ciudad de México, 1880-1920. México, El Colegio de México, 2006, p 19.
codificado, teniendo que adaptarse a él. De ahí la importancia otorgada a las muestras
externas de respeto al maestro y a las autoridades que podían irrumpir en el aula,
figuras del ritual escolar”, levantarse cuando entraba alguna figura de respeto, como
un adulto, y estar de pie hasta que el profesor lo señalara15.
La labor de los profesores de las escuelas primarias era ejercitar las facultades físicas,
morales e intelectuales de los alumnos para estimular su desarrollo en un sentido
amplio16. Lo anterior se lograba manteniendo la concepción de que los niños
aprendían en la escuela el
“sistema de mandos, órdenes y reglas que constituían la organización escolar.
Traer cara y manos limpias; la ropa más o menos arreglada; aprender a
mantenerse quietos durante horas; atender las indicaciones de la profesora, eran
algunos de los elementos de un aprendizaje que debía ser prontamente
incorporado, si no se quería sufrir las funestas consecuencias de una mana
asimilación: amonestaciones, regaños, burlas, pellizcos, palmazos, etc. […] La
escuela se presentaba como el ámbito privilegiado donde el menor aprendería el
respeto y el decoro […] Se procuraba enseñar a los pequeños a ser buenos hijos,
compañeros solidarios y ciudadanos serviciales”17.
En los años 1870 y hasta 1910, la escuela fungió como una extensión del hogar y el
profesor, en concordancia, sustituyó a la figura paterna. Con ello se pretendió que los
pequeños respetaran a los maestros como a sus padres. Éstos los prepararían “para
entrar en el mundo de los adultos y los [formarían] como los futuros ciudadanos y
leales servidores del Estado”18. Así, la escuela se constituyó como la principal
instancia “normalizadora” de la niñez, esto es, “la educación era un medio que permitía
a los menores interiorizar las normas sociales y modelar su conducta”19, además de
instruirse para ser adultos productivos laboralmente.
LAS REVISTAS INFANTILES DE MÉXICO HACIA 1870
15 Guereña, Jean Louis, “Infancia y escolarización”; en: Borrás, José María (coord). Historia de la infancia en la España contemporánea, 1834-1936. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996, p 387. 16 Reyes, Óscar, “Escuela y vida…”, p 292. 17 Reyes, Óscar, “Escuela y vida…”, p 294. 18 Ramírez, Alberto, “La infancia…”, p 339. 19 Reyes, Óscar, “Escuela y vida…”, p 291.
En México, las revistas infantiles aparecieron desde el año 1839 con El Diario de los
Niños (1839-1840), y continuaron de manera intermitente en las siguientes décadas a
través de títulos como el Calendario Fantástico de los Niños (1859-1860) o El Ángel de
los Niños (1861). Pero fue hasta la década de 1870 cuando se amplió la oferta y varias
de ellas comenzaron a publicarse continuamente. Desde estos años y hasta 1910, las
revistas infantiles se encontraban bien consolidadas en cuanto al mercado de su
público lector, al conjunto de articulistas y redactores, y sus diversos puntos de venta
en casi todo el país.
La gran aceptación de estas revistas entre las clases media y alta de estos años se
debió a su objetivo principal de instruir, entretener y moralizar a los jóvenes lectores de
ambos sexos. También se consideraron materiales auxiliares para los profesores de
primeras letras en cuanto a la formación de hombres y mujeres de provecho para la
nación. Además, la prensa infantil era de carácter “didáctico y anhelaban que los
pequeños lograran desarrollar el placer y gusto por la lectura y el aprendizaje, al
mismo tiempo que buscaban divertir y entretener” de manera racional, por lo que la
divulgación científica tuvo un papel preponderante20.
De acuerdo con Luz Elena Galván, el proyecto de prensa infantil que llevaron a cabo
distintos impresores fue de carácter alterno al gobierno, pues no se relacionaba
directamente con él ni fue subvencionado por éste. “Así, en ningún momento
constituyó un proyecto oficial, ya que respondía sobre todo a la inquietud de los
intelectuales por hacer llegar la educación a un público más amplio”21.
La prensa infantil mexicana buscó satisfacer las inquietudes pedagógicas de las
familias educadas y de los profesores de instrucción primara. Ésta se caracterizó por
su eje didáctico y el anhelo por que los lectorcitos lograran desarrollar el placer y gusto
por la lectura y el aprendizaje22, al mismo tiempo que buscaban divertir y entretener,
siempre “al alcance de la temprana inteligencia de los niños”.
Puede afirmarse que en la década de 1870, cada revista infantil estaba editada de tal
manera que los padres de familia con una economía desahogada podían empastarla
en tomos anuales al juntar cada número de manera consecutiva. Cada tomo servía
como un libro de instrucción y entretenimiento, que podría ser consultado dentro del
20 Agostoni, Claudia, “Divertir e instruir…”, p 174. 21 Galván, Luz Elena, “La niñez desvalida. El discurso de la prensa infantil del siglo XIX”; en: Padilla, Antonio, Arredondo, Martha Luz y Martínez, Lucía (coord). La infancia en los siglos XIX y XX. Discursos e imágenes, espacios y representaciones. México, Casa Juan Pablos/Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2008, p 171. 22 Agostoni, Claudia, “Divertir e instruir…”, p 174.
hogar, ya fuera en la habitación del menor de edad o en el librero familiar ubicado en
las áreas comunes de la casa23. Con lo cual se lograba que las revistas prolongaran
la escuela en el hogar, pero sin el rigor del aula.
Las revistas infantiles fueron de tipo misceláneo, es decir, incluyeron una variedad de
temas en sus páginas, tanto de temas mexicanos como mundiales. Aspectos como
moral, religión, urbanidad, consejos pedagógicos para los padres, gimnasia y buenas
costumbres; conocimientos útiles de las ciencias como agricultura, anatomía,
medicina, historia natural, aritmética, higiene, geografía de México y el mundo, y
nutrición; cuestiones prácticas de las artes industriales; elementos humanísticos como
ortografía, historia universal, biografías de grandes hombres, dibujo, literatura, teatro,
civismo y teatro. Los jóvenes lectores encontraban una atractiva gama de contenidos
novedosos y se instruían a través de amenas y cortas lecciones sin tener que
escuchar las rígidas conferencias de un profesor, ni estar sometidos a exámenes24.
La periodicidad de las revistas infantiles no distó de la prensa de entretenimiento e
instrucción de otros lectores bien diferenciados, como mujeres o artesanos, pues sus
entregas fueron semanales, quincenales o mensuales, y los adultos podían suscribirse
anualmente o comprarla por separado para los niños.
En la prensa infantil también se incluyeron anuncios publicitarios que permitieron “que
sus lectores, y en particular la madre de familia, tuvieran la oportunidad de informarse
acerca de las novedades para el hogar, de servicios médicos especializados en la
infancia o bien de profesores de piano para sus hijos”25.
A decir de Galván, niños y niñas de las clases media y alta, completaban su
instrucción “con la lectura de diversos periódicos publicados, [por lo que] este espacio
[impreso] fue aprovechado por intelectuales de la época, quienes deseaban formar al
nuevo ciudadano” útil socialmente como uno de los tantos profesionistas que la nación
demandaba, entre ellos médicos, farmacéuticos, ingenieros, veterinarios, profesores
normalistas, etcétera26.
23 Herrera, Laura, “Los calendarios de las niñas y de los niños (siglo XIX)”, en: Salazar, Delia y Sánchez, María Eugenia (coord). Niños y adolescentes: normas y transgresiones en México, siglos XVII-XX. México, INAH, 2008, p 54. 24 Staples, Anne, “Literatura infantil y de jóvenes en el siglo XIX”, en: Martínez, Lucía (coord). La infancia y la cultura escrita. México, Siglo XXI/Universidad Autónoma de Morelos, 2001, p 346. 25 Agostoni, Claudia, “Divertir e instruir…”, p 175. 26 Galván, Luz Elena, “La niñez…”, p 171.
La divulgación de las ciencias útiles, como la medicina y la higiene, encontró un campo
fértil en la prensa infantil, pues sus redactores consideraron que los niños lectores
debían de llevar los avances médicos y el conocimiento higiénico hacia toda la
población para que descendiera la mortandad y mejoraran los hábitos públicos.
EL PÚBLICO MEXICANO DE LAS REVISTAS INFANTLES EN 1870 Los niños lectores de las clases media y alta habitaban generalmente casas con
espacios donde era factible desarrollar la práctica de la lectura cotidiana. En ellos
había comúnmente libreros o estantes donde se colocaban los libros infantiles,
conformando un espacio propio para su resguardo. En este hogar decimonónico se
reforzó el sentido de la lectura señalado por Anel Pérez sobre “la gradual
conformación de la literatura infantil, construyéndose en función de modelos de niño
receptor y del modelo del autor que dialoga con él”27. Las revistas infantiles estaban
concebidas de dos maneras: una, en la cual los niños leían por su cuenta, en la
intimidad de su recamara o de la sala, ya fuera en voz baja o en silencio; y otra, en la
que existía un “mediador a lo largo de la lectura infantil, la función de alguien que [leía]
para los niños”, en espacios comunes de la casa como el patio, el porche, el comedor
o el jardín 28. En ambas existía un adulto que los proveía de lecturas adecuadas a su
edad e intereses.
De acuerdo con Sandra Szir, el niño escolarizado perteneciente a las clases media y
alta fue el protagonista y destinatario de la totalidad de los contenidos de las revistas
infantiles en concordancia con la identidad del niño como hijo de una familia nuclear y
alumno de una escuela pública, con lo cual existía una continuidad cultural con
respecto a su hogar, la iglesia o la institución escolar29.
El conocimiento científico fue un tópico que, particularmente, los padres de familias de
clase media fomentaron entre sus hijos, que junto al aprendizaje de las “buenas
maneras” le permitiría distanciarse de los groseros modales de los “léperos” y demás
clases menesterosas, para encontrar un mejor empleo y un ventajoso matrimonio30.
La apariencia externa del niño de clase media y la fineza en su trato eran los mejores
27 Pérez, Anel, “Las posibilidades históricas del concepto de niño lector”; en: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México, vol X, nº 1-2, 2005, p 15. 28 Pérez, Anel, “Las posibilidades…”, p 19. 29 Szir, Sandra, “Imagen, educación y consumo. Periódicos ilustrados para niños en Buenos Aires (1880-1919)”; en: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México, vol X, nº 1-2, 2005, p 54. 30 Reyes, Óscar, “Las representaciones…”, p 71.
recursos sociales que le posibilitaba insertarse en los círculos sociales más
privilegiados. Con estas armas sociales, los hijos e hijas accederían a medios altos,
aunque fuera de manera periférica, mejorando la posición social.
Para Alberto Ramírez, la infancia de las clases media y alta se puede definir como
aquélla que
“está social y económicamente protegida. Cuenta con una familia completa, donde
existe el reconocimiento social, así como legal. Este tipo de infancia normalmente
estaba en el medio urbano, ciudades, villas o poblaciones grandes, cabeceras de
municipalidad o de distrito. Por lo que se refiere al aspecto económico, se tenían
los recursos necesarios para su subsistencia. Este tipo de familias estuvo
asociado con la burguesía, los hacendados, industriales, comerciantes, militares,
políticos, funcionarios del Estado, quienes tuvieron la visión de continuar con su
reproducción social a través de la esperanza en el futuro depositada en sus hijos
[…] Los niños socializaban en espacios privados [con otro infantes] de su nivel
socioeconómico, que asistían al colegio, por lo que compartían en términos
generales una misma visión de la realidad” 31.
A la larga, el fomento de la divulgación científica, como el médico-higiénico, se
consideraba como una inversión sociocultural entre los infantes que en su edad adulta
redundaría en sus beneficios, tanto económicos como sociales.
LOS NIÑOS LECTORES DE REDACTORES Y ARTICULISTAS EN LA DÉCADA DE 1870 Para adentrarse en el tipo de niño-lector al que se dirigían tanto los redactores como
los articulistas de las revistas infantiles, resulta imprescindible leer las primeras
páginas de cada una de ellas. Por ejemplo, los redactores de El Obrero del Porvenir
expresaron a sus jóvenes lectores y sus familias que habían emprendido la publicación
de la revista “guiados solamente por el deseo de contribuir, con los escasos medios de
que [disponían], a la propagación de los conocimientos útiles, entre la juventud”
mexicana32. Asimismo, dedicaban sus esfuerzos editoriales a todas aquellas personas
que, hubieran pasado “ya la feliz edad de la infancia, y no tuvieron la fortuna de recibir
una mediana educación, encontrarán también alguna utilidad en la lectura de nuestros
artículos; porque el hombre absolutamente desnudo de conocimientos, se asemeja
31 Ramírez, Alberto, “La infancia…”, p 326. 32 Redactores, "Preámbulo"; en: El Obrero del Porvenir. México, tº I, nº 1, 1870, p 1.
mucho a los niños"33. El tono divulgativo de la medicina y la higiene en esta revista
pasaría “frecuentemente del estilo grave al festivo y jocoso y [endulzarían] la amargura
y sequedad de algunas lecciones de [ciencia], revistiéndolas con el agradable ropaje
de la fábula o de la anécdota"34.
En junio de 1870 se público en La Enseñanza el escrito "A nuestros lectores” en que
los redactores afirmaban que "la educación del pueblo [había] llegado a ser en la
época en que [vivían] una necesidad urgente, de cuya satisfacción [dependía] el
bienestar de la sociedad y el porvenir de las generaciones venideras"35, acorde con
los esfuerzos del Estado liberal por ampliar la instrucción entre todos los mexicanos.
La revista se interesaba particularmente en los niños, pues era la edad idónea para
que cada uno de los lectores sintiera “en sí la necesidad de instruirse, porque todo lo
que le rodea contribuye a despertar su curiosidad, a engrandecer sus ideas y a darle
mayores aspiraciones al progreso intelectual” necesario para el “progreso” social36.
En el proyecto de instrucción amena y entretenida, La Enseñanza hacía un llamado a
todos los hombres sabios del país e interesados en el porvenir de México para llevar
todo tipo de conocimientos a los más jóvenes, a través de lecciones fáciles e
instructivas sobre Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía Cronología, Historia,
Higiene, Química, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Francés, Inglés, Dibujo, Música,
Historia Natural, Astronomía, Física, y otros muchos conocimientos 37.
Otra de las revistas infantiles que estuvo presente a lo largo de la década de 1870 fue
El Correo de los Niños. En su primer número, a manera de presentación se publicó
“Buenos días”, escrito en el cual se expresaba a los “amiguitos y amiguitas” lo que
contrarían en sus páginas. El proyecto editorial se basaba en artículos escritos sin
palabras elevadas, pues se prefería hacerlo con toda la sencillez “de vuestro abuelito
cuando os platica del gallo pelón y de tantas cosas como os complace oír”38. Pero los
articulistas no se contentarían con narrarle a los niños de cuentos y adivinanzas, pues,
si se diera el caso de que el protagonista del relato fuera un gallo, se incluirían
palabras sobre a cuál reino de la naturaleza pertenece, a qué familia, y se dirá cuántas
33 Redactores, “Preámbulo”, p 1. 34 Redactores, “Preámbulo”, p 2. 35 Redactores, "A nuestros lectores"; en: La Enseñanza. México, tº I, nº 1, 1870, p 1. 36 Redactores, “A nuestros lectores”, p 1. 37 Redactores, “A nuestros lectores”, p 1. 38 Redactores, "Buenos Días", en: El Correo de los Niños, México, tº I, nº 1, 1872, p 1.
clases de gallos se conocen39, ya que el entretenimiento sin instrucción no rendiría los
frutos anhelados.
Los redactores confiaban que entre sus jóvenes lectores habría alguna “inteligencia
precoz que no se [contentara] con saber de memoria los libros del colegio, y por eso
es que [publicarían] también materias un poco más altas, pero tratadas siempre con la
mayor sencillez posible, porque sería mucho que sus amiguitos se volviesen
pedantes"40. Además, las lecciones de divulgación, como las de medicina e higiene, se
publicarían en varios números consecutivos, con la finalidad de preparar las tiernas
inteligencias infantiles para estudios más arduos y complicados41.
Los redactores de El Escolar, revista dedicada a las niñas de las escuelas
lancasterianas y, particularmente, a aquéllas de clase baja, expresaron en el primer
número que éstas últimas,
“olvidadas por la fortuna, [se verían] colocadas en un precipicio, si en [su] camino
no se hubieran interpuesto una sociedad, que con caricias, con halagos,
[procuraba] derramar en [sus] corazones el germen de la instrucción. Vosotras,
habéis comprendido que [éste] es la única riqueza, el único tesoro que podéis
adquirir […] El Escolar verá con gusto que sois pobres en bienes de fortuna, pero
ricas en instrucción y virtud, que es lo único duradero y que jamás se pierde, pues
las riquezas son pasajeras y volubles” 42.
Estos redactores fueron conscientes de que la instrucción era uno de los medios de
ascensión social más efectivos entre las clases media y baja, pues una jovencita
instruida sería más atractiva para algún profesionista o burócrata que si solamente
confiara en su belleza.
Particularmente, Miguel Olivares, uno de los articulistas de El Escolar publicó
“Necesidad de instruir al pueblo”, en que confiaba que "México [llegaría] a su completo
estado de perfección cuando el pueblo [estuviera] suficientemente instruido"43.
Además, el autor señalaba que la gran tarea de las revistas literarias al entretener
instruyendo a la juventud del país era que al formar buenos hijos, se obtendría, con el
39 Redactores, "Buenos Días", p 1. 40 Redactores, "Buenos Días", p 2. 41 Redactores, "Buenos Días", p 2. 42 Redactores, "A las alumnas de las escuelas lancasterianas"; en: El Escolar, México, tº I, nº 2, 1872, p 1. 43 Olivares, Miguel, "Necesidad de instruir al pueblo"; en: El Escolar, México, tº I, nº 3, 1872, p 1.
paso de los años, buenos padres de familia e inmejorables ciudadanos; pero de lo
contrario, los mexicanos, “sin instrucción, [se arrastrarían] en el fango de la ignorancia,
como el inmundo reptil en un pantano"44.
El autor de la “La niñez y la instrucción” confiaba en que la divulgación científica entre
los niños mexicanos era una de las tareas más patrióticas, e invitaba a los padres de
familia a hacer de la revista el “invernadero” de esos pequeños capullos llamados
niños, y se tendría otro resultado: “los botones abriéndose y anticipándose a la luz”45.
En cuanto a los padres de familia, quienes sin duda eran el vehículo que llevaría las
revistas a los infantes, La Enseñanza aseguró que “de nuestra pluma no saldrá
ninguna palabra disonante; ninguna frase sospechosa que pueda herir en los más
mínimo el pudor ni la educación” de los lectores46. Los padres de familia podrían
confiar en dicha revista, ya que para llevara adelante su proyecto editorial, contaban
“1°, con la cooperación de personas ilustradas que positivamente se interesan por el
porvenir de la juventud; 2°, con una abundante colección de obras modernas, de las
cuales extractaremos los trozos más escogidos y selectos que encontremos en
ellas".47 Este tipo de argumentos se esgrimieron en prácticamente todas las revistas
infantiles de la década de 1870 para asegurarse la confianza de los adultos y las
ventajas que su lectura traería a los niños.
CONOCIMIENTO MÉDICO PARA NIÑOS Las cuestiones de divulgación del conocimiento médico entre los niños y niñas se
centraron en la familiarización de la anatomía de su cuerpo. En términos simples se
les enseñó que éste se divide en tres partes principales: cabeza, tronco y miembros.
“En el hombre y gran número de animales, su forma general está determinada por una
sólida armazón, compuesta de numerosos huesos, llamada esqueleto"48.
El tema de la anatomía humana se trató de manera amplia en el escrito "Los huesos y
el esqueleto. Los músculos y los tendones" dentro de las páginas de El Correo de los
Niños. Las lecciones sobre el cuerpo humano iniciaban con el “armazón” interior que
sostenía todas las partes del cuerpo o sistema óseo. A éste lo componían varios
44 Olivares, "Necesidad de instruir al pueblo", p 1. 45 MIAN, "La niñez y la instrucción"; en: El Escolar, México, tº I, nº 5, 1872, p 1. 46 Redactores, “A nuestros lectores”, p 1. 47 Redactores, “A nuestros lectores”, p 1. 48 Anónimo, "Nociones elementales de Historia Natural. Zoología"; en: El Correo de los Niños, México, tº VII, nº 8, 1879, p 29.
huesos que “no están todos solados entre sí, pues generalmente se hallan unidos
unos a otros por medio de articulaciones muy variadas, que son a veces movibles, a
veces inmóviles, según los usos de los huesos que sujetan”49. Lo anterior lo podían
constatar fácilmente los lectores, pues si el esqueleto de su pequeño cuerpo estuviera
formado de una sola pieza o si todos los huesos estuvieran ligados entre sí de un
modo invariable, sería imposible hacer el más mínimo movimiento, aunque éste fuera
muy sencillo, como cambiar las páginas de la revista.
El anónimo autor relató que la forma de los huesos variaba dependiendo de su función
corporal, pues podían ser largos, planos, más o menos recovados o irregulares. Por
ejemplo, los del brazo, antebrazo, muslo y pierna “tienen la forma de bastones con una
cabeza redonda a cada extremo. Son huecos interiormente, lo que hace que sean más
ligeros sin disminuir notablemente su solidez; su cavidad está llena de una materia
grasa, dulce y fluida” que se llama médula”50. La cabeza redondeada de cada hueso
les proporcionaba la fuerza y movilidad en las articulaciones, definidas como “unas
crestas que salen y forman un obstáculo, limitan los movimientos y no permitiéndoselo
ejecutar más que en un mismo sentido"51. Si se forzaban las articulaciones al realizar
movimientos distintos de los normales, se corría el riesgo de romperlas, como en los
juegos bruscos y las riñas que muchas veces terminaban en fracturas o dislocaciones.
Los cartílagos también formaban parte de la anatomía humana y eran definidos como
la sustancia elástica ubicada en el punto de unión de las cabezas de los huesos
articulados
“que impide a los huesos separarse, los liga entre sí sin cortar su juego y
amortigua el choque que resulta del movimiento; además, para darles más
movilidad, una materia líquida y viscosa, llamada sinovia, humedece
continuamente las piezas en contacto, haciendo lo mismo que hace el aceite que
se introduce en una cerraja o un engranaje para que resbalen con facilidad las
piezas que se hallan encima de otras” 52.
Como se explicó al principio del artículo, el esqueleto humano ejecuta normalmente
varios movimientos y para ello necesita de elementos particulares que los llevaran a
49 Anónimo, "Los huesos y el esqueleto. Los músculos y tendones",; en: El Correo de los Niños, México, tº VI nº 22, 1878, p 86. 50 Anónimo, "Los huesos…”, p 86. 51 Anónimo, "Los huesos…”, p 86. 52 Anónimo, "Los huesos…”, p 87.
cabo. “Estas funciones de locomoción las desempeñan unas masas carnosas
llamadas músculos, formados de haces de fibras pegadas unas a otras; su forma
ordinaria es la de un huso”53. Éstos se podían observar en la carne de res o cerdo
comprada en el mercado para la comida del hogar y se caracterizaba por su color rojo.
En la explicación se continuaba exponiendo que los extremos de cada hueso se
encuentran unidos entre sí por medio de una materia blanquecina, de naturaleza
fibrosa, “pero que difiere esencialmente de la fibra muscular en que no es susceptible
de contraerse como está, estas ataduras se llaman tendones”.54 Éstos se mueven a
voluntad, y por eso tienen la capacidad de contraerse al tensarse o alargarse al
aflojarse, moviendo así los huesos a que están atados. En los mercados también se
podían observar los tendones si los niños ponían atención a los cerdos o pollos
expuestos para su venta.
Los cuerpos de animales utilizados en la comida diaria de los hogares, como cerdos,
aves o reses, fueron buenos ejemplos para los pequeños lectores sobre el sistema
óseo y los músculos del ser humano, pues en ellos se podían apreciar huesos,
músculos, tendones y cartílagos de manera visual e inclusive llegar a tocarlos para los
jovencitos más atrevidos.
En cuanto al sistema respiratorio, los redactores de La Enseñanza retomaron el
artículo de L A Segond publicado originalmente en una revista europea de la que no
se menciona el título. En este escrito se explicaba a los jóvenes lectores que este
sistema se compone de tres partes a manera de un instrumento música de viento,
como podía ser una flauta común. Éstas partes eran “perfectamente distintas, a saber:
un fuelle y su portaviento, representados por el pulmón y la tráquea; una lengüeta
membranosa, que es la glotis; y por último, un tubo vocal, formado por la faringe y las
cavidades nasales"55.
Particularmente, los pulmones ocuparon la mayor parte de la descripción y se
explicaron como dos bolsas que acumulaban el aire necesario para el instrumento de
aire que estaban en número de dos y
“llenan casi por completo la cavidad torácica, cuya capacidad está en relación con
el volumen de aquéllos. Su densidad es poca, pero están dotados de una gran
fuerza de cohesión, y tienen además suma elasticidad. Su tejido es esencialmente
esponjoso; haciendo incisiones en un pulmón disecado, se puede comprobar su
53 Anónimo, "Los huesos…”, p 87. 54 Anónimo, "Los huesos…”, p 87. 55 Segond, L. A., "Higiene del cantante"; en: La Enseñanza, México, tº III, nº 2, 1874, p 29.
aspecto celuloso, tal que, Malpighi comparó por el al tejido pulmonar con un panal.
[Y] los conductos aeríferos se componen de la tráquea, de los bronquios y de las
divisiones de éstos” 56.
Un vocabulario más anatómico refirió a la tráquea como un tubo de 130 a 150
milímetros de largo, con un diámetro de 20 a 25 milímetros, pero siempre haciendo el
símil con una flauta. Ésta se ubica verticalmente delante de la columna vertebral, y se
extiende desde la quinta vértebra cervical hasta la tercera dorsal, por lo que abarca la
parte superior del tórax. “Al nivel de este último punto se bifurca; los dos nuevos
conductos toman el nombre de bronquios, cada uno, al penetrar en el pulmón se
subdividen en otros dos, y éstos, a su vez, van subdividiéndose de igual modo”57.
Como se aprecia en este artículo, fueron importantes las explicaciones basadas en
objetos cercanos a los niños, como la flauta, para representar el funcionamiento del
sistema respiratorio o los panales de abejas en cuanto a la forma de los pulmones o la
imagen de los globos como contendores de aire, pues estas imágenes ayudaban a la
comprensión del sistema respiratorio del ser humano entre los lectorcitos.
En El Obrero del Porvenir se publicó el artículo “Jenner y la Vacuna” en cual se
informaba a los niños de la importancia de las vacunas para mantener la salud infantil
a través del breve relato que ensalzaba la obra del médico inglés Edward Jenner
(1749-1823).58 En éste se hablaba del científico como uno de
“los hombres que [habían] prestado grandes beneficios a la humanidad y
[merecían] nuestro respeto y reconocimiento, ninguno acaso [tenía] mayor
derecho a ellos que el doctor Eduardo Jenner, el inmortal descubridor de la
vacuna. Entre el gran número de enfermedades que [afligieron] a la especie
humana, [existía] una que se [cebaba] principalmente en los niños, y que en otro
tiempo sembró la desolación y la muerte entre las familias y aún en las
poblaciones enteras. ¡Las viruelas! Tal [era] el nombre de esta terrible y
repugnante enfermedad que cuando no [mataba], [dejaba] horriblemente
desfigurada a la personas que la [había] padecido” 59.
56 Segond, "Higiene del cantante", p 29. 57 Segond, "Higiene del cantante", p 29. 58 Edward Jenner fue un médico inglés que descubrió la vacuna contra la viruela, enfermedad que causaba numerosas muertes en todo el mundo. Publicó en 1798 su descubrimiento en el trabajo titulado An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a Disease Known by the Name of Cow Pox, en donde acuñó el término de viruela. Este médico también es conocido por sus aficiones literarias y poéticas y su gusto por la jardinería. 59 R M, “Jenner y la Vacuna"; en: El Obrero del Porvenir, México, tº I, nº 14, 1870, p 54.
Los niños podían leer cómo el doctor Jenner había estudiado la enfermedad y gracias
a sus observaciones había logrado desarrollar “un preservativo casi infalible para
precaver tan funesto azote. Este preservativo [era] la vacuna, que [consistía] en la
inoculación del virus que contiene los granos o pústulas” que producía a las vacunas60.
El médico inglés era reconocido como uno de los grandes hombres de ciencia debido
a dicha vacuna, pues su espíritu observador le hizo “fijarse en que los pastores que
ordeñaban a la vacas solían contraer pústulas en las manos y estaba exentos de la
viruela. Estudiando y analizando este fenómeno, llegó al fin a descubrimiento de la
inoculación del pus vacuno”, y poco después lo publicó61. Desde entonces, los
gobiernos más instruidos, como el mexicano, emprendían medidas para vacunar a la
mayor cantidad de infantes y, por ello, no debían temerle a la aguja que los pinchara,
pues todo esfuerzo encaminado a conservar la salud merecía todos los sacrificios.
Probablemente, algunos de los lectores con ciertas inquietudes en los temas médicos
habrán querido seguir los pasos del eminente Jenner y habrán tomado como modelo a
seguir en su vida profesional al ingresar, de más edad, a la Escuela Nacional de
Medicina en la ciudad de México.
HIGIENE PARA INFANTES La divulgación del conocimiento higiénico estuvo presente en varios artículos de las
revistas infantiles de la década de 1870. Aunque varios de ellos fueron anónimos,
recobraron el tono del momento, en cuanto a propiciar hábitos saludables en la vida
diaria de los mexicanos y, en especial, entre los más pequeños. Así, en el futuro
serían propagadores de dichas enseñanzas cuando fueran padres o madres.
La higiene fue definida en palabras sencillas para sus jóvenes lectores como el “arte
de conservar la salud", el cual estaba al alcance de todos los mexicanos con tan sólo
seguir unas pocas pautas62. Entre los “preceptos médicos, que seguidos por los
niños, de seguro les [harían] gozar de buena salud y les [servirían] para robustecer su
organización y vivir largos años", estaban el baño diario, lavarse las manos al llegar a
casa, comer alimentos saludables, usar ropa limpia o lavarse los dientes63.
En el artículo “Higiene en la infancia” publicado en El Correo de los Niños se indicaba
60 R M, “Jenner y la Vacuna", p 55. 61 R M, “Jenner y la Vacuna", p 55. 62 Anónimo, "Higiene", en: La Enseñanza, México, tº I, nº 1, 1870, p 10. 63 Anónimo, "Pedagogía e Higiene", en: El Correo de los Niños, México, tº III, nº 6, 1874, p 21.
a los infantes que la limpieza era una condición indispensable para su salud, y en este
particular nunca se pecaba por exceso para prevenir las típicas escoriaciones y otras
incomodidades que se solían padecer al descuidar el aseo64. El anónimo autor
afirmaba que varias enfermedades y malestares podían evitarse a través de la puesta
en práctica de hábitos higiénicos en las casas y la escuela, como retortijones de
vientre, lombrices, relajaciones, sarampión o viruelas, cuyos preservativos y medios de
curación resultaban costosos y daban muchas dolencias65.
Otros problemas de salud, propios de las edad infantil, podían ser prevenidos con tan
sólo vestir la ropa adecuada, pues
“los vestidos [debían] de variar según la estación caliente o fría, según la edad y la
complexión de los niños; pero por regla general, los vestidos [habían] de ser flojos
y holgados; que nunca [sofocaran] ni [entorpecieran] los movimientos de los niños,
y que apenas [hubieran] adelantado algo en edad, les [dejaran] libres los pies y las
piernecitas, cosa que [era] muy conveniente para fortalecerlas”66.
De lo contrario, los chiquillos podrían sufrir de calenturas, mala digestión, y lo más
peligroso era que fueran niños enfermizos que podrían morir a temprana edad, y de
llegar a la edad adulta estarían incapacitados para emprender varias labores.
Un artículo que recomendaba hábitos de higiene en la comida fue “Higiene para la
niñez”, pues su autor reconocía que los críos muchas veces escapaban al control
paterno y, por tanto, podían ingerir alimentos en mal estado. Se explicaba de manera
sencilla a los lectores que la mayor parte de las enfermedades que padecían los niños
provenían de comer frutas que no estaban en completa madurez. Era preciso, pues, tener
“mucho cuidado con ellas. Para conocer si la fruta se [hallaba] buena, no [había] más que
partirla, examinar las semillas, que [eran] las que [demostraban] su sazón”67.
Un hábito que los niños debían de tomar en cuenta para su vida diaria con el fin de
evitar problemas digestivos era que los intervalos entre “una comida a otra [debían] ser
poco más o menos de seis horas, tratando de hacerlas todas todos los días a la misma
hora, y no almorzar a las diez, mañana a las doce y pasado mañana a la once"68. Los
consejos sobre mejorar los hábitos alimenticios de los lectorcitos radicaban en
64 Anónimo, "Higiene en la infancia", en: El Correo de los Niños, México, tº VII, nº 5, 1878, p 18. 65 Anónimo, "Higiene en la infancia", p 18. 66 Anónimo, "Higiene en la infancia", p 18. 67 Anónimo, "Higiene para la niñez"; en: El Correo de los Niños, México, tº III, nº 13, 875, p 49. 68 Anónimo, "Higiene para la niñez", p 49.
fomentar disciplina en la vida diaria, en este caso la comida, pero también en evitar
enfermedades producto de alimentos en mal estado o poco higiénicos, como hasta el
día de hoy se practica en México ante los severos problemas de obesidad y las
constantes enfermedades gastrointestinales.
El artículo finalizaba recomendando a los lectorcitos que la mayor parte de las
enfermedades se contrarían en la niñez, y si queremos, “cuando hombres estar sanos,
fuertes y robustos, y cuando ancianos no padecer tantos achaques como padecen
algunos, cuidemos, privémonos de algunos pequeños placeres en la comida”, como
café, dulces o chocolate, y habrían conseguido su objeto preventivo69.
Otra recomendación para los lectores era que de camino a la escuela o cuando
salieran a jugar con sus amigos y hermanos “evitarán acercarse a charcos de agua
infectada, lodazales, atarjeas y albañales", pues en ellas siempre se iniciaba el
contagio de graves enfermedades como el tifo, la viruela, el cólera y varias fiebres,
muchas de las cuales terminaban en severas epidemias70.
La higiene bucal tuvo especial importancia en los artículos divulgativos de las revistas
infantiles, y un ejemplo de ello fue el artículo “Los dientes” publicado en La Enseñanza.
En dicho escrito se insistía a sus jóvenes lectores que era a su corta edad cuando
debían acostumbrarse
“a cuidarse la dentadura, y excusado [resultaba] decir que este [era] un ramo
principal de la higiene privada. Con objeto de mantener en buen estado la
dentadura [debía] usarse para limpiarla, un cepillo empapado en agua mezclada
con algunas gotas de una tintura astringente, y también con una pequeña cantidad
de polvos, pasando el cepillo con una fuerza moderada por la parte exterior e
interior hacia arriba y hacia abajo de la dentadura dos veces al día, una al
levantarse por la mañana, y otra por la noche antes de acostarse, procurando de
este modo dejarla perfectamente limpia de todas mucosidades que de día y de
noche se [habían] acumulando en la dentadura, en las paredes de la boca, en la
bóveda palatina, en la parte superior y bordes de la lengua. Verificada esta
primera operación [podían] tomarse buches de la misma agua que se [hubiera]
usado para emparar el cepillo y enjuagarse perfectamente la boca; por cuyo medio
se [conservaba] siempre limpia y el aliento puro y fresco” 71.
69 Anónimo, "Higiene para la niñez", p 49. 70 Anónimo, "Higiene para la niñez. Costumbres, vestidos, etc"; en: El Correo de los Niños, México, tº III, nº 14, 1875, p 53. 71 Anónimo, Los dientes"; en: La Enseñanza, México, tº I, nº 2, 1870, p 22.
Como se aprecia en el párrafo anterior, no bastaba con el cepillado, pues debía estar
acompañado de los polvos y la tintura astringente, antecedentes directos de las
modernas pastas de dientes. Estos productos eran preparados y adquiridos en las
boticas de las ciudades a un módico precio. Un cambio fundamental que se observa
en el cepillado diario recae en la antigua recomendación de lavar los dientes
únicamente al despertar y antes de dormir, frente a los hábitos actuales del cepillado
dental después de cada comida. Esto se debe a que en 1870 se desconocía que las
caries eran producidas por agentes microscópicos que se alimentaban de los restos de
comida alojados en los dientes.
Entre las recomendaciones del aseo bucal se encontraba que el cepillo que debía
usarse “para la dentadura no [tenía que ser] demasiado fuerte pero tampoco muy flojo,
pues por su debilidad no [era] suficiente para limpiar la mucosidad que entre los
intersticios de dientes y muelas se [creaba] cada doce horas"72. Nuevamente, resulta
interesante señalar que se creía que en la boca aparecía espontáneamente la
mucosidad, que ahora se denomina como sarro, y se sabe que existe una flora propia
de la cavidad oral conformada por bacterias desconocidas hasta entonces.
En algunas ocasiones las recomendaciones sobre higiene iban de la mano con los
preceptos morales de la sociedad mexicana, pues como señala el anónimo autor de
“Aseo”, se invitaba los infantes a llevar siempre ropa limpia para no alojar fauna
perniciosa, como los piojos, y si bien no era preciso que fuera excelente; lo que
importaba era que no estuviera “sucia ni desarreglada; que [los] zapatos no
[parecieran] desollados, sino con lustre; y bueno fuera que [se acostumbraran] desde
ahora a limpiarlos vosotros mismos"73.
Un consejo en el mismo tono decía que los chiquillos debían procurar ser aseados
aunque no fueran elegantes; atendieran “primero a que [su] ropa [estuviera], aunque
no de moda; [huyeran] de la afeminación; pero [cuidaran] de que [sus] vestidos
[garantizarán la decencia] a la sociedad que [los recibía], vuestro espíritu de
conservación y vuestro respeto a la misma sociedad"74. Como se ve, los preceptos
higiénicos no sólo buscaron preservar la buena salud de los niños y niñas, pues
también estuvieron encaminados a fomentar una buena apariencia de éstos. Como
ejemplo se encuentra el mal aliento de algún individuo, que además de ser un síntoma
de deficiente higiene bucal, representaba una molestia para quien conversaba con él.
72 Anónimo, Los dientes", p 23. 73 Anónimo, "Aseo", en: El Correo de los Niños, México, tº I, nº 4, 1872, p 25. 74 Anónimo, "Aseo", p 26.
Así, el autor de “Aseo” creía firmemente que el buen aspecto exterior del niño era
fundamental para vivir entre la “buena” sociedad.
CONSIDERACIONES FINALES Las revistas infantiles publicadas entre 1870 y 1880 constituyeron un recurso
importante que los niños y niñas de las clases media y alta de México tuvieron para
iniciarse en los cánones de la ciencia, en particular de la medicina y la higiene,
siempre “al alcance de su temprana inteligencia”. Esta iniciación se basó en la
presentación amena, entretenida y asequible a su corta edad. En especial, la
divulgación de este tipo de conocimiento en las páginas de las mencionadas revistas
se encontró cercana a su vida diaria en dos sentidos. El primero, en que las revistas
infantiles se encontraban presentes en su hogar y podían ser leídas más de una vez
en los ratos de ocio que estos lectores tuvieron en cada día. El segundo, en que el
conocimiento sobre el cuerpo humano y la manera de cuidarlo se encontraba cercano
a los niños y niñas en su experiencia diaria en el hogar.
El conocimiento científico divulgado en las revistas infantiles junto a la instrucción de
las escuelas primarias constituyó una vía para la ascensión social de la clase media
urbana desde la década de 1870 y, que en varios casos, se materializó en los años del
régimen de Porfirio Díaz, con la incorporación de hombres y mujeres dedicados a la
actividad científica, como fue la medicina. Particularmente, los varones fueron
contratados por el régimen con la finalidad de modernizar a la sociedad mexicana a
través de las pautas higiénicas instrumentadas por el Consejo Superior de Salubridad.
La divulgación del conocimiento médico-higiénico tuvo entre sus miras más
importantes la educación de sus jóvenes lectores como mexicanos y mexicanas que
vivieran dentro de pautas profilácticas en su vida diaria, y que, años adelante, las
inculcaran a su descendencia. Sólo así se lograría modificar los hábitos de vida de la
población mexicana, al menos de las clases media y alta.
Probablemente, los contenidos científicos presentes en las revistas infantiles lograron
despertar la vocación de varios de sus pequeños lectores, quienes años más tarde
decidieron acercarse a cuestiones químicas, biológicas, geográficas, astronómicas y,
por supuesto médicas. Individuos que después de 1885 ocuparon los puestos
dirigentes en los grupos de investigación, en las sociedades científicas y en los
proyectos gubernamentales con miras a la mejora de las cuestiones de salubridad de
la población mexicana.
Además, se esperaba que estos niños lectores se inscribirían en su juventud en las
escuelas de instrucción superior como la Escuela Nacional de Medicina; sumarse en
un futuro cercano a los esfuerzos emprendidos por la comunidad científica por crear
instituciones académicas sustentadas por el estado, como sucedió con la erección del
Instituto Médico Nacional (1888), el Instituto Patológico (1899) o el Instituto
Bacteriológico (1906); e inscribirse a las agrupaciones científicas del momento como la
Academia Nacional de Medicina (1864-2010).