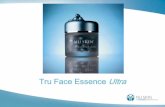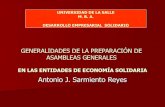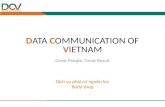Aportes de la perspectiva de género para el ... · Curso de Formación Virtual ... Social (ES) y...
Transcript of Aportes de la perspectiva de género para el ... · Curso de Formación Virtual ... Social (ES) y...
1
Curso de Formación Virtual
Aportes de la perspectiva de género para el fortalecimiento de iniciativas de la
Economía Social
Pilar Foti
Norma Sanchís
Daniela Comaleras
Silvana Fernández
30 de Septiembre – 25 de Noviembre de 2012
2
Índice
Página
I. Las mujeres y los varones en el mundo del trabajo y en la economía social.
Lic. Pilar Foti.
3
1. Economía Social y Solidaria: una visión alternativa. 3
2. Género y el mundo del Trabajo 8
3. Las mujeres en la Economía Social y Solidaria. 13
4. Aportes y convergencias de ambos enfoques: ESS y Género. 17
Preguntas para el debate. 18
II. La asignación de responsabilidades de cuidado a las mujeres: Limitante fundamental para su participación laboral en paridad con los varones. Lic. Norma Sanchís.
21
1. La división sexual del trabajo. 21
2. La esfera del cuidado y su dimensión económico-productiva. 23
3. La organización social del cuidado. Cadenas de cuidado y heterogeneidad social.
25
4. La “crisis de cuidado” en el contexto de las transformaciones en las familias.
29
5. Estrategias de conciliación trabajo-cuidado. 30
6. El derecho al cuidado. Políticas públicas. 32
Preguntas para el debate. 34
III. Las políticas públicas desde la perspectiva de género. Estrategias y herramientas para integrar el enfoque de género en el diseño de programas y proyectos de Economía Social. Lic. Daniela Comaleras. Lic. Silvana Fernández.
37
1. El enfoque de género en las políticas públicas. 37
2. La estrategia de transversalización del enfoque de género. 42
3. Instrumentos de política para la transversalización del enfoque de género.
43
Consideraciones finales. 50
Preguntas para el debate. 51
3
I. Las mujeres y los varones en el mundo del trabajo y en la economía social
Pilar Foti
1. Economía Social y Solidaria: una visión alternativa 1
La Economía Social y Solidaria (ESS) es un ‘campo en construcción’ – tanto en términos teóricos como a nivel de las prácticas sociales-, y se presenta desde determinados ámbitos académicos y políticos como una alternativa al capitalismo dominante, estando en debate no sólo en Argentina sino en otros países de la región Latinoamericana. Los efectos de siglos de dominio del sistema capitalista basado en la explotación del trabajo, el consumo desenfrenado y la destrucción de la naturaleza, vuelven perentoria la necesidad de construir ‘otra economía’ basada en una ética que contemple la justicia social, la equidad, la reciprocidad, la corresponsabilidad entre varones y mujeres, y el respeto por la naturaleza. Sin bien existen diferentes propuestas en este ‘campo’ - que varían tanto en relación a quiénes deben ser los actores protagónicos, como en los caminos a recorrer y en los puntos de llegada -, hay coincidencia en la búsqueda de formas socio-económicas basadas en el ‘trabajo autogestivo’, y la incorporación del atributo de ‘solidaridad’ para aludir a valores y prácticas de justicia, equidad y cuidado del ambiente, que orienten las actividades económicas a satisfacer las necesidades de las mayorías, ‘la reproducción ampliada de la vida de todos y todas2’, y no la reproducción ampliada del capital de unos pocos. La economía tiene que ver con la creación de valor, el cual - siguiendo a los autores ‘clásicos’ de la economía política – se origina en el ‘trabajo humano’, apartándonos así de los ‘neoclásicos’ que basan la asignación de valor en la ‘utilidad/escasez’ del bien o servicio. Volver a centrar en el concepto de ‘relación social del trabajo’ la configuración de las relaciones sociales de producción y las prácticas económicas, nos remite a entender la economía como una ciencia y una práctica social, y no como ‘una teoría económica pura’3 . Esta última idea conlleva la invención de un mundo económico separado del social, regido por
1 Foti Laxalde, M.P. y Caracciolo Basco M. “Economía Social y Solidaria. Aportes para una visión alternativa”. Documento de la Cátedra “Economía Social y Solidaria. Enfoques Contemporáneos “. Maestría y Diplomatura en Economía Solidaria. IDAES-UNSAM.2012. 2 Esto es, en condiciones intergeneracionales siempre mejores y más equitativas de la calidad de vida de todos y todas, según definiciones, valoraciones y prioridades democráticamente definidas en cada sociedad. 3 Bourdieu, P. “Las estructuras sociales de la economía”. Ed Manantial. Buenos Aires. 2001.
4
leyes propias: las del cálculo económico y la competencia sin límites por la ganancia, ocultando así el origen social de la economía. Asimismo, de esta manera se abren las puertas a la conceptualización de la economía social – en la que el ‘factor trabajo’ es fundamental - como parte del campo de la economía4. A su vez, distinguimos - dentro de la economía - dos tipos fundamentales de trabajos productivos que realizan los agentes sociales – varones y mujeres – en la sociedad: i. trabajo productivo para el mercado, y ii. trabajo productivo para la reproducción.
Trabajo productivo para el mercado: involucrado en las relaciones de producción, distribución y consumo de bienes económicos, dirigido a la obtención de una remuneración, ingreso o ahorro de gastos, se desarrolla principalmente en espacios públicos como trabajo asalariado o de emprendimientos asociativos o cooperativos de la economía social (aunque también en los hogares como emprendimientos familiares urbanos de la ES y de la agricultura familiar).
Trabajo productivo para la reproducción: involucrado en las actividades de cuidado (de niños, enfermos y ancianos) y de primera socialización, dirigido a asegurar y reproducir la vida de los agentes sociales, se desarrolla principalmente en los ámbitos privados de los hogares familiares y/o comunitarios, y no es remunerado en forma directa.
Consideramos ‘productivo’ al ‘trabajo productivo para la reproducción’, porque ‘crea’ en el sentido biológico y social del término – tanto para la economía capitalista como para la economía social - un valor económico fundamental como es el propio trabajador/trabajadora. Y según la división genérica del trabajo que impera en nuestras sociedades, mientras ‘el trabajo productivo para el mercado’ lo realizan principalmente los hombres en ámbitos públicos y es remunerado, el ‘trabajo productivo para la reproducción’ lo realizan principalmente las mujeres en el ámbito privado de los hogares y no es remunerado.
Así, esta peculiar relación social de producción que implica la reproducción de la mano de obra o de los trabajadores’, se manifiesta como ‘una relación entre dos sectores sociales que son los géneros masculino y femenino al interior de las familias’. Debido a que el trabajo reproductivo por lo general no es remunerado, las relaciones sociales de reproducción implican ‘una relación de explotación’, que hace posible las relaciones de producción para el mercado en las actuales tasas de ganancias y beneficios en la economía.
Este trabajo productivo para la reproducción - no valorado y no remunerado - está en el origen de la llamada ‘cuestión de género’ que atraviesa todos los campos del quehacer humano en una sociedad, pues son las mujeres las principales ejecutoras de este tipo de trabajo.
4 Es la postura de conocidos teóricos e investigadores latinoamericanos de la economía social como J.L Coraggio, L.I. Gaiger, L. de Melo Lisboa, P. Singer, etc.-
5
Dentro del campo de la economía distinguimos tres subsistemas: i. el capitalista, ii. el de la economía social (ES) y iii. el público, entre los que existen distintos tipos de flujos económicos. La sociedad en general - y el campo de lo económico en particular - están hoy hegemonizados por el subsistema económico capitalista en su fase globalizada neoliberal, que tiene por objetivo la ilimitada acumulación de capital, para lo cual busca maximizar la tasa de ganancia de las empresas sin considerar los costos sociales y ambientales en los que incurre. En ese contexto, la Economía Social constituye un subsistema que actualmente no posee autonomía absoluta y está más o menos subordinado a la lógica del subsistema capitalista. Se distingue de éste porque busca priorizar la satisfacción de las necesidades de sus integrantes con una lógica de reproducción ampliada de la vida. Avanzando hacia una definición más específica de este ‘campo’ o subsistema de la economía, realizamos una clara distinción entre el concepto de Economía Social (ES) y el de Economía Social y Solidaria (ESS). En principio, destacamos las siguientes características de las unidades de la ES: i. la unidad en la misma persona del/a trabajador/a y el propietario/a de los medios de producción, es decir la inexistencia de la relación patrón-asalariado, ii. la integración en la/s misma/s persona/s del trabajo manual y el trabajo intelectual, iii. el reparto de los beneficios principalmente según el trabajo y no según el capital aportado. De acuerdo con sus posibilidades de reproducción de los recursos productivos, diferenciamos tres subtipos de unidades de la ES: i. de ‘reproducción deficitaria’, cuando el valor agregado que generan no alcanza a reponer los recursos productivos y por lo tanto a satisfacer las necesidades de sus miembros; ii. de ‘reproducción simple’, cuando alcanza apenas a reponer los recursos productivos, pero no quedan excedentes para ampliar el emprendimiento; y iii. de ‘reproducción ampliada’, cuando no sólo se reponen los recursos productivos utilizados, sino que se disponen excedentes para su ampliación, tal como se puede comprobar en miles de experiencias cooperativas existentes en Argentina, y en otros países. Como podemos observar a partir de este tercer tipo, la ES no es meramente una ‘economía de pobres’, una economía popular surgida en situaciones de falta de crecimiento económico, ni una forma de respuesta coyuntural a crisis agudas, sino que puede constituir una alternativa a la economía capitalista dominante. En las relaciones de producción para el mercado de la Economía Social no existe la explotación capitalista (extracción de plusvalía mediante el pago de un salario), sin embargo también ‘se utilizan’ trabajadores ‘producidos’ en el marco de relaciones de reproducción que sí implican una explotación económica (a nivel de los hogares).
Consideramos que la Economía Social también es ‘solidaria’ cuando en ella están presentes prácticas orientadas por una ética del bien común, por la justicia, la equidad y la reciprocidad entre diferentes tipos de actores (según género, etnias, edades, etc.) en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan (familiares, de
6
los emprendimientos, de los territorios, nivel nacional y supranacional). La categoría ‘solidaria’ nos permite incluir la dimensión sociopolítica, es decir el análisis de las prácticas de los actores/as en tanto sujetos políticos. En este sentido, no todas las unidades de la economía social estarían incluidas en la ESS. Por ejemplo, no estaría una cooperativa que se amplía a gran escala olvidando sus principios cooperativos constitutivos, y se maneja en lo interno de su gestión y en relación a su entorno territorial como una empresa capitalista (manejos autoritarios y poco transparentes en relación con sus asociados, contratación de asalariados permanentes para la producción, búsqueda del lucro a cualquier precio sin tener en cuenta los costos o impactos sociales respecto de su medio ambiente humano y natural, etc.); y tampoco los micro emprendimientos aislados, desconectados entre sí y con el contexto, que apenas implican estrategias de supervivencia de una parte de la población marginada del mercado de trabajo formal (cuentapropistas de servicios, venta ambulante, reventa domiciliaria de productos, etc.).
Entre los principales atributos de una Economía Social y Solidaria (ESS) destacamos:
Enfoque socio territorial, que considera que los actores de la ESS deben comenzar a organizarse y disputar poder en sus ‘territorios’, los cuales son una ‘construcción social’ a partir de las relaciones entre los distintos actores sociales que comparten un espacio físico y que tienen diferentes dotaciones de capital -económico, social, cultural y simbólico-, lo que se traduce en relaciones de poder con variados niveles de conflicto/consenso.
Lógica asociativa/cooperativa, que remite a la creación y fortalecimiento de
organizaciones y redes entre los diferentes actores de la ESS para la realización de actividades económicas y la defensa de sus intereses, y aquellas que los vinculan con colectivos más amplios en función de ‘otro’ proyecto de sociedad y de economía (trabajadores asalariados, estudiantes, jubilados, etc.).
Generación de Tramas de Agregación de Valor en los territorios y Comercio
Justo, que signifiquen una superación de las prácticas de experiencias solidarias pero de escala exigua y puntuales, para transformarse en una alternativa a los mercados convencionales (‘tramas’ entre proveedores de insumos, productores, comercializadores, consumidores, servicios técnicos y financieros, que cuenten con la intervención y apoyo del Estado a través de regulaciones y acuerdos que aseguren la cooperación y la complementación equitativa entre todos los actores/as).
Visión alternativa de eficiencia y eficacia, al de las empresas capitalistas,
que incluya dentro de la ‘eficiencia’ los costos sociales y ambientales en los que incurren las unidades productivas, y dentro de la ‘eficacia’ de su accionar el resolver las necesidades de todas las personas.
Tecnologías sociales, surgidas y desarrolladas en función de la resolución
de las necesidades/problemas de las mayorías y en las cuales éstas, en forma organizada, participen como estructuras de sostén de todo el
7
circuito de investigación y desarrollo, en la medida en que las tecnologías no son ‘neutras’ sino que responden a intereses, demandas, problemas y poder de diferentes agentes económicos.
‘Sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria’, prácticas que tienen
que ver con formas de vivir, de relacionarse, de producir y de consumir, más respetuosas del ambiente y de los recursos naturales y que particularmente en lo alimentario se basen en la autonomía de los pueblos para decidir qué, cómo, y quiénes producen, de acuerdo con sus necesidades, cultura y respeto de su ambiente.
‘Corresponsabilidad entre los géneros – mujeres y varones – en los trabajos
reproductivos y de cuidados’, atributo escasamente incluido en la teoría y práctica de la ESS, que tiene que ver con buscar la superación de las consecuencias negativas que implica la responsabilidad casi exclusiva de las mujeres en dichas tareas - situaciones de desventaja e inequidad de oportunidades para el desempeño de sus trabajos económico-productivos y actividades socio-políticas, etc.-
Dispositivos de Educación y Comunicación Popular, con las que cuenten las
organizaciones que se van consolidando como actores de la ESS, tanto para la comunicación interna como hacia fuera en relación con su entorno, que las haga visibles y previsibles en su gestión, como para su legitimación como actores sociales.
Por último, consideramos dentro del ‘campo’ de la Economía Social y Solidaria a los siguientes sujetos y sectores sociales:
las formas más tradicionales e institucionales del mutualismo y el cooperativismo, traídas al país por la inmigración europea de fines del S.XIX, que tuvieron su auge hacia mediados del S. XX hasta la década del ’70 en que comenzó su declinación, siendo negativamente impactadas por las políticas neoliberales surgidas con el golpe de 1976;
la agricultura familiar y campesina, que persiste pese al avance de la agricultura concentrada para la exportación, cuyo origen se da también a fines del S. XIX y comienzos del S. XX, por un lado en el NOA y zona andina a partir de la descomposición de las haciendas tradicionales, cuyos ‘arrenderos’ devinieron en ‘campesinos’ de subsistencia y mano de obra ‘cautiva’ de las agroindustrias de los valles (caña, tabaco, etc.); y por otro lado a partir de la inmigración europea que se radicó en ‘colonias’ en la región pampeana y zonas del NEA (ej. Sta. Fe, E.Ríos, Misiones y Chaco), dando lugar al típico ‘colono’, o ‘farmer’.
Las formas ancestrales de las comunidades aborígenes que aún subsisten como tales en el país, y que siempre se manejaron con formas asociativas de producción que podemos incluir en la ESS.
la vertiente más reciente, que involucra a emprendimientos familiares y asociativos, cuyos trabajadores/as, por necesidad – expulsados del
8
mercado de trabajo capitalista -, o por convicciones valorativas – búsqueda de ‘otra’ sociedad y ‘otra’ economía -, también funcionan con una organización del trabajo autogestivo y una lógica diferente a la de dicho mercado, y que en la Argentina se expanden desde fines de los años ‘90 y en forma explosiva con la crisis del 2001/2002 que quebró el mercado de trabajo y provocó graves consecuencias sociales.
2. Género y el mundo del Trabajo
El concepto de Género alude al conjunto de ‘atributos diferenciados’ asignados a hombres y mujeres en una sociedad que son adquiridos en el proceso de socialización: roles, pautas de comportamiento, valores, gustos, actividades y expectativas que la cultura asigna en forma diferenciada a varones y mujeres. En otras palabras ‘es el modo de ser varón o de ser mujer en una sociedad determinada’.
En el mundo del trabajo, lo que llamamos ‘división sexual o genérica del trabajo’ implica la ‘separación’ en roles diferenciales entre ambos géneros, la cual se ‘enraiza’ en el relegamiento primigenio de la mujer al ámbito reproductivo-doméstico (situación que atraviesa casi todas las formas históricas de sociedad humana), y está en la base del origen y persistencia de una ‘situación de subordinación’ de la mujer al hombre como categorías sociales5.
Esta situación de subordinación derivada de la división genérica del trabajo, perpetúa la desigualdad genérica a través de una ‘asignación social desigual de recursos, beneficios y oportunidades’, económicos y de todo tipo entre hombres y mujeres. Se trata de las llamadas relaciones sociales de ‘patriarcado’ que ‘naturalizan’ lo reproductivo como una responsabilidad del género femenino, de la que se extrae una ventaja o beneficio económico para el género masculino y para el funcionamiento de toda la sociedad, en la medida en que se trata de un trabajo ‘gratuito’, no remunerado.
La propia permanencia histórica de la división genérica de la sociedad ha contribuido a ‘naturalizarla’, apelando además a las diferencias biológicas entre los sexos, siendo que en realidad se trata de una ‘construcción social’. 6 Si bien esa relación social genérica no puede ‘realizarse’ sin la construcción de ‘poder real’ de los hombres sobre la mujeres (imposición por la fuerza) y ‘poder simbólico’ (legitimado en el campo de la ideología patriarcal), en las dimensiones políticas y culturales se expresa en realidad una relación social entre hombres y mujeres ‘que en primera instancia se establece en el ámbito de lo económico’.
Con la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, la ‘frontera’ se ha desplazado sin anularse, porque allí también se reproduce la situación de desigualdad, ya que a las mujeres se les asigna por lo general un trabajo de cuidado de otros (domésticos, en salud, educación, etc.) sub-remunerado,
5 Bourdieu, Pierre. “La dominación masculina”. Ed. Anagrama. 2007. 6 Op. Cit.. Bourdieu, P. 2007.
9
precarizado y sub-valorado desde el punto de vista simbólico (prestigio, posición social).
Un estudio 7 con datos estadísticos provenientes de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) de las últimas dos décadas, concluye que una manifestación central de la inequidad de género en el mercado de trabajo en nuestro país refiere al aumento de la tasa de actividad femenina en la PEA desde la década del ‘90, pero asociada a una inserción ocupacional precarizada y/o informal, relegada a reductos ‘periféricos’ de la economía nacional.
Esta conclusión ha sido corroborada en el último Informe sobre Desarrollo Humano en Argentina (2011) del PNUD8, que aborda la cuestión de género en cifras. En el mismo se subraya que, si bien en el país el IDH (Índice de Desarrollo Humano) tuvo un incremento sistemático en el período 1996-2009 (pasó de 0,785 a 0,830), cuando se compara con el IDG (Índice de Desarrollo Humano relativo al Género) se observa que la brecha prácticamente no se ha modificado en dicho período (como porcentaje del IDH es casi el mismo: 99,49% en 1996, 99,52% en 2009). Y se destaca que lo que persiste es la desigualdad de ‘ingreso’ entre géneros a favor de los varones; en cambio se observan mejorías en ‘esperanza de vida’ y ‘educación’.
Este Informe también demuestra con datos de la EPH que durante la década de 1999-2009, la participación económica de las mujeres en el mercado de trabajo continuó en ascenso - expresada tanto en las tasas de actividad como en las de empleo-, aumento bastante más pronunciado que en el caso de los varones, lo que implicó un proceso de ‘feminización de la fuerza de trabajo ocupada’ (la razón de varones ocupados en relación con las mujeres ocupadas disminuyó de 1,64 a 1,48, al mismo tiempo que el desempleo se mantenía más alto para las mujeres que para los varones, 10,1% y 8,3% respectivamente; actualmente la desocupación femenina es del 8,6%, siendo la desocupación total del 7,1%).
Se ha interpretado que la mayor incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo durante la década del ‘90 está relacionada con ‘la necesidad económica y de reducción de riesgos derivados de un mayor desempleo e inestabilidad laboral’, no obstante con la recuperación económica del período posterior a la ‘convertibilidad’ la participación de las mujeres en el mercado laboral continuó incrementándose y actualmente parece haberse estabilizado en niveles elevados (7 de cada 10 mujeres entre 15 y 64 años forman parte de la fuerza de trabajo).
7 CEPED -FCE- UBA “Cuestiones de género, mercado laboral y políticas sociales en América Latina: caso Argentina”. Doc. de Trab. Nº 13. 2009.
8 PNUD. Informe “Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina. 2011. Género en cifras: mujeres y varones en la sociedad argentina”. La mayoría de los datos que se presentan a continuación pertenecen a dicho Informe.
10
Sin embargo, la mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha traído cambios importantes en sus ‘formas’ de inserción en el mismo, en la medida en que siguen siendo las principales ‘proveedoras de cuidado’ dentro de sus hogares, por lo que muchas deben aceptar empleos flexibles y por pocas horas semanales, por lo general precarios. Según el Informe de CEPAL (2009) ‘continúan siendo las mujeres de bajos ingresos quienes más sufren la sobrecarga que representa la demanda de cuidado y protección, y las dificultades que deben superar para integrarse en condiciones favorables y no precarias en el mercado laboral’.
Cuatro cuestiones adicionales reflejan la desigualdad entre varones y mujeres en el mercado laboral: la ‘segregación ocupacional horizontal’ (concentración de mujeres en sectores de ocupaciones consideradas ‘femeninas’), la ‘segregación ocupacional vertical’ (concentración de mujeres en puestos de menor jerarquía a igualdad de calificación respecto de los varones), el llamado ‘trabajo no registrado’ y la ‘brecha salarial o de ingresos’.
Respecto de la primera cuestión, como ya se ha mencionado, la mayoría de las ocupaciones de las mujeres en el merado de trabajo están relacionadas con los roles atribuidos tradicionalmente a su género (tareas de cuidado como el servicio doméstico, la atención de personas, la enseñanza, el cuidado de la salud y las actividades secretariales).En relación a la segregación vertical, la participación de las mujeres en sectores gerenciales y de dirección – de por sí muy baja - disminuyó levemente entre 1999 Y 2009 (de 37,1% a 34,2% respecto de los varones. En este punto puede operar no sólo una cuestión de discriminación, sino también un mecanismo desde las propias mujeres que eluden mayores responsabilidades en aras de conciliar el trabajo para el mercado con las responsabilidades familiares.
Si bien la ‘informalidad’ en el mercado de trabajo (porcentaje de asalariados a los que no se les efectúan descuentos jubilatorios) ha ido disminuyendo durante la última década, el ‘trabajo no registrado’ continúa siendo superior entre las mujeres que entre los varones (entre 1999 y 2009 bajó del 36,5% al 32,8% en los varones y del 42,2% al 39,9% en las mujeres), coincidiendo con su inserción más marginal en el mercado de trabajo. Hacia fines de 2011, el ‘trabajo no registrado’ se mantenía en el 34% del total de ocupación (INDEC/EPH), pero en el caso de las mujeres era casi un 10% superior. Esto mostraría que la diferencia de no registración entre ambos géneros incluso se amplió entre 2009 y 2011 (pasando de 5,7% en 1999 a 7,1% en 2009 y casi al 10% en 2011). Por regiones, en el Conurbano Bonaerense el ‘trabajo no registrado’ llegaba en 2011 al 35,5% para los hombres y al 48% para las mujeres, llegando este último guarismo al 55% en regiones como NEA y NOA. El servicio doméstico explicaba el 23% del total del mismo en el país y casi la mitad del ‘trabajo no registrado’ femenino.
La ‘brecha salarial’ de ingreso promedio entre hombres y mujeres - referente a trabajadores/as con un grado equivalente de educación formal y calificación laboral de 15 a 64 años - se mantiene desde el 2003 hasta la actualidad en promedio en alrededor el 25%; pero para el personal no calificado alcanza al 37% y para los puestos científico-profesionales al 32%.
11
Si bien ‘la participación de las mujeres en el ingreso total de Argentina’ pasó del 34,5% en 1997 al 41% en 20109, dicho proceso resulta complejo. Esta tendencia responde muchas veces a ‘eventos negativos sobre los varones más que por las virtudes del aumento de los salarios o del empleo de las mujeres’. Así, en la década de 1990 se observa un aumento de la participación femenina en el ingreso por trabajo como consecuencia, en buena medida, de la precarización laboral general – efecto de la desindustrialización y flexibilización laboral que llevó al desempleo y la caída de la participación de los asalariados en el ingreso nacional. ‘Cuando el jefe del hogar pierde parte o la totalidad de su ingreso, o intuye vulnerabilidad en la percepción de los mismos, ingresan al mercado de trabajo los denominados trabajadores secundarios, básicamente cónyuges o hijas/os’.10
Este fenómeno se acentuó con la crisis del 2001/2002. Y aunque luego - entre 2002 y 2004- con la recuperación económica, se revierte esta tendencia con el ‘regreso’ de los hombres al mercado de trabajo, en los últimos años y como consecuencia de la implementación de políticas sociales de promoción de emprendimientos generadores de ingresos especialmente dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad que prefieren como ‘beneficiarias’ a las mujeres-madres, la participación en el ingreso laboral de las mujeres no disminuye sino que se mantiene en alrededor del 35%. ‘En contraposición, su participación en el ingreso no laboral muestra una fuerte tendencia ascendente’, pasa del 51% en 2004 al 60% en 2010, debido al impacto también de políticas ‘de transferencias condicionadas de ingreso’ como el plan ‘Familias’ y la ‘Asignación Universal por Hijo’, que exigen contraprestaciones no productivas (controles de salud, educación, etc.).
Cada vez con mayor frecuencia se admite que la ‘identidad de género’ representa un factor condicionante crucial en la persistencia de situaciones de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, que en ese sentido son más económicamente vulnerables y proclives a caer en la pobreza e indigencia que los varones. Se destacan entre los principales motivos: el peso de los prejuicios basados en los estereotipos socioculturales del rol laboral de la mujer, las exiguas perspectivas de capacitación técnico-profesional para una inserción laboral en los sectores más dinámicos de la economía, el reparto inequitativo de las tareas de cuidado en los hogares, la falta de servicios adecuados de apoyo institucional al cuidado de niños, ancianos, discapacitados, etc., constituyendo sobre todo estas dos últimas circunstancias, determinantes en el acceso de las mujeres a más y mejores oportunidades económicas y de todo tipo en la sociedad.
El actual enfoque de género vinculado a la ‘universalidad de los derechos’, pone énfasis en que la ‘principal restricción que enfrentan las mujeres refiere al cuidado de los hijos e hijas durante la jornada laboral, tarea que ha recaído de manera histórica y tradicional sobre las mujeres’ (PNUD, 2011). Los indicadores del mercado laboral en Latinoamérica (CEPAL, 2009) definen una expansión del rol femenino en la reproducción social de las unidades domésticas - en particular
9 Op. Cit. Informe PNUD. 2011 10 Op. Cit. Informe PNUD. 2011
12
como jefas de hogar y perceptoras de ingresos – lo que ha provocado – entre otros efectos – la direccionalidad de las políticas asistenciales del Estado especialmente hacia las mujeres.
Uno de los principales motivos de la expansión del trabajo reproductivo que realizan las mujeres es el retiro del Estado de una cantidad de funciones referidas a las necesidades sociales básicas (salud, educación, seguridad social), y su sobrecarga laboral también se debe a ser el sujeto familiar ‘preferido’ de las políticas sociales de generación de ingresos (proyectos alimentarios, de autoempleo, productivos comunitarios).
Datos recientes muestran que ‘la creciente participación de las mujeres en el mundo del trabajo no estuvo acompañada de cambios significativos en la división sexual del trabajo doméstico’ (PNUD, 2011). Según la EPH 2009, la cantidad de mujeres que realizan la mayor parte del trabajo doméstico en su hogar, es 3,8 veces mayor que la cantidad de varones. Según una encuesta de ‘uso del tiempo’ en la Ciudad de Buenos Aires (2005) ‘el 60% del total de cuidados de niños, niñas y adolescentes lo brindan las madres, en tanto los padres proveen el 20%, ---- y el 20% restante es provisto por familiares, amigos y vecinos, que pueden o no residir en el hogar. En total, el 75% del cuidado infantil es provisto por mujeres, y sólo el 25% es provisto por varones’.
Las mujeres-madres ocupadas ‘acomodan sus horarios de trabajo remunerado para realizar tareas domésticas durante la mañana y cuidar niños, niñas y adolescentes a partir de las 16.30, horario que coincide con la finalización de la jornada de escuelas y jardines maternales y de infantes. Por el contrario, los padres ocupados presentan jornadas laborales más largas y compactas que las madres, comienzan a trabajar antes y terminan después’11. Según la misma encuesta, el promedio de horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado en el propio hogar y el cuidado de niños y niñas o adultos es de 4 horas y 15 minutos en el caso de las mujeres, y de 1 hora y 26 minutos, entre los varones, mientras que el dedicado al trabajo para el mercado es de 3 horas y 24 minutos para las mujeres, y de 6 horas y 40 minutos, para los varones.
Concomitantemente, ha disminuido la cantidad de mujeres que se dedican de forma exclusiva a las tareas del hogar, y ha aumentado la categoría de ‘mujeres incorporadas al mercado de trabajo con responsabilidades familiares’ (más de 6 de cada 10 madres menores de 50 años participan de la fuerza de trabajo), ‘lo cual señala la ruptura del modelo familiar del varón como proveedor único’.
Así, en el imaginario colectivo se ha sustituido la imagen de mujer ‘ama de casa a tiempo completo’ por la de la ‘conciliación’ entre el cuidado familiar y trabajo. Y por supuesto, reforzando los estereotipos de género y las responsabilidades socialmente asignadas a las mujeres, ‘tanto en las regulaciones laborales como en las representaciones sociales, el sujeto de la conciliación no es un sujeto neutro, sino un ‘sujeto femenino’ (PNUD, 2011).
11 Op. Cit. Informe PNUD. 2011. Esquivel, Valeria. “El cuidado infantil: una tarea aún predominantemente femenina”.
13
3. Las mujeres en la Economía Social y Solidaria.
Las mujeres son mayoría en los emprendimientos familiares y asociativos de la Economía Social y Solidaria, sobre todo en aquellos más apegados a la subsistencia. En ese sentido, en 2011 realizamos un estudio para aproximarnos a la magnitud de la participación de las mujeres en las distintas formas de ESS. Lamentablemente se carece de información estadística de fuentes primarias de alcance más universal, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide formas de contratación sin tener en cuenta el tipo de unidad productiva, o los censos económicos que tampoco registran muchas de las formas y categorías de trabajadores de la ESS, sobre todo las más recientes. Por ello se optó por una vía indirecta: los empadronamientos de beneficiarios/as de las principales políticas dirigidas a la ESS, tomados como ‘muestras’ de universos más amplios.
Las mujeres son, según este reciente estudio con datos a Junio de 201112:
- el 74% de los/as beneficiarios/as de microcrédito (de un total de 104.000, Programa Nacional de Microcrédito-CONAMI) y el 81% del BPBF- Banco Popular de la Buena Fe (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-MDS).
- el 47,25% de los/as beneficiarios/as del monotributo social (de un total de 425.000, Programa Nacional de Monotributo Social, MDS); pero resulta significativo que dentro de este universo, mientras las mujeres constituyen apenas el 32% de los socios/as de las cooperativas tradicionales (las más capitalizadas), llegan al 52% en el caso de las cooperativas del Programa Argentina Trabaja y al 54% de los/as integrantes de los Pequeños Proyectos financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
- el 47,7% del total de titulares de Núcleos de la Agricultura Familiar - NAF (de un total de 46.326 registrado, RENAF-Registro Nacional de la Agricultura Familiar-MINAGRI, relevamiento que por primera vez registra la doble titularidad de la explotación-varón y cónyuge. Y dentro del total de mujeres titulares de NAF?, el 33% se registra como titular sola.
De acuerdo al mismo estudio, a nivel distrital, entre los pocos Municipios que poseen políticas específicas dirigidas a la Economía Social y registros de emprendedores/as, en el de Moreno (Pcia. de Buenos Aires) las mujeres eran el 74% de los/as beneficiarias/as de la política de microcrédito (Banco Social-
12 Foti, Pilar. “Participación de las mujeres en las políticas públicas dirigidas a la economía social y solidaria. Argentina”. En Angulo, N., Caracciolo, M, Foti, P. y Sanchís, N. “Economía Social y Solidaria. Políticas Públicas y Género”. Asoc. Lola Mora/IDAES-UNSAM- AECID. 2011.
14
IMDEL) entre 2001 y 2010; en el de Morón (Pcia. de Buenos Aires), hacia 2010, constituían el 75% de los/as beneficiarios/as del Programa Municipal de Apoyo a Iniciativas Productivas; un porcentaje similar aparece para ese año en el Registro Social de Emprendimientos de la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario, Pcia. de Sta. Fe.
Tal como se ha mencionado en los puntos anteriores, el rol de las mujeres vinculado al ‘trabajo productivo para la reproducción’ al interior de la familia y la comunidad, tiene consecuencias negativas para su desempeño en los emprendimientos productivos para el mercado. Esto se pone en evidencia al observar que a nivel urbano la presencia de las mujeres es mayor en los emprendimientos de infrasubsistencia y de subsistencia, y la de los hombres en los emprendimientos con mayores posibilidades de capitalización. Una investigación de 200913 realizada en cuatro ‘villas’ de la Ciudad de Buenos Aires entre los usuarios de una ONG (AVANZAR) que otorga microcrédito, dio como resultado que el 70% de los mismos era de mujeres, constituyendo el 86% de los emprendimientos de infrasubsistencia, los más pobres; en cambio, la mitad de los emprendimientos con posibilidades de capitalización estaba a cargo de varones.
Un reciente estudio del Observatorio de la Maternidad14 concluye que sobre 6.800.000 mujeres (según la EPH, período 2007-2010), las mujeres que son ‘madres’ están en una situación desventajosa respecto a las otras categorías de mujeres ‘no madres’ en relación al acceso a la educación y al trabajo: del 61,2% de las ‘madres’ que trabajan, el 43,7% tiene un bajo nivel educativo (hasta secundario incompleto) y procrean más hijos y a edad más temprana; a su vez, las ‘madres con menor nivel educativo’ participan menos en el mercado de trabajo (lo hacen el 45,0% de las ‘madres’ con primario incompleto, el 55,9% de las que finalizaron el secundario, y el 85,2% de las que terminaron la universidad).
Con datos de la EPH 2006, en otro estudio sobre la inserción diferencial en el mercado laboral 15, se observa que el 60% de las mujeres sin hijos participan del mercado formal de trabajo, pero ese porcentaje baja al 46% en mujeres con hasta dos hijos, al 31% las que tienen entre 3 y 4 hijos, y a sólo el 12% de las que tienen más de 4 hijos. Por supuesto, que se da a la inversa respecto del mercado informal, en el que trabajan el 58% de las mujeres que tienen más de 4 hijos, y en el otro extremo está el 29% de las que no tienen hijos. El empleo doméstico sigue esta misma tendencia.
El trabajo por cuenta propia y a domicilio es la única opción para mujeres urbanas que deben compatibilizar el trabajo productivo con el reproductivo a nivel familiar, dada la flexibilidad de horarios, aunque al mismo tiempo suponga
13 CENES. Instituto de Investigaciones Económicas. FCE.UBA. “Necesidades socio económicas de los microemprendedores de la Ciudad de Buenos Aires”. 2009.
14 Observatorio de la Maternidad. Cuadernillo Estadístico Nº 6, “Condiciones de vida de las madres en la Argentina”. 2011. 15 Sanchís, Norma. “Género, producción y trabajo de las mujeres”. Jornadas Regionales, Goya, Pcia. de Corrientes. Asociación Lola Mora. 2011.
15
cuotas importantes de autoexplotación; sus emprendimientos cuentan con menos recursos materiales para invertir y servicios de apoyo (financieros, asistencia técnica, etc.). Asimismo, los rubros que se promocionan desde las políticas del Estado y a los que se dedican las mujeres en sus emprendimientos productivos (textil, gastronomía, comercio minorista), son de baja complejidad de gestión y productividad, estando muy vinculados a sus roles tradicionales en el hogar, más fáciles de conciliar con sus tareas doméstico-reproductivas al desarrollarse en el seno del mismo (que por ej. una herrería, carpintería, servicios varios, etc.)-
A nivel rural, en la agricultura familiar las mujeres cumplen un rol productivo central, principalmente en la producción de alimentos para autoconsumo y para la comunidad, y en la comercialización de los productos en ferias y mercados. Sin embargo están muy sobrecargadas y poco reconocidas en su trabajo productivo (se ven y las ven como ‘amas de casa’ incluso cuando aportan más de la mitad del ingreso familiar), porque su trabajo en la huerta y la granja se ‘confunde’ con el trabajo reproductivo al desarrollarse en el entorno de la vivienda familiar.
En la agricultura familiar, aunque frecuentemente hombres y mujeres realizan actividades productivas en el mismo espacio físico, los hombres trabajan y deciden respecto a aquellas actividades de la finca familiar que son para el mercado, que tienen mayor nivel tecnológico, que generan más ingresos monetarios y son los sujetos ‘preferidos’ de la asistencia técnica y la capacitación por parte del Estado, aún cuando éstas se refieran a actividades que realizan las mujeres.
En el caso de las mujeres de la agricultura familiar que se desempeñan en las ‘ferias campesinas o francas’16, si bien también se da la circunstancia de la preparación de los productos- por lo general alimenticios – en el hogar rural, una mayor obtención de ingresos permite una mejor evolución económica de sus emprendimientos. Asimismo, como forma de comercio justo, también benefician a la comunidad en general, en calidad de consumidores/as responsables
Hace más de una década la OIT (Organización Internacional del Trabajo)17 ya alertaba acerca de que ‘Las mujeres deben hacer frente a diversos obstáculos en casi todas las fases de sus actividades empresariales (puesta en marcha, funcionamiento, diversificación y crecimiento). Si bien los empresarios de sexo masculino también experimentan algunos de esos obstáculos, las mujeres se ven enfrentadas a restricciones adicionales «específicas de su género»’.
16 Se trata de mercados organizados por comunidades campesinas o de pequeños/as productores/as en localidades urbanas o barrios de ciudades más grandes, donde venden sus productos (primarios o procesados) directamente a los/as consumidores/as, ‘salteándose’ de ese modo a los intermediarios comerciales, y constituyendo un comercio más ‘justo’ en términos de condiciones de venta, precios, calidad ‘natural u orgánica’, etc., que consideramos dentro de las formas de ESS. Suelen poseer apoyo de las municipalidades y de programas estatales. 17 OIT - Servicio de Desarrollo y Gestión de Empresas - Oficina de la Consejera Especial para los Asuntos de las Trabajadoras. “Cuestiones de género en el desarrollo de las microempresas”. 1999
16
Enumeramos a continuación – en forma resumida - una serie de características típicas de los emprendimientos de mujeres que se desempeñan en la ESS:
se establecen con las capacidades de que disponen, en torno a la esfera doméstica y con un capital exiguo;
no están registradas y operan en el sector no estructurado de la economía;
realizan la producción en el hogar, por lo general en los mismos recintos en que se desarrollan las actividades domésticas;
al mismo tiempo que se instalan para vender en el recinto de un mercado, fabrican sus productos y cocinan y cuidan de sus hijos;
dependen en gran medida de los ingresos de otros miembros varones de la propia familia (remunerados o no remunerados) o de planes y subsidios del Estado;
suelen concentrarse en los sectores menos rentables de la economía, como bienes de consumo (prendas de vestir, productos textiles y alimentos procesados) y artesanías, relacionados con las tareas tradicionalmente efectuadas por ellas;
la actividad económica se lleva a cabo sin abandonar los quehaceres domésticos y, en las zonas rurales compaginándola con las tareas agrícolas, por lo que no pueden dedicarle una atención continua;
no se aprecia una división nítida entre el hogar y el negocio, ya sea en lo que se refiere a la asignación de tiempo o a los flujos financieros (la reinversión a menudo está sujeta a la previa satisfacción de las necesidades básicas de la familia);
la carga de trabajo total es considerable;
no existe una división de tareas entre la producción y la gestión-administración del emprendimiento, la misma mujer realiza todas las funciones;
las funciones de comercialización y de gestión son rudimentarias y están poco diferenciadas;
la producción se comercializa en su mayoría localmente;
las mujeres pueden comercializar directamente su producción o recurrir a intermediarios (comerciantes, comisionistas, prestamistas), dependiendo del entorno sociocultural y de los servicios de transporte;
las mujeres pueden controlar o no completamente los ingresos provenientes de sus actividades económicas, de acuerdo a su entorno sociocultural y jurídico, y muchas veces los varones de la unidad familiar ejercen su control sobre esos ingresos, perdiendo las mujeres la oportunidad de destinarlos según sus prioridades e intereses.
17
Para revertir este estado de cosas, esto es, que las mujeres trabajadoras y emprendedoras no estén constreñidas principalmente a los emprendimientos más pobres de la ESS, y puedan tener las mismas oportunidades que los varones para desempeñarse con poder de decisión en iniciativas asociativas y en las organizaciones que representan los intereses del sector, es necesario revertir principalmente la situación de desventaja y subordinación que significa su responsabilidad casi exclusiva como género en el que llamamos ‘trabajo productivo para la reproducción’ en la sociedad.
4. Aportes y convergencias de ambos enfoques: ESS y Género
Ambos enfoques coinciden en su crítica a la economía capitalista:
Economía Social y Solidaria: a la ‘racionalidad utilitarista’ (de la ‘ganancia sin límites’ y del ‘fetichismo o imperio del mercado’).
Enfoque de Género: a la ‘racionalidad patriarcal’ que predomina en la sociedad toda (separación e identificación de lo masculino con el ámbito público de la producción, y de lo femenino con el ámbito privado de la reproducción).
Ambos enfoques ‘convergen en la necesidad de reformular el concepto actualmente imperante de economía’ proveniente de las concepciones neoliberales, a partir del reconocimiento de las modalidades de organización económica solidaria y del ámbito de lo ‘reproductivo’ como ‘productivo’, esto es como base y condición de posibilidad de la producción y la reproducción social.
Si el objetivo último de la economía debiera ser ‘la reproducción social de toda la población’ - es decir el sostenimiento de la vida de las personas y las comunidades – ‘en las mejores condiciones’ (no la obtención de mayores beneficios para un sector cada vez más reducido de la población), es necesario ‘sacar’ las tareas de reproducción de la fuerza de trabajo - tan fundamentales para dicho fin - del ‘ámbito privado’ y de la’ responsabilidad exclusiva’ del género femenino, para que sean de corresponsabilidad del género masculino, con el apoyo de políticas públicas específicas.
Por último, queremos enfatizar que la construcción y la práctica de la ESS, hacen necesario ‘pensar y luchar en el campo de lo simbólico’, poniendo énfasis en las diferencias entre los valores y la ética que sustenta la ESS y el enfoque de género, con los del ‘neoliberalismo’ y el ‘patriarcado’, para modificar relaciones de poder a favor de quienes creemos que otro mundo más justo y equitativo es posible.
18
Preguntas para el Debate
¿Cuáles serían los factores más importantes que contribuyen a la inserción laboral desventajosa de las mujeres en el mercado de trabajo (trabajo no registrado, emprendimientos de subsistencia de la ESS, etc.) y su impacto sobre su situación de pobreza?
¿Qué propuestas de salida se pueden plantear frente a la situación actual de subordinación genérica de las mujeres en el mercado de trabajo en general y en el campo de la ESS en particular?
¿Cuáles serían los puntos de convergencia crítica respecto al estado actual del sistema económico dominante entre los enfoques de ESS y Género, y cuál sería su valor explicativo?
19
Referencias Bibliográficas
Benería, Lourdes. “Mercados globales, género y el hombre de Davos”. Feminist Economist Vol. 5 (3). 1999.
Bourdieu, P. “Las estructuras sociales de la economía”. Ed Manantial.
Buenos Aires. 2001.
Bourdieu, Pierre. “La dominación masculina”. Ed. Anagrama. 2007. Cattani, Antonio David, Coraggio, José Luis, y Laville, Jean-Louis.
“Diccionario de la otra economía”. Universidad Gral. Sarmiento- Ed. Altamira – Coediciones. 2009.
CENES. Instituto de Investigaciones Económicas. FCE.UBA. “Necesidades
socio económicas de los microemprendedores de la Ciudad de Buenos Aires”. 2009.
CEPED -FCE- UBA “Cuestiones de género, mercado laboral y políticas
sociales en América Latina: caso Argentina”. Doc. de Trab. Nº 13. 2009. Foti, Pilar. “Participación de las mujeres en las políticas públicas dirigidas
a la economía social y solidaria. Argentina”. En Angulo, N., Caracciolo, M, Foti, P. y Sanchís, N. “Economía Social y Solidaria. Políticas Públicas y Género”. Asoc. Lola Mora/IDAES-UNSAM- AECID. 2011.
Foti Laxalde, M.P. y Caracciolo Basco M. “Economía Social y Solidaria.
Aportes para una visión alternativa”. Documento de la Cátedra “Economía Social y Solidaria. Enfoques Contemporáneos “. Maestría y Diplomatura en Economía Solidaria. IDAES-UNSAM.2012.
Observatorio de la Maternidad. Cuadernillo Estadístico Nº 6, “Condiciones
de vida de las madres en la Argentina”. 2011. Lupica, Carina. “Trabajo decente y corresponsabilidad de los cuidados en
Argentina”. OIT, Sgo. de Chile. 2010.
20
OIT - Servicio de Desarrollo y Gestión de Empresas - Oficina de la Consejera Especial para los Asuntos de las Trabajadoras. “Cuestiones de género en el desarrollo de las microempresas”. 1999
PNUD. Informe “Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina. 2011.
Género en cifras: mujeres y varones en la sociedad argentina”. La mayoría de los datos que se presentan a continuación pertenecen a dicho Informe.
Sanchís, Norma. “Género, producción y trabajo de las mujeres”. Jornadas
Regionales, Goya, Pcia. de Corrientes. Asociación Lola Mora. 2011. TRAMA. “Un aporte desde la perspectiva de género al enfoque socio
territorial”. Ed. Fondo de mujeres del Sur. SAGPyA. 2009.
21
II. La asignación de responsabilidades de cuidado a las mujeres: limitante fundamental para su participación laboral en paridad con los varones.
Norma Sanchís
1. La división sexual del trabajo
Desde los tiempos más remotos, la división sexual del trabajo estuvo ligada a la distribución de funciones dentro de la familia y de los roles sociales ligados al sexo. El tipo de tareas que se distribuyen entre los hombres y las mujeres en la actualidad puede variar relativamente según las culturas, pero existen ciertas constantes que adjudican las actividades de producción de bienes y servicios que se intercambian en el mercado a los hombres, en tanto que las mujeres se asocian con el trabajo reproductivo en el ámbito doméstico, que asegura la gestación y crianza de los hijos y la reproducción de la fuerza de trabajo a través de los alimentos y la adecuación del hábitat hogareño. En todas las sociedades y en todos los tiempos ambos tipos de trabajo han estado presentes aunque adquiriendo matices diferenciales en función de la estructura socioeconómica y cultural.
El reparto sexual de las tareas estuvo históricamente relacionado con la organización de la producción y, sobre todo, con el control de la reproducción. En las sociedades agrícolas, al ser las mujeres quienes aseguran la continuidad de la especie y el sostenimiento de la fuerza laboral, se convierten en un medio de riqueza insustituible. Esta organización social lleva aparejada el sometimiento de las mujeres, basado en el deseo de los hombres de apropiarse de su capacidad reproductora.
Así se ha tendido a conformar una división del trabajo asentada en el modelo del hombre proveedor de su familia a través de su trabajo remunerado para el mercado, y de la madre-ama de casa que realiza el trabajo no remunerado para el sostenimiento de su familia. Ambas responsabilidades no son equivalentes: en tanto se otorga valor económico al trabajo para el mercado, el trabajo reproductivo de cuidado no es ponderado, no se visualiza como trabajo, ni se valora su contribución al desarrollo económico y social. Esta división sexual del trabajo ha sido reconocida como el fundamento de la subordinación económica, social y política de las mujeres.
En las últimas décadas, y en el marco del capitalismo globalizado, se han dado cambios importantes en el mercado de trabajo y en la interacción de éste con la reproducción social y las relaciones de género. Inversamente, los cambios en las relaciones de género han afectado la organización del trabajo, incluyendo tanto el que es remunerado como el que no lo es.
Una primera cuestión que es preciso destacar es la tendencia creciente y sostenida de inserción de las mujeres en el trabajo remunerado, inclusive en el transcurso de la etapa reproductiva. La Organización Internacional del Trabajo
22
(OIT, 2009b) considera que esta tendencia es irreversible, dando lugar a la llamada “feminización del mercado laboral”. En los últimos años, América Latina muestra un marcado aumento en la tasa de actividad18 de las mujeres: de 44.2% en 1998, pasó a 52.6% en 2008. Si bien no es la que detenta la proporción más alta, es la región con el crecimiento más acelerado del mundo en esa década (OIT, 2009a). Además del debilitamiento del patrón del “hombre proveedor”, las condiciones laborales también sufrieron cambios sustantivos. El régimen de empleo de jornada completa, en una relación de largo plazo, básicamente masculino, que si bien no era universal constituía un ideal a alcanzar, comenzó a coexistir con formas más inestables de contratación: tercerizaciones, subcontratación, trabajo a domicilio, trabajo temporal. Asociado a estas formas heterogéneas, se observa en América Latina una expansión importante del sector de los servicios (que emplea al 50% de las mujeres, contra un 29% que trabaja en la industria y un 21% en la agricultura) (OIT, 2009a).
Los datos para Argentina muestran que el número de hijos en el hogar, condiciona fuertemente la posibilidad de inserción laboral de las mujeres en condiciones ventajosas: a mayor número de hijos, menores probabilidades de insertarse en el sector formal de la economía. Casi 9 de cada diez mujeres con más de cuatro hijos (87.6%) trabaja en el sector informal o empleo doméstico. Sólo un 12.4% de estas madres puede insertarse en el empleo formal, contra el 59% de las mujeres sin hijos/as que tiene acceso a éste y a los beneficios que se le asocian (OIT).
A pesar del incremento de mujeres en el mercado laboral, con las consecuencias de mayores oportunidades de autonomía a través de su trabajo remunerado, la carga del trabajo no remunerado continúa recayendo principalmente sobre sus hombros. La suma de ambas esferas (mercado y cuidado) es fuente de tensiones en la medida que resultan de difícil conciliación, basado en la falta de flexibilidad del trabajo remunerado para adecuarse a las demandas familiares de cuidado. La disponibilidad de alternativas para establecer (o no) arreglos de cuidado adecuados para las personas dependientes de la familia, permite liberar tiempo y energía de las mujeres, para el acceso y permanencia en condiciones dignas en el trabajo remunerado.
Las dificultades para establecer arreglos de cuidado apropiados, reproducen un esquema inequitativo de oportunidades e incentivos que refuerza los roles tradicionales y profundiza la desigualdad entre los géneros, e intragénero, por clases sociales. A pesar de los avances que han realizado las mujeres en muchos campos, en aspectos centrales de la vida cotidiana persisten pautas que se asientan en la antigua división de tareas como si se tratara de un orden natural inalterable (Batthyány).
18 Calculada como el porcentaje de población que tiene o busca trabajo, sobre la población total.
23
2. La esfera del cuidado y su dimensión económico-productiva
Hoy en día, en ámbitos supranacionales y organismos académicos, hay un reconocimiento creciente de los cuidados como soporte vital de las interacciones humanas cotidianas, que permite el funcionamiento de los cuerpos, de las sociedades y por ende también de las economías. Sin cuidados no hay reproducción de las personas, ni de la fuerza de trabajo indispensable para la producción de bienes y servicios que se requieren para la vida. Sin embargo, el cuidado, entendido como las actividades y recursos necesarios para “nutrir” física y simbólicamente a las personas, (alimentación, higiene, vivienda y hábitat adecuado, interacción con otras personas, pautas y valores socialmente compartidos), está invisibilizado en la mayor parte de las políticas nacionales y en la vida cotidiana. Esta invisibilidad deriva de que la mayor parte de la responsabilidad de cuidado se restringe al ámbito doméstico, y se realiza sin ninguna remuneración a cambio. En el marco de las sociedades capitalistas monetizadas, aquellas actividades que no circulan por el mercado y no participan de los flujos de dinero, quedan invisibilizadas. No se ven, no se valoran, no se remuneran.
Hacer visible el papel del hogar y las mujeres como creadoras de valor, significa ampliar la noción de trabajo que fue monopolizada por el mercado, y explorar las interrelaciones entre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo en el mercado. Por otra parte, los costos de la reproducción y el cuidado humano no podrían ser asumidos en su totalidad por el ordenamiento económico, ya que la generación de fuerza de trabajo, es decir, de las personas, tiene componentes no mercantilizables como la afectividad y la intersubjetividad, indispensables para el desarrollo humano.
En los análisis económicos se encubre la transferencia de costos de la economía monetizada a la no monetizada. La reproducción social y el cuidado son parte de un proceso que incluye la reproducción biológica, la de la fuerza de trabajo, la de las relaciones sociales y la de bienes en el ámbito no económico. La reproducción social es la base de apoyo del ordenamiento económico, la condición de posibilidad de las dinámicas sociales en el espacio público y el mercado. Esto significa cuestionar la invisibilidad del ámbito doméstico, diluir las fronteras entre producción y reproducción y también, concebir al mercado como un ámbito dependiente.
El reconocimiento de la esfera doméstica y las actividades que se realizan en ellas no es nuevo y ha sido objeto de diversos desarrollos teóricos y conceptuales desde distintas vertientes del feminismo. Hacia fines de los años 60 y los 70, desde el feminismo marxista se comenzó a analizar el trabajo doméstico y las relaciones de producción-explotación que se daba en torno a él. En nuestro país, Isabel Larguía y John Domoulin escribieron diversos trabajos sobre el tema. Una década más tarde, investigadoras como Lourdes Benería corren el énfasis al trabajo reproductivo que realizan las mujeres, atendiendo tanto a su dimensión de sostén de la esfera productiva, como a las barreras que este trabajo genéricamente condicionado establece para el desempeño de las mujeres en el trabajo remunerado y otras esferas del ámbito público (Esquivel). Se empezó a
24
contabilizar el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo reproductivo y se iniciaron planteamientos acerca de su valor económico y la necesidad de contabilizarlo en el Sistema de Cuentas Nacionales19. Hace unos 15 años atrás, las economistas feministas comenzaron a centrar su atención y análisis en el concepto de cuidado, poniendo énfasis en la atención que se brinda a niños y adultos dependientes en el ámbito hogareño y su relación con los servicios que se brindan en el ámbito público. Se instala así el concepto de economía del cuidado, que devela el carácter de necesariedad de los cuidados como soporte para otras esferas de la economía y hace visible su capacidad de creación de valor. Este concepto se revela como más potente que otros utilizados anteriormente para llamar la atención sobre realidades invisibilizadas ligadas a las construcciones de género en el ámbito doméstico y su contribución al bienestar humano, al mismo tiempo que muestra sus múltiples interrelaciones e intersecciones en el ámbito público y en el nivel de las políticas. El énfasis se trasladó desde el “trabajo” al “cuidado” y desde “el costo para las mujeres” a “los beneficios de las personas” (Esquivel). Es notable cómo desde muchos sectores del movimiento social y los organismos internacionales y -más recientemente- desde algunos gobiernos nacionales, se ha empezado a utilizar el concepto de cuidado y a visibilizarlo como rector de políticas y acciones. Una visión sistémica de los cuidados abre paso a una perspectiva integral de la protección social que supera los márgenes de las políticas de los sistemas de salud y educación para dar paso a todas aquellas medidas que contribuyan a la autonomía de las personas dependientes y de aquellas que se hacen cargo de los cuidados. Esta visión puede ser hilo conductor también para políticas de empleo. En la medida que el cuidado se asocia a las “condiciones innatas de la naturaleza femenina” y por tanto no es reconocido ni remunerado, se devalúan por extensión muchas de las tareas desarrolladas en el mercado de trabajo remunerado, básicamente las del servicio doméstico, pero también en amplios sectores de la salud y la educación. Lo que subyace es una falta de reconocimiento de competencias laborales que al no haber sido adquiridas a través de aprendizajes formales, se naturalizan y por lo tanto, no se valorizan. Por otro lado, la extensión del concepto de cuidado a las necesidades humanas que desbordan los márgenes de la provisión familiar, abriría nuevos horizontes para oportunidades de empleo, nuevos “roles laborales”, centradas especialmente (aunque no sólo) en las mujeres. Inversamente, la perspectiva del cuidado permite analizar cómo las políticas económicas (recorte del gasto social, por ejemplo) impactan en la provisión de cuidados tanto en el ámbito público como en el familiar.
19 Propuesta que recoge la Plataforma de Acción de Beijing, durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, en 1995.
25
3. La organización social del cuidado. Cadenas de cuidado y heterogeneidad social.
Se ha señalado el carácter central de los cuidados como sustento y condición de posibilidad de la estructura socioeconómica. El interrogante sobre cómo y quién provee los cuidados conduce a la noción de organización social de los cuidados, es decir, cómo se distribuyen las responsabilidades y tareas de cuidado y los tiempos dedicados a las mismas.
Para analizar el sistema de cuidados se suele apelar a la figura de un rombo (o “diamante”) en cuyo centro están los cuidados (o el bienestar) y cuyos vértices representan los principales proveedores: las familias, el Estado, los mercados (o el sector privado) y la comunidad (o el voluntariado). Esta perspectiva, que intersecta el cuidado en lo público y en lo privado, remunerado o no remunerado, da cuenta de la oferta disponible para atender a la demanda de cuidados existente. Por factores históricos y culturales, en sociedades como las de América Latina predomina una organización familista del cuidado: se trata de una cuestión privada, no se visualiza como una responsabilidad colectiva, social. Es decir, que en el ámbito de la familia recae la principal responsabilidad del cuidado de las personas dependientes y de la reproducción de la fuerza de trabajo.
Hay funciones básicas que presta el Estado, sobre todo en lo que hace a educación y salud, pero la familia siempre tiene un rol subsidiario: se requiere su contribución para ayudar en las tareas escolares, en los cuidados postoperatorios y aún cuando un enfermo está internado. En muchos otros campos del cuidado, el Estado directamente está ausente.
Esto es así a pesar de que hacia mediados del siglo pasado, Argentina alcanzó un desarrollo importante aunque heterogéneo del Estado de Bienestar. La red de seguridad social se construyó en base a relaciones laborales estables, sostenidas por la contratación salarial y en un marco cercano al pleno empleo. Como ya se mencionó, la población se pensaba organizada en hogares que respondían al modelo del varón proveedor y cónyuge mujer, cuya principal responsabilidad era atender las obligaciones domésticas del hogar. El sistema de protección social daba cobertura al trabajador y a través de él y por extensión, estaba cubierta la familia. Su esquema básico era el régimen previsional, obras sociales, asignaciones familiares y seguro de desempleo. En algunos casos también se accedía a servicios de guarderías infantiles que eran obligatorios para el personal femenino en los lugares de trabajo.
Las políticas de ajuste de los 90, promovieron el recorte del gasto público y la flexibilización de las condiciones laborales que restringieron los servicios sociales ligados al empleo formal. En los hechos, esta orientación derivó en la profundización de la fragmentación de las coberturas de los seguros sociales, entre quienes conservaron algún tipo de inserción más formal en el mercado laboral, y el amplio sector de población desocupada y ocupada en empleos precarios y no registrados.
26
Esta fragmentación social, operó también respecto del acceso a las prestaciones del sector privado dirigidas a los segmentos del mercado de mayor poder adquisitivo.
El vértice de la acción comunitaria y el voluntariado social juega un rol muy secundario en el sistema de cuidados, aunque sin duda en situaciones específicas de algunos entornos barriales, puede tener un peso relativo.
La familiarización del cuidado en nuestra sociedad es entonces insoslayable, pero inclusive dentro de la familia, las responsabilidades de cuidado no se distribuyen equitativamente, sino que son una responsabilidad prioritariamente femenina. Esta lectura sobre la distribución de responsabilidades entre varones y mujeres resulta imprescindible para analizar en profundidad la organización social del cuidado.
Las construcciones de género tienden a ampliar la función reproductiva de la gestación y la lactancia propia de las mujeres, y la extienden a todas las funciones de cuidado. La atención de los enfermos, de los discapacitados, de los ancianos de la familia, está centralmente a cargo de las mujeres, considerando que es una capacidad innata y natural de ellas. Y este trabajo no remunerado de las mujeres también está invisibilizado.
Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) son un instrumento adecuado para poner luz sobre este tema. Argentina no cuenta con un estudio de este tipo a nivel nacional, pero la encuesta aplicada en la Ciudad de Buenos Aires en 2005 puede dar alguna aproximación. Esta EUT revela que los varones y las mujeres de 15 a 74 años trabajan una cantidad de horas diarias similares, pero varía la composición del tiempo de trabajo que realiza cada uno.
En efecto, los hombres no sólo declaran trabajar para el mercado en una proporción mayor que las mujeres, sino que lo hacen además por un mayor número de horas. Inversamente, mientras el 92% de las mujeres declara hacer actividades domésticas, esta participación se reduce al 66% en el caso de los varones. Respecto al cuidado de niños/as, lo mencionan el 31% de las mujeres, mientras la proporción se reduce al 19% en el caso de los varones (DGEC).
La EUT confirma con contundencia el hecho de que las mujeres dedican mucho más tiempo a la atención del hogar y la familia (a pesar de que muchas de ellas también se encuentran incorporadas al mercado laboral), mientras que los varones lo hacen en mayor proporción al trabajo para el mercado. Esto indica que a pesar de los cambios en los estereotipos de género, sigue prevaleciendo la organización familiar tradicional con hombre proveedor-mujer cuidadora.
La EUT muestra también los esfuerzos de conciliación que hacen las mujeres entre el trabajo remunerado y el no remunerado. En efecto, el uso del tiempo en las jornadas diarias permite observar que las mujeres adecuan sus ritmos de trabajo para el mercado, a las necesidades y horarios de otros miembros del hogar, en particular, en los momentos de las comidas, y en función del horario escolar (DGEC).
27
Si bien las madres son las principales encargadas del cuidado de niños pequeños20, no puede soslayarse que existen posibilidades muy diferenciales para el acceso al cuidado según la posición del hogar en la estructura socioeconómica y los ingresos familiares. Históricamente, los hogares de medianos y altos ingresos en Argentina recurrieron a la contratación de trabajadoras del servicio doméstico para delegar responsabilidades de atención y cuidado de la familia. A partir del ingreso masivo de mujeres al mercado laboral, este tipo de contratación se extendió también a amplias capas medias de población.
Las trabajadoras domésticas constituyen el principal mecanismo de conciliación entre trabajo y familia para las mujeres de sectores socioeconómicos superiores. Coincidente con esto, en las últimas décadas esta relación laboral sufrió otras transformaciones. La modalidad de contratación sin retiro (“con cama”) predominante en las hogares de más altos ingresos, dio paso a una diversidad de formas que incluyen el trabajo de tiempo completo con retiro, y las contrataciones “por horas” todos o algunos días de la semana. El predominio que tenía años atrás el origen migrante de zonas rurales nacionales, fue cambiando hacia trabajadoras nativas de zonas próximas al lugar de trabajo, como el GBA por ejemplo. Las migrantes continúan teniendo un peso importante en el sector (41% del total de trabajadoras), pero con una participación creciente de migrantes de países limítrofes (13%), que tienden a ubicarse en los nichos de mayor demanda horaria y tiempo completo, con o sin retiro.
La mayoría de las ocupadas del servicio doméstico trabaja para un solo empleador. En efecto, el 75% lo hace en una sola casa, un 72% con retiro de la vivienda y apenas el 3% sin retiro de la vivienda (en el régimen “cama adentro”). Mientras un 14% tiene dos empleadores, la realización de tareas para tres o más hogares alcanza a un 11% del total21. El sector se caracteriza por las bajas remuneraciones, debilidad normativa, condiciones laborales precarias y escaso reconocimiento social. Estos puestos laborales son ocupados por mujeres pobres, con bajo nivel educativo, incluyendo a las migrantes, poniendo en evidencia cómo el género se entrecruza con otras fuentes de vulnerabilidad y discriminación.
Igual que en el ámbito hogareño, la gran mayoría de las cuidadoras en instituciones: guarderías y jardines infantiles, geriátricos, clínicas y hospitales, también son mujeres. Ellas a su vez tienen que delegar sus propias responsabilidades de cuidado (hijos, ancianos y enfermos de la familia), pero en condiciones mucho más precarias. Se construyen así cadenas de cuidado en cuyos diferentes eslabones hay mujeres que reemplazan a otras mujeres en las responsabilidades y tareas de los cuidados familiares. La conformación de cadenas de cuidadoras, reproducen y amplifican, incluso a escala global y entre
20 Faur (2010) señala que más del 80% de los niños y niñas pequeños que no asisten a centros de cuidado infantil tienen como principal cuidadora a sus madres.
21 Datos de la Encuesta Permanente de Hogares, IV trimestre 2009. INDEC.
28
países, la naturalización de la división inequitativa de trabajo y roles entre hombres y mujeres y hasta qué punto las mujeres están subsanando el déficit de cuidado que debería proveer el Estado o el sector privado. A medida que se desciende en la cadena, los eslabones están cada vez más empobrecidos, en tanto los arreglos de cuidado según los ingresos familiares son muy diferenciales (Sanchís y Rodríguez, 2011).
Las familias más pobres tienen opciones mucho más limitadas: su principal activo son las redes familiares u otros recursos comunitarios, pero cuando no cuentan con los mismos, se afecta seriamente la calidad del cuidado. La solución extrema es que la mujer se quede en su casa, y resigne el trabajo remunerado, lo que disminuye los ingresos totales de la familia y refuerza la pobreza y la desigualdad. Así, se alimenta el círculo vicioso: los hogares que pueden afrontar el costo de contratar servicios de cuidado privados aumentan las posibilidades de una inserción más plena en el mercado laboral de todos sus miembros adultos, y por ende, la posibilidad de obtener mayores ingresos por trabajo (Sanchís). Por el contrario, los hogares de sectores de bajos ingresos que no pueden contratar servicios de cuidado privados, construyen estrategias más precarias que limitan o impiden la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Las condiciones laborales (el tipo de contratación y la extensión de la jornada) funcionan como variable de ajuste de la conciliación con el cuidado en la propia familia. Cuando las responsabilidades de cuidado se asignan a las hijas adolescentes del hogar, también se limitan sus posibilidades de educarse. Se hacen evidentes heterogeneidades que polarizan a poblaciones que pueden acceder a cuidados dignos vs. aquéllas que sólo acceden a cuidados precarios o al no cuidado. En la visión de las propias trabajadoras, estas diferencias tienden a naturalizarse y se asumen como inevitables. Las entrevistas realizadas en un estudio reciente con el auspicio de ONU Mujeres22, son ilustrativas de las diferencias. Así, una entrevistada detalla el cuidado minucioso y de extrema dedicación que presta a los niños en el hogar empleador:
“Empecé cuando la nena tenía 7 meses y el nene 3 años. Al principio la prioridad eran ellos, era dedicarme a ellos y hacer lo mínimo. Ahora uno tiene 12 años y la otra 9 años. El contrato siempre es cuidarlos a ellos primero, tengo que jugar, tengo que estar con ellos y sino ayudar en la casa en lo que pueda, lo que me dejen hacer los chicos. …Cuidarlos a ellos, ayudarlos con las tareas. Antes de irse la señora me dice si alguno de los chicos se enfermó, si está tomando alguna medicación, lo charlamos antes de que se vaya. Me dice cuánto pueden jugar los chicos en la computadora…” (Marta, 43 años, 4 hijos)
22 “Cadenas de cuidado y trabajo en el servicio doméstico”, informe de investigación. Norma Sanchís y Corina Rodríguez Enríquez.2012.
29
Las posibilidades difieren sustancialmente en el relato de otra entrevistada acerca del cuidado que puede prestar a su propio hijo, por causa de su trabajo remunerado:
“Me gustaría que esté con una persona que lo cuide, pero no se puede… en lugar de estar molestando a todo el mundo como hasta ahora, al ser un poquito más grande se puede quedar en casa solito, son 6 horas, casi 8. El miércoles lo quise dejar solo porque tenía que ir a trabajar, me dijo que sí, sí, sí, y cuando me levanté a la mañana para venirme se puso a llorar de que no.... es muy... demasiado de golpe lo estoy haciendo crecer... así que no sé si este nuevo arreglo va a ser el año que viene, me parece que no. Se debe sentir como abandonado” (Mariela, 32 años, 1 hijo)
Las desigualdades responden por un lado, a que las demandas son diferentes, por ejemplo, el número de personas dependientes en hogares de bajos recursos es mayor, con más hijos por hogar, personas enfermas que no cuentan con obra social, etc. Por otro lado, los recursos disponibles también son inequitativos. De hecho, la OIT23 (¿color?) señala que las personas que se desempeñan en el servicio doméstico tienen dos problemas que dificultan la conciliación entre el ámbito familiar y laboral. Por un lado, el 86% no cuenta con los beneficios de la seguridad social y, por otro, sólo un porcentaje muy reducido recibe otros beneficios sociales, tales como aguinaldo, vacaciones pagadas, días por enfermedad u obra social.
4. La “crisis de cuidado” en el contexto de las transformaciones en las familias.
Actualmente, América Latina enfrenta serias dificultades para responder adecuadamente a las demandas de cuidado de su población, que se da en llamar “crisis de cuidado”, asociada con cambios sociales y demográficos estructurales. Por un lado, ya se ha mencionado el ingreso masivo de mujeres de amplias capas de población al mercado de trabajo, que se mantienen en él inclusive en las etapas reproductivas del ciclo de vida familiar. Como ya se ha visto, estas mujeres necesitan delegar responsabilidades de cuidado que tienen asignadas por su condición de género. Ante la privatización de servicios y una insuficiente oferta pública de instituciones, una de las alternativas de cuidado más recurrentes es la contratación de otra mujer para que desempeñe esas tareas delegadas.
A la incorporación de mujeres de sectores medios y altos en el mercado laboral, se suman otras transformaciones demográficas, como es la tendencia de incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población con las consecuentes mayores cargas en materia de cuidado.
Por otro lado, si bien la tasa de fecundidad ha bajado de 3.2 hijos por mujer, en el quinquenio 1980-85, a 2.6 hijos por mujer, para 2005-2010, existen grandes heterogeneidades por estrato socioeconómico, con una presencia muy superior de hijos/as en los hogares de menores ingresos, lo que implica que las mujeres con
23 OIT, en base a datos de la EPH, IV trimestre de 2009, INDEC.
30
menor acceso a servicios de cuidado, detentan la mayor carga familiar de dependientes (OIT, 2009b).
También se dan cambios en la conformación de los hogares, con predominio de familias nucleares con ambos progenitores, o monoparentales con jefatura femenina, y también hogares unipersonales. Los hogares extensos con familias ampliadas que si bien tenían muchos miembros dependientes también proveían muchos brazos para atenderlos, dan paso a formas familiares más reducidas, con mayores limitaciones para responder a las demandas de cuidado, algunas de las cuales son irreductibles, como es la atención a niños pequeños, familiares enfermos o ancianos. Cabe señalar que pese a estas transformaciones, el resto de los factores no se han movilizado para dar respuestas adecuadas: sigue siendo escasa y estratificada la participación del mercado en las nuevas necesidades de cuidado, la respuesta estatal es lenta para asumir la responsabilidad social que le cabe, y los hombres evidencian una baja participación en el trabajo doméstico y de cuidado. La “crisis del cuidado” refiere entonces a un cambio que se da al mismo tiempo con el incremento de participación de las mujeres en el trabajo remunerado junto con las transformaciones demográficas que impactan el trabajo doméstico no remunerado, al mismo tiempo que persiste la división sexual del trabajo en los hogares y la débil participación del Estado y los mercados en la provisión de cuidado.
5. Estrategias de conciliación trabajo-cuidado.
a) Arreglos de cuidado en hogares empleadores.
Para las familias de sectores medios y altos, con ambos progenitores en el mercado laboral, el cuidado de niños pequeños (o menos frecuentemente, de otros familiares dependientes), genera tensiones y conflictos. Los regímenes laborales tienen una bajísima flexibilidad tanto horaria como de permisos y licencias para adecuarse a las demandas familiares, que la mayor parte de las veces son imprevisibles.
Las familias tienden a considerar adecuadas las instituciones de cuidado infantil a partir de cierta edad (2 ó 3 años), pero además, guarderías y jardines tienen sus propias rigideces horarias que a veces no son compatibles con las exigencias del trabajo remunerado de los padres. Por otro lado, no resuelven situaciones críticas como cuando se presenta una enfermedad que los hace quedar en el hogar.
Hay una debilidad evidente de las redes familiares en estos estratos sociales, donde en general todos los miembros de la familia, inclusive las abuelas/os, participan en el mercado de trabajo y/o tienen otras ocupaciones, además de una cultura que relativiza el papel de familiares como cuidadoras/es a tiempo completo.
31
La contratación de trabajo de cuidado remunerado es una de las principales estrategias de conciliación que ofrece ventajas de flexibilidad horaria y constituye el soporte básico que puede complementarse inclusive con otros mecanismos, como jardín de infantes, apoyo de familiares, etc. (Sanchís y Rodríguez, 2011). Por otro lado, al resolver además el trabajo doméstico, termina resultando también más económico.
Respecto del cuidado de personas mayores o discapacitadas en los hogares, y dada la debilidad de la oferta estatal en este campo, nuevamente la opción pasa por alguna combinación de trabajo de cuidado no remunerado de los miembros del hogar, y la contratación de servicios mercantiles de cuidado. En este caso, estos servicios se vuelven más complejos (dada la necesidad de calificaciones específicas para atender a adultos dependientes), y presumiblemente más caros para adquirir en el mercado. Cuando la intensidad de la carga de trabajo para el cuidado de personas mayores, enfermas o con discapacidades se hace demasiado pesada, o cuando su grado de dependencia se extrema, los sectores de mayores ingresos también pueden recurrir a instituciones especializadas (Sanchís y Rodríguez, 2011).
b) Arreglos de cuidado en hogares de las trabajadoras.
Para las mujeres pobres, la posibilidad de acceso a arreglos de cuidado adecuados para conciliar con su trabajo remunerado para el mercado, son mucho más restringidas. La mayor fortaleza con que cuentan estas mujeres para lograr la conciliación son las familias ampliadas y las redes de parentesco, nacionalidad o vecindad, en el contexto de una cultura arraigada de transferencia de cuidados entre parientes. Sin embargo, estos arreglos suelen ser sumamente inestables, cambiantes y provisorios y exigen una permanente recomposición. La disponibilidad de familiares o vecinas es prácticamente la única opción cuando hay niños/as muy pequeños/as. A medida que crecen, los servicios públicos de cuidado, cuando se encuentran disponibles, y en menor medida los servicios comunitarios, resultan un complemento valorado (Sanchís y Rodríguez, 2012).
Esta búsqueda de mecanismos para compatibilizar el trabajo remunerado y no remunerado mueve a las mujeres más pobres en algunos casos al trabajo domiciliario (de costura, por ejemplo), que realizan en paralelo o sin solución de continuidad con las tareas domésticas y de cuidado.
Independientemente del nivel socioeconómico, la conciliación aparece entonces como una problemática femenina, que centra la responsabilidad de cuidado de manera desproporcionada en el rol materno.
En procura de prácticas sociales más equitativas, es preciso considerar la idea de conciliación con corresponsabilidad social. Esto significa que en los mecanismos de compatibilización del trabajo remunerado y trabajo no remunerado, hace falta introducir una óptica redistributiva que permita un mejor equilibrio en la carga de responsabilidad de cuidado.
Al respecto, desde distintas perspectivas se considera que esta conciliación debe ser un asunto de toda la sociedad, como condición de un desarrollo humano pleno. El esfuerzo debe además promover la responsabilidad de los hombres en el
32
cuidado como condición para lograr equidad de género no sólo en la familia sino también en otros campos, como la política y la economía. “Esto implica trasladar expectativas, obligaciones, demandas, desde las mujeres a los hombres, y desde el ámbito familiar al ámbito público para que los cuidados sean, efectivamente, un asunto de todas las personas” (Martínez Franzoni). Los avances en materia de desarrollo humano y equidad de género están sujetos a los cambios en estas prácticas sociales.
6. El derecho al cuidado. Políticas públicas
Uno de los ejes centrales de las políticas de cuidado y conciliación, son los marcos legales vigentes. La revisión de la legislación en la Argentina, permite concluir que más allá del embarazo, parto y puerperio, que goza de licencias específicas para las madres (y muy restringidas para los padres), y disposiciones que protegen la estabilidad laboral para las mujeres en esas etapas, los cuidados son considerados básicamente un asunto privado y familiar. Esto a pesar de que la Ley de Contrato de Trabajo establece la obligación de las empresas de proveer servicios de guardería infantil cuando haya más de 50 mujeres en la planta. Más allá del dudoso cumplimiento de esta disposición que nunca fue reglamentada, la misma excluye de este beneficio a los trabajadores varones, en base a la concepción de que el cuidado de los hijos es responsabilidad exclusiva de las madres.
Pero la mayor debilidad de la normativa en la Argentina es que su alcance se limita a los asalariados formales, lo que genera grandes exclusiones e inequidades en relación a las personas que se desempeñan en el sector informal, en el servicio doméstico, en pequeñas empresas o en los emprendimientos más pobres de la economía social donde muchas veces las mujeres se refugian laboralmente porque les permite una cierta conciliación con el trabajo reproductivo. Estos son los sectores donde las mujeres –principales responsables de las tareas de cuidado– están sobrerrepresentadas. Las disposiciones no sólo excluyen la cobertura para trabajadores/as informales, sino también a aquellos que están desocupados. Es decir, que la normativa sólo es operativa para una de cada dos personas que trabajan en el país (Lupica).
Se requiere una decidida acción estatal que parta de una concepción del cuidado como un bien público, una dimensión de la ciudadanía y un derecho de todas las personas en sus múltiples dimensiones: derecho a recibir cuidados, derecho a cuidar, derecho a transferir cuidado y derechos laborales para quienes trabajan en ámbitos del cuidado.
Las políticas de apoyo a la conciliación del trabajo remunerado con el cuidado pueden vehiculizarse a través de tres vías:
Tiempo para cuidar, que refiere a las licencias para desarrollar tareas de cuidado, y políticas laborales de flexibilización de horarios que favorezcan la compatibilización tanto para mujeres como para varones trabajadores.
33
Dinero para cuidar, que permita ciertos tipos de contrataciones de cuidado en el sector privado. Es el caso de la ayuda económica para el pago de jardines de infantes para los hijos/as de los trabajadores de la administración pública sin distinción de sexo.
Instituciones públicas de cuidado que presten servicios de calidad y confiables para equiparar e integrar de manera equitativa a quienes los necesiten independientemente del sector socioeconómico o la región donde vivan.
El principal objetivo de las políticas debe ser generar una organización del cuidado justa, donde las responsabilidades se distribuyan entre el Estado y los hogares y entre varones y mujeres. El Estado debería garantizar servicios de cuidado básicos: una oferta universal de cuidado para niños/as que no estén incluidos en el sistema educativo, a partir de los 45 días, y servicios de cuidado para personas mayores y enfermas. Es obligación del Estado también regular y supervisar la oferta privada de servicios de cuidado.
En lo que cabe al sector empresario, es importante impulsar licencias y servicios de cuidado infantil para trabajadores sin importar su sexo e implementar regímenes con flexibilidad horaria.
Más allá de que estas opciones estén disponibles, el tema de los cuidados está atravesado por valores y pautas culturales que deben ser preservados: es importante respetar la decisión personal y familiar sobre la forma de organizar el cuidado.
Un enfoque de políticas en la esfera del cuidado ligadas a las construcciones de género, la desigualdad social y la pobreza, tiene una enorme potencialidad para ampliar los niveles de bienestar de la población y procurar simultáneamente equidad social y de género.
Estas circunstancias llevan a países que históricamente han tenido una intervención estatal importante en materia de protección social, como Costa Rica y Uruguay, a plantearse la necesidad de debatir un Sistema Nacional de Cuidado que involucre al Estado, el sector privado, la comunidad y las familias para repensar formas más justas y equitativas de provisión del cuidado.
Con una experiencia de Estado de Bienestar similar a estos países, en Argentina resulta notoria la vacancia de debate y los vacíos en la tematización social y la agenda pública sobre una provisión sistémica de cuidados. Este debate es indispensable para posicionar en la agenda el tema de las tensiones y dilemas que enfrentan las mujeres en su desempeño laboral, con el objetivo de transformar la concepción, la fundamentación y el diseño de políticas públicas con impacto en la vida laboral y personal de las mujeres y sus oportunidades de desarrollo. Se trata de plantear como prioridad la intervención gubernamental con la finalidad de convertir la conciliación con corresponsabilidad social en objeto de la política pública.
34
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
Considerando la actual distribución desproporcionada de la carga del cuidado entre los vértices del “diamante de cuidado” en Argentina. ¿Cuáles serían los factores más rígidos o más flexibles que permitirían cambios en el actual régimen de familiarización del cuidado en nuestro país?
Habida cuenta de que los emprendimientos de la economía social son cooperativos, no asalariados, autogestionados, y en ese sentido, permiten mayor grado de flexibilidad que el trabajo asalariado. Y también de que las mujeres son mayoría en ellos, ¿en qué medida la economía social funcionaría como una vía para compatibilizar el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres? Es decir, ¿hasta qué punto constituye un mecanismo de conciliación entre familia y mercado? Y también, ¿en qué medida esto es positivo o negativo para el empoderamiento de las mujeres?
Nuestra vecina República del Uruguay está en vías de implementar un Sistema Integral de Cuidados (Ver: http://www.sistemadecuidados.gub.uy/). Discutir en qué medida un sistema similar sería adecuado para Argentina, cuáles serían sus potencialidades y limitaciones.
35
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Batthyány, Karina. “Trabajo no remunerado y división sexual del trabajo. Cambios y permanencias en las familias”, en EL URUGUAY DESDE LA SOCIOLOGÍA VIII. 8ª Reunión Anual de Investigadores del Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2010.
Dirección General de Estadística y Censos – Gobierno de Buenos Aires (DGEC) “Encuesta Anual de Hogares 2005. Uso del Tiempo”. Buenos Aires, 2007.
Esquivel, Valeria: “La economía del cuidado en América Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda”, en Atando cabos, deshaciendo nudos, PNUD, octubre 2011.
Esquivel, Valeria, Faur, Eleonor y Jelin, Elizabeth. Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el estado y el mercado. IDES, UNFPA, UNICEF. 2012.
Faur, Eleonor. “Widening the Gap? Competing Welfare Logics and the Social Organization of Childcare in Argentina”, United Kingdom: Development & Change, Special Issue. En prensa. 2011.
Lupica, Carina. Trabajo decente y corresponsabilidad de los cuidados en Argentina. Organización Internacional del Trabajo, 2010.
Martínez Franzoni, Juliana. “Conciliación con corresponsabilidad social en América Latina: por dónde avanzar?”, en Atando cabos, deshaciendo nudos, PNUD, 2010.
OIT, Global Employment Trends for Women, International Labour Office – Geneva, ILO, 2009a.
OIT. HOJA INFORMATIVA SOBRE TRABAJO Y FAMILIA – Argentina, noviembre 2009b.
Rico, María Nieves: “Sistemas de cuidado inclusivos. Desafío para las políticas públicas”, ponencia presentada en las Jornadas “Promoviendo la cohesión económica y social en la integración regional” - Foro: Las políticas sociales y la Economía del Cuidado. Un reto para la Inclusión Regional. Comunidad Andina, Guayaquil, mayo de 2011.
36
Rodríguez Enríquez, Corina. “La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay”. Santiago de Chile, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo 90, 2007.
Sanchís, Norma. “Las actividades de cuidado en Argentina. Cambios en las responsabilidades del estado, el sector privado, los hogares y por género, a partir de las reformas de los 90”, IGTN-IDRC. En: www.generoycomercio.org/investigación, 2007.
Sanchís, Norma y Rodríguez, Corina: El aporte de las migrantes paraguayas en la organización de los cuidados en Argentina. ONU Mujeres, 2011.
Sanchís, Norma y Rodríguez, Corina: Cadenas de cuidado y trabajo en el servicio doméstico (mimeo). ONU Mujeres, 2012.
37
III. Las políticas públicas desde la perspectiva de género. Estrategias y herramientas para integrar el enfoque de género en el diseño de programas y proyectos de Economía Social
Daniela Comaleras Silvana Fernández 1. El enfoque de género en las políticas públicas. El enfoque de género es una propuesta política que contribuye a ampliar la
democracia en tanto se propone la inclusión de las mujeres en paridad con los varones en todos los ámbitos de la vida. Permite entender el proceso histórico de construcción de identidades y relaciones de género en contextos sociales específicos y formular propuestas de transformación social que contribuyan a la construcción de sociedades más equitativas. A diferencia de otras perspectivas, que también se preocupan por la desigualdad social, el enfoque de género parte del reconocimiento de la diferencia entre varones y mujeres. Permite develar que todos y todas estamos inmersos en un orden de género, en un sistema de creencias que asigna roles, atributos y comportamientos diferenciados a varones y mujeres sobre la base de la diferencia sexual. La categoría de género designa una relación social que, en la mayoría de las sociedades, conlleva una jerarquización, una distribución desigual del poder que pondera lo masculino por sobre lo femenino y que está en la base de las desigualdades que todavía afectan a las mujeres. Además, las relaciones de género se dan en contextos culturales, sociales y económicos determinados; esto significa que las personas, además de estar inscriptas en estas relaciones, están atravesadas por otras diferencias, como la condición social, la edad o la pertenencia étnica, entre otras, que en determinados contextos generan inequidades que profundizan las desigualdades de género.
Por su condición de género, entonces, mujeres y varones son diferentes y
enfrentan situaciones diferentes; no sólo desarrollan distintas capacidades y conocimientos, sino que tienen necesidades e intereses específicos y enfrentan restricciones diferentes para acceder a los recursos. A pesar de los avances logrados en relación con la igualdad de género, las mujeres siguen encontrando más restricciones que los varones para acceder a los recursos24 económicos,
24 Se denomina recursos a todo aquello que permite satisfacer las necesidades que se expresan a lo largo de la vida de las personas y que pueden ser de diferente tipo: empleo, educación, capacitación, vivienda, servicios de salud, créditos, tierras, información, servicios de cuidado de niños, alimentación, dinero, poder, entre otros. El acceso a un recurso es la posibilidad de usarlo para satisfacer necesidades individuales o colectivas y es esencial para posibilitar el desarrollo integral como personas; mientras que el control del recurso está relacionado con la distribución del poder en la sociedad, es la posibilidad de definir y decidir qué hacer con el recurso.
38
políticos, sociales, laborales y recreativos, lo que da por resultado la existencia de “brechas de género”25.
En Argentina, por ejemplo, las mujeres se han ido incorporando de
manera significativa y creciente a los trabajos remunerados. Sin embargo, siguen existiendo fuertes estereotipos de género que impiden que la participación femenina en este ámbito se desarrolle en condiciones de igualdad con los varones. La mayoría de las mujeres todavía enfrentan desigualdades en el plano de los ingresos, en las oportunidades de acceso a empleos de calidad y en el desarrollo de itinerarios laborales satisfactorios. Ellas están sobre-representadas en la economía informal, en los trabajos por cuenta propia o en trabajos precarizados con menor remuneración sin los beneficios de la seguridad social ni representación sindical. La existencia de condiciones desiguales también se verifica en el campo de la Economía Social. Si bien son más las mujeres involucradas en emprendimientos, las características de subsistencia de la mayoría de ellos en contraposición a los generados por los varones (los más capitalizados) hacen que ellas no logren superar una situación de vulnerabilidad económica26. Sin lugar a dudas, estas desigualdades de género son aún mayores cuando se suman a la inequidad social, como sucede en el caso de las mujeres que pertenecen a hogares pobres o son descendientes de los pueblos originarios.
El enfoque de género nos advierte entonces, sobre la necesidad de
considerar que varones y mujeres no cuentan con una misma situación de partida para el ejercicio de los derechos ciudadanos y el acceso a recursos. Por ello se requieren medidas específicas orientadas a resolver las restricciones particulares de cada género, a fin de remediar las desventajas iniciales y equiparar puntos de partida desiguales. Esto significa que el objetivo de la igualdad de género sólo podrá alcanzarse si se trabaja al mismo tiempo con un enfoque de equidad de género que plantea la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas para lograr la igualdad de oportunidades entre personas no necesariamente iguales. La equidad de género supone no sólo la búsqueda de la igualdad en la distribución de los recursos, sino la asignación de éstos de acuerdo a las necesidades particulares de cada sexo y las capacidades económicas de las personas. En esta línea “el feminismo latinoamericano ha señalado que si bien la estrategia de la igualdad permitió avanzar en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, no pudo ver que la ampliación de la ciudadanía de las mujeres no implicaba necesariamente la ampliación de la democracia. La feminista peruana Virginia Vargas advierte sobre los peligros de considerar la igualdad desligada del contexto en que se construye. Al tiempo que los avances en materia legislativa permitían alcanzar en la mayoría de los países una igualdad formal, se profundizaba la pobreza y la exclusión. El mayor riesgo
25 Las brechas de género expresan las diferencias en la situación de las mujeres con respecto a la de los varones en un tema específico. Hacen referencia a la existencia de diferencias entre varones y mujeres en el acceso a los recursos. Por ejemplo: brechas en el acceso a empleos de calidad, a la educación, al crédito, a los beneficios de la seguridad social, a la tenencia de la tierra, entre otros. Cuanto menor es la brecha entre la situación de las mujeres con respecto a la de los varones, más cerca estamos de la igualdad de género. 26 “La mayoría de los emprendimientos implementados por las mujeres son de un nivel de subsistencia o reproducción simple, lo que significa que los excedentes generados en el proceso productivo que logran retener, les garantiza escasamente reproducir el proceso de producción en la misma escala que venía realizándose.” (Angulo et al.).
39
fue aislar la construcción de las ciudadanías de las mujeres de los procesos que las conectan a las otras subordinaciones y exclusiones que ellas mismas viven, más allá del género, pero agravadas por éste” (Fernández y Fernández).Trabajar con este enfoque supone un abordaje integral de las problemáticas sectoriales. Por ejemplo, si se trata de fortalecer emprendimientos desarrollados por mujeres, será necesario atender las múltiples dimensiones de los problemas de género con impacto en las posibilidades de crecimiento de esas iniciativas: el cuidado de niños y/o adultos dependientes, el trabajo doméstico, el acceso a la capacitación, la salud sexual y reproductiva, situaciones de violencia de género, las relaciones de género intrafamiliares, entre otras.
1.1 ¿Qué implicancia tiene esta perspectiva cuando se trata de las
políticas públicas?
El Estado actúa por medio de políticas públicas que pueden ser entendidas como programas de acción de gobierno en un determinado sector. En términos muy concretos podemos definir a las políticas públicas como cursos de acción mediante los cuales los decisores públicos «atienden» los asuntos definidos como de interés general.
La atención por parte de los Estados de las desigualdades de género como
un problema público es relativamente reciente, y si se revisa la historia del Estado moderno vemos que éste siempre se ha caracterizado por tener un papel relevante en la producción y mantenimiento de una situación discriminatoria para las mujeres. Por eso, incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas es de por sí un proceso innovador que tensiona el quehacer del Estado y cuestiona creencias, mentalidades y valores de los decisores de las políticas, de los diferentes actores sociales, incluso de la población destinataria. Implica procesos de cambio cultural, de desnaturalización de los lugares y mandatos asignados a cada género, lo que supone comprender que el género es una construcción histórico-cultural que puede ser transformada por el conjunto de la sociedad.
Ahora bien, el proceso de elaboración de una política pública comienza
cuando ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política, entrando por tanto en la agenda pública. A nivel internacional, fue la capacidad de movilización y presión del movimiento feminista en los años 60 y 70 un factor determinante para que la discriminación de las mujeres entrara en las agendas políticas. La instalación de la desigualdad de género como un problema público sobre el cual había que intervenir, trajo como consecuencia la progresiva creación en todos los niveles de gobierno, de organismos e instituciones encargados de impulsar políticas de género. En el caso de Argentina, con el retorno democrático, las organizaciones de mujeres y feministas a través de la movilización social y política lograron generar un proceso de instalación de los temas de género en la agenda pública y de gobierno; por ejemplo, el tema de la participación política de las mujeres en paridad con los varones, la patria potestad compartida, la violencia de género, entre otros.
40
Además, el tipo de respuestas que se dan y el tipo de acciones públicas que se llevan a cabo al amparo de una política pública dependen, en gran medida, de cómo se defina el problema público que se pretende resolver (Fraser). Este punto es central cuando se trata de temas de género. La interpretación y definición que se realice de los problemas de género determina el programa de acción de la política pública. Por ejemplo, el problema del cuidado infantil ha recibido múltiples interpretaciones, muchas de las cuales todavía conviven de manera conflictiva. Ha sido interpretado como una necesidad de los/as niños/as de ser cuidados en el hogar y por la madre, o como una necesidad de las mujeres para su ingreso al mercado de trabajo, o bien como un tema de la corresponsabilidad entre varones y mujeres en el ámbito familiar. De la interpretación que se dé al problema dependerán las estrategias de política y la modalidad con que se implementarán los recursos para su satisfacción. Retomando el ejemplo anterior, una política centrada en la creación de jardines maternales sólo en los lugares de trabajo de las mujeres, encierra una definición del problema de la división sexual del trabajo muy diferente a otra política que impulsa actividades de corresponsabilidad entre varones y mujeres en la esfera doméstica.
1.2 Políticas y Género: ¿Reproducción o transformación?
El análisis de género de las intervenciones estatales nos revela que éstas
encierran determinadas concepciones de género y muchas veces lejos de remover inequidades, contribuyen a su reproducción. Por ejemplo, las políticas destinadas a la disminución de la pobreza, bajo una aparente neutralidad, asumen un modelo de familia integrada por un varón proveedor y una mujer desempeñando las tareas de cuidado y reproducción de la fuerza de trabajo.
En este sentido resulta ilustrativo el caso del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD) y el Programa Familias para la Inclusión Social. En el año 2004 se llevó a cabo una reforma de las políticas sociales a partir de la recuperación de la actividad económica y el nivel de empleo. “De acuerdo a los objetivos de la reformulación se implementó una política asistencial de empleo o para desocupados/as, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo (MT), y una política asistencial para la población ‘pobre’, ‘vulnerable’ y ‘no empleable’, bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Esta modificación se planteó la transferencia de los/as beneficiarios/as del PJJHD a otros planes de acuerdo a la ‘capacidad de empleabilidad’: quienes se consideraba tenían posibilidad de ser empleados fueron trasladados/as al Seguro de Capacitación y Empleo, y quienes tenían ‘déficit de empleabilidad’, más precisamente las mujeres con hijos/as a cargo, fueron traspasadas al Programa Familias por la Inclusión Social, bajo la órbita del MDS” (Anzorena, 2010). Este Programa consistió en la transferencia de un ingreso monetario no remunerativo, que aunque está dirigido al hogar, es la ‘madre’ o ‘encargada del cuidado de los/as niños/as’ la depositaria y titular del mismo. Esta tiene como principal contraprestación la certificación de la permanencia en el sistema escolar de hijos e hijas y de sus controles de salud27.
27 Anzorena, 2010.
41
Estas políticas refuerzan la división sexual del trabajo al afirmar para las
mujeres el hogar, bajo el supuesto de que son quienes mejor garantizan la aplicación de los subsidios al bienestar familiar y a la reproducción de la fuerza de trabajo; y para los varones, la inserción en el empleo. En relación con esto y siguiendo el planteo que realiza Anzorena, es clave preguntarse ¿por qué las políticas sociales paliativas de la pobreza, se dirigen prioritariamente a las mujeres consideradas en condiciones de mayor riesgo social? El exceso de desempleo femenino no es considerado un problema específico, es invisible y remite a un fenómeno profundo que es la tolerancia social al desempleo femenino. En el imaginario social se piensa que la peor dolencia de los varones es no tener empleo, para las mujeres es no tener recursos para cuidar a los hijos/as 28. Desde un enfoque centrado en la familia, en estas políticas las mujeres son visualizadas exclusivamente en su rol de madres o de cuidadoras y se las convoca como proveedoras más eficientes de los servicios, pero al mismo tiempo se las excluye de otras intervenciones públicas destinadas, por ejemplo, a la promoción del empleo29. El resultado es una mayor dependencia de las ayudas estatales por parte de las mujeres pobres, menor autonomía y falta de ingresos propios.
Otra cuestión sobre la que el análisis de género de las políticas nos advierte, es la interpretación que en ellas se hace de los problemas de género como problemas de mujeres. Así, por ejemplo, la legislación laboral vigente otorga a las mujeres la mayor cobertura de la seguridad social para el cuidado y la reproducción de los hijos. La corta duración de la licencia por paternidad refuerza la idea de que son las mujeres las principales responsables de la carga familiar. Nuevamente, un problema de género se interpreta como un problema de mujeres. Esto tiene, además, otra consecuencia y es la mayor restricción de las mujeres para acceder al empleo bajo el argumento de los empleadores del “mayor costo laboral”30 que ellas generan.
Nos muestra también que la problemática de género no tiene un carácter sectorial sino que atraviesa todos los ámbitos públicos y privados de la sociedad. Por lo tanto, los temas de género también permean todos los temas de política pública. No se restringen a cuestiones tales como la educación, la familia, la salud y la violencia familiar sino que también deben ser tenidos en cuenta cuando se abordan las cuestiones fiscales, de inversión, de producción, de comercio y de economía. Por ejemplo, los asuntos macroeconómicos, productivos e industriales están directamente vinculados con el género porque inciden en la distribución de la riqueza y en las condiciones en que opera el mercado laboral y parten del supuesto de que el trabajo reproductivo es una cuestión privada que se resuelve en las familias.
28 Anzorena, 2008. 29 Cortés, 2011. 30 Para rebatir este argumento cabe aclarar que: es el sistema de seguridad social, al que los empleadores contribuyen sobre el total de la nómina de sus trabajadores (no importa su sexo), el que financia las licencias de maternidad/paternidad y cuidado. Equidad de género. Material de apoyo para el trabajo desde las oficinas de Empleo Municipales. MTEySS de la Nación. Buenos Aires. 2012. Página 27.
42
En síntesis, la aplicación del enfoque de género al análisis de las políticas
pone de manifiesto que éstas no son neutras, sino que siempre subyace alguna concepción acerca del papel social atribuido a varones y mujeres. De ahí que durante el diseño, implementación y evaluación de una iniciativa pública sea necesario analizar sus posibles consecuencias sobre las condiciones de vida de mujeres y varones, es decir, indagar en qué medida la iniciativa apunta a transformar o a reproducir las bases de la desigualdad. La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas permite (Agüero y Palomino):
Hacer visibles las desigualdades de género, muchas veces
naturalizadas, y comprender la dinámica social y político cultural que producen las restricciones y/o limitaciones que tienen las mujeres, y también los varones, para acceder a oportunidades en una determinada sociedad.
Enriquecer las políticas y acciones institucionales ya que el reconocimiento de la existencia de necesidades e intereses diferenciales por género, conduce a ampliar el abanico de respuestas a integrar en las políticas.
Mejorar la previsión de los resultados y, por lo tanto, que las políticas sean efectivas y eficientes.
Mejorar la gestión y distribución de recursos en las políticas públicas o privadas reorientando el presupuesto para reducir brechas entre varones y mujeres y generar condiciones de igualdad de oportunidades.
2. La estrategia de transversalización del enfoque de género. Incorporar la perspectiva de género como eje transversal de las políticas
implica un “proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres de cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas, en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para que las necesidades e intereses de hombres y mujeres sean considerados de manera integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos, en todas las esferas –política, económica y social- del desarrollo, de manera que ambos se beneficien equitativamente” (PNUD). Este proceso se conoce como mainstreaming o transversalización de género y se comenzó a utilizar a partir de la IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing (1995).
La formulación de este enfoque constituyó un avance ya que por primera vez se plantea no limitar los esfuerzos de promoción de la igualdad a la ejecución de medidas específicas en favor de las mujeres, sino de movilizar explícitamente -con vistas a la igualdad- todas las acciones y políticas generales, teniendo en cuenta en el diseño de las mismas, sus posibles efectos sobre las situaciones respectivas de los varones y de las mujeres.
43
En este sentido, el enfoque de la transversalización representa un pasaje desde las políticas centradas en las mujeres a las políticas centradas en las relaciones de género. El propósito último de la transversalización es garantizar la igualdad de resultados en todas las etapas de una intervención pública. Señala que para contribuir verdaderamente a un cambio en la situación de desigualdad genérica, es necesario:
Integrar la perspectiva de género en todos los momentos del desarrollo de
una política (análisis, planificación, ejecución y evaluación), en todas las áreas de política relevantes y en todos los niveles sectoriales.
Integrar la perspectiva de género en la organización y funcionamiento institucional.
Por todo esto, la estrategia de transversalización demanda una amplia
coordinación entre distintas políticas sectoriales, ya que considera que la problemática de la desigualdad de género, como dijimos, no se restringe a un determinado sector sino que impacta inexorablemente en todos los ámbitos de la política que tienen como destinatarios finales a varones y mujeres.
3. Instrumentos de política para la transversalización del enfoque de
género Existe una diversidad de instrumentos para operacionalizar la perspectiva
de género en las políticas públicas. A continuación nos referiremos a los más relevantes.
3.1 El Análisis de Género
El análisis de género es una herramienta que ha logrado un uso muy
extendido tanto en intervenciones generadas desde el sector público, como en las desarrolladas desde organizaciones no gubernamentales. Puede aplicarse a las distintas fases de la planificación de planes, programas y/o proyectos.
En términos generales puede decirse que un proceso de planificación integra las siguientes fases:
- La identificación y diagnóstico de la población y el contexto referido a la situación que se quiere cambiar. La aplicación del análisis de género en esta fase implica analizar de manera comparativa la situación de varones y mujeres a fin de poder identificar la existencia de desigualdades y de construcciones estereotipadas de los géneros. Para ello se requiere contar con datos desagregados por sexo sobre un conjunto de áreas relevantes tales como: datos socio demográficos, participación laboral, actividades productivas, pobreza y exclusión social, participación, violencia de género, problemáticas de salud, entre otros. Puede ser necesario también, relevar información cualitativa que dé cuenta, por ejemplo, de la distribución de roles en el interior de la familia, las estrategias para resolver el problema del cuidado implementadas por las mujeres, los conflictos de género, las
44
estrategias de subsistencia. Asimismo se requiere recoger información sobre políticas, legislación y recursos para la igualdad de género existentes en el territorio, por ejemplo, áreas gubernamentales con responsabilidades en la temática, servicios de atención a casos de violencia de género, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de cuidado de niños/as, servicios de orientación laboral, organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática.
- La formulación de los objetivos generales y específicos de la iniciativa, donde se determinan los resultados esperados y las actividades, así como los recursos necesarios, los costos, mecanismos de seguimiento y evaluación y los arreglos institucionales para la ejecución. El análisis de género en esta etapa implica evaluar cómo van a contribuir los objetivos a disminuir las desigualdades de género, cómo se van a atender las necesidades de cada género, cómo los resultados esperados contribuyen a la igualdad de género, con qué indicadores se medirá el impacto de género en la evaluación, qué partidas presupuestarias se asignan a la atención de las cuestiones de género detectadas en el diagnóstico.
- La ejecución y seguimiento implica la puesta en marcha de la iniciativa y monitorear su desarrollo. En esta fase el análisis de género consiste en analizar, por ejemplo, si las estrategias para la igualdad de género se están implementando, si se está garantizando la participación de las mujeres en paridad con los varones, si han surgido conflictos relacionados con el tema de género, si el equipo de implementación tiene formación en género, entre otros aspectos.
- La evaluación es la fase en que se analiza si la iniciativa ha generado cambios en las relaciones de género y si sus resultados han contribuido a una igualdad de género. Se trata de evaluar cuáles eran las condiciones de mujeres y varones al inicio del proyecto en relación a la temática abordada y cuáles son al finalizar la intervención. Para ello deberán aplicarse los indicadores definidos en la fase de formulación.
A continuación presentamos dos herramientas. La primera de ellas (Herramienta 1) reúne un conjunto de preguntas para integrar el enfoque de género en la fase de identificación y diagnóstico de una problemática referida al trabajo y a las actividades productivas para la generación de ingresos.
La segunda herramienta (Herramienta 2), plantea una serie de preguntas a
modo de “lista de verificación” para evaluar una política del sector de la Economía Social desde la perspectiva de género. El listado no pretende ser exhaustivo, sino brindar algunas orientaciones.
45
Herramienta 1: Guía para integrar el enfoque de género en la fase de diagnóstico de una problemática laboral Análisis de género de la población
Relevar datos desagregados por sexo sobre el perfil socio-demográfico de la población (edad, nivel educativo, estructura familiar), participación laboral, calidad del empleo, ingresos, tipo de actividad, experiencia laboral formal e informal, expectativas. ¿Qué tipo de trabajo (remunerado o no) realizan los varones y las mujeres?
¿Cómo impacta en sus oportunidades y restricciones el tipo de trabajo productivo y reproductivo que realizan?
¿A qué recursos tienen acceso los varones y a cuáles las mujeres? Por ejemplo, a recursos productivos como el capital, la tierra, el agua, las herramientas para trabajar.
¿Qué tipo de trabajo o de actividad productiva buscan las mujeres y cuáles los varones? ¿Por qué? ¿Qué impacto tienen sus elecciones en la generación de ingresos?
¿Hay alguna diferencia entre varones y mujeres en el nivel educativo alcanzado? ¿Qué impacto diferenciado ha tenido en el acceso al empleo o en la generación de un emprendimiento?
¿Cómo son las trayectorias laborales de varones y mujeres? ¿Qué tipos de trabajos – formales y/o informales – han tenido o tienen?
¿Qué incidencia tiene la presencia de hijos/as en las decisiones con respecto a la generación de ingresos de las mujeres y de los varones? ¿Cómo impacta en la jornada laboral?
¿Cómo se perciben varones y mujeres en relación con el trabajo y la formación? ¿Cuáles son sus debilidades y también sus fortalezas para desarrollar una actividad productiva o insertarse en el mercado laboral?
¿Cuáles son sus expectativas en relación con el trabajo y/o las actividades productivas para la generación de ingresos? ¿Qué lugar le asignan al trabajo en sus vidas? ¿Registran diferencias entre varones y mujeres? ¿Cuáles?
Análisis de género del contexto ¿Existen sectores de actividad en los que se visualicen oportunidades de
trabajo autogestionario? ¿Tienen acceso por igual varones y mujeres? ¿Existen marcos legales de nivel nacional, provincial y/o municipal que
regulen la economía social? ¿Se contempla las necesidades específicas de las mujeres?
¿Existen políticas que garanticen el acceso, tanto de varones como de mujeres, a créditos para la actividad productiva?
¿Existen políticas que promuevan en las mujeres la implementación de emprendimientos en actividades rentables?
¿Existen circuitos de comercialización de productos bajo las reglas del comercio justo?
46
¿Existen mecanismos que faciliten la participación de las mujeres en dichos circuitos?
¿Cuenta la localidad con recursos de cuidado de niños/as y/o adultos/as mayores suficientes y accesibles?
¿Qué oportunidades para la generación de ingresos podrían implementarse considerando necesidades de la comunidad aún no contempladas? Por ejemplo, la prestación de determinados servicios.
¿Existen en la localidad ofertas de formación adecuadas a las demandas de contexto y de la población? ¿Cuáles? Requisitos de ingreso, horarios, carga horaria, receptividad a las necesidades de esta población, servicios de tutoría, seguimiento, servicios de orientación. ¿Se garantiza la igualdad de acceso para varones y mujeres?
¿Se han implementado o están implementando en la localidad políticas/iniciativas públicas a favor de la igualdad de género (por ejemplo: medidas de acción positiva)? ¿Existen en la comunidad servicios (del Estado o de ONGs) para la atención de necesidades específicas de las mujeres (por ejemplo: atención de la violencia doméstica, salud sexual y reproductiva)?
¿Existen posibles barreras legales, culturales, religiosas, institucionales u otras que puedan afectar la participación de las mujeres en el proyecto?
¿Existen en la comunidad organizaciones de mujeres o mixtas dedicadas a trabajar cuestiones de género?
¿Existen instituciones que tienen la capacidad de planear, desarrollar, hacer el seguimiento de proyectos desde una perspectiva de género?
47
Herramienta 2: Guía de preguntas para evaluar una política del sector de la Economía Social desde la perspectiva de género.
Preguntas básicas El enfoque de trabajo de las políticas del sector de la Economía Social
¿Reconoce la división sexual del trabajo como un obstáculo para el desarrollo laboral y productivo de las mujeres? ¿Qué concepción del trabajo remunerado de las mujeres en relación al de los varones subyace o existe? (por ej.: como ayuda al ingreso total del hogar, como ingreso principal) ¿Qué valor otorga a la autonomía económica de las mujeres? ¿Contempla el impacto de las tareas de cuidado y domésticas en las posibilidades de las mujeres de realizar actividades de generación de ingresos? ¿Plantea estrategias de conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado de las mujeres? ¿Contempla la existencia de necesidades específicas de las mujeres para desarrollar actividades de generación de ingresos? (por ej.: capacitación, terminalidad educativa, competencias comunicativas, redes de contactos,)
Formulación La formulación ¿se fundamenta en el análisis de género de la población destinataria? ¿Se establecen mecanismos para contar con información desagregada por sexo? ¿Se identifican desigualdades de género en el acceso a recursos y sus consecuencias en las posibilidades de generar ingresos? ¿Se plantean acciones positivas para reducir desigualdades en el acceso a oportunidades de trabajo? ¿La política garantiza entre sus objetivos o lineamientos la atención de condicionantes de género que afectan a las mujeres? Por ej.: cuidado de niños/as, atención de situaciones de violencia, atención de salud. ¿Se plantea objetivos referidos a la transformación de las relaciones de género? (Por ej.: mayor autonomía de las mujeres en el manejo del dinero y del tiempo, cambios en la distribución de roles intrafamiliares, participación de mujeres y varones en actividades no tradicionales). ¿De qué manera prevé la transformación del modelo subyacente de varón proveedor y mujer cuidadora? ¿Considera alternativas de acción frente a posibles conflictos en las relaciones de poder intra-hogar y los procesos de negociación en la toma de decisiones?
¿Se incorpora la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la formulación de la política? ¿Se articulan acciones con otras políticas sectoriales cuyos recursos y servicios pueden contribuir a resolver necesidades específicas de mujeres y varones? (por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva, atención de situaciones de violencia de género, servicios de orientación laboral, capacitación laboral) ¿Se cuenta con personas capacitadas para acompañar y monitorear la política desde una perspectiva de género? ¿Se prevén acciones de sensibilización para hacer visibles los temas de género vinculados a la política del sector?
Presupuesto ¿Se prevé un presupuesto suficiente y sostenido en el tiempo para que lo beneficios de la iniciativa lleguen equitativamente a varones y mujeres? ¿Se incluye en el presupuesto la asignación de partidas para la atención de necesidades específicas de las mujeres?
Evaluación
¿Se definen indicadores de género para medir los cambios en la situación de varones y mujeres a partir de la implementación de la política? ¿Se prevé la participación de mujeres y varones destinatarios de la política en el proceso de evaluación?
48
3.2 Las Acciones Afirmativas31 Las acciones afirmativas surgieron para corregir la situación de desventaja
de las mujeres con respecto a los varones en el punto de partida. Fueron propuestas a partir de constatar que la simple aplicación de normas igualitarias no era suficiente para lograr una igualdad real, justamente porque la posición de salida de las mujeres no es la misma que la de los varones. En este sentido, suele decirse que las acciones afirmativas son medidas conducentes a lograr que la igualdad de oportunidades se transforme en igualdad de resultados.
En términos generales, se trata de medidas dirigidas a un grupo
determinado con las que se pretende suprimir o prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes. Las medidas de acción positiva, diferencian para igualar, atendiendo a las desigualdades en el punto de partida. Pueden ser:
- medidas promocionales, tales como licencias especiales extensivas a los padres por nacimiento de sus hijos o enfermedad, como forma de promover que se compartan derechos y responsabilidades familiares, - medidas diversificadoras para la atención de necesidades específicas, tales como programas de crédito blandos para viviendas destinados a mujeres cabeza de familia o normativas que establecen la obligación del empleador de habilitar lugares que faciliten la lactancia, - medidas compensatorias, tales como la implementación de sistemas de becas para la formación de mujeres pobres.
Las acciones positivas son de carácter temporal y su implementación debe
ser flexible y dinámica. Se establecen en la medida en que persiste la discriminación que buscan reparar, se revisan y modifican en función de los cambios que se van logrando.
3.2.1. Las Cuotas
Las cuotas se conciben como una acción positiva en la medida en que se propone asegurar la igualdad de oportunidades a grupos o individuos históricamente discriminados y marginados, sea por etnia, religión, sexo, u otras discriminaciones. Buscan eliminar la discriminación de las mujeres en el acceso equitativo a determinados lugares de poder. Por ejemplo, el sistema de cuotas que busca corregir la discriminación hacia la mujer en la política, garantiza por ley una cierta proporción de cupos para mujeres, sea en las listas para cargos
31 Para conocer experiencias de acción positiva en el mundo del trabajo, recomendamos consultar el siguiente sitio: [email protected]
49
electivos, en los cargos designados por las autoridades, o los cargos internos de las propias formaciones políticas.
3.3 Los Planes de Igualdad de Oportunidades32
Se definen o establecen en un marco de carácter intersectorial que recoge
la necesidad de una acción coordinada entre diversas instancias del sector público. Delimita objetivos y medidas de actuación concretas que permiten su seguimiento y evaluación en plazos precisos. Se proponen incidir en ámbitos evaluados como los más estratégicos para la emancipación de las mujeres: la educación, la formación profesional, el trabajo, la participación política, entre otras áreas.
La formulación de un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres es un proceso fundamentalmente político, que requiere la creación de consensos entre diversos actores. Es recomendable, por tanto, atender a la integración de éstos en las diferentes fases del proceso. Esto es, mediante la conformación de equipos o comisiones de trabajo integradas por funcionarias/os de distintas áreas del poder ejecutivo local y la consulta a las organizaciones de la sociedad civil.
Para que un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres tenga éxito es necesario que se conjuguen diversos factores:
- La existencia de una voluntad política clara para asumir la implementación del plan a fin de contar con respaldo institucional y que las/los responsables de la gestión estatal se comprometan en sus respectivos ámbitos de actuación a trabajar a favor de la igualdad de oportunidades. - La existencia de un sistema de coordinación inter áreas en el Estado, a fin de evitar la duplicidad de acciones o la invasión de competencias. - La capacidad de establecer un buen nivel de coordinación y colaboración con las instituciones locales y extra locales, competentes en la materia. - La disponibilidad de una infraestructura propia desde la cual sea posible llevar adelante la gestión y realización del plan, con niveles de autonomía, personal y presupuesto adecuados. - La formulación del plan en términos operativos, que organice la intervención. - Medidas de seguimiento y de evaluación del plan, de carácter continuo y
participativo, que permitan observar el cumplimiento de los objetivos, los procedimientos y los proyectos.
32 Para conocer más sobre este tema, recomendamos el siguiente sitio: www.americalatinagenera.org/taller
50
3.4 Los Presupuestos de Género33
El presupuesto es uno de los instrumentos más potentes de política
económica y, como tal, puede ser una valiosa herramienta para reforzar la democracia y el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Un presupuesto sensible al género es aquel que incorpora las necesidades, derechos y obligaciones diferenciales de varones y de mujeres en el reparto de los recursos públicos y en el diseño de sus programas, planes y actividades específicas. Elaborar un presupuesto con enfoque de género no implica separar los recursos que se destinan a los varones y las mujeres, sino distribuirlos teniendo en cuenta el impacto que genera sobre ellos/as de manera diferenciada. Debe, asimismo, considerar acciones concretas que tengan como objetivo lograr una reducción de las brechas de género en todas las dimensiones de la vida social, económica y política. Analizar un presupuesto con un enfoque de género, supone entonces determinar si el presupuesto público integra los temas de género en sus políticas o si, debido a una supuesta neutralidad de género y un enfoque tradicional de los roles de las mujeres, no se consideran sus derechos y necesidades.
Consideraciones finales
A lo largo del texto nos propusimos reflexionar acerca de los “alertas” de género que debemos considerar cuando se trata de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas. En este sentido, la primera cuestión a tener en cuenta es que las políticas no son neutras con respecto al género; en nombre de una supuesta universalidad, las necesidades e intereses de las mujeres terminan diluyéndose en un genérico masculino. El resultado es, con frecuencia, su exclusión de las políticas que ofrecen los recursos más estratégicos en términos de género, como lo son el empleo o la producción.
Sin lugar a dudas, es imprescindible entender que las políticas se inscriben en una realidad social atravesada por relaciones de género que todavía generan desigualdades y condicionamientos para las mujeres. Explicitar y conocer los impactos de dichas relaciones contribuye a que las acciones de la política resulten más eficaces y eficientes, dando respuestas más ajustadas a las necesidades de las personas. Incorporar la lectura de género a la realidad sobre la que trabajan las políticas y a las políticas mismas, nos permite anticipar en qué medida, aún con buenas intenciones, se interviene para reforzar los roles y estereotipos de género o se lo hace en favor de la transformación de la desigualdad y el empoderamiento de las mujeres.
33 Andía et al, 2003.
51
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
Considerando que las mujeres están mayormente representadas en los emprendimientos de subsistencia, ¿qué acciones se podrían implementar desde las políticas públicas para fortalecer los emprendimientos de mujeres y propiciar el tránsito de aquéllos que tienen un carácter de subsistencia hacia actividades productivas de mayor capitalización?
¿Qué concepciones de género están implícitas en la Asignación Universal
por Hijo? ¿Qué aspectos pueden reforzar la dependencia y cuáles tienden a potenciar la autonomía de las mujeres? En el caso de que trabajes en relación directa con la población, ¿qué podrías decir acerca del impacto que la AUH ha tenido sobre las mujeres?
Considerando los conceptos trabajados sobre el enfoque de género en las
políticas públicas, ¿qué fortalezas y debilidades adviertes en las políticas públicas destinadas al sector de la Economía Social?
52
Referencias Bibliográficas
Agüero Virginia y Palomino Yanet. Manual de Género para el Desarrollo de Proyectos y Programas. Oficina Regional para los Países Andinos – InWEnt. Perú, 2010
Angulo N., Caracciolo M., Foti P., Sanchís N. Economía Social y Solidaria.
Políticas Públicas y Género. Asociación Lola Mora. Buenos Aires, 2011.
Andía Pérez, Bethsabé y Beltrán Barco, Arlette. Documento Metodológico sobre el análisis del presupuesto público con enfoque de género. Sistematización de las experiencias en la región andina (Versión Preliminar). UNICEF-Area Andina, 2003. Disponible en: www.unifemandina.org/
Anzorena, Claudia. ‘Mujeres’: destinatarias privilegiadas de los planes
sociales de inicios del siglo XXI – Reflexiones desde una perspectiva crítica de género. En Estudos Feministas, Florianópolis. 2010.
Anzorena, Claudia. Estado y división sexual del trabajo: las relaciones de
género en las nuevas condiciones del mercado laboral. En Utopía y Praxis Latinoamericana/Año 13. Nº 41. Universidad del Zulia. Venezuela. 2008.
Barrancos, Dora. Feminismos en América Latina. En Curso URB-AL
“Liderar en clave de género”. Módulo A: género y Participación Política. Barcelona. 2007.
Cortés, Rosalía. Notas sobre el Informe de Desarrollo Humano con
Perspectiva de Género, 2011.Disponible en: www.generoypobreza.org.ar
Equidad de género. Material de apoyo para el trabajo desde las oficinas de Empleo Municipales. MTEySS de la Nación. Buenos Aires. 2012.
Fernández, J. y Fernández, S. Módulo I: Género y Política. Manual de
Capacitación. Consejo Nacional de las Mujeres. Buenos Aires. 2011.
Fernández, Josefina y Silvana Fernández. La perspectiva de género. Poder, relaciones de género, identidades de género y políticas públicas. Programa PROIGUALDAD- Unión Europea y Gobierno Nacional de Panamá, 2001.
Fraser, Nancy. La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica
socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío. Debate Feminista, año 2, vol.3, 1991, México.
Kabeer, Naila. Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el
pensamiento del desarrollo. Buenos Aires, Paidós Mexicana, Género y Sociedad.1998.
Lamas Marta comp. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México, Miguel Angel Porrúa.1996.
53
Massolo, Alejandra. Guía para la formulación y ejecución de políticas
municipales dirigidas a mujeres. Programa de Gestión Urbana Coordinación para América Latina y El Caribe UN-HABITAT (Cuaderno de Trabajo N| 72), Quito, 2003. Disponible en: www.pgualc.org
PNUD. Superar la desigualdad, reducir el riesgo. Gestión de Riesgos de Desastres con Equidad de Género. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. México. 2007.
Stiegler, B. ¿Qué es gender mainstreaming?. En: Meetzen, Angela Meetzen
y Enrique Gomariz (comp) Democracia de género. Una propuesta inclusiva, Fundación Heinrich Böll. Berlín, 2003. Disponible en: www.boll.de/downloads/gd/democracia-de-genero-propuesta.pdf
Vargas V. La Democracia de Género y el Sistema Político Democrático. En:
Meetzen, Angela Meetzen y Enrique Gomariz (comp) Democracia de género. Una propuesta inclusiva, Fundación Heinrich Böll. Berlín, 2003. Disponible en: www.boll.de/downloads/gd/democracia-de-genero-propuesta.pdf