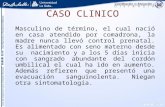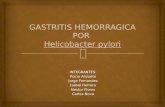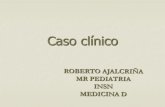Articulo fiebre hemorragica argentina de 1958
-
Upload
guest625b9f -
Category
Documents
-
view
733 -
download
9
Transcript of Articulo fiebre hemorragica argentina de 1958

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
1
“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de
Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958
Autor: Graciela Agnese** Carácter del trabajo: artículo **Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Departamento de Humanidades Médicas. Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina. Paraguay 2155 piso 15, Buenos Aires, Argentina, Tel (54-11) 59509622. [email protected]
RESUMEN
En 1958, en el Noroeste Bonaerense (Argentina), se produce un grave brote epidémico
de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), en ese entonces una enfermedad desconocida. Fue
en este año cuando la virosis se constituyó en un problema para la población del área
afectada, encontrando espacios en los periódicos.
En el presente trabajo se realiza un análisis del discurso de la prensa escrita,
específicamente los diarios La Razón –periódico que informó por primera vez al país y al mundo
sobre esta virosis-, La Nación y La Verdad – diario de Junín, ciudad afectada por la virosis.
Los tres periódicos reseñaron en forma diversa esta problemática. La Razón, con
extensos y numerosos artículos; La Nación sin asignarle ningún importancia; y La Verdad sin
reflejar la realidad en que estaba inmerso y publicando información errónea. Sin embargo, los
diarios coincidieron en los elevados conceptos que manifestaban sobre médicos e
investigadores, y en la ausencia de críticas hacia el gobierno frondizista, que había iniciado su
gestión en el mes de mayo de 1958. No obstante existe una relación directa entre la aparición
de la problemática en la prensa escrita con el impulso a las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias nacionales y provinciales. Al mismo tiempo no se verifica ningún vínculo
entre los artículos periodísticos y el imaginario que, sobre la enfermedad, había comenzado a
elaborar la población de la región epidémica.
Palabras clave: Fiebre Hemorrágica, Epidemia, Periódicos, Políticas públicas, Imaginario
SUMMARY
In 1958, in Northwest of Buenos Aires province, Argentina, there was an important
epidemic of Argentinian Haemorrhagic Fever, at that time an unknown illness. It was in that year
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
2
when this viral disease turned out to be an important problem to the population of the region,
becoming relevant to the journalists.
This paper presents a review of the press message, specifically La Nacion, La Verdad,
newspaper of Junin -city affected by the illness-, and La Razón, the newspaper which reported
about this virus infection to the country and the entire world for the first time.
The three newspapers treated the issue about this disease in different ways: La Razón,
with several long articles; La Nación without giving it any importance; and La Verdad with wrong
information about the disease. However those three publications agreed about the excellent
concept on doctors and researchers, and not criticizing Frondizi’s government, which had begun
in May 1958. It is a fact that the articles on the main problem (viral disease) were related to the
sanitary authority’s action. At the same time, there was no connection between those articles
and the collective conception that the population held about the disease.
Keywords: Haemorrhagic Fever, epidemic, newspapers, Public politics, collective conception.
EL ESCENARIO DE LA EPIDEMIA
La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral aguda que afecta
predominantemente a la población rural de una extensa zona de la pampa húmeda. Los
primeros registros datan de 1943, cuando pobladores de los alrededores de Nueve de Julio,
pequeña localidad en el Noroeste bonaerense, experimentaron síntomas de una gripe con fiebre
muy alta que evolucionó con un 60% de mortalidad, según los registros efectuados en el Hospital
Julio de Vedia de la mencionada población1. Los lugareños denominaron a esta extraña dolencia
simplemente como “la fiebre”. La nueva virosis fue descripta científicamente por el Dr. Rodolfo
Arribálzaga, de Bragado, en 1955 y, reconocida como un problema sanitario de importancia por
parte de las autoridades nacionales y provinciales en 1958, debido a una grave epidemia que
se inició en la pequeña localidad de O’Higgins, en el partido de Chacabuco (provincia de
Buenos Aires). A partir de estos episodios el área endemoepidémica se ha extendido
progresivamente y en la actualidad abarca el noroeste bonaerense, el sur de Córdoba y Santa
Fe y el noreste de La Pampa.
La zona epidémica inicial fue la del Noroeste bonaerense, comprendiendo a los
partidos de Junín, General Viamonte, Chacabuco, Alberti, Bragado, Nueve de Julio y Rojas,
1Dr. Martínez Pintos, Ismael, Mal de los Rastrojos - Fiebre Hemorrágica Epidémica del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Comisión de Investigación Científica - Provincia de Buenos Aires, 1960, pag. 19. Metler, Norma, Fiebre Hemorrágica Argentina: conocimientos actuales, publicación científica Nº 183, Washington, Organización Panamericana de la Salud - Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 1970, pag. 1.
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
3
sobre una superficie de 16.274 Km² y una población de 268.049 habitantes2. La región forma
parte de la Pampa Húmeda, zona agrícola por excelencia, donde predominaban los cultivos de
maíz, además de trigo y girasol, que la convertían en la zona más rica de la Argentina, cuya
economía gira en torno a la exportación de estos productos primarios.
En los años ’50 el paisaje del noroeste bonaerense se caracterizaba por las grandes
extensiones de campo donde se podían observar las típicas viviendas rurales construidas con
adobe, pisos y patios de ladrillo o de tierra, tejados de madera o zinc donde se utilizaba
como material aislante el barro con paja, siendo muy poco frecuentes las construcciones de
concreto. A unos metros de la casa, se encontraban la letrina, instalada sobre un pozo negro,
una bomba, donde se obtenía el agua potable; y cobertizos de hojalata, gallinas y pocilgas.
Estas casas y campos abiertos estaban separados por alambrados, cañizos o arbustos que no
servían de barrera a los roedores silvestres, algunas de cuyas especies son transmisoras de la
enfermedad3. El panorama se completaba con pequeños poblados. Estas localidades no
contaban con calles pavimentadas, servicio de agua corriente ni alcantarillado y las distancias
entre las ciudades mayores, con instalaciones sanitarias más adecuadas, eran bastantes
considerables4.
En estas pequeñas sociedades eran los profesionales, quienes por su educación
especializada y su condición de expertos, contaban con un alto prestigio5. Particularmente los
médicos, dado el valor superlativo que se asigna a la salud. Los facultativos de estos lugares
atendían a los pacientes en la pequeña sala de primeros auxilios del pueblo o en sus
domicilios, asistidos por enfermeras no profesionales o por sus esposas Sólo las localidades
más pobladas, como Bragado o Junín, contaban con Hospitales o Sanatorios privados. La
monotonía era el signo distintivo de la vida en estos sitios, donde los días solían transcurrir sin
sobresaltos, con las mujeres –en su mayoría amas de casa – encontrándose para realizar
tareas vinculadas a la parroquia, las escuelas o biblioteca del pueblo, y los hombres – de
distintos orígenes sociales y profesiones– departiendo, en horario vespertino, en algún club o
en alguna de las sedes de las Sociedades de Socorros Mutuos, fundadas por los italianos,
españoles y franceses.
2“Boletín Estadístico de la Provincia de Buenos Aires”, primer trimestre 1958 en Pirosky, Ignacio, Zuccarini, Juan, Molinelli Wells, Ernesto y otros, Virosis Hemorrágica de Noroeste Bonaerense, Buenos Aires, Instituto Nacional de Microbiología, 1959, pag. 13 3 Las especies Calomys musculinus, Calomys laucha y Akodon azarae son transmisores del virus Junín, agente etiológico de la FHA 4 Metler, Norma, Fiebre Hemorrágica Argentina… pag. 8 5 González Leandri, Ricardo, “La profesión médica en Buenos Aires, 1852-1870” en Mirta Lobato (ed), Política, médicos y enfermedades, Buenos Aires, Biblos – Universidad Nacional de Mar del Plata, 1996, pag. 22
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
4
BROTE EPIDÉMICO Y PRENSA
El brote epidémico de 1958, como mencionamos, se inició a fines del verano en
O’Higgins, pequeña localidad del Partido de Chacabuco, muy cercana a Junín, distante tan
sólo a 240 Km. de la Capital Federal, que contaba con una población aproximada de 3000
habitantes, distribuidos entre la zona urbana6 y rural. La primera víctima fatal fue Alberto
Galván, tambero, quien enfermó pocos días después de las elecciones presidenciales (23 de
febrero). Trasladado a un sanatorio de Junín, falleció a los cuatro días de evolución. El
número de afectados se incrementó notoriamente durante el mes de mayo. Según los médicos
de la zona, la epidemia llegó a ser de tal gravedad que de diez enfermos fallecieron cinco7. De
acuerdo a publicaciones científicas el índice de mortalidad osciló entre un 18 a un 19,43%
sobre un total de 260 a 265 enfermos8
El diario de Junín La Verdad, fundado en 1919, perteneciente al Arzobispado de
Mercedes-Luján, por lo tanto con un lineamiento confesional católico, el 15 de mayo del ’58
publicó un artículo en el que manifestaba preocupación por la situación del campo argentino.
Describía una estado de quiebra tecnológica, denunciando el latifundio desarrollado en las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe y la crisis social en que vivía el labriego, expresando que el
panorama se podía resumir en la frase de un ganadero: “el hombre es la máquina conocida más
barata y rendidora”9. Precisamente ese “hombre-máquina”, conocido como peón golondrina,
encargado de realizar la cosecha de maíz a mano, era el principal afectado por el brote epidémico.
De los 260 enfermos censados 223, el 86%, tenían domicilio rural; en cuanto a la actividad laboral,
155 cosechaban maíz a mano y 241, de un modo u otro, estaban directamente vinculados con el
ambiente rural10. En orden a la morbiletalidad, la incidencia mayor se verificó en adultos jóvenes,
entre 21 a 30 años. El 60% de los enfermos eran los recolectores de maíz a mano
Recién el 20 de mayo La Verdad publicó un primer artículo sobre una epidemia de gripe
cuyos efectos, según el diario, no eran alarmantes ya que podía ser fácilmente combatida. Trece
días después, el 2 de junio, el periódico insistía en no causar alarma si bien admitía que la
epidemia había invadido la ciudad, señalando la necesidad de la higiene y reclamando la
desinfección de calles y lugares públicos. En realidad la enfermedad “no había invadido la ciudad”
6Censo Nacional de Población 1960. T: III Buenos Aires, Poder Ejecutivo Nacional - Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, 1960, pag. 330 7 Milani, Héctor Antonio, Variación de las plaquetas en el período de invasión, estado y convalecencia de la Fiebre Hemorrágica Epidémica, Tesis Doctoral (La Plata, Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Química y Farmacia, 1962, inédito), pag. 6 y 7 8 Pirosky, Zuccarini, Molinelli Wells y otros, Virosis Hemorrágica del… pag.15. Martínez Pintos, Mal de los Rastrojos..., pag 27 9 La Verdad, Junín, 15 de mayo de 1958, pag. 2. 10 Pirosky, Zuccarini, Molinelli Wells, y otros,Virosis Hemorrágica de… pags. 18-19
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
5
sino que al incrementarse el número de enfermos, éstos comenzaron a ser derivados a Junín que
contaba con un Hospital Regional. El matutino describía, también, “cierto y justificado pánico” que
se vivía en O’Higgins debido a los casos fatales. Al día siguiente informaba sobre gestiones de los
concejales municipales de Junín ante el Intendente, Osvaldo Pagella, para la adopción de
medidas preventivas necesarias; y publicaba un comunicado del Director local de la Asistencia
pública, el Dr. Atilio Berando, donde, además de hablar de una epidemia de gripe que no revestía
gravedad, recomendaba la adopción de normas comunes de profilaxis como evitar cambios
bruscos de temperatura y aglomeraciones, no visitar a personas aquejadas por la dolencia, la
higiene personal, una alimentación adecuada, y la consulta inmediata con el médico ante los
primeros síntomas.
A medida que los casos fueron más frecuentes y fue aumentando el número de
fallecidos - en la mayoría de los casos personas jóvenes, saludables, todos conocidos por
tratarse de pueblos pequeños -, creció el temor y la preocupación de la población. Así,
comenzaron a elaborarse conceptos que caracterizarían al imaginario colectivo sobre la
enfermedad, en ese momento en construcción por parte de la población de la zona epidémica.
Los vecinos comenzaron a hablar de “la peste”11, a la que asociaron con la posibilidad de la
muerte; sin embargo no aparecía en el imaginario la posibilidad de contagio. Esto derivó en una
conducta de consulta inmediata con el médico ante los primeros síntomas “gripales” y en el no
aislamiento del enfermo, que era asistido y visitado por familiares y vecinos. Así, por ejemplo,
cuando los caminos se tornaban intransitables por la lluvia, el único taxista de la pequeña
población de O‘Higgins se ocupaba de llevar al Dr. Locícero al campo para visitar a los
enfermos o proceder a su traslado.12. Actitudes que encuentran explicación en la no
manifestación de la virosis en miembros de una misma familia, pues se trataba de casos
aislados e incluso distantes entre sí que indicaban lo ausencia de contagio y, los sentimientos
de solidaridad y buena vecindad, muy arraigados en las poblaciones pequeñas. A diferencia
de lo que ha ocurrido y ocurre con otras enfermedades, como la condena al leproso a fines de
la Edad Media debido a que “la ira de Dios asomaba por sus lacras”13, en el caso de la Fiebre
Hemorrágica el no aislamiento del enfermo lo preservó de la posibilidad de generar conductas
de rechazo social, de exclusión de los lugares de trabajo, de desamparo y ausencia de una
11Testimonio oral de Jorge Maraggi, Eder Pagano, Rosa de Finamore y Juan Bautista Ceci, vecinos de O’Higgins. Testimonio de un distribuidor de leche, vecino de Salto (NE Bonaerense), ciudad afectada por un brote epidémico en 1963, en el que se refiere a la enfermedad como “la peste” en La Razón, Buenos Aires, 10 de junio de 1963, pag. 5. Agro Nuestro, Rosario, Federación Agraria Argentina, Nº 44, 1963: en el artículo se informa que los pobladores de Rojas llaman a la virosis “La Peste maldita”, pag. 11 12Testimonio oral de Jorge Maraggi, Juan Bautista Ceci, Eder Pagano, Rosa de Finamore, todos pobladores de O’Higgins durante la epidemia de 1958 13 Díaz, Esther, La Ciencia y El Imaginario Social, Buenos Aires, Biblos, 1996, pag. 244
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
6
adecuada atención que conllevaría a los infectados a no hacerse cargo del problema y,
además de dolor y angustia, a sentir vergüenza y culpa, como ha ocurrido con el sidoso14.
El temor a contraer la virosis se manifestó más en las zonas urbanas, donde se
concentraban los enfermos. Las personas más expuestas, los obreros rurales, no solían
concurrir prestamente al médico debido, fundamentalmente, a dos causas: una era la creencia
generalizada de que se trataba de un malestar pasajero, de naturaleza gripal, fácil de curar con
remedios caseros; por lo general, pasaban los tres o cuatro primeros días de la afección en el
lugar de trabajo tomando aspirinas y caña15; la otra, porque la mayoría trabajaban a destajo,
circunstancia que los inclinaba a proseguir la labor hasta agotar su resistencia orgánica antes de
acudir a la atención médica. En aquellos campos donde no se habían producido casos, los
peones seguían trabajando como si no hubiera existido el problema16.
El 5 de junio se convirtió en una fecha clave. Mientras el periódico local anunciaba que
el Dr. Armando Parodi, reconocido virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, visitaría la ciudad a raíz del brote epidémico, el diario La Razón anunciaba al
país y al mundo “Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins, que en
poco tiempo provocó 5 muertos”. Este diario, fundado en Buenos Aires en 1905, se había
presentado como el primer periódico de noticias de interés general alejado de tendencias
partidistas; sin embargo en los fines de la década del ’50 y en los ’60 se convirtió en un
periódico de derecha y, según algunos testimonios, en vocero de algunos “servicios”17. La
Razón, en su primer artículo sobre la Fiebre Hemorrágica, con tono sensacionalista describía
la situación de la siguiente manera: “Una intensa preocupación, que en algunos casos alcanza
al pánico, viene invadiendo paulatinamente a los modestos pobladores de la localidad […] La
fisonomía psíquica de sus habitantes ha cambiado desde hace algo más de tres meses ante la
aparición de una rara enfermedad que inquieta a todos sin excepción [...] El pueblo se
encuentra bajo el peso agobiante que determina el temor de contraer ese grave mal” y
agregaba “en […] O’Higgins […], la ciencia está librando una heroica batalla tratando de
detener el mal […] los facultativos regionales, en continua consulta con destacados
especialistas nacionales y provinciales, luchan [...] poniendo en juego cada instante su propia
vida, tratando de salvar la ajena”. El artículo continuaba con relatos de familiares de las
víctimas sobre los síntomas y la forma en que morían los afectados, desvariando, con mucha
14 Díaz, Esther, La Ciencia y… pags. 244 y 245 15 Álvarez Ambrosetti, Enrique, Cintora, Alberto, Locícero, Rosario y otros. “Observaciones Clínicas”, en El Día Médico, Nº 10, Buenos Aires, 5 de marzo de 1959, pag. 232. 16Testimonio oral de Jorge Maraggi, Juan Bautista Ceci, Eber Pagano y Rosa de Finamore, habitantes de O’Higgins en 1958. 17 Ulanosky, Carlos, Paren las Rotativas, Historia de los grandes diarios, revistas y periódicos argentinos, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1997, pag. 146 - 147
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
7
fiebre, adquiriendo en su rostro “un tinte oscuro”18 . Este sería el primero de una serie de
artículos que publicaría el diario a lo largo del año. El periódico se había interesado en el tema
luego de recibir una carta fechada el 3 de junio, firmada por Jorge Maraggi, dueño del
almacén de Ramos Generales de O’Higgins, quien comentaba la muerte de personas por una
enfermedad desconocida coincidentemente con el deceso de numerosos caballos. Se había
divulgado la posibilidad que se tratara de casos de encefalomielitis equina o, para el común de
la gente, “la locura del caballo”, por la elevada temperatura de los enfermos, los desvaríos en
que caían y la muerte de varios de estos animales por esa causa. Maraggi describía la
situación de un pánico generalizado y denunciaba la falta de respuestas de las autoridades
sanitarias ante el clamor de los vecinos19.
Los brotes epidémicos, aunque no con la virulencia del de 1958, se reiteraban en el
Noroeste bonaerense desde los inicios de la década del ’50. Estas repeticiones sumadas a la
alarma causada por la alta mortalidad y el desconocimiento de la etiología, determinaron que,
desde el año 1953, cada sitio epidémico y desde cada uno de los Centros Asistenciales de los
partidos afectados reiteraron las denuncias sobre esta enfermedad aún no catalogada. Estos
avisos sólo movieron parcial y temporariamente la atención de los organismos estatales; incluso
los médicos locales afirmaron que las mismas habían resultado infructuosas ante las autoridades
sanitarias20, en los complejos tiempos de la segunda presidencia de Perón21.
El desarrollo de la grave epidemia del ’58 coincidió, en el orden político, con la asunción
de nuevas autoridades: Arturo Frondizi, en la Nación, y Oscar Allende, en la provincia, ambos de la
Unión Cívica Radical Intransigente, asumieron sus cargos el 1 de mayo de 1958. El doctor
Rosario Locícero, médico de O’Higgins, efectuó las primeras notificaciones telefónicas en marzo
ante la Dirección de Investigaciones Biológicas y Prevención Sanitaria de la provincia de Buenos
Aires. El intendente del partido de Alberti, el médico Raúl Vacarezza, las formalizó por escrito en
mayo22. Las autoridades sanitarias provinciales respondieron destacando en estas localidades a
dos técnicos para informarse y recoger material de estudio23. A pesar de las gestiones de los
funcionarios locales, hasta el mes de junio no se pudo observar una decidida y significativa
intervención de las autoridades provinciales o nacionales. Cuatro días después del artículo de La
18La Razón, Buenos Aires, 5 de junio de 1958, pag. 7 19 Muhlmann, Miguel, “Veinticinco años de la primera denuncia del Mal de O’Higgins - Fiebre Hemorrágica Argentina - Su Historia”, en Boletín Anual de Medicina, Vol. 61, Buenos Aires, 1983, pag. 205 20 Metler, Norma, Fiebre Hemorrágica Argentina… pag. 1 21Testimonio oral del Dr. Julio Barrera Oro, investigador del Instituto Malbrán en 1954, quien integró una comisión científica que realizó trabajos en la zona epidémica en ese año 22Informe de la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Ministerio de Salud Pública, Departamento de Prensa y Publicaciones, 1958, pag. 26 23Informe del Círculo Médico de Junín en La Verdad, Junín, 12 de julio de 1958, pag. 2
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
8
Razón anunciando la enfermedad, es decir, el 9 de junio, el Dr. Alberto Castagnino, subsecretario
de Salud Pública de la Provincia, se presentó en la redacción del diario, para anunciar una acción
de asistencia y profilaxis que comprendía campañas de desratización, desinfección y divulgación
a cargo de visitadores de higiene, epidemiólogos y técnicos. El Dr. Vaccarezza se lamentó, en la
primera mesa redonda de profesionales que se realizó en esta localidad, el 15 de junio, sobre la
falta de apoyo de las autoridades, expresando “hasta ahora nada concreto se ha hecho [....]
Hemos visto con tristeza que el estímulo a estas investigaciones han provenido de La Razón”24
Precisamente la cuestión de “la extraña enfermedad” se reiteraba en el citado periódico
con extensos e impactantes textos que describían el pánico de la población, los padecimientos de
los afectados y las dolorosas vivencias de familiares de las víctimas, sumado a artículos de otros
periódicos nacionales como La Nación, si bien de mucha menor envergadura. El estado nacional
como provincial intervino activadamente a partir de la segunda quincena de Junio. El 14 de ese
mes el Ministro de Salud. Dr. Héctor Noblía, visitó el Hospital Regional de Junín, ocasión en la que
anunció la creación de una comisión científica que se denominaría Comisión Nacional Ad Hoc,
presidida por el Dr. Ignacio Pirosky, Director del Instituto Nacional de Microbiología, e integrado por
investigadores del mencionado Instituto. Paralelamente, el Ministerio de Salud Provincial también
constituyó un equipo, la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste Bonaerense, presidida
por el Dr. Ismael Martínez Pintos, con la coordinación del doctor Darío Juárez, Director del Instituto
de Investigaciones Biológicas de la Plata. Tanto las autoridades nacionales como provinciales
realizaron un importante esfuerzo para equiparlas adecuadamente; en particular la Comisión
Nacional, dependiente del Malbrán, contó con recursos que permitieron impulsar rápidamente sus
trabajos de investigación. El Ministerio Nacional, además, había enviado medicamentos, ropa de
cama, películas radiográficas, laboratoristas con los equipos necesarios y un cuerpo de
enfermeras profesionales. Las visitas de funcionarios provinciales como los Dres Carlos Alberto
Castagnino, subsecretario de Salud Pública, y José Lavecchia, jefe de Medicina Preventiva, se
hicieron frecuentes. Conjuntamente, por iniciativa personal, trabajaba en la zona epidémica,
desde el mes de mayo, un equipo dirigido por el ya mencionado Dr. Armando Parodi de la
Cátedra de Microbiolgía y Parasitología de la Universidad de Buenos Aires, denominada Comisión
de la Facultad de Medicina de la UBA, quien se había vinculado con la problemática al ser
convocado por el doctor Héctor Ruggiero, docente en la mencionada Facultad y oriundo de
Junín25.
24La Razón, Buenos Aires, 16 de junio de 1958, pag. 6. Informe del Círculo Médico de Junín en La Verdad, Junín, 12 de julio de 1958, pag. 2 25Sobre la conformación y el trabajo desarrollado por estas comisiones ver Graciela Agnese, Primeros Investigadores de la Fiebre Hemorrágica Argentina 1953 – 1963 (Separata), Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2003.
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
9
Investigadores como médicos de la zona han vinculado la acción de la prensa con la
reacción de las autoridades: “recibió la epidemia considerable publicidad en radios, periódicos, [....]
El […] Dr. Noblía, conocía el problema, (porque) poseía tierras en la zona endémica. Todas estas
circunstancias contribuyeron a presionar a las autoridades de Salud Pública para que tomaran
medidas. Al fin los médicos locales obtuvieron el apoyo del público y del gobierno”26. Así lo
reconoció el doctor Noblía cuando, en una interpelación en la Cámara de Diputados en 1959, al
referirse a la Fiebre Hemorrágica expresó: “coincidentemente con una gran alarma regional
traducida en una profusa publicidad periodística, que ayudó en su momento a la preocupación de
todas las autoridades y de todos los equipos sanitarios”27.
Si bien la enfermedad no ocupó la primera plana y no fue objeto de una nota editorial,
el diario La Razón, como hemos señalado, durante los meses de junio y julio, realizó
publicaciones diarias sobre la epidemia, con artículos que alternaban entre las páginas 5 y 11.
En los mismos reiteraban conceptos sobre el temor de los pobladores, informaban sobre
número de fallecidos e índice de mortalidad, publicaban comunicados oficiales de las
autoridades sanitarias nacionales como provinciales y destacaban, mencionando acciones
específicas, la labor de los médicos locales como de los investigadores llegados de Buenos
Aires. Así un articulo fue titulado “O’Higgins: hervidero de investigación científica”, y el 11 de
junio, al hablar de la Comisión Científica enviada por el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires expresaba: “Esta comisión se internó en las chacras, estuvo en contacto con las
personas dedicadas a la recolección de la cosechas, embaló rastrojos y otros desperdicios para
observar posteriormente mediante técnicas bacteriológicas de cultivos si existen gérmenes
patógenos, también trasladó aves, roedores e insectos para determinar su posibilidad como
agentes vectores”28. La terminología específica (técnicas bacteriológicas, gérmenes patógenos,
vectores, etc.), que se reiteraban en varios de los artículos, reflejaba al autor de los mismos, el
Dr. Miguel Mulhmann, Doctor en Ciencias Naturales y redactor científico del periódico.
En los comunicados oficiales se sucedían los llamados a la calma de la población,
informaban sobre conductas generales de profilaxis, anunciaban campañas de desinfección y
desratización, y comentaban diversas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.
El periodista de La Razón alternaba esta información con comentarios sobre “viva
angustia”, “viva inquietud” de los pobladores, nuevas víctimas fatales, “Se registraron nuevos
casos fatales a pesar de los esfuerzos de los hombres de ciencia”29, y posibilidad de contagio,
26 Metler, Norma, Fiebre Hemorrágica Argentina… pag. 3 27Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados – Congreso Nacional año 1959, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1960, pag. 1975 28La Razón, Buenos Aires, 13 de junio de 1958, pag. 7 29La Razón, Buenos Aires, 22 de junio de 1958, pag. 5
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
10
para luego desdecirse y afirmar “que la experiencia ha demostrado que no existe contagio
interhumano”30 . El 11 de julio, por primera vez aparece la denominación popular con que se
conoce a la enfermedad, “el mal de los rastrojos”. La elevada incidencia de la Fiebre
Hemorrágica entre los recolectores de maíz y la divulgación de que las lauchas, si bien se trata
sólo de algunas especies31, eran los reservorios, estableció esta denominación 32 pues en el
rastrojo del maíz se encontraban los nidos de estos animales y era donde había más
posibilidades de contraer la afección. En una carta que Jorge Maraggi envió a Muhlmann, el 13
de junio, expresaba preocupación porque: “no han llegado aún los equipos para matar las
ratas”33. El imaginario popular atribuyó el desarrollo de la Fiebre Hemorrágica al incremento del
número de roedores por diversas causas: pruebas realizadas con un insecticida, utilización
indiscriminada de herbicidas34 que causaron la muerte a animales que eran depredadores de
las lauchas, o el empleo de herbicidas propios de zonas desérticas, deshabitadas, en una
región poblada. Esto no fue reflejado en los artículos del periódico que se limitó a introducir el
nombre atribuido a la virosis por parte de la población de la zona epidémica.
La Razón no realizó ni reflejó críticas a las autoridades gubernamentales, limitándose,
por ejemplo, a transcribir los comentarios del Dr. Ignacio Pirosky, director del Instituto Malbrán
y de la Comisión Científica dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, quien en un
informe señaló la necesidad de modificar las condiciones antihigiénicas en que vivían los
peones golondrina, como una forma de disminuir el impacto de la enfermedad35. El 15 de julio
el diario presentó un panorama complejo, sin embargo no formuló objeciones al gobierno,
mencionando, por el contrario, acciones que estaban implementando las autoridades
sanitarias: “En algunas localidades importantes, el número elevado de atacados que se
registra, muy superior al observado en épocas anteriores, ha creado graves problemas que
requieren urgente solución: en Alberti el hospital se vio desbordado en su capacidad, se
director, Raúl Vaccarezza, lo solucionó dando internación gratuita en el sanatorio de su
propiedad y destinando otra parte a Junín, también ocurrió así en General Viamonte, incluso
en Alberti se habilitó el pabellón de maternidad.[…] el Ministerio de la Nación envió personal de
investigación y material sanitario”36.
30La Razón, Buenos Aires, 18 de junio de 1958, pag. 9 31 Específicamente las especies de cricétidos calomys laucha y calomys musculinus, propios del ámbito rural, son los huéspedes naturales del virus Junín causante de la Fiebre Hemorrágica Argentina 32 Metler, Norma, Fiebre Hemorrágica Argentina… pag. 11 33 Muhlmann, Miguel “Veinticinco años de la primera denuncia del Mal de O’Higgins… pag. 208. Jorge Maraggi, en su testimonio oral, confirmó el contenido de esta carta. 34Testimonio oral de Jorge Maraggi 35La Razón, Buenos Aires, 13 de julio de 1958, pag. 7 36La Razón, Buenos Aires, 15 de julio de 1958, pag. 10
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
11
El 19 de julio La Razón publicó un artículo en el que el Dr. Diego Iturralde criticaba
severamente la designación del Doctor Ignacio Pirosky, director del Instituto Malbrán,
sosteniendo que en años anteriores habían confundido el diagnóstico subestimando el
problema37. Si bien una de las pautas del ambiente científico, que aún está vigente, considera
únicamente apropiado ventilar las diferencias o discusiones en los sitios y organismos de difusión
específicos del campo de la investigación, el artículo sería el primero de una serie. En los mismos
quedaban reflejados distintas opiniones de científicos sobre la cuestión de la etiología de la
enfermedad, en ese entonces desconocida: “Han descubierto el Mal de O’Higgins: resulta ser la
enfermedad de Weil”, “Se confirma el diagnóstico del Mal de O’Higgins: fue aislada la
leptospira”, “establecieron el diagnostico del Mal de O’Higgins, que ha sido clasificado como
enfermedad de Weil”, “Ratifican el diagnostico de Leptospirosis”, “No podía ser un hongo el
causante del mal”, “Infórmese oficialmente que ha sido aislado un virus en enfermos del Mal de
O’Higgins”38. Las declaraciones de los investigadores, en principio, se suscitaron por
diferentes opiniones científicas, pero también por rivalidades, enconos personales, celos
profesionales y cuestiones de política científica. Así, el citado Dr. Diego Iturralde, quien se
había desempeñado como investigador del Instituto Malbrán y del Instituto Biológico de La
Plata, cuando se desempeñaba en la División Toxinas del Malbrán lideró una Comisión
Científica que arribó a la zona de la epidemia en 1954, sin poder realizar ningún tipo de
aislamiento. Concluida la misma, elevó un informe en el que sostenía, por conclusión indirecta,
que presumiblemente se trataba de una enfermedad a virus39. En 1958 ya no se
desempeñaba en el Instituto Nacional de Microbiología (Malbrán). Opuesto al régimen de
dedicación exclusiva que había impulsado el nuevo Director, el Dr. Ignacio Pirosky, se había
marchado del Instituto, integrando la Comisión Provincial que sostenía la hipótesis
leptospirósica.
Finalmente, el 5 de octubre, bajo el titulo “Leptospirosis versus virus” el periódico
realizó una cronología de declaraciones y anuncios oficiales en los que quedaba claramente
reflejado que la Comisión Científica dependiente de la provincia sostenía como agente
etiológico un leptospira, mientras la Comisión Nacional dependiente del Ministerio de Salud de
La Nación. El diario destacaba que se trataba de declaraciones y hechos contradictorios
porque a pesar del anuncio de aislamiento de un virus, el gobierno provincial había anunciado
una fuerte inversión para combatir la leptospirosis en la zona epidémica. La polémica se reinició
el 17 de diciembre cuando los doctores Enrique Savino y Eduardo Rennella, figuras señeras en
trabajos de investigación en leptospiras en nuestro país, insistieron en confirmar que se trataba
de leptospirosis, sosteniendo que ellos habían realizado una visualización con material aislado
37La Razón, Buenos Aires, 19 de julio de 1958, pag. 5 38 La Razón, Buenos Aires, 21, 22, 24, 26, 27, 31 de julio, 2 de agosto y 2 de octubre de 1958, entre páginas 3 a 13 39Testimonio oral del Dr. Julio Barrera Oro, quien formó parte de esta comisión.
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
12
por la Cátedra de Microbiologia y Parasitología de la Faculta de Medicina de la UBA, que
sostenía se trataba de un virus. La Razón informaba, además, que técnicos del Instituto
Malbrán habían elevado un informe al subsecretario de Asistencia Social y Salud Pública en el
que hablaban de la posibilidad que factores químicos vinculados a productos para combatir las
plagas fueron los causantes de la enfermedad, planteando “¿Tres agentes patógenos para el
Mal de O’Higgins?", haciendo referencia a: leptospira, virus o productos químicos. El diario
anunciaba además que en la Cátedra de Microbiología se realizaría una reunión de todos los
investigadores que habían participados en estudios sobre la enfermedad postulando que tal
vez quedara aclarada la cuestión40. El matutino reseñó, brevemente, el desarrollo de la
mencionada reunión, que tuvo lugar el 20 de diciembre, haciendo referencia a “un enérgico
cambio de palabras”, entre Rennella y el Dr. Daniel Greenway, titular de la cátedra. El debate,
según testigos, fue mucho más intenso de lo testimoniado por el diario41. Este fue el último
artículo que en 1958 publicó La Razón sobre la enfermedad, designada por el mismo matutino
como Mal de O’Higgins. El denominado virus Junín, transmitido por algunas especies de
lauchas silvestres, es el agente etiológico de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Fue aislado por
el equipo del Dr. Parodi, que realizó la publicación correspondiente en El Día Médico42. En forma
paralela, el grupo de Pirosky también realizó el aislamiento, confirmando la etiología virósica
Cinco días después del primer y extenso artículo de La Razón sobre el mal
desconocido que afectaba al Noroeste bonaerense, el diario local La Verdad , en una editorial
denunció la situación de los hospitales, “que se debatían en una angustiosa penuria de medios
para la atención más elemental de los enfermos”, como resultado de un proceso de
descentralización de la administración hospitalaria impulsado por el gobierno de Aramburu, que
había entregado los hospitales nacionales a la provincia pero totalmente desprovistos43. En
esta publicación el diario, sin hacerse eco de lo informado por La Razón, continuaba haciendo
referencia a una epidemia de gripe, describiendo una situación que no se contrastaba con la
realidad. Así expresaba: “las familias que viven con cierto confort no tuvieron el problema de la
gripe o si la tuvieron con sintomatología benigna. En cambio hogares de condiciones modestas
al primer enfermo luego siguió casi todo la familia […] debido al hacinamiento”44. La cierto era,
como hemos señalado, que la virosis afectaba a personas que trabajaban y/o vivían en el
ámbito rural, no se habían producido varios casos de una misma familia y las condiciones de
vida modesta y de hacinamiento no tenían que ver con la enfermedad, excepto el contexto en
40La Razón, Buenos Aires, 18 de diciembre de 1958, pag. 9 41Testimonio oral del Dr. Julio Barrera Oro, presente en la reunión como miembro de la Comisión Nacional dirigida por el Dr. Pirosky 42 Parodi, Armando, Greenway, Daniel, Rugiero, Humberto y otros. “Sobre la Etiología del Brote Epidémico de Junín.” (nota previa), en El Día Médico, Nº 62, Buenos Aires, 4 de septiembre de 1958, pag. 23 43La Verdad, Junín, 19 de junio de 1958, pag. 2 44La Verdad, Junín, 10 de junio de 1958, pag. 2
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
13
que vivían y trabajaban los peones golondrina, principales afectados, quienes convivían
permanentemente con el rastrojo del maíz, donde se encontraban los nidos de las lauchas
transmisoras del virus.
El 13 de junio el mismo periódico hizo mención a la “extraña dolencia” para, pocos
días después, señalar que se trataba de casos de hepatitis a virus45. La Verdad también
expresó elevados conceptos sobre médicos e investigadores: “La presencia de médicos y
técnicos del Instituto Malbrán [...] y de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, ha
llevado la tranquilidad a muchos hogares […] los hombres de ciencia […] no se dan tregua en
sus investigaciones”46. Recién el día 20 de junio el diario publicó por primera vez que no existía
contagio para, al día siguiente, reiterar elogiosos términos sobre los hombres de ciencia y
médicos de la zona: “los especialistas metropolitanos y facultativos locales que
desinteresadamente y con un elevado espíritu de colaboración se han sumado a esta campaña
siguen aplicando todos los recursos que la ciencia tiene a mano en procura de interponer una
valla de contención a los estragos que la enfermedad desconocida está haciendo entre los
pobladores rurales”. El 14 de julio en un artículo donde destacaba nuevamente el accionar de
médicos e investigadores aparecen, por primera vez, el nombre dado por La Razón, Mal de
O’Higgins y la cuestión etiológica, sobre si se trataba de una enfermedad a virus o era causada
por una leptospira. Pocos días después el diario hablaba de leptospirosis para referirse a la
enfermedad47. También hizo referencia a las medidas profilácticas y de asistencia adoptadas por
las autoridades sanitarias, desratización y desinfección de chacras y tambos, organización de
brigadas de enfermeras especializadas y envíos de ambulancias, medicamentos, ropas de cama,
destacando el accionar del gobierno: “[…] las medidas aplicadas por las autoridades sanitarias
fueron contribuyendo eficazmente en la defensa de la salud de la gente campesina”48. En el
último artículo del ‘58 sobre el tema, el 27 de julio, reiteraba sus elogiosas referencias al trabajo de
científicos y médicos e insistía en las medidas preventivas generales, anunciando que la epidemia
había decrecido. Este artículo, como todos, había sido editado en la segunda página.
El periódico La Nación, fundado el 4 de enero de 1870, podía ser calificado como un
diario conservador y liberal, reflejando el pensamiento de su fundador, Bartolomé Mitre fiel
adherente al liberalismo, y que contaba a sus lectores entre los miembros de la clase media
alta y clase alta. Este diario se hizo eco de la epidemia dos días después del anuncio de La
Razón, es decir, el 7 de junio, limitándose a publicar un comunicado del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia de la Provincia de Buenos Aires. Durante ese mes, mientras La Razón
informaba prácticamente a diario sobre la enfermedad desconocida, La Nación se circunscribía
45La Verdad, Junín, 12 de junio de 1958, pag. 2 46La Verdad,, Junín, 19 de junio de 1958, pag. 2 47La Verdad, Junín, 14 y 17 de julio de 1958, pag. 2 48La Verdad, Junín, 21 de julio de 1958, pag. 2
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
14
a editar dos breves comentarios sobre la virosis en páginas 11 y 19. El diario volvió a abordar
el tema durante el mes de julio cuando, en una clara postura oficialista, bajo el título “La lucha
contra la enfermedad”, expresó “La aparición del extraño mal que se desarrolla en torno a la
localidad de O’Higgis, la declaración de poliomielitis entre niños no vacunados con el suero
Salk en la provincia de Entre Ríos, la celebración de la Semana del Cáncer, han demostrado a
autoridades y pueblo unidos en un mismo afán combativo contra los peligros que acechan a la
especie humana”49. Días después informaba sobre la realización de una reunión científica en
Junín con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, el Dr. Héctor Noblía. El 14 de julio el
periódico publicó en página 1 el artículo más extenso y el último del año ’58, en el que
comentaba la anunciada reunión científica de Junín, entre médicos de la zona afectada y el
equipo científico dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, destacando el accionar de
este “team”, de las autoridades sanitarias nacionales y el anuncio del ministro Noblía sobre la
realización de obras para mejorar las condiciones de trabajo y vivienda de los peones
golondrinas, que contribuían al impacto de la enfermedad, según los investigadores.
Conceptos característicos del imaginario que sobre la enfermedad estaban
construyendo los habitantes de la zona epidémica, como hemos señalado, se habían
elaborado antes que aparecieran los artículos de La Razón. Sin embargo, la difusión de esta
problemática en el ámbito nacional por parte de este periódico, en una sucesión de artículos
que informaron, como hemos visto, diariamente sobre el tema, llevó a la constitución de un
imaginario que impulsó conductas comunes por parte de los foráneos. Así la virosis se
identificó con O’Higgins, tal como la había denominado el diario, “Mal de O’Higgins”. Los
individuos que no eran del área en riesgo expresaron temor a contraer la enfermedad por
contagio – algo inexistente en la población local -. Hubo casos de personas que al pasar en
tren por la comuna, al ver en la estación el nombre de O’Higgins, cerraban inmediatamente las
ventanillas. Quienes se trasladaban en ómnibus se negaban a que el mismo ingresara al
poblado y no se bajaban. Varios viajantes de comercio dejaron de visitarlo. Al incrementarse el
número de enfermos Locícero, uno de los médicos locales, resolvió dejar en observación a
algunos afectados en la fonda de Gorosito, el hotel del pueblo. Su propietario observó como
mermaba la clientela de viajantes que se negaban a hospedarse en este establecimiento50.
Estas conductas por parte de personas que no habitaban la zona epidémica no se sostuvieron
en el tiempo, así como dejaron de aparecer en los periódicos referencias a posibilidad de
contagio.
49La Nación, Buenos Aires, 6 de julio de 1958, pag. 6 50Testimonio oral de Jorge Maraggi, Juan Bautista Ceci, Eder Pagano, vecinos de O’Higgins en 1958. Testimonio de Celestino y Jorge Maraggi relatando la epidemia de 1958 en La Razón, Buenos Aires, 24 de junio de 1963, pag. 7
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
15
En cuanto a acciones colectivas por parte de la población de la zona epidémica,
existe sólo una referencia sobre una comisión “ad hoc” de vecinos, profesionales,
comerciantes y chacareros, que se había organizado, con anterioridad a la aparición del tema
en los periódicos nacionales, para reclamar al Delegado Municipal de O’Higgins, el
farmacéutico Juan Bautista Ceci, medidas de profilaxis como el establecimiento de un cordón
sanitario y el rociado de la zona con formol y DDT51, en una conducta reiterada ante las
epidemias ya que desde fines del siglo XIX, sanear la ciudad era una forma de garantizar la
inmunidad52.
Superada la epidemia poco cambió en la monótona vida pueblerina del Noroeste
bonaerense; en O’Higgins sólo el temor de sus habitantes y la construcción del cementerio,
debido al elevado número de víctimas, en tierras donadas por la familia Maraggi, les
recordaban la posibilidad de que “la peste” se desarrollara nuevamente. La edificación de la
necrópolis trae reminiscencias sobre los orígenes del cementerio de La Chacarita, surgido
como consecuencia de la gran mortandad que la epidemia de Fiebre Amarilla causó en la
población de la ciudad de Buenos Aires en 1871.
CONCLUSIONES
En los tres periódicos analizados se observa una gran disparidad en cuanto a la forma
en que reseñaron el brote epidémico de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958. El diario local
La Verdad, de Junín, ciudad que recibió a gran número de enfermos procedentes de
localidades más pequeñas que no contaban con un Hospital, se advierte una gran falta de
profesionalismo y, probablemente, un marcado interés por disimular el desarrollo de la
epidemia. Si bien los casos comenzaron a fines de febrero, este periódico se hizo eco del
problema recién a partir del 20 de mayo cuando se refirió a una epidemia de gripe en pleno
auge. Incluso, luego del artículo de La Razón anunciando la aparición de esta enfermedad, La
Verdad continuó hablando sobre un brote de influenza, describiendo la situación con
características que no se contrastaban con la realidad, señalando, por ejemplo, como condición
de desarrollo de la virosis el hacinamiento en los hogares modestos, cuando la enfermedad
afectaba a diversas personas, pertenecientes a distintas familias, que vivían en lugares
distantes entre sí. A fines de julio, coincidiendo con la época de disminución y desaparición del
brote epidémico, el diario dejó de informar sobre el tema.
La Razón, que se atribuyó la primicia en nuestro país y en el ámbito mundial, sobre el
“Mal de O’Higgins”, así denominado por el periódico, dio una gran importancia a esta
51La Razón, Buenos Aires, 5 y 6 de Junio, pags 5 y 7 52 Lobato, Mirta, Política, médicos y enfermedades… pag. 12
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
16
problemática, y si bien no la ubicó en páginas centrales, dedicó extensos artículos, con tintes
sensacionalistas, prácticamente a diario durante los meses de junio a julio. Y, luego de la
desaparición del brote (fines de julio) el diario continuó hasta fines del ’58 con publicaciones en
las que se hacía eco de la discusión suscitada entre los investigadores sobre el posible agente
etiológico de la Fiebre Hemorrágica. Es notorio el contraste entre la considerable atención dada
al tema por La Razón con La Nación que, en una postura editorial muy diferente, dio escasa
importancia al hecho, publicando breves artículos con clara posición oficialista, destacando las
gestiones de las autoridades sanitarias nacionales, en particular del Ministro de Salud, el Dr.
Héctor Noblía, y, en ocasiones, simplemente editando los comunicados oficiales.
El brote epidémico de 1958 se inició en un período de transición entre el gobierno de
facto de Aramburu, las elecciones generales de febrero y la asunción de las nuevas
autoridades en mayo, circunstancias que podrían explicar, en parte, que las autoridades
sanitarias intervinieran recién en junio, cuando los casos se reiteraban desde fines de febrero.
Si embargo, todos los testimonios de pobladores, médicos e investigadores son coincidentes
en señalar a los extensos artículos de La Razón como factor de presión que movió el interés de
los gobiernos nacional y provincial; recordemos por caso cómo luego de las primeras
publicaciones, se presentaron en la redacción del diario el Secretario de Salud Pública de la
Provincia para informar sobre medidas que estaban adoptando. Estas mismas circunstancias
de un gobierno en los inicios de su gestión explicarían la no utilización de la cuestión de la
enfermedad para realizar críticas a las nuevas autoridades por parte del diario La Razón, que
tenía una postura opositora, a diferencia de La Nación, con una posición oficialista, y de La
Verdad, de tendencia moderada dado su lineamiento confesional-católico.
Los tres periódicos coincidieron en sostener un elevado concepto sobre el accionar de
médicos e investigadores, reflejando la alta consideración que la sociedad, en general,
expresaba en relación a los profesionales vinculados con la salud a mediados del siglo XX, muy
distinta de la escasa relevancia social que caracterizó los inicios de la profesión médica en
nuestro país a principios del siglo XIX.
La Verdad, La Razón y La Nación también concordaron en expresar el concepto que
con el accionar del médico/investigador, sumado a la colaboración de la población que debía
adoptar normas generales de profilaxis, se encontraría la solución al problema de la
enfermedad. Pero la resolución de la problemática se sustentaba fundamentalmente en el
quehacer médico – científico. Se colocaba a la lucha contra la enfermedad como una cuestión
científica sin involucrar al estado, excepto en el soporte que debía realizar en las tareas
médico-científicas cuando, en realidad, el gobierno debía modificar las condiciones de vida y de
trabajo del peón golondrina, circunstancias que incrementaban el impacto de la enfermedad.
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
17
Esta última cuestión fue indicada por los científicos que trabajaron en la zona epidémica, pero
no tuvo repercusión en los periódicos: el recolector de maíz a mano era “la máquina más
rendidora y barata” en una zona agrícola-ganadera por excelencia.
Es clara la actitud de algunos científicos que con el objetivo de sustentar sus opiniones y el
posicionamiento de su equipo de trabajo recurren a la prensa, específicamente al diario La
Razón, que brinda espacio el tema de esta enfermedad, para hablar sobre sus trabajos, sus
conclusiones y para criticar a otros investigadores, algo muy poco habitual en los ámbitos
académicos donde era y es norma “ventilar” las diferencias y discusiones en sitios y
organismos de difusión específicos del campo de la investigación.
La construcción del imaginario de la Fiebre Hemorrágica por parte de la población
epidémica es anterior a la aparición del tema en los periódicos. Es decir que el imaginario se
formuló sin la influencia de estos medios de comunicación, circunstancia que explica el
inexistente miedo al contagio, cuando en las primeras publicaciones de los diarios se habló de
esa posibilidad; esto fue un elemento altamente positivo dado que el inexistente temor al
contagio favoreció la atención y el cuidado de los enfermos. Tampoco los artículos
contribuyeron a fomentar la angustia de la población, por el contrario, reflejaron un estado de
pánico ya instalado en la zona epidémica, otro elemento positivo para la prevención y el
tratamiento dado que contribuyó a generar la conducta de consulta precoz con el médico ante
los primeros síntomas. No obstante, los mismos artículos generaron un imaginario negativo en
personas foráneas a la zona afectada, quiénes sí expresaron miedo al contagio negándose a
bajar en la estación de O’Higgins, a consumir agua y alimentos del lugar, entre otras conductas
reseñadas que, sin embargo, fueron temporarias y no se sostuvieron en el tiempo.
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
18
BIBLIOGRAFÍA
1. Armus, Diego, Entre médicos y curanderos, Buenos Aires, Editorial Norma, 2002
2. Babini, José, La Ciencia en la Argentina Buenos Aires, EUDEBA, 1971.
3. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Ministerio del Interior -
Dirección General del Boletín Oficial a Imprentas, 1962, Nº 19.969.
4. -Braude, Enfermedades Infecciosas, Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana,
1988.
5. Burke, Peter (ed), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza, 1994.
6. Cámara de Diputados - Congreso Nacional, Diario de Sesiones, año 1959, Buenos
Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1960.
7. Carballal, Guadalupe, Oubiña, José, Virología Médica, Buenos Aires, El Ateneo,
1991.
8. Censo Nacional de Población 1960, T: III. Buenos Aires, Poder Ejecutivo Nacional -
Secretaría de Hacienda - Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, 1960.
9. Di Tella, Torcuato, Historia Argentina, desde 1830 hasta nuestros días, Buenos Aires,
Troquel, 1993.
10. Díaz, Esther (ed). La Ciencia y el Imaginario Social, Buenos Aires, Biblos, 1996.
11. Floria, Carlos, García Belsunce, César, Historia Política de la Argentina
Contemporánea 1880-1983, Buenos Aires, Alianza Universidad, 1989.
12. Informe de la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, La Plata, Departamento de Prensa y Publicaciones, Ministerio de Salud
Pública, 1958.
13. Lobato, Mirta (ed), Política, médicos y enfermedades, Buenos Aires, Biblos -
Universidad Nacional de Mar del Plata, 1996.
14. Martínez Pintos, Ismael F. Mal de los Rastrojos - Fiebre Hemorrágica Epidémica del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Gobernación - Comisión de
Investigación Científica, 1960.
15. Milani, Héctor Antonio, Variación de las plaquetas en el período de invasión, estado y
convalecencia de la Fiebre Hemorrágica Epidémica, Tesis Doctoral. La Plata,
Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Química y Farmacia, 1962. Inédito.
16. Pirosky, Ignacio, Zuccarini, Juan, Molinelli, Ernesto A, Barrera Oro, Julio, Martini, Pedro, Copello, Andrés R, Virosis Hemorrágica del Noroeste Bonaerense,Buenos
Aires, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Instituto Nacional de
Microbiología, 1959.
17. Ruggiero, Héctor, Magnoni, Clemente, Nota, Nora, Milani, Héctor A, Pérez Izquierdo, Fernando, Maglio, Francisco, Astarloa, Laura, González Cambaceres,
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina

“Una rara enfermedad alarma a la modesta población de O’Higgins” Análisis del discurso de la prensa escrita sobre la epidemia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958.
Autora: Graciela Agnese.
19
Carlos, Milani, Héctor L, Besuschio, Santiago, Fiebre Hemorrágica Argentina,
Buenos Aires, El Ateneo, 1982.
18. S/A, Historia de los argentinos, Buenos Aires, Larousse, 1992, T: II.
19. Ulanovsky, Carlos, Paren las Rotativas, Historia de los grandes diarios, revistas y
periódicos argentino, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1997.
Testimonio Orales
• Barrera Oro, Julio Guido, miembro de la Comisión Nacional Ad Hoc 1958 – 1962,
dirigida por el Dr. Ignacio Pirosky
• Boxaca, Marta, miembro del equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires 1958 - 1974, dirigido por el Dr. Armando Parodi.
• Ceci, Juan Bautista, delegado Municipal de O’Higgins y farmacéutico en el período
1958 - 1962
• Cugnidoro, Juana María, vecina de Junín en 1958, esposa del Dr. Ernesto Molinelli
Wells.
• Finamore, María Isabel, hija de Domingo Finamore, trabajador rural, uno de los
primeros enfermos de la epidemia de 1958 que logró sobrevivir.
• Finamore, Rosa de, vecina de O’Higgins y, en 1958, novia de Domingo Finamore y
enfermera; trabajó junto al Dr. Locícero, médico de O’Higgins durante la epidemia de
1958
• Jacobs, José, vecino de O’Higgins en 1958.
• Maglio, Francisco, miembro de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del equipo de esa Facultad
dirigido por el Dr. Armando Parodi, 1958 - 1974
• Maraggi, Jorge, vecino de O’Higgins, quien, en 1958, escribió al diario La Razón
denunciando la enfermedad.
• Milani, Héctor Antonio, miembro del Centro de Investigación y Tratamiento de Fiebre
Hemorrágica Argentina de Junín, 1958 - 1974
• Milani, Héctor Luis, miembro del Centro de Investigación y Tratamiento de Fiebre
Hemorrágica Argentina de Junín.
• Molinelli Wells, Ernesto, miembro de la Comisión Nacional Ad Hoc 1958 – 1962,
dirigida por el Dr. Ignacio Pirosky
• Nota, Nora, miembro del equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Buenos Aires 1958 - 1974, dirigido por el Dr. Armando Parodi.
• Pagano, Eder, vecino de O’Higgins en 1958
Revista de Historia & Humanidades Médicas Vol. 3 Nº 1, Julio 2007.
www.fmv-uba.org.ar/histomedicina