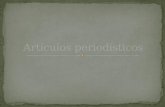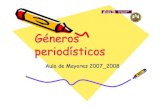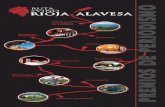McLellan, David - Marx y Los Jovenes Hegelianos Ed. Martinez Roca 1969
Artículos periodísticos de David Roca
description
Transcript of Artículos periodísticos de David Roca
Yurúa, Sombras sobre el paraísoPor David Roca Basadre Revista Rumbos de Sol & Piedra, Lima, Lima mayo 2008
La conquista de la selva es un proceso ininterrumpido que marcha indetenible desde hace más de quinientos años: el caso de Yurúa
En viaje al Yurúa, y desde la avioneta, se puede ver cómo el río se despliega zigzagueando entre bosques plenos a veces y grandes espacios devastados, más frecuentemente. En algunas puntas de orilla se avistan grandes pilas de madera acumuladas al lado de máquinas que son atendidas por hombres sobre todo, y algunas mujeres, que parecen hormigas afanosas al servicio de aquellos monstruos mecánicos, internados sabe Dios cómo en esos parajes. El corazón se sobrecoge. La cuenca del Yurúa, río que nace en las montañas cusqueñas, tiene una superficie de 809 613 hectáreas, con indicadores de biodiversidad entre los mayores del mundo. La caoba, objeto de los afanes codiciosos de los aserraderos que observamos desde el aire, tiene aquí el que es probablemente uno de los promedios más altos de recurrencia para esta especie: casi dos árboles por hectárea. Al descender la avioneta, la paz del pequeño poblado de Dulce Gloria que nos acoge, a unos 10 metros sobre la orilla del río, calma nuestra ansiedad de viajero primerizo a esos parajes. La amabilidad de quienes nos reciben contrasta además con la distancia naturalmente desconfiada de la mayoría de las personas. La pista de aterrizaje, de pasto y tierra afirmada, es la única en varios kilómetros, y ocupa un espacio central en torno al cual se alinean las primeras viviendas; las otras se agrupan ya más cerca del río y de una fuente de agua subterránea, dulce, clara y limpia, que brota sin parar y que es lo que inspiró el nombre del poblado. Observamos que las casas están a un promedio de diez metros cada una entre las más alejadas y como tres a cuatro metros entre las que se ubican en la aglomeración central, al final del trecho. Dulce Gloria es una de las comunidades del distrito de Yurúa – las otras son Santa Rosa. Nueva Victoria, El Dorado y San Pablo – cuyos territorios son atravesados por el río Yurúa y cuya vida y subsistencia depende exclusivamente de lo que les da el río y de lo que sus tierras les provean mediante la caza, la siembra y la recolección. Gerson Mañaningo, dirigente principal de ACONADYSH (Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Alto Yurúa – Yono Sharakoiai) nos ha acompañado en los vuelos sucesivos, Lima-Pucallpa-Yurúa. Durante el trayecto, en Lima y aún en Pucallpa, se mostró serio y de poco hablar, casi como ausente. Pero no bien pisa tierra en Yurúa, la sonrisa se apodera de su rostro, y mientras otros pobladores nos llevan a nuestro alojamiento, que es una de las dos edificaciones de la escuela, vemos que este hombre cordial y lleno de la típica amabilidad de los hombres de esa zona de la selva, es como cualquier buen padre de familia, cuyos seres queridos lo reciben con alborozo mientras distribuye algunos regalitos que portaba en sus alforjas.La escuela, lo observamos al ir al local principal, es pobre y el abandono es notorio. Los esfuerzos de algún maestro o maestra por superar las carencias son conmovedores: trabajos en cartulina vuelta a usar, adornos con algunos
1
elementos de la zona y algunos cuadernos con letras infantiles acumulados en una esquina, una pizarra que reclama cambio y pocos muebles, pero trabajo de aula colgado en las paredes, muñecotes recortados, lápices diminutos. En una cartulina, sobre la puerta, leemos la lista de los alumnos. Allí observamos los apellidos nativos que se suman a los de origen español, encabezados por nombres anglosajones o bíblicos: los Aarón y Betzabé o Jennifer y Robert que nos permiten deducir, antes de saberlo, sobre la presencia de misioneros evangélicos en la zona. Luego, en el local comunal, nos llamará la atención cómo languidece una enorme pila de libros azules bien impresos y en muy buen papel, y que pronto comprobamos son traducciones a lengua ashéninka del nuevo testamento cristiano. Su valoración práctica por los pobladores nos es pronto muy clara: cuando nos alcanzaron unas sillas para sentarnos, al ver que estaban llenas de polvo, uno de los dirigentes arrancó sin miramientos unas hojas de un libro azul para limpiarlas diligentemente. Sobre cada vivienda, existe un solo toque de tecnología práctica: casi todas las casas tienen instalado un panel para captación de energía solar. La floresta amazónica se caracteriza por tener abundante calor pero no mucha luminosidad. Sin embargo, con algunas adaptaciones, los paneles solares cumplen el objetivo de traer la luz diaria y la radio sonora, allí a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, donde nunca antes ha llegado el Estado con mucho interés ni frecuencia y a donde ahora si planea llegar con verdadero interés porque, para mala suerte, hay indicios de petróleo al lado de la única fuente de agua cristalina de toda la región, de uno de los ríos con mayor biodiversidad, con 185 especies de peces reconocidos – 45 de ellos para consumo humano – y una Reserva Territorial Murunahua donde desprevenidos indígenas en aislamiento voluntario 1 ya padecen por causa de las incursiones de los madereros legalizados que trabajan ilegalmente.
La tala, el trabajo forzosoSe sabe que la madera ilegal que se vende en el mundo puede llegar a ser más del 50% de la que se vende en el mundo, según el Banco Mundial. Y el Perú pierde cada año casi 10 millones de dólares debido a este comercio informal. Según el INRENA cada año se extrae 22 mil metros cúbicos de caoba, de las que el 90% proviene de la tala ilegal. En Yurúa estamos ante uno de los focos mayores de extracción de madera. Una sola empresa, Forestal Venao S.R.L., que tiene sus instalaciones principales a pocos kilómetros de Dulce Gloria, trabaja con la mayoría de las comunidades de Yurúa, sea mediante el trabajo de enganche o la compra de piezas talares de los terrenos de los comuneros. Este tipo de concesionarios suele extraer madera, también, de concesiones ajenas a la propia; la que legalizan luego valiéndose de guías que el INRENA proporciona y que otros comercializan.Asimismo, distribuidos en el vasto territorio, hay aserraderos de empresas que carecen de concesiones pero que compran madera sin mirar de dónde viene, con el resultado de que apenas el 20% suele ser madera legal. Los precios que se paga a los comuneros por esta madera son irrisorios, casi mil veces menos del precio al que se vende en el mercado mundial. El negocio para el maderero es redondo. Más aún cuando la mano de obra que se usa es técnicamente esclava. Los antropólogos Eduardo Bedoya Garland y Álvaro Bedoya Silva Santisteban,
consultores de la OIT, en un trabajo amplio de investigación sobre el tema, afirman que “en la Amazonía un número importante de madereros continúa utilizando el sistema de habilitación-enganche, el cual se basa en el anticipo de dinero o bienes a los trabajadores madereros con el objetivo de incorporarlos a las labores de extracción de la madera. Lamentablemente, el mencionado patrón de reclutamiento de trabajadores conduce a un sistema de peonaje o servidumbre por deudas.”Los especialistas aseguran que aproximadamente 20 000 indígenas son obligados a trabajar en la Amazonía peruana para madereros que ganan cerca de 75 millones de dólares al año y que llegan a "capturar" familias enteras para períodos de trabajo forzado de hasta un año. Es el caso de muchos pobladores de Yurúa.
Yurúa, Forestal VenaoAl preguntar directamente sobre el tema, las respuestas son evasivas. Mirando a los lados y segura de estar sola, esquivando al viento que traslada voces mejor que un hilo telefónico, una mujer se atreve a balbucear una leve queja: “Mi hermano allí trabaja, ya está flaco. Poco viene, se quiere ir pero poco viene. No se puede.”El clima de terror está instalado. De aquello no se habla. Tratamos de ir a San Pablo, poblado mayor donde la maderera tiene sus oficinas, y nos disuadieron. Las historias ahora si se despliegan:- “La empresa no quiere que entren. Y si ven periodistas, peor. A una periodista que fue le quitaron su cámara” - “A mí se me acercaron unos para saber que hacía por el embarcadero, y luego me pegaron unos matones, suave pero me dijeron que la próxima sería peor.”- “Si te acercas en bote, ya están mirando desde el muelle para ver si uno va a bajar. Hay gente armada que cuida.”Los que es explicable, cuando hay rabo de paja. Según informes internos de AIDESEP, existen pruebas fehacientes de la extracción ilegal de caoba en la misma Reserva Territorial Murunahua, por lo tanto intangible. Dichos informes reconocen que cerca del 40% de la reserva está atravesada por una carretera que cubre el área sur-occidental de la zona y que sigue la orientación oeste-este, partiendo de las concesiones forestales al nor-occidente y la comunidad nativa de Raya al suroeste, ambas colindantes con la reserva; carretera que sirve – obviamente – para el transporte de madera. Esta carretera tiene 3 o 4 años de antigüedad y habría sido construida por Forestal Venao a un costo muy elevado. La historia del cauchero Julio César Arana, a principios del siglo XX, aparece rediviva en medio de la floresta que el siglo XXI – con tanta conciencia ecológica a la mano – parece tratar de la misma manera que hace cien años.
La lógica de la conquistaEn medio de nuestra visita, arribaron a Dulce Gloria, aparatosamente, por lo menos seis avionetas cargadas de personas con apariencia de funcionarios y técnicos. Llevaban grandes paquetes y maletas y venían a desarrollar un taller introductoria sobre las bondades de la extracción petrolera en la zona, de pronto interesante por el lote 110 que PeruPetro le ha adjudicado a Petrobrás en tierras indígenas. Con el lote ajeno ya adjudicado, los empresarios brasileños venían a iniciar la consulta acerca de si podían iniciar estudios en la zona, que la ley
3
ordena. Desde el día anterior habían comenzado a llegar dirigentes de otras comunidades cercanas, convocados mediante un trabajo previo. Sorprendidos de no haber sido invitados, los dirigentes y técnicos de AIDESEP que nos habían traído a la zona, decidieron participar. Y nosotros también. Fueron dos días intensos de largas y aburridas charlas en castellano sobre aspectos administrativos, impresionantes tomas de los grandes taladros que se usan para excavar los pozos – y que fue lo único, breve, que llamó la atención –, las ventajas de tener máquinas extrayendo petróleo allí al lado, todo ante un público que no hablaba castellano o lo hablaba a medias. Pero, eso sí, una cámara y grabadoras que diligentemente registraban que el proceso se había llevado a cabo. Fuera del taller, en el campo que en lugar de pasillos, es donde se hacen los negocios, ávidos promotores vendían su producto en medio de las reuniones espontáneas. Luego de todo ello, un comunero nos contaba alegremente que en un par de meses habría abundante gasolina para todos los peque peques y lanchas de cualquier calado. Recordamos, entonces, una frase de Julio César Arana que leímos en un texto de Alberto Chirif sobre el tema cauchero: “Uno de los factores esenciales de nuestros negocios del Putumayo son los indios, que lenta, pero humanamente vamos convirtiendo a la civilización creándoles necesidades y estimulándolos al trabajo.” Efectivamente, la civilización llega lenta pero seguramente al Yurúa. Lo constatamos allí mismo, mientras veíamos algunos envases vacíos de shampoo alejándose a flote río arriba.
http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=30637&c=Perú&cRef=Peru&year=2009&date=mayo 2008
Viento que da lumbrePor David Roca Basadre Revista Rumbos de Sol & Piedra, Lima, Lima mayo 2008
El primer sistema colectivo de aero-generación a pequeña escala para electrificación rural en el Perú, fue inaugurado en el caserío de El Alumbre en Bambamarca, Cajamarca y se da el primer paso para la propagación de esta tecnología.
El frío, acompañado de fuerte viento, nos atenaza a 3 800 metros de altura y a tres horas más arriba de la ciudad de Cajamarca, en el departamento del mismo nombre que, valga decirlo, es una de las regiones más pobres del país y con el más bajo índice de electrificación a nivel nacional: apenas el 38% de la población accede a las redes eléctricas. Hemos llegado al poblado de El Alumbre, en la provincia de Bambamarca de este departamento serrano al norte del Perú, para la inauguración de la primera experiencia de una comunidad campesina provista de energía eólica.Las hélices de colores, de las torres que hay ahora al lado de cada vivienda, pajarean al ritmo del soplo mágico y frío de ese viento que no termina de recibirnos. La banda de música – se llaman Los Intrépidos del Amor, y ríen afables y alegres mientras tocan – suena con flautas, cuerdas y tambores, mientras que todo un viceministro que nos acompaña y llega a El Alumbre por primera vez en su historia, estrecha las manos de decenas de hombres y mujeres del campo que se congregan para la ceremonia. Saludamos también, acogidos a la comitiva de representantes de instituciones cooperantes y de autoridades locales, alcalde provincial, representante del presidente regional, alcalde distrital, dirigentes locales y un personaje que acapara la atención de muchos: Gilmer Huamán Cruzado, campesino, hombre de confianza de todos y administrador, socio y único responsable de la Micro Empresa de Servicios Eléctricos Rurales El Alumbre, encargada de administrar el servicio. Eso sí, sujeto a la férrea fiscalización de toda la comunidad. Treintaicinco familias de El Alumbre tienen ahora una fuente de energía de 100 W directa y la escuela una de 500 W. Además, 150 familias de caseríos aledaños pueden cargar baterías para sus viviendas o incluso las baterías de sus teléfonos celulares yendo a El Alumbre. En cada vivienda se ha instalado, además del micro-aerogenerador, un regulador de carga, una batería de 100 amperios y un inversor. Con esta tecnología, las familias de El Alumbre disponen desde ya, de electricidad suficiente para iluminar sus viviendas de 4 a 5 horas al día, y estar mejor comunicados a través de la radio y la televisión, o incluso con equipos de sonido y computadoras. Tienen además el acceso asegurado a la electricidad, aún en el improbable caso de que se presenten hasta 3 días consecutivos sin viento suficiente para recargar las baterías.
Una historiaEl logro de la implementación de este sistema, fue debido al esfuerzo del organismo de cooperación técnica internacional Soluciones Prácticas – ITDG, y tuvo su inicio hace 10 años. Un esfuerzo muy grande hubo de hacerse a fin de
5
adaptar tecnología importada para que esta trabaje con vientos de leves a moderados (3 a 7 metros por segundo) predominantes en nuestro país, y para generar la potencia re querida, utilizando imanes permanentes. Se trata de sistemas que se adaptan para trabajar en zonas aisladas y con escasa población, como El Alumbre, con viviendas muy dispersas, y que tienen dificultades para abastecerse por medio de la red eléctrica convencional. En el Perú existen muchas localidades, en la costa pero también en la sierra, con estas características, y con vientos suficientes para utilizarla. Los costos no son altos – alrededor de 700 dólares por un aero-generador de 100 W y 1 800 dólares por uno de 500 W – y si se propagaran, lograrían beneficiar a cientos de miles de personas, sobre todo campesinos, en todo el país. Un aspecto importante del proyecto de El Alumbre ha sido el diseño y establecimiento participativo de un modelo de gestión comunitaria-empresarial, basada en las características propias de la organización de este caserío. Y es aquí donde Gilmer Huamán Cruzado asume su responsabilidad, funcionando su actividad administrativa con criterios microempresariales que buscan garantizar la sostenibilidad de los micro aerogeneradores. La experiencia de El Alumbre, pionera en el Perú, servirá pues también, para demostrar el potencial del viento para la generación descentralizada de electricidad en zonas rurales, aisladas y dispersas del Perú.
La electrificación en el PerúLa energía eólica es tan solo una de las posibilidades disponibles y necesarias. Hay una demanda de 6 millones de personas en el Perú que carecen de energía y que no pueden ser atendidas por la red de tendido convencional. Son poblaciones que viven dispersas y el costo-beneficio para llevarles electrificación solo puede ser atendido por el Estado o algún apoyo cooperante que siempre será menor, aunque marque la pauta. La empresa privada difícilmente verá su interés en este rubro que no proporciona ganancias. Se trata, entonces, de una necesaria decisión política que tiene esta posibilidad de servir a su alcance. Las centrales hidroeléctricas o por paneles solares o eólicas, o acaso de tecnología mixta, son la única posibilidad que permitirá que otros lugares como El Alumbre dispongan de energía suficiente para atender sus necesidades y facilitar el proceso de mejora de calidad de vida para un importante porcentaje de peruanos.Si bien se trata sobre todo de atender a poblaciones rurales, con viviendas dispersas, hay zonas urbanas que también podrían – eventualmente – ser atendidas de esta manera. Sobretodo en asentamientos urbano marginales.
El viento me gustaLuego de la ceremonia de inauguración, hubo la fiesta, baile, un ágape de locro, cuy, queso y aguardiente mientras sonaban incansables Los Intrépidos del Amor. Un campesino, que no me dijo su nombre pero igual me prestó un poncho rojo de lana de oveja para atenuar los efectos de mi imprevisión – pues había ido con camisa delgada, sin calcular el frío que nos esperaba – me dijo casi sin pensarlo mucho, a flor de sentimiento: “Antes me quejaba del viento porque me quitaba la luz, porque apagaba mis velas; ahora el viento me da luz.” Dejé que el viento frío me llenara la cara, como a todos, mientras nos despedíamos. Y así, a la hora de regresar, cuando ya anochecía, desde el autobús que nos llevaba de regreso podíamos ver las casas alumbradas en la altura que dejábamos, como pequeñas estrellas que no dejaría que la oscuridad reine más.
Recuadro 1: Energía vs. exclusiónUn aspecto importante para superar la exclusión de muchos es el acceso a la energía. Eso tiene mucho que ver con la necesaria sostenibilidad del desarrollo. Las energías alternativas no son contaminantes y logran llegar a poblaciones a las que con técnicas tradicionales no se llega, y que constituyen mucha gente. Estas personas, en parte gracias a esto, deciden permanecer en sus lugares, migran menos. Hay, además, un elemento estético importante, pues las instalaciones de energía alternativa suelen ser más amigables que las torres. Necesitamos un Plan Nacional Energético que tome en cuenta estos asuntos, asuma con determinación el uso de energías renovables, y piense sobretodo en las familias más pobres, y no solamente en los procesos de industrialización. Sacerdote Marco AranaAmbientalista
Recuadro 2: CEDECAPEl Centro de Demostración y Capacitación en Tecnologías Apropiadas (CEDECAP), creado por ITDG, está orientado a investigar y fortalecer capacidades en el uso de tecnologías apropiadas para la promoción sostenible del desarrollo rural. Ubicado en una hermosa ladera en la zona rural de Cajamarca, el aire puro que se respira permite el espacio necesario para que los participantes en el aprendizaje del uso de energías renovables – eólica, hidráulica, solar – puedan capacitarse en cursillos de hasta una semana, además de experimentar el impacto de estas tecnologías y sus usos productivos en la vida de poblaciones locales. Normalmente asisten estudiantes de universidades nacionales y privadas y comuneros de todo el país, que se trasladan a Cajamarca para los cursillos. El prestigio de CEDECAP es grande y su infraestructura y tecnología están en constante mejoría y adecuación a las necesidades del diverso territorio peruano.
http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=30625&c=Perú&cRef=Peru&year=2009&date=mayo 2008
7
Tocar el Cielo con las ManosPor David Roca Basadre Rumbos, Lima, Lima marzo 2006
El avión del servicio aerofotográfico de la Fuerza Aérea del Perú sobrevolaba la cordillera blanca, tratando de ver alguna señal. Los expedicionarios habían dado señales de vida hacía pocas horas, pero ¿habrían logrado su hazaña?De pronto, la tripulación del avión que buscaba desde hacía una hora y fotografiaba sin cesar se llenó de júbilo. Sobre la montaña norte, la más alta del Huascarán, el techo del Perú, flameaban los colores rojiblancos del pabellón nacional. Los hermanos Yánac, Guido, Apolonio y Pedro y su grupo de amigos, los hermanos Fortunato y Felipe Mautino y Macario Angeles, habían completado la hazaña de llegar a la cumbre del glaciar más alto de los trópicos en el mundo. Eran las 12:35 del día 4 de agosto de 1953, y los 6 768 metros de altura sobre el nivel del mar del majestuoso apu cordillerano, habían sido vencidos por un grupo de seis peruanos, sin mucho atavío ni aparejo moderno, pero con toda la terquedad del coraje andino. La prensa seguía expectante la aventura desde hacía días. Una aventura que llenaba primeras planas, que se había iniciado el 1 de agosto y había comenzado con una anécdota.
Los primeros andinistasLa Cordillera Blanca ha sido siempre objeto de fascinación para todos cuantos pasaron a su lado. Hay, incluso, crónicas acerca de las características de la zona hechas por los conquistadores, como cuando Hernando Pizarro sintetiza magníficamente el paisaje, y dice: "El interior del país es muy frío y le sobran aguas y nieve, pero la costa es muy calurosa y llueve tan poco, que la humedad no bastaría para hacer madurar los sembrados si las aguas que vienen de la cordillera no mejoran el suelo, que así produce cereales y frutos en abundancia".Sin embargo, la idea de buscar sus cumbres como un desafío es una idea moderna, tan solo similar en algo a las expediciones rituales para ofrecer sacrificios a los dioses tutelares que en tiempos prehispánicos realizaban los sacerdotes de los centros ceremoniales andinos.Las huellas de aquellos pasos son pocas, las de asentamientos regulares menos, pues es difícil cultivar nada a más de 4 000 metros de altura.A inicios del siglo XX el aventurero norteamericano Reginald Enock superó los 5 mil metros de altura, pero no pudo doblegar al Huscarán. Pocos años después, en 1908, la periodista y expedicionaria, también estadounidense, Annie Peck (ver recuadro), logró llegar hasta el pico norte, según ella misma refiere, alzada en brazos el último trecho por los fuertes brazos de sus guías. Sin embargo, muchos han puesto en duda la veracidad de la versión de Peck.Finalmente, en 1932, una expedición austro alemana liderada por el Dr. Philip Borchers, conquistó los 6768 metros de la cima sur de la montaña tropical más alta del mundo.
Los Yánac y sus amigosEl grupo de amigos trabajaba para el entonces ministerio de Fomento en el control de las lagunas, algunas de ellas ubicadas a 4 500 metros de altura. Mirar las cumbres del Huascarán y que la idea de escalarlo surgiera en sus mentes, tan
solo necesitaba de un pretexto. Más aún cuando ya desarrollaban, en sus ratos libre, técnicas propias para el escalamiento.Un grupo de expedicionarios mexicanos, de retorno de una ascensión, dijo que habían dejado varios objetos que facilitarían el ascenso a los peruanos que trataran de hacerlo. Afirmaban haber llegado al pico norte, el más alto de todos. Era un desafío.Los hermanos Yánac y sus amigos estaban ya listos para decidir realizar la hazaña. Buscaron el apoyo de instituciones y empresas, y un 1ro de agosto de 1953, luego de muchas gestiones, pudieron iniciar el ascenso.Sus aparejos no eran de los mejores, sin zapatos a la medida y que los obligaban a ponerles algodones para calzarlos, pesados grampones, picotas fabricadas artesanalmente, carpas de lona sin piso que los obligaban a portar paja o ichu para descansar, mochilas hechas de valijas corrientes, sogas que no eran necesariamente las adecuadas y alimentos preparados en casa a base de maíz tostado, charqui de venado y similares: aquellas eran sus armas para llegar a la cumbre, además de una voluntad de hierro.
El ascenso y la cumbreFueron cuatro días hasta la meta: comenzaron a las 9 de la mañana del aquel primer día de agosto, hasta llegar al campamento base a 4 500 metros de altura, "en un terreno abrigado, rodeado de quenuales desde donde se observaba el Callejón de Huaylas", según relata Apolonio Yánac.Aquel día siguiente, luego de superar grietas que a veces cedían, llegaron a los 5 700 metros de altura, donde armaron un pequeño campamento y pasaron la noche. Efectivamente, encontraron alimentos concentrados dejados por los mexicanos y que consumieron allí. A las 7 de la noche enviaron las señales convenidas, con cohetes paracaídas verdes, lo que significaba que todo estaba bien.Al siguiente día, 3 de agosto, iniciaron la etapa más arriesgada, a través de grietas espaciadas y nevada que los llevaron a una gran muralla de hielos, y que era el acceso a la garganta. Los mexicanos habían cedido una cuerda para que suban con mayor facilidad. Subir la muralla fue un esfuerzo de varias horas para continuar luego dos horas más hasta los 5 900 metros, donde levantaron nuevamente las carpas. No era fácil dormir, enviaron las señales convenidas y trataron de aguardar el día siguiente. Hacía 25 grados bajo cero.El martes 4 de agosto, animosos como estaban a pesar del cansancio, algunos accidentes peligrosos pusieron en riesgo al grupo: resbalones que a esa altura pueden ser mortales, algunos golpes que retrasan el paso de Felipe Mautino y de Macario Angeles. Decidieron, entonces, coronar la cima sur..Luego de escalar una cresta bastante empinada, rodeada de grietas suaves, llegaron a la cumbre al mediodía, a los 6 780 metros que ningún otro peruano había alcanzado. Brindaron entonces de felicidad mientras los compañeros rezagados les iban dando el alcance, gracias a un enorme esfuerzo.
No encontraron ninguna huella de los mexicanos en esas alturas.Luego de arribar al campamento de base, comenzó el descenso. Todos los pueblos de la zona se habían engalanado de banderas, y las fiestas para recibir a los héroes llegaban hasta la capital de la República. Los hermanos Yánac y su grupo de acompañantes habían realizado una de las hazañas deportivas más grandes de la historia. La prensa se hacía el mayor de los ecos, y los corresponsales
9
extranjeros enviaban sus noticias. Después los Yánac vencerían el Aconcagua, antes de ir a los Himalayas. Pero esa es otra historia.
Recuadro:Ann Peck, montañista globalizada
¿Fue esta audaz mujer norteamericana la primera en conquistar el Huascarán?La periodista norteamericana Ann Peck es un caso especial en la historia del andinismo. Había desarrollado su afición por escalar altas montañas en los volcanes Popocatepétl y Citlaltépetl en México, alcanzando cierta celebridad. Se dedicó a dar conferencias y escribir sobre sus aventuras, y escaló el Funffingerspitze en el Tirol. Fundó el Club Alpino Americano, a su retorno de Suiza. Luego de varios otros proyectos, decidió en 1908 escalar los 6 768 metros del Huascarán. Eso hizo de ella la mujer que más alto había escalado jamás una montaña, lo que le dio gran celebridad. A los 61 años trepó el imponente Coropuna (6 425 metros), el volcán más alto del Perú, y llegando a la cima enarboló una banderola reclamando el voto femenino, una osadía en su época. Peck escribió varios libros y artículos ocasionales sobre sus hazañas. Y en 1927, la Sociedad Geográfica de Lima nombró al pico norte del Huascarán con su nombre. Peck murió en su ley, luego de escalar el monte Madison, en Nueva Hampshire, Estados Unidos, a los 82 años de edad.