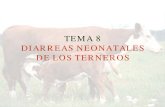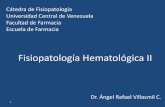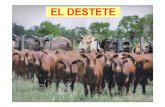Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebú Bogotá, 2014 · Determinación de algunos...
Transcript of Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebú Bogotá, 2014 · Determinación de algunos...
Determinación de algunos parámetros hematológicos y de química sanguínea en
terneros menores de 20 días del Magdalena Medio como método diagnóstico de
enfermedades. En ganado cebú de exposición
NOEMI OREJARENAANZOLA
MV ULS
Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebú
Bogotá, 2014
2
INTRODUCCIÓN
Dentro de la práctica de la clínica veterinaria existen diferentes herramientas de
laboratorio que ayudan al acertado diagnóstico de diferentes patologías y
evaluación de un tratamiento indicado (Muñoz & Riber, 2012). Como ejemplo
principal se encuentran el cuadro hemático y algunos indicadores tanto de perfil
hepático como de perfil renal, las cuales son de utilidad gracias a la gran cantidad
de información que suministran y su accesible costo.
El periodo neonatal es decisivo para la sobrevivencia de los terneros, durante este
periodo el sistema inmunológico esta en desarrollo y así mismo deben adaptarse al
medio ambiente, el cual presenta grandes diferencias con respecto al ambiente en
el útero; sin duda todos estos cambios hacen que los terneros sean mas susceptibles
a enfermedades (Benessi, 2002).
El estudio de los factores que influyen sobre la composicio n sanguinea de los bovinos
ha cobrado importancia en los u ltimos tiempos, debido a que el estado de
alimentacion y bienestar del hombre en muchos pai ses mejoro por el alto desarrollo
de las razas bovinas. Para cada especie animal se han informado diferencias en los parametros incluidos en el perfil hematolo gico atribuibles a factores ambientales,
te cnicos y fisiologicos; en particular para el caso de los bovinos, influye el clima, la
altitud, distintas tecnicas de laboratorio utilizadas, edad, sexo, raza, tipo de
produccion, estado nutricional, estres, estado de salud (Benessi, 2002).
Dentro de las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en los
neonatos bovinos están diarreas bacterianas y virales, infecciones umbilicales,
neumonía y septicemia. Todas las enfermedades anteriormente nombradas además
de presentar signos clínicos específicos también muestran cambios hematológicos
(Benessi, 2002).
En diferentes situaciones como en deficiencias nutricionales y enfermedades, los
parámetros hematológicos, valores de perfil renal y hepático constituyen un examen
paraclínico que ayuda al diagnóstico. Estos perfiles están sometidos a variaciones
normales frente a distintos factores como por ejemplo: estado fisiológico, edad y
raza (Roldán, Luna, Gasparotti, 2006).
3
MARCO TEÓRICO
1.1. COMPONENTES DE LA SANGRE
La Sangre corresponde a un tejido circulante especializado, compuesto por
distintas células suspendidas en una sustancia intercelular líquida. A diferencia de
otros tejidos, estas células no mantienen una relación espacial permanente entre sí,
sino que se mueven continuamente de un lugar a otro (Adrien, 2009). Así mismo se
encarga de proveer nutrientes como el oxígeno, la glucosa, transporte de diversas
moléculas como aminoácidos, lípidos y hormonas (Kent, 1986).
La sangre funciona como un medio de transporte que junto con las células
presentes en ella son de vital importancia en el correcto funcionamiento de un
sistema biológico, en este caso los animales. Se han reconocido tres clases de
células sanguíneas: Leucocitos, Trombocitos y Eritrocitos. Estos últimos son el producto
final de un proceso denominado eritropoyesis y resultan esenciales en el transporte
de oxigeno a todos los tejidos del cuerpo. Esas tres clases de células se encuentran
suspendidas en un líquido denominado plasma, el cual tiene una coloración amarilla
en la mayoría de especies animales, siendo más oscuro en los equinos debido a
mayor cantidad de pigmento (bilirrubina) circulante. A diferencia del suero, el
plasma contiene la proteína conocido como fibrinógeno, la cual puede ser
obtenida con la adición de un anticoagulante a la muestra de sangre (Swenson &
Reece, 1999).
En general, el volumen de sangre total para la mayoría de los mamíferos es
aproximadamente el 7 a 8 % del peso del individuo. La sustancia intercelular o
plasma, comprende del 46 al 65% del volumen total y los componentes celulares
constituyen del 35 al 55% (Ramírez, 2006).
Con el fin de determinar los valores hematológicos e índices eritrocíticos se utilizan
pruebas de laboratorio. Sin embargo se requiere que la muestra obtenida esté en
condiciones óptimas para su procesamiento. Es así como, se debe mantener el
tamaño celular de los eritrocitos, para esto se recomienda el uso del acido
etilendiaminotetraacetico (EDTA) o heparina, los cuales mantienen dicho tamaño, y
son útiles a la hora de realizar estudios morfológicos sanguíneos (Swenson & Reece,
1999).
1.2 HEMOGRAMA
Dentro de las diferentes pruebas de laboratorio a las que tiene acceso la clínica
veterinaria, se encuentra el hemograma, el cual debe ser interpretado de manera
cuidadosa teniendo especial atención en las variables propias del animal como:
edad, sexo, raza, acondicionamiento físico entre otros con el fin de evitar errores
diagnósticos (Valera & Milan, 2006).
El hemograma se define como la evaluación numérica y descriptiva de los
elementos celulares de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Constituye una de las pruebas más solicitadas en el laboratorio clínico, ya que
acompaña casi todos los protocolos de diagnóstico, y es, tal vez, con el avance
tecnológico, la prueba de rutina que más ha evolucionado no solo en el número de
parámetros sino en precisión, exactitud y rapidez (Escobar, 2008).
El hemograma ofrece una estimación del número de glóbulos rojos y leucocitos
circulantes. Generalmente incluye la morfología y recuento total de glóbulos rojos, la
estimación de las plaquetas y el leucograma (Velásquez, 1993).
Los instrumentos hematológicos automatizados proveen un conteo rápido de células
e índices eritrocitarios potencialmente útiles, tal como el Volumen Corpuscular
Medio (VCM), la Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) y la Concentración de
Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM). Es importante que los equipos
automatizados sean calibrados para la especie de interés, y hacer valoración de
examen microscópico para conformar los reportes del analizador, además de
detectar anormalidades morfológicas que no pueden ser subestimadas (Jones,
2007).
1.3 HEMATOCRITO (HTO)
Se define como la fracción de volumen que los eritrocitos ocupan dentro del total
de la sangre. Se obtiene de centrifugar la sangre venosa o capilar no coagulada,
para luego determinar las cantidades relativas de eritrocitos empacados y de
plasma (Escobar, 2008).
El hematocrito (Hto) proporciona la estimación más rápida y precisa de la
capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y, junto con la valoración visual
de un frotis sanguíneo, es a menudo el primer análisis de glóbulos rojos que se realiza
(Voight, 2000).
El conocer el valor del hematocrito es de gran ayuda y efectivo para estimar el
grado de anemia independientemente de las alteraciones de tamaño, forma y
5
grosor de los eritrocitos en los diferentes tipos de anemia. El hematocrito refleja la
concentración de los eritrocitos pero no la masa total de estos (Berrio, 2003).
El mismo se expresa de acuerdo con la nomenclatura tradicional con porcentaje (%)
(Voigt, 2003).
1.3.1. Anisocitosis
Se define como la variación en el diámetro normal de los eritrocitos en los
extendidos sanguíneos. En los bovinos es normal encontrar anisocitosis leve a
moderada pero un gran aumento de éstos es un signo de una posible anemia
regenerativa (Meyer & Harvey, 2000).
Esto puede indicar la existencia de macrocitos y/o microcitos. Generalmente resulta
muy difícil evaluar que células tienen un diámetro o un volumen normal, pero el
tamaño medio del eritrocito puede determinarse calculando el Volumen
Corpuscular Medio (VCM). Un valor elevado del Volumen Corpuscular Medio (VCM)
indica macrocitos y uno bajo microcitos (Voigt, 2003).
1.3.2 Hipocromia
La hipocromía es la disminución en la densidad de tinción de las células, esto se
debe a la falta de precursores de la hemoglobina, especialmente el hierro. Los
eritrocitos hipocrómicos verdaderos deben ser diferenciados de los torocitos, los
cuales poseen un centro incoloro y periferias de un color rojo denso y normalmente
corresponden a artefactos en la preparación de la muestra. La hipocromía se mide
como una disminución de la Concentración de la Hemoglobina Corpuscular Media
(CHCM) (Meyer & Harvey, 2000).
1.3.3 Cuerpos de Howell-Jolly
Son eritrocitos con zonas esféricas pequeñas de color azulado a negruzco de
tamaño variable y normalmente únicas en el citoplasma, que corresponden a
fracciones de DNA. Son reminiscencia del núcleo del eritrocito que, si aparecen
ocasionalmente, carecen de importancia diagnóstica, pero que pueden estar
presentes en casos de anemias hemolíticas severas, anemias megalobásticas,
mielodisplasias, anemia regenerativa, esplenectomías o una supresión de la función
esplénica (Reagan, 1991). Estos remanentes se forman en la médula ósea y son
eliminados en el bazo. Se puede observar normalmente en bovinos cuando hay
eritrocitos inmaduros durante una respuesta a una anemia (Meyer & Harvey, 2000;
Escobar, 2008).
6
1.4 CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA
La hemoglobina es una proteína conjugada compleja que contiene hierro y se
compone de un pigmento y una proteína simple. Su color rojo se debe al grupo
heme, el cual contiene un átomo de hierro. La biosíntesis de dicha proteína
comienza en el rubricito y sigue en todas las etapas siempre y cuando exista material
nuclear en la célula. En cuanto a su peso molecular, este varia entre 66.000 y 69.000
Daltons siendo esto de importancia ya que durante la hemolisis de eritrocitos, por
diferentes motivos, la hemoglobina dentro de ellos es liberada al plasma y es
nefrotóxica si ésta no se une con la haptoglobina para formar un complejo, que
evita que pase a través del filtro glomerular aislada (Swenson & Reece, 1999).
En la especie bovina se expresa un diferente tipo de hemoglobina denominada:
hemoglobina fetal, la cual difiere en su composición de aminoácidos, curvas de
disociación de oxígeno y propiedades electroforéticas comparada con la
hemoglobina adulta (Swenson & Reece, 1999).
La hemoglobina incrementa durante su desarrollo fetal alcanzando valores
cercanos a los adultos al momento del nacimiento; luego del nacimiento se
presenta una rápida disminución de estos valores durante las primeras semanas de
vida que es seguida por el incremento de forma gradual hacia los valores adultos a
los 4 meses de edad (Meyer & Harvey, 2000). La hemoglobina representa en
promedio el 32% de la masa total del eritrocito (Escobar, 2008).
1.5 CÉLULAS ROJAS
1.5.1 Glóbulos Rojos o Eritrocitos
Se originan embrionariamente a partir del saco vitelino, hígado y bazo, mientras que
en la última etapa de la gestación la médula ósea realiza dicha función
(eritropoyesis) como ocurre en el animal adulto (Swenson & Reece, 1999). Pertenece
a la serie eritrocítica y su formación sucede a través de las siguientes etapas:
Rubroblasto, Prorubroblasto, Rubrocito, Metarubrocito, Reticulocito y Eritrocito (Berrio,
2003).
El estímulo principal de la eritropoyesis parece ser la eritropoyetina, producida en el
riñón; se ha sugerido que el cobalto estimula la eritropoyesis produciendo en el
organismo un estado local anóxico en el riñón, lo que favorecería la liberación de
eritropoyetina (Berrio, 2003).
Los eritrocitos en los bovinos viven aproximadamente 160 días y después se eliminan
de la circulación, antes de desintegrarse por completo. Los glóbulos rojos viejos son
fagocitados en el bazo, médula ósea e hígado por células fagocitarias. El hierro de
7
la hemoglobina se recupera y se usa para la formación de nuevos eritrocitos (Adrien,
2009).
Las células y los tejidos del organismo dependen de los eritrocitos para el aporte de
oxígeno, la ausencia de un núcleo, la forma y el contenido de hemoglobina,
contribuyen a hacer al eritrocito más eficaz en el transporte de este elemento (Tharll,
2004).
La principal función del eritrocito es transportar la hemoglobina (Hb) de los pulmones
a los tejidos corporales. Debido a que la hemoglobina libera oxígeno, la función
esencial de esta célula es distribuir dicho oxígeno por todo el organismo (Voigt,
2003).
La masa de glóbulos rojos circulantes y el tejido de la médula ósea constituyen el
eritrón. Los cambios en este eritrón puede ser por (Escobar, 2008):
a) Atrofia o anemia
b) Policitemia
c) Deshidratación o hemoconcentración
d) Hidremia o Hemodilución
La eliminación de los eritrocitos viejos o deteriorados, se produce principalmente en
el bazo, aunque también tienen participación los macrófagos, fijos y libres del
aparato circulatorio, los tejidos y el hígado. El hierro y los componentes estructurales
de la hemoglobina son retenidos y rescatados por la médula ósea (Voigt, 2003).
El conteo total de eritrocitos o de glóbulos rojos, se lleva por lo general por un
contador electrónico, aunque también puede ser evaluado mediante el
hemocitómetro. La hemoglobina en cambio se mide mediante la
espectrofotometría posterior a la lisis de los eritrocitos (Harvey, 2011).
Una forma para evaluar los eritrocitos es por medio de los índices corpusculares;
volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (MCH) y
concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM); éstos permiten definir el
tamaño y el contenido de hemoglobina de los eritrocitos (Sandoval, Barrios, Morales,
Camacaro, Domínguez y Márquez, 2010).
1.5.2 Volumen Corpuscular Medio (VCM)
El Volumen corpuscular medio (VCM) permite clasificar las anemias en microcìticas,
normocíticas o macrocíticas, en función del volumen promedio que presenten los
hematíes circulantes, su valor normal oscila entre 40 y 60 fentolitros (Adrien, 2003) y se
puede obtener mediante maquinas automatizadas o mediante la siguiente formula.
Hto (%)
VCM (fl) = x 10
Millones/ μl de eritrocitos
(Lassen & Swardson, 1995)
8
1.5.3 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM)
La hemoglobina (Hb) es la proteína encargada del transporte de oxígeno.
Representa más o menos el 32 % de la masa total de eritrocito (Escobar, 2008).
Se puede obtener mediante dos formas: la primera por la concentración
corpuscular media de la hemoglobina (CHCM) a través de analizadores
automáticos, o puede ser calculada manualmente con la siguiente fórmula:
Hb (g/dL)
CHCM (g/dl)= x 100
Hto(%)
(Lassen & Swardson, 1995).
1.5.4 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)
La hemoglobina corpuscular media (HCM) se refiere al peso promedio de la Hb
presente en los eritrocitos, es medida en picogramos e indica el valor de
hemoglobina por eritrocito y se obtiene mediante la siguiente fórmula:
Hb (g/dl)
HCM (pg) = x 10
Millones/ μl de eritrocitos
(Lassen & Swardson, 1995).
1.6 PLAQUETAS
Las plaquetas o trombocitos son cuerpos pequeños, incoloros, redondos o con forma
de bastón que se encuentran en la sangre periférica de los mamíferos (Swenson &
Reece, 1999).
Se derivan de los megacariocitos de la médula ósea. Forman parte del mecanismo
de coagulación sanguínea y esto se debe a que transporta tromboplastina, de tal
manera que son el primer mecanismo utilizado por el organismo ante una
hemorragia. Viven en sangre periférica entre 8 y 12 días antes de ser eliminadas por
el bazo (Berrio, 2003; Cordova, 1994). Cuando existe una mayor demanda de
plaquetas, la médula ósea puede emitir una producción de plaquetas más grandes,
a estas plaquetas se les conoce como macroplaquetas o plaquetas gigantes las
que miden cerca de 5 μm (Reagan, 1991).
9
1.7 GLOBULOS BLANCOS
Para la evaluación de un leucograma se deben estudiar las células nucleadas
denominadas leucocitos. Estas células se pueden dividir en tres grupos según su
función. La primera es función fagocítica y antimicrobiana que está constituida por
neutrófilos y monocitos. La segunda que son células con respuesta inmunitaria,
realizada por los linfocitos y finalmente la función en reacciones alérgicas, de
hipersensibilidad que son responsabilidad de los eosinófilos y basófilos (Fidalgo, 2003).
Otra clasificación es por su morfología e incluye: granulocitos (neutrófilos, eosinófilos
y basófilos) y agranulocitos (linfocitos y monocitos) (Ramírez, 2006).
El valor normal de leucocitos en un bovino es entre 4000 a 12000 leucocitos/μL no
obstante en terneros este valor puede estar moderadamente incrementado y se
considera una leucocitosis fisiológica. Para la interpretación del leucograma se utiliza
el número absoluto y no el porcentaje de los diferentes tipos celulares ya que por
medio de éste, se pueden valorar mejor las pequeñas variaciones. El porcentaje es
una herramienta de cálculo para el recuento diferencial (Fidalgo, 2003).
1.7.1 Granulocitos
1.7.1.1 Neutrófilos
La producción de neutrófilos tiene lugar en la médula ósea y progresa su
transformación desde un mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito,
cayado, hasta granulocito maduro o segmentado. La vida de los neutrófilos en
circulación es de 10.5 horas y sus principales funciones son la defensa del organismo
mediante la fagocitosis, reacciones inflamatorias y necrosis tisular (Fidalgo, 2003).
Las características más fácilmente reconocible del neutrófilo, es el núcleo
segmentado con sus 3 a 5 lóbulos, el cual está presente en todas las especies,
aunque el grado de segmentación puede variar desde una simple constricción
(canino y equino) hasta lóbulos separados unidos por estrechos filamentos (bovinos).
La cromatina nuclear está apelmazada, grumosa y tiñe de un color oscuro. El núcleo
de un neutrófilo joven o recién liberado al torrente sanguíneo, en cualquier especie,
tiene una forma de lazo, o banda más pronunciada, con bordes paralelos, y se tiñe
con menos intensidad. El color del citoplasma del neutrófilo varia de azul oscuro a
rosa, o, lo más habitual, transparente (Voigt,2003).
Como se mencionó anteriormente, las principales funciones del neutrófilo están
asociadas a la fagocitosis y la inflamación. Las toxinas liberadas por las bacterias
invasoras, y las sustancias químicas liberadas por el tejido dañado, atraen a estas
células a la región afectada. Las pequeñas partículas y organismos, son fagocitados,
y destruidos por las enzimas proteolíticas de los gránulos del neutrófilo. En el caso de
10
grandes partículas o superficies, que no pueden ser ingeridas, los gránulos
enzimáticos son liberados al exterior de la célula, donde actúan sobre el organismo
invasor y el tejido circundante. Esto incrementa la inflamación, y atrae a un mayor
número de leucocitos a la zona, con el resultado de controlar la infección (Voigt,
2003).
Cualquier incremento en el número de neutrófilos circulantes se denomina
neutrofilia. Si ésta se asocia a un aumento de los leucocitos totales se llama
leucocitosis neutrofílica. Algunas de las causas habituales de neutrofilia son:
organismos infecciosos, especialmente bacterias piogénicas (formadoras de pus),
inflamación, especialmente se incluye necrosis tisular, neoplasias, intoxicaciones y
presencia de corticoesteroides o epinefrina, ya sean administrados o endógenos a
causa de excitaciones o estrés. La neutrofilia fisiológica puede ocurrir en respuesta a
la adrenalina por una disminución de la adherencia de los neutrófilos y un aumento
del flujo sanguíneo a través de la microcirculacion. La neutrofilia transitoria (dura de
20 a 30 minutos) es común en animales jóvenes la cual es generada por emociones,
miedo, excitación y ejercicio corto pero intenso (Fidalgo, 2003; Voigt, 2003).
La neutropenia, es un descenso de los neutrófilos circulantes, suele deberse a un
rápido movimiento de células hacia el reservorio tisular, o una disminución del
número de células disponibles en los reservorios de proliferación y de depósito.
Puede observarse una neutropenia temporal, en respuesta a la infección, cuando la
mayoría de las células disponibles salen rápidamente de los vasos sanguíneos, no
obstante el recuento total circulante se repone fácilmente. Este efecto es más
pronunciado en los bovinos. Las principales causas de neutropenia son: inflamación
severa, infecciones por Gram negativos (marginación), destrucción excesiva
(inmunomediadas), mielosupresión (antineoplásicos, antibióticos, estrógenos, etc.),
hipoplasia mieloide (mielofibrosis, estrógenos, etc.) (Voigt,2003;Tizard, 2009).
Los neutrófilos de los bovinos tienen tres tipos de gránulos citoplasmáticos. El tercer
tipo de gránulos del neutrófilos es de mayor tamaño que los gránulos primarios y
secundarios y ocupa el doble de espacio citoplásmico, (Figura 1.) (Schalm, 2010).
Figura 1. Neutrófilo segmentado; magnificación 1000x (Schalm,2010).
11
1.7.1.2 Eosinófilos
Los eosinófilos se producen en la médula ósea, mediante el factor quimiotáctico de
eosinófilos, el cual es controlado por los linfocitos T. Los promielocitos y mielocitos
eosinófilos forman parte del fondo común mitótico proliferativo y son capaces de
llevar a cabo mitosis celular, mientras los juveniles en bandas y segmentados son
componentes del fondo común de reserva, en donde se lleva acabo solo el proceso
de maduración. El tiempo requerido por el eosinófilo para transitar desde la etapa
de mieloblasto a eosinófilo maduro en la médula ósea no se conoce con precisión;
pero se estima que es de 5.5 días. Estos permanecen muy poco tiempo en sangre y
finalmente llegan a los tejidos y se localizan en piel, vías respiratorias, digestivas y
genitourinarias. Finalmente la forma de eliminación es mediante el sistema
fagocítico-mononuclear o mediante migración epitelial (Fidalgo, 2003).
El núcleo del eosinófilo varía desde alongado, hasta bilobulado o trilobulado y su
aspecto es similar en todas las especies domésticas. El citoplasma se tiñe de azul
claro y contiene gránulos eosinófilos que a menudo son refractantes. Estos gránulos
en los rumiantes son pequeños, redondos y numerosos, y suelen teñir de un intenso
color rojo o púrpura (Figura 2). (Voigt,2003).
Los eosinófilos actúan como moduladores del proceso inflamatorio por su habilidad
para inactivar mediadores liberados por los basófilos, produciendo el abatimiento
de las reacciones asociadas con la degranulación de los basófilos. La histaminasa
de los eosinófilos destruye a la histamina y a la sustancia de reacción lenta de la
anafilaxia. El eosinófilo también puede lisar a la fibrina. Los eosinófilos actúan como
fagocitos ingiriendo complejos inmunes y los gránulos de los basófilos, así como
gammaglobulinas agregadas al Mycoplasma spp y a ciertas levaduras. Su
mecanismo de fagocitosis y degranulación es similar al del neutrófilo; inicia su
migración en respuesta a factores quimiotácticos como la histamina, el factor
quimiotáctico del eosinófilo de la anafilaxia y el ácido hidroxieicosatetraenoico,
derivado del ácido araquidónico (Muñoz, 1997).
La eosinofilia periférica se asocia generalmente con alergias y parasitismos. También
puede ocurrir en infecciones crónicas o en etapas de recuperación de infecciones
agudas. Por otro lado la eosinopenia resulta difícil de detectar, debido a que, en los
recuentos diferenciales en animales sanos pueden no aparecer eosinófilos. Se
produce una eosinopenia absoluta en condiciones de estrés, o por causa de la
administración de corticoesteroides o epinefrina (Voigt,2003).
12
Figura 2. Eosinófilo bovino, magnificación 1000x (Schalm,2010).
1.7.1.3 Basófilos
Los basófilos pertenecen a la familia de los granulocitos, sus gránulos son gruesos
pero escasos y pueden ser de dos clases; los gránulos azurófilos que contienen
lisosomas, que a su vez contienen hidrolasas ácidas y los gránulos específicos o
secundarios que contienen histamina, heparán sulfato, heparina y leucotrienos. Los
basófilos además de poseer gránulos en su interior, tienen receptores de IgE,
inmunoglobulina relacionada con las alergias. Es por eso que el basófilo participa en
la respuesta inflamatoria. En los tejidos esta célula recibe el nombre de mastocito o
célula cebada (Fidalgo, 2003).
El basófilo posee un núcleo alargado, que suele aparecer en forma de espiral y
puede estar parcialmente segmentado. El citoplasma se tiñe de un color
grisáceo/azulado y está completamente lleno de gránulos basófilos de un color que
va del púrpura oscuro hacia el negro (Figura 3.) (Voigt, 2003).
Puede observarse un ligero incremento en el número de basófilos asociados a
procesos causantes de eosinofilia, como alergias y parásitos en estadio de migración
y en algunas alteraciones endocrinas. Frecuentemente puede darse una aparente
basofilia con el sarcoma de células cebadas. Y como los basófilos suelen estar
ausentes en la sangre periférica, la basopenia no es importante desde el punto de
vista clínico (Voigt,2003).
13
Figura 3. Basófilo bovino, magnificación 1000x (Schalm,2010).
1.7.2. Agranulocitos
1.7.2.1. Linfocitos
La linfopoyesis es la producción y maduración de los nuevos linfocitos. Mucho de lo
que se sabe sobre linfopoyesis viene de estudios en ratones modificados
genéticamente. Los linfocitos se desarrollan a partir de médula ósea derivada de
células madre pluripotenciales hematopoyéticas (HSC) que se diferencian aún más
en linajes mieloides o linfoides. El progenitor linfoide común da lugar a tres tipos de
linfocitos: células B, células T y células asesinas naturales (NK) (Schalm,2010).
El linfocitos es el leucocito más frecuente en la circulación de los rumiantes; se
caracteriza ya que después de haber migrado a los tejidos, vuelve a incorporarse a
la circulación sanguínea a través de los canales linfáticos (Voigt,2003).
La morfología de los linfocitos habitualmente varía más dentro de una misma
muestra, que entre las distintas especies. El linfocito que más se observa es el linfocito
maduro, que es más pequeño que el resto de leucocitos, y tiene un núcleo redondo
o ligeramente deprimido, que contiene una cromatina coagulada en forma de
grumos. Los linfocitos medianos y grandes existen en todas las especies, pero son
más frecuentes en los rumiantes. En éstos, el citoplasma se ve incrementado desde
moderada a abundantemente, y puede contener diversos gránulos coloreados
(Figura 4) (Voigt,2003).
El sistema inmune adquirido está conformado por 3 tipos claves de linfocitos los
cuales son; los linfocitos B (importantes por los antígenos) linfocitos CD8-T (que
incluyen los linfocitos T cito-tóxicos) y los linfocitos CD4-T o los mismos linfocitos T
auxiliares que contienen células reguladoras que ayudan al sistema inmunitario a
realizar sus actividades de una manera controlada (Fitzhugh, 1995).
Los linfocitos del bovino expresan moléculas de superficie denominadas BoWC1,
BoWC15, BoWC3, los cuales se han reconocido como los homólogos de CD21,
14
BoWC10, y CD26. En terneros la proporción de linfocitos T puede aumentar hasta el
40%. Esto puede variar dependiendo las condiciones de estrés y manejo (Tizard,
2009).
En animales muy jóvenes, atemorizados o excitados, o animales con actividad
muscular, se producirá frecuentemente un aumento fisiológico de linfocitos
circulantes. Otras causas de linfocitosis son la estimulación antigénica crónica
especialmente si esta producida por un virus, parásito sanguíneo, post-inmunización
y neoplasias linfoides (Voigt,2003).
Figura 4. Linfocito, magnificación 1000x (Schalm, 2010).
1.7.2.2 Monocitos
Los monocitos también se forman en la médula ósea y pasan por su proceso de
transformación de monoblastos y promonocito. Su vida media es de
aproximadamente 12 horas y al momento de llegar a los tejidos se convierten en
macrófagos (Fidalgo, 2003).
El monocito es, generalmente, el leucocito de mayor tamaño, el núcleo puede
asumir diversas formas: redondo, ovalado, alargado, arriñonado, o puede presentar
múltiples hendiduras. La cromatina nuclear es reticular, o con forma de encaje, y su
aspecto es más suave, y con menor aglutinación, que la del resto de leucocitos. El
citoplasma es abundante, se tiñe de gris azulado, y tienes aspecto espumoso o
deslustrado (Figura 5.) (Voigt, 2003).
Precursores de monocitos pueden dar lugar a los macrófagos dependiendo de las
condiciones de cultivo, citoquinas, y factores de crecimiento. M-CSF es una
citoquina principal que se utiliza para generar los macrófagos a partir de precursores
de monocitos o células mononucleares de la médula ósea (Schalm, 2010).
La principal función es la fagocitosis. Ingieren y destruyen organismos que no pueden
ser controlados por los neutrófilos, especialmente hongos, protozoos, organismos
intracelulares y algunas bacterias. Los macrófagos eliminan tejidos de los residuos y
15
partículas extrañas de zonas deterioradas, e ingieren células muertas o
degeneradas, y fragmentos celulares (Voigt, 2003).
Debido a que los monocitos no se movilizan con tanta rapidez como los demás
leucocitos, un incremento en el recuento de monocitos (monocitosis) suele indicar
una infección crónica, una respuesta inflamatoria, o una fase de recuperación
después de un proceso agudo. Estados que presentan grandes cantidades de tejido
necrótico y residuos celulares, por ejemplo, un piotórax o una retención de
placenta, serán altamente quimiotácticos para los monocitos. También es frecuente
la monocitosis en enfermedades que estimulan una respuesta inflamatoria de tipo
granulomatosa, como la tuberculosis, la brucelosis, y la mayoría de enfermedades
fúngicas internas (Voigt,2003).
Figura 5. Monocito, magnificación 1000x (Schalm, 2010).
1.8 PERFIL HEPÁTICO
1.8.1 Componentes Proteicos de la Sangre.
Alrededor del 5 a 7% del volumen plasmático está formado por moléculas proteicas,
denominadas proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas son una mezcla de
diferentes cuerpos proteícos, de estructura y funciones variables. Contribuyen a
mantener la presión coloidosmótica de la sangre, además ayudan a mantener la
presión sanguínea normal al colaborar con la viscosidad de la sangre; influyen en la
estabilidad de la suspensión de los eritrocitos; cooperan regulando el equilibrio
acido-básico de la sangre; actúan en la solubilidad de carbohidratos, lípidos y otras
sustancias que se encuentran en solución en el plasma y transportan sustancias
unidas a proteínas plasmáticas como nutrientes (calcio, fósforo, hierro, etc.),
hormonas (tiroxina, esteroides), colesterol, bilirrubina, enzimas, compuestos
terapéuticos y muchas otras (Swenson & Reece, 1999).
16
1.8.1.1 Albúmina
La albúmina constituye una fracción importante de las proteínas de la sangre. Es una
proteína plasmática homogénea que contiene una pequeña cantidad de
carbohidratos. La concentración de albúmina varía entre las especies, pero suele
estar entre 2.5 y 4.5 g/dl en plasma o suero. Está relacionada con la presión
coliodosmótica y la capacidad amortiguadora de la sangre, así como con el
transporte de sustancias. Se sintetiza en el hepatocito a partir de aminoácidos y en el
recién nacido las concentraciones de albúmina en la sangre son más bajas y
tienden a incrementarse con la edad (Álvarez, 2008). Las concentraciones de
albúmina plasmática o sérica pueden medirse de forma directa empleando
pruebas de unión de tinciones (generalmente verde de bromocresol en animales) o
mediante cálculo tras la electroforesis proteica. Desafortunadamente la albúmina
no se une a las tinciones de forma igual en todas las especies; consecuentemente,
pueden determinarse concentraciones erróneamente reducidas o elevadas de
albúmina en una especie en la que la prueba no haya sido calibrada (Meyer &
Harley, 1998).
La hiperalbuminemia suele ocurrir básicamente por hemoconcentración por lo que
se asocia a la relación albúmina : globulinas que sea normal. La hipoalbuminemia se
relaciona con la sobrehidratación, dietas deficientes en proteínas, síndrome de mala
digestión, síndrome de mala absorción, disminución en la producción por
enfermedades hepáticas o pérdida a través del riñón (Núñez, 2007).
1.8.1.2 Globulinas
Las globulinas constituyen una fracción muy compleja de las proteínas sanguíneas;
incluyen las alfa, beta y gamma globulinas, según su migración electroforética. Las
alfa globulinas, de acuerdo con la característica de combinarse con otros
compuestos, pueden denominarse mucoproteínas y glicoproteínas (Álvarez, 2008).
Las beta son las principales lipoproteínas y se encargan de transportar lípidos y otras
sustancias como metales en sangre. Las gamma globulinas son fracciones muy
importantes, se denominan inmunoglobulinas y actúan como anticuerpos. Se
conocen tres tipos fundamentales de IgG, IgA e IgM (Álvarez, 2008).
Las proteínas plasmática de rumiantes neonatos precalostro son
predominantemente albúmina, globulinas, con inmunoglobulina muy limitado. En el
primer día de vida, se producen cambios dinámicos en el plasma de los rumiantes.
Una vez que las inmunoglobulinas del calostro son ingeridas y se absorben
rápidamente a través de la pared del intestino. El total de agua aumenta el cuerpo,
disminuyendo la concentración de albúmina plasmática, mientras que las
inmunoglobulinas del calostro y enzimas (gamma glutamil trans-transferasa y
fosfatasa alcalina) aumentan hasta un máximo de 48 horas. La concentración de
proteína total en suero en terneros precalostro aumenta desde aproximadamente 4
17
g / dL a 7g/dl. Existe una relación directa empírica entre la cantidad de proteína
total en plasma posterior al calostro y la frecuencia de enfermedades en recién
nacidos (Schalm, 2010).
La hiperglobulinemia puede aparecer por una deshidratación o un aumento de la
síntesis de globulinas. Otras causas se asocian con respuestas inflamatorias a lesiones
tisulares y/o antígenos extraños (Meyer & Harley, 1998).
Por otro lado las hipoglobulinemias se observa en animales recién nacidos que no
han tomado calostro, y en animales adultos se atribuye a inmunodeficiencias
(Núñez, 2007).
1.8.1.3 Fibrinógeno
El fibrinógeno es una proteína sanguínea de fase aguda producida por el hígado la
cual es liberada en el torrente sanguíneo como respuesta a un proceso inflamatorio.
Además forma parte de la cascada de coagulación (factor 1) y es precursor de la
fibrina para la reparación de tejidos dañados y favorece el proceso de migración
de las células inflamatorias, fibroblastos y células endoteliales (Lechuga, 2011).
El fibrinógeno plasmático aumenta de forma más consistente en rumiantes y equinos
con enfermedades inflamatorias. La concentración de fibrinógeno puede ser baja,
normal o elevada en animales con una coagulación extravascular diseminada. La
concentración de fibrinógeno es baja en animales mordidos por las serpientes de
cascabel ya que la enzima crotalasa que está en el veneno; degrada el fibrinógeno
(Meyer & Harley, 1998).
1.8.2 Enzimas Séricas
1.8.2.1 Aspartato Amino Transferasa
La Aspartato Amino Transferasa (AST) es una enzima unilocular (citoplasmática),
tiene un gran valor en el diagnóstico de enfermedades hepatocelulares. En los
bovinos la AST se encuentra en las células del músculo estriado por ende la enzima
no es especifica del hígado. (Medway, Prier y Wilkinson, 1990).
1.8.2.2 Gamma glutamil transpeptidasa
La Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) es una enzima de membrana cuyo
significado en bovinos está relacionado con aumentos extremos en hepatitis y otros
trastornos relacionados con colestasis, como en la intoxicación por Phytomices
18
chartarum. (Medway et al, 1990).
1.9 PERFIL RENAL
1.9.1 Componentes no Proteicos de la Sangre
1.9.1.1 Creatinina
Gran parte de la creatina es sintetizada en el hígado y es transportada hacia el
músculo esquelético en la que una parte se fosforila para finalmente formar la
fosfocreatina. La creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina que
se forma espontáneamente por deshidratación irreversible y no enzimática de la
fosfocreatina (Meyer & Harley, 1998).
La creatinina es el marcador más importante de la función renal, es producida
regularmente por los músculos y excretada por medio de los riñones en la orina. La
insuficiencia renal ocasionará una elevación en los niveles de creatinina en suero, ya
que no es excretada en cantidades normales y se acumula en la sangre (Cando,
2009).
Un aumento del nivel de creatinina en la circulación suele deberse a alteraciones
que provocan una reducción de la Tasa de Filtración Glomerular (TGF) (Meyer &
Harley, 1998).
Al estudiar la excreción de creatinina, tiene valor el hecho de que los niveles séricos
de creatinina casi no son afectados por la creatinina exógena de los alimentos, por
la edad, el sexo, el ejercicio o la dieta. Por lo tanto los niveles elevados solamente se
presentan cuando se altera la función renal (Cando, 2009).
La creatinina circula en la sangre y es tomada por el músculo donde se convierte en
la enzima creatina quinasa (CK), denominada también fosfocreatina quinasa (CPK),
la cual se utiliza como un indicador de daño muscular y no se
correlaciona directamente con la función renal (Andrews, Greenhaff, Curtis, Perry,
y Cowley, 1998).
1.9.1.2 Nitrógeno Ureico Sanguíneo
El examen de nitrógeno ureico en la sangre (BUN) es una prueba que se utiliza
primordialmente para evaluar el funcionamiento renal (riñón). La urea se forma en el
hígado como producto final del metabolismo (o degradación) de las proteínas.
Durante la digestión, la proteína se descompone en aminoácidos, los cuales
contienen nitrógeno y al ser metabolizados se separa el NH4+ (ión amonio) del resto
19
de la molécula que se utiliza para producir energía u otras sustancias que necesite la
célula. El amonio se combina con otras moléculas pequeñas para producir urea, la
que luego se secreta en la sangre y se excreta en la orina por medio de los riñones.
(Marcano, 2013).
La mayoría de las enfermedades renales afectan la excreción de urea y creatinina;
de tal manera que los niveles de BUN en la sangre aumentan; asimismo, los
pacientes con deshidratación o hemorragia digestiva pueden tener niveles de BUN
anormales, producto del metabolismo de la sangre digerida. Un gran número de
medicamentos afectan también el BUN, ya que compiten con éste para ser
eliminados a través de los riñones (Marcano, 2013).
2 MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización
Las ganaderías seleccionadas para el muestreo de esta investigación están
localizadas en el Magdalena Medio. Esta región tiene una altitud promedio de 180
msnm y una temperatura de 35ºC a 40ºC, se encuentra ubicada en el centro
geográfico de Colombia, sobre la margen izquierda y derecha del Rio Magdalena
comprendido por los departamentos de Cundinamarca y Caldas. Los municipios
que hicieron parte de este trabajo corresponden a Puerto Salgar (Cundinamarca) y
La Dorada (Caldas).
Figura 6. Mapa Geográfico de Colombia.
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012).
Zona de muestreo
21
Teniendo en cuenta otro estudios realizados en Colombia los cuales muestran
características similares en cuanto a la especie, edad, condiciones y cuyos
resultados se tuvieron en cuenta para realizar comparaciones, es el trabajo de
Escobar,2008 en donde el muestreo se realizo en los municipios de San Juan de
Urabá y Arboletes, en el Urabá Antioqueño. San Juan de Urabá está situado en el
extremo norte del departamento de Antioquia. Presenta una altura de 3 m.s.n.m,
una temperatura promedio entre 28 a 35 grados centígrados; por otro lado el
municipio de Arboletes se encuentra ubicado al noroccidente de Antioquia, está a 4
m.s.n.m y con una temperatura promedio de 29 grados centígrados.
2.2 Población y muestra
Se utilizó una muestra de 60 bovinos neonatos (menores de 20 días de vida)
ubicados en La Dorada, Caldas y Puerto Salgar, Cundinamarca. Son ejemplares
Cebú de los cuales 20 fueron Gyr, 20 Brahman y 20 Guzera, a los cuales se les
extrajeron dos tubos de sangre por cada individuo.
La razón por la cual se decidió trabajar con animales menores de 20 días de edad,
es porque estos animales están en una etapa entre el nacimiento y las primeras tres
semanas de vida denominada fase lactante, en la cual poseen sólo capacidad de
digerir leche y depende de la absorción intestinal de glucosa para mantener un
valor de glucemia, que es semejante al de un no rumiante (alrededor de 1 gr/l).
Como se mencionó anteriormente el ternero nace con la capacidad de digerir
leche por métodos enzimáticos y no fermentativos. Por esta razón los divertículos
estomacales no son funcionales durante esta etapa. La leche pasa directamente
desde el esófago al abomaso gracias al cierre de la gotera esofágica (Relling, 2002).
Adicionalmente durante este periodo el sistema inmunológico esta en desarrollo y
así mismo deben adaptarse al medio ambiente, el cual presenta grandes diferencias
con respecto al ambiente en el útero; sin duda todos estos cambios hace que los
terneros sean mas susceptibles a enfermedades (Benessi, 2002).
En estudios realizados anteriormente tanto a nivel nacional como internacional no se
tiene un número de animales establecido para realizar este tipo de investigaciones;
así el número de animales varia entre 300 animales (Benessi et al, 2003), 21 animales
en un estudio realizado en Caldas (Villa, Ceballos, Cerin y Serna, 1999) y 32 animales
en otras investigaciones (Mohri, Sharifi, Eidi, 2007). Teniendo en cuenta la variabilidad
numérica, la presente investigación tomó 60 animales, lo que permitió emitir
resultados confiables en cuanto a promedios de los valores hematológicos, renales y
hepáticos para neonatos cebuinos de esta región, que podrán ser de utilidad para
los médicos veterinarios, laboratorios veterinarios y agremiaciones ganaderas de la
región, así como para la academia e investigación nacional de esta raza en
particular.
22
Se realizó un examen de evaluación clínica en donde a cada animal se le tomaron
los siguientes datos: la identificación, la raza, el genero y las siguientes constantes
fisiológicas; la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura.
El análisis de una muestra se puede realizar de arteria, vena o capilar pero la más
adecuada es de sangre venosa. La oclusión con un torniquete puede provocar que
los líquidos y los componentes de bajo peso molecular atraviesen los capilares hacia
el líquido intersticial. Se ha demostrado que cuando se utiliza el torniquete durante
menos de 1 minuto, los cambios de la concentración sanguínea son mínimos, pero
empiezan a ser importantes si el torniquete se mantiene durante mas de 3 minutos
(tras 3 minutos, se ha observado un incremento del 15 % de los compuestos
asociados a proteínas). En consecuencia es necesario utilizar un procedimiento
uniforme para la toma de muestras durante la investigación (Viru, 2001).
La hemoconcentración es un aumento en la concentración de moléculas y analitos
más grandes de la sangre como resultado de un cambio en el balance hídrico. Esto
puede ser consecuencia de dejar el torniquete en el paciente por un tiempo
prolongado al momento de tomar una muestra sanguínea. Se recomienda que el
torniquete no permanezca mas de 1 minuto previo a la venopunción (Rodak, 2002).
Walsh (1953) evaluaron la aplicación de un torniquete en un brazo de una persona
durante 1 minuto y observaron que el hematocrito aumentó en casi 0.4, mientras
que si se mantiene aplicado 3 minutos este se incrementó 3.9. Berry (1950) mostró un
incremento en el hematocrito, hemoglobina (en menor proporción) y proteínas
plasmáticas tras mantener por más de 3 minutos el torniquete (Mollison,1987).
2.3 Variables
Clasificadas de la siguiente manera:
Parámetros hematológicos: (conteo eritrocitario, hemoglobina, hematocrito,
VCM, HCM, CHCM, plaquetas, conteo total de leucocitos, valores relativos y
absolutos de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos, basófilos, y bandas),
de los individuos.
Perfil hepático: Aspartato Amino Transferasa (AST; U/L), Gamma glutamil
transferasa (GGT; U/L), Fibrinógeno (Fb; mg/dl), Creatin Kinasa (CK; U/L),
Albúmina (Alb; g/dl) y Proteinas Plasmaticas Totales (PPT; g/dl).
Algunos parametros del pérfil renal: Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN; mg/dl)
y Creatinina (mg/dl).
23
2.4 Análisis estadístico
Se recolectaron las muestras, se ordenó y analizó la información y por medio de la
estadística descriptiva se empleó la descripción de los resultados de las muestras
sanguíneas de los individuos. Se obtuvieron variables cuantitativas de los parámetros
hematológicos: conteo eritrocitario, hemoglobina, hematocrito, velocidad de
sedimentación globular, VCM, HCM, CHCM, plaquetas, conteo total de leucocitos,
valores relativos y absolutos de neutrófilos, bandas, linfocitos, eosinófilos, monocitos,
basófilos y normoblastos y en cuanto a la química sanguínea se evaluó nitrógeno
ureico en sangre, creatinina, albúmina, creatin quinasa, aspartato amino
transferasa, gamma glutamil transpeptidasa, fibrinógeno, globulinas y componentes
proteicos de la sangre.
Con los valores de cada una de las descritas anteriormente se hicieron tablas de
referencia teniendo en cuentas los promedios. Así mismo se realizó estadística
paramétrica a fin de encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los
resultados aquí obtenidos y los reportados para esta misma raza en otras latitudes y
en otras edades.
A su vez, se confrontaron los resultados del presente trabajo con la comparación
entre los animales Gyr, Brahman y Guzera, para establecer si existen o no diferencias
entre ellos. Para lo anterior se realizaron las pruebas de Shapiro Wilks para
normalidad del error experimental, la prueba de Leven para homogeneidad de
varianza y el correspondiente análisis de varianza de una vía ANAVA. Todas las
pruebas se corrieron con un nivel de confianza del 95% y fueron ejecutadas en el
programa computacional “Statistical Analysis System” (SAS) (Sistema de Análisis
Estadístico), versión 9.1 bajo la metodología descrita por Martínez (2010).
Finalmente se realizo un análisis estadístico (Anova) tomando toda la población
como un total (los 60 animales) y comparándola con las variables para mirar si existió
alguna diferencia en comparación con el análisis de cada raza.
2.5 Método y procedimiento
Para la realización de este trabajo se estudiaron 60 ejemplares cebú de los cuales 20
fueron Gyr, 20 Brahman y 20 Guzera, con una edad máxima de 20 días. Se realizó
una evaluación clínica en donde se obtuvo la identificación del individuo, la raza, el
sexo y se tomaron las siguientes constantes fisiológicas: frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratorio y temperatura. La frecuencia cardiaca se obtuvo usando un
fonendoscopio, la frecuencia respiratoria se obtuvo por observación visual y
confirmando la salida del aire de las fosas nasales con las manos y la temperatura
rectal se obtuvo con un termómetro digital.
24
La toma de muestras se realizó en horas de la mañana entre las 6:00 y las 9:00 am en
el momento en que las madres estaban siendo ordeñadas y antes de amamantar al
ternero, es decir el ternero estaba en ayunas. Según el Doctor Antonio Buño, jefe del
servicio de Análisis Clínicos del Hospital La Paz de Madrid, el ayuno para tomar las
muestras de sangre tiene dos explicaciones. La primera de ella es fisiológica: algunos
parámetros de la analítica (como el colesterol o la glucosa, las transaminasas, la
calcitonina entre otras) cambian después de ingerir alimentos y la segunda es que
cuando el animal no esta en ayunas, por la sangre circulan ciertas sustancias que
hacen que la muestra esté más turbia y eso puede interferir en los equipos, que
están pensados para analizar sangre 'limpia' (Valerio, 2013).
La metodología a utilizar fue la sugerida por Mohri et al (2007), así: de cada animal
seleccionado se tomaron 2 ml de sangre con anticoagulante EDTA y posterior a este
volumen se tomaron 4 ml de sangre sin anticoagulante, de tal manera que, se utilizó
sangre con anticoagulante para determinar los valores correspondientes al
hemograma y sangre sin anticoagulante para determinar los valores de nitrógeno
ureico en la sangre (BUN), Creatinina, Albúmina, Creatin quinasa (CK), Aspartato
amino transferasa (AST), Gamma glutamil transpeptidasa (GGT), Fibrinógeno,
Globulinas y componentes proteicos de la sangre.
Para la recolección se sujetó temporalmente el animal en pie apoyado con una
mano en base de la cola y con la otra en el borde ventral de las ramas de los
mandibulares, lo cual facilitó la toma de muestras y al mismo tiempo se mantuvo el
animal en la posición normal de apoyo. Una vez el animal sujeto; se aplicó alcohol al
70 % en la zona donde se extrajo la muestra de sangre en la vena yugular.
Posteriormente se sacó el volumen necesario utilizando un catéter No. 20. (Mohri et
al, 2007). Una vez recolectada la muestra se llevó en una nevera con gel
refrigerante al laboratorio de la Universidad de La Salle para ser procesada y
analizada.
Las determinaciones hematológicas se realizaron en los laboratorios de la
Universidad de La Salle con el uso del equipo “Diatron Abacus Hematology Analyzer
Biosystem” con serial 901431, el cual automáticamente realizó la medición de las
líneas roja y blanca, medición de hemoglobina y los índices eritrocitarios (VCM-
HCM-CHCM); por medio del equipo “Vitros DT60 II Chemistry System Ortho Clinical
Diagnostics” Laboratorio Johnson con serial 3141600019483 fueron analizados los
siguientes parámetros: nitrógeno ureico en la sangre (BUN), Creatinina, Albúmina,
Creatin quinasa (CK), Aspartato amino transferasa (AST), Gamma glutamil
transpeptidasa (GGT), Fibrinógeno, Globulinas y componentes proteicos de la
sangre. De igual manera, se realizó la corrección manual de las variables que lo
requieran.
Por último se compilaron los datos, se analizaron, se tabularon y se construyeron los
parámetros de referencia en hematología, y en algunos parámetros de química
sanguínea en neonatos de la raza Cebú del Magdalena Medio colombiano.
2. RESULTADOS
Tabla 1. Datos del individuo y constantes fisiológicas.
No. Sexo Raza Animal Frec.
Cardiaca
(latidos/
min)
Frec
Respiratoria
(resp/min)
Temperatur
a
(grados
centígrados
)
1478 M Guzera 1g-270-3 100 40 39.4
1479 H Guzera 2g-282-3 97 36 40.4
1480 H Guzera 3g-274-3 99 37 40.2
1481 H Guzera 4g-281-3 102 39 39.4
1482 H Guzera 5g-263-3 97 39 40.0
1483 H Guzera 6g-283-3 95 38 40.3
1484 M Guzera 7g-268-3 99 40 39.4
1485 M Guzera 8g-277-3 100 42 40.7
1486 M Guzera 9g-278-3 100 42 40.5
1487 M Guzera 10g-269-13 100 41 40.5
1488 M Guzera 11g-176-3 98 39 39.4
1489 M Gyr 1a-959-13 94 38 40.2
1490 M Gyr 2a-957-13 98 39 39.4
1491 H Gyr 3a-966-13 92 37 39.7
1492 H Gyr 4a-960-13 97 37 39.9
1493 M Gyr 5a-965-13 100 39 39.7
1494 H Gyr 6a-968-13 104 40 40.3
1495 H Gyr 7a-971-12 102 40 39.9
1496 M Gyr 8a-954-13 99 39 39.4
1497 M Gyr 9a-943-13 97 38 40.6
1498 M Gyr 10a-973-13 98 38 39.4
26
1499 H Guzera 1c-718-3 105 39 40.5
1500 H Guzera 2c-728-3 104 39 39.6
1501 M Guzera 3c-695-3 104 39 40.5
1502 H Guzera 4c-732-3 106 40 40.6
1503 H Guzera 5c-734-3 99 40 40.4
1504 H Guzera 6c-740-3 97 38 39.4
1505 H Guzera 7c-716-3 97 37 39.7
1506 M Guzera 8c-693-3 98 38 39.4
1507 H Guzera 9c-724-3 99 38 39.4
1508 H Gyr 10a-722-3 100 39 39.4
1509 M Gyr 11a-691-3 105 39 39.9
1510 M Gyr 12a-683-3 103 39 39.5
1511 M Gyr 13a-689-3 102 38 39.4
1512 M Gyr 14a-685-3 99 37 39.2
1513 H Gyr 15a-726-3 99 38 39.7
1514 H Gyr 16a-797-3 97 37 39.8
1515 H Gyr 17a-730-3 96 35 39.4
1516 M Gyr 18a-687-3 98 36 39.7
1517 M Gyr 19a-737-3 99 37 39.4
1560 M Brahman 1-092-3 100 38 40.1
1561 M Brahman 2-094-3 102 38 39.9
1562 H Brahman 3-745-3 100 39 39.4
1563 H Brahman 4-101-3 100 37 40.2
1564 H Brahman 5-747-3 100 39 40.2
1565 H Brahman 6-093-3 96 35 40.4
1566 M Brahman 7-106-3 97 36 40.3
1567 M Brahman 8-104-3 98 38 39.4
27
1568 M Brahman 9-112-3 99 38 40.1
1569 M Brahman 10-114-3 98 38 40.0
1570 M Brahman 11-110-3 98 38 39.9
1571 M Brahman 12-108-13 98 40 39.8
1572 H Brahman 13-097-13 100 39 39.4
1573 M Brahman 14-102-13 103 42 40.4
1574 M Brahman 15-098-13 102 40 40.5
1575 M Brahman 16-100-13 101 40 40.6
1576 H Brahman 17-091-13 97 39 40.3
1577 H Brahman 16-109-13 98 38 39.4
1578 M Brahman 15-114-13 97 39 39.7
1579 H Brahman 17-099-13 96 37 39.3
Tabla 2. Valores del perfil hematológico emitido por el laboratorio de La Universidad
de La Salle.
30
Tabla 3. Valores del perfil de química sanguínea emitido por el laboratorio de La
Universidad de La Salle.
32
Tabla 4. Valores hematológicos para terneros cebuinos del Magdalena Medio
menores a 20 días.
Hematologia Valor promedio Limite inferior Limite superior
Glóbulos rojos
(x10^6/μL)
11.0 7 18
Hb (g/dl) 11.0 7 16
Hto (%) 37 24 49
VCM (fL) 34.3 27 46
HCM (pg) 10.1 8 14
CHCM (g/dl) 29.8 28 32
Plaquetas
(x10^3/μL)
674.7 160 962
Leucocitos
(x10^3/μL)
13.5 8 27
Neutrófilos % 49.3 16 81
Linfocitos % 43.7 17 84
Monocitos % 2.5 1 7
Eosinófilos % 1.9 1 6
Basófilos % 1.3 1 2
Bandas % 1.3 1 2
Tabla 5. Valores de química sanguínea para terneros cebuinos menores a 20 días
ubicados en el Magdalena Medio.
Química sanguínea Valor
Promedio
Límite
inferior
Límite
superior
AST (U/L) 53.4 15 93
GGT (U/L) 192.4 35 1174
Creatin Kinasa (U/L) 224.6 54 1225
BUN (mg/dl) 7.7 1 24
Creatinina (mg/dl) 1.1 0.6 1.6
Fibrinógeno (mg/dl) 412.7 100 900
Albumina (g/dl) 2.8 2.3 3.9
Proteínas
totales(g/dl)
6.8 5.1 8.4
33
Tabla 6. Resultados estadísticos para las variables muestreadas vs la raza
Variable ANAVA* Test de Leven* Shapiro-
Wilk*
Pr > F Pr > F Pr < W
GR (x10^6/μL) 0.1593 0.9235 0.3451
Hb (g/dl) 0.0103 0.2517 0.0907
Hto (%) 0.0139 0.2991 0.2822
VCM (fL) 0.2696 0.3574 0.4651
HCM (pg) 0.2862 0.3779 0.2309
CHCM (g/dl) 0.5675 0.0626 0.2451
Plaquetas (x10^3/μL) 0.2459 0.0439 0.0115
LEU (x10^3/μL) 0.0052 0.1091 0.0034
NEU Abs(x10^3/μL) 0.1372 0.1117 0.1850
LIN Abs(x10^3/μL) 0.1133 0.0840 0.0810
MON Abs(x10^3/μL) 0.5905 0.3545 <0.0001
EOS Abs(x10^3/μL) 0.3117 0.0036 0.0003
BAS Abs(x10^3/μL) 0.4454 0.0009 0.1692
BAN Abs
AST (U/L) <.0001 0.2476 0.0670
GGT (U/L) 0.0527 0.0084 <0.0001
Creatin Kinasa 0.0524 0.0983 <0.0001
BUN 0.2002 0.6689 <0.0001
Creatinina 0.0638 0.0085 <0.0001
Albumina 0.0086 0.9283 0.0370
Fibrinógeno (mg/dl) 0.1113 0.0909 0.0458
Proteínas totales(g/dl) 0.3936 0.9408 0.8240
Tabla 7. Resultados estadísticos para las variables muestreadas vs el sexo.
Variable T Test Mann-
Whitney*
(Hembras)
Shapiro-
Wilk*
(Machos)
Shapiro-
Wilk*
Pr > F Pr > F Pr < W Pr < W
GR (x10^6/μL) 0.2282 0.0105 0.8424 0.0000
Hb (g/dl) 0.1435 0.1065 0.4813 0.3710
Hto (%) 0.1947 0.1268 0.5816 0.3905
34
VCM (fL) 0.1398 0.0489 0.2381 0.1103
HCM (pg) 0.2073 0.0413 0.0440 0.0054
CHCM (g/dl) 0.8525 0.7283 0.5637 0.3249
Plaquetas (x10^3/μL) 0.3531 0.1498 0.0258 0.0034
LEU (x10^3/μL) 0.1404 0.1498 0.0302 0.0088
NEU Abs(x10^3/μL) 0.8567 0.8964 0.0737 0.7430
LIN Abs(x10^3/μL) 0.9093 0.9723 0.1002 0.3526
MON Abs(x10^3/μL) 0.9403 0.5422 0.0019 0.0044
EOS Abs(x10^3/μL) 0.4921 0.5815 0.0324 0.0060
BAS Abs(x10^3/μL) 0.1516 0.1432 0.9999
BAN Abs 0.4226 0.3173
AST (U/L) 0.5446 0.5551 0.1070 0.4508
GGT (U/L) 0.1333 0.5117 0.0000 0.0000
Creatin Kinasa 0.9753 0.5380 0.0000 0.0000
BUN 0.1811 0.3236 0.0017 0.6882
Creatinina 0.0741 0.0403 0.2333 0.9276
Albumina 0.3836 0.2523 0.0107 0.7040
Fibrinógeno (mg/dl) 1.000 0.7995 0.7364 0.1413
Proteínas totales(g/dl) 0.4593 0.5144 0.9995 0.9879
3. DISCUSIÓN
Según la evaluación clínica realizada a los animales antes de tomar las muestras de
sangre; mostró que los valores tanto de temperatura, frecuencia cardiaca y
frecuencia respiratoria se encontraron en el rango normal (según las tablas de
referencia de Sarmiento, 2009) mostrando una mayor prevalencia en los limites
superiores; no obstante en algunos datos son superiores al rango pero una posible
explicación para esto es la edad de los animales, ya que los animales jóvenes
tienden a tener una temperatura mas elevada por su mayor metabolismo
(Sarmiento, 2009). Otro factor que influye sobre estos resultados es la temperatura
del medio ambiente la cual en La Dorada y Puerto Salgar oscila entre los 35 y 40
grados centígrados.
Las variables que mostraron un nivel de significancia cuando se hizo la estadística
entre las variables versus la raza fueron los leucocitos, albúmina y la AST.
Posteriormente se decidió hacer una prueba estadística (Anova) tomando las tres
razas como una sola población y comparando con las variables. Los resultados
confirmaron la diferencia significativa en cuanto a las variables de leucocitos,
albúmina y AST.
Los valores hematológicos obtenidos en este estudio son consistentes con estudios
realizados en estas razas tanto a nivel nacional como internacional, aunque existan
variaciones numéricas de estos datos. Es así como la raza, la edad y el sexo son
factores determinantes a la hora de analizar resultados a nivel de laboratorio en
Medicina Veterinaria (Muñoz, 2012).
Los resultados obtenidos para el recuento eritrocitario en el presente estudio
muestran que el promedio es de 11.0 ± 2.3 millones/μl, en donde el intervalo de
confianza para el promedio se encuentra entre 10.4 y 11.6 millones/μl. La distribución
normal de datos fue entre 7 y 18 mill/μl, mostrando una variación del 20.6%.
Adrien (2009) estima que el valor normal de eritrocitos en un bovino oscila entre 5 y 8
millones/μl. Esta diferencia puede deberse al medio ambiente, al tipo de nutrición y
la diferencia de altitud de los bovinos estudiados. Nemi (1993) plantea que el valor
normal de eritrocitos esta entre 5 a 10 millones/μl.
Este estudio reporta un valor para el hematocrito donde los rangos están de 24 a
49% con un valor medio de 37 % ± 6.2. Los anteriores valores coinciden con el rango
de datos empleado por instituciones universitarias como la Universidad Estatal de
Oregon y el laboratorio de la Universidad de la Salle. La Universidad de La Salle
trabaja con equipos de la empresa Johnson & Johnson los cuales tiene establecidos
los valores de referencia de los diferentes parámetros hematológicos con base en
estudios realizando con esta compañía. Los equipos utilizados para realizar estas
evaluaciones están programados para tener los valores de referencia establecidos
dependiendo cada especie.
36
Los valores reportados de Hemoglobina por la literatura indican un promedio de 11
g/dl (Nemi, 1993) y un rango de 8 a 15 g/dl; lo que concuerda con lo registrado en el
presente trabajo (7 a 16 g/dl) y un promedio de 11 g/dl ± 1.8.
Los valores de hemoglobina corpuscular media (HCM) obtenidos revelan un valor
promedio de 10.1 pg con un rango de distribución de datos entre 8 y 14 pg,
comparado con lo reportado por la Universidad Estatal de Oregon y por Nemi ,1993
donde los valores oscilan entre 11 y 17 pg.
Los valores de la hemoglobina y del volumen corpuscular medio muestran valores
compatibles con eritrogramas realizados en neonatos de razas lechera bovinas
(Benesi, 1992).
La concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) obtenida muestra un
valor promedio de 29.8 g/dl ± 1.0 con un rango de 28 y 32 g/dl. Diferente a lo
registrado por Nemi (1993) quien señala un promedio de 32.7g/dl y un rango entre 30
a 36 g/dl. No obstante Voigt (2003) reporta valores de 26 a 34 g/dl con un promedio
de 30 g/dl.
En cuanto al volumen corpuscular medio (VCM) el rango para esta investigación es
de 27 a 46 fl con un promedio de 34.3 ± 3.7 fl. El valor mas común del VCH fue 33 fl a
diferencia por ejemplo del valor utilizado en el laboratorio de la Clínica Veterinaria
de la Universidad de la Salle cuyo rango numérico corresponde a 37 a 51 fl.
Se han reportado variaciones, tanto en el recuento eritrocítico como en los índices
eritrocitarios entre distintas especies, raza de rumiantes y dentro de un mismo
individuo, según el estado de salud o enfermedad, la raza, la edad, el sexo, el peso
del animal, el ejercicio, el estatus nutritivo, la preñez, el clima, la altitud, el estado
fisiológico, el tipo de producción, el sistema de manejo, la hora del día, el estrés
producido por la manipulación para la toma de la muestra, el incluso, la técnica de
laboratorio utilizada (Ramirez, 1998).
Dentro de la línea blanca el promedio obtenido para leucocitos fue de 13.5mil/ μl ±
4.2, con un rango de distribución normal de datos entre 8 y 27 mil/μl. En cuanto al
intervalo de confianza (95%) para la media, el rango está entre 12.3 y 14.7 mil/μl y la
moda siendo 12 mil/μl. Estos datos no concuerdan con los reportados por Nemi,
1993 quien reporta un rango entre 4 y 12 mil leucocitos/μl. Este aumento puede
considerarse como una neutrofilia fisiológica o inducida por noradrenalina la cual se
produce por reacciones de miedo, estrés, excitación o tras una actividad física muy
intensa (Meyer & Harvey, 2000).
El conteo plaquetario del siguiente estudio resultó como promedio 672.7 mil/μl ±
180.0 en un rango que oscila de entre 160 y 962 mil/μl. Comparado con lo reportado
por la Clínica Veterinaria de la Universidad de la Salle (200 a 730 mil/μl). La
disminución de las plaquetas puede aparecer por la administración de
medicamentos como las sulfonamidas así mismo están asociadas a infecciones. La
trombocitopenia a menudo se divide en 3 causas, primero la producción insuficiente
de plaquetas en la médula ósea, segundo el incremento en la descomposición de
37
las plaquetas en el torrente sanguíneo y finalmente el incremento en la
descomposición de las plaquetas en el bazo o en el hígado (Escobar, 2008). La
trombocitosis se asocia a distintas patologías dentro de las que se encuentran
principalmente las infecciones (Escobar, 2008).
Para los valores de eosinófilos, en el presente estudio se reportó como resultado un
promedio de 1.9% con un rango normal entre 1 y 6 %. Estos resultados concuerdan
con los registrados tanto por la Clínica Veterinaria de la Universidad de la Salle (0 a
20%) como los reportados por el Instituto Colombiano de Medicina Tropical-
Universidad CES (2 a un 12 %).
Para el recuento de neutrófilos se obtuvo un promedio de 51.3% ± 16.0. La literatura
reporta como rango normal 16 y 46%. El aumento en el números de neutrófilos
sanguíneos puede aparecer de manera fisiológica y por cortos periodos de tiempo
en respuesta al estrés. De manera no fisiológica suelen aparecer secundaria a
infecciones e inflamaciones agudas y de manera menos frecuente a niveles
elevando de corticoides (Escobar,2008).
El recuento de linfocitos tuvo un promedio de 45.6% ± 16.2, con un rango de
distribución entre 17 y 84%. Los valores encontrados en la literatura (Nemi, 2003)
reportan entre 45 y 75% como normales concordando con los resultados obtenidos
en este estudio.
Los resultado para basófilos fueron de 1.3 % ± 0.5, con un rango que oscila entre 1 y
un 2%. Los valores reportados por la literatura (Nemi, 2003) consideran valores
normales de basófilos aquellos que se encuentren en un rango de 0 y un 2% y un
promedio de 0.5%.
El recuento de monocitos obtenidos en este estudio resultó en un promedio de 2.5%
± 1.9, con un rango de distribución normal de datos entre 1 y un 7%. Concordando
parcialmente con los datos obtenidos de la literatura ( Nemi, 2003) donde reportan
un promedio de 4% y un rango de 2 a 7%
Finalmente el recuento de bandas dió como resultado en este estudio un promedio
de 1.3% con un rango de distribución de datos entre 1 y 2%. Los valores encontrados
en la literatura (Nemi, 2003) consideran normal un promedio de 0.5% con un rango
entre 0 y un 2%.
No existe un efecto significativo entre el grupo racial y las siguientes variables:
glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio,
hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular
media, plaquetas, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Por otro
lado se observó un efecto significativo entre el grupo racial y los leucocitos.
En cuanto a los valores de química sanguínea; el promedio de la AST fue de 53.4 ±
19.4 U/L. La concentración mínima de 15 y la máxima 93 U/L y la concentración más
común fue de 58 U/L. Hay un efecto altamente significativo (P<0.01) del grupo racial
sobre la variable AST. Lo que significa que la raza Brahman tiene el valor mayor
38
seguido del Gyr y finalmente el menor valor en el Guzera. La actividad sanguínea de
AST se encontró elevada en el 9,5% de los individuos estudiados. Los valores
alterados para la actividad de esta enzima son compatibles con la presencia de
lesiones en la musculatura estriada esquelética o cardíaca y hepática, siendo un
indicador de daño celular altamente sensible pero poco específico (Duncan et al.,
1994), cabe señalar que los análisis enzimáticos se caracterizan por presentar una
gran variación en los resultados, lo que significa que pocos valores alterados dentro
de un mismo grupo de animales puede no representar la situación real de la
población (Ward et al., 1995).
Existe una gran variabilidad en los datos obtenidos, esto puede ser explicado por los
siguientes autores: 15 a 50 U/L (Boon et al, 1981); 38 a 50 U/L (Kolb, 1987); 55U/L
(Coppo y Pérez, 1983); 45U/L (Coppo et al, 1996); 56 U/L (Medway et al, 1980); 80 U/L
(Durr y Kraft, 1980); 78 a 132 U/L (Kaneco,1989).
Comparando esta enzima en otra especie; en los caballos del estudio de Selvaraj et
al. (2008), se explicaron niveles bajos de esta enzima como consecuencia de una
baja actividad física. En el trabajo sobre Pruebas de integridad y funcionalidad
hepática en el Caballo Criollo Colombiano de Velásquez et al. (2007), se observó
una diferencia significativa en el sexo, en donde se encontró una mayor
concentración en los valores de AST en machos sobre hembras, que se explicaron
por el mayor porcentaje de masa muscular y actividad física. No obstante en el
presente estudio no se observó dicha diferencia en los valores entre hembras y
machos.
La concentración media de GGT fue de 192.4 ± 226.4 U/L. La concentración mínima
de 35 y la máxima 1174 U/L. El valor más común fue de 45 U/L. No hay efecto
(P>0.05) del grupo racial sobre la variable GGT. En terneros la actividad sérica de
GGT antes de ingerir calostro, es comparable con la de un adulto clínicamente sano
de la misma especie (Thompson y Pauli, 1981; Perino y col, 1993) con un valor menor
a 39 U/L (Schmid y Forstner, 1985). Thompson y Pauli (1981), Boediker (1991), Perino y
col. (1993), informaron que 24 horas después de ingerir calostro este valor aumenta
60, 160 y 26 veces, respectivamente, sobre el valor de un recién nacido antes de
amamantarse. La alta actividad sérica de GGT en los terneros después de consumir
calostro, disminuye rápidamente durante la primera semana posterior al nacimiento,
seguido esto por una disminución gradual y continúa entre las cinco a doce
semanas siguientes; tiempo en el cual la GGT alcanza el valor de un adulto normal.
Debido a esta actividad, en terneros jóvenes se invalida su uso diagnóstico como
indicador de algún problema hepatobiliar durante las primeras 12 semanas de vida
(Thompson y Pauli (1981), Bouda y col, (1980), Center y col, (1991), Ferino y col,
(1993).
La concentración de la creatin kinasa fue de 224.6 ± 191.7 U/L, con un mínimo de 54
y un máximo de 1225 U/L. La concentración media se encuentra entre 173.69 y
275.43 U/L. La concentración más común fue de 118 U/L y no hay efecto del grupo
racial (P<0.05) sobre la concentración de creatin kinasa. Con base en el articulo
científico de Coppo, 2006 (111 ± 28 y 170 ± 33) la creatin quinasa tiene un valor
elevado debido a la función del crecimiento del ternero, probablemente por el
39
aumento de su masa muscular, principal tejido de origen de esta enzima
(Kaneco,1989).
La concentración media del BUN fue de 7.7 ± 4.5 mg/L. La concentración mínima
observada fue de 1 mg/L y la máxima de 24 mg/L. La concentración más común fue
5 mg/L. No hay efecto del grupo racial (P>0.05) sobre la concentración de BUN. La
Universidad de la Salle por ejemplo utiliza un rango entre 6 a 22 mg/dl. La
disminución de la concentración de BUN puede ser causada por la ingesta pobre
de proteínas, que en caso de los terneros depende de la alimentación administrada
a la madre (Rinehart, 2008).
La concentración media de la creatinina fue de 1.1 ± 0.2 mg/L. La concentración
mínima fue de 0.6 mg/L y la máxima de 1.6 mg/L. La concentración más común fue
de 1.0 mg/L. No hay efecto del grupo racial (P>0.05) sobre la concentración de
creatinina.
Con respecto a los marcadores de funcionalidad renal, observamos que la
creatinina se mantuvo dentro de los rangos de normalidad (creatinina <2 mg /dl)
según lo sugerido por Smith (2002). La creatinina es un indicador del la función renal
y del catabolismo muscular y sus valores pueden aumentar levemente con el
ejercicio. Los valores también pueden tener cambios debido al esfuerzo muscular
para obtener alimento, como postulan Hoff y Cote (1988).
La concentración media de la proteína total fue de 6.8 ± 0.7 g/L, con un valor medio
que se encuentra entre 6.59 y 6.95 g/L. La concentración mínima observada fue de
5.1 g/L y la máxima 8.4 g/L. La concentración más común fue 6 mg/L. No hay efecto
del grupo racial (P>0.05) sobre la concentración de proteína total.
En otros estudios reportan que en terneras la concentración de proteínas totales fue
de 3.9 a 6.7 g/dl y 6.2 ± 0.6 g/dl (Corbellini,1979; Durr, 1980; Kolb,1987; Kaneko; 1989;
Jain, 1993) lo cual concuerda con el trabajo actual.
Los terneros y novillos pueden tener un menor valor de proteínas totales debido a un
concepto donde se emplea que es mayor el requerimiento y gasto proteico para el
crecimiento de estos animales (Margolles, 1988; Gonzalez,1977).
La concentración media de la albúmina fue de 2.8 ± 0.3 g/L. Los valores mínimo y
máximo fueron 2.3 y 3.9 g/L, respectivamente y la concentración más común fue 2.8
g/L. Hay un efecto altamente significativo de grupo racial (P<0.01) sobre la
concentración de albúmina. La concentración de albúmina es semejante entre las
razas Gyr y Guzera, mientras que es significativamente mayor en la raza Brahman
comparada con las otras. La concentración de albúmina puede ser menor debido a
deficiencia en la ingestión de proteínas como resultado de la pobre condición
nutricional, parasitismo gastrointestinal (Blowey, 1973) eventos que son comunes en
los ecosistemas tropicales. En el presente trabajo por tratarse de animales
clínicamente sanos, se debe considerar la baja ingestión de proteína como la más
posible causa de niveles inferiores en las razas Gyr y Guzera.
40
Según Coppo, 2006, el rango del valor de albúmina es entre 3.29 ±0.28 y 3.39 ± 0.29.
Otros valores de referencia de otros autores son 2.9 g/dl y 3.0 a 3.6 g/dl. (Corbellini,
1979; Durr, 1980; Kolb, 1987; Kaneko; 1989; Jain, 1993).
La concentración media del fibrinógeno fue de 412.7 ± 231.0 mg/dL. Los valores
mínimo y máximo observados fueron 100 y 900 mg/dL, respectivamente. La
concentración más común de fibrinógeno fue 400 mg/dL. No hay efecto del grupo
racial (P>0.05) sobre la concentración de fibrinógeno. El fibrinógeno en neonatos
tiene un valor de 160 ± 130 mg/dl (Jain, 1986). Cuando los terneros tienen una edad
entre 3 a 16 semanas este valor aumenta a un nivel de adulto que es entre 300-700
mg/dl (Jain, 1986).
Las siguientes variables mostraron distribución normal (AST, proteína total, albúmina y
fibrinógeno) mientras que GGT, creatin kinasa, creatinina y BUN no; hubo
homogeneidad poblacional en todas las variables entre las 3 razas evaluadas y los
parámetros hematológicos y de química sanguínea.
En cuanto al grado de significancia entre el sexo de los animales y las variables
analizadas se concluye que los glóbulos rojos son más altos en los machos que en las
hembras; el VCM y la HCM son mayores en las hembras y la creatinina es mayor en
los machos. Campos 2009 evaluó añujes (un género de roedores histricomorfos de la
familia Dasyproctidae) y obtuvo que los valores de creatinina encontrados en el
presente estudio fueron de 2.41 +/- 1.06 mg/dl, este valor promedio es superior al
reportado por ISIS en Dasyprocta leporina que es de 0.99 mg/dl. La explicación para esto fue que teniendo en cuenta el me todo de captura utilizado con los animales
muestreados, ya que se produjo un ejercicio intenso sumado a la temperatura ambiental algo elevada y estrés en los an ujes desde la captura hasta la sedacio n
para la toma de muestra, pudiendo incrementarse de esta manera los niveles de
creatinina. Esto se puede extrapolar a nuestro trabajo en donde al momento de
realizar la toma de muestras los machos mostraron una mayor agresividad y
dificultad al manejo causándoles gran estrés.
Haciendo una comparación con estudios realizados en bovinos de otras edades se
puede decir que según Roldan (2006) el cual hizo una comparación entre vacas en
estado de gestación y vacas lactantes los perfiles hematológicos se encuentran
dentro de los rangos normales; no obstante la serie eritrocitaria fue inferior en el
periodo de gestación con respecto a la lactación. Por otro lado en la formula
leucocitaria se observó un aumento en le numero de eosinófilos durante el estado
de lactación, el cual no llega a ser significativo y podría deberse a un fenómeno
alérgico de sensibilidad a su propia leche.
Según un estudio realizado por Santos (2008) se observa los valores hematológicos
de hembras gestantes de las diferentes fincas lecheras la media de Eritrocitos fue de
6.363.154 ± 1.017.650/μl; el VCA de 32,21 ± 3,97%, la Hb de 10,81±1,71gr/% y las
plaquetas de 412.327 ± 72.232 por μl: los leucocitos intervinieron en 12.444 ± 3.806 por
μl..
41
En su estudio Blanco (2002) realiza la interpretación de resultados de su estudio
teniendo un cuenta parámetros referentes al grupo control que comprende
animales entre 4 y 6 años de edad. Esta tabla se muestra a continuación:
Tabla 8. Categorización de los parámetros según su rango.
bajo normal alto
Hematocrito (%) < 25 25-20 >30
Eritrocito (*10^6) < 4.34 4.34-6 >6
Hemoglobina (g/l) <7.55 7.55-14.50 >14.50
Leucocitos
(*103^/μl)
<3.55 3.55-12 >12
Neutrófilos (%) <6 6-45 >45
Linfocitos (%) <25 25-75 >75
Monocitos (%) <8 >12
En cuanto a valores de química sanguínea un estudio realizado en novillas entre los
10 y 12 meses de edad mostro que el valor de referencia para las proteínas totales
fue de 7-8.8 g/100ml y el valor de albumina fue de 3 g/100ml (Mejias, 2009).
Con base en estos estudios realizados en bovinos de mayor edad se puede
encontrar una diferencia en cuanto al valor de los eritrocitos y leucocitos el cual es
mayor en los neonatos cebuinos menores de 20 días; mientras que los valores de
hematocrito, plaquetas y hemoglobina son similares y el valor de las proteínas totales
y albumina es menor.
5. CONCLUSIONES
Aunque existen parámetros similares a los establecidos en Bovinos Bos indicus
adultos en Colombia son necesarios índices y valores hematológicos
específicos para terneros menores a 20 días con el fin de realizar un
diagnóstico clínico más acertado.
Se encontró una diferencia significativa entre las razas comparadas (Gyr,
Brahman y Guzera) (p<0.05) versus las variables de leucocitos, albúmina y AST.
La diferencia entre las variables (leucocitos, albúmina y AST) persistió al
compararlas con el total de la población (los 60 terneros).
En cuanto al grado de significancia entre el sexo de los animales y las
variables analizadas se concluye que los glóbulos rojos son más altos en los
machos que en las hembras; el VCM y la HCM son mayores en las hembras y
la creatinina es mayor en los machos.
Debido a la escasa investigación en cuanto a los parámetros hematológicos,
valores de perfil renal y hepático de animales menores a 20 días en bovinos
bos indicus en Colombia es dificil comparar los resultados obtenidos en el
presente trabajo con reportes de la misma región del país.
Los Médicos Veterinarios de la Región del Magdalena Medio tanto como los
laboratorios de esta misma zona, así como los de otras regiones de Colombia
deben evitar las extrapolaciones con animales de edades, razas y regiones
geográficas diferentes y distantes a las condiciones actuales en que se
encuentra el individuo a evaluar en particular.
6. RECOMENDACIONES
Se debe continuar con la determinación de los parámetros hematológicos y valores
de química sanguínea en diferentes etapas en bovinos de las razas cebuinas y en
diferentes zonas del territorio Colombiano.
Es conveniente realizar un estudio para entender la razón de algunas variaciones,
que no se pueden explicar ya que no concuerdan con los hallazgos de otros
estudios, o no han sido explicadas por la literatura. Como la diferencia en el valor de
los eritrocitos.
44
LISTA DE REFERENCIAS
Adrien, L y Rivero, R. (2009). Interpretación de un hemograma completo y
su aplicación práctica. Obtenido 15 de Junio de 2013 desde
http://www.buiatriapaysandu.org/ateneos/Inter_%20hemog_completo1
Álvarez, J. (2008) .Bioquímica nutricional y metabólica del bovino en el
trópico. Medellín, Colombia : Universidad de Antioquia
Andrews, R. Greenhaff, P., Curtis, S., Perry, A., and Cowley, A.J. (1998). “The
effect of dietary creatine supplementation on Skeletal muscle metabolism
in congestive heart failure”. European Heart Journal , 19 , 617- 622
Benesi F, Lizandra do Rêgo, M, Naylor Lisbôa A, Simões Coelho C, Mieko
Sakata R. (2003).Parametros bioquímicos para avaliacao da funcao
hepática em bezerras sadias, da raca, holandesa, no primeiro mes de vida.
Santa Maria, Brasil: Universidad Federal de Santa María.
Berrio, M. Correa, M. Jimenez, M. (2003) El hemograma : análisis e
interpretación con las tres generaciones. Colombia: Universidad de
Antioquia.
Blanco F. (2002). Valores analiticos de ganado vacuno en regimen
extensivo expesto al consumo de helechos. Universidad Complutense de
Madrid. Departamento de Medicina y Cirugia Animal. Tesis Doctoral.
Madrid
Boedkjer, R. (1991). Gamma-GT Concentrations in Calf Serum as an
Indicator of Receip of Colostrum. Tierärztl Umschau. 46: 190-194
Boon, G.D.; Rebar, A.H. y Stickle, J. (1981). Veterinary Values. New York: AG-
Resources.
Bouda, J., (1980). The activities of GOT, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase in
Blood Plasma of Cows and their Calves Fed From Buckets. Acta Vet. Brno.
49: 193-198.
Campos, G. (2009). Valores referenciales de urea y creatinina se rica en
anujes (Dasyprocta fuliginosa) mantenidos en cautiverio en el Zoolo gico del
Patronato del Parque de las Leyendas. Facultad de Medicina Veterinaria.
Lima, Peru.
Cando (2009) Quimica Sanguinea. Quito, Ecuador. Veterinaria Norton.
Center, Sh,. (1991). Effect of Colostrum Ingestion on Gamma-
Glutamyltransferase and Alkaline Phosphatase Activities in Neonatal Pups.
45
Am. J. Vet. Res. 52: 499-504.
Coppo, J.A. y Pérez, O.A. (1983). El enzimograma fisiológico del
bovino.Gaceta Veterinaria,Vol 45,1126-1148.
Coppo, J.A.; Coppo, N.B. y Slanac, A.L. (1996). Hematofisiología de vacas
cruza cebú durante los períodos de lactancia y destete. Actas Ciencia &
Técnica UNNE, Volumen 2, 102-106.
Corbellini,C. (1979). Proteinogramas en terneros calostradosy no
calostrados. Med.Vet. Res.25:449-459
Cordova,A.(1994).Compendio de Fisiología para ciencias de la salud.
España: Interamericana Mcgraw-hill.
Duncan,J.R.; Praisse, K.W.; Mahaffey, E.A. (1994). Veterinary laboratory
medicine. Ames: Iowa State University Press. 300p.
Dürr, U.M. y Kraft, W. (1980). Laboratory Testing in Veterinary Medicine.
Munich: Public. B. Mannheim.
Escobar,F. (2008). Evaluación de 30 parámetros hemáticos en bovinos bos
indicus en los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes del Urabá
Antioqueño. Medellín, Colombia: Universidad CES.
Fidalgo, L. Rejas, J. Ruiz, R. Ramon, J. (2003). Patología Medica Veterinaria.
Universidad Santiago de Compostela. Salamanca. España
Harvey , J. (2011). Evaluation of Erythrocytes. En Veterinary Hematology (pp.
49-121). St louis: Saunders Elsevier
Gonzalez, F.H.D. (1997),O perfil metabolico no estudo de doencas da
reproducao em vacas leiteiras. Acta scientiae veterinariae. 25, 13-33.
Hoff, B., Cote, J. (1988) Guidelines for the submission of metabolic profiles in
problema dairy herds. The animal industry branch, 368, 1-8.
Instituto geográfico agustin Codazzi
http://mapascolombia.igac.gov.co/wps/portal/mapasdecolombia.
Jain, N.C.(1993). Essentials of Veterinary Hematology, Ed. Lea &Febiger,
Philadelphia, 417.
Jones, M. Allison, R. ( 2007). Evaluation of the Ruminal Complete Blood Cell
Count. Veterinary Clinics of North America, 23, 377-402.
Kaneko, J.J. 1989. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. San Diego:
edn., Academic Press.
46
Kent, j. Ewbank ,R.(1986) The effect of road transportation on the blood
constituents and behaviour of calves. II. One to three weeks old. British
Veterinary Journal, 142,131-140.
Kolb, E. (1987). Fisiología Veterinaria (pp. 464–475).Zaragoza. Acribia
Lassen , D., & Swardson , C. (1995). Hematology and Hemostasis in the
Horse: Normal functions and common abnormalities. Vet. Clin of North:
Clinical Pathology, 11, 351-385.
Lechuga, A. Gutiérrez,C. Olguín ,B. Bouda J, Quintero, C. Barraza, R.(2011)
Concentración de fibrinógeno plasmático en vacas lecheras con mastitis.
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México
Live stock Research Institute.( ,1995). Reseña de Actividades International.
Consolidación de instituto mundial de investigación. Nairobi : Fitzhugh, H
Marcano, Rigoberto. El nitrógeno uréico B.U.N. (en línea).
< http://www.medicinapreventiva.com.ve/laboratorio/bun.htm> (citado el
20 de enero de 2013
Margolles, E., Lam, D,. Zamora, M. (1988). Concentraciones de indicadores
del perfil metabolico según la edad en hembras bovinas en desarrollo.
Revista de salud animal 10, 149-154.
Medway, W. Prier, J. Wilkinson, J.(1980). Patología Clínica Veterinaria (pp.
532) Ciudad de México: Uthea
Mejias R. (2009). Evaluacion del crecimiento y la reproducción de novillas
lecheras en pastoreo de leguminosas en condiciones de producción.
Revista cubana de Ciencia Agricola. No.2. 119-125.
Meyer, D. Harvey, J.(2000).El laboratorio en medicina veterinaria.
Interpretación y diagnóstico ( pp. 385) . Buenos Aires : Inter-Médica.
Mollison. P. (1987) Transfusion de sangre en Medicina Clínica, Reverte S,A.
Madrid: 95.
Muñoz, A., & Riber, C. (2012). Age and Gender-Related Variations in
Hematology, Clinical Biochemistry, and Hormones in Spanish Fillies and
Colts. Research in Veterinary Science(93), 943-949
Nemi, C (1993) Essentials of Veterinary Hematology. Blackwell Publishing
pag 417
Nuñez, L. (2007) Patologia Clinica Veterinaria. Universidad Nacional
Autonoma de Mexico. Pag 89-92
47
Oregon State University. College of Veterinary Medicine: Hematology
reference intervals. 2007 (en linea) URL: http:
//oregonstate.edu.vetmed/pdf/hematology%20reference%20Ranges07pdf.
Consultado el 20 de septiembre de 2013.
Perino, L., Sutherland, Woollen, N. (1993). Serum γ-Glutamyltransferase
Activity and Protein Concentration at Birth an After Suckling in Calves with
Adequate and Inadequate Passive Transfer of Immunoglobulin G. Vet. Res.
54: 56-59.
Ramirez L. (1998). Observaciones hematológicas en varios rumiantes
tropicales. Universidad de los Andes. Revista científica. Vol 3. NO.
Venezuela. 105-112.
Ramírez, l.( 2006). La volemia en los animales domésticos. Trujillo,
Venezuela:Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los
Andes, 2, 4-5.
Reagan, W. Sanders,T, Denicola D.(1991). Hematología Veterinaria. Atlas de
Especies Domésticas Comunes. España Barcelona: Ediciones S
Relling, A. Mattioli,G. (2002). Fisiología digestiva y metabólica de los
rumiantes. Facultad de Ciencias Veterinarias, U.N.L.P.
Rinehart, L (2008). Nutrición de Rumiantes en Pastoreo. Servicio Nacional de
información de sistema sostenible. Attra
Rodak, F. (2002). Hematologia, Fundamentos y aplicaciones clínicas.
Panamericana S.A. Filadelfia: 27.
Roldán, V.P; Luna, M,L; Gasparotti,M.(2006) Variaciones en perfiles
hematológico de bovinos lecheros de la Cuenca del salado en distintos
estados fisiológicos (Hematologic profile variation of dairy cows in gestation
and lactation of Cuenca del Salado). Revista Electrónica de Veterinaria
REDVET. Vol. VII, No 12,
Sandoval, E. Barrios M,. Morales., Camacaro O,. Dominguez L,. Márquez O,.
(2010) Clasificación morfológica de la anemia en vacunos mestizos de
doble propósito criados en una zona de bosque seco tropical. Zootecnia
tropical, 28, 535-544.
Santos P. (2008). Observaciones hematológicas de vacas gestantes de la
predominancia racial Carora y holstein. Universidad de los Andes. Mundo
pecaurio. N.3 169-197.
Sarmiento R. (2009). Semiologia Clinica Veterinaria. U.D.C.A. Bogota,
Colombia, 188, 237, 301.
Schalm. (2010). Veterinary Hematology. Willey Blackwell, sixth edition.
48
Schmid, M.y Forstner, V. (1985). Laboratory Testing in Veterinary Medicine
Diagnosis and Clinical Monitoring. Boehringer Mannheim Gmbh, Germany.
Selvaraj P, Nambi A.P, Bhuvnakumar C.K, Dhanapalan P. (2008). Hepatic
enzyme profile in Indian Thoroughbred Equines. Tamilnadu Journal of
Veterinary and Animal Sciences; 1 (4): 38-40. [acceso: 25 de Julio de 2010].
http://www.tanuvas. tn.nic.in/tnjvas/vol4(1)/38-40.pdf
Smith, R.M.(2002), Griel, L.C., Muller, L.D., Leach, R.M., Baker, D.E.,a. Effects
of dietary cadmium chloride throughout gestation on blood and tissue
metabolites of primigravid and neonatal dairy cattle. J. Anim. Sci. 69: 4088-
4096.
Swenson, M. Reece,W. (1999). Fisiología de los animales domésticos de
Dukes. Uthea: Limusa.
Thrall, M.A. Bake,D. Lassen, E. (2004). Veterinary Hematology and Clinical
Chemistry (45-46).Baltimore: Wiley Black Well.
Tizard, Ian R, (2009). Introducción a la inmunología veterinaria. Texas, USA:
Universidad de Texas, Departamento de Patobiología.
Thompson J. y J. PAULI. (1981). Colostral Transfer of Gamma Glutamyl
Transpeptidase in Calves. Veterinary Journal 29: 223-225. New Zealand
Valera , R., & Milan, J. (2006). Utilidad del hemograma en la clinica equina.
En R. Valera, & J. Milan, Equinus (págs. 11-25). Barcelona
Valerio M. (2013) Porque hay que hacerse los analisis en ayunas? Madrid,
España,
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/13/noticias/1379097673.ht
ml.
Velàsquez R. (1993) Seminario sobre hematología veterinaria y su
aplicación en el consultorio. p 46. Medellin
Velásquez A, Arboleda D, Hincapié AM, Henao S. (2007). Valores para
pruebas de funcionamiento hepático y renal en el Caballo Criollo
Colombiano en algunos municipios pertenecientes al Cañón del Cauca
bajo dos sistemas de alimentación. Tesis de pregrado, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, universidad CES, Medellín. 51 p.
Viru, A. (2001), Analisis y control del rendimiento deportivo, Paidotribo,
Barcelona, 63.
Voigt G. (2003) Conceptos y técnicas hematológicas para técnicos
veterinarios, editorial Acribia