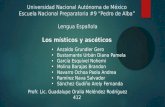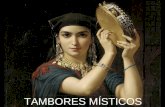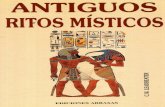Automatismos mentales hipersincrónicos -...
Transcript of Automatismos mentales hipersincrónicos -...
1
Automatismos mentales hipersincrónicos: una innovadora
hipótesis psiquiátrica reafirmando su validez durante años
Dr. J. Alvarez-Rodriguez, Md PhD
Jefe de Servicio de Psiquiatría del CAULE, León, España, [email protected]
Abstract
Este artículo versa sobre ciertos automatismos psíquicos que generalmente se
diagnostican como síntomas psiquiátricos o como crisis parciales simples (CPSs).
Dichos automatismos mentales aparecen en muchas obras de místicos, filósofos,
escritores, compositores, y grandes artistas y creadores de la historia de la humanidad,
sin que ellos le confieran valor patológico alguno a estas experiencias.
Tras realizar numerosas revisiones bibliográficas hemos encontrado abundantes
argumentos que sugieren que estos automatismos son debidos a redes neuronales
fisiológicamente adaptadas para activarse de modo hipersincrónico.
A partir de estos datos, planteamos una audaz hipótesis: estas experiencias automáticas
son manifestaciones de una función cognitiva cerebral que, hasta ahora, ha permanecido
insuficientemente delimitada. Proponemos el término hyperia para denominar esta
función cognitiva, a la que consideramos responsable de las cogniciones clrividentes y/o
telepáticas.
Finalmente, se discuten las consecuencias derivadas de dicha hipótesis, en particular en
los campos de la epilepsia, de la psiquiatría y de la neuropsicofarmacología.
Key words: trastorno bipolar, glutamato, hipocampo, aprendizaje, potenciación a largo
plazo, esquizofrenia, epilepsias reflejas.
Introducción
Este artículo está basado en otros dos anteriores, el primero publicado como tesis
doctoral en medicina hace dieciséis años [1], y el segunda como artículo científico hace
trece años [2]. En estas investigaciones previas hemos descrito un innovador enfoque
neuropsiquiátrico que postula la existencia de una actividad cerebral nueva o, al menos,
2
hasta ahora insuficientemente delimitada. Hemos propuesto denominar esta actividad
neuronal con el neologismo hyperia .
El presente artículo constituye una actualización de dicha hipótesis. Su objetivo
principal es mostrar la consistencia y/o la validez de la misma. De hecho, en esta nueva
versión hemos incluido más de cincuenta referencias bibliográficas aparecidas en los
últimos años, que aportan recientes hallazgos y evidencias a favor del postulado que
hemos planteado hace ya década y media.
A lo largo de este documento se describen las siguientes secciones:
1. Carácter gradual del proceso investigador que condujo a la hipótesis de hyperia .
2. Definición y descripción de la función cognitiva hipérica.
3. Debate sobre las consecuencias del paradigma hipérico.
4. Conclusiones.
1. Carácter gradual del proceso de investigación que condujo a la hipótesis de
hyperia
El primer argumento que apoya la validez de esta hipótesis es la manera progresiva y
gradual en que se originó. En efecto, a partir de unos primeros indicios fuimos
encontrando luego nuevas evidencias que daban consistencia a esa conjetura inicial. La
aparición de este espontáneo y creciente flujo de información científica congruente con
hipótesis de la hiperia constituye el primer soporte argumental de la misma. Este
gradual desarrollo del proceso investigador se describe detalladamente en las
publicaciones anteriormente citadas [1-3] y ahora lo resumimos de la siguiente manera:
1.1. Depresión melancólica en el misticismo cristiano
Nuestra investigación comenzó con el análisis del fenómeno místico denominado
purificación pasiva del espíritu por San Juan de la Cruz. Este monje y poeta del Siglo
de Oro español describe en su libro Noche oscura un conjunto de manifestaciones
psíquicas automáticas, es decir, que son experimentadas pasivamente. Estos fenómenos
psíquicos se corresponden exactamente con la descripción psicopatológica de la
depresión melancólica y de la manía, con fases de sufrimiento e inhibición que alternan
con otras de gozosa exaltación, al igual que viran la melancolía y la manía en el
trastorno bipolar [4, 5].
3
1.2. Presencia de otros automatismos psíquicos en la mística cristiana, así como en las
principales creaciones intelectuales y artísticas de la humanidad
Tan sorprendente nos pareció esta similitud entre la purificación pasiva del espíritu y el
trastorno bipolar que, a partir de ahí, decidimos realizar un análisis de toda la obra en
prosa de San Juan de la Cruz y también de los escritos de otros místicos, tanto cristianos
como de otras religiones. Descubrimos que muchos místicos, de todas las épocas y
culturas, describen como parte de la fenomenología mística extraordinaria, no sólo fases
de manía y de depresión, sino también otros numerosos automatismos psíquicos [6].
Estas variadas experiencias psíquicas se presentan siempre con las mismas
características fenomenológicas, a saber: son repentinas; la vivencia del tiempo
inmanente está distorsionada resultándole al sujeto imposible calcular el tiempo que
dura las experiencias psíquicas en cuestión; se desarrollan en la mente de forma
completamente o automática; son vivenciadas con enorme intensidad pues la atención
está totalmente concentrada en la manifestación psíquica que en ese momento transcurre
pasivamente por la mente; finalmente, se acompañan siempre de un fuerte sentimiento
de extrañeza como si súbitamente un mundo extraño irrumpiese en el mundo familiar.
Curiosamente, estos rasgos son los rasgos característicos del aura epiléptica [7].
El análisis de déjà vu nos ayudará a comprender el tipo de experiencias al que nos
estamos refiriendo. El déjà vu es una súbita irrupción en la conciencia de la certeza de
que un acontecimiento que estamos viviendo en la actualidad se ha experimentado ya en
el pasado de la misma exacta manera. Según Devinsky y Luciano, la mayoría de las
personas han experimentado este fenómeno que puede ser interpretado como una CPS
cuando hay una trazado electroencefalográfico congruente [8]. Pues bien, esta
paramnesia tiene todas las características fenomenológicas mencionadas anteriormente:
subitaneidad, distorsión del tiempo inmanente, naturaleza automática, gran intensidad
de la experiencia y una fuerte sensación de extrañeza.
Además del déjà vu y otras paramnesias y hipermnesias, los místicos describen los
siguientes automatismos psíquicos: crisis de despersonalización y/o derealization,
incluida esa peculiar forma de despersonalización que es la autoscopia; irresistibles
impulsiones suicidas y de blasfemia; accesos súbitos de inhibición y melancolía, a
menudo alternando con opuestos períodos de exaltación gozosa; alucinaciones visuales
y auditivas o puras cogniciones delirantes que se acompañan siempre de la convicción
de haber adquirido un conocimiento irrefutable, fenómenos que son exactamente
4
equivalentes a lo que Jaspers denomina percepciones e ideas delirantes primarias [9].
Todas estas manifestaciones se han descrito detalladamente en nuestras publicaciones
anteriormente mencionadas [1-3].
Este solapamiento entre psicopatología y misticismo nos ha parecido tan llamativo que
suscitó en nosotros una interrogante fundamental: si los espirituales de diferentes épocas
y culturas que han tenido estas experiencias no les han conferido valor patológico
alguno, ¿por qué tenemos que interpretarlas nosotros como algo necesariamente
patológico?
Es más, nos hemos encontrado con esos mismos automatismos psíquicos en la obra de
filósofos y pensadores de todos los tiempos, entre ellos Platón, San Agustín,
Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Jean Paul Sartre, Edith Stein y Emil Cioran;
científicos como Arquímedes, Pascal y Newton; místicos como San Pablo, Casiano,
Santa Hildegard de Bingen, Meister Eckhart y sus discípulos Juan Tauler y Beato
Enrique Suso, la Beata Angela de Foligno, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de
Ávila, San Juan de la Cruz, Jean Joseph Surin y Simone Weil; novelistas como
Dostoiewski, Proust y Hesse; poetas como Walt Whitman, Rabindranath Tagore y Juan
Ramón Jiménez; y los pintores como William Blake, Vincent Van Gogh o Salvador
Dalí.
Por cierto, este paradójico solapamiento entre genialidad y psicopatología ya había
despertado la curiosidad y la atención de eminentes pensadores a lo largo de la historia,
como le ocurrió al filósofo griego Aristóteles hace 2.500 años, pero hasta el presente
nadie ha sido capaz de encontrar una explicación satisfactoria de esta enigmática
imbricación.
1.3 . Automatismos psíquicos de los consumidores de psicotóxicos
Si al listado anteriormente expuesto añadimos los autores célebres que han descrito las
mismas vivencias psíquicas, pero ahora auto-inducidas por el uso de sustancias
psicotóxicas, el número de personajes famosos que describen automatismos psíquicos
sería incontable. Sobre la cuestion de los automatismos psíquicos y el uso de sustancias
psicotóxicas, es necesario destacar dos trabajos: ‘Las puertas de la percepción’ y ‘ El
hachís y alienación mental’, sendas monografías sobre las auto-experiencias
experimentadas con la mescalina y el cannabis escritas por Aldous Huxley [10] y
Moreau de Tours [11] respectivamente. En concreto, el trabajo del psiquiatra francés
5
contiene todos y cada uno de los automatismos mencionados anteriormente pero
interpretados aquí como respuesta y efecto del consumo de cannabis.
De hecho, hay innumerables investigaciones científicas que demuestran que las
sustancias psicotóxicas, también llamadas drogas de recreo, producen las mismas
experiencias psíquicas automáticas que vimos aparecer espontáneamente en místicos,
filósofos, científicos y artistas de diferentes períodos de la historia. En los dos últimos
decenios han aparecido muchos estudios, que atribuyen estos automatismos psíquicos a
hipersincronías neuronales glutamatérgicas [12-14].
La información obtenida hasta este momento nos provee de nuevas evidencias con las
que reforzar nuestra débil hipótesis inicial respecto a que no hay ninguna razón para
considerar estos automatismos psíquicos como necesariamente patológicos. En efecto,
si nuestro cerebro dispone de neuroreceptores aptos para responder con automatismos
psíquicos cuando, ya espontáneamente ya bajo la influencia de sustancias psicotóxicas,
actúan los neurotransmisores adecuados, y si estos automatismos psíquicos han servido
para crear las más destacadas obras literarias y artísticas de la humanidad, ¿por qué
entonces seguir interpretando dichos automatismos como patológicos? ¿No sería más
lógico considerar estas producciones psíquicas como el resultado de una función
cognitiva que, hasta ahora, ha permanecido insuficientemente conocida y/o delimitada?
Con esta innovadora hipótesis ya en la mente, el siguiente paso fue tratar de descubrir el
verdadero significado de los diferentes modalidades de hipersincronía neuronal,
enmascaradas todas ellas hasta entonces bajo la genérica denominación de epilepsia.
Para ello fue necesario realizar nuevas búsquedas bibliográficas respecto a las diferentes
formas y variedades de la epilepsia. Como resultado de estas revisiones hemos
encontrado más argumentos a favor de nuestra hipótesis inicial.
1.4 . El enigma de epilepsias reflejas
Se denominan epilepsias reflejas [15, 16] aquellas en las en los que los ataques vienen
desencadenados por un estímulo determinado Los estímulos capaces de provocar
epilepsias reflejas son muy variados, yendo desde simples estímulos físicos, por
ejemplo luz, sonido, calor, etc., a estímulos más complejos como pueden ser realizar
una tarea matemática, un movimiento de ajedrez, pronunciar o evocar una palabra con
fuerte contenido afectivo, etc. [17]. El más común y conocido tipo de epilepsia refleja es
6
la epilepsia fotosensitiva [18] cuya prevalencia ha aumentado considerablemente desde
el advenimiento de la televisión.
Para nuestro propósito, hemos centrado el análisis del vasto campo de las epilepsias
reflejas en algunos aspectos específicos de las mismas. En primer lugar, el concepto de
epilepsias reflejas autoprovocadas, en las que el sujeto ha aprendido a manejar el
estímulo adecuado para provocarse voluntariamente los ataques dado que los mismos
son de carácter agradable. Al menos el 25% de los pacientes con epilepsia fotosensitiva
se auto-provocan estas crisis placenteras [19].
En segundo lugar, nos interesaba el concepto de epilepsia musicógena puesto que cada
vez hay más evidencias de que en este tipo de epilepsia el verdadero estímulo
desencadenante de la crisis lo constituye la carga emocional contenida en ese fragmento
musical [20-22]. Este punto suscita un tercer concepto de gran importancia de cara a
nuestra hipótesis, a saber, la existencia de las llamadas epilepsias reflejas afectivas [23,
24], en las que el estímulo desencadenante es un afecto o emoción. Pues bien, no dejan
de aparecer nuevos argumentos a favor de la existencia de estas epilepsias reflejas de
naturaleza afectiva [25, 26].
Si prestamos atención a cuanto hemos dicho sobre las epilepsias reflejas autoprovocadas
podemos confirmar que esto es exactamente lo que han aprendido muchos de los
personajes célebres que citábamos al principio de este trabajo, muy especialmente los
místicos, o sea, a utilizar estímulos adecuados para despertar súbitos estados de gozo o
placer en sus mentes, ya sean centelleantes luces de colores, repetitivos sonidos
rítmicos, melodías musicales armoniosas, inciensos u otras sustancias y, por supuesto,
también la pronunciación o evocación de palabras, es decir, mantras o jaculatorias, que
haber sido largamente repetidas y/o meditadas, están muy cargadas de afecto [27].
Por otra parte, ¿quién no ha experimentado alguna vez, escuchando determinada
melodía musical, esos súbitos y vivos sentimientos de alegría que a menudo se
acompañan de lágrimas dulces de naturaleza incontenible? ¿Debemos concluir de ello
que todos padecemos epilepsias musicógenas?
1.5. Kindling, potenciación a largo término y aprendizaje
Hablando de crisis producidas por estímulos repetitivos, vamos a describir brevemente
dos procesos que igualmente se deben a estímulos repetitivos, el kindling y la
7
potenciación a largo término (PLT), que constituyen dos modelos clásicos de epilepsia
fisiológica.
Kindling y PLT son dos procesos similares en muchos sentidos. Ambos son inducidos
por aplicación local de impulsos eléctricos de alta frecuencia mediante electrodos
implantados en determinadas áreas cerebrales. Las neuronas así estimuladas
inicialmente no responden pero, si esas tandas de estimulación eléctrica se repiten
suficientemente, las neuronas acaban emitiendo una activación hipersincrónica [28].
Además, en la PLT esta respuesta epileptiforme es estable y de larga duración pues
dicho proceso implica una plasticidad neuronal que supone la aparición de nuevas
estructuras anatómicas en esas neuronas lo que confiere estabilidad a la respuesta
eléctricamente inducida [29]. Esta neurogénesis se ha asociado con el aprendizaje y la
memoria, con una gran cantidad de investigaciones en los últimos veinticinco años
poniendo de manifiesto que los circuitos neuronales más epileptógenos y más plásticos
son también las zonas cerebrales que están más directamente implicadas en el proceso
de aprendizaje y la memoria [30-32].
Entonces, si el aprendizaje y la memoria, dos funciones que son necesarias para la
supervivencia del individuo y de la especie, se hallan tan íntimamente a la PLT, ¿por
qué que considerar patológica la actividad epiléptica que permite a nuestro cerebro
registrar y almacenar datos de las experiencias repetitivas que ocurren a su alrededor?
¿No sería más lógico hablar de diferentes hipersincronías neuronales, entre las que
podemos incluir la hipersincronía del aprendizaje y lamemoria, la hipersincronía del
dormir y del soñar, la hipersincronía sexual, la hipersoncronía epiléptica, etc?
1.6 . De carácter fisiológico epileptogenesis
Llegados a este punto, decidimos llevar a cabo un análisis detallado relativo al estado
actual del conocimiento de la epileptogenesis, conforme al significado que Sloviter [33]
atribuye a este término, es decir: el conjunto de causas y mecanismos que permiten a las
neuronas generar su primera y espontánea manifestación epileptiforme, ya sea que la
misma se acompañe de manifestación clínica alguna o no.
Este análisis nos ha suministrado nueva información que viene a reforzar nuestro
planteamiento. En efecto, muchos de los principales especialistas en epilepsia han
manifestado que las ráfagas iniciales de la actividad epiléptica parecen de naturaleza
fisiológica. A este respecto, Philip Schwartzkroin [34] señala que la epilepsia puede
8
reflejar una tendencia de funcionamiento básico del sistema nervioso central. De modo
similar, Massimo Avoli [35] afirma que las ráfagas epileptiformes iniciales generadas
por las neuronas de la corteza cerebral humana parecen ser en la mayoría de los casos de
naturaleza normal.
Por otra parte, si bien es cierto que estas ráfagas iniciales tradicionalmente han venido
siendo considerados pro-epilépticos y precursores de los ataques, hay indicios de que las
mismas y la posterior difusión en forma de ataques son actividades opuestas y
excluyentes que aparece en diferentes áreas cerebrales. En este sentido, Karen Gale [36]
afirma que estos dos momentos de comienzo y generalización de la actividad
epileptogénica, no sólo son distintos, sino que ocurren en áreas cerebrales igualmente
diferentes, y que la capacidad que posee una zona del cerebro para dar lugar a un
encendido hipersincrónico local no se corresponde para nada con la capacidad de esa
misma zona para la propagación de la descarga. Wilson y Bragdon [37: 380] expresan
con mayor claridad si cabe esta franca y chocante dicotomía entre ambas actividades:
Nos hemos sentido fascinados al encontrar ráfagas epileptiformes y ataques
electrográficos que tenía diferentes puntos de comienzo […]. Estos datos
sugieren un posible nuevo principio relacional entre las ráfagas y los ataques,
puesto que unas y otros pueden ocurrir por separado. Es más, aunque las ráfagas
epileptiformes pueden desencadenar ataques electrográficos, su principal efecto
parece consistir en suprimir los ataques que tienen lugar en sus propias áreas.
Por tanto, la puntas interictales en los hombres parecen desempeñar un papel
sorprendente con respecto a las descargas epilépticas.
Además, durante las dos últimas décadas se han acumulado numerosas evidencias de
que las ráfagas iniciales podrían ser debidas a los receptores iónicos no-NMDA,
concretamente los receptores AMPA los cuales son capaces de activarse con
extraordinaria rapidez. En cambio, la actividad de propagación posterior parece
determinada por los receptores NMDA [38-40].
2. Definición y descripción de la función cognitiva hipérica
Disponemos ya de suficiente información para desarrollar y describir en detalle nuestra
hipótesis. Hay muchas pruebas que indican que, después de una primera hipersincronóa
inicial y local aparece después una hipersincronía propagada a otras áreas que sería
reactiva y tendría por objetivo esencial regular la intensidad de la primera o, incluso,
9
suprimirla cuando se ha vuelto demasiado intensa. Proponemos denominar hyperia al
primer tipo y reservar el término epilepsia para el segundo. El vocablo hyperia proviene
de la partícula griega hyper y significa por encima de, más allá de [41]. Este término se
refiere a la excesividad [42] implícita en este modo de funcionamiento cerebral: una
excesiva sincronización neuronal; un exceso de conciencia; un exceso de estesia de la
experiencia, etc. Creemos que este neologismo es útil para separar y distinguir
claramente las hipersincronías fisiológicas y de las patológicas o epilépticas. Por otra
parte, el uso de un solo término y siempre el mismo, hyperia, evita la confusión que se
genera con las diferentes denominaciones aplicadas a la actividad epileptiforme inicial:
potenciales excitadores postsinápticos gigantes, ráfagas iniciales, puntas interictales, etc.
La hiperia, al igual que el resto de las funciones cerebrales cognitivas, es educable, o
sea, su funcionamiento puede ser reforzado a través del uso repetido. Además, al igual
que todas ellas, alcanza su máximo grado funcionamiento al final de la pubertad o
principios de la edad adulta y, a continuación, va disminuyendo con la edad. Sus
manifestaciones son, por tanto, más frecuentes e intensas en los jóvenes que en las
personas de edad avanzada.
Las experiencias psíquicas de la hiperia implican siempre una repentina cognición
clarividente que se acompaña de convicción telepática. El diccionario online Merriam-
Webster incluye dentro del término clarividencia fenómenos tales como la capacidad de
comunicarse con otras mentes, incluidas personas muertas, o de predecir eventos
futuros, o conocer hechos que ocurren a distancia [43]. Por lo tanto, el término
clarividencia implica diferentes fenómenos paranormales y clarividencia y telepatía son
conceptos casi sinónimos.
Una vez más el análisis del déjà vu nos ayudará a comprender mejor lo que estamos
tratando de explicar. Durante esta paramnesia el sujeto tiene la sensación de estar
reviviendo una escena ya ocurrida con anterioridad pero es completamente incapaz de
asociarla con recuerdos anteriores, por lo que tiende a interpretarlo como algo ajeno a su
propia mente y, por lo tanto, de procedencia externa a él. Esta interpretación del déjà vu
como un fenómeno telepático es más evidente cuando esta paramnesia se acompaña de
percepción extrasensorial de acontecimientos ocurridos a distancia, fenómeno que se se
asocia con relativa frecuencia al déjà vu [44].
10
Algo similar puede decirse de la autoscopia, una experiencia en la que el individuo tiene
la impresión de que la mente está saliendo del cuerpo y, por tanto, que es capaz de verlo
desde el exterior. Este fenómeno psíquico es también generalmente interpretado por el
sujeto que lo experimenta como algo ajeno a su propia mente [45-47].
Lo mismo ocurre con las crisis de repentina inhibición melancólica [48] o, por el
contrario, de gozo extático [49]. Estos episodios, que se corresponden exactamente a la
descripción psicopatológica de la manía y la melancolía, son experimentados por el
sujeto como algo extraño a su propia mente. La fase de exaltación maníaca suele ir
acompañada de sentimientos de omnipotencia y comunión con el Absoluto. Por su
parte, la fase melancólica suele acompañarse de ideas de culpa o pecado que también se
atribuyen a una mente externa, por ejemplo, un castigo divino. Esta convicción
telepática es todavía más evidente en las psicosis agudas de tipo paranoide, en las que
se produce lo que Jaspers [9: 103] denomina ‘conciencia delirante’ y que describe en los
siguientes términos: ‘Los pacientes tienen conocimiento de la inmensidad del Universo
y de la totalidad de los acontecimientos, a menudo sin que disponga de vestigio
perceptivo alguno acerca de ellos.’ Por ejemplo, Aldous Huxley [50: 5] describe este
estado de conciencia, en su caso desencadenado por la ingesta de mescalina, en los
siguientes términos:
La Visión Beatífica, Sat Chit Ananda, Ser-Conocimiento-Bienaventuranza. Por
primera vez comprendía, no al nivel de las palabras, no por indicaciones
incoadas o a lo lejos, sino precisa y completamente, a qué hacían referencia estas
prodigiosas sílabas.
Hermann Hesse [51: 19] aporta una descripción similar, aunque esta vez el estímulo
desencadenante de la cognición clarividentes es un fragmento musical:
Tocaba una antigua música magnífica. Entonces, entre dos compases de un
pasaje pianísimo tocado por oboes, se me había vuelto a abrir de repente la
puerta del más allá, había cruzado el cielo, y vi a Dios en su tarea.
Por su parte, Ignacio de Loyola [52: 57] narra en su autobiografía el siguiente caso de
múltiples cogniciones clarividentes que parecen provocadas por los estímulos luminosos
y acústicos que percibe al contemplar el fluir de la corriente del río Cardoner:
Y yendo así, en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual
iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del
11
entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo
muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras; y
esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas.
Como acabamos de indicar hace unos momentos, estas experiencias clarividentes están
presentes en muchos trastornos psiquiátricos. De hecho, los delirios implican
clarividencia y/o telepatía. En todas estas irrefutables convicciones intuitivas el yo
experimenta un agrandamiento de sí mismo. Este megalomaniforme ensanchamiento del
yo se acompaña siempre de convicción telepática Esto es muy evidente en las psicosis
agudas y en las fases agudas de la esquizofrenia paranoide (difusión del pensamiento,
robo del pensamiento, eco del pensamiento, etc.) y menos nítido, pero también siempre
presente, en las psicosis crónicas en las que estas convicciones telepáticas suelen
consistir en ideas de auto-referencia y/o el control, en las paranoias, o vivencias de
fusión con la Mente Universal, en las parafrenias.
Las investigaciones científicas sobre estos fenómenos los incluyen generalmente en el
campo de la parasicología bajo el término genérico fenómenos psi [53-56], y aunque no
hay resultados concluyentes sí que parece claro que estos fenómenos están relacionados
con las áreas cerebrales que hemos descrito como más propensas a la hipersincronía
hipérica, concretamente con el hipocampo [57-59].
3. Debate sobre las innovadoras consecuencias de la hipótesis hipérica
La hipótesis de hyperia tiene importantes implicaciones en diferentes campos de las
neurociencias. Por razones de claridad, vamos a dividir esta sección en dos partes:
1. Hechos que hasta ahora eran confusos o contradictorios y que la hipótesis de la
hiperia aclara de modo lógico y natural.
2. Cambios que conlleva la hipótesis de la hiperia con respecto al modelo actual de
trastornos psiquiátricos.
3.1. Hechos confusos o contradictorios que son aclarados por la hiperia
En primer lugar, la hiperia aclara la paradójica relación entre epilepsia y psicosis, un
enigma que Starr [60: 160] expone en los siguientes términos:
Una de las más grandes controversias médicas del siglo XX que permanece
todavía sin resolver, concierne a cuál es la verdadera naturaleza de las relaciones
existentes entre epilepsia y psicosis. Hay fuertes evidencias de que las
12
estructuras del sistema límbico se hallan íntimamente involucradas en la
patofisiología de ambos procesos (Nielsens and Kristensen, 1981), pero después
de más de cien años de investigaciones, los médicos no han sido capaces de
ponerse de acuerdo respecto a si estos dos trastornos se hallan fuertemente
asociados entre sí, o bien no están relacionados, o, incluso, si son mutuamente
antagónicos el uno respecto al otro.
En efecto, por un lado es un hecho evidente que la epilepsia y las psicosis son
trastornos altamente comórbidos. Por otro lado, estas dos actividades son incompatibles
al mismo tiempo, como se deduce de la observación clínica que las convulsiones
generalizadas poner fin a un estado de psicosis aguda, por ejemplo, las convulsiones
generalizadas provocadas con la terapia electroconvulsiva. Esta paradójica relación
entre epilepsia y psicosis resulta naturalmente explicada con nuestra hipótesis porque,
conforme a la misma, la hipersincronía epiléptica tiene por objetivo regular o suprimir
una hipersincronía hipérica que ha alcanzado una intensidad indeseada. Es decir, la
hiperia es a la epilepsia lo que el fuego de un incendio al agua del bombero: se
encuentran muy a menudo juntos pero son excluyentes al mismo tiempo.
La hipótesis hipérica ayuda también a explicar algunas de las preguntas que surgen de
los avances psicofarmacológicos de los últimos decenios:
- ¿Por qué todos los medicamentos antiepilépticos, que en psiquiatría se usan con el
nombre de estabilizadores del humor, resultan eficaces para el tratamiento de los
síntomas psiquiátricos que en la presente investigación hemos denominado
"automatismos psíquicos"?
- ¿Por qué hay cada vez más pruebas de que el efecto final producido por los
diferentes medicamentos psicofarmacológicos sobre el sistema nervioso central es
una disminución de excitabilidad neuronal?
La primera vez que postulamos el papel anticonvulsivante de los psicofármacos, hace
dieciséis años [2], esta propuesta se enfrentaba al posicionamiento general de la
psiquiatría vigente por aquel entonces, que tradicionalmente venía defendiendo el papel
proconvulsivante de dichas sustancias, tesis que podía leerse en cualquiera de los
manuales de psiquiatría al uso en aquella época [61] . Desde entonces han aparecido
numerosos e importantes argumentos a favor del rol anticonvulsivante de estos
fármacos. Estas evidencias no sólo se refieren a los ISRSs y los antidepresivos
13
tricíclicos [62-64], sino también de los antipsicóticos, como se deduce de la cada vez
más consistente teoría glutamatérgica de la esquizofrenia, y de la igualmente abundante
información sobre las diferentes funciones que los receptores no-NMDA y los NMDA
juegan con respecto a excitabilidad neuronal [65-67].
Por último, la hiperia permite explicar de manera lógica el enigma planteado por
Aristóteles [68: 79]en el Problemata XXX hace ya más de 2.500 años:
¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo
que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del estado, la poesía o las artes,
resultan ser claramente melancólicos, y algunos hasta el punto de hallarse
atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra?
Conviene recordar en este momento que melancolía era un término polisémico en la
medicina hipocrática, que era el paradigma médico vigente en la época del filósofo
estagirita. En efecto, el vocablo melancolía servía no sólo para referirse a las
enfermedades mentales causadas por el exceso de humor negro, sino también a las
enfermedades físicas, entre ellas la epilepsia [69]. Curiosamente, esta dicotomía
melancolía/epilepsia de la medicina hipocrática tiene un fuerte paralelismo con la
dicotomía actividad AMPA/actividad no-NMDA de la medicina actual, En cuanto a la
genialidad presente en todos esos personajes a los que se refiere Aristóteles, se explica
de forma natural teniendo en cuenta que todas ellas experimentan estados de hiper-
consciencia durante los cuales su mente se abre a mundos desconocidos para el estado
de conciencia normal.
3.2. Cambios que conlleva la hipótesis hiperica respecto al actual modelo psiquiátrico
En primer lugar, sobre el concepto de epileptogenesis: no parece apropiado continuar
usando este nombre (estrechamente relacionado con el término epilepsia y, por
consiguiente, con connotaciones patológicas fuerte) para describir las diferentes formas
de hipersincronía neuronal, algunas de las cuales parecen de carácter claramente
fisiológico. Estas hipersincronías se explican mejor como cambios momentáneos del
equilibrio de metaestabilidad a gran escala, por ejemplo, a favor de un estado de hiper-
procesamiento ordenado, como sugieren Fingelkurts y Fingelkurts y [70].
En segundo lugar, nuestra hipótesis implica consecuencias y cambios importantes en el
modelo psiquiátrico actual, especialmente en lo que respecta a las clasificaciones
actuales de los trastornos psiquiátricos. En efecto, la hiperia constituye una única y
14
misma explicación de síndromes psiquiátricos clasificado actualmente como diferentes.
El hecho de que todas estas condiciones clínicas compartan la misma etiología,
patogenia y respuesta terapéutica sugiere que estas clasificaciones, que las ubica en
apartados nosológicos diferentes, no se corresponden con la realidad.
En este sentido, la polaridad psicótico versus no-psicótico pierde gran parte de la
importancia taxonómica que se le venía confiriendo hasta ahora puesto que la hiperia
incluye manifestaciones tanto psicóticas como no-psicóticas y a todas ellas se les
atribuye una misma naturaleza. Sin embargo, la dicotomía síntomas positivos versus
síntomas negativos adquiere una gran relevancia clasificadora dado que los principales
síndromes psiquiátricos pueden clasificarse según este criterio.
Tal vez la consecuencia más importante y significativa de nuestra hipótesis se refiere a
la alternativa terapéutica que, a partir de ahora, habrá que aplicar a las manifestaciones
de automatismos psíquicos de origen hipérico. Hasta el presente eran considerados
como patológico y tratados como tales. A partir de esta nueva hipótesis, en principio, no
necesitan ningún tratamiento porque son expresión de una función productiva de
nuestro cerebro. Sin embargo, han venido considerándose durante milenios como
expresión de una enfermedad por lo que no es posible asimilar esta nueva concepción de
repente. Será, pues, necesario llevar a cabo tareas psico-educativas para que este
importante cambio conceptual puede ir asimilándose progresivamente. Habrá que
enseñar a los jóvenes que experimentan estos fenómenos hipéricos a familiarizarse con
ellos. Sus familias, los maestros y los psicopedagógos también tendrán que
concienciarse de esta nueva concepción de los automatismos mentales. Las numerosas
ventajas de este nuevo enfoque se pueden resumir en una sola frase: es preferible decirle
a un niño o a un adolescente: "Estás muy bien dotado para la hiperia", que decirle:
"Tienes un trastorno psiquiátrico o una epilepsia".
Hemos afirmado que, en principio, las manifestaciones hipéricas no son patológicas. Sin
embargo, en algunos casos pueden constituir una enfermedad. Cuando la hipersincronía
hipérica da lugar a comportamientos con consecuencias sociales o morales indeseables
o bien es de tal intensidad que el sujeto no es capaz de integrarla positivamente en su
personalidad sino que acaba produciendo un deterioro psicosocial, en esos casos deberá
ser conceptuada como un trastorno psiquiátrico [71, 72, 73].
15
Por lo tanto, en oposición al modelo categorial de enfermedad propuesto por las actuales
clasificaciones de los trastornos mentales (CIE-10 y DSM-5), el modelo hipérico aboga
por un modelo dimensional con manifestaciones psíquicas que van desde la normalidad
a lo patológico. Esta concepción probablemente contribuirá a solucionar dos
importantes problema del actual paradigma psiquiátrico: el alarmante aumento de la
prevalencia de los trastornos mentales, con una prevalencia de padecer un trastorno
psiquiátrico a lo largo de casi el 50% en la población estadounidense o en la holandesa
[74], y la alta e comorbilidad de trastornos psiquiátricos [75], la cual merma y desvirtúa
el valor de esos diagnósticos.
4. Conclusiones
La hiperia es una función cerebral cognitiva que se expresa en forma de automatismos
psíquicos que se deben a la despolarización simultánea de un gran número de neuronas
que están fisiológicamente preparados para operar de esta manera. El resultado de estos
automatismos es la adquisición por parte del sujeto que los experimenta de cogniciones
clarividentes y/o telepáticas.
Esta propuesta permite aclarar informaciones pertenecientes a diferentes campos de las
neurociencias (neurofisiología, neurología, psiquiatría, psicofarmacología, etc.), las
cuales hasta el presente eran confusas y/o contradictorias. En este sentido, este enfoque
puede considerarse como un nuevo paradigma de acuerdo con el significado de este
término: por un lado, permite encajar entre sí fenómenos que el actual paradigma
psiquiátrico no había sido capaz de integrar hasta ahora, y por otro nos obliga a rechazar
algunos enunciados que hasta el presente venían siendo considerados válidos y fiables
por la comunidad neurocientífica.
Referencias
[1] Alvarez-Rodriguez J. (1998) Mística y Epilepsia. Murcia: Universidad de Murcia,
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=196587
[2] Álvarez J. (2001) Neuronal hypersynchronization, creativity and endogenous
psychoses. Med Hypotheses., 56, 672-685.
[3] Alvarez-Rodriguez J. (2014) Psychic Neuronal Hypersynchronies: A New
Psychiatric Paradigm? Health Vol. 6 Nº 16, DOI 10.4236/health.2014.616242
16
[4] Alvarez-Rodriguez J, Alvarez-Silva S, Alvarez-Silva I. (2005) Epilepsy and
psychiatry: automatic psychic paroxysms. Med Hypotheses., 65, 671-675.
[5] Álvarez J. (1997) Mística y depresión: San Juan de la Cruz. Madrid: Editorial
Trotta.
[6] Álvarez, J. (2000) Éxtasis sin fe. Madrid: Editorial Trotta.
[7] Ey, H. (1954) Études Psychiatriques, vol. III. Paris: Desclée de Brouwer.
[8] Devinsky, O. y Luciano, D. (1991) Psychic Phenomena in Partial Seizures. Seminars
in Neurology., 11, 100-109.
[9] Jaspers K. General Psychopathology. (1997) Baltimore and London: The Johns
Hopkins University Press.
[10] Huxley, A. (1972). The doors of perception. London: Chatto & Windus-
[11] Moreau de Tours, J. (1845). Du hachisch et de l’aliénation mental. Translated by
B.B. Milesi. Slatkine Reprints.
12] Kantrowitz J, Javvit DC. (2012) Glutamatergic transmission in schizophrenia: from
basic research to clinical practice. Curr Opin Psychiatry., 25, 96-102.
[13] Moghaddam B, Javvit D. (2012) From revolution to evolution: the glutamatergic
hypothesis of schizophrenia and its implication for treatment.
Neuropsychopharmacology., 37, 4-15.
[14] Paz RD, Tardito S, Atzoin M, Tseng KY. (2008) Glutamatergic dysfunction in
schizophrenia: from Basic neuroscience to clinical psychopharcology. Eur
Neuropsychopharmacology., 18, 773-86.
[15] Striano S, Coppola A, del Gaudio L, Striano P. (2012) Reflex seizures and reflex
epilepsies: old models for understanding mechanisms of epileptogenesis. Epilepsy
Res., 100, 1-11. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2012.01.013.
[16] Xue LY, Ritaccio AL. (2006) Reflex seizures and reflex epilepsy. Am J
Electroneurodiagnostic Technol., 46, 39-48.
[17] Ferlazzo E, Zifkin BG, Andermann E, Andermann F. (2005) Cortical triggers in
generalized reflex seizures and epilepsies. Brain., 128, 700-10.
[18] Trenité DG. (2006) Photosensitivity, visually sensitive seizures and epilepsies.
Epilepsy Res., 70, S269-79.
17
[19] Binnie CD. (1988) Self-induction of seizures: the ultimate non-compliance.
Epilepsy Res., Suppl. 1, 153-158.
[20] Diekmann V, Hoppner AC. (2014) Cortical network dysfunction in musicogenic
epilepsy reflecting the role of snowballing emotional processes in seizure
generation: an fMRI-EEG study. Epileptic Disord., 16, 31-44. doi:
10.1684/epd.2014.0636.
[21] Pittau F, Tinuper P, Bisulli F, Naldi I, Cortelli P, Bisulli A, Stipa C, Cevolani D,
Agati R, Leonardi M, Baruzzi A. (2008) Videopolygraphic and functional MRI
study of musicogenic epilepsy. A case report and literature review. Epilepsy
Behav., 13, 685-692. doi: 10.1016/j.yebeh.2008.05.004.
[22] Mórocz IA, Karni A, Haut S, Lantos G, Liu G. (2003) fMRI of triggerable aurae in
musicogenic epilepsy. Neurology., 60, 705-709.
[23] Schöndiest M. (2004) Emotional seizure precipitation and psychogenic epileptic
seizures. In: Wolf P, Yushi I, Zifkin B (editors): Reflex Epilepsies: progress in
understanding. Esher: John Libbey Eurotext, pp. 93-104.
[24] Trimble MR. (1986) Hysteria, hystero-epilepsy and epilepsy. En: Trimble MR y
Reynolds EH (edirors): What is epilepsy?, Edinburgh: Churchill Livingstone, pp:
192-205.
[25 ] Novakova B, Harris PR, Ponnusamy A, Reuber M. (2013) The role of stress as a
trigger for epileptic seizures: a narrative review of evidence from human and
animal studies. Epilepsia., 54, 1866-1876. doi: 10.1111/epi.12377.
[26] Gilboa T. (2012) Emotional stress-induced seizures: another reflex epilepsy?
Epilepsia., 53, 29-32. doi: 10.1111/j.1528-1167.2011.03342.x.
[27] Reeves RR, Kose S, Abubakr A. (2014) Temporal lobe discharges and glossolalia.
Neurocase., 20, 236-40. doi: 10.1080/13554794.2013.770874.
[28] Cain DP. (1989) Long-term potentiation and kindling: how similar are the
mechanisms? Trends Neurosci., 12, 6-10.
[29] Teyler TJ, DiScenna P. (1987) Long-term potentiation. Annu Rev Neurosci., 10,
131-61.
[30] Takeuchi T, Duszkiewicz AJ, Morris RG. (2014) The synaptic plasticity and
memory hypothesis: encoding, storage and persistence. Philos Trans R Soc Lond B
Biol Sci., 369, 20130288. doi: 10.1098/rstb.2013.0288.
18
[31] El-Gaby M, Shipton OA, Paulsen O. (2014) Synaptic Plasticity and Memory: New
Insights from Hippocampal Left-Right Asymmetries. Neuroscientist., pii:
1073858414550658.
[32] Park P, Volianskis A, Sanderson TM, Bortolotto ZA, Jane DE, Zhuo M, Kaang
BK, Collingridge GL. (2013) NMDA receptor-dependent long-term potentiation
comprises a family of temporally overlapping forms of synaptic plasticity that are
induced by different patterns of stimulation. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.,
369, 20130131. doi: 10.1098/rstb.2013.0131.
[33] Sloviter, R.S., Bumanglag, A.V., Schwarcz, R.M. and Frotscher, M. (2012)
Abnormal Dentate Gyrus Network Circuitry in Temporal Lobe Epilepsy. In:
Noebels, J., Avoli, M., Rogawski, M., Olsen, R. and Delgado-Escueta, A., Eds.,
Jasper’s Basis Mechanisms of the Epilepsies, Oxford University Press, New York,
454-469.
[34] Schwartzkroin, P.A. (2007) Epilepsy: Models, Mechanisms and Concepts.
Cambridge University Press, New York.
[35] Avoli, M. (2007) Electrophysiology and Pharmacology of Human Neocortex and
Hippocampus in Vitro. In: Schwartzkroin, P.A., Ed., Epilepsy: Models,
Mechanisms and Concepts, Cambridge University Press, New York, 244-280).
[36] Wilson, W.A. and Bragdon, A. (1993) Brain Slice Models for the Study of Seizures
and Interictal Spikes. In: Schwartzkroin, P.A., Ed., Epilepsy: Models, Mechanisms
and Concepts, Cambridge University Press, New York, 371-387.
[37] Gale, K. (1993) Focal Trigger and Pathways of Propagation in Seizure Generation.
In: Schwartzkroin, P.A., Ed., Epilepsy: Models, Mechanisms and Concepts,
Cambridge University Press, New York, 48-93.
[38] Durstewitz D. (2009) Implications of synaptic biophysics for recurrent network
dynamics and active memory. Neural Networks 22: 1189-1200.
[39] Telfeian AE, Connors BW. (1999) Epileptiform propagation patterns mediated by
NMDA and non-NMDA receptors in rat neocortex. Epilepsia 40: 1499-1506;
Kelly JB, Zhang H. (2002) Contribution of AMPA and NMDA receptors to
excitatory responses in the inferior colliculus. Hear Res 68: 35-42.
19
[40] Schneiderman JH and Macdonald, JF. (1989) Excitatory amino acid blockers
differentially affect bursting of in vitro hippocampal neurons in two
pharmacological models of epilepsy. Nuroscience 31: 596-603.
[41] The Oxford English Dictionary. (1989) Oxford: Clarendon Press.
[42] http://www.thefreedictionary.com/Excessiveness
[43] Merina-Webstern Online Dictionary, http://www.merriam-
webster.com/dictionary/clairvoyance
[44] Gerrans P. (2014) Pathologies of hyperfamiliarity in dreams, delusions and déjà vu.
Front Psychol., 20, 97, doi: 10.3389/fpsyg.2014.00097.
[45] Furlanetto T, Bertone C, Becchio C. (2013) The bilocated mind: new perspectives
on self-localization and self-identification. Front Hum Neurosci., 7, 71, doi:
10.3389/fnhum.2013.00071.
[46] Occhionero M, Cicogna PC. (2011) Autoscopic phenomena and one's own body
representation in dreams. Conscious Cogn., 20, 1009-1015, doi:
10.1016/j.concog.2011.01.004-
[47] Brugger P, Blanke O, Regard M, Bradford DT, Landis T. (2006) Polyopic
heautoscopy: Case report and review of the literature. Cortex., 42, 666-674.
[48 ] Alvarez-Silva I, Alvarez-Rodriguez J, Alvarez-Silva S, Perez-Echeverria MJ,
Campayo-Martínez A. (2007) Melancholic major depression and epilepsy. Med
Hypotheses., 69, 1046-1053.
[49] Picard F, Kurth F. (2014) Ictal alterations of consciousness during ecstatic seizures.
Epilepsy Behav., 30, 58-61-
[50] Huxley, A. (1924) The Doors of perception, available at
http://www.maps.org/books/HuxleyA1954TheDoorsOfPerception.pdf
[51] Hesse, H. (1963) Steppenwolf.: Holt, Rinehart and Winston,
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/3716/3716962_hermann_hesse__step
penwolf.pdf
[52] St. Ignatius of Loyola. (1900) Autobiography. New York: Benzinger Brothers,
http://www.gutenberg.org/files/24534/24534-h/24534-h.htm
20
[53] Noakes R. (2014) Haunted thoughts of the careful experimentalist: Psychical
research and the troubles of experimental physics. Stud Hist Philos Biol Biomed
Sci., 19, doi: 10.1016/j.shpsc.2014.07.003.
[54] Zanarini MC, Frankenburg FR, Wedig MM, Fitzmaurice GM. (2013) Cognitive
experiences reported by patients with borderline personality disorder and axis II
comparison subjects: a 16-year prospective follow-up study. Am J Psychiatry.,
170, 671-679.
[55] Bobrow RS. (2011) Evidence for a communal consciousness. Explore (NY) 7: 246-
248, doi: 10.1016/j.explore.2011.04.001.
[56] Utts J. (1991) Replication and Meta-Analysis in Parapsychology. Statistical
Science., 6, 363-403.
[57] Persinger MA, Saroka KS. (2012) Protracted parahippocampal activity associated
with Sean Harribance. Int J Yoga., 5, 140-145, doi: 10.4103/0973-6131.98238.
[58] Venkatasubramanian G, Jayakumar P, Nagendra H, Nagaraja D, Deeptha R,
Gangadhar B. (2008) Investing paranormal phenomena: Functional brain
imaging of telepathy. Int J Yoga., 1, 66–71, doi: 10.4103/0973-6131.43543.
[59] Rahey S. Prescience as an aura of temporal lobe epilepsy. Epilepsia., 45, 982-984.
[60] Starr, M.S. (1996): The Role of Dopamine in Epilepsy. Synapse, 22, 159-194.
[61] Mendez, M (2000) Comprehensive Textbook of Psychiatry. In: B Sadock and V
Sadock (editors): Neuropsychiatric Aspects of Epilepsy. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
[62] Mostert JP, Koch MW, Heerings M, Heersema DJ, De Keyser J. (2008)
Therapeutic potential of fluoxetine in neurological disorders. CNS Neurosci Ther.,
14, 153-16.
[63] Jobe PC, Browning RA. (2005) The serotonergic and noradrenergic effects of
antidepressant drugs are anticonvulsant, not proconvulsant. Epilepsy Behav., 7,
602-619.
[64] Albano C, Cupello A, Mainardi P, Scarrone S, Favale E. (2006) Successful
treatment of epilepsy with serotonin reuptake inhibitors: proposed mechanism.
Neurochem Res., 31, 509-514.
21
[65] Farazifard R, Wu SH.(2010) Metabotropic glutamate receptors modulate
glutamatergic and GABAergic synaptic transmission in the central nucleus of the
inferior colliculus. Brain Res., 1325, 28-40. doi: 10.1016/j.brainres.2010.02.021.
[66] Sanchez JT, Gans D, Wenstrup JJ. (2007) Contribution of NMDA and AMPA
receptors to temporal patterning of auditory responses in the inferior colliculus. J
Neurosci., 27, 1954-1963.
[67] Wu SH, Ma CL, Kelly JB. (2004) Contribution of AMPA, NMDA, and GABA(A)
receptors to temporal pattern of postsynaptic responses in the inferior colliculus of
the rat. J Neurosci., 24, 4625-4634.
[68] Aristotle (1984) The Complete Works of Aristotle Princeton: Jonathan Barns,
https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciNort.htm
[69] Jouanna J. (2012) Greek Medicine from Hippocrates to Galen: Selected
Papers.Leiden: Koninklijke Brill NV.
[70] Fingelkurts AA, Fingelkurts AA, Kähkönen S. (2005) New perspectives in
pharmaco-electroencephalography. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,
29:193-9.
[71] Fuldford, K.W. (2011) Neuroscience and Values: A Case Study Illustrating
Developments in Policy, Training and Research in the UK and Internationally.
Mens Sana Monograph., 9, 79-92.
[72] Kinghorn, W.A. (2011) Whose disorder?: a constructive MacIntyrean critique of
psychiatric nosology. J. Med. Philos., 36, 187-205.
[73] Jahoda M. (1958) Current concepts of positive mental health. New York: Basic
Books.
[74] Kesller RC, Ciu WT, Deler O, Walters EE. (2005) Prevalence, Severity, and
Comorbidity of Twelve-month DSM-IV Disorders in the National Comorbidity
Survey Replication (NCS-R). Arch Gen Psychiatry, 62, 617–627.
[75] Not Authors Cited. (2000) Cross-national comparisons of the prevalences and
correlates of mental disorders. WHO International Consortium in Psychiatric
Epidemiology. Bull World Health Organ, 78, 413-26.