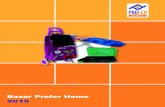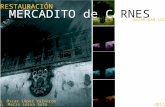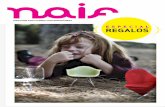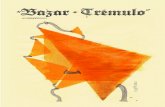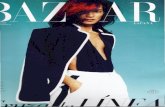Bazar
-
Upload
afgalimany123 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
1
description
Transcript of Bazar

autor : Martín PrietoDiccionarios, enciclopedias, canonDiccionario razonado de la literatura y la crítica argentinas (siglo XX), Tomo I: A-G, dirigido por Rocco Carbone y Marcela Croce, Buenos Aires, El 8vo loco, 2010.
Diccionario de literatura latinoamericana. Argentina. Segunda parte, Washington D.C., Unión Panamericana, 1961, 392 páginas. Según informa Armando Correia Pacheco, Jefe de la División Filosofía y Letras del Departamento de Asuntos Culturales de la Unión Panamericana, que depende de la Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos, este que está aquí es el segundo y último volumen de la sección dedicada a la Argentina, en esta edición preliminar del Diccionario de la Literatura Latinoamericana. No he tenido oportunidad de ver el primero y desconozco si finalmente se publicó una edición definitiva. Este segundo volumen se ocupa exclusivamente de los autores argentinos vivos al momento de la publicación del Diccionario –criterio de inmediato puesto en cuestión por la misma realidad, pues en la primera entrada dedicada a Margarita Abella Caprile, un asterisco junto a su fecha de nacimiento –1901– nos envía a pie de página donde se nos informa que la autora “falleció recientemente”. Del total de los sesenta y siete estudios bio-bibliográficos de este Diccionario, cincuenta y tres fueron redactados por Alfredo Roggiano, entonces director de la Revista Iberoamericanay profesor en la State University of Iowa. Los catorce estudios restantes los preparó el mismo Correia Pacheco, en base a los datos proporcionados por los propios autores, o recopilados “directamente de las fuentes existentes en Washington”. El Diccionario, además, cuenta con una lista de asesores. El que corresponde a la Argentina es el profesor Roberto F. Giusti. El primer autor reseñado es, como vimos, Margarita Abella Caprile y el último Álvaro Yunque. De cada autor se consigna, en este orden, una “biografía”, una “valoración” de la obra, una “bibliografía” y un espacio dedicado a la obra crítica conocida “sobre el autor”. Ese orden estructura un modelo de diccionario posible, en el cruce entre la absoluta objetividad de los datos y la expansión subjetiva de la valoración, que Roggiano, con prosa burocrática, no aprovecha convenientemente. Ausencia notable: Oliverio Girondo.
Diccionario básico de la literatura argentina, Adolfo Prieto, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968, 159 páginas. Una noticia preliminar informa que el propósito del volumen es “ofrecer al lector no especializado un repertorio de informaciones básicas sobre literatura argentina”, que de los cómputos de nombres que arrojan las historias de la literatura argentina de Ricardo Rojas, Rafael Arrieta y Capítulo –colección de la que este Diccionario es su colofón– puede inferirse que alrededor de “un millar” de autores debería integrar la guía de un Diccionario abarcador y representativo, que este, sin embargo, tendrá algo menos de doscientos y que si bien está claro que el número está lejos de satisfacer las pretensiones de un repertorio global, para obtener la dimensión de un diccionario “básico” se ha buscado conciliar los criterios de una evaluación preferentemente histórica de la literatura con los que destacan la autonomía específica de la obra literaria, consciente el autor del Diccionario de que el empleo de ambos criterios puede conducir a resultados aparentemente contradictorios (autores y obras de significativo peso histórico, pero definitivamente desprovistas de valor y otras, en cambio, de notable envergadura estética no avaladas aún por el peso de la historia ni de la crítica literaria). El autor, finalmente, señala que no se han incorporado al Diccionario autores nacidos después de 1930. Vale aclarar que las entradas de este Diccionario no remiten solo a autores, sino también a obras y a movimientos, y se destacan, en su conjunto, por la discreta prosa persuasiva de Prieto quien logra hacer, de un volumen de colección cuyo tono cabría esperar sea neutro o profesional, una obra de autor. La primera entrada corresponde a Jorge W. Abalos y la última a Estanislao Zeballos. Ausencia notable: Silvina Ocampo.
Enciclopedia de la literatura argentina, dirigida por Pedro Orgambide y Roberto Yahni, Buenos Aires, Sudamericana, 1970, 639 páginas. Además de los directores, colaboran en esta Enciclopedia Guillermo Ara, José Barcia, Horacio J. Becco, Ivonne Bordelois, Nicolás Bratosevich, Julio Caillet-Bois, Bernando Canal Feijóo, Susana Chertudi, Attilio Dabini, Franciso Herrera, Carlos Mastronardi, Luis Ordaz, Enrique Pezzoni, Ricardo Rey Beckford, Nélida Salvador, Graciela de Sola y Félix Weinberg, la mitad de los cuales aun hoy revistan en la línea de flotación de la buena o muy buena crítica literaria argentina y la otra mitad tampoco revistaba entonces. Como en el Diccionario de Prieto, las entradas remiten tanto a autores como a obras y movimientos y, como en ese Diccionario también, la primera entrada corresponde a Jorge W. Abalos y la última a Estanislao Zeballos. Algunos reseñas notables –como la de Juan L. Ortiz firmada por Carlos Mastronardi o la de Alberto Girri firmada por Enrique Pezzoni– contrastan con el apocamiento en la valoración de la obra de Manuel Puig, o la disvaloración de la de Saer y con cierto aire inflacionario del conjunto y de la extensión de muchas de sus entradas. Ausencia notable: Leónidas Lamborghini.

Diccionario de literatura hispanoamericana. Autores, de Horacio Jorge Becco, Huemul, Buenos Aires, 1984, 313 páginas. En la noticia preliminar firmada en Caracas en 1982, Becco señala que su Diccionario debe ser leído como un “manual de consulta” o una “guía documental”, lejos de cualquier pretensión enciclopédica o erudita, que se trata, como todo diccionario, de un catálogo clasificado y ordenado y que incluye desde el poeta y cronista de Indias don Juan de Castellanos hasta aquellos autores nacidos en 1940. De cada autor seleccionado se incluye una ficha que ordena su nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y de muerte, referencia a su actividad intelectual, noticia sobre su obra creadora y enumeración bibliográfica con ordenamiento cronológico e indicación de títulos, obras completas, antologías, compilaciones, señalándose lugar y fecha de su publicación. Como se ve, las entradas carecen de valoración crítica por lo tanto la inclusión de un autor en el Diccionario es prueba suficiente de la misma. Más reconocido su autor como bibliógrafo que como crítico literario –aunque también lo es, y de primera magnitud– la fiabilidad de la información proporcionada es el activo más importante de este Diccionario. El primer autor argentino reseñado en es Jorge W. Abalos y el último Álvaro Yunque. Ausencia notable: Juan Gelman.
Diccionario de literatura latinoamericana, de Susana Cella, El Ateneo, Buenos Aires, 1998, 328 páginas. En las palabras liminares, la autora señala que el criterio de selección de autores, movimientos y obras tuvo más que ver con la representatividad que con la exhaustividad, incluyéndose por lo tanto a autores desde los tiempos precolombinos a los nacidos hasta 1940 –o, en caso de que hayan nacido después del 40 que ya estuviesen muertos en 1998– y que resulten significativos “desde una perspectiva general” que sin embargo no se explicita. Pese a la restricción cronológica, se incluye una entrada sobre Ricardo Piglia (n.1941). El Diccionario se escribió en la Argentina bajo la supervisión de Susana Zanetti y la participación de un extenso equipo de investigadores cuyo grado o calidad de participación no se manifiesta. Las entradas correspondientes a teatro fueron preparadas por Jorge Dubatti y las correspondientes a poesía por Daniel Freidemberg. Este Diccionario es la primera gran manifestación del proceso de latinoamericanización de la literatura argentina promovido a partir de la vuelta de la democracia desde el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires por profesores-maestros como Noé Jitrik y Susana Zanetti quien, en aquellos años, decía a los argentinistas puros: “ustedes son unos ignorantes”. Primer autor argentino reseñado: Héctor Agosti. Último: Saúl Yurkievich. Ausencia notable: Copi.
Diccionario de autores latinoamericanos, de César Aira, Buenos Aires, Emecé-Ada Korn Editora, 2001, 634 páginas. En la “advertencia” a este Diccionario, firmada en marzo de 1985, el autor señala que se trata de una “trabajo enteramente personal y doméstico, acumulación de comentarios de lecturas de notas de investigador aficionado” que solo puede recibir el nombre de diccionario en tanto esos comentarios están ordenados alfabéticamente. Por otra parte, Aira señala que su Diccionario no tiene aspiraciones de exhaustivo ni sistemático y que, aunque pueda ser de utilidad al estudioso, está más bien dirigido al lector y dentro de esta especie, apunta a los buscadores de tesoros ocultos, de modo tal que se extiende más hacia lo desconocido que hacia lo conocido y hacia el pasado que hacia el presente; de hecho, no incluye autores surgidos en los 25 años anteriores a la firma de esta advertencia. Posiblemente escrito a la luz de la idea deleuziana aplicada a la obra de Kafka, la virtud y el límite de este Diccionario consisten, precisamente, en su interés y regusto por las obras y autores que hacen de la literatura menor una profesión de fe. El primer autor argentino reseñado es Jorge W. Abalos y el último Estanislao Zeballos. Una ausencia notable: la crítica literaria, en general.

Diccionario de autores argentinos, edición a cargo de Sandra Cotos y Alejandro Leibovich, Buenos Aires, Ecuación, 2007, 1072 páginas. Este Diccionario que no ha tenido circulación comercial fue producido en el marco del Programa Cultural de la empresa petrolera Petrobras (su copyright es de Petrobras Energía S.A.), cuenta con dirección editorial de los mencionados Cotos y Leibovich, coordinación de género a cargo de Juan Fernando García, Graciela Goldchluk, Marcelo Niño, Analía Pinto y Graciela Repún y una extensa lista de colaboradores encargados de la investigación y redacción de las reseñas. En una “nota de los editores” se precisa que el Diccionario tiene, contrariamente a todos los antecedentes, pretensión de exhaustividad, en el convencimiento de que “la diversidad hace a la cultura de una nación” y también, contrariamente a los antecedentes, reseña a los autores contemporáneos a la misma publicación del Diccionario –la entrada de autor más joven corresponde a Romina Paula, nacida en 1979 y cuya primera novela es de 2005, dos años antes de la publicación del Diccionario. Por otra parte, el Diccionario tiene una primera entrada, según fecha de nacimiento de los autores, dividida a su vez en cuatro períodos (1500-1799; 1800-1899; 1900-1939 y 1940-1979) y luego un ordenamiento alfabético. Este explícito “deseo de innovar” en el formato se sustenta, según los editores, en la certeza de que los autores comprendidos en la obra forman parte de una red que los va interconectando a través del tiempo. Si bien el juicio es irreprochable, los criterios de periodización y alfabéticos simultáneos generan dificultades en la consulta del Diccionario: el lector ya debe saber de qué período es el autor que busca, cuando un diccionario apunta en general a alguien que no sabe nada. Por otra parte, los géneros literarios más o menos convencionales –ensayo, poesía, dramaturgia, narrativa, niños y jóvenes, este más comercial, o editorial, que específico–, se extienden insensatamente hacia el humor gráfico. La extensión cronológica y genérica del Diccionario desvanecen las descartadas ambiciones de totalidad del de Prieto de 1968 convirtiendo aquel horizonte de “un millar” de autores posibles en la desmesurada cifra de dos mil quinientos reales. En el ordenamiento alfabético trascendente de los recortes cronológicos, el primer autor presentado es Diego Abad de Santillán y el último Pablo Zweig. Una ausencia notable (¿sería posible en esta inmensidad?): la delicada Emilia Bertolé.
Diccionario razonado de la literatura y la crítica argentinas (siglo XX), Tomo I: A-G, dirigido por Rocco Carbone y Marcela Croce, Buenos Aires, El 8vo loco, 2010, 640 páginas.
En el “preámbulo” a este nuevo Diccionario, su editora, Ana Ojeda, cuenta una reunión en La Paz, un bar de la ciudad de Buenos Aires, con un tal Boris (que es posible que sea Boris David Viñas) a quien un grupo de entusiastas le llevan el proyecto de hacer un nuevo diccionario de la literatura argentina, luego de la Enciclopedia de Orgambide y Yahni –“último intento colectivo de organizar y delimitar un canon de la literatura argentina”– y luego, también, de “deseos aislados de sistematización (Aira, Cella, Prieto)”, y a falta, en el horizonte, de “una aventura multitudinaria, colectiva, que nos pensara desde la dimensión plural, que reflexionara coralmente acerca de quiénes somos, cómo somos y por qué”. Boris les dice que no cuenten con él, y los jóvenes –suponemos que lo son, o por lo menos su actitud en busca de un maestro protector los convierte en tales– deciden emprender la tarea de todas maneras. Se imponen restricciones: “si nos enfocamos en la literatura del siglo XX –dice uno– ahí ya nos evitamos trescientas páginas de gauchesca y literatura colonial”. Otra propone prescindir también de “Mansilla y Sarmiento, Alberdi, Echeverría y el resto de la caterva del 37”. Se imponen un tono: “proteico, amigable para el lector curioso que se acercara en busca de información, independientemente de su clase, edad o nivel de estudios. Ni pedante ni básico: equilibrado”. Se imponen unos enemigos: el mercado, los escritores-estampilla (el joven, el marginal, el inclasificable), los medios masivos de comunicación. Se imponen la auto condescendencia retórica: un diccionario “acojonante” y “decidido como un cross, jugado, crítico, cruce alucinante entre el loco Erdosain y Johnny, el perseguidor”. “Un diccionario Lisandro de la Torre”. “Un diccionario Tupac Amaru, un diccionario Soy Castelli, quiero a Belén”. De donde se desprende que también se imponen un maestro: David Viñas, Boris, en versión discipular, discursivamente declinante.

El equipo de trabajo del nuevo diccionario lo integran los dos directores, la editora, un grupo de treinta y dos colaboradores estables, once colaboradores especiales (Jorge Boccanera, Horacio González, Gustavo Guevara, Annick Louis, Graciela Montaldo, Roberto Raschella, Eduardo Rinesi, Sylvia Saítta, Saúl Sosnowski, Horacio Tarcus y Noemí Ulla) y unas “voces adicionales”. En conjunto, reseñan la obra de casi 400 autores argentinos del siglo XX, cuyos apellidos se inician con letras que van de la A a la G incluida. El primero, Jorge W. Abalos. El último, Daniel Gutman. Los colaboradores especiales han sido convocados para escribir sobre autores “especiales” también por alguna razón: Jorge Boccanera sobre Juan Gelman, Horacio González sobre Nicolás Casullo, Noemí Ulla sobre Adolfo Bioy Casares, Saúl Sosnowski sobre Julio Cortázar, Graciela Montaldo sobre César Aira, Annick Louis sobre Borges, Horacio Tarcus sobre Héctor P. Agosti, Eduardo Rinesi sobre Jorge Asís, Sylvia Saítta sobre Elías Castelnuovo, Gustavo Guevara sobre Pancho Aricó, Roberto Raschella sobre Armando Discépolo . En todos los casos, se trata de entradas extensas, más a la manera de un ensayo crítico que de una convencional ficha de diccionario, en el que se valoran tanto el autor tratado – al que se da un trato “especial” en tanto es reseñado por una “firma”–, como al comentarista, a quien también se le da un trato especial en relación al conjunto, en cuanto a la extensión y a la libertad formal de la entrada. No todos, sin embargo, corresponden dicha generosidad. Tarcus, Saítta y Sosnowski ofrecen trabajos sobrios, pero demasiado enmarcados en las convenciones del género. González, en cambio, se desentiende por completo de las mismas para dar un sentido y entusiasta panegírico de la obra narrativa de Nicolás Casullo. Pascalianamente, habrá que decir que, en este caso, el corazón de González tiene razones que su propia razón de gran lector de literatura desconoce. Desprovisto de las razones de la razón –Casullo no es el gran novelista que nos presenta González– el ensayo, sin embargo, es una vibrante composición que recarga la pila prosódica y anímica que se muestra inerte en muchas otras páginas y entradas del Diccionario. Rinesi –en colaboración con Gabriel Vommaro– escribe un ensayo sobre la obra de Asís al que obligadamente habrá que volver cada vez que tratemos de discernir sobre el particular “caso Asís” en la historia de la literatura y de la política argentina entre los años 70 y 90 –si es que, como creen los autores y nosotros también, eso que hace Asís ahora ya no interpela de ningún modo a la una ni a la otra. Montaldo, finalmente, publica una versión de su ensayo “Vidas paralelas: la invasión de la literatura”, uno de los capítulos de su libro Zonas ciegas (2010), notable presentación de las novelas de César Aira y explicación de cómo las mismas “alimentan a la vez una obra, un autor, un mito de autor” y contribuyen a crear un público con “nuevas expectativas”.
Por cierto, estas entradas no conforman el promedio del libro sino que constituyen, siendo parte suya, su deber ser. Pues buena parte del conjunto pareciera dispersarse entre a) ajustes de cuentas al interior del sistema –por ejemplo, los comentarios de Pía Paganelli sobre la obra crítica de Laura Estrín, definida como “recuentos descriptivos con poco respaldo teórico”, que no vienen al caso en el marco de un volumen que en la mayor parte de sus entradas, y contrariando el espíritu revulsivo del preámbulo de Ana Ojeda, hace, del recuento descriptivo, un elemento preponderante de la crítica –veáse, por ejemplo, la entrada dedicada a Marcelo Birmajer firmada por Norberto Gugliotella y María Fernanda Pampín: una vez leída no sabemos ni cómo escribe Birmajer ni qué piensan los reseñistas sobre su obra; b) notorias faltas de criterio editorial, manifiestas 1) en que las reseñas de algunos autores van acompañadas, por afuera, por una ficha que detalla su obra y otra que detalla una selección de la bibliografía sobre su obra, otras van acompañadas solamente por una de esas dos fichas, otras por ninguna y en otras, finalmente, la bibliografía, con año y editorial, se sucede en el mismo cuerpo de la reseña, según se van citando los libros. Por un momento Ojeda logra la proeza crítico sentimental de que extrañemos el método cerrado y regular de Alfredo Roggiano; 2) en la dispar fecha de cierre de las entradas: la de Fogwill cierra en 2006, en tanto la de Sonia Budassi incluye su libro sobre Carlos Tévez publicado en 2010; c) desinformaciones o malas informaciones. Por ejemplo: en la entrada sobre Hugo Diz, firmada por M.L.C. (no encuentro en la lista de colaboradores de ningún tipo ningún nombre que responda a esas iniciales), el autor o autora anota que Diz formó parte a fines de los años 60 de la publicación el lagrimal trifurca, dirigida por Francisco y Elvio Gandolfo, alrededor de la cual se nuclearon, entre otros, “Manuel Bandera, Luis Bras y Arturo Frutero”. Bueno: a) Manuel Bandera debe ser Manuel Bandeira, el famoso poeta brasileño que murió en Rio de Janeiro en 1968. Algunos de sus poemas, en efecto, fueron traducidos por Eduardo D’Anna, como se señala en otra entrada del Diccionario, y publicados en el lagrimal. Pero es probable que Bandeira haya muerto sin conocer la existencia de el lagrimaly es seguro que no formó parte ni de su núcleo ni de su periferia; b) Arturo Frutero debe ser Arturo Fruttero que murió en 1963 –¡cómo no consultaron el diccionario de Petrobras!–, sin conocer la revista de los Gandolfo y de quien, en efecto, se publicaron poemas en la revista; c) Luis Bras es un pionero de la animación argentina, este sí amigo y compañero de los poetas de el lagrimal.

Hacer un diccionario que, como este, tiene la pretensión de construir un canon compaginado a partir de valores marginales, como la calidad, la particularidad, la no universalidad, la dificultad de decodificación, la incomodidad, para convertirse en un texto de batalla –contra la mercadotecnia, contra el lucro, según sus manifiestas pretensiones– debió de haber establecido ciertas pautas de compatibilidad en todas las entradas, sin reprimir la subjetividad de ninguno de sus colaboradores. En primer lugar, de selección: no solamente hay entre los 400 muchísimos que formarían parte, más que de un canon revolucionario, de la deforme pesadilla de cualquier canon imaginable, sino que también hay algunas ausencias que el mismo sistema no justifica. Digamos pronto que cualquier canon se establece, también, a partir de sus ausencias y que en ese marco es “normal” que en el de un crítico antivanguardista como Roggiano se desatiendan las obras de Girondo o que en el de un contornista en 1968 se prescinda de la figura de Silvina Ocampo. Cuesta, acá, en cambio, ver reseñadas extensamente las obras de algunos poetas jóvenes o de mediana edad y no ver la de uno de sus manifiestos maestros: Joaquín Giannuzzi; cuesta ver que se señale, en la entrada de Bárbara Belloc, que su primer libro de crónicas fue publicado en una colección “de carácter innovador” dirigida por María Moreno, pero que el lector del Diccionario no pueda saber quién es María Moreno, porque , por un lado, toda obra crítica –y los discípulos del autor de Literatura argentina y realidad política deberían saberlo de haber leído bien ese libro extraordinario– triunfa en su autosuficiencia y por otro lado, porque algunas de las ausencias de este Diccionario parecen obedecer más a un error, a una distracción, que a una decisión polémica.
Y finalmente, está el tono: de las bravuconadas de Ojeda en el preámbulo cabría esperar que en la enorme mayoría de las entradas lo predominante fuese cuchillo, tajo y que corra la sangre –que es, de algún modo y con poca gracia el estilo que intenta llevar a cabo Rocco Carbone en su entrada sobre Florencia Abbate, a quien maltrata de mediática y un poco boba. Pero ni Carbone ni Marcela Croce –que en su momento supo hacer de la sintaxis arrebatada e irregular y del fuera de tono total una marca–, como directores del volumen, ni Ojeda como su editora, parecen haber sido convincentes con sus colaboradores quienes, en su mayoría, optan por un estilo más sobrio, más profesional, por momentos neutro y aburrido, como si estuvieran publicando, sin más, sus fichas de trabajo, pero no, como en Aira, las que se les cantó hacer, sino las que le tocaron. Veamos el caso de Silvina Marsimian, quien publica una entrada descriptiva, valorativa, justa, interesante, sobre Antonio Di Benedetto y luego se pierde y se aburre ella misma –eso espero– contándonos los libros que publicó Elizabeth Azcona Cranwell –que posiblemente ya no serán leídos nunca más– y los premios que ganó –información por completo no interesante. El de Azcona Cranwell es un modelo de “presencia” desconcertante en el volumen: si la obra fuese “mala”, pero tuviera peso propio anterior, histórico –como en el caso, por ejemplo, de Manuel Gálvez–, o viniese cargada con una información exterior –como en el caso de Federico Andahazi y su producción de best-sellers– hubiera obligado, como en estos dos casos, positivamente, a los directores a dar cuenta de la misma. Y si fuese “buena” o importante por alguna razón, Marsimian debería haberse visto exigida a dar cuenta de ese valor en su reseña. Lo que vemos, en cambio, es un modelo que se repite a lo largo del volumen, como nota preponderante: reseñas opacas de autores opacos, de quienes además se nos ofrecen datos más opacos todavía. De uno, o una, no importa ahora, nos cuentan que ganó la beca de American Field Service (AFS), que es una de intercambio cultural que se da a la edad de la escuela secundaria para ir a los Estados Unidos. Creo que esa línea es el momento más bajo de todo el volumen.
(Actualización marzo-abril 2011/ BazarAmericano)