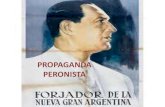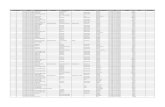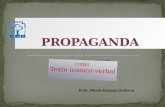Berrio - Propaganda en Conflicto Armado en Colombia
-
Upload
herrmephisto -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Transcript of Berrio - Propaganda en Conflicto Armado en Colombia
-
ANAGRAMAS - UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 147
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
*
Carlos Mario Berro Meneses**
Recibido: 20 de febrero de 2012 Aprobado: 27 de marzo de 2012
ResumenEl recrudecimiento del conflicto armado en Colombia durante los aos noventa oblig al Estado colombiano y especialmente a sus Fuerzas Armadas a realizar una serie de transformaciones para enfrentar las amenazas que ponan en riesgo su viabilidad. Las comunicaciones y el manejo de la informacin fue una de las reas que mayores cambios sufri, convirtindose hoy da en pilar fundamental de la estrategia contrainsurgente. As, la propaganda y la guerra psicolgica han sido utilizadas activamente para quebrar la voluntad de lucha de los combatientes de los grupos insurgentes, mantener la moral de los miembros de la fuerza pblica y aumentar el apoyo de la poblacin civil y la opinin pblica hacia las Fuerzas Armadas.
Estas consideraciones se ponen de manifiesto en este trabajo, el cual es un avance parcial de los resultados de la investigacin titulada: Anlisis comparativo de los modelos de propaganda y comunicacin poltica entre el Socialismo del Siglo XXI y la Seguridad Democrtica, la cual abarca el periodo comprendido entre 2002 y 2010.
Palabras clave: Propaganda. Operaciones psicolgicas. Conflicto armado. Comunicacin. Spots de televisin.
* Esta investigacin fue financiada por la Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de Medelln y cont con el apoyo decidido del Centro de Investigacin en Comunicacin y afines, de la Universidad de Medelln.
** Magster en Estudios Polticos y Publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medelln, Colombia. Actualmente se desempea como docente investigador y Coordinador de la Maestra en Comunicacin de la Universidad de Medelln. Correo electrnico: [email protected]
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS148
Join the Cause. Leitmotiv in the Armed Conflict in Colombia
AbstractReemergence of an armed conflict in Colombia during the 90s took the Colombian State, especially its Armed Forces, to perform a number of changes for fighting the threats which imperiled its functioning. Communication and information management was a field which experienced the most significant changes, since it has currently become a strategic milestone for fighting insurgency. Leitmotiv and psychological war have been actively used for breaking the rebels fighting will, keeping morale of law enforcement entities members, and increasing civilians and public opinion support to the Armed Forces.
These considerations have been clearly established in this article, which is a partial disclosure of results from a research entitled: Comparative Analysis of Leitmotiv and Political Communication Models between the 21st Century Socialism and Democratic Security, which covers a period of time between 2002 and 2010. This research was sponsored by Universidad de Medellin Research Vice-Principals Office and totally supported by Centro de Investigacin en Comunicacin y Afines from Universidad de Medellin.
Key Words: leitmotiv; psychological operations; armed conflict; communication; TV spots.
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 149
Introduccin
Desde la perspectiva de Martin Van Creveld (1999) es posible calificar al Estado colombiano como una institucin histricamente dbil que ha sido incapaz de someter bajo un dominio cons-tante a todas las regiones del territorio nacional, establecer proyectos que agrupen a la sociedad bajo su direccin, distribuir equitativamente la riqueza y los recursos, y someter efectivamente a todos los sectores de la poblacin a travs de la Administracin de Justicia y coercin.
Por este motivo, el alzamiento en armas contra el Estado, que puede hacer una regin, un individuo, un grupo de individuos, un parti-do poltico, etc., es en realidad una constante histrica que puede evidenciarse fcilmente en las abundantes guerras civiles del siglo XIX y en los recurrentes perodos de violencia de la ltima mitad del siglo XX, donde los grupos insurgentes fueron protagonistas de primer orden.
Ahora bien, es necesario poner de manifies-to que estos grupos insurgentes (salvo el M-19) nacieron en regiones apartadas de la geografa nacional donde la presencia del Estado colom-biano haba sido nula o, en el mejor de los casos, sumamente escasa. Por esto, dichos grupos en sus primeras dcadas se convirtieron en una molestia para el Estado, pero nunca en una verdadera ame-naza, puesto que nunca estuvieron en capacidad de poner en peligro la viabilidad del Estado o su control sobre zonas estratgicas.
No obstante, esta dinmica empez a cam-biar a finales de los aos ochenta y se hizo ms evidente en los aos noventa, perodo en que el conflicto blico se hizo especialmente activo y el Estado se enfrent a nuevos escenarios, que si bien haban sido previstos desde lo terico, en la realidad colombiana no se haban experimentado. As, los ataques sobre la base militar de Las Deli-cias, las acciones de Patascoy, El Billar, Jurad, etc., se convirtieron en importantes derrotas para las
Fuerzas Militares colombianas y evidenciaron que en el caso especfico de las FARC, este movimiento subversivo estaba realizando un importante salto cualitativo en su manera de enfrentar el conflicto.
Reconocidos analistas del conflicto colom-biano, como Alfredo Rangel (1996) no dudaron en afirmar que las FARC se encontraban hacien-do el trnsito de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Esta interpretacin surge de los conceptos elaborados por Mao Tse Tung en la guerra popular prolongada, donde la primera etapa es conocida como la guerra de guerrillas, en la cual el grupo insurgente se encuentra en una fase de nacimiento y por lo tanto sus recursos y conoci-miento blico son escasos. Esto obliga al grupo insurgente a rehuir la lucha frontal contra el Es-tado y sus fuerzas militares y solo atacarlo en los puntos donde es extremadamente dbil. Por otra parte, la guerra de movimientos representa el segundo paso en este tipo de lucha y se inicia cuando se interpreta que se ha ganado la primera etapa. En este punto el grupo subversivo tiene una cantidad de recursos mucho mayor y su capacidad blica se ha incrementado notablemente; en este caso, el grupo puede hacer importantes movimientos de tropas y recursos, y enfrentarse abiertamente a las fuerzas del Estado. Esta etapa es la antesala de una ltima fase que se conoce como la guerra de posiciones, donde el grupo subversivo no solo tiene la capacidad de movilizar una gran cantidad de recursos, hombres y equipo blico, sino que es capaz de mantener el control fsico de territorios especficos y defenderlos efectivamente de los intentos de recuperacin que pueda emprender el Estado.
Un ejemplo de esta ltima etapa pudo apre-ciarse claramente en El Salvador en los aos noventa, donde el Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional FMLN, fue capaz de controlar militarmente durante varios das, grandes sectores de la capital San Salvador a pesar del esfuerzo continuo por impedirlo que hacan las Fuerzas Militares salvadoreas. Esto finalmente oblig al
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS150
Estado a reconocer que se encontraba perdiendo la guerra y ms tarde a aceptar sentarse en la mesa de negociacin con el FMLN.
Aunque la situacin colombiana no era igual a la salvadorea, se evidenciaba que las FARC se movan fcilmente por el sur del pas y podan atacar con xito a casi cualquier unidad del Ejr-cito de Colombia que operara en esa zona. Esto llev a muchos analistas a considerar que en este pas el Estado se encontraba a las puertas de ser clasificado como un Estado en va de fracaso (Pizarro Lengomez, 2004)
Fue en este contexto donde el Estado colom-biano inici una serie de reformas para enfrentar a esta amenaza, la cual se combinaba con el narco-trfico. Dichas transformaciones que iniciaron en el interior del Ejrcito, luego fueron extendidas de alguna manera a la Armada y a la Fuerza Area, y fueron conocidas como la Reforma Militar (Patio, Vargas, 2006). Esta fue orientada en un principio por el gobierno del presidente Andrs Pastrana, pero obtuvo toda su visibilidad e impulso en el gobierno del presidente lvaro Uribe.
Paradjicamente, uno de los componentes que ms cambios evidenci fue el de comuni-caciones, convirtindose paulatinamente en un elemento fundamental del fortalecimiento de las fuerzas y del Estado mismo. Dicho componente tuvo que enfrentar una creciente percepcin de que en el proceso de paz llevado a cabo en la zona conocida como El Cagun eran las FARC quienes se encontraban ganando la guerra, mientras el Estado debilitado exhiba un Ejrcito poco pro-fesional y condenado al fracaso.
No obstante, paulatinamente esa percepcin fue cambiando hasta transformarse radicalmen-te en la situacin opuesta. En este sentido, es necesario resaltar que a finales del segundo pe-rodo presidencial de lvaro Uribe, los niveles de popularidad del mandatario eran notablemente altos, sustentados principalmente sobre la idea
de que l, al mando de las Fuerzas Militares haba arrinconado a la guerrilla y el pas se encontraba en una situacin diametralmente opuesta a la que enfrentaba el gobierno anterior.
Adems, la imagen de las Fuerzas Militares y especialmente la del Ejrcito se encontraba en su nivel ms alto, gozando de un alto nivel de credi-bilidad y confianza, a pesar de que muchos de sus miembros se hallaban inmiscuidos en procesos de violacin de derechos humanos.
Metodologa
Como se enunci anteriormente este traba-jo recoge avances parciales de la investigacin titulada: Anlisis comparativo de los modelos de propaganda y comunicacin poltica entre el Socialismo del Siglo XXI y la Seguridad Democrti-ca, la cual se desarroll en dos etapas. En primera instancia, y siguiendo un modelo comparativo de carcter cualitativo desde la perspectiva histri-ca, se procedi a definir -por una parte-, cules son los fundamentos tericos del socialismo del siglo XXI en Venezuela y -por otra-, cules eran los fundamentos de la Seguridad Democrtica en Colombia.
Para abordar este tema, se realiz una explo-racin de dichos proyectos polticos a travs de revisin documental y entrevistas con expertos en poltica, comunicaciones y guerra psicolgica, lo que permiti reconocer que su enfoque y objetivos eran completamente diferentes.
En segunda instancia, tras conocer los as-pectos fundamentales de estos proyectos, se clasificaron las campaas de propaganda blanca
1
emitida por los respectivos gobiernos y luego se determin cules de estas recogan de manera
1 Es necesario aclarar que el inters de abordar este tipo de propaganda e ignorar la propaganda gris y negra se debe a la imposibilidad de rastrear las fuentes de este tipo de propa-ganda. Esta decisin se tom basndose en la definicin de propaganda blanca, negra y gris que hacen Hernndez e Infante.
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 151
ms explcita dichos conceptos. Aunque si bien, como se explicar despus, la propaganda y, an ms, la guerra psicolgica son acciones de comunicacin que recogen discursos, uso de la informacin noticiosa e inclusive el vestuario y la arquitectura, entre muchas otras cosas, en este proyecto se analizaron principalmente las cam-paas, puesto que estas recogen los elementos ms visibles de la propaganda y nos permitieron delimitar claramente la muestra.
Con base en esto, se pudo determinar que las campaas propagandsticas que en Colombia mejor recogan los preceptos de la Seguridad Democrtica eran: Los hroes en Colombia s existen, Vive Colombia, viaja por ella y La des-movilizacin es la salida; mientras por otra parte, las campaas que mejor recogan los conceptos del Socialismo del Siglo XXI eran: Que siga la revolucin, Venezuela de verdad y finalmente, un conjunto de campaas que si bien estn re-ferenciadas bajo nombres diferentes expresan la misma idea y son ellas conocidas como: Acur-date de abril, El Caracazo y Nunca ms ser traicionada.
La eleccin de estas campaas se funda-ment en lo anteriormente mencionado y en que dado que el anlisis fue comparativo, se buscaba que estas estuvieran orientadas a pblicos simi-lares. As, las campaas de los Hroes s existen, Vive Colombia, Que siga la revolucin y Venezuela de verdad estaban dirigidas a la poblacin civil, que bien dentro de las clasificaciones de la propaganda puede considerarse inicialmente como un pblico neutral. Por otra parte, la campaa La desmoviliza-cin es la salida, Acurdate de abril, el caracazo y Nunca ms ser traicionada estaba enfocada a un pblico que se considera enemigo y se pretende que no lo siga siendo. Es necesario destacar que si bien en Venezuela estas campaas no estn orientadas a un pblico que se declara abiertamente enemigo, s hay caractersticas importantes para determinar que estas utilizan la figura de enemigo como un elemento retrico y pretenden limitar el apoyo que
la poblacin civil les brinda a estas instituciones o personajes considerados enemigos.
En ltima instancia, ante la incapacidad de recolectar datos de campaas en Venezuela, diri-gidas a un pblico interno como la direccin del partido de gobierno o los funcionarios pblicos que se consideran amigos, se ignoraron las cam-paas internas que en Colombia estn dirigidas al personal de las Fuerzas Militares y de Polica, con el fin de mantener el equilibrio en las variables analizadas en uno y otro caso.
Finalmente, sobre estas campaas se realiz un anlisis semitico del mensaje, con base en las posturas de Van Djjk, y se clasificaron segn el modelo de propaganda establecido por Jean Marie Domenach (1964) y que es conocido como Las leyes de la propaganda.
La propaganda
Erwin W. Fellows (1959) plantea que el signi-ficado de las palabras cambia de acuerdo con el contexto cultural donde estas son empleadas. Esto explicara por qu resulta en extremo difcil encontrar una definicin clara y precisa de la palabra Propaganda, puesto que esta ha mutado constantemente a travs del tiempo. En primer lugar, este autor afirma que la palabra en cues-tin fue utilizada durante el siglo XVI dentro de un contexto cientfico y especialmente biolgico, puesto que se us para referirse a la reproduccin animal y vegetal. No obstante, fue el Papa Grego-rio XIII quien le dio un nuevo significado al crear una comisin de tres cardenales encargados de propagar las doctrinas catlicas, agrupados bajo el nombre de Congregatio de Propaganda fide. Desde este punto, la palabra Propaganda ha venido siendo utilizada por la Iglesia catlica para denominar sus actividades persuasivas para la propagacin de la fe.
La primera vez que la palabra apareci en el ingls fue en 1718, y fue utilizada en el mismo
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS152
marco, es decir, en el contexto religioso para describir la expansin de las doctrinas religiosas por encima de la razn, situacin que se conser-v durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, durante el siglo XX puede observarse un cambio en el contexto donde es usada la palabra, hasta centrarse en el campo poltico y especialmente en el militar, donde empieza a sufrir connotaciones desfavorables por ser relacionada con la mentira, la guerra y el engao.
Desde esta perspectiva, Antony Pratkanis y Elliot Aronson escribieron su libro La era de la pro-paganda. Uso y abuso de la persuasin (1994), donde le atribuyen a la propaganda una connotacin casi exclusivamente poltica y en gran medida negativa. As, en este libro se define a la propaganda como las tcnicas de persuasin masiva que han lle-gado a caracterizar a nuestra sociedad posindus-trial (Pratkanis y Aronson, 1994, 66), o tambin: sugestin o influencia en las masas mediante la manipulacin de los smbolos y la psicologa individual. La propaganda es la comunicacin de un punto de vista con la finalidad ltima de que el destinatario de la llamada llegue a aceptar voluntariamente esta posicin como si fuese la suya (Pratkanis y Aronson, 1994, 29).
Puede apreciarse claramente que en la defini-cin que estos dos autores plantean, la propaganda tiene una finalidad clara: provocar una respuesta por parte del receptor. Sin embargo, no se espe-cifica en qu campos o en qu actividades debe darse una respuesta, es decir, que si el emisor propagandstico desea que sus receptores consu-man cierto tipo de productos con el fin de obtener beneficios econmicos, esta actividad tambin puede ser clasificada como propaganda.
Se evidencia entonces que el significado de la palabra propaganda no se limita a los campos religioso, poltico y militar, sino que tambin abarca el campo comercial y el econmico. Esta posicin es compartida por autores como Hctor Hernndez y Renaldo Infante (1991,127), quienes
dan a entender que la propaganda tambin tiene una dimensin comercial.
Esta posicin tambin es, en parte, compar-tida por K. Young (1967, 242), quien define: La Propaganda es el uso ms o menos deliberado, planeado y sistemtico de smbolos, principal-mente mediante la sugestin y otras tcnicas psicolgicas conexas, con el propsito, en primer lugar, de alterar y controlar las opiniones, ideas y valores, y en ltimo trmino, de modificar la accin manifiesta segn ciertas lneas predeterminadas. Ahora bien, es evidente que Young no discrimina entre dimensiones culturales, polticas, religiosas o econmicas en su definicin.
Por otra parte, si bien la palabra publicidad es utilizada tempranamente por Habermas en Historia y crtica de la opinin pblica, para evidenciar todo lo que puede hacerse pblico, su significado hoy da ha variado considerablemente hasta limitarse al rea comercial y especialmente al campo del mercadeo. As, se entiende que esta es una herra-mienta del mercadeo y es definida como aquella comunicacin persuasiva que tiene como objetivo principal obtener un lucro econmico.
Al respecto, cuando esta actividad empieza a tecnificarse y obtener mayores grados de so-fisticacin en la segunda mitad del siglo XX, se evidencia una clara motivacin por separar a la publicidad de la propaganda. Dicho inters tiene sus orgenes en la negativa imagen que la propa-ganda desarroll en la primera mitad del mismo siglo, pues muy comnmente se le atribuye a ella gran responsabilidad en los excesos de la Primera y Segunda guerras mundiales, la poltica sovitica y ms tarde en la paranoia de la guerra fra.
As, esta naciente industria de la persuasin con fines comerciales pronto empez a catalo-garse como publicitaria y no como propagandstica y, a pesar de muchas veces utilizar las mismas tcnicas, inici una separacin prctica y terica de sus quehaceres. A este propsito, autores
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 153
como Jorge Molina (2007,410), publicistas de pro-fesin, enfatizan las diferencias entre propaganda y publicidad, y limitan a esta ltima como una actividad con exclusivos intereses econmicos y no polticos ni religiosos.
Resulta entonces claro que si bien las dos actividades comparten metodologas, tcnicas, leyes, referentes tericos, etc., se evidencia un inters en separarlas. Esta motivacin no se circunscribe nicamente a promover una riqueza del lenguaje y a brindar una mayor claridad en las actividades, sino a un inters que puede consi-derarse poltico, en la medida que demuestra la necesidad de una industria naciente de mostrarse precisamente apoltica.
Propaganda poltica, militar y guerra psicolgica
Oliver Thomson (1977) en su obra Mass Per-suasion in History establece ciertas categoras de la propaganda de acuerdo con sus objetivos, es decir, de acuerdo con las metas que persigue. Dichas clasificaciones son: econmica, ideol-gica, cultural, escapista, didctica, diplomtica y, finalmente, la poltica y militar.
De acuerdo con esta categorizacin, la propa-ganda poltica se definira como aquellos mensajes persuasivos que efectivamente tienen un objetivo poltico, es decir, aquellos que estn relaciona-dos directamente con el poder. As, dentro de la propaganda poltica pueden encontrarse los mensajes que ciertos grupos o individuos emiten con la intencin deliberada de obtener el apoyo necesario para, en primera instancia, alcanzar el poder y luego, mantenerlo.
La propaganda militar, que tambin es cono-cida como propaganda de guerra, es definida por Alejandro Pizarroso (Contreras et al., 2004, 22), simplemente como la aplicacin de los modelos, formas y tcnicas de la propaganda en general, pero en tiempo de guerra y para fines blicos.
Cabe sealar que si desde esta perspectiva se indica que la propaganda militar es igual a los otros tipos de propaganda y solo se diferencia por sus objetivos y el contexto donde esta se desarro-lla, entonces habra que decir muy poco de esta. Sin embargo, el mismo Pizarroso y otros autores como Luis Alberto Villamarn (2003) ponen este tipo de propaganda junto al concepto conocido como Guerra psicolgica y que los anglosajones denominan Psychological Warfare.
Esta se entiende como el uso planificado de la propaganda y otras acciones orientadas a generar opiniones, emociones, actitudes y comportamien-tos en grupos extranjeros, enemigos, neutrales y amigos, de tal modo que apoyen el cumplimiento de fines y objetivos nacionales. Asimismo, Villama-rn la define como el arte operacional militar adop-tado con el fin de destruir la voluntad enemiga para combatir; al largo plazo, toda campaa de este tipo pretende crear estados de desasosiego, frustracin, insatisfaccin y revuelta.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que la guerra psicolgica se desarrolla en el contexto blico, donde el recurso principal es la violencia, enton-ces estas otras acciones que complementan la propaganda pueden ser tambin de carcter vio-lento. As, se entiende por qu Villamarn incluye dentro de estas acciones de guerra psicolgica por ejemplo, las campaas de bombardeo areo durante la Segunda Guerra Mundial, que a la par de buscar alcanzar objetivos estratgicos, preten-da aterrorizar a la poblacin civil para que esta presionara la rendicin de sus Estados.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es necesario enfatizar que la guerra psicolgica tambin puede considerarse como esta disciplina donde la persuasin y la coercin se encuentran e inclusive se confunden, y parafraseando a Clau-sewitz, se desarrolla con el nimo de obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Es decir, se lleva a cabo combinando actividades persuasi-vas no violentas y acciones claramente violentas al mismo tiempo.
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS154
Apegndonos a esta definicin, es fcil en-contrar ejemplos de esta actividad en tiempos premodernos como la Edad Media o la Anti-gedad. Sin embargo, debido a que el ejercicio de la violencia en los conflictos blicos solo se regulariz y estandariz en la Modernidad, en los ejemplos previos a esta poca es bastante difcil y a veces imposible encontrar una lnea de sepa-racin clara entre acciones de guerra psicolgica y acciones violentas de alto impacto emocional para las vctimas y sus aliados. As, es comn encontrar en la Edad Media actos de inslita vio-lencia y brutalidad pblica como la decapitacin de prisioneros, empalamientos o mutilaciones, que efectivamente en muchos casos contribuan a la desmoralizacin e intimidacin de algn bando; sin embargo, muchos de estos actos eran provocados por la frustracin e intransigencia de los actores del conflicto y no por un inters claro en destruir la voluntad de lucha del oponente (Keen, 2005).
Con la llegada de la Modernidad y la pro-fesionalizacin de los ejrcitos nacionales, las operaciones psicolgicas tambin han tendido a reestructurarse y han alcanzado importantes niveles de sofisticacin y efectividad. As, es po-sible apreciar cmo el Ejrcito de Estados Unidos tras sus aprendizajes en la guerra de Vietnam, ha aumentado la relevancia de su componente de operaciones psicolgicas o manejo de la infor-macin, hasta lograr importantes resultados en los ltimos conflictos blicos de carcter regular donde ha participado. As, en la invasin a Irak ocurrida en 2003, se tienen reportes de que 9 de cada 10 soldados iraques se rindieron ante las tropas norteamericanas, gracias a la intensa campaa de guerra psicolgica que inclua la eliminacin de las comunicaciones iraques, el lanzamiento de piezas impresas y las transmisio-nes que se hacan desde vehculos HMMWV en el frente de batalla, los cuales incentivaban a las tropas iraques a rendirse y conservar as sus vidas. (Curtis, 2007)
Guerra contra el terror
Pizarroso (2004,44) afirma: El terrorismo, es desde sus formas ms primitivas en la historia, un medio de comunicacin. Es decir, el acto violento de cualquier tipo que realiza una organizacin terrorista est destinado a generar miedo, a mani-pular a un pblico psicolgicamente. Asimismo, Pizarroso afirma que el terrorismo tiene siempre una raz poltica (revolucionaria, nacionalista, religiosa,etc.); negarlo es la peor manera de abor-dar el problema.
Es decir, se entiende el terrorismo como un acto que carece de sentido si no se hace pblico y si no llega hoy da a los medios de comunica-cin, puesto que si dicho acto violento se hace en secreto, entonces se ha fracasado en comunicar el mensaje, cualquiera que este sea. En este sen-tido, es necesario reconocer que el terrorismo no es un invento contemporneo y tambin pueden encontrarse ejemplos de este en la Edad Media. Quiere decir esto que si bien es una actividad bastante antigua, solo se ha empezado a teorizar en pocas recientes y especialmente desde la Re-volucin francesa donde aparece especficamente la palabra terrorismo para describir el uso siste-mtico del terror para coaccionar sociedades o Estados.
Desde esta perspectiva, los atentados del 11 de septiembre de 2001 son catalogados categ-ricamente como actos terroristas que incluso al-gunos han decidido calificar como hiperterroristas (Heinsbourg 2002), debido no solo a la magnitud de los atentados, y al elevado nmero de vctimas sino principalmente al impacto meditico que este ha causado y a la cantidad de personas a las que ha llegado el mensaje.
Nueve das despus de los ataques, el enton-ces presidente de los Estados Unidos George W. Bush pronunci un discurso ante las dos cmaras del congreso de ese pas. Dicho discurso revelara las intenciones estratgicas de los Estados Unidos
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 155
en los prximos aos y determinara los cambios en la poltica exterior estadounidense y su influen-cia en el contexto poltico internacional.
Autores como Bahaa-eddin M. Mazid en su investigacin Presuppositions and strategic functions in Bushs 20/9/2001 speech (2007), publicada por UAE University, plante que este discurso contena importantes dispositivos de propaganda, que han sido utilizados por el gobierno norteamericano desde esa fecha hasta hoy en da, para lograr el apoyo del pueblo norteamericano en torno al gobierno y sus directrices, as como para justificar un proceso de expansin de poder estatal de los Estados Unidos.
Varios autores, entre los que se encuentra Pizarroso (2004), no dudan en afirmar que este discurso y finalmente casi la totalidad de la co-municacin poltica del gobierno norteamerica-no evidenciaban que tras los ataques, Estados Unidos haba recuperado una amenaza y un enemigo del cual careca tras la cada del muro de Berln. Esto se deba a que los carteles de la droga que fueron presentados como enemigos pblicos en los aos noventa no representaban un peligro real y visible que pudiera unir a la po-blacin norteamericana bajo un proyecto estatal de gran envergadura. La amenaza terrorista le permiti al gobierno de Estados Unidos aumentar su dficit y as su presupuesto en defensa, esta-blecer una lista de enemigos entre los cuales se contaban tres Estados que fueron rpidamente catalogados como parias e integrantes de lo que se denomin el Eje del Mal, y posteriormente es-tablecer una serie de alianzas y apoyos para sus aventuras militares en lugares de gran importancia geoestratgica.
Aunque si bien algunos gobiernos tomaron cierta distancia en torno a la invasin a Afganis-tn y ms tarde a Irak, el apoyo que recibieron los Estados Unidos tras los ataques fue bastante decidido y notorio, donde pases que anterior-mente se catalogaron enemigos o por lo menos
mantuvieron relaciones tensas con este, pronto pasaron a apoyarlo, como en el caso de las fede-raciones rusa y china.
Si bien pareciera que la espectacularidad de los ataques gener una fuerte emotividad que se concret en el apoyo casi unnime de la opinin pblica internacional hacia el pueblo norteame-ricano, el apoyo de estos dos pases en realidad obedeca a fros clculos polticos. As, para la Federacin Rusa, sumarse a lo que se denomin la guerra contra el terror, le permiti en parte, legitimar sus acciones contra los separatistas che-chenios, a quienes rpidamente pas a calificar de terroristas, una movida poltica muy similar a la desarrollada por China al calificar a los grupos islamistas de la provincia de Xinjiang de la misma manera.
Al respecto conviene decir que analistas como Romn Ortiz reconocen que en la lucha contra el terror, instituciones como las agencias de inteligencia, de cooperacin internacional y de polica son mucho ms efectivas que los ejrcitos regulares o profesionales, puesto que los actores no se comportan siguiendo los pa-trones de un ejrcito entrenado para conflictos blicos convencionales. No obstante, la expre-sin Guerra contra el Terror cumple una im-portante funcin propagandstica (Mazid, 2007) y, como se mencion antes, permite justificar en el discurso acciones blicas convencionales y no convencionales. Inclusive sobre este argumento se basa la justificacin al concepto de guerra preventiva, tan discutido hoy da en el contexto internacional.
As, tras la invasin a Afganistn e Irak, los combatientes que se enfrentaron a las fuerzas militares de los Estados Unidos, que si bien si-guiendo a diversos autores o doctrinas podran ser calificados como soldados, combatientes, miembros de la resistencia, etc., pronto fueron catalogados como terroristas, siguiendo los pa-trones anteriormente mencionados.
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS156
La Seguridad Democrtica
Uno de los ms grandes paradigmas del conflicto armado en Colombia es que el Estado colombiano ha invertido astronmicos recursos en la guerra y que a pesar de eso no ha podido alcanzar la paz. Eso se debe bsicamente a que la violencia solo genera ms violencia y, por tanto, Colombia est condenada no solo a una existencia violenta, sino al subdesarrollo y la pobreza.
Sin embargo, autores como Alfredo Rangel (1999) y Ricardo Esquivel (2001) han demostrado que esta afirmacin es totalmente incorrecta y que, por el contrario, el gasto que ha hecho el Estado colombiano en defensa ha sido histri-camente bajo en comparacin con otros pases de Amrica Latina e inclusive del hemisferio occidental. De esta manera, Rangel (1999, 165) plantea que durante los aos noventa, cuando el conflicto armado escal a niveles altamente visibles, el Estado colombiano inverta menos del 1,6% del PIB y lo aument a 2,4%.
Por otra parte, Esquivel (2001, 169) desarroll un anlisis comparativo para la misma dcada, donde confronta la calidad tcnica, la actualiza-cin de equipos y la cantidad y calidad de efec-tivos militares de los pases latinoamericanos y este arroja como resultado, que Colombia, en lo militar, solo se encontraba por encima de pases como Nicaragua, Ecuador y Panam. Ahora bien, hay que destacar que Nicaragua tena un producto interno bruto muy inferior al de Colombia, Ecuador posee un territorio muy pequeo y una cantidad de poblacin mucho menor a la colombiana y Panam haba desmotado su ejrcito tras la inva-sin norteamericana en 1989. Como bien puede verse, es absolutamente notorio que a pesar de lo que se dice en torno a que el Estado colombiano inverta gran parte de su riqueza en el conflicto, esta afirmacin realmente carece de fundamento.
Los anteriores argumentos son totalmente consecuentes con la posicin acadmica que
dicta que los colombianos no son violentos por naturaleza (Deas, 1999), sino que al contrario, el Estado colombiano ha sido histricamente dbil y se ha mostrado incapaz de pacificar a su po-blacin a travs de la imposicin del monopolio de la violencia legtima. Incapacidad que ha sido aprovechada por otros actores con el fin de dis-putar el uso de la violencia para sus propios fines (Patio, 2010).
Sobre esta posicin bsica se ha sustenta-do la poltica de Seguridad Democrtica, donde se cataloga al Estado no como una institucin ilegtima para gobernar a los colombianos, sino, simplemente incapaz de establecer su nocin de orden. As, lvaro Uribe Vlez, inicialmente can-didato y ms tarde presidente de la Repblica, plante una visin de fortalecimiento del Estado y derrota poltica y militar a los actores armados, especialmente a las FARC.
Segn Francisco Leal Buitrago (2006, 3), la poltica de Seguridad Democrtica empez a esbozar tres lneas de accin estratgica en los primeros seis meses de gobierno del presidente lvaro Uribe Vlez. En primer lugar, se pretenda desarrollar una negociacin de paz con los grupos paramilitares conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Dicha iniciativa obede-ca bsicamente a que esta organizacin careca de coherencia poltica, un adecuado sistema de comando y control nacional, espritu de cuerpo de los integrantes, un aceptable nivel de adoctrina-miento y, adems, paulatinamente casi la totalidad de sus estructuras se encontraban fortaleciendo sus nexos con el narcotrfico.
Esta situacin lentamente desembocaba en que las AUC se encontraban en un proceso de atomizacin donde algunas de sus estructuras inclusive haban pactado procesos de alto al fuego con las FARC y el ELN en algunos sitios del pas, con el nimo de no entorpecer sus negocios ilci-tos, lo que dejaba abierta la puerta al escenario estratgico donde en pocos aos algunas de estas
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 157
estructuras seran absorbidas por los grupos in-surgentes a los que aos antes haban combatido.
La segunda lnea estratgica de la Seguridad Democrtica giraba en torno a la continuacin de la lucha frontal contra las FARC, despus del fortalecimiento que las Fuerzas Militares haban hecho mientras se llevaba a cabo el proceso de negociacin del Cagun. Finalmente, la tercera lnea estratgica giraba en torno al desarrollo de una serie de polticas puntuales que pueden entenderse como el fortalecimiento del Estado, como son la transformacin de soldados cam-pesinos en soldados regulares, conocido como soldados de mi pueblo, el estmulo constante a los planes para fomentar la desercin en los grupos guerrilleros y la creacin de redes de in-formantes. Sin embargo, Francisco Leal Buitrago reconoce que en esos primeros meses an no se poda percibir una articulacin consistente entre todas estas polticas y ello solo se conoci a me-diados de 2003.
Por otra parte, Thomas Marks (2005, 77) plan-tea que en realidad el plan de accin del gobierno de lvaro Uribe se bas en tres preceptos bsicos: La falta de seguridad personal es la fuente de los problemas sociales, econmicos y polticos de Colombia. Esa falta de seguridad nace de la ausencia del Estado en grandes extensiones del territorio nacional. Por tanto, todos los elementos del poder nacional deben ser direccionados para ponerle fin a esta falta de integracin nacional.
Segn este autor, el plan de accin se concre-taba en tres pasos. En primera instancia consisti en controlar las reas de importancia estratgica por medio de una recuperacin gradual de la presencia estatal. El segundo paso consisti en el establecimiento de fuerzas de polica y ejrcito que de una manera permanente acompaaran y protegieran a la poblacin civil, las que luego permitiran el afianzamiento de organismos de investigacin criminal y de control del Estado en la zona. Finalmente, despus de garantizarse
las condiciones de seguridad en estas zonas del pas, se iniciara un plan de consolidacin terri-torial que garantizara el control del territorio, el funcionamiento de la justicia, la democracia local y el establecimiento y ampliacin de las obras de infraestructura.
As, el Estado colombiano fue fortaleciendo su componente coercitivo hasta cambiar la ten-dencia histrica de abandono de las poblaciones rurales, que segn Rangel, rondaba en un 95% en corregimientos y un 10% en municipios durante los aos noventa, puesto que carecan de cualquier elemento de la fuerza pblica. De igual modo, las Fuerzas Militares y especialmente el Ejrcito continuaron los procesos de fortalecimiento y modernizacin que haban iniciado con la reforma militar liderada por el entonces presidente Andrs Pastrana Arango, lo que permiti combatir y ms tarde debilitar paulatinamente a las FARC.
La comunicacin como elemento clave del conflicto
Es comn escuchar que el Ejrcito de Co-lombia naci con la independencia misma y tuvo sus primeras pruebas triunfales en dichas guerras. Inclusive, los mitos fundacionales de la nacin y del Estado colombiano estn ligados a la aparicin de este ejrcito de carcter nacional. Sin embar-go, cuando se mira con detenimiento el proceso de independencia es necesario reconocer que el Ejrcito Libertador fue en realidad un ejrcito de carcter supranacional y sus principales lderes eran oriundos de poblaciones que estn ubicadas en lo que es hoy el territorio venezolano.
Esta particularidad tiene sus orgenes en que Caracas era un importante puerto comercial que en pocas de la colonia mantena una milicia ciudadana permanente y bien entrenada para en-frentarse a las incursiones de las tropas britnicas o de sus corsarios. Mientras por otro lado, la ca-pital virreinal de la Nueva Granada y las diferentes regiones de lo que hoy es Colombia (a excepcin
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS158
de Cartagena), nunca desarrollaron eficazmente estas milicias. Por tanto, en la creacin de los ejrcitos libertadores, fueron los venezolanos quienes principalmente ocuparon las posiciones de liderazgo militar, mientras los neogranadinos ocuparon posiciones administrativas.
En este sentido, es fcil entender por qu se concibe a Simn Bolvar como un hroe guerrero y a Santander como un personaje administrativo ligado a las leyes. Igualmente, esta situacin ex-plica en gran parte, por qu el estamento militar nunca goz en Colombia de una posicin poltica importante, a diferencia de pases como Venezue-la, Chile o Argentina, lo que desemboc en que en Colombia las dictaduras militares brillan por su ausencia y solo se concretaron con el apoyo de los partidos polticos tradicionales como es el caso del general Rojas Pinilla a mediados del siglo XX.
Esta situacin sumada a otros factores como el establecimiento del Frente Nacional, la ausencia de un servicio militar obligatorio para todas las cla-ses, la aplicacin de tcnicas de guerra insurgente en el contexto de la guerra fra, etc., desemboc en que hacia finales del siglo XX, el Ejrcito de Colombia se vea como una institucin lejana a la poblacin civil. Adems, de poco eficiente, un tanto corrupta, violadora de derechos humanos, pero especialmente dbil y poco profesional. Las derrotas militares de los aos noventa y la fuerte campaa de propaganda que desarrollaron las FARC en esa dcada simplemente agudizaron esta percepcin.
Con la Reforma Militar iniciada por el presi-dente Andrs Pastrana, el componente de comuni-caciones del Ejrcito pas a ser parte fundamental del fortalecimiento de esta fuerza (Patio, Vargas, 2006). Aqu, es necesario aclarar que esta afir-macin no solo se convirti en retrica como en aos pasados, sino que se hizo evidente en los resultados y en la estructura misma del Ejrcito. Es decir, desde mediados del siglo XX el componente de comunicaciones era tericamente parte impor-
tante del Ejrcito, hasta tal punto que todas las unidades superiores a tipo Batalln tenan un de-partamento encargado de orientar esta actividad.
Inclusive, en Bogot exista desde los aos noventa una escuela de formacin que inicial-mente se llam Escuela de Operaciones Psico-lgicas, pero que fue rpidamente rebautizada como Escuela de Relaciones Civiles y Militares. Dicha escuela capacitaba a sus alumnos, (todos, personal de las Fuerzas Militares, especialmente del Ejrcito) en tcnicas de propaganda y guerra psicolgica.
No obstante, hay que reconocer que estas ac-tividades no eran prioritarias para el Comando del Ejrcito ni para el Comando General de las Fuerzas Militares, motivo por el cual es fcil entender por qu no era posible encontrar a inicios de los aos noventa unos lineamientos generales de carcter nacional para el manejo de la informacin que produca la fuerza pblica. En la prctica, cada unidad tctica tena plena libertad para realizar las acciones que considerara necesarias, las cuales eran dirigidas y llevadas a cabo por personal que no tena la suficiente capacitacin ni experiencia en el manejo de informacin y comunicacin, debido a que eran oficiales o suboficiales de ca-rrera sin ninguna formacin tcnica o profesional en el rea de la comunicacin social, publicidad, diseo o similares y en el mejor de los casos con una breve capacitacin en esta escuela. Adems, estos departamentos por lo general no desarro-llaban verdaderamente operaciones psicolgicas o de propaganda, sino que eran encargados de mantener una buena relacin con los mandata-rios locales, funcionarios pblicos y un nmero limitado de ciudadanos del comn.
A diferencia de eso, con la Reforma Militar, el componente de comunicaciones pas a ser parte fundamental de la estrategia contra insurgente y dej de ser visto como un elemento asilado o, en el mejor de los casos, complementario. Al respecto, conviene decir que hubo profundos
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 159
cambios en la organizacin misma del Ejrcito y el componente de comunicaciones pas a depender directamente de quienes en la Fuerza planeaban y dirigan las operaciones blicas en el pas, es decir, la Jefatura de Operaciones. (Fundacin Seguridad y Democracia, 2003:60). As, empez a conocerse la actividad de las comunicaciones como Accin Integral donde ya no se tendra como responsa-bilidad principal limitarse a mantener una buena imagen del Ejrcito, sino a desarrollar activamente operaciones de guerra psicolgica tendentes a debilitar la voluntad de lucha del enemigo y au-mentar el apoyo que la poblacin civil brindara al Estado y su fuerza pblica.
En concordancia con esto y con la Gua de Planeamiento Estratgico-Objetivos, polticas y estrategias, del Ministerio de Defensa (1997:28), puede apreciarse cmo la Accin Integral trabaja sobre dos niveles: el tctico y el estratgico. En el primero se desarrollaron acciones de este tipo en las reas donde operan los grupos armados ilegales, con el fin de debilitar su voluntad de lucha, lograr el apoyo de la poblacin civil y final-mente mantener a las propias tropas altamente motivadas. Por otra parte en el nivel estratgico, se dirigi y gestion la transmisin de la informacin producida por las fuerza y por el conflicto mismo a la opinin pblica, con el objetivo de obtener su apoyo hacia la gestin de la fuerza pblica. Todo esto se realiz con el fin de crear un marco de informacin que beneficiara la imagen del Estado y de sus acciones y al mismo tiempo que debilitara la imagen que los diferentes pblicos tenan sobre los grupos armados ilegales y la imagen que estos tienen sobre s mismos.
As, la campaa La desmovilizacin es la salida fue dirigida al nivel tctico, con el fin de debilitar la vo-luntad de lucha de los combatientes guerrilleros, y campaas como Los hroes en Colombia s existen y Vive Colombia, viaja por ella estaban dirigidas al nivel estratgico con el fin de aumentar en la opinin pblica la percepcin de estar protegidos por un ejrcito de alta calidad y gozar de buenas
condiciones de seguridad que ya le permitan a la poblacin civil desplazarse con seguridad por el territorio nacional.
Al profundizar sobre el primer nivel, es posible apreciar que la campaa La desmovilizacin es la salida tiene sus orgenes en 2006, la cual se dio a conocer a travs de una serie de spots televisivos creados por la agencia de publicidad Lowe SSP3 (Went, 2009). El equipo creativo de esta agencia dirigida por Jos Miguel Sokoloff fue contratado por el Ministerio de Defensa de Colombia, con el fin de crear mensajes persuasivos que motivaran a los guerrilleros rasos a abandonar la lucha guerrillera.
Despus de una investigacin que inclua entrevistas con guerrilleros desmovilizados, se descubrieron insights publicitarios de los gue-rrilleros rasos, razn por la cual se crearon una serie de historias que no se basaban en asuntos abstractos de la lucha guerrillera, generalidades de un grupo como las FARC o clichs de carcter moral, sino principalmente sobre las frustraciones que afectan directamente a los combatientes de los grupos armados al margen de la ley. As cada subversivo que fuera expuesto a los mensajes se sentira identificado con las situaciones all de-sarrolladas, tales como tener que asesinar a un compaero acusado injustamente de traicin, a la mujer combatiente que era obligada a abortar, es decir, enfrentarse a una dura realidad donde se vea obligado a realizar acciones que consideraba injustas para s mismo.
As, el 12 de noviembre de ese ao se empeza-ron a emitir una serie de comerciales de televisin que fueron complementados por cuas de radio y piezas publicitarias distribuidas en regiones donde operaban estos grupos guerrilleros. Dichas piezas buscaban impactar fuertemente en el pblico ob-jetivo manteniendo altos niveles de emotividad y a travs de medios de comunicacin no conven-cionales conocidos como BTL. De esta manera, en 2010 por encargo del Ejrcito, la agencia de publicidad DDB Colombia, desarroll una idea que
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS160
consista en arrojar desde helicpteros , miles de chupos para bebs, los cuales iban acompaados de un fuerte texto: Si usted hace parte de un grupo ilegal, su hijo no nacer para gozar de algo tan simple como esto (Proyecto diseo,2010).
Adems, otro tipo de acciones similares con-sistan en arrojar balones de ftbol en medio de la selva con mensajes que hacan alusin a que en la lucha armada era imposible jugar un partido de ftbol con tranquilidad. Tambin se recurri a la decoracin de rboles con luces y adornos navideos en medio de las zonas de conflicto, especialmente en el rea donde se consolidaba el Plan Patriota. Esta iluminacin navidea se en-cenda automticamente y estaba acompaada de mensajes que invitaban a los combatientes guerrilleros a desmovilizarse y disfrutar de una Navidad en casa al lado de sus familias.
Es innegable que este esfuerzo result un xi-to rotundo, puesto que segn los registros cerca de 11.405 insurgentes dejaron voluntariamente las armas entre los aos 2002 y 2008 (Went,2009). Sin embargo, hay que destacar que dichas des-movilizaciones no se debieron nicamente a la emisin de estos mensajes, sino a la sinergia que se produjo entre el manejo de la informacin y las constantes operaciones ofensivas desarro-lladas en diferentes zonas del pas, las cuales tambin incluan recompensas por informacin y un notable avance en la inteligencia tcnica y humana aplicada en el rea de operaciones, las cuales rindieron notables frutos operativos. Esta situacin aument el nivel de xito de las opera-ciones militares en el pas y paralelamente cre un sentimiento de paranoia en los altos y medios mandos de las FARC, quienes crean que su mo-vimiento haba sido ampliamente infiltrado por la fuerza pblica, lo que se tradujo en un aumento de ejecuciones sumarias de aquellos combatientes que eran sospechosos de ser infiltrados (Semana, 2010), lo que paradjicamente fortaleci el men-saje emitido en los comerciales de la campaa de desmovilizacin.
De acuerdo con lo anterior, es entendible la situacin que se present con la insurgente conocida como Karina, quien a lo largo de los aos escal posiciones de liderazgo en las FARC hasta llegar a convertirse en jefe de frente, pero despus de sufrir una fuerte presin militar termi-n sumndose al plan de desmovilizacin y parti-cipando en la campaa propagandstica
2. Aunque
si bien, Karina alguna vez fue calificada por las Fuerzas Militares como una de las guerrilleras ms sanguinarias del pas, eso no fue impedimento para que se sumara a la campaa de Accin Integral.
Desde el punto de vista de las operaciones psicolgicas, incluirla en las acciones propagan-dsticas a travs de comerciales y cuas radiales, promoviendo la desmovilizacin producira ms resultados operacionales que simplemente aislarla de los medios de comunicacin. Es decir, debido a su reconocimiento dentro de las filas de la sub-versin, su participacin en la campaa producira ms deserciones y por tanto sacara del conflicto a ms alzados en armas. Este es un simple clculo poltico que en la relacin costo beneficio supera los argumentos de aquellos que afirman que es completamente injusto que Karina reciba los beneficios del Plan de desmovilizacin simple-mente por participar en la campaa
3.
Puede decirse que esta campaa tuvo un gran impacto en la opinin pblica nacional debido a la gran emotividad de los mensajes, el free press que recibi, pero especialmente porque los comercia-les de televisin fueron pautados principalmente en las transmisiones de partidos de ftbol que hacan los canales nacionales. En este punto es de destacar que no se tom la decisin de pautar all debido al alto raiting, sino a que la investiga-
2 Si bien este comercial de televisin se paut en los princi-pales canales colombianos, luego fue subido a la red You-
tube y est disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=w24S _ _ a5J1U
3 Sobre este dilema puede hacerse reflexin apoyndose en Rafael Del guila y su libro: La senda del Mal, poltica y razn de Estado.
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 161
cin realizada por Lowe SSP3 arroj resultados concretos que sealan que dichas transmisiones eran vistas vidamente por los guerrilleros rasos quienes eran el pblico objetivo de la campaa (Went, 2009).
Es necesario aclarar que la opinin pblica no era el pblico objetivo de estos mensajes, pero al ser expuesta indirectamente a estos, la campaa gan gran popularidad, y se sum a los otros es-fuerzos propagandsticos que el Estado realiza an hoy da para mejorar su imagen y especialmente para obtener el apoyo de la ciudadana en la lucha contra insurgente.
Por otra parte, cuando se profundiza sobre el enfoque estratgico, es decir, aquel dirigido a la opinin pblica, es posible apreciar que la campaa Vive Colombia, viaja por ella obedeca a un inters muy claro donde lo que se buscaba era incentivar a que los colombianos viajaran a diferentes regiones del pas, especialmente por va terrestre. Aunque aparentemente dicha iniciativa buscaba promover el turismo y, por tanto, tendra un inters econmico de por medio, en realidad, tambin tena un poderoso mensaje que giraba en torno al conflicto armado en Colombia y era que con la Seguridad Democrtica y a diferencia de aos anteriores, los viajes por va terrestre ya eran posibles.
Es comprensible que el gobierno nacional haya decidido impulsar esta iniciativa puesto que se complementaba fuertemente con otras acciones como por ejemplo las caravanas tursticas y el Plan Meteoro, el cual consista en la protec-cin de los principales corredores viales del pas principalmente a manos de fuerzas de caballera mecanizada, tropas regulares del ejrcito y fuer-zas de polica. Resulta evidente que la presencia de estas fuerzas en este contexto no buscaba nicamente asegurar las vas, sino transmitir una sensacin de seguridad a todos los viajeros y ms tarde a travs de voz a voz y el free press a toda la opinin pblica.
Adems, la campaa Los hroes en Colombia s existen buscaba cambiar la imagen negativa o en el mejor de los casos la pobre imagen que ha te-nido el Ejrcito de Colombia desde sus orgenes. As, se pretenda eliminar cualquier connotacin negativa o diminutiva del personal de las Fuerzas Militares, especialmente del Ejrcito y mostrarlos como personas de cualidades excepcionales que estn dispuestos a altos niveles de sacrificio en aras de proteger al ciudadano del comn.
Esta campaa que se hace visible a travs de spots de televisin desde 2007 (Ejrcito Nacional, 2010) recurre a la presentacin de historias donde principalmente se narran las acciones cotidianas que realizan los miembros de la fuerza pblica y los riegos a los que se someten a diario. Al mismo tiempo, se muestra al Ejrcito como una institu-cin con un nivel de superioridad tecnolgica, compromiso y profesionalismo sin igual.
Hay que sealar en este punto, que al apreciar los mensajes anteriormente descritos, es relativa-mente fcil vislumbrar la intencin del Ministerio de Defensa, pues esta es explcita y no da lugar a dudas acerca de los objetivos ni de los medios utilizados. No obstante, estas acciones hacen parte de un entramado mucho ms elaborado y que se desarrolla con ms eficacia desde finales de los aos noventa. Al respecto conviene decir que ya desde mediados de esa dcada, el Minis-terio contaba con espacios televisivos donde eran presentados programas tales como Comandos y Hombres de Honor, adems que realizaban acciones puntuales con pblicos especficos a travs de acciones como Soldados por un dau oficiales de la reserva, las cuales buscan bsi-camente acercar a la poblacin civil al estamento militar (Ejrcito Nacional,2010).
Sin embargo, otro tipo de acciones de manejo de la informacin tuvieron un impacto mucho mayor en la opinin pblica puesto que si bien eran ms discretas, aseguraron una gran audien-cia. Esto se hizo por medio del fortalecimiento de
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS162
las oficinas de informacin y prensa de brigadas y divisiones del Ejrcito, adems de la creacin de agencias de noticias en el Ejrcito (ANE) y la Polica (ANNP), las cuales tienen como funcin traducir la informacin obtenida por las tropas y las unidades de polica en el rea de operaciones, en informacin noticiosa la cual es suministrada a la prensa televisiva, radial y escrita. Es necesario destacar, que a diferencia del pasado, todas estas oficinas cuentan hoy da con profesionales de las reas de la comunicacin y la publicidad, los cuales siguen los lineamientos planteados por la Jefatura de Operaciones.
De esta manera la opinin pblica colombiana en los ltimos aos ha sido expuesta a un flujo constante de noticias donde se le informa acerca de los xitos operacionales, representados en muertes de subversivos
4, incautacin de material
de guerra, bombardeos, capturas, desmoviliza-ciones, lo que ha favorecido una imagen positiva acerca de la Institucin y de que la balanza del conflicto armado en Colombia est inclinndose hacia el lado del Estado. Acciones como la muerte de alias Ivn Ros a manos de su jefe de seguri-dad; el escape de Oscar Tulio Lizcano con ayuda de uno de sus captores; las muertes del Negro Acacio, Ral Reyes, El Mono Jojoy, etc.; el rescate de Ingrid Betancurt y varios militares se-cuestrados, se convirtieron en espectculos televi-sivos difundidos con abundante material grabado y editado por las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hay que sealar que el aumento en la efectividad de las operaciones se debe a las mejoras producidas por la Reforma Militar, pero el aumento en las no-ticias se debe a un real inters de la fuerza pblica porque esos eventos se conviertan en noticia.
4 Quizs el afn de producir este tipo de noticias, sumado a la presin de mandos superiores y a la obsoleta estrategia del Body Count, haya influido en la aparicin de los tristemente clebres falsos positivos . Situacin a todas luces reprochable, y que debe ser lamentada por todos los operadores psicolgicos del Ejrcito, no solo por ser una violacin flagrante a los derechos humanos que va en contra de la misin constitucional de las Fuerzas Armadas, sino tambin porque afecta enormemente la imagen de la Institucin y echa a tierra gran parte de los logros obtenidos en la ltima dcada. Sin embargo, eso es tema de otro anlisis y no del presentado en este artculo.
Adems, los programas televisivos como Contacto y Vamos Colombia, ms el aumento en el nmero de estaciones radiales del Ejrcito, la Armada y la Polica, los cuales emiten mensajes positivos acerca de la fuerza, ms resmenes de noticias, han contribuido a acercar a estas insti-tuciones a la poblacin civil
5.
Se traduce todo esto en que la imagen de las Fuerzas Militares y de Polica ha mejorado ostensiblemente y en la ltima dcada, la opinin pblica ha respaldado al gobierno nacional en su estrategia por solucionar el conflicto armado en Colombia por una va diferente a la negociacin como haba sido planteada por los gobiernos anteriores a 2002. Es decir, la inmensa mayora en Colombia hoy da esperan que el Estado someta militarmente a las FARC. Resulta obligado sealar aqu, que la derrota militar no se produce cuando todos y cada uno de los miembros de las FARC hayan muerto (cosa no solo moralmente inacep-table, sino imposible de llevar a la prctica), sino cuando su voluntad de seguir luchando haya des-aparecido, es decir, cuando sobre sus clculos po-lticos resulte que el medio para obtener mayores beneficios sea la negociacin o el sometimiento y no la lucha armada. Precisamente este concepto se incluye en las teoras de la guerra psicolgica, donde el fin ltimo es, como se mencion ante-riormente, destruir su voluntad de lucha.
Es necesario resaltar que el Estado y especial-mente las Fuerzas Armadas a travs de un hbil manejo de la informacin han creado un clima de opinin donde la opinin pblica conserva la idea de que el bando vencedor hoy da es indiscutible-mente el Estado, y el sentido comn nos dicta que es ms provechoso apoyar al bando vencedor. Esto se ha logrado gracias a la idea que la fuerza pblica es hoy ms poderosa que en el pasado y las Farc cada da ms dbiles. La repeticin a travs de diversos medios ha sido clave de esto. Como bien lo seal Jean Marie Domenach: La
5 Para citar solo un ejemplo, segn el Ministerio de Defensa, el Ejrcito en 2010 contaba con 30 emisoras
-
nete a la causa: propaganda en conflicto armado en Colombia
Anagramas Volumen 10, N 20 pp. 147-164 ISSN 1692-2522 Enero-Junio de 2012. 228 p. Medelln, Colombia 163
persistencia del tema, junto con la variedad de su presentacin, es la cualidad rectora de toda campaa de propaganda (Domenach, 1968:66).
Por otra parte, tras los ataques del 11 de septiembre, el gobierno nacional rpidamente comprendi que la Guerra contra el Terror pro-mulgada por el gobierno de los Estados Unidos, se converta en un fenmeno global. As, las FARC rpidamente fueron catalogadas como terroristas y las anteriores menciones que se hacan para calificar a este grupo como subversivo y a sus integrantes como bandoleros, facinerosos o delin-cuentes, desaparecieron. Por tanto, el calificativo que imper fue el de narcoterroristas.
Esta decisin trajo dos resultados casi inme-diatos: en primera instancia las FARC perdieron gran parte de su reconocimiento que en alguna medida era reconocida en el contexto internacio-nal, pues tras el fallido proceso de paz, iniciado con el gobierno del entonces presidente Andrs Pastrana y en un nuevo escenario geopoltico, las FARC vieron sus espacios reducidos. Y en segun-da instancia, el nuevo carcter de narcoterroristas les quit la legitimidad que en algn momento pretendieron tener al declararse defensores del pueblo. As, en el discurso ya no eran conside-rados como un movimiento insurgente o inclusive beligerante, sino todo lo contrario, su categora fue notablemente disminuida y sus principales dirigentes pasaron a ser comparados con perso-najes como Osama Bin Laden.
Conclusiones
Colombia es testigo hoy da de un esfuerzo propagandstico sin precedentes en su historia, donde en el contexto nacional, claramente el Estado mantiene la iniciativa y se muestra hasta ahora como indiscutible vencedor. Atrs queda-ron las imgenes televisivas producidas durante la zona de despeje, que mostraban a las FARC prcticamente como un ejrcito regular que do-minaba amplias zonas del territorio colombiano,
mientras las imgenes que predominan hoy da en los espacios televisivos son las de sus principales lderes capturados o muertos.
Desde una perspectiva geopoltica, se en-tiende que este esfuerzo propagandstico nace en los aos noventa tras la necesidad manifiesta del Estado por eliminar las principales amenazas a su seguridad y superviviencia. La propaganda y las operaciones psicolgicas resultaron ser herra-mientas notables para debilitar estas amenazas y lograr el apoyo de la poblacin civil, favoreciendo la gobernabilidad. Puede decirse inclusive que la propaganda ha jugado un importante papel en los esfuerzos que han tenido los ltimos gobiernos de consolidar un Estado moderno en Colombia
6.
Este esfuerzo ha encontrado en los principa-les medios de comunicacin masiva del pas, sus aliados perfectos, puesto que han estado prestos a difundir los mensajes elaborados por la fuerza pblica. Situacin que no resulta sorprendente en un pas democrtico donde las lites polticas y econmicas, quienes son propietarios de la tota-lidad de los medios masivos, en su gran mayora apoyan al Estado y al modelo de gobierno. Esto guarda perfecta relacin con el Modelo de Propa-ganda de Noam Chomsky (Chomsky, 1990) el cual afirma que las democracias tienen sus propios mtodos de control de informacin y que, por tanto, se transmitirn por los medios masivos, aquellos mensajes que sean beneficiosos para el Estado y las lites que lo respaldan.
Referencias bibliogrficas
Chomsky N., y Herman E., (1990) Los guardianes de la liber-tad: propaganda, desinformacion y consenso en los medios de comunicacin de masas. Espaa: Crtica Grijalbo.
Creveld, M. (1999). The rise and decline of the state. Cam-bridge: Cambridge University Press.
6 Desde la perspectiva de Max Weber e inclusive desde Thomas Hobbes y Martin Van Creveld.
-
Carlos Mario Berro Meneses
ANAGRAMAS164
Colombia ruge en Cannes. (2010, agosto-septiembre). Revista Proyecto Diseo, 68, 12.
Curtis O., (2007 mayo-junio). Army IO is PSYOP. Influen-cing more with less. Military Review, 3, 67-75
Deas, M. (1999) Intercambios violentos. Bogot: Taurus
Domenach, J. (1964) La propaganda poltica. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires
Ejrcito Nacional. Los hroes en Colombia s existen. (2010, diciembre) Disponible en: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=193294
Ejrcito Nacional. Profesionales Oficiales de la Reserva. (2010,diciembre) Disponible en: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=82838
Esquivel, R. (2001). Colombia indefensa. Bogot: Planeta colombiana.
Fellows, E. (1959). Propaganda: History of a Word. American Speech. Vol 34:3, 182-189
Fundacin Seguridad y Democracia. (2003). Fuerzas Militares para la guerra. La agenda pendiente de la re-forma militar.
Hernndez, H. Infante, R. (1991) Anlisis de informacin internacional y medios de difusin. La Habana: Editorial Pueblo y Educacin.
Keen, M. (2005). Historia de la guerra en la Edad Media. Madrid: Machado libros.
Leal, F. (2006). La poltica de seguridad democrtica. Anlisis poltico. N 57, 3-30.
Los fusilados de las Farc. (2010, febrero 10). Semana, 145, 42-43
Marks, T y Rangel, A. (2005). La sostenibilidad de la seguridad democrtica. Bogot: Fundacin segu-ridad y democracia.
Mazid, B. (2007). Presuppositions and strategic functions in Bush s 20/9/2001 speech. Journal of Language and politics. 6:3, 351-375.
Ministerio de Defensa de Colombia. (1997). Gua de Planeamiento Estratgico: Objetivos, polticas y estrategias. Bogot.
Molina, J. Morn, A. (2007) Viva la publicidad viva 3. Bogot: Editorial Politcnico gran colombiano.
Patio, C. Guerra y construccin del Estado en Colom-bia 1810-2010. Bogot: Universidad Militar Nueva Granada.
Patio, C. Vargas. A. (2006). Reforma militar en Co-lombia: contexto internacional y resultados espe-rados. Medelln: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Pizarro, L. E. (2004). Una democracia asediada. Colom-bia: Editorial norma.
Pratkanis, A. Aronson, E. (1994) La era de la propa-ganda. Uso y abuso de la persuasin. Barcelona: Ediciones Paids Ibrica.
Presidencia de la Repblica-ministerio de Defensa Na-cional. (2003) Poltica de defensa y seguridad democrtica, Bogot, Ministerio de Defensa, 2003. Citada por Francisco Leal Buitrago. Ibid. P11
Rangel, A. (1999). Colombia: guerra en el fin de siglo. Bogot: TM editores.
Rangel, Alfredo. (1996, noviembre). De la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Estrategia econmica y financiera, 248, 28-29
Thomson, O. Mass Persuasion in History: An historical analysis of the develpment of propaganda thech-niques. Edimburgo: Paul Harris.
Villamarn L., (2003, septiembre-octubre) Guerra irregu-lar y guerra de guerrillas. The Military Review, 75-81
Wentz L., (2009, noviembre). Call it guerrilla marketing: Colombia uses ads to persuade rebels to turn themselves in. Advertising Age, 39, 47-49
Young, K. (1967). La opinin pblica y la propaganda. Buenos aires: Editorial Paids