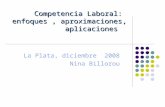BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
-
Upload
hernan-ochoa -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
1/18
4tas Jornadas de Estudios sobre la Infancia, Buenos Aires, 2015.
"Los niños de escuela rural":
educación e infancia en el
Territorio Nacional de la
Pampa en la primera mitad del
siglo X.
María José Billorou.
Cita: María José Billorou (2015). "Los niños de escuela rural": educación e
infancia en el Territorio Nacional de la Pampa en la primera mitad del
siglo X. 4tas Jornadas de Estudios sobre la Infancia, Buenos Aires.
Dirección estable: http://www.aacademica.org/4jornadasinfancia/13
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.
Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa deaccesoabierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
http://www.aacademica.org/4jornadasinfancia/13http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.eshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.eshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.eshttp://www.aacademica.org/4jornadasinfancia/13
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
2/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#$
ÒLos ni–os de escuela ruralÓ: educaci—n e infancia en el Territorio Nacional de la
Pampa en la primera mitad del siglo XX
Mar’a JosŽ Billorou(IESH-UNLPam)
A principios del siglo XX, el cuidado y la protecci—n a la infancia convocaron la
atenci—n creciente de la opini—n pœblica y legitimaron la implementaci—n estatal de pol’ticas
espec’ficas. La protecci—n a la infancia, se transform— despuŽs de la primera guerra mundial
en un tema central de la agenda internacional, posibilit— la difusi—n de ideas, discursos y
pr‡cticas dentro de la comunidad cient’fica y educativa que legitim— la ampliaci—n de la
esfera de intervenci—n estatal sobre la familia.
De esta manera, especialmente en la dŽcada de 1930, se transformaron las demandas en
torno a las funciones que deb’a realizar el sistema educativo. Las limitaciones del sistema
educativo nacional en el cincuentenario de su gestaci—n generaron iniciativas que buscaron
fortalecerlo, a partir de los bajos ’ndices de alfabetizaci—n especialmente en las zonas del
territorio m‡s alejadas de los centros urbanos. Este trabajo analiza las propuestas que desde
el colectivo educativo se generaron para la infancia rural, ni–ez ÒabandonadaÓ que recibi—
una atenci—n especial en tanto reserva y capital humano de la naci—n.
Las acciones de los maestros en las escuelas rurales descriptas en diferentes
publicaciones educativas especialmente, el Monitor de la Educaci—n Comœn, y una Revista
de la zona sudoeste pampeana La Moderna junto a los archivos escolares nos permiten
adentrarnos en la situaci—n de los ni–os del campo pampeano, coraz—n de la actividad
agr’cola ganadera argentina.
Las escuelas de campa–a
El sistema educativo argentino form— parte del proyecto modernizador, al cumplir una
funci—n de inclusi—n social que buscaba integrar a vastos sectores de la sociedad, al tiempoque oper— como un recurso eficaz para la movilidad social. El prop—sito de socializaci—n
pol’tica orientado a la adquisici—n de determinadas conductas entre ellas la fidelidad a la
patria, la moralidad en las costumbres y la virtud ciudadana sol’an pod’an concretarse a
travŽs de la fortaleza f’sica, el coraje, la destreza y la cultura del trabajo; en pos de estos
objetivos, la escuela incorpor— la ense–anza de la higiene, la educaci—n f’sica y del trabajo
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
3/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#"
manual. El anhelo que gui— su tarea fue la trasmisi—n de una educaci—n integral que
desarrollara las potencialidades intelectuales, f’sicas y morales de cada individuo (Lionetti,
2007).
La prioridad en los inicios del sistema fue la incorporaci—n de la mayor parte posible de
la poblaci—n escolar a las aulas para lograr combatir el analfabetismo1. Hacia 1895, de la
poblaci—n total de la Repœblica Argentina, 3.933.638, el 7,5% frecuentaba la escuela
(Lionetti, 2007:70). En la regi—n pampeana donde la poblaci—n rural duplicaba a la urbana2
cada mil ni–os, 310 asist’an a la escuela en la provincia de Buenos Aires, 269 en Santa Fe,
245 en Entre R’os y 208 en C—rdoba (Ascolani, 2012:310).
La instalaci—n de establecimientos educativos a lo largo de todo el territorio se
convirti— en la prioridad de las acciones de las autoridades nacionales y provinciales; por
lo tanto, el campo argentino se sembr— de escuelas. Aunque en un primer momento la
mayor’a de las escuelas se ubic— en peque–as localidades y poblados, la poblaci—n que
asist’a a ellas era predominantemente rural. La escuela rural primaria3en el pa’s fue la m‡s
extendida en nœmero en LatinoamŽrica hasta la primera mitad del siglo XX (Ascolani,
2012).
La ley 1420, que organiz— la estructura educativa en el pa’s, establec’a la diferenciaci—n
entre la escuela rural y la urbana; ya que la primera deb’a ense–ar nociones de agricultura y
ganader’a4
; sin embargo el cumplimiento de esta norma se realiz— en forma intermitente deacuerdo a la voluntad, disposici—n y aptitud de los maestros (GutiŽrrez, 2011).
1 Hacia 1895 se contabilizaban 3326 escuelas, 8515 maestros de todas las categor’as, 285.854 alumnosinscriptos, 221. 745 de asistencia media (Lionetti, 2007:70).2 En la regi—n pampeana, formada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre R’os, C—rdoba y elTerritorio Nacional de La Pampa, la poblaci—n rural alcanzaba 1.230.729 habitantes mientras que la poblaci—n
urbana s—lo comprend’a los 656. 783 habitantes (Ascolani, 2012:310).3 La conformaci—n del sistema educativo rural se convirti— en un tema de investigaci—n reciŽn en las œltimasdŽcadas en la Argentina, especialmente en una cantidad importante de trabajos que prioriz— el recorteregional. Los estudios centrados en agricultura desde la sociolog’a rural y la historia social han abordado laescuela en el mundo rural como objeto de estudio espec’fico (Civera, 2011:13-14).4 La ley 4874 propuesta por el legislador Manuel La’nez sancionada en 1905 tambiŽn reafirmaba la ense–anzade las actividades productivas distintivas de cada regi—n (Ascolani, 2012). La orientaci—n de las actividades enla escuela se justificaba, en palabras de V’ctor Mercante pedagogo positivista, porque la naturaleza innatainfantil deb’a ser combatida a fin de lograr su adaptaci—n al medio, es decir, la adecuaci—n de sus facultadesal medio que actuaba (Carli, 2002:109)
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
4/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#%
A principios de siglo XX, los datos del Censo Escolar 5 de 1909 demostraban que el
50% de la poblaci—n escolar estaba alfabetizada y un 25% semianalfabetizada 6(Ascolani,
2012:311); situaci—n que develaba tanto los alcances como los l’mites del proyecto
educativo.
Desde los inicios del siglo XX, las autoridades educativas llevaron adelante pol’ticas
de protecci—n y asistencia, destinadas preferencialmente a los escolares urbanos; cuyos
objetivos fueron tanto la reducci—n de la mortalidad infantil como la construcci—n de
respuestas a los desaf’os que planteaba la presencia de ni–os en las ciudades (Billorou,
2011). La atenci—n se dirigi— a las ciudades, consideradas como riesgosas y perjudiciales
para el desarrollo arm—nico de la ni–ez en contraposici—n con el mundo rural. El campo,
idealizado como un espacio de salud y de armon’a, se convirti— para una parte de la
sociedad argentina y de sus sectores dirigentes en un destino terapŽutico, reformador y
moralizante; la combinaci—n de la vida al aire libre, fuente de salud y la posibilidad de
trabajar en la campa–a aseguraban al mismo tiempo una existencia m‡s sana como la
obtenci—n de una profesi—n œtil, adecuada y decente7. Detr‡s de estas propuestas, tambiŽn
se encontraba la intenci—n de detener con estas medidas el incipiente proceso de migraci—n
de la poblaci—n rural hacia los centros urbanos, especialmente del Litoral.
Las ideas pedag—gicas que se difundieron en la Argentina en las primeras dŽcadas del
siglo XX colaboraron con el ideal de la educaci—n en los ‡mbitos rurales. Las pr‡cticas pedag—gicas de la Escuela Nueva8 argumentaron la necesidad del protagonismo de los
alumnos en la relaci—n escolar, bajo principios pol’ticos democr‡ticos; criticaron la
did‡ctica positivista centrada en la acci—n del maestro, consideraron el desarrollo
5 Los censos educativos registraron los logros y las limitaciones de la escuela pœblica; operaciones estad’sticascon clara intencionalidad pol’tica fueron el producto de la preocupaci—n por registrar los ’ndices dealfabetizaci—n, y de ese modo, suministrar las bases emp’ricas para justificar las decisiones pol’ticas (Lionetti,2007:67).6 El censo consideraba analfabetos a quienes no sab’an leer y escribir, semi-analfabetos a quienes solo pod’an
leer y alfabetos a quienes sab’an leer y escribir.7 Talia GutiŽrrez ha estudiado la acci—n del Patronato de la Infancia guiado por esta visi—n en las escuelas patrias y en la Colonia Escuela de Claypole (Ver GutiŽrrez, 2004).& La escuela Nueva se desarroll— en Argentina como reacci—n al positivismo, puesto en discusi—n a principios
del siglo XX en diversos escenarios pol’ticos e intelectuales. Se difundieron en Argentina la obra de diferentes pedagogos que adher’an a este movimiento: Adolphe Ferri•re, Edouard Clapar•de, Ovidio Decroly, Mar’aMontessori y John Dewey. Las ideas pedag—gicas de este movimiento se incorporaron en la formaci—ndocente, generaron numerosas experiencias educativas y posibilitaron reformas parciales del sistemaeducativo (Padawe, 2010).
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
5/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#'
psicol—gico del ni–o y crearon experiencias de autonom’a y gobierno infantil (Carli, 2002).
De esta manera, acentuaron la importancia de la actividad infantil en el proceso de su
propio aprendizaje. La escuela deb’a despertar la inteligencia infantil mediante la
observaci—n y experimentaci—n directa en la naturaleza, nuevo escenario fuera del aula
como contraposici—n de la educaci—n vigente puramente intelectual de corte enciclopedista
desarrollada entre cuatro paredes; por lo tanto, se impuls— la realizaci—n de nuevas
actividades de taller, huerta y granja.
Finalmente, otro conjunto de ideas favoreci— una visi—n modŽlica de la escuela rural; la
existencia de estos establecimientos educativos dispersos por todo el territorio
materializaba el amor a la tierra y afianzaba el sentimiento de naci—n. Estas ideas a partir de
la segunda dŽcada del siglo XX se articularon con elementos del discurso nacionalista;
especialmente a partir del periodo pol’tico inaugurado con el golpe de estado de 1930 y la
restauraci—n conservadora. La crisis econ—mica y la urbanizaci—n creciente favorecida por
la migraci—n de mano de obra rural provocaron en los sectores dirigentes el temor del
desequilibrio poblacional y el conflicto social; quienes como estrategia generalizaron la
discursos la idea de ’ntima uni—n entre sentimientos nacionales, amor a la tierra y riqueza
agropecuaria ( GutiŽrrez, 2004: 118).
M‡s all‡ de los discursos vigentes tanto de las autoridades como de los distintos actores
sociales dirigentes, el an‡lisis de las escuelas rurales y de las pr‡cticas realizadas por losmaestros para responder a los desaf’os planteados en un espacio determinado, el Territorio
Nacional de la Pampa, nos permite desentra–ar la situaci—n de los ni–os rurales.
Guardapolvos blancos en los campos pampeanos
En el Territorio Nacional de La Pampa, la ley 1420 que organiz— el sistema a nivel
nacional, signific— el inicio de los servicios educativos, que se estructuraron as’ bajo ese
marco legal, situaci—n que no pudo llevarse adelante sin grandes esfuerzos ya que
rebasaban las posibilidades y recursos de la organizaci—n pol’tico social y econ—mica
vigente, que acarre— ingentes problemas9. La obligatoriedad escolar, postulado b‡sico de la
Ley N¼ 1420, conjuntamente con los de gratuidad, laicidad y gradualidad, requer’a para su
9 Los informes de los Inspectores de Colonias y Territorios evidenciaron las dificultades presentadas. VerD’az, Raœl B (1907). La educaci—n en los Territorios Nacionales y Colonias Federales. Informes generales,1890-1904. Tomo I. Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educaci—n.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
6/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#(
cumplimiento efectivo de escuelas al alcance de todos los ni–os en edad escolar. Durante
los primeros a–os del siglo XX, la creaci—n de escuelas primarias aument— de manera
significativa y permiti— la expansi—n del sistema hacia distintos puntos del Territorio. En
1891, cuando el Territorio Nacional de la Pampa comenz— su organizaci—n, se crearon s—lo
cuatro escuelas, nueve a–os despuŽs exist’an trece al comp‡s de la din‡mica poblacional el
nœmero de instituciones educativas creci—, setenta y dos en 1913, doscientos cincuenta y
uno en 1934, doscientos ochenta y cinco para 194010. En 1900, de cada mil ni–os en edad
escolar 834 no concurr’an a la escuela; para 1915 no se hab’an realizado grandes progresos
los ni–os analfabetos superaban los 11.000 en una totalidad de 19.724 alumnos. Para la
segunda mitad de la dŽcada de 1920, la cantidad de ni–os que no concurr’a a las aulas se
estimaba en 500.000 (Etchenique, 2003: 36 y 157).
Los pedidos de creaci—n de escuelas se reiteraron infructuosamente, a–o tras a–o, no
s—lo a nivel local a travŽs de los diarios de la zona, sino tambiŽn ante las m‡ximas
autoridades nacionales mediante los canales burocr‡ticos vigentes: los informes anuales de
la Inspecci—n y las Memorias de los gobernadores. La sociedad territoriana mostraba
claramente a travŽs de estas solicitudes, su disconformidad a partir de un diagn—stico que
consideraba insuficientes los servicios educativos implementados para atender a una
poblaci—n pujante. La insistencia y constante reiteraci—n de las peticiones evidenciaban las
dificultades para hacerse o’r desde los territorios nacionales.En las zonas rurales, La Pampa no era una excepci—n, el nœmero de escuelas creci—
muy lentamente; en gran parte por la acci—n de diferentes situaciones que frenaban su
instalaci—n: las distancias y las dificultades para cubrirlas por el estado de los caminos y la
escasez de los medios de comunicaci—n; la dispersi—n geogr‡fica, la inestabilidad de las
poblaciones como consecuencia de sistemas precarios de tenencia de la tierra
Unas de las posibilidades para atender a una poblaci—n muy diseminada fue la creaci—n
de escuelas ambulantes en las campa–as11. Desde los inicios del Territorio Nacional de la
Pampa, las m‡ximas autoridades educativas, los Inspectores, reclamaron el establecimiento
10 Datos publicados en los informes elaborados por el Consejo Nacional de Educaci—n en La Educaci—nComœn en la Repœblica Argentina en los a–os citados (Ver Billorou y Sanchez, 2014:413).11 La ley 1420 en el art’culo once las hab’a previsto como respuesta de las necesidades educativas de poblaciones Òmuy diseminadasÓ para las cuales las escuelas fijas no presentaban ÒventajasÓ; asimismo en elart’culo siguiente, el doce, se establecieron los contenidos m’nimos a dictar en ellas Òlectura, escritura,aritmŽtica; moral y urbanidad; nociones de idioma, geograf’a e historia nacionalÓ as’ como una explicaci—ngeneral de la Constituci—n Nacional.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
7/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#)
de esta categor’a de instituciones escolares. En 1912, Raœl B. D’az, Inspector General, en
su Informe Anual planteaba que la din‡mica demogr‡fica de los territorios nacionales
generaba inconvenientes para la organizaci—n de una estructura educativa; en tanto el
movimiento permanente de la poblaci—n imposibilitaba un acompa–amiento adecuado de
sus necesidades educativas. En 1913, el Inspector del Territorio Nacional de la Pampa,
Mariano Arancibia reiteraba en una nota publicada en la Revista de Educaci—n de los
Territorios Nacionales la importancia de la instauraci—n de escuelas ambulantes para las
zonas del Territorio donde la estructura productiva basada en el arrendamiento no facilitaba
la instauraci—n de colonias agr’colas permanentes. As’, la estructura productiva generaba un
poblamiento, que provocaba una ÒdesigualdadÓ al excluir de los servicios educativos Òa
m‡s de seis mil ni–os en toda La PampaÓ. Entre las propuestas elevadas por el inspector
Arancibia, se hallaba la creaci—n de Òdos escuelas ambulantes para la regi—n del SaladoÓ
(Cayre, Dom’nguez y La Bionda, 2002:34 y 35).
Durante cinco a–o, entre 1915 y 1920, la escuela de la localidad de Puelches12 creada
en 1906 se convirti— en escuela ambulante13; de esta manera, se intentaba con una inversi—n
m’nima, que maximizaba los insuficientes recursos humanos as’ como de infraestructura
disponibles, atender a los alumnos imposibilitados de concurrir a instituciones escolares
cercanas de las zona en torno del R’o Desaguadero- Salado. Esta alternativa fue una
experiencia excepcional en la generalidad de las escuelas en el ‡mbito rural. La granmayor’a de las instituciones educativas en la campa–a se instal— en forma estable a partir de
la consolidaci—n de la estructura productiva pampeana con una serie de caracter’sticas que
moldearon su desarrollo y personalizaron su accionar.
Las escuelas se clasificaban de acuerdo a la complejidad de los servicios que
brindaban en infantiles, s—lo con los dos primeros grados, elementales con los cuatro
primeros grados y superiores con la totalidad de seis grados determinados como
obligatorios. La casi totalidad de los establecimientos rurales surgieron bajo las dos
12 La localidad considerada el centro geogr‡fico de la Repœblica Argentina ubicado a 272 km de la capitaldel territorio, Santa Rosa, en la zona este del departamento Curac—, y a orillas de la cuenca Desaguadero-Salado.13 Permaneci— la oferta de servicios educativos a una muy reducida poblaci—n escolar en Puelches los primeros seis meses de cada ciclo lectivo. Las razones de esta continuidad se enraizaban en la existencia deuna comunidad peque–a pero estable luego circulaba entre otros nœcleos de poblaci—n: La Florida, La Estrella,Santa Nicolasa y La Japonesa. De estas localidades s—lo la œltima se consolidaron en el ‡rea como nœcleo de poblaci—n permanente (Billorou, 2009).
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
8/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#*
primeras categor’as infantiles o elementales por varias razones; en primer lugar para
alfabetizar a ni–os que hasta ese momento no hab’an concurrido a la escuela en un espacio
que carec’a de centros educativos previos no se requer’an la implementaci—n de todos los
grados. En segundo lugar, estas escuelas requer’an de muy poco personal docente,
generalmente un director que era a su vez maestro o en algunos casos el directivo junto a
otro docente en un contexto de carencia o de insuficiencia de personal docente titulado14.
Adem‡s, el Estado Nacional embarcado en la construcci—n de la estructura educativa que
demandaba enormes esfuerzos favoreci— su instalaci—n en tanto los recursos humanos y de
infraestructura requeridos eran exiguos. De esta manera, las escuelas rurales otorgaron una
formaci—n rudimentaria, el acceso a las primeras nociones y respondieron a las necesidades
educativas de la poblaci—n.
La mayor’a de los alumnos de las escuelas primarias rurales abandonaba luego de haber
cursado los primeros grados en los que se aseguraba los conocimientos m’nimos. Los
maestros conoc’an claramente esta situaci—n Òla inmensa mayor’a de los ni–os de las
campa–as de los Territorios NacionalesÓ solo frecuentaban Òlas escuelas en un per’odo de
tiempo no superior a los tres o cuatro a–os15Ó. La inserci—n en el mundo laboral justificaba
el abandono escolar, en la poblaci—n rural estaba difundida la idea de que luego del segundo
grado los conocimientos adquiridos no eran œtiles para el trabajo agr’cola (Ascolani, 2012).
Los docentes reconoc’an la condici—n de trabajadores de gran parte de sus alumnos,especialmente los varones mayores; Òen las Žpocas de siembra y de la cosechaÓ recrudec’a
Òla inasistencia a clase, principalmente de los alumnos de once a–os en adelanteÓ porque se
ocupaban de la realizaci—n deÓ faenas agr’colasÓ16. Las estrategias productivas que
adoptaban los productores agr’colas, con una intensiva utilizaci—n de la mano de obra
familiar en los momentos culminantes del proceso productivo, influyeron indudablemente
14 ReciŽn en 1909 se cre— la Escuela Normal de Santa Rosa, en gran medida a partir de las gestionesrealizadas por el Inspector General de Escuelas de Territorios y Colonias Nacionales. Fue pionera en la
formaci—n de maestros en los Territorios Nacionales y el primer establecimiento de ense–anza secundaria deLa Pampa. El personal docente, con anterioridad a su fundaci—n estaba formado por personas sin capacitaci—ny que no cumpl’an, en la mayor’a de los casos, las condiciones m’nimas para la funci—n que deb’andesempe–ar. Entre los a–os 1915 a 1959 se recibieron cincuenta y una promociones que representaban unos2.069 egresados como maestros normales, formados en competencias y conocimientos que no estaban alalcance de la mayor’a de la poblaci—n (Billorou y S‡nchez, 2014: 427 y 428)15 Leoncio Pav’a ÒPor los Territorios Nacionales. Las escuelas de campa–a. OrientacionesÓ en el Monitor dela Educaci—n Comœn, îrgano del Consejo Nacional de Educaci—n, 1924, p‡gina 17.16 JosŽ Gentile ÒLa asistencia en las escuelas de campa–aÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrgano delConsejo Nacional de Educaci—n, 1924, p‡gina 99.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
9/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#&
en su acceso al sistema educativo. Los ni–os eran retirados de la escuela en edad temprana,
en ocasiones definitivamente, o al menos en Žpocas de cosecha, cuando la asistencia a las
escuelas descend’a dr‡sticamente (GutiŽrrez, 2011).
A pesar de esto, los docentes intentaban evitar su deserci—n de las aulas pero Òya sea
por la pobreza de las familias o por la poca instrucci—nÓ que pose’an retiraban de la escuela
al ni–o apenas cumpl’an los catorce a–os Òcualquiera sea el grado de adelanto del
mismoÓ17. Ante la deserci—n, las escuelas rurales no inauguraban los grados superiores y
permanec’an en la misma categor’a por a–os, situaci—n que realimentaba el abandono de
estudios ya que los alumnos que quer’an continuarlos deb’an concurrir a los
establecimientos educativos superiores localizadas en los pueblos18. Por lo tanto, las
caracter’sticas de las escuelas rurales favorecieron un perfil de alumnos.
La localizaci—n de las instituciones educativas gener— tambiŽn una matriz de desarrollo
institucional. ÒA pesar de la buena voluntadÓ del Consejo Nacional de Educaci—n para crear
Òescuelas infantiles a medida que la poblaci—n escolarÓ se manifestaba Òen determinado
lugarÓ19, la instalaci—n de escuelas respondi— a diversos factores. Los docentes denunciaron
las ÒdeficienciasÓ en la ubicaci—n de los edificios escolares Òoriginadas por la conveniencia
ya sea de los mismos educacionistas o de los propietarios de las Casa- EscuelasÓ que
determinaron la creaci—n de escuelas que no estaban Òen el centro de la poblaci—n escolarÓ.
De esta manera, los intereses individuales se interpon’an sobre los colectivos con el perjuicio de Òciertos nœcleos de pobladoresÓ20.
Las comunidades rurales se constituyeron en efectivos agentes que tramitaron y
gestionaron ante las autoridades educativas la radicaci—n de escuelas.; en cada escenario, la
estructura productiva de la zona determin— el accionar de diferentes actores sociales
basados en su poder econ—mico y en su prestigio. La heterogeneidad de situaciones era
17 JosŽ Gentile ÒLa escuela de Campa–a y el medio en que actœaÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn,îrgano del Consejo Nacional de Educaci—n, 1926, p‡gina 364.18 Otras posibilidades que permitieron la continuidad de los estudios fueron la contrataci—n de un maestro particular o el envi— a escuelas privadas con internado; en la Pampa estas existieron en algunas localidadesdirigidas por la Congregaci—n Salesiana. Ambas alternativas implicaron gastos que s—lo pudieron afrontar los pobladores de mejor condici—n econ—mica (Ascolani, 2012).19 JosŽ Gentile ÒFactores que obstaculizan la acci—n escolarÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrganodel Consejo Nacional de Educaci—n, 1926, p‡gina 91.20 JosŽ Gentile ÒFactores que obstaculizan la acci—n escolarÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn , îrganodel Consejo Nacional de Educaci—n, 1926, p‡gina 92.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
10/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"#+
grande s—lo en la regi—n pampeana, en relaci—n a los sistemas de tenencia de la tierra y las
relaciones sociales que se gestaron (GutiŽrrez, 2011).
En el caso de existencia de grandes estancias, los propietarios fueron los encargados de
realizar los tr‡mites ante el Consejo Nacional de Educaci—n. En el sudoeste del Territorio,
cerca de la localidad de General Acha, en el Valle Allende donde se emplaz— la Colonia L’a
y Allende, el propietario del Establecimiento ÒSan MarcosÓ, Valent’n I. GutiŽrrez gestion—
la instalaci—n de la Escuela N¼ 248 mediante la cesi—n de tierras y la construcci—n de una
Òcasita de adobeÓ y fue presidente de la Cooperadora Escolar 21. Similar situaci—n impuls—
hacia finales de la dŽcada de 1940 en las inmediaciones de la localidad de Anguil22 el
propietario de la estancia Òla NŽlidaÓ, Santiago Bianciotti, quien don— la parcela y realiz—
todas las gestiones pertinentes ante el Consejo Nacional de Educaci—n quien decidi—
trasladar a esa nueva ubicaci—n la Escuela N¼ 148 que funcionaba hasta ese momento en la
localidad de Abramo23.
La presencia de empresas colonizadoras constituy— otra realidad particular; Estancias y
Colonias Trenel24 en el norte pampeano fue la encargada de asegurar que los hijos de sus
colonos arrendatarios. En 1922, la fundaci—n de la Escuela N¼ 18, emplazada en el Lote
XV, a nueve kil—metros al Sur de Caleufœ fue producto de una demanda de las familias que
pudo ser resuelta gracias a la Compa–’a quien primero cedi— el terreno y habilit— la
construcci—n escolar. ReciŽn el 12 de julio de 1933, el establecimiento compuesto por ellocal y el predio circundante de m‡s de una hect‡rea, fue donado por Estancias y Colonias
Trenel. A–os m‡s tarde, en 1937, cedi— una hect‡rea, ubicada en el lote VIII, fracci—n C,
secci—n 75, en la cual se erigi— un precario edificio de adobe con dos aulas para una nueva
escuela en la zona: la Escuela N¼ 28325. Ambas instituciones fueron creadas para los ni–os
21 Revista La Moderna , A–o VIII, Tomo 4 Nœmero 90, diciembre de 1941, p‡ginas 18 y 19.22 Anguil, fue fundada en 1906 a 32 km al este de Santa Rosa, la capital del Territorio. Su poblaci—n total(tanto urbana como rural) alcanzaba, para 1935 los 2404 habitantes; pero en el pueblo s—lo viv’an 1220
pobladores. Sus habitantes mayoritariamente se dedicaban a las actividades agr’colas y ganaderas. Losresidentes permanentes en el nœcleo urbano constitu’an el 50,7% de la poblaci—n del ejido. (Lanzillota, 2009).23 Localidad del departamento Hucal en el sudoeste del Territorio pampeano.24 Antonio Devoto fund— la Sociedad An—nima Estancia y Colonias Trenel en 1905 cuando compr— las primeras 290 mil hect‡reas en el norte del Territorio Nacional. La instalaci—n de esta empresa colonizadorainici— una forma t’pica tanto de ocupaci—n como de organizaci—n de los espacios y sujetos para la producci—nde cultivos. En su interior surgieron las poblaciones de Metileo, Monte Nievas, Trenel, Arata y Caleufœ(Lluch y Olmos, 2011:70).
25 Libro Hist—rico Escuela N¼ 283.Archivo Escolar Escuela N¼283.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
11/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$#
de las familias que trabajaban en las Estancias y Colonias Trenel pudieran ir efectivamente
a la escuela.
La organizaci—n productiva Colonia Torello26 tambiŽn se basaba en los contratos de
alquiler; su poblaci—n estaba formada por familias de inmigrantes, ruso-alemanas,
espa–olas e italianas, que arrendaban peque–as parcelas, dedicadas al cultivo y a la
ganader’a, con contratos temporales. Aunque el vecindario se moviliz— en pos de la
asentamiento del establecimiento educativo y construy— un precario edificio27 que cedi—
gratuitamente al Consejo Nacional de Educaci—n; este carec’a de las condiciones
indispensables para un adecuado funcionamiento, la m‡s apremiante era la falta de agua;
el problema persisti—, en los a–os sucesivos, debiendo los ni–os llevar diariamente sus
propias botellas de agua
La formaci—n de Colonias de peque–os propietarios favoreci— el protagonismo de toda
la comunidad en la agencia de los servicios educativos. Colonia Anguil28 situada en el
‡ngulo occidental de la llanura pampeana, estaba habitada por propietarios de peque–as
chacras que se dedicaban a la actividad agr’cola y ganadera simult‡neamente. Los colonos
se movilizaron desde inicios de la dŽcada de 1920, con el fin de la creaci—n escuelas para la
Colonia; para ello recurrieron tanto a la colaboraci—n del personal directivo de la escuela de
la localidad de Anguil como a la realizaci—n de reuniones y entrevistas con las autoridades
educativas nacionales. Esta iniciativa se materializ— en tres escuelas: la escuela N¼ 110, laescuela N¼ 124 y la escuela N¼18729. En los dos primeros casos, los edificios escolares eran
propiedad de colonos quienes lo alquilaban al Consejo Nacional del Educaci—n30 mientras
que para la œltima instituci—n escolar, el Sr. Francisco Dalmasso destin— una parcela de su
26 Colonia Torello ubicada en el Departamento Capital a veinte kil—metros al norte de la Estaci—n Anguil. 27 Compuesto por un aula, de adobe revocada por dentro, piso de tierra y techo de zinc; cuyas medidasalcanzaban ocho por cinco metros y tres metros con cincuenta de altura.28 Ubicada en el Departamento Capital, a 15 kil—metros del la localidad de Anguil y a 25 kil—metros de laciudad Colonia Anguil, de Santa Rosa, estaba habitada por pobladores que se dedicaban a las actividades
agr’colas ganaderas, especialmente a la cr’a de ganado vacuno y lanar as’ como al cultivo de trigo, centeno,cebada y ma’z. Su cercan’a con la localidad de Anguil, le permit’a colocar la producci—n en dicho ejidourbano. En las primeras dŽcadas del siglo XX, la mayor’a de los chacareros eran inmigrantes, principalmenteitalianos y en menor medida espa–oles; hacia 1940 predominaban los propietarios argentinos.29 La directora de la Escuela N¼39, Modesta Cabrera de Repetto realiz— diversas acciones para suconsecuci—n. En mayo de 1921 durante la visita realizada por el visitador de escuelas Sr. Manuel Mercado, ladirectora con el personal docente y los vecinos, lograron el objetivo. Ver el registro del acontecimiento en el Diario La Capital 28 de mayo de 1921.30 La escuela N¼ 110 funcionaba en un era propiedad de Antonio y Lorenzo Pe–agaricano mientras que laescuela N¼ 124 era de Enrique Biagetti.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
12/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$$
campo para su construcci—n. Los edificios ten’an mayores comodidades: aulas, cocina para
habitaci—n para el del Director, chacra y huerta escolar.
Las escuelas se ubicaron para dar respuesta a necesidades educativas concretas en
aquellos contextos favorables para una r‡pida concreci—n sin demasiados gastos gracias al
auxilio de la comunidad. Los docentes plantearon las consecuencias de estas decisiones,
Òpor no ser fiscales los edificiosÓ31 las dificultades se presentaron ante las necesidades de
ampliaci—n y de mantenimiento. Responsabilizaron a Òlas autoridades escolaresÓ quienes
para Òconseguir concesiones gratuitas de particulares y vecindarios, han hecho promesas
que no han cumplidoÓ, por lo tanto el director, œnico personal docente, deb’a sufrir Òlas
consecuenciasÓ32.
Los inspectores seccionales33 reunidos en Buenos Aires el 12 de julio de 1939
condenaron las pr‡cticas vigentes para determinar el emplazamiento escolar y consideraron
Òinconveniente, en principio, la aceptaci—n de locales a t’tulo gratuito, por no permitir,
como consecuencia la elecci—n de los m‡s adecuados, resultando no pocas veces onerosos
por los alquileres pretendidos a posterioriÓ. As’, la cesi—n gratuita por un per’odo se
convert’a en un se–uelo porque el propietario iniciaba Òla gesti—n de alquiler, casi siempre
exigiendo una retribuci—n desproporcionada con el valor real de la propiedadÓ; este
procedimiento imped’a Òla oportunidad de alquilar un local de superiores condicionesÓ y
por el que se Òhubiera abonado el mismo alquiler exigido despuŽs por el ocupadogratuitamenteÓ34. Adem‡s, reconocieron que las exigencias de Òproporcionar educaci—n a
un respetable nœmero de ni–os analfabetosÓ con el menor costo posible35 provocaba la
fundaci—n de escuelas en Òlugares que no constituyen el verdadero centro geogr‡fico
31 JosŽ Gentile ÒFactores que obstaculizan la acci—n escolarÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrganodel Consejo Nacional de Educaci—n, 1926, p‡gina 92.32 Francisco L—pez ÒNuestras escuelas primarias ruralesÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrgano delConsejo Nacional de Educaci—n, 1925, p‡gina156.33 A partir de 1920, se modific— la estructura del personal de la Inspecci—n de Escuelas de Territorios yColonias con la creaci—n de un nuevo cargo, el Inspector Visitador, funcionario bajo las —rdenes de los
Inspectores Seccionales; as’ se ampli— la —rbita de acci—n de estos œltimos. La instituci—n de los nuevoscargos obedec’a a la imposibilidad de que un solo inspector visitara las escuelas de su jurisdicci—n. Un a–odespuŽs se reorganiz— toda la jurisdicci—n con la instituci—n de diecisiete puestos de visitadores y de dosnuevas secciones escolares (Teobaldo, 2006: 19).34 ÒInforme de la Inspecci—n General de Provincias. Reuni—n de Inspectores Seccionales de Provincias yTerritorios celebrada en Buenos Aires el 12 de julio de 1939Ó en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrganodel Consejo Nacional de Educaci—n, 1939, p‡gina 62.35 El Consejo Nacional de Educaci—n exig’a para la instalaci—n de nuevas escuelas que se obtuvieran localesgratuitos o alquilados que no excedieran la proporci—n de un peso moneda nacional mensual por alumnoinscripto .
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
13/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$"
respecto del nœcleo de poblaci—n, y, en ocasiones, a aceptar casa inc—modas, insalubres y
deficientesÓ. Propon’an, ante esta situaci—n el aumento de las inversiones estatales en el
‡rea educativa ya que la abundancia de terrenos fiscales o donados posibilitaba la
asignaci—n Òde una partida global y anual para edificaci—n escolarÓ. De esta manera se
aseguraba la ubicaci—n del Òlocal escolar en el punto m‡s conveniente y consultando las
exigencias m’nimas de toda edificaci—n escolar, aprovechando, as’ tambiŽn, la colaboraci—n
vecinal, siempre espont‡nea, y la contribuci—n valiosa de las autoridades localesÓ. 36
La red de escuelas dependi— de la estructura de la propiedad agr’cola que favorec’a su
crecimiento y expansi—n; sin embargo, la forma de explotaci—n originaba un constante
movimiento demogr‡fico, las familias de los alumnos no resid’an por un tiempo prolongado
en la zona. Los inspectores, en sus constantes visitas, describ’an esta situaci—n, Òfen—meno
comœn en la mayor’a de las escuelas rurales de la seccionalÓ que se presentaba como un
obst‡culo para la misi—n educativa: Òla mayor’a de la poblaci—n son arrendatarios
empobrecidos y endeudados, no tienen estabilidad, situaci—n que no permite hacer c‡lculos
exactos con anticipaci—nÓ.37 Los funcionarios educativos pensaban que la soluci—n porven’a
de la transformaci—n de la estructura productiva rural mediante Òla repartici—n de la tierra
en esta gran colonia y facilidades para el chacareroÓ, as’ se Òpodr’an ofrecer la
posibilidad de nuevas poblaciones ruralesÓ que acrecentaran la matr’cula escolar 38.
Los colonos arrendatarios eran los m‡s afectados en casos de problemas clim‡ticos o bajas de precios de los productos; por lo tanto frecuentemente cambiaban de residencia por
decisiones productivas basadas en la acumulaci—n de beneficios en poco tiempo y
ampliaci—n de la superficie sembrada (GutiŽrrez, 2011). La constante migraci—n de estos
pobladores rurales provoc— la inestabilidad y fluctuaci—n de los establecimientos escolares
que se abr’an, cerraban o se mudaban al comp‡s de la din‡mica poblacional.
Ense–ar y aprender en las escuelas rurales
El personal docente de estas escuelas, como ya lo mencionamos con anterioridad, era
en la mayor’a de los casos œnico; un maestro o m‡s generalmente una maestra, atend’a
36 ÒInforme de la Inspecci—n General de Territorios. Reuni—n de Inspectores Seccionales de Provincias yTerritorios celebrada en Buenos Aires el 12 de julio de 1939Ó en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrganodel Consejo Nacional de Educaci—n, 1939, p‡ginas 72 y 73.37 Libro Hist—rico Escuela N¼ 283. Visita del Inspector Visitador, Ferm’n Godoy. 16 de noviembre de 1942.38 Libro Hist—rico Escuela N¼ 283. Visita del Inspector Juan Humberto Mor‡n, 14 de junio de 1948.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
14/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$%
varios grados simult‡neamente en una o dos aulas donde conviv’an ni–os de edades
diferentes. Los inspectores describ’an las actividades desarrolladas: Òmientras unos leen,
otros escriben, mientras habla a uno de historia, otros resuelven problemas o hacen mapas o
estudian la lecci—n de lectura39Ó. El trabajo docente en estas instituciones era exigente tanto
desde el ‡mbito pedag—gico al tener que ense–ar diferentes contenidos a ni–os de edades
dispares en una œnica aula como desde el ‡mbito administrativo por los requerimientos
burocr‡ticos que el director deb’a cumplir. Adem‡s por la localizaci—n aislada de las
escuelas el personal viv’a en el mismo establecimiento; a veces en una casa anexa. Estos
factores influyeron para que los maestros rurales buscaran mejorar sus trayectorias
profesionales mediante sucesivos traslados en escuelas con las mismas caracter’sticas; sin
permanecer por un tiempo prolongado en ningœn cargo, a diferencia de itinerarios docentes
de las ‡reas urbanas. La movilidad de los educadores se convirti—, en muchos casos, en un
obst‡culo para la continuidad de los servicios educativos rurales ya que Òal conseguir su
traslado a las escuelas urbanas, consideran un Žxito y triunfo para ellos, aunque con
perjuicio y menos cabo para la educaci—n de los ni–os de la campa–aÓ40.
A pesar de las disposiciones de la ley 1420 los contenidos ense–ados en las aulas del
campo eran similares de aquellos de las ciudades con la inclusi—n de nociones b‡sicas de
agricultura y ganader’a41. La instrucci—n pr‡ctica sobre la realizaci—n de cultivos y el
cuidado de animales de granja en la propia escuela depend’a de la posibilidad de contar conterreno adecuado para ello tanto en los pueblos como en la campa–a sino se preve’a la visita
a chacras, granjas y estancias vecinas. El Inspector General de Escuelas de Territorios se
enorgullec’a de la semejanza de las actividades realizadas; Òsi miramos por dentro nuestra
escuela rural, encontramos las mismas manifestaciones escolares de las otras de las
ciudadesÓ. La homogeneidad y la uniformidad caracterizaban el funcionamiento del sistema
39 Flori‡n Oliver ÒAspectos de la escuela ruralÓ en en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrgano del
Consejo Nacional de Educaci—n, 1937, p‡gina 6.40 Francisco L—pez ÒNuestras escuelas primarias ruralesÓ en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrgano delConsejo Nacional de Educaci—n, 1925, p‡gina 155.'$ Los programas anal’ticos para las escuelas de los Territorios Nacionales en 1920 inclu’an nociones b‡sicas
sobre hortalizas, cereales, plantas forestales y frutales, desde el primer grado inferior. En los grados siguientesse instru’a a los alumnos sobre las principales zonas cerealeras argentinas, la industria frut’cola, el cuidado yla protecci—n de las plantas. En 1926 el programa de agricultura establecido en la Reuni—n Anual deInspectores de Escuelas de Territorios profundiz— la difusi—n de conocimientos referidos a diferentestem‡ticas agrarias, Para la dŽcada de 1940, la agricultura ten’a un amplio espacio en los programas de lasescuelas de las provincias y los Territorios (Martocci, 2010).
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
15/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$'
educativo ya que Òmaestros y alumnosÓ recib’an similares Òorientaciones y las aplican igual
que en los centros urbanosÓ. Por lo tanto el Òmaterial de ense–anza, los textos de lectura,
los œtiles de consumo, el moblajeÓ eran invariables sin responder al contexto geogr‡fico,
econ—mico, social y cultural de las diferentes regiones. Se constituyeron como s’mbolos
distintivos Òlos ni–os con su delantales blancos; casi siempre calzados todos; los maestros
con su vestimenta urbanaÓ42.
La fundaci—n de la biblioteca escolar y la organizaci—n de los actos patrios fueron las
manifestaciones m‡s claras de la identidad compartida y de la adhesi—n a la misi—n
impuesta por el Estado a la estructura educativa. Estos actos involucraron la participaci—n
de todo el vecindario y se articularon, a medida que se consolidaban el prestigio de las
escuelas, con los festejos populares. Las autoridades educativas celebraban estas acciones
en tanto sal’an Òde los l’mites del aula y del patioÓ para llegar al ÒvecindarioÓ a quien le
comunicaban Òsus entusiasmos ardorososÓ43 porque eran una clara muestra de sus Žxitos.
A modo de cierre
La instalaci—n de escuelas por todo el territorio argentino signific— para el Estado
Nacional un arduo desaf’o que pon’a en juego su proyecto pol’tico. Las diferentes
estrategias ensayadas determinaron el funcionamiento de las escuelas rurales: su
dependencia de la localizaci—n de la poblaci—n, de la estructura productiva rural en la que sehallaban insertas y de las condiciones clim‡ticas adversas; el m’nimo personal docente con
mœltiples tareas, la homogeneidad de los contenidos y las pr‡cticas ense–adas, la repetici—n
de iniciativas urbanas. Estas caracter’sticas, m‡s all‡ de la norma y los discursos,
permitieron paulatinamente el surgimiento de experiencias diferentes e impactaron en la
vida cotidiana de las comunidades.
Los ni–os de las escuelas en la campa–a aunque se mantuvieron lejos tanto de los
peligros citadinos no gozaron de los beneficios de la existencia apacible de la naturaleza.
Aprendieron con grandes esfuerzos en contextos econ—micos y sociales hostiles. Desde
comienzos de la dŽcada de 1930, distintas voces plantearon a las autoridades educativas
42 Flori‡n Oliver ÒAspectos de la escuela ruralÓ en en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrgano delConsejo Nacional de Educaci—n, 1939, p‡gina 16 y 17.43 Flori‡n Oliver ÒAspectos de la escuela ruralÓ en en el Monitor de la Educaci—n Comœn, îrgano delConsejo Nacional de Educaci—n, 1939, p‡gina 16.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
16/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$(
nacionales la modificaci—n de los planes de estudio y la construcci—n de nuevos
establecimientos que respondieran a las necesidades de la poblaci—n rural: las Escuelas-
Hogares para amparar a los ni–os Òesperanza m‡s cierta de la PatriaÓ.
Bibliograf’a
Ascolani, Adri‡n (2012) ÒLa escuela primaria rural en Argentina. Expansi—n,
orientaciones y dificultadesÓ en Revista Teias Volumen 13, Nœmero 28, maio/ago. 2012
Billorou, Mar’a JosŽ (2009) ÒUna escuela en el oeste pampeanoÓ en Salom—n Tarquini,
Claudia, Laguarda Paula y Kuz, Carlos (editores) Puelches. Una historia que fluye junto al
Salado. Santa Rosa, EdUNLPam.
Billorou, Mar’a JosŽ (2011) ÒLa labor de la Comisi—n Nacional de Ayuda Escolar
(1938-1943): Encarar la acci—n en su verdadero concepto de imperativo socialÓ en Isabella
Cosse [et. al] Infancias: Pol’ticas y saberes en Argentina y Brasil. Siglos XIX y XX , Buenos
Aires, Editorial Teseo.
Billorou, Mar’a JosŽ y S‡nchez, Laura (2014) ÒEscuelas, maestros e inspectores. La
din‡mica del sistema educativo en el Territorio de La PampaÓ en Lluch, Andrea y Salom—n
Tarquini, Claudia (2008) Historia de la Pampa Sociedad, pol’tica y econom’a desde los
poblamientos iniciales hasta la provincializaci—n (ca. 8000 AP a 1952). Santa Rosa,
EdUNLPam.Carli, Sandra (2002): Ni–ez, pedagog’a y pol’tica. Transformaciones de los discursos
acerca de la infancia en la historia de la educaci—n argentina entre 1880 y 1955 . Buenos
Aires, Mi–o y D‡vila.
Cayre Mar’a Marta, Dom’nguez Mar’a Marcela y La Bionda, Gloria (2002) ÒEn misi—n
oficial: los inspectores en el Territorio de La Pampa (1880-1920)Ó en Anuario de la
Facultad de Ciencias Humanas, A–o IV N¼ 4, UNLPam, Santa Rosa Facultad de Ciencias
Humanas.
Civera, Alicia (2011) ÒAlcances y retos de la historiograf’a sobre la escuela de los
campos en AmŽrica Latina (siglos XIX y XX)Ó en Cuadernos de Historia N¼ 34, junio
2011, Departamento de Ciencias Hist—ricas, Universidad de Chile.
Diez Mar’a AngŽlica y GutiŽrrez Tal’a Violeta (2008/2009) ÒEducaci—n rural,
regionalizaci—n y afianzamiento de la ÔargentinidadÕ: una preocupaci—n de la prensa
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
17/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$)
territorial en la dŽcada de 1910Ó en Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas, A–o IX
Nœmero 9, 2008/2009, Universidad Nacional de la Pampa.
Etchenique, Jorge (2003) Pampa Central. Segunda parte (1925-1952). Departamento
de Investigaciones Culturales, Santa Rosa, Ministerio de Cultura y Educaci—n del Gobierno
de la Provincia de La Pampa.
GutiŽrrez, Tal’a Violeta (2004) ÒLa juventud Òel valor m‡s preciadoÓ: la prŽdica
ruralista en torno a los j—venes, 1919-1943Ó en Galafassi, Guido (compilador) el campo
diverso. Enfoques y perspectivas de la Argentina agraria del siglo XX, Bernal, Universidad
Nacional de Quilmes.
GutiŽrrez, Tal’a Violeta (2010) ÒAgro y ni–ez. Representaciones sobre ni–os y j—venes
en el campo argentino, dŽcadas del treinta y cuarentaÓ en: Mari, Oscar; Mateo, Graciela y
Valenzuela, Cristina, Territorio, poder e identidad en el agro argentino, Buenos Aires,
Imago Mundi.
GutiŽrrez, Tal’a Violeta (2011) ÒPol’ticas de educaci—n agraria en la Argentina. El caso
de la regi—n pampeana, 1875- 1916Ó en Civera, Alicia, Alfonseca Giner de los R’os y
Escalante, Carlos (coordinadores): Campesinos y escolares: la construcci—n de la escuela
en el campo latinoamericano (siglos XIX Y XX), El Colegio Mexiquense A.C. y Miguel
Angel Porrœa.
Lanzillota, Mar’a (2009) ÒLa poblaci—n en cifrasÓ en Crochetti, Silvia y Lanzillotta,Mar’a de los çngeles (editoras) Anguil: senderos que cuentan historias. Anguil,
Municipalidad de Anguil.
Lionetti, Luc’a (2007) La misi—n pol’tica de la escuela pœblica: educar al ciudadano de
la repœblica (1870-1916). Buenos Aires, Mi–o y D‡vila.
Lionetti, Luc’a (2011) ÒInfancia y educaci—n en di‡logo. Un campo de posibilidades
para la reflexi—n te—rica y renovadas perspectivas de an‡lisisÓ en: Isabella Cosse [et. al]
Infancias: Pol’ticas y saberes en Argentina y Brasil. Siglos XIX y XX , Buenos Aires,
Editorial Teseo.
Lionetti, Luc’a (2012) ÒLas escuelas de primeras letras en la cartograf’a social de la
campa–a bonaerense en la primera mitad del siglo XIXÓ en Olhar de professor , Volumen
15, Nœmero 1, Universidad Estadual de Ponta Grossa.
-
8/16/2019 BILLOROU - Los Niños de La Escuela Rural - 2015
18/18
!"#$ &'()#*#$ *+ ,$"-*.'$ $'/(+ 0# .)1#)2.#3 4' 56/0.2' +) 0' 5(.7#*' 8 0' 5(.7#*' +) 0' 56/0.2'9
:2"#$ ');0.)+9 ? @AB;@CD;ECB;FAD;CG 559 HDI;HIAG >-+)'$ :.(+$G :(J+)".)#9
"$*
Martocci, Federico (2010) ÒDel pupitre al huerto en el Territorio pampeano, 1918-
1946Ó. Ponencia presentada en Cuartas Jornadas de Historia de la Patagonia, Santa Rosa,
septiembre de 2010.
Lluch, Andrea y Olmos Selva (2011) ÒUn recorrido por la vida econ—mica de Caleufœ
en su centenarioÓ en Caleufœ en Cornelis, Stella Maris y S‡nchez Laura (editoras)
Transitar las corrientes de la memoria, Caleufœ 1911-201, Santa Rosa, Universidad
Nacional de la Pampa.
Padawer, Ana (2010) ÒDe la infancia abstracta a la comunidad viva: la experiencia de
Luis F. Iglesias en la escuela rural unitariaÓ en Roitenburd, Silvia Noem’ y Abratte, Juan
Pablo (compiladores) Historia de la educaci—n Argentina: del discurso fundante a los
imaginarios reformistas contempor‡neos, C—rdoba, Editorial Brujas.
Teobaldo, Mirta (2006) ÒLos inspectores en los or’genes del sistema educativo en la
Patagonia Norte. Argentina: 1884-1957Ó en Educere et Educare. Volumen 1 N¼ 2. Julio-
diciembre de 2006.