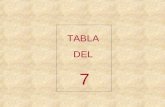Blob 7
-
Upload
angelinamorena -
Category
Documents
-
view
25 -
download
11
Transcript of Blob 7

21
AWRAQ n.º 3. 2011
¿POR QUÉ LLEGARON LOS ÁRABES A LA PENÍNSULA IBÉRICA?: LAS CAUSAS DE LA CONQUISTA MUSULMANA DEL 711María Antonia Martínez Núñez
La llegada a la Península Ibérica de contingentes militares árabes y bereberes en el
año 711 es un hecho bien documentado históricamente a partir de los datos sumi-
nistrados tanto por las fuentes escritas como por la arqueología y la numismática.1
Fue una conquista militar, aunque algunos enclaves se sometieran mediante pactos
y capitulaciones, realizada en nombre del califa omeya de Damasco al-Walid I (705-
715).2
No es tarea fácil, sin embargo, analizar en pocas páginas el porqué de la
conquista musulmana de la Península Ibérica y ello por varias razones. La más im-
portante es que todos los acontecimientos relacionados con la conquista islámica
del 711 y la posterior formación de al-Andalus han sido objeto de interpretaciones
diversas, algunas de ellas sumamente ideologizadas y muy contradictorias entre sí.
A pesar de ser el hecho histórico que desencadenó la formación de al-
Andalus y de su larga trayectoria durante ocho siglos, no ha existido unanimidad
en torno a cuestiones fundamentales relativas al propio carácter de la intervención
islámica y de la proyección posterior de esos acontecimientos.
Estas discrepancias encuentran su explicación, por un lado, en el carácter
de la información proporcionada por las fuentes medievales y, por otro, en el
hecho de que los acontecimientos del pasado se suelen analizar en función de los
intereses del presente.
Y es que, si bien es cierto que cada formación social desarrolla su propia
visión del pasado y que de ella depende la percepción que se tenga de los aconteci-
mientos de cualquier periodo anterior, también lo es que cualquier reestructura-
ción producida en el seno de una sociedad, cada ajuste en el presente, repercute y
lleva consigo una modifi cación o un reajuste en la forma de interpretar el pasado.
Esto es aplicable tanto a la forma en que las fuentes medievales describían los acon-
tecimientos del 711 como al enfoque proporcionado por los relatos posteriores,
especialmente por los elaborados en función de la ideología nacionalista a partir
del siglo XIX.
Dejando al margen planteamientos negacionistas como los defendidos por
Ignacio Olagüe,3 indudablemente desajustados, califi cados de «historia-fi cción» y
1 Véase el dossier publicado en 2011 y coordinado por Alejandro García Sanjuán, «La conquista islámica y
el nacimiento de al-Andalus», Andalucía en la Historia, 4, pp. 8-35, donde se presentan las aportaciones más
recientes desde diversos campos.
2 Como afi rma Eduardo Manzano Moreno (2011). «La conquista militar de al-Andalus. Entre 711-718, los
conquistadores dominaron Hispania», Andalucía en la Historia, 4, pp. 10-17.
3 Que niegan el hecho mismo de la conquista por la inexistencia de fuentes árabes coetáneas a los hechos
y defi enden la aparición del islam en la Península como resultado de una crisis interna de la Hispania
visigoda. Sus opiniones fueron publicadas por primera vez en Francia, en 1969 y ratifi cadas en 1974: Ignacio
Olagüe (1969). Les árabes n’ont jamais envahi l’Espagne. París: Flammarion; e Ignacio Olagüe (1974). La revolución
islámica de Occidente. Madrid: Fundación Juan March.
AWRAQ N3.indd 21AWRAQ N3.indd 21 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

rechazados en círculos académicos,4 los estudiosos que han analizado la abundante
historiografía generada en torno al tema5 coinciden en señalar que las diversas
posturas mantenidas se pueden agrupar, a grandes rasgos, en dos tendencias: una
que minimiza la conquista islámica y su repercusión posterior en lo que conside-
ran una continuidad de la «identidad occidental» de España desde la antigüedad
romana y otra que niega esa continuidad y hace hincapié en la trascendencia y
proyección de los acontecimientos del 711, que dieron origen a la aparición de una
síntesis entre cristianismo, judaísmo e islam, un «contexto semítico» de predomi-
nio islámico que será la base de la identidad nacional.
La ideologización de las visiones sobre la conquista del 711, lejos de ate-
nuarse con el avance del conocimiento histórico sobre al-Andalus, se ha incre-
mentado actualmente, con la elaboración de una visión denigratoria del islam,
distorsionada por el temor al reciente terrorismo yihadista y unida a los estereoti-
pos heredados de etapas anteriores, o bien de una imagen idílica y paradisiaca de
al-Andalus, igualmente fruto de la distorsión.6
Las fuentes medievales y los acontecimientos del 711Existen dos tipos bien diferenciados de fuentes escritas medievales re-
lativas a este tema: las latinas y las árabes. Las latinas abordan los hechos desde el
punto de vista de los sometidos y las más arcaicas cuentan con un valor añadido,
pues proporcionan los datos más antiguos de los que disponemos sobre la conquis-
ta, casi coetáneos de los hechos. En cuanto a las fuentes árabes, aportan la visión de
los conquistadores, pero son mucho más tardías, las más antiguas datan del siglo
IX, aunque pueden integrar y reproducir, sin duda, relatos más antiguos.7
4 La réplica más contundente a la posición de Olagüe fue la publicada por Pierre Guichard (1974). «Les
árabes ont bien envahi l’Espagne. Les structures sociales de l’Espagne musulmane», Annales ESC, 6, pp. 1483-
1513, que fue publicado en español con el título «Los árabes sí que invadieron la Península. Las estructuras
sociales de la España musulmana», en Pierre Guichard (1987). Estudios sobre historia medieval. Valencia: Edicions
Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, pp. 27-71. Sobre Ignacio Olagüe,
sus vínculos con círculos fascistas y la repercusión reciente de sus planteamientos, véase la aportación de
Alejandro García Sanjuán (2011). «Debate en torno a un episodio clave. Interpretaciones encontradas sobre
la conquista islámica», Andalucía en la Historia, 4, pp. 34-35.
5 Entre esos analistas, cabe citar a Pierre Guichard (1969). «Le peuplement de Valence aux des premiers siècles
de la domination musulmane», Mélanges de la Casa de Velázquez, 5, pp. 103-158; Pierre Guichard (1976). Al-
Andalus. Estructura antropológica de una sociedad musulmana en Occidente. Barcelona: Barral Editores, pp. 23-49; Pierre
Guichard (1987). Estudios sobre historia medieval. Op. Cit., pp. 27-71; Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e
islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Jaén: Universidad de Jaén, pp. 23-24, pp. 33-36 y
pp. 71-72; Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus.
Barcelona: Crítica, pp. 15-26; Alejandro García Sanjuán (2011). «Debate en torno a un episodio clave.
Interpretaciones encontradas sobre la conquista islámica», Op. Cit., pp. 32-35. Véase lo que expuse acerca
de las diversas visiones sobre al-Andalus, a propósito de la labor de conservación del patrimonio andalusí
desarrollada por la Real Academia de la Historia, en M.ª Antonia Martínez Núñez (2008). Epigrafía árabe.
Catálogo del Gabinete de Antigüedades. Real Academia de la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia, pp. 19-23.
6 Véase Eduardo Manzano Moreno (2011). «La conquista militar de al-Andalus. Entre 711-718, los
conquistadores dominaron Hispania», Op. Cit., pp. 10-12; y Alejandro García Sanjuán (2011). «Debate en
torno a un episodio clave. Interpretaciones encontradas sobre la conquista islámica», Op. Cit., p. 33 y p. 35.
7 Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Op. Cit.,
pp. 33-67; Alejandro García Sanjuán (2004). «Las causas de la conquista islámica de la Península Ibérica
según las crónicas medievales», Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, 53, pp. 101-127.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ n.º 3. 2011
22
AWRAQ N3.indd 22AWRAQ N3.indd 22 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

23
AWRAQ n.º 3. 2011
En cuanto a las fuentes latinas,8 es preciso distinguir entre las denomina-
das crónicas mozárabes de mediados del siglo VIII y las elaboradas por cristianos de fuera
de al-Andalus desde fi nales del siglo IX.
Dos son las crónicas mozárabes que se han conservado y ambas son anóni-
mas. La más antigua es la denominada Crónica bizantino-arábiga del 741, que contiene
una alusión escueta y aséptica a la conquista, al referirse al derrocamiento del Reino
visigodo por las tropas de Musa y al control fi scal impuesto por los nuevos domi-
nadores musulmanes, sin aludir a ninguna reacción por parte de los cristianos. La
otra es la célebre Crónica mozárabe del 754, que se hace eco del fi n de la monarquía
visigoda y del establecimiento del control fi scal, pero poniendo el acento en la
destrucción y devastación ocasionada por la ocupación y en el trauma de quienes
la sufrieron.
Según Carlos Ayala Martínez,9 las diferencias que se observan entre am-
bos relatos se deben a que el autor de la crónica del 741 bien pudo ser un cristiano
familiarizado con la expansión árabe, que habría estado comprometido de algún
modo con los nuevos dominadores, mientras que, en el caso de la crónica del
754, su autor hubo de ser un culto clérigo cordobés, quien incluye en su crónica
alusiones al mantenimiento de la actividad eclesiástica después de la conquista.
Pero, a pesar de las diferencias existentes entre ambas, ninguna de las dos crónicas
mozárabes está impregnada aún de una clara ideología religiosa.
La dimensión religiosa afl oró en las crónicas cristianas del siglo IX, cuan-
do se puso en marcha la idea de la Reconquista en los círculos de la monarquía
cristiana de Asturias. En función de esa idea político-religiosa se desarrolló una
nueva visión de la conquista islámica: fue un «instrumento de Dios», un castigo
divino por los pecados y la jactancia de la monarquía visigoda y de la jerarquía
eclesiástica. Son esas crónicas del siglo IX las que empiezan a ofrecer también
una imagen depravada del rey Vitiza, cuya conducta provocó la cólera divina,
responsabilizándolo de la conquista, a él y a sus hijos, ya que éstos pactaron con
los conquistadores para vengarse del rey Rodrigo. Así, tanto la conquista como la
Reconquista se convertían en elementos de la providencia divina y los musulmanes
y los cristianos en enemigos irreconciliables.
Esa imagen providencialista y sacralizadora se mantuvo en las crónicas
cristianas posteriores, de los siglos XII y XIII, aunque éstas últimas se vieron enri-
quecidas con la incorporación de narraciones originarias de las fuentes árabes,
como sucede con la crónica del arzobispo toledano Jiménez de Rada, del siglo XIII,
que realizó una síntesis de todos los relatos anteriores sobre la conquista.10 Su obra
Historia Arabum responde a la conjunción de la especial elaboración del pasado reali-
zada por el feudalismo y de la teoría de la Reconquista.11
8 Ibídem, pp. 103-111; Carlos Ayala Martínez (2011). «Las fuentes cristianas. Crónicas latinas sobre la conquista
islámica», Andalucía en la Historia, 4, pp. 18-23.
9 Ibídem, pp. 18-20.
10 Ídem, pp. 20-23; Alejandro García Sanjuán (2004). «Las causas de la conquista islámica de la Península
Ibérica según las crónicas medievales», Op. Cit., pp. 106-110 y pp. 123-124.
11 Como detalla Manuel Acién Almansa (1997). Entre el feudalismo y el Islam. ‘Umar Ibn Hafsun en los historiadores, en las
fuentes y en la historia. 2.ª ed. Jaén: Universidad de Jaén, pp. 13-14.
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
AWRAQ N3.indd 23AWRAQ N3.indd 23 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
24
Sin embargo, el relato de la devastación total y de la destrucción de ciudades
y la imagen del iudicium Dei, forjada a partir del siglo IX, no encajan con los testimonios
arqueológicos conservados. Esos testimonios muestran la superposición en muchos
núcleos urbanos de los niveles islámicos sobre los romanos o los tardoantiguos, sin
indicios de destrucción, aunque sí de reutilización de los espacios con una función
diferente, como es el caso, bien constatado arqueológicamente, del yacimiento
del Tolmo de Minateda, en Hellín (Albacete).12 También muestran la existencia
de enterramientos mixtos, cristianos y musulmanes, en cementerios de la primera
época islámica, como se ha podido constatar en el cementerio de Marroquíes Bajos
(Jaén)13 o en el caso de un cementerio cristiano de Pamplona que pervive en la época
islámica y donde se han hallado objetos islámicos en enterramientos cristianos,14 así
como la existencia sobre unas antiguas termas romanas de una necrópolis islámica
de la primera época, que certifi ca la presencia de comunidades musulmanas esta-
bles durante el siglo VIII en Pamplona, enclave considerado tradicionalmente como
núcleo de la resistencia inicial frente al islam.15 Y, asimismo, a través del registro
material se pone de manifi esto el alto estatus social y económico que hubieron de
mantener algunos cristianos de al-Andalus y su progresiva arabización, como se
deduce de los datos aportados por las inscripciones mozárabes.16
12 Esta ciudad, que ha sido identifi cada con la Madinat Iyuh del Pacto de Teodomiro, fue abandonada después
y de forma lenta en el siglo IX; véanse Sonia Gutiérrez Lloret (2007). La islamización de Tudmir, en P. Sénac
(ed.). Villa 2. Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XI
e siècle): la transition. Toulouse: CNRS-Université de
Toulouse II-Le Mirail, pp. 275-318; Sonia Gutiérrez Lloret (2006). Cerámica y escritura: dos ejemplos de
arabización temprana. Graffi ti sobre cerámica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), en Al-Ândalus espaço
de mudanza. Balanço de 25 anos de História e Arquelogia Medievais. Seminario Internacional, Mértola, 16, 17 e 18 de maio de 2005.
Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 52-59; Jesús Lorenzo
Jiménez (2011). «Tras las huellas de los conquistadores: arqueología de las primeras décadas de la conquista
musulmana», Andalucía en la Historia, 4, pp. 28-29.
13 José Luis Serrano Peña y Juan Carlos Castillo Armenteros (2000). «Las necrópolis musulmanas de
Marroquíes Bajos (Jaén). Avance de las investigaciones arqueológicas», Arqueología y Territorio Medieval, 7, pp.
93-120.
14 Se trata de la necrópolis de la Casa del Condestable, en Pamplona, donde se halló la sepultura de una
mujer que portaba, junto a otros adornos, un anillo en cada uno de los dedos de las dos manos. A pesar de
que el enterramiento responde al ritual cristiano, como el resto de los enterramientos de esa necrópolis,
cuatro de estos anillos son sellos con epígrafes árabes grabados en negativo y realizados en caracteres cúfi cos
arcaicos, lo que lleva a los autores a plantear la prolongación del uso de este cementerio hasta el siglo VIII y
la elaboración de los anillos en algún taller de orfebrería de al-Andalus; José Antonio Faro Carballa; María
García Barberena-Unzu y Mercedes Unzu Urmeneta (2007). La presencia islámica en Pamplona, en P. Sénac
(ed.). Villa 2. Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XI
e siècle): la transition. Op. Cit., pp. 122-123 y fi gs. 19-20.
15 Y es que, aparte del hallazgo citado en la nota precedente, hay que añadir otro de mayor trascendencia para
el tema que nos ocupa en la ciudad de Pamplona, pues en la Plaza del Castillo apareció un cementerio con
190 enterramientos y los difuntos dispuestos de acuerdo con el ritual islámico. Ibídem, pp. 104-114 y pp.
126-128; Jesús Lorenzo Jiménez (2011). «Tras las huellas de los conquistadores: arqueología de las primeras
décadas de la conquista musulmana», Op. Cit., pp. 31.
16 Como he tenido ocasión de exponer a propósito de las inscripciones funerarias en latín del siglo IX y de un
fragmento de estela funeraria bilingüe, en latín y árabe, procedente de Córdoba, en M.ª Antonia Martínez
Núñez (en prensa). «Las fuentes epigráfi cas. Siglos IX y X», Jábega, revista editada por la Diputación Provincial
de Málaga. Este texto recoge la participación en el Curso de Verano de la Universidad de Málaga sobre Umar
Ibn Hafsun, celebrado en Archidona entre el 5 y el 9 de julio de 2010. Sobre la implantación territorial de
las comunidades cristianas en al-Andalus, el mantenimiento de la jerarquía eclesiástica y la arabización
creciente de los mozárabes, véase Cyrille Aillet (2010). Les mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en
peninsule ibérique (IXe-XII
e siècle). Madrid: Casa de Velázquez, pp. 45-93, p. 133ss.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 24AWRAQ N3.indd 24 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

25
AWRAQ n.º 3. 2011
Por lo que se refi ere a las fuentes árabes,17 como se ha dicho, son más tar-
días que las latinas, pero también son más abundantes y aportan una información
más diversifi cada.
Las primeras versiones sobre la conquista fueron elaboradas en círculos
malikíes egipcios y respondían a los intereses de la dinastía omeya en la Península.18
Las dos fuentes árabes más antiguas que abordan este tema datan del siglo IX y son el
Kitab futuh Misr (‘Libro de las conquistas de Egipto’), del egipcio Ibn ‘Abd al-Hakam
(m. 871), y el Kitab al-Ta’rij (‘Libro de la historia’) del andalusí ‘Abd al-Malik Ibn
Habib (m. 853). Eduardo Manzano19 ha explicado bien cómo la versión de estos
autores, que eran ulemas más que cronistas en sentido estricto, se hizo a favor de los
intereses omeyas, pero resultaba lesiva para los intereses de los descendientes de los
conquistadores. Ambas fuentes coincidían en lo fundamental: poner el acento en
el hecho de que la conquista se había realizado por la fuerza de las armas (‘anwatan),
lo que exigía, según el derecho islámico, reservar un quinto (jums) de las tierras para
ponerlas bajo la administración directa de la comunidad, cuyos representantes le-
gítimos eran los soberanos omeyas. Asimismo, insistían en que se había conseguido
un cuantioso botín, pero que se había repartido fraudulentamente, produciéndose
apropiaciones indebidas en perjuicio de la comunidad. Con este dictamen de los
ulemas malikíes sobre la conquista, la dinastía omeya podía reclamar de los descen-
dientes de los conquistadores un quinto del total de las tierras mientras que, si la
conquista se hubiese producido mediante pactos o acuerdos (sulhan), los soberanos
no habrían podido alterar la situación ni reclamar nada en nombre de la comu-
nidad. Esta «versión jurídica» de la conquista fue la seguida, durante la etapa del
Califato omeya, en el siglo X, por Ahmad al-Razi (m. 955), cronista palatino al
servicio del califa omeya.
Frente a ese relato de los hechos, la visión de Ibn al-Qutiyya (m. 977)
en Ta’rij iftitah al-Andalus (‘Historia de la conquista de al-Andalus’) venía a repre-
sentar los intereses de los descendientes de los conquistadores. Según la versión
de este ulema,20 el hecho decisivo fue el pacto (sulh) de los hijos de Vitiza con los
conquistadores, lo que les garantizaba el disfrute de sus posesiones a ellos y a sus
descendientes, negando, por tanto, que en la Península se hubiese reservado nin-
gún quinto para la administración directa de la comunidad, hasta el punto de que,
17 Sobre las fuentes árabes relativas a la conquista, se pueden consultar, entre otras, las aportaciones de Eduardo
Manzano Moreno (1999). «Las fuentes árabes sobre la conquista de al-Andalus: una nueva interpretación»,
Hispania. Revista Española de Historia, 49 (2), pp. 389-432; Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires
y califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., pp. 34-44; Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e
islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Op. Cit., pp. 37-67; Alejandro García Sanjuán (2004).
«Las causas de la conquista islámica de la Península Ibérica según las crónicas medievales», Op. Cit., pp. 111-
123; Rafael Valencia (2011). «Las fuentes árabes. Un corpus en reelaboración», Andalucía en la Historia, 4, pp.
24-27.
18 El origen egipcio de estas versiones, establecido por Mahmud Ali Makki, ha sido comúnmente aceptado
con posterioridad; Mahmud Ali Makki (1957). «Egipto y los orígenes de la historiografía española», Revista
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, 5, pp. 157-248; Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión
e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Op. Cit., pp. 43-44; Eduardo Manzano Moreno
(2006). Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., p. 39.
19 Ibídem, pp. 35-40.
20 Que era descendiente de Vitiza y estaba emparentado con los célebres Banu l-Hayyay; Ídem, pp. 40-41.
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
AWRAQ N3.indd 25AWRAQ N3.indd 25 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
26
frente al resto de las crónicas árabes, en ésta se considera que ese pacto y la traición
de los tres hijos de Vitiza al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete fue «la causa de
la conquista» (‘sabab al-fath’).21 Así, Ibn al-Qutiyya coincidía en este punto con las
crónicas latinas, mientras que la mayor parte de las crónicas árabes hacían recaer
en otro personaje, el conde Julián, la responsabilidad de llamar a los conquistado-
res y la traición a Rodrigo en venganza por la violación de su hija.22 Ibn al-Qutiyya
incorporó también esta nueva leyenda, pero describió la venganza de Julián como
«causa de la entrada» de los árabes en la Península (‘sabab dujuli-hi’).
Las contradicciones y discrepancias entre las fuentes árabes deben ser ana-
lizadas como el resultado de «elaboraciones históricas» que pretendían «retrotraer al
momento de la conquista las discusiones que generaban los intentos del poder políti-
co omeya de imponer su dominio en al-Andalus», como acertadamente ha señalado
Eduardo Manzano.23 Se trataba, por tanto, de una relectura de los acontecimientos
relacionados con la conquista en función de los intereses concretos de los omeyas, o
de los descendientes de los conquistadores, durante los siglos IX y X.
Tanto el relato de los hijos de Vitiza, que adquiere gran relevancia en
las crónicas cristianas, pero que recogen también las árabes, como el relato del
conde Julián, generado en las crónicas árabes y retomado en las latinas más tardías,
atribuyen a los confl ictos internos un papel fundamental en la conquista musul-
mana.24 Esa explicación de la conquista en función exclusivamente de los confl ictos
y problemas internos es propia de las crónicas cristianas, mientras que las fuentes
árabes aportan, lógicamente, una información añadida, con datos externos a la
Península Ibérica, relativos al califa de Oriente o a las prolongadas campañas mi-
litares en el norte de África y a sus protagonistas. En este sentido, se ha llamado
la atención sobre el silencio de las crónicas mozárabes y de las fuentes más tardías
de la Hispania visigoda acerca de las conquistas musulmanas que estaban teniendo
lugar de forma muy rápida en territorios bizantinos, a pesar de que en Toledo
debían de tener noticias de ellas.25
En líneas generales, las fuentes medievales, latinas y árabes, dejan cons-
tancia de la crisis existente en el seno del Reino visigodo, con enfrentamientos
entre distintas facciones, y de la irrupción en ese contexto de contingentes milita-
res procedentes del otro lado del Estrecho que terminan por ocupar el territorio
y someterlo a su control fi scal. Y ello a pesar de que ni en las unas ni en las otras
se encuentre una explicación de la conquista en términos de causa-efecto, ya que
la causalidad sólo está contenida de forma implícita en la interpretación que ofre-
cen.26 Coinciden, asimismo, en atribuir los acontecimientos del 711 a una mezcla
21 Ibn al-Qutiyya es uno de los pocos autores árabes que hablan de una «causa» de la conquista; Alejandro
García Sanjuán (2004). «Las causas de la conquista islámica de la Península Ibérica según las crónicas
medievales», Op. Cit., pp. 119 y 123.
22 Ibn ‘Abd al-Hakam fue el primero en incorporar esta leyenda del conde Julián; Ibídem, pp. 120-123.
23 Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., p. 42.
24 Alejandro García Sanjuán (2004). «Las causas de la conquista islámica de la Península Ibérica según las
crónicas medievales», Op. Cit., p. 116.
25 Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., p. 32.
26 Como señala Alejandro García Sanjuán (2004). «Las causas de la conquista islámica de la Península Ibérica
según las crónicas medievales», Op. Cit., p. 104 y p. 126.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 26AWRAQ N3.indd 26 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

27
AWRAQ n.º 3. 2011
de elementos sobrenaturales y de factores humanos. Si bien es cierto que en las
crónicas árabes está ausente el elemento providencialista, que es fundamental,
sin embargo, en las crónicas cristianas a partir del siglo IX, también lo es que las
fuentes árabes incluyen relatos de carácter legendario y profético, la mayoría de
origen oriental egipcio, como el de la casa de los candados de Toledo o el referido
a la profecía de Daniel sobre la conquista de la Península por Musa.27
Tal mezcla de elementos sobrenaturales, legendarios y proféticos con los
humanos y mundanos es una característica común de toda la cronística medieval,
que ha supuesto una difi cultad a la hora de establecer los hechos y también ha
servido de argumento, junto a lo tardío de las fuentes árabes, a los que niegan la
conquista y ocupación musulmana de la Península.28
Frente a eso, hay que tener en cuenta que, aparte de las crónicas, al-
Andalus también ha aportado otro tipo de datos, los proporcionados por los ves-
tigios materiales. Los restos arqueológicos que se han conservado de la primera
época islámica no son muy abundantes, pero sí testimonian de forma inequívoca la
conquista y ocupación musulmana del territorio peninsular, unas veces mediante
la fuerza de las armas y otras mediante pactos.
Junto a los vestigios arqueológicos del siglo VIII de Pamplona, o los del
Tolmo de Minateda, identifi cados con la antigua Madinat Iyuh del Pacto de Teodo-
miro, y los de Marroquíes Bajos, en Jaén, todos ellos citados más arriba a propósito
de enclaves en los que no hubo destrucción, hay que añadir otros en los que sí la
hubo, como en el yacimiento arqueológico de El Bovalar (Lérida), junto al río
Segre, que resultó arrasado y abandonado de forma súbita en el siglo VIII .29
Asimismo, y como señala Jesús Lorenzo,30 los precintos de plomo conser-
vados dan también cuenta de la conquista militar en unos casos y de la ocupación
mediante pactos en otros. Estos precintos,31 que han sido datados en las primeras
décadas del dominio musulmán, algunos en época de los primeros gobernadores,
proceden de distintas zonas de al-Andalus y portan leyendas escritas en árabe,
con expresiones del tipo ganima (‘botín’), en referencia al reparto del botín en-
tre las tropas conquistadoras, sulh (‘pacto’, ‘tratado’), como contrario a ‘anwatan
(‘conquista por la armas’) o ahl Ishbiliya (‘gente de Sevilla’), aludiendo al pago de la
yizya (‘impuesto de capitación’) al que estaban obligadas las poblaciones de lugares
sometidos mediante pacto, a cambio de poder conservar vida, bienes y creencias.32
27 Ibídem, pp. 111-113.
28 Ídem, p. 102.
29 Pedro de Palol (1986). «Las excavaciones del conjunto de “El Bovalar”, Serós (Segriá, Lérida), y el reino
de Akhila», Cristianismo y Antigüedad, 3, pp. 513-535; Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires y
califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., pp. 43-44.
30 Jesús Lorenzo Jiménez (2011). «Tras las huellas de los conquistadores: arqueología de las primeras décadas
de la conquista musulmana», Op. Cit., p. 31.
31 Un buen número de ellos han sido publicados en artículos dispersos por Tawfi q Ibrahim; véase una de
sus últimas aportaciones, que recoge bibliografía anterior: Tawfi q Ibrahim (2006). «Notas sobre precintos
y ponderales. I. Varios precintos de sulh a nombre de ‘Abd Allah Ibn Malik: correcciones y una posible
atribución. II. Adiciones a “ponderales andalusíes”», Al-Qantara, 27 (2), pp. 329-335.
32 Sobre las ciudades sometidas mediante pactos, entre las que se incluye Sevilla, y sobre el pago de la yizya por
las poblaciones de esas localidades, véase Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e islamización. La sumisión de
Hispania y la formación de al-Andalus. Op. Cit., pp. 206-213 y pp. 237-241.
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
AWRAQ N3.indd 27AWRAQ N3.indd 27 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
28
Por otra parte, las primeras acuñaciones monetarias, las llamadas monedas
transicionales —los dinares con leyendas bilingües y, poco después, las monedas con
leyendas sólo en árabe (a partir del 720)—,33 testimonian el interés fi rme mostra-
do desde el principio por los dominadores árabes de permanecer en el territorio
peninsular y de controlarlo.34 Así, las leyendas de esos dinares bilingües repro-
ducían contenidos islámicos y han proporcionado las primeras pruebas fechadas
del uso del término al-Andalus, cuyo testimonio más arcaico es el dinar bilingüe
acuñado a nombre del gobernador Hurr Ibn ‘Abd al-Rahman, con fecha expresa
del año 98/716.35 Mientras que las monedas acuñadas por Agila en Zaragoza, Ge-
rona y Narbona indicarían la prolongación de la resistencia en ciertos enclaves de
la parte nororiental de la Península hasta el año 718.36
El nacionalismo español y los acontecimientos del 711La especial forma en que se establece en España el Estado moderno —en
manos de la nobleza aristocrática, confi gurado a raíz de la victoria sobre el últi-
mo dominio islámico en la Península y sin que la burguesía triunfase plenamente
sobre el poder de la Iglesia y de la nobleza— incidió en la elaboración del pasado
y especialmente en la manera en que se percibiría al-Andalus. Así, y hasta el siglo
XVIII, los acontecimientos del 711 y al-Andalus siguieron interpretándose mayo-
ritariamente con la clave de la Reconquista —guerra de religión contra el islam,
convertida en la base de legitimidad del Estado y de la monarquía católica— y,
aunque en el siglo XVI empezó a afl orar un cierto humanismo, se vio mediatizado
por la tensión progresiva en torno a la presencia morisca.37
En el siglo XVIII se produjo el gran cambio con la imposición de los
postulados de la burguesía y una teoría del conocimiento basada en sus propias
categorías y nociones ideológicas.38 La nueva visión del pasado, implícita en esa
33 Estas monedas, junto a los precintos de plomo antes mencionados, proporcionan los testimonios más
antiguos de escritura árabe en la Península Ibérica; Antonio Medina Gómez (1992). Monedas hispano-
musulmanas. Tratado de lectura y clasifi cación. Toledo: Diputación Provincial de Toledo, pp. 68-70. Los testimonios
epigráfi cos más antiguos de al-Andalus son, en cambio, más tardíos, pues datan de la época del emir omeya
‘Abd al-Rahman II; M.ª Antonia Martínez Núñez (2009). «Epigrafía árabe e historia de al-Andalus: nuevos
hallazgos y datos», Xelb, 9. Actas del 6.º Encontro de Arqueologia do Algarve: O Gharb no al-Andalus: síntesis e
perspectivas de estudo. Homenagem a José Luis Matos. Silves: Camara Municipal de Silves, 23, 24 y 25 de octubre de
2008, p. 42.
34 Jesús Lorenzo Jiménez (2011). «Tras las huellas de los conquistadores: arqueología de las primeras décadas
de la conquista musulmana», Op. Cit., p. 31.
35 Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Op. Cit., p. 29.
36 Así lo expone Eduardo Manzano Moreno (2011). «La conquista militar de al-Andalus. Entre 711-718, los
conquistadores dominaron Hispania», Op. Cit., p. 16.
37 Sobre la teoría de la Reconquista y el Estado moderno en relación con las visiones sobre al-Andalus: Manuel
Acién Almansa (1997). Entre el feudalismo y el islam. ‘Umar Ibn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la historia. Op.
Cit., pp. 14-15; acerca de los humanistas del siglo XVI y la fi gura de Arias Montano: Juan Luis Carrillo y
M.ª Paz Torres (1982). Ibn al-Baytar y el arabismo español del siglo XVIII. Benalmádena-Málaga: Ayuntamiento de
Benalmádena, pp. 21-22.
38 Sobre los postulados de la ideología burguesa: Juan Carlos Rodríguez (1994). La literatura del pobre. Granada:
Comares, pp. 50-59; Manuel Acién Almansa (1998). «Sobre el papel de la ideología en la caracterización de
las formaciones sociales: la formación social islámica», Hispania. Revista Española de Historia, 58 (3), pp. 920-921
y pp. 953-954.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 28AWRAQ N3.indd 28 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

29
AWRAQ n.º 3. 2011
concepción, contó con un primer periodo de constitución y tuvo sus principales
hitos en el siglo XVIII, con el racionalismo ilustrado y, a partir del siglo XIX, con el
ajuste producido por el nacionalismo.
Fue entonces, con la Ilustración, cuando se confi guró la Historia en
su acepción actual y con un espacio propio en el paradigma racionalista de la
modernidad. Los ilustrados impusieron una visión continuista del pasado, como
progreso ininterrumpido hasta el triunfo de la «razón», triunfo de la propia
burguesía y de sus valores, con el fi n de justifi car, en defi nitiva, su nueva crea-
ción, la denominada civilización occidental, cuyo origen hacían remontar a la Grecia
clásica y su recuperación defi nitiva a partir del Renacimiento, tras el paréntesis
de la Edad Media. Esto implicaba el rescate de todas las etapas del pasado, en
función de esa idea de progreso, convertida en ley y motor de la historia, frente
a la providencia, al designio divino feudal. Desde esa perspectiva, algunos ilus-
trados españoles vieron al-Andalus como una alternativa frente al feudalismo y
sus reminiscencias y, así, esa etapa es recuperada y entra a formar parte de esa
historia del progreso.39
La visión ilustrada de la historia de España y esa postura asimilacionista
con respecto a al-Andalus no iba a ser la predominante en el siglo XIX, pues fueron
los viajeros románticos europeos los que entonces se interesaron por al-Andalus,
imponiendo su visión sobre ese periodo del pasado peninsular; una visión en la
que confl uían dos elementos: el medievalismo, para fundamentar la noción de
espíritu del pueblo, base del nacionalismo, y el exotismo, que les permitía contrarrestar
el racionalismo ilustrado.40 Fue el momento en el que, coincidiendo con la empre-
sa colonial europea, surgió el orientalismo con el objetivo de abarcar y defi nir la
imagen del otro.41 La Europa colonial se defi nía a sí misma en relación a Oriente, al
otro; un Oriente que fue recreado y orientalizado por Occidente y del que se ofrecía
una imagen mezcla de retraso y exotismo. España y al-Andalus, su Edad Media,
formaban parte de ese discurso romántico y exotista y, frente a esa orientalización
de la imagen de España llevada a cabo por los románticos, reaccionaría una de las
vertientes del nacionalismo español, poniendo el acento en el ancestral carácter
cristiano y latino de su identidad.42
Y es que, desde mediados del siglo XIX, las interpretaciones sobre al-
Andalus iban a cambiar, con la elaboración de una historia propiamente nacio-
39 Manuel Acién Almansa (1997). Entre el feudalismo y el islam. ‘Umar Ibn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la
historia. Op. Cit., p. 26; M.ª Antonia Martínez Núñez (2008). Epigrafía árabe. Catálogo del Gabinete de Antigüedades. Real
Academia de la Historia. Op. Cit. pp. 19-21.
40 Como afi rma Manuel Acién Almansa (1996). Arquitectura andalusí y arqueología, en Arquitectura de al-Andalus.
Documentos para el siglo XXI. Granada: Fundación El Legado Andalusí, pp. 55-65.
41 Esto fue bien explicado por Edward W. Said (1990). Orientalismo. Madrid: Ediciones Libertarias.
42 La visión nacionalista no fue exclusiva de la historiografía española. Así, en 1861, R. Dozy proporcionaba en
su Historia de los musulmanes de España una primera interpretación nacionalista de al-Andalus, mezcla de relatos
románticos sobre bandolerismo y noción de «espíritu del pueblo español».
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
AWRAQ N3.indd 29AWRAQ N3.indd 29 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
30
nalista, la creación de la «historia de España»,43 cuyos ejes fundamentales eran
las nociones de pueblo y de identidad colectiva. La conquista del 711, con la llegada de
contingentes musulmanes, árabes y bereberes, planteaba un problema complejo
para la elaboración del pasado nacional. Sobre ella, y sobre los ocho siglos de pre-
sencia del islam en la Península, el nacionalismo español desarrolló una serie de
respuestas que se pueden agrupar en dos tendencias:44
(a) La «tradicionalista», que minimizaba el impacto de la conquista y
consideraba al-Andalus, con religión musulmana y lengua árabe, como un obstá-
culo o un hiato en la continuidad de una esencia nacional española defi nida por
criterios de religión, lengua y raza (cristianismo, latinidad, hispanos) y cuyas raíces
hacían remontar a la Antigüedad y su recuperación defi nitiva a partir de los Reyes
Católicos. Para esta tendencia, la conquista musulmana —explicada sólo por causas
internas: la crisis económica y social del Reino visigodo— fue una especie de azar
histórico, un silogismo de la historia, que implantó un dominio arabomusulmán
sobre un país profundamente latino y cristiano, cuya naturaleza no fue modifi cada
por la ocupación extranjera. El dominio arabomusulmán fue una especie de barniz
superfi cial que nunca llegó a arabizar ni a islamizar las estructuras «occidentales»
de la España medieval.
El exponente más extremo de la tendencia tradicionalista fue el mozara-
bismo, una corriente que tuvo sus primeros representantes en las fi guras de Miguel
Lafuente Alcántara,45 de José Amador de los Ríos o de Serafín Estébanez Calderón.
Todos ellos infl uirían en Francisco Javier Simonet, el más rotundo representante del
mozarabismo, con su obra Historia de los mozárabes, de 1903. Para esa corriente del na-
cionalismo español, sólo los mozárabes representaron en al-Andalus la persistencia
de la identidad hispana, en lucha contra el dominio islámico foráneo, retomando el
discurso medieval de la «pérdida de España» y de la confrontación religiosa contra
el islam. La conquista del 711 es presentada en términos de dualidad: por un lado,
la población autóctona hispanogoda que resistió a la conquista y ocupación y, por
otro, los conquistadores musulmanes y los indígenas que los apoyaban, presentados
como los agresores que hicieron peligrar la pervivencia de la identidad nacional. En
43 Sobre esa «creación» versa el capítulo de Sisinio Pérez Garzón incluido en la obra colectiva sobre el
nacionalismo español. Véase Sisinio Pérez Garzón; Eduardo Manzano Moreno; Ramón López Facal y
Margarita Rivière Gómez (2000). La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder. Barcelona: Crítica,
pp. 63-110.
44 Sobre la conquista del 711 y la formación de al-Andalus en la historiografía nacionalista española, véanse,
entre otros: Pierre Guichard (1987). Estudios sobre historia medieval. Op. Cit., pp. 29-43; Eduardo Manzano
Moreno (2000). La interpretación utilitaria del pasado: el ejemplo de la conquista árabe en la historiografía
nacionalista española, en Sisinio Pérez Garzón; E. Manzano Moreno; R. López Facal y M. Rivière Gómez. La gestión de la memoria.
La historia de España al servicio del poder. Op. Cit., pp. 48-60; Alejandro García Sanjuán (2011). «Debate en torno a
un episodio clave. Interpretaciones encontradas sobre la conquista islámica», Op. Cit., pp. 32-33. Se puede
consultar, asimismo, lo que expuse sobre estas tendencias en M.ª Antonia Martínez (2003). «El mito de
al-Andalus», Revista de Libros, 81 (3), pp. 18-20; y M.ª Antonia Martínez Núñez (2008). Epigrafía árabe. Catálogo
del Gabinete de Antigüedades. Real Academia de la Historia. Op. Cit., pp. 22-23.
45 En el discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, titulado Condición y revoluciones de algunas razas
españolas y especialmente de los mozárabes en la Edad Media y leído en el año 1847. No hay que confundir a éste con su
hermano, Emilio Lafuente Alcántara, autor de las Inscripciones árabes de Granada (1859), que también ingresó en
1863 en la Real Academia de la Historia.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 30AWRAQ N3.indd 30 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

31
AWRAQ n.º 3. 2011
realidad, la conquista musulmana es presentada a través de la típica argumentación
que elabora el nacionalismo sobre la supervivencia de la «comunidad nacional»,
que se ve agredida en determinados momentos de su historia, pero cuya pervivencia
y continuidad quedan garantizadas por la resistencia que opone a la agresión y a los
intentos de sometimiento.46
El discurso mozarabista contó con continuadores, aunque menos vehe-
mentes que Simonet, como Menéndez Pelayo, Guillén Robles o Menéndez Pidal.
Éste último acuñó una idea que ha contado con muchos adeptos hasta el día de hoy:
la Reconquista tuvo la trascendental consecuencia de enganchar a España con la
cristiandad occidental, evitándole compartir su destino con los pueblos musulma-
nes. Ese discurso volvió a afl orar en la etapa franquista y fue entonces cuando tuvo
lugar la polémica más conocida entre el medievalista Claudio Sánchez Albornoz,
que hizo suyas las tesis tradicionalistas,47 y Américo Castro, máximo exponente de
la segunda tendencia, la «asimilacionista».
(b) Entre fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, el discurso na-
cionalista se vio matizado con las nuevas aportaciones de la denominada escuela de
arabistas españoles. Esta segunda tendencia integraba a al-Andalus en la historia nacio-
nal, pasando a reinterpretarla como fruto de un mestizaje de predominio hispano
y a denominar esa etapa como España musulmana o islam español. Ello suponía poner en
segundo plano el componente religioso, restándole importancia a la religión cris-
tiana como elemento básico de la identidad española, frente a la caracterización
anterior. Esta tendencia otorgaba mayor relevancia a la conquista del 711 como
hecho desencadenante de la formación de una sociedad que, sin duda, se arabizó,
se islamizó y resultó impregnada de infl uencias orientales, pero sin dejar de ser
española. Para esta corriente, dicha mezcla de elementos orientales e hispanos du-
rante la Edad Media peninsular fue precisamente la que marcó de forma defi nitiva
la identidad nacional. Se trataba, en defi nitiva, de otorgar sentido a la presencia
islámica en la Península y respetabilidad al propio objeto de estudio del arabismo.
Esbozada ya por González Palencia, cuando analizó el triunfo del Califato
omeya de Córdoba, afi rmando que los califas de Córdoba eran tan españoles como
los indígenas mozárabes y muladíes, ésta fue la línea seguida, con más o menos
entusiasmo, por la mayor parte de la escuela de arabistas españoles, desde sus ini-
cios, con Francisco Codera y Zaidín, Julián Ribera y Miguel Asín Palacios, hasta
Emilio García Gómez, por citar sólo los más emblemáticos.48 Ellos imprimieron
al arabismo el carácter que en adelante se impondría en la escuela. Esta corriente,
caracterizada por su culturalismo y esteticismo, empezó a difundir los mitos del
46 Aurora Rivière Gómez (2000). Envejecimiento del presente y dramatización del pasado. Una aproximación
a las síntesis históricas de las Comunidades Autónomas españolas (1975-1995), en S. Pérez Garzón; E. Manzano
Moreno; R. López Facal y M. Rivière Gómez. La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder. Op. Cit., p. 164.
47 Pierre Guichard (1987). Estudios sobre historia medieval. Op. Cit., pp. 30-33.
48 Sobre el arabismo español existe una amplia bibliografía y, entre otros, se pueden ver los estudios de Bernabé
López García (1990). «Arabismo y orientalismo en España: radiografía y diagnóstico de un gremio escaso
y apartadizo», Awraq, 11, pp. 35-69; M.ª Paz Torres (1994). Málaga y el arabismo del siglo XIX, en Estudio
preliminar a la edición facsímil de F. Guillén Robles. Leyendas moriscas. Granada: Universidad de Granada, pp. XI-XXXVIII; y
Eduardo Manzano Moreno (2000). La interpretación utilitaria del pasado: el ejemplo de la conquista árabe
en la historiografía nacionalista española. Op. Cit., pp. 56-59.
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
AWRAQ N3.indd 31AWRAQ N3.indd 31 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
32
esplendor artístico, el refi namiento, la convivencia, la tolerancia y, en defi nitiva,
de la superioridad de ese islam peninsular, precisamente porque era español.49 El
arabismo desplegó un gran esfuerzo en demostrar los logros y las aportaciones de
los musulmanes españoles en todos los ámbitos de la cultura.
A grandes rasgos, la postura mantenida por Américo Castro y sus se-
guidores era deudora de esas aportaciones, pero este autor fue más allá en sus
planteamientos, aunque sin abandonar los postulados nacionalistas. Inserto en
la corriente liberal del nacionalismo español, Américo Castro puso el acento
en la «convivencia» de las tres religiones monoteístas y en la «tolerancia»,50 frente
a las tesis defendidas por Sánchez Albornoz. Para Américo Castro, España fue el
resultado de una síntesis espiritual que tuvo lugar en la Edad Media a partir del 711,
un acontecimiento que permitió la presencia en la Península de las tres religiones
monoteístas y la existencia de una «contextura semítica» que impregnó la identi-
dad española. Insistía particularmente en la infl uencia y predominio de la lengua
árabe y del islam, frente a los tradicionalistas que destacaban las raíces latinas y
cristianas de la identidad hispana; una identidad a la que, según estas tesis, eran
totalmente ajenos lo árabe y lo musulmán.51
En resumen, ambas tendencias son la cara y la cruz de una misma moneda,
la elaboración del pasado desde presupuestos nacionalistas, y las dos son igualmente
distorsionantes. Para la ideología nacionalista, con su creación de la «identidad co-
lectiva», nunca ha bastado declarar la necesidad de unión en el presente, sino que
esa necesidad se ha legitimado y proyectado siempre en el pasado, para rastrear los
orígenes supuestos y el desarrollo y permanencia en el tiempo de esa identidad.
Las causas históricas de la conquistaLas interpretaciones sobre la Edad Media peninsular se empezaron a mati-
zar desde que se publicara la obra de Lévi-Provençal,52 sobre todo en lo referente al
mozarabismo, aunque este autor evitó pronunciarse tajantemente acerca de la cues-
tión. Sin embargo, fue a partir de los años setenta, con las aportaciones de Pierre
Guichard y la implantación en España de la arqueología medieval islámica, cuando
se consiguió trascender los postulados nacionalistas y el tópico del islam hispanizado.
La conocida obra de Guichard sobre la estructura antropológica de la so-
ciedad andalusí53 tuvo como mayor acierto el de convertir la «España musulmana»
49 Como expone Pierre Guichard (1987). Estudios sobre historia medieval, Op. Cit., p. 30, esta tendencia fue seguida
fuera de España, entre otros, por Henri Terrasse (1932) en su infl uyente obra L’art hispano-mauresque des origines
au XIIIe siècle. Publications de l’Institut des Hautes-Études Marocaines, XXV. París: Les Éditions G. van Oest, y en los estudios
que realizó, en colaboración con Henri Basset, sobre los monumentos de Argelia y Marruecos en época
almohade, Sanctuaires et forteresses almohades, en los que se señala la preeminencia de lo hispanoárabe y donde
subyacen, a pesar del valor indudable de sus aportaciones, las tesis propias del discurso colonial europeo.
50 Las tesis de Américo Castro fueron expuestas por primera vez en su obra España en su historia. Cristianos, moros y
judíos, publicada en Buenos Aires en 1948.
51 Véase lo que expuso acerca de esta controversia Pierre Guichard (1987). Estudios sobre historia medieval, Op. Cit.,
pp. 33-44.
52 Evariste Lévi-Provençal (1957). España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031 J. C.),
en R. Menéndez Pidal. Historia de España. Vol. IV. Madrid: Espasa-Calpe.
53 Pierre Guichard (1976). Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad musulmana en Occidente. Op. Cit.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 32AWRAQ N3.indd 32 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

33
AWRAQ n.º 3. 2011
en «al-Andalus», una sociedad musulmana y oriental que se confi guró a partir de
la conquista del 711 y que supuso una ruptura con la Hispania romana y visigoda.
A partir de sus tesis resultaba imposible mantener la continuidad de la identidad
española con respecto a las estructuras andalusíes o las feudales.
Eso no quiere decir que hayan desaparecido las discrepancias sobre algu-
nos aspectos concretos54 ni las visiones ideologizadas de la conquista del 711 y de al-
Andalus en función de las circunstancias y de los condicionantes muy concretos del
presente. Sin embargo, nadie puede negar el gran avance que ha experimentado el
conocimiento histórico en las últimas décadas; un avance que se debe a la explota-
ción minuciosa de los datos aportados por las fuentes escritas y a las aportaciones
realizadas especialmente desde el campo de la arqueología o de la numismática.
Es a partir de esas aportaciones como se ha de abordar hoy el porqué de la
llegada de los árabes a la Península y las causas que explican la conquista. Algunas
de estas causas son externas, relativas al proceso general de la expansión musul-
mana, mientras que otras son de orden interno, tienen que ver con la situación
existente entonces en la Península Ibérica.
Así, a modo de colofón, hay que destacar las siguientes:
(a) En lo concerniente a las causas externas, existe consenso en marcar como
objetivo general de la expansión islámica la consecución de un botín para compensar
a los contingentes árabes y la adquisición de nuevos ingresos fi scales procedentes de
los territorios ocupados.55 A eso hay que añadir otras causas coyunturales, como la
intensifi cación de la política expansiva omeya con el califa al-Walid I, quien dio un
nuevo impulsó a las conquistas tanto por el oeste, hasta el extremo más occidental del
norte de África y a partir de ahí a al-Andalus, como por el este, incorporando terri-
torios de Asia central, Juwarazm, Bujara y Samarcanda desde el Jurasán. En la zona
occidental, las campañas militares estuvieron a cargo de Musa Ibn Nusayr, nombrado
por el califa «wali de Ifriqiya y del Magreb», dependiente directamente del Gobierno
central y no del gobernador de Egipto, como hasta entonces.56
La llegada de los ejércitos árabes a la Península en nombre del califa ome-
ya no puede entenderse sin tener en cuenta la forma en que se produjo la conquista
del norte de África, pues fue más lenta y difi cultosa que la de otros territorios
sometidos con anterioridad y la ocupación estable del territorio sólo fue posible
merced a los pactos establecidos con las tribus bereberes resistentes.57
Los territorios urbanizados y bajo control de los grandes Imperios
tardoantiguos de Oriente Próximo fueron conquistados con mucha rapidez y
54 Como los relacionados con los itinerarios seguidos por los contingentes musulmanes o con el momento de
incorporación de Musa a las campañas militares en la Península.
55 Lo que es descrito como «codicia de los califas omeyas» y de gran parte de altos cargos de la administración
por Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. Op.
Cit., pp. 94-95.
56 Ibídem, pp. 99-102; Manuel Acién Almansa (1984). La formación y destrucción de al-Andalus, en M. Barceló (dir.).
Historia de los pueblos de España. Vol. I. Tierras fronterizas. Andalucía y Canarias. Barcelona: Editorial Argos Vergara, p. 24.
57 Como han señalado, entre otros, Pedro Chalmeta Gendrón (2003). Invasión e islamización. La sumisión de Hispania
y la formación de al-Andalus. Op. Cit., pp. 76-95; Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires y califas.
Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., pp. 30-32; o Manuel Acién Almansa (1984). La formación y
destrucción de al-Andalus. Op. Cit., pp. 23-33.
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
AWRAQ N3.indd 33AWRAQ N3.indd 33 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
34
el dominio islámico sobre ellos se consolidó pronto. Lo mismo sucedió con las
zonas urbanizadas bajo control del Imperio bizantino en el norte de África. Sin
embargo, las tribus bereberes ajenas a esos ámbitos resistieron al avance musulmán
e hicieron que la conquista y ocupación se prolongara durante unos setenta años,
precisamente hasta el inicio de las campañas al otro lado del Estrecho de Gibraltar.
Y es que la única forma que tuvieron de neutralizar a esos contingentes bereberes
fue incorporarlos en una nueva empresa de conquista, la de la Península Ibérica,
haciéndolos partícipes del reparto del botín, a cambio de que reconocieran la so-
beranía árabe en sus territorios. Todo dependía, en defi nitiva, de los diferentes
tipos de sociedades a las que se enfrentaron los ejércitos musulmanes, las estatales,
con súbditos habituados a pagar impuestos, «sociedades débiles» como la sasánida
y la bizantina, y las no estatalizadas, basadas en relaciones de parentesco, «socieda-
des fuertes» como la bereber, que no aceptaban la fi scalidad musulmana.58
Lo cierto es que este hecho excepcional fue la principal causa histórica de
la conquista iniciada en el 711 y que la rapidez con que se culminó la penetración
musulmana en los territorios controlados por la monarquía visigoda respondió a
los mismos motivos que en los territorios bizantinos y sasánidas. Esa rapidez ha
sido señalada reiteradamente, al igual que la decisión que tuvieron los conquista-
dores de suplantar al Reino visigodo en todo el territorio y de implantar un nuevo
control fi scal.
(b) Entre las causas internas, hay coincidencia en señalar las perturbacio-
nes económicas y la crisis social existentes en la Hispania visigoda, con un proceso
avanzado de protofeudalización que, aunque coexistiera con el Estado de Toledo,
también lo mediatizaba y originaba las luchas de las facciones nobiliarias por con-
trolar el poder o las difi cultades de la monarquía visigoda para conseguir que la
aristocracia enviara contingentes a los ejércitos reales.59 Esto explica la facilidad de
los invasores musulmanes, al mando del bereber Tariq, mawlà del gobernador
de Ifriqiya Musa Ibn Nusayr, para conquistar el territorio pues, tras la derrota de
Rodrigo en la batalla de Guadalete, no volvieron a encontrar una resistencia unita-
ria. A partir de ahí, un buen número de lugares fueron sometidos mediante pactos
con poderes locales, la jerarquía eclesiástica y miembros de la aristocracia, que
intentaban salvaguardar sus propios intereses. Así se entiende que gran parte del
territorio se sometiera mediante capitulación, más que por la fuerza de las armas.
De esta forma, la mayor parte de la Península Ibérica, al-Andalus, pasó a
formar parte del Imperio musulmán, como territorio dependiente de la wilaya de
Ifriqiya, con gobernadores nombrados desde este enclave magrebí o directamente
desde Damasco, iniciándose una larga trayectoria histórica, que se prolongaría
durante ocho siglos.
58 Como expone Manuel Acién, retomando las tesis de Pierre Guichard, Ibídem, p. 25.
59 Eduardo Manzano Moreno (2006). Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de Al-Andalus. Op. Cit., pp.
33-37.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 34AWRAQ N3.indd 34 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

35
AWRAQ n.º 3. 2011
BIOGRAFÍA DE LA AUTORA
María Antonia Martínez Núñez es profesora titular de estudios árabes e islámicos
en la Universidad de Málaga, donde desempeña su labor docente e investigadora.
Actualmente es directora del Departamento de Filología Griega, Estudios Árabes,
Lingüística General y Documentación en dicha universidad. Su investigación se
centra en dos líneas prioritarias: la epigrafía árabe de al-Andalus y la ideología y
el pensamiento árabes contemporáneos. Entre sus publicaciones cabe destacar las
consagradas a la epigrafía ofi cial del Califato omeya de al-Andalus y del Califato
almohade mu’imí en el Magreb y al-Andalus: La epigrafía del Salón de Abd al-Rahman III en
Madinat al-Zahra’ (1995); Epigrafía y propaganda almohades (1997); Al-Andalus y la documenta-
ción epigráfi ca (2000); La epigrafía de Madinat al-Zahra’ (2004); El califato almohade. Pen-
samiento religioso y legitimación del poder a través de los textos epigráfi cos (2004); Ideología y epigrafía
almohades (2005); y el más reciente, Epigrafía árabe. Catálogo del Gabinete de Antigüedades.
Real Academia de la Historia (2008). En cuanto al mundo árabe contemporáneo, son
numerosas las publicaciones que ha dedicado a la confi guración de la literatura
nacional egipcia y a la recuperación del legado clásico y, más recientemente, a la
instrumentalización política del islam, al denominado islam político: Poder e instrumentos
teóricos de oposición en el islam (2004) y El papel del islam en Marruecos: legitimación del poder y
activismo político-religioso (2006).
RESUMEN
En este artículo se presenta un análisis de las diferentes posturas que se han mante-
nido acerca de la llegada de los árabes a la Península Ibérica y de los acontecimien-
tos iniciados en la primavera del año 711. Se aborda en primer lugar el tratamiento
que las fuentes medievales, tanto latinas como árabes, depararon a esos hechos
y, a continuación, la ideologización de las diferentes tendencias existentes en la
historiografía nacionalista española. Se concluye con la enumeración de las causas
históricas de la conquista y ocupación del territorio.
PALABRAS CLAVE
Conquista, historiografía, arabización, islamización, al-Andalus.
ABSTRACT
This article puts forward an analysis of the diff erent attitudes held on the arrival
of Arab people in the Iberian Peninsula and the events that occurred in the spring
of the year 711. It starts off by addressing the way medieval sources, both Latin and
Arab, handled the facts and then moves on to the ideology of the diff erent existing
trends in Spanish nationalist historiography. It concludes by enumerating all of
the historical causes of the conquest and the occupation of territory.
KEYWORDS
Conquest, historiography, arabization, islamization, al-Andalus.
¿Por qué llegaron los árabes a la Península Ibérica?: las causas de la conquista musulmana del 711
-
AWRAQ N3.indd 35AWRAQ N3.indd 35 12/09/11 12:3112/09/11 12:31

AWRAQ n.º 3. 2011
36
امللخصبشأن و اإلبيرية، اجلزيرة شبه إلى العرب وصول بشأن املتبنّاة املواقف تلف حتليال املقال هذا يستعرض القرون مصادر بها ت خصّ التي املعاجلة في بداية، النظر، يتم األحداث التي بدأت في ربيع سنة 711 م. و اإلجتاهات مختلف ألدجلة التطرق الحقا، ثم، الوقائع هذه السواء، على العربية و منها الالتنية الوسطى، املوجودة في علم التاريخ القومي اإلسباني. و في اخلتام، يتم سرد قائمة باألسباب التاريخية التي أدّت إلى
الغزو و إحتالل األرض.
الكلمات املفتاحيةالغزو، علم التاريخ، التعريب، األسلمة، األندلس.
María Antonia Martínez Núñez
AWRAQ N3.indd 36AWRAQ N3.indd 36 12/09/11 12:3112/09/11 12:31