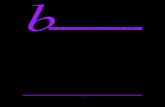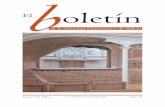Boleti?n Filarmo?nica 19 Maquetación 1 · mo la politonalidad que puede obser-varse en sus “Tres...
Transcript of Boleti?n Filarmo?nica 19 Maquetación 1 · mo la politonalidad que puede obser-varse en sus “Tres...
Noviembre, 2012. Bilbao Núm. 20D.L.: 1278-07 · ISSN: 1886-5437
de la Sociedad Filarmónica de Bilbao
El oletínb
EN PORTADA:
Cubierta del catálogo que se editó con motivo de la exposición póstuma en homenaje al escultor Nemesio Mogrobejo inaugurada en la Sociedad Filarmónica el 11 septiembre de 1914.
ß
3
Sociedad Filarmónica de Bilbao
presentación
DECÍAMOS EL AÑO PASADO por estas fechas que no debíamos desanimar-nos ante las dificultades económicas generales que con el tiempo han
au mentado y que afortunadamente no han afectado demasiado a la Filar mó -ni ca. Que este Boletín, que hace ya el número XX, sirva de acicate ante estasituación y, cómo no, de agradecimiento hacia nuestros socios, así como anues tro patrocinador la Fundación BBK, por su esfuerzo y fidelidad. Entreto dos vamos a seguir adelante esperando que nuestra programación les sigalle nando de satisfacciones.
El Boletín se abre con un escrito sobre las palabras que, con motivo de laexposición que se realizó en la Filarmónica como homenaje póstu mo alescultor Nemesio Mogrobejo, pronunció Unamuno sobre nosotros y que,creemos, siguen teniendo plena vigencia.
Debido al centenario del nacimiento del excelente compositor, Xa vier Mont -sal vatge, muy vinculado a nosotros por lazos artísticos y de amistad, vamos atener ocasión de escuchar por primera vez en Bilbao su ópera Una voce in offen versión de concierto. A él va dedicado otro trabajo.
Un estudio sobre los Cuartetos de Brahms y Tchaikovsky, cuya integral co -rre rá a cargo del Cuarteto Borodin, aporta interesantes datos sobre estascom posiciones.
Para conmemorar el treinta aniversario de la muerte de Arturo Rubinstein,un extenso artículo llena el recuerdo de este gran pianista y de su arte incom-parable. Nada menos que catorce veces tuvimos la ocasión de disfrutarlo enBilbao.
La entrevista, dedicada a Jan Talich, primer violín del Cuarteto del mismonom bre, nos enseña su visión acerca de la música de cámara.
Les deseamos a todos unas felices navidades llenas de buena música.
Asís de AznarPresidente de la Sociedad Filarmónica de Bilbao
4
El 15 de septiembre de 1910, JoséMa ría Salaverría publicaba en el
ABC un artículo titulado: Desde Bil -bao: una exposición artística que co -men zaba así: «Es el pueblo de Bilbaouno de los más interesantes de Es pa -ña. En España no hay más que dosciu dades realmente vivas: Barcelonay Bilbao. Son las dos ciudades en lasque existe la posibilidad de sorpresas,de actos imprevistos, de evolucionestras cendentes. Madrid también esuna ciudad viva pero el mis mo pesode su Gobierno, su corte y su aristo-cracia secular le condenan a unaespecie de quietismo contemporiza-dor. Todavía no se ha solventado elconflicto minero cuando ya se pien-sa en Bilbao en divertirse por me diode sus regatas. Pero mientras los se -ño ritos desocupados se abandonan alinocente sport de las regatas vamosno sotros a visitar una Ex po sición dearte escultórico inaugurada en lossa lones de la Sociedad Filarmónicabajo los auspicios de la Di putación ydel Ayuntamiento. Se trata de unaExposición personal con la que setri buta un homenaje pós tumo a lamemoria del primer ar tista bilbaíno,el escultor Nemesio Mo grobejo...».
Unos meses antes, concretamente el6 de abril de 1910, Nemesio Mo gro -bejo moría en la localidad austriaca
UNAMUNOen la Filarmónica
de Gratz a los treinta y cinco años.Cuando llegó a Bilbao la noticia desu fallecimiento, sus amigos –encabe-zados por Unamuno y el crítico dearte Ricardo Gutiérrez Abas cal, Juande la Encina– decidieron rendirle unho menaje organizando una exposi-ción en la So cie dad Filarmónica condiecinueve de sus esculturas que seinauguró el 11 de septiembre de esemismo año. Ade más se publicó uncatálogo, im pre so por la SociedadBil baína de Ar tes Gráficas, que con-tenía unas lá mi nas con las imágenescorrespondientes a las esculturas de laexposición, así como los discursosque ambos promotores pronunciaronel día de la inauguración.
El indiscutible arte y personalidad deMogrobejo, unidos a la tragedia ro -mántica que sufrió en su corta vida–su hijo y su mujer, la artista aus tria-ca Paula Scheneck a la que ha bía co -no cido en el invierno de 1896 en lascla ses de dibujo de la parisina acade-mia Colarosi, morían dos años mástarde– sirvieron de hilo conductorpa ra el discurso de inauguración deJuan de la Encina cu ya opinión acer-ca del escultor re sumía con esta pre-gunta: «¿Cuántos escultores puedenpre sentar una obra tan bella, tan pro-funda, de ejecución tan sabia, produ-cida en la época de estudio, en su pri-mera juventud?».
5
A continuación tomó la palabra,Don Miguel de Unamuno que traselo giar al escultor bilbaíno, manifes-taba: «…No somos simpáticos, no, aDios gracias. Llaman a Bilbao adus-ta y hasta torpe. No quieren com-prender, no quieren sentir –por pe -re za espiritual sin duda– nuestroaus tero recogimiento, nuestro senti-miento del arte y de la belleza, bro-
tado de una vida de lucha. Porqueno es el sentimiento artístico, el sen-timiento estético de éste nuestroBil bao el de un arte frívolo y fácil,ale gre, a propósito para tener con-tento y regocijado al huésped volan-dero; no es el nuestro un arte paraadornar comedores de casas dehués pedes y hacer más grata la di -ges tión de la clientela. Ese otro es un
Retrato de Unamuno por Juan de Echevarria
arte de mesón, detrás del cual se adi-vina la propina. Hay aquí, en estenues tro pueblo de luchas, de necesa-rias luchas políticas, sociales y reli-giosas, de luchas que abonan el cam -po para un arte robusto, hay en estenuestro pueblo un grupo de artistas,pintores, escultores, músicos, escri-tores, que luchan por la eterna belle-za, por el arte purificador de todo elcombate. No tenéis si no fijaros eneste local dedicado al arte, en esteedificio de la Filarmónica en elque estamos celebrando este ho -me naje. Y este templo del arteque tanto hace para elevar y de -pu rar el alma de nuestro pueblo,es to no se ha debido a la ostento-sa munificencia de esos potenta-dos de nuestra leyenda, no; estose ha erigido por la abnegaciónde gentes modestas enamoradasdel arte y de la cultura. Y al arri-mo de esta obra han surgido otrascomo ese reciente retoñar de la ópe -ra vasca, esa explosión de música, se -ria, grave, recogida, clásica…”.
Cuando Unamuno pronunciabaestas palabras, la Sociedad Filar mó -ni ca llevaba ya casi catorce añosofre ciendo conciertos y seis disfru-tando de su “templo del arte”. Losbilbaínos de entonces habían podi-do escuchar, entre otros, a la Or -ques ta Filarmónica de Berlín y Ri -chard Strauss, Jacques Thibaud, Eu -gè ne Ysaÿe, Miecio Horszowski,Wan da Landowska, Manuel de Falla,Paul Kochanski, Enrique Gra na -dos… Recién comenzada nuestraCXVII temporada –ciento doceaños después de la visita de Una mu -
no a la Filarmónica– los bilbaínos deahora seguimos escuchando en di -rec to a los mejores intérpretes demú sica clásica y manteniendo “nues-tro austero recogimiento, nuestrosentimiento del arte y de la belle-za… elevando y depurando el almade nuestro pueblo».
En esta época de crisis económica,en la que una de sus primeras ygran des víctimas está siendo la mú -si ca clásica, queremos agradecer a losso cios de la Filarmónica su fidelidadcomo continuadores de aquellos bil-baínos, que hicieron posible nuestracreación y la construcción de nues-tra Sala de conciertos, “gentes ena-moradas del arte y de la cultura” quesabemos valorar la importancia de lamúsica en nuestras vidas y en nues-tra ciudad. Afortunadamente, las pa -la bras que nos dedicó Unamuno le -jos de perder vigencia podían habersido pronunciadas en cualquier mo -men to de nuestra ya larga historia.Re cientemente una violinista quevi sitaba por primera vez nuestra Salanos comentaba que había disfrutadoextraordinariamente no sólo delcon cierto sino también de una pro-funda sensación que transmitía laSala de conciertos de viaje a otrasépo cas de la cultura. Entonces meacordé de las palabras de Unamunoca sualmente pronunciadas el mismoaño que escribió su obra de teatroEl pasado que vuelve. Gratias tibi agoDon Miguel.
P.S.
6
EN EL CENTENARIO de XavierMont salvatge la Filarmónica
con memora la efemérides con uncon cierto extraordinario que se ce le -brará el miércoles 9 de enero de2013. El músico estuvo muy unido anuestra Sociedad por lazos musicalesy de amistad. Considerado comopuen te entre los compositores de laposguerra y los vanguardistas destacacomo un artista muy personal, ecléc-tico como tantas veces se le ha deno-minado. Supo desarrollar un len guajepeculiar a través de estéticas diferen-tes y como él mismo ex pre só en laSociedad Bilbaína, en su conferencia“El compositor ante su obra”, (14-4-1986) «quiero ser un compositor li -bre, no adscrito a ningún dogma yque siente una gran curiosidad por elar te actual, al que considero algo mu -cho más importante que estudios dela boratorio». En dicha conferencia,que precedió a un concierto en la Sa -la de la Fi lar mó nica, (15-4-1986) enel que pudo escucharse buena partede su obra pia nística a cargo de unode sus in tér pretes favoritos, EnriquePé rez Guz mán, se presentó diciendo:«Per tenezco a la generación de lafrustración», situándose tras del na cio -nalismo de Falla y coincidiendo conlos post-nacionalistas
Hijo y nieto de dos personalidades so -ciales y artísticas pertenecientes almun do cultural de Gerona, donde na -ció el 11 de marzo de 1912, prontocomenzó el estudio de la música. A losnueve años se estableció en Bar celonaformándose musicalmente con profe-sores como Millet, Cos ta, Toldrá, Mo -rera y Pahissa, todos destacados maes -
tros catalanes. Sus pri me ros estudiosmusicales estuvieron de di cados al vio-lín. Pronto se dio cuenta de que leatraía más la com posición y a ella sededicó con pasión. En Bar ce lona, quevivía en ton ces una privilegiada etapaartística y musical, pudo contactar conmúsicos internacionales como Ysa ÿe,Rachmaninov, Casals, Thibaud, Cor -tot y Kreisler, entre otros. En los añostreinta, (1931-1932), por motivos desalud Arnold Schoenberg re si día enBarcelona, volviendo en 1933. Mont -sal vatge conoce entonces a Gerhard, elmúsico ca ta lán destacado discípulo delcreador de la Es cuela de Viena. Elcom positor ge run dense no mostrógran interés por tal escuela y en muypocos casos pue de apreciarse en susobras alguna práctica afín al sistemaserial. Fue la música francesa, especial-mente el gru po conocido como “LosSeis” y par ticularmente Darius Mil -haud quie nes más satisfacían al inquie-to jo ven. Hacia la mitad de los añoscuarenta Montsalvatge ya firma obrasque reflejan interés por músicos pococonvencionales y, de alguna maneradentro de las corrientes avanzadas co -mo la politonalidad que puede obser-varse en sus “Tres Di ver ti men tos” parapiano, de 1941. Es también Stra vinskyuno de los creadores que más admiray lo haría por mucho tiem po.
El mundo del ballet, a través de lasvarias visitas a Barcelona de compañí-as como la del Marqués de Cuevas ypersonalidades extranjeras como Ser geLifar y catalanas como Juan Ma gri ñá,estimulan su curiosidad hacia el mun -do coreográfico. Esta fa ceta, que ac -tualmente es poco co no cida, resultó
8
importante durante un largo periodode tiempo de su vida, 1936-1956, cre-ando una veintena de piezas de entrelas que algunas permanecen inéditas yotras de las que su autor extrajo frag-mentos para obras posteriores Ade másde la música de ballet en sus iniciosescribió muchas páginas pianísticas yde cámara. También gracias a la aficiónexistente en Cataluña fue es cu chando,y entusiasmándose, por los clásicos deljazz, Armstrong, Hamp ton, Ellington,asiduos visitantes a Bar ce lo na y suentorno dado el gran interés que deantiguo ha existido por este arte musi-cal. Ciertas obras de Mont salvatgecontienen elementos de esta música,especialmente de los primeros maes-
tros con quienes se sin tió más identifi-cado. Es igualmente notoria su atrac-ción por los cantos negro espiritualesque tuvo ocasión de escuchar en lasactuaciones en Barcelona de los másnotables artistas, Marian Anderson en -tre ellas, una de las más gran des delgénero que pasó por Bar ce lona en pa -re cidas fechas en las que, los “madurosfi larmónicos bilbaínos” tu vieron oca-sión de admirarla en el recital dado ennuestra Sala el 4 de mayo de 1936.Algún comentarista apunta la posibili-dad de que ese mun do musical influ-yera también en las pos teriores “Can -cio nes negras” del maes tro centenario.
En el año 1945, en su búsqueda de unnacionalismo alejado de la co rrien te
9
Foto dedicada de Xavier Montsalvatge
fol clorista que tanto fue utilizada pormúsicos españoles de en ton ces, en -con tró Montsalvatge un pun to deinterés en la música del Nor te, Cen -tro y Sudamérica. Un li bro del cuba-no Emilio Ballegas, Mapa de poesía ne -gra americana resultó clave para la eta -pa que con el nom bre de “antillanis-mo” ha sido ci tada por tantos y tantoses tudiosos del compositor catalán.Recogida en el citado libro Mont sal -vat ge reparó en una “Canción de cu -na para dormir a un negrito”. Era eltex to que ne cesitaba, una “berceuse”para la can tante Mercé Plantada quele ha bía solicitado una obra nueva pa -ra incluir en el recital del 18 de marzode 1945 en el Ateneo de Barcelona.So prano y compositor quedaronasom brados de la cálida acogida queha bía obtenido el estreno. El éxitoani mó al músico a escribir un cortociclo que en 1949 se publicó en nue -va versión orquestal. Son estas can -ciones su obra vocal favorita den tro yfue ra de España. Tales “Canciones ne -gras han enriquecido desde su estre-no el mundo de la mú sica vocal conalgunas versiones ex traordinarias y nosó lo de cantantes españolas. Al autorde este artículo, en entrevista con elmaestro en el Hotel María Cristinade San Se bas tián, confesó que la in -ter pretación que más le gustaba era lade Victoria de los Ángeles. Se gui da -men te me ro gó que no revelara supredilección personal. Hoy, desapare-cidos compositor y cantante, creo po -der citar este comentario.
En el estilo “antillano”del músico hanquedado frutos muy atractivos, comoel “Cuarteto indiano” (1952), así co -
mo también apuntes y citas en “Sor ti -le gis”, “Postal de l Havana”. “Con -cier to capricho para arpa”, “ A l’ ame-ricana” de “Tres Danzas Con cer tan -tes”, entre otras. Estos detalles resultanevo cativos más que recuerdos. A esterespecto conviene repasar como, al fi -nal de la guerra civil, en 1940, el com-positor y Néstor Luján en la CostaBra va escucharon a pescadores quecantaban con “meliflua espontanei-dad” habaneras en un café de playa;és tas procuraron al músico imágenesul tramarinas que más tarde, en 1948,aparecieron en una espléndida ediciónde “Álbum de habaneras” con ilustra-ciones en color de Joseph MaríaPrim, hoy pieza de colección para bi -blió filos. Aquellas habaneras marine-ras, género importado a las islas anti-llanas y que volvieron a su origen his-pano, posiblemente fueron inicio delinterés importante que hacia la músi-ca de las Antillas, con textos de suspoetas conformaron las “Cancionesne gras” de Montsalvatge.
No se trata, ni este Boletín es el me -dio adecuado, de realizar una revisiónde muchas de sus obras que fueronen grosando un catálogo preciosodonde, además de su música para pia -no con resultados extraordinarios co -mo la “Sonatine pour Yvette” (1960)o “Sí a Mompou” (1983), originalesobras de cámara como el “Concertino1-más 13”, (1975) cuyo estreno mun-dial a cargo de la Orquesta de Cámarade Londres tuvo lugar en nuestra salael 17 de noviembre de1975. En elterreno sinfónico, entre otras grandespartituras, encontramos la genialidadde su “Desintegración morfológica de
10
la Chacona de Bach” (1962) así comola impresionante “Sinfonía de Ré -quiem” (1986) y el “Concierto Bre -ve” para piano y orquesta, (1953) pa -sea do internacionalmente por Aliciade Larrocha. En l969 sorprendió laoriginalidad de “Cinco Invocacionesal crucificado” estrenado en la Se ma -na de Música Religiosa de Cuencade abril de dicho año.
Casi todas estas obras citadas y lasque vieron la luz prácticamente apar tir de las “Canciones negras” sonre flejo de la madurez del compository muchas de ellas constituyen unnú mero que poco a poco irán ha -cién dose más apreciadas en el mun -do de los conciertos donde se vieneapreciando un interés creciente porel artista de Gerona.
En el campo de la ópera, quizá algomás lentamente, se observa tambiénuna mayor y mejor consideración,co mo sucedió en el caso del propiocompositor en su apreciación cre-ciente hacia la música escénica. Suinterés evolucionó con el tiempo. Enprincipio ni la alemana, a pesar deque en su juventud el público barce-lonés idolatraba las óperas de Wag -ner, ni la italiana, a la que parte de lain telectualidad de entonces desesti-maba por su falta de civilidad, erande su interés. Más tarde, como con-secuencia de su cometido de crítico,estudiando a fondo el arte musicales cénico, fue revisando su aprecia-ción por la ópera italiana, así comopor las grandes consecuciones líricasde Richard Strauss.
Como creador musical debió revisarsus gustos y fobias de modo que no
es difícil apreciar en sus obras escé-nicas un acercamiento hacia la voca-lidad pucciniana también con res-pecto a Menotti con su ópera “Elcón sul”, presentada en el Liceo deBar celona en 1952. Esta obra le pro-dujo una fuerte impresión por laper fecta teatralidad del drama escé-nico del postrer maestro del postve-rismo. Algunos aspectos de las últi-mas óperas de Montsalvatge así pare-cen demostrarlo.
En su ópera de magia “El gato conbotas”, (1946), nacida como conse-cuencia del éxito obtenido con lamú sica vocal, especialmente por las“Canciones negras”, del mismo año,aparecen detalles de que algo estabacambiando en los conceptos artísticosdel maestro: la convicción de su ca -pacidad para la música vocal. Amigos,compañeros y el propio com positorconsideraron oportuno la creación deóperas. Su amigo Car los Mir le sugi-rió el tema y Néstor Lu jan se com-prometió a escribir el libreto. Elmúsico quería un espectáculo demagia, con elementos de la óperabufa, de ballet, pensando, se gúncomentario del compositor, en lasleyendas populares musicadas para laescena a la que tan aficionados fue -ron los músicos rusos. La fábula dePerrault se prestaba a recrear el es tilopropio del siglo XVIII, con re ci tativosfuncionales, arias lírica más que dra-máticas, momentos coreográficos yfinal feliz La ópera fue aco gida muyfavorablemente en su es treno el 10 deenero de 1948 en el Liceo.
La siguiente ópera, “Una voz in off”,(1962), aunque débilmente contiene
11
12
un cierto acercamiento al verismopucci niano. Con motivo de una nue -va representación de “El giravolt demaig” en homenaje a su autor EduardTol drá, muerto en 1962, se programóuna ópera cantada en catalán. Se re po -nía “El gato con botas” cantada encastellano y Montsalvatge pensó en laconveniencia de un tercer idioma parala nueva ópera encargada para la oca-sión. Así fue que naciera en italiano lasegunda ópera del compositor gerun-dense, “Una voce in off”, (1961-1962). Su argumento, con li bre to delmúsico sobre una idea de Joan dePuigdevall, relata el renacimiento delamor de Angela, rica viu da que cre-yéndose despreciada por su maridoClaudio, tiene ocasión de conocer supasión por ella a través de una cintamagnetofónica olvidada y encontradapor ella. Impresionada por el relato desu marido abandona a su amanteMario, pide perdón a Clau dio por sudesamor y la pieza ter mina con unbellísimo dúo amoroso. Las brevesintervenciones del coro comentan lasincidencias de la trama. El estreno fueun triunfo para el compositor.
La siguiente ópera, “Babel 46”, estre-nada en 1994, fue escrita en 1967.La obra es de mayor envergaduraque las otras dos. Su autor la estimócomo un auténtico drama cantado,sin ocultar la huella discreta de Me -notti. La música corresponde a losaños de madurez del compositor enlos que se abrió al equilibrio entre lavanguardia “y mi propia asunción desus elementos”. Se presentó a unconcurso de óperas inéditas convo-cado por el Liceo en 1960, sin obte-
ner premio alguno. La ópera quedóencerrada en un cajón sin que elmú sico tuviera esperanza de verlare presentada. Tuvo dudas sobre quéidioma emplearía hasta elegir elmul tilingüismo. El auge posteriorque la música de Montsalvatge haido adquiriendo, así como su reco-nocido prestigio artístico fueron fac-tores que favorecieron, por fin, suestreno el 30 de junio de 1994, conorquesta reducida en el Festival deCadaqués y quince días más tarde enel Festival de Peralada en su versiónoriginal sinfónica. La acción se sitúaen un campo de refugiados dondeconviven distintos personajes depro cedencias varias. Se oyen frasescantadas en castellano, catalán, inglés,francés, portugués, italiano, hebreo yalemán. El asunto transcurre en1946, recién terminada la II GuerraMundial. Al principio son buenas lasrelaciones entre los personajes peropoco a poco va calándose uno de losproblemas muy presentes en el tiem-po en el que transcurre el argumen-to: la insolidaridad. La obra terminatrágicamente pero, afortunadamente,tras muchos años de espera, ha obte-nido ya un destacado número de re -pre sentaciones en Ca ta luña y Ma -drid.
K. E.
13
SE HA DICHO que si el diablo, enlu gar de espantar moscas con el
rabo, se entretuviese en componermúsica, escribiría obras como las deTchaikovsky: seductoras en su exal-tación apasionada, de un melodismoenvolvente, tantas veces lánguido ymelancólico, de un radiante coloris-mo... Músicas que apelan siempre,en última instancia, al sentimiento.
De Brahms, el arquitecto de grandesy perfectos edificios sonoros, el ada-lid de la música pura, de la interio-ridad abstracta, el epítome de lasobriedad, para quien la pasión “essiem pre una excepción o una enfer-medad”, según confesó a su adoradaClara, dijo Sarasate –intérprete desus cuartetos, por cierto– que era in -ca paz de escribir una melodía can -table como Dios manda.
Rigurosamente coetáneos, Brahms yTchaikovsky no pueden ser sin em -bar go más antitéticos: por tempera-mento, por pensamiento estético. Lade Brahms, quintaesencia de los va -lores de la escuela germana, síntesisúl tima de la línea Bach-Mozart-Beetho ven, es una música que pare-ce irradiar una energía concentradaen sí misma. Una música que nacedel convencimiento esencial de queel contenido expresivo del discurso
BRAHMS
TCHAIKOVSKY
sonoro radica, y sólo puede radicar,en el equilibrio lógico de los ele -men tos que lo componen. La deTchaikovsky, por el contrario, pare-ce proyectarse siempre fuera de sí,aludir a ideas y sensaciones de corteliterario o, más aún, a sentimientosvitales del propio compositor, y entodo caso, ajenas a la música pormu cho que ésta se cobije bajo es -truc turas estrictamente abstractas.Para Tchaikovsky, la expresión sediría una condición previa, un pun -to de partida; para Brahms, una con-secuencia, un punto de llegada.Brahms y Tchaikovsky, Tchaikovskyy Brahms, frente a frente, cara a cara,a través de sus cuartetos de cuerda,cuyo ciclo integral, iniciado el pasa-do mes de octubre, seguiremos en laSociedad Filarmónica a lo largo dela actual temporada, según las ver-siones del Cuarteto Borodín.
Después de muchos intentos que noalcanzaron a ver la luz, tantos comouna decena, Brahms nos legó trescuartetos; extraordinarios, trascen-dentales para la evolución del géneroy de la música toda. Compuestos enun momento vital de plena ma du rez,los dos primeros fueron culminados ala par, en 1873, tras un larguísimoproceso de gestación que le ocupó
y
c a ra a c a ra
14
casi una década de trabajo. Pero apesar de compartir el mismo númerode opus, el 51, no puede decirse deellos, como se dice de los de Schu -mann, por ejemplo, que formen untodo compacto, ni siquiera que seancomplementarios. Son páginas autó-nomas, que delimitan, cada una elsuyo, un territorio musical, estético yemocional perfectamente definido,acabado, cerrado en sí mismo. Am bos,eso sí, están escritos en tonalidadesmenores –en la trágica de do, el Pri -mero; en la lírica de la, el Segundo–, pe -ro exploran universos emocionalesmuy diferentes, casi opuestos. Si hu -bie se que buscarles modelos en el pa -sa do, el Primero respondería al ejem-plo de Beethoven, al equilibrio for-mal de los Rasumovsky antes que a lasasimetrías de los últimos cuartetos, entodo caso, mientras que el Segundonos haría pensar, más que ningunaotra obra brahmsiana, en Franz Schu -bert. Dramático, “masculino”, inver-nal, de aliento épico y luz claroscura,el Primero; lírico, efusivo, melancólicopero nunca sentimental, “fe me nino”,de luz velada, otoñal y norteña, elSegundo. Obras maestras, am bos.
Otra obra maestra: el Tercero, escritotres años después, en 1876. Jovial yoptimista como pocas obras deBrahms, su frescura bien podríacorresponderse con la de una maña-na de verano. Claro que la suya no esla alegría franca de los clásicos –aun-que la sombra de Mozart y su Cuar -te to de la caza y su Quinteto en mi be -mol planeen de firme por sus penta-gramas–, sino la alegría de unromántico, siempre desengañado dela vida. Así que la de este Tercero, consu color meridional, con sus ritmos
de caza y de danza y con sus conti-nuas indicaciones de carácter afec-tuoso en la partitura –tales comodolce, tranquillo, grazioso...–, perotambién con sus nubarrones, es unaalegría, si acaso, trágica.
Tras varios ejercicios juveniles –al -gu no de ellos, tan logrado como elmo vimiento en si bemol, incluídotambién en este ciclo– Tchaikovskynos legó igualmente otros tres cuar-tetos; irregulares, de desigual interés,pero de una calidad indiscutible. Nohan corrido la misma fortuna en elrepertorio que los de Brahms, hastael punto que una página tan impo-nente como el Tercero, desde luego,uno de los más grandes cuartetos detodo el siglo XIX, continúa siendo,ciento treinta y siete años después desu estreno, poco menos que un ilus-tre desconocido. Al contrario que enel caso del alemán, los cuartetos delruso se corresponden ma yo -ritariamente con las tonalidadesmayores –re, el Primero; fa, el Se gun -do–, reservando el modo menor –elrebuscado y sombrío mi bemol, eltono de no pocos pasajes del Cre pús -cu lo wagneriano o del Borís Godunovde Musorgsky– únicamente para elúltimo. Es el mejor, como ya ha que-dado insinuado. Su movimientolento, el Andante funebre e dolorosoque ocupa el tercer lugar, es portadorde una emoción tan condensada, tanprofunda, que deja al oyente li -teralmente en vilo a lo largo de losdoce minutos que dura. Es uno delos pilares sobre el que descansa todala energía de este personalísimocuar teto. Pero no el único, porquetiene su correspondencia emocionalen el vasto movimiento inicial, una
15
de las construcciones de mayor am -pli tud de todas las del maestro. Lostiempos pares, breves, rápidos, expe-ditivos, tienen la sabia función deservir de válvula de escape a las ten -siones de los atormentados im pa res,que de otro modo se harían abru -madoras. Claro que en ese co que teocon el exceso radica uno de los máspoderosos atractivos de la ex presiónmusical chaikovskiana. Cir cuns tan ciaque, por cierto, en Brahms sería im -pensable: podrá ser todo lo intensoque se quiera; desmesurado, ja más.
Ninguno de sus dos hermanos alcan-za la maestría, la hondura y la tras-cendencia de este Opus 30, pero noson, ni mucho menos, despreciables.Así el Primero, de 1871, ciertamenteen cantador en su frescura y en su ele-gancia, en su lirismo cálido, en suscontornos melódicos de color modaly en sus impulsos rítmicos irregulares
pero nunca agresivos; acaso sea laobra más equilibrada y mejor resuel-ta del Tchaikovsky joven.
¿Y el Segundo? El Cuarteto en fa, de1874, era considerado por Tchai -kovs ky como una de los mejorestra bajos salidos de su pluma. Raravez aciertan los compositores en lasapreciaciones de sus propias obras,bien lo sabemos, porque con estospentagramas, indudablemente her-mosos, ocurre lo que sucederá des-pués con su futura Tercera sinfonía:música excelente, cargada de ideasvaliosas y de factura impecable, queno acaba sin embargo de cuajar enun gran cuarteto. Decididamentemás superficial que el abisal Tercero,pero también menos redondo que elPrimero, hay en él un no sé qué desuperficialidad, de retórica. ¿Falta deinspiración, tal vez?
C. V.
Cuarteto Borodin
16
CUANDO ARTURO RUBINSTEIN
celebró su noventa cumpleaños,en enero de 1977, los tributos deadmiración y felicitaciones llegaronde todos los rincones del mun do, yThe New York Times publicó ex tractosde una entrevista que Ru bins teinhabía concedido a una emisora ame-ricana. En algún momento le pre-guntaban si se consideraba “el pianis-ta más grande del siglo XX” y mos-tró su enfado. Se sentía irritado, de cía,al escuchar una pregunta tan absolu-tamente estúpida. “No existe tal cosacomo el mejor, el más grande pianis-ta... nada en el arte es lo me jor. Sóloes diferente...”. Y cuánta verdad con-tiene esa afirmación. Porque cuandohacemos referencia al arte incomparablede pianistas como Shura Cherkassky,Richter, Martha Ar gerich, Horowitz,Lipatti u otros, estamos diciendo pre-cisamente eso: que su arte, genial, noes comparable, no debe ser compara-do con el de sus pares. No hay unaúnica ma ne ra de hacer música, deinterpretar una partitura. Esto es partede la grandeza y el profundo misterioque encierra la música.
Así, podemos hablar sin rubor delarte incomparable de Arturo Ru -bins tein. Describirlo no resulta tan
sencillo. Un conjunto de grandes vir -tudes pianísticas se sumaban a unportentoso talento musical. En el filmbiográfico L’Amour de la Vie1
Rubinstein confiesa que él tuvo lasuerte de nacer con ese talento. Eltalento puede desarrollarse –decía–pero no se aprende. Es sabido que eltalento de Rubinstein se manifestódes de su muy temprana infancia y,con altos y bajos, fue desarrollándosea lo largo de su vida. Pero quizás todoesto no sería suficiente para ex plicarsu casi ilimitada capacidad para entu-siasmar, enfervorizar, extasiar a lospúblicos de todas las latitudes. Habíaalgo más en su arte pianístico.Rubinstein tenía un carisma especial,un intenso poder de comunicacióncon sus oyentes, de transmitirles unaemoción que desbordaba la propiamúsica. Era lo más parecido a unencantamiento. En su discurso deingreso en la Académie des Beaux-Arts, en Paris, en 1971, confesó: “j’aieu la chance, même lorsque je n’avaispas assez travaillé, d’avoir quelquechose de magnétique qui passait”.
El azar decidió la llegada de Ru -bins tein a España durante el verano
El arte incomparable
ARTURO RUBINSTEIN
de
1Que dirigió François Reichenbach
de 1915. La habilidad política deEduar do Dato salvó a nuestro paísde tomar parte en la Gran Guerra, yes ta neutralidad española constituyóun refugio para los pocos artistasque podían viajar y ofrecer concier-tos en nuestro país. Y uno de ellosfue Arturo Rubinstein.
Ya se ha escrito que San Sebastián yel Concierto en re menor de Brahmsque Rubinstein tocó allí con Arbósmarcaron, en agosto de 1915, el co -mien zo de su brillante carrera artísti-ca en España y del idilio que mantu-vo con nuestro país has ta el fi nal desus días. Pero, geográficamente al me -nos, la puerta de entrada fue Bil bao,adonde el pianista polaco lle gó en unbuque de guerra de la Ma ri na britá-nica la víspera del concierto progra-mado en el Gran Casino. “El viaje–escribió él mismo– fue abominable.La mar es ta ba encrespada y fuimosobligados a lle var constantemente elchaleco salvavidas ante el riesgo deun ataque de los submarinos alema-nes”. De Bil bao viajó por tren a SanSebastián donde Enrique Arbós lehabía reservado una habitación en elHotel Continental.
El propio Rubinstein ha narradocon detalle las peripecias de su pri-mer viaje a España2. Su amistad conArbós se inició en Londres cuan doel violinista y director español eraprofesor del Royal College of Mu -sic. “Juntos pasamos ratos delicio-sos”, recordaba Rubinstein. “Po codespués estallaba la Gran Guerra yArbós regresó a España, donde consu Orquesta Sinfónica organizaba
durante el verano magníficas tem-poradas en el Casino de San Se bas -tián. El año 1915 se le ocurrió la ex -traña idea de organizar un FestivalBrahms y califico su idea de extrañapor que, en aquel entonces, los espa-ñoles –como otros muchos públi-cos– odiaban ferozmente al grancom positor hamburgués. En el mar -co de este festival, el pianista francésMau rice Dumesnil debía tocar elConcierto en re menor, pero estába-mos en plena guerra y a Dumesnille era imposible abandonar su patria.Arbós, desesperado, escribe a unem presario de Londres y le pide quele envíe un pianista capaz de inter-pretar el Concierto en cuestión,dan do mi nombre como uno de losin térpretes de Brahms que másapre cia. Naturalmente, el empresario–que no era el mío– trató de brin-dar la oportunidad a alguno de susartistas, pero ninguno estaba prepa-rado para tal cometido, y en últimainstancia me llamó a mí.
“Por desgracia, mi gozo ante el viajea España se vio muy pronto entur-biado. Aunque polaco, era súbditoruso y no existía forma alguna desalir de Inglaterra sin un permiso dela Embajada, que no me atrevía asolicitar. ¿Y si al presentarme meenviaban a Rusia para combatir?Aun con el permiso, mi ida a la Pe -nín sula parecía algo irrealizable. Enel último instante, y cuando estaba apunto de renunciar, logré venceraquel cúmulo indescriptible de difi-cultades y gracias a una dama, amigadel embajador, y a un permiso espe-cial del Ministro de la Guerra inglés,conseguí llegar a España a bordo deun vapor de la Marina británica.
17
2Notas autobiográficas destinadas a prologarlas Memorias de E. F. Arbós.
Sólo hubo tiempo para hacer unensayo y mi nombre tuvo que serescrito a mano sobre los programas,¡pero a mi lado se encontraba Arbós!
“Tuve el exitazo de mi vida, el éxitoque me abría las puertas no sólo deEspaña, sino del resto del mundo.Dos días después tocaba, tambiéncon Arbós, el [Primer] Concierto deTchaikowski y las escaleras del Ca si -no resultaron pequeñas para conte-ner al público que se agolpaba enellas. La propia Reina Cristina inter-vino para que diese dos recitales.Después todas las Filarmónicas espa-ñolas; más de 140 conciertos. Y,como consecuencia, América delSur, Norteamérica, Francia... migran carrera había comenzado”.
Ese verano en San Sebastián Ru -bins tein conoció al cubano Ernestode Quesada, que había estudiado enBos ton, y había trabajado en laagen cia de conciertos Wolff, en Ber -lín, a finales de siglo antes de venir aEspaña y establecer su propia agen-cia –Conciertos Daniel– en Madrid.Además de un encuentro afortuna-do, esto fue el comienzo de unaamis tad indeleble entre ambos que, ala muerte de Ernesto, heredó su hijoRi cardo de Quesada. ConciertosDa niel fue la única agencia que elgran pianista tuvo en España a lolargo de su vida. En mayo de 1917Ru binstein iniciaría su primer viajea Sudamérica de la mano de Ernestode Quesada. Juntos salieron deCádiz con destino a Buenos Aires enel vapor español Infanta Isabel.
En su primer libro de memorias, MyYoung Years, Rubinstein da la impre-sión de haber iniciado su primeragran gira de conciertos en España al
comienzo de enero de 1916. En rea-lidad fue en el mes de febrero, orga-nizada por Conciertos Daniel, y losdías 23 y 24 de ese mes dio sus dosprimeros recitales en la Sociedad Fi -lar mónica de Bilbao. La ComisiónDi rectiva de la Filarmónica, presididaentonces por Emiliano de Arria ga, seinteresaba inicialmente por Bu soni oTeresa Carreño y “sólo en se gundolu gar aceptaríamos al pianista Ru -bins tein que ustedes ofrecen” escri-bió algo reticente a Da niel. Pero Ru -bins tein, como otro César, llegó, tocóy triunfó. “Anoche oímos por pri-mera vez a este prodigioso pianistaque se llama Ru bins tein” – decía elcrítico de El Nervión al día siguiente– “y confesamos pa la dinamente quenos sedujo su do mi nio del teclado,sus portentosas fa cultades de asimila-ción (sic), ejecución e interpretación....Rubinstein escuchó formidablesova ciones, que hoy se repetirán, segu-ramente y en justicia”.Sorprendentemente, Rubinstein com-partió su presentación en Bil bao conla de un joven violonchelista catalán,Gaspar Cassadó, al que acompañabaun cierto Sr. Valls. ¿Por qué se orga-nizaban estos conciertos “dobles” acargo de dos artistas que no ejecuta-ban una sola obra en común? Pareceque el éxito grandioso del pianistapolaco motivó a la Comisión paracontratarle de nuevo ese mismo año,en el mes de diciembre, y en estaocasión para ofrecer un recital com-pleto3.
3Muchos años más tarde, recordando ese pri-mer recital de Bilbao, Rubinstein me aclaróque el acompañante de Gaspar Cassadó, el pia-nista Sr. Valls, era su padre, que había decididocambiar su nombre artístico pensando que deesa manera realzaba la importancia de su hijo.
18
Estos primeros éxitos españoles lelle varon hasta la rígida Corte madri-leña. La Reina Cristina le invitó atomar el té en palacio y Alfonso XIIIle consideraba su amigo. Esta amistadera doblemente meritoria, pues DonAlfonso tenía un pésimo oído musi-cal. Contaba Rubinstein con gracia,que desde la edad de siete años el jo -ven monarca estaba acompañado deuna persona cuya única misión era
in dicarle cuándo sonaba la Mar chaReal. ¿Era de verdad tan sordo parala música? En todo caso, Don Al -fonso obsequió al pianista polacocon un pasaporte español antes de supar tida a Buenos Aires.
“El Rubinstein que volvió a Parísen 1920” – decía la revista Time enfebrero de 1966 – “tenía dinero, unare putación en aumento y unas insa-ciables ganas de vivir.” Frecuentaba
19
los cafés con un grupo de mucha-chos –Milhaud, Auric, Poulenc– ytomaba champagne con Cocteau yPi casso (le gustaba repetir la broma“yo le conocí antes de que él fueraPicasso y yo Rubinstein”), ya habla-ba entonces ocho idiomas y era, enuna palabra, mimado por toda Eu ro -pa. Quizás por eso tardó unos añosen volver a la Filarmónica. Cuandolo hizo, los días 2 y 3 de fe brero de1926, ya era un hombre casi legen-dario, que se había paseado entriun fo por todo el mundo exceptolos Estados Unidos de Amé rica,don de le costó ser reconocido entodo su valor. Irónicamente, porquepocos años después se convirtió enciudadano americano.
En el primero de esos recitales bil-baínos, dedicó una parte íntegra-mente a obras de Albéniz. Como se -ña laba con acierto Pablo BilbaoArís tegui, Rubinstein era entoncesel único pianista de su categoría queincluía con regularidad en sus pro-gramas los cuadernos de Iberia y lamúsica de Falla, y este hecho tendríagran importancia para la divulga-ción de nuestra música por todo elmundo. (Qué diferente actitud la deSviatoslav Richter, que “no necesi-taba” más música española que LaAlborada del gracioso... de Ravel).
A partir de los dos conciertos queaca bo de mencionar y hasta pocoan tes de nuestra Guerra Civil, las vi -si tas de Rubinstein a la Filar mó ni case hicieron más frecuentes – dos en1927, dos en 1931 y una en 1935 –tocando recitales y conciertos conorquesta, en los colaboraban, natu-
ralmente los directores que en cadamo mento eran los titulares de laOrquesta Sinfónica bilbaína. Entreellos, el ruso, nacido en París, Vla di -mir Golschmann, que más tarde se -ría gran amigo de Rubinstein. Jun -tos hicieron en Bilbao, en 1931, elCon cierto en si bemol mayor deBrahms y Noches en los jardines de Es -pa ña, de Falla, en una sesión que de -bió de ser realmente inolvidable. Pa -re ce que en aquella ocasión el entu-siasmo que mostró el público bilba-íno hacia el gran pianista fue conta-gioso y recíproco. “Hágalo constarasí, de mi parte –pidió Rubinstein alcrítico de La Gaceta del Norte– enjusticia estricta y debida. Pocas veceshe sentido lograda esa comunión depúblico y artista que se funden enuna colaboración”.
Dos guerras, la española y la Se gun daMundial, alejaron a Rubinstein deEspaña y Europa durante bastantesaños, durante los cuales residió en losEstados Unidos, y en 1946 se convir-tió en ciudadano americano. Cuan dovolvió a la Filarmónica de Bil bao, endiciembre de 1957, después de suséxi tos americanos apoteósicos, Ru -bins tein estaba en la cumbre de sucarrera artística, la pren sa mundial leconsideraba “el me jor pianista vi -vien te”, y sus discos se vendían pormillares. Era, sin duda, una leyenda.La expectación por este recital eratan enorme que la Filarmónica tuvoque trasladarlo al Teatro Buenos Ai -res, cuyo aforo doblaba el de la Fi lar -mó nica. Ru bins tein aun recordada“esa pequeña sala de acústica perfec-ta”. Natural men te, el teatro se llenó
20
por completo y el público, delirante,no cesaba en sus aplausos. Paco Echá -nove, en se crónica de El Correo Es -pañol escribió: “Arturo Rubinsteindio ayer en el Buenos Aires una lec-ción sobre el arte de tocar el piano”.Para mí, personalmente, fue una oca-sión do ble mente emocionante. Esta -ba es cuchando al legendario pianistapor segunda vez en mi vida. La pri-mera había sido el día anterior, enSan Se bas tián. De aquellos dos días, ydespués de medio siglo, todavía guar-do el recuerdo de una maravillosaEvo ca ción, de Albéniz, increíblementelen ta, en la que la tensión emocional
se mantenía desde el primer compáshasta el último en un trazo único,per fecto.
Como es natural, los públicos dedo cenas de países querían escucharel arte incomparable de Arturo Ru -binstein y no era fácil encontrar unhue co en su apretada agenda decom promisos. Así la Filarmónicatuvo que esperar otros catorce añospara recibir al gran pianista. La pri-mera de sus dos últimas visitas anues tra sociedad – y a Bilbao – tuvolugar en diciembre de 1971, ese añolleno de acontecimientos, alegres ytristes, en la vida de la Filarmónica.
21
Arturo Rubinstein corrige el primer volumen de sus Memorias
“¿Qué extraño poder tiene la perso-nalidad de Rubinstein que impre-siona como un mito y vence con laevidencia de la verdad?” – escribió,en 1967, Xavier Montsalvatge en LaVanguardia, después de un recital enBarcelona – “El efecto es mágico yllega a hacer dudar de si la libertadinterpretativa no es tal, obligando aloyente curioso a consultar a posterio-ri la partitura para cerciorarse deello.” Yo me quedaría con el adjetivo“mágico”. Porque magia era que labrotaba esa noche de sus manos, susenormes manos de pianista nato.Dentro de un programa inolvidable,podría destacarse la impresionanteSonata en fa menor de Brahms. Im -pre sionante, porque así la concibió yes cribió Brahms e impresionante,por que así fue la interpretación queRu binstein ofreció a la Filarmónicacuando estaba a punto de cumplirochenta y cinco años. Si algo podíafaltarle en vigor físico – yo creo queno – su lectura de Brahms ganaba enpro fundidad sobre otras versiones,descubriendo nuevos tesoros musi-cales en una obra que podría consi-derarse que era una mina exhausta.
En su libro The Great Pianists Ha -rold Schonberg dejó escrito que,con siderando la generación en laque Rubinstein había sido educado,su respeto por el texto y su ritmodisciplinado eran doblemente mila-grosos. “Nunca rompe una línea odistorsiona un ritmo” –sigue Schon -berg– “tiene sentimiento sin sen ti -mentalismo, brillantez sin virtuosis-mo absurdo, lógica sin pedantería ytensión sin neurosis.” Su recital en laFilarmónica tuvo todas esas virtu-des, además de ese “algo” indefinible
que se siente con fuerza, cada uno losiente a su manera y es casi imposi-ble expresarlo con palabras.
Este viaje de Rubinstein a Bilbaome brindó la oportunidad y el pri-vilegio de conocer personalmente algran pianista y el enorme placer degozar de su amistad durante casidiez años, hasta el final de su vida.Un año antes el entusiasta librero yeditor Arturo Diéguez había publi-cado mi libro La Sociedad Filarmónicade Bilbao, en el que yo destinaba uncapítulo a evocar el arte, ya legenda-rio, del pianista polaco, y, con unarespetuosa dedicatoria, envié unejemplar a su casa de Marbella. Ru -bins tein llegó a Bilbao el 10 de di -ciembre, víspera del concierto y sealo jó en el Hotel Carlton. Veníaacompañado por Annabelle Whi tes -to ne –hoy Lady Weidenfeld– quetrabajaba entonces con ConciertosDa niel. Esa tarde, con gran alegría yno menor sorpresa, recibí una llama-da de Annabelle diciéndome que “elmaestro tendría mucho gusto enque fuera a cenar con él.” Queríadarme personalmente las gracias porel libro que le envié y que “le habíagustado tanto”. Cenamos los tres enel hotel y esa noche descubrí el fas-cinante aspecto humano de ArturoRubinstein y su irresistible encantopersonal. También me encontré conRubinstein, el inimitable raconteur, elhombre que convertía en una formade arte cualquier tertulia o sobre-mesa. Entre las historias que apare-cen en mi libro, recordó especial-mente que le había gustado lo quehabía escrito sobre Pablo Casals, “hahecho usted muy bien, porqueCasals era así, como cuenta Gra na -
22
dos en sus cartas, bastante avaro.”“Pa ra sus amigos – escribió AbramCha sins – [Rubinstein] es más queun compañero fascinante, para elpú blico, más que un pianista. Es elsím bolo del afecto caluroso, de lavida vivida con alegría a un ritmoapasionante, fortissimo y con amore.”
Con el paso de los años cada recitalde Rubinstein parecía que tenía queser el último y yo no dejaba pasaruna oportunidad de escucharle.Con servo el recuerdo, entre otros,de varios conciertos en Madrid (unTercero de Beethoven, fascinante,con Mario Rossi), en Burdeos, enSaint-Jean-de-Luz. En marzo de1973 tocó, efectivamente por últimavez, para la Sociedad Filarmónica deLa Coruña y tuve la buena fortunaesa noche de estar presente en elTea tro Colón. Unas horas antes, alllegar al hotel, encontré al maestrosentado tranquilamente en el halltomando café. Me acerqué a salu-darle y me miró sorprendido. “¿Noha brá venido usted a escuchar micon cierto?” –me preguntó. Tuve queconfesarle que sí, que esa era miintención y, como es natural, semos tró muy complacido. Me invitóa sentarme y tomamos juntos otrocafé. Al cabo de un rato apareció larubia belleza de Annabelle en elsalón y se sentó con nosotros. Ru -bins tein quiso saber si tenían algúncompromiso esa noche y ante la res-puesta negativa de Annabelle se vol-vió hacia mí, y con la mayor natura-lidad me dijo: “¿Me haría usted elho nor de cenar con nosotros des-pués del concierto?” Sus palabras ysu tono de exquisita cortesía mehicieron pensar en una época, en unmundo, que ya no existían.
Su último recital en Bilbao, en laSo ciedad Filarmónica, tuvo lugar el4 de diciembre de 1974. Rubinsteinllegó la víspera desde Marbella, don -de había ofrecido un concierto be -né fico el día anterior. Esa misma no -che, durante la cena, estuvimos ha -blan do de su primer volumen deme morias –My Young Years– que sehabía publicado en Nueva York elaño anterior. La aparición del librole había traído una lluvia de cartasde distintas partes del mundo, perola que más le había emocionadodecía en el sobre, escuetamente:
Mr. Arthur RubinsteinNew York Cityor elsewhere4
y la recibió... en Marbella! Venía deIs rael y la escribió un judío nacido enCracovia. Su mujer y su hijo ha bíanmuerto en el campo de exterminiode Auschwitz y el había pasado die-ciséis años preso en Siberia, hasta lamuerte de Stalin. Cuando NikitaKhru chev subió al poder, este hom-bre le escribió recordándole la épocaen la que, como ingeniero, trabajó asus órdenes, y el nuevo dirigente so -vié tico le facilitó un pa sa porte paratrasladarse a Israel. Rubinstein estabavisiblemente con movido cuando re -cor daba esa car ta. “Y pensar” –nosco mentaba– “que este hombre seentusiasmó por un libro tonto de unviejo pianista, cuando un solo capítu-lo de su vida habría sido más intere-sante que todo lo que yo he escrito”.
Hablando de las diferencias entre lamúsica alemana y la francesa, Ru -bins tein encontraba profundidad enla primera y genialidad y charme en la
23
4o cualquier parte
segunda. Yo apunté que la músicavienesa podía resultar a veces una fe -liz combinación de ambas, como losvalses de Schubert. Pero Ru bins teindio con la palabra exacta para de finirla música de Schubert: ternura.
Al día siguiente, a media mañana, fuia buscarle al hotel. Vestía cuidadosa-mente de marrón, con zapatos, cor-bata y pañuelo en el mismo tono.Nunca olvidaba la perla en la corba-ta –la perla que le regaló Susana Ro -dríguez Viana, una anciana dama ar -gentina, viuda del presidente Ma nuelQuintana– o la Legión de Ho nor enla solapa. Fuimos a la Filar mó nicapara probar los pianos. “Siem pre mellama la atención” –ob servó– “queustedes conservan esta pequeña salade conciertos des de hace tantosaños, especialmente considerandoque Bilbao es una ciudad tan impor-tante. Porque todo el mundo sabeque Bilbao es la tercera población deEspaña, después de Madrid yBarcelona. Por otra parte, y comomúsico, me gusta mucho tocar yescuchar música en una sala peque-ña. Realmente prefiero oír una obradi camera en el gramófono que enuna sala de tres mil personas”.
La noche anterior, durante la cena,co menté lo mucho que me habíagus tado un tango argentino que to -ca en su película L’amour de la vie.
Entonces solamente sonrió y segui-mos hablando de otras cosas. Peroesa mañana, en la Filarmónica, sesen tó ante el teclado y sin decir unapalabra “me regaló” de nuevo el tan -go argentino. Era, una vez más, unamuestra de su encanto irresistible.Probando los pianos eligió el másreciente mientras decía, riéndose,
que “lo único que mejora con losaños es el vino”.
Esa noche la sala de la Filarmónicaestuvo desbordante. Los socios lle-naban todos los rincones, los pasillosy también parte del escenario don -de, con autorización (y probable-mente también satisfacción) del pro-pio Rubinstein, se habían colocadovarias filas de sillas. El éxito fue, co -mo se esperaba, grandioso, delirante,de los que hacen historia. El progra-ma era totalmente romántico. Ru -bins tein, que durante muchos añoshabía sido un paladín de los compo-sitores contemporáneos, había vuel-to al final de su vida, a la música delsiglo XIX. Los momentos más emo-cionantes del recital fueron elMinuetto de la Sonata (Op.31, nº3)de Beethoven y la “Marcha fúne-bre”, profundamente dramática, dela Sonata de Chopin. Después deuna asombrosa Rapsodia n.12, deLiszt, con la que cerraba el recital,ofre ció fuera de programa, entreotras cosas, el Nocturno en rebemol de Chopin, en el que el irre-petible “sonido Rubinstein” en -volvió a la Sala como un embrujo.Co men tando la biografía, ArthurRu bins tein, que escribió HarveySachs en 1996, dice Christian Tylerque “Rubinstein tenía dos prodigio-sas dotes: una, su gran facilidad paratocar el piano; la otra, hechizo. Supoder de comunicación desde el te -clado era tan grande que durantemu chos años levantó sospechas en -tre “los entendidos.”
Después del recital nos reunimos enuna cena íntima durante la cual, y lalar ga sobremesa, Rubinstein no cesóde hablar exuberante y divertido, re -
24
��
� ����
�
25
la tando cien historias deliciosasmien tras fumaba un magnífico ha -ba no. Como dijo en una ocasión,un buen profesional está cansadoantes del concierto, nunca después.Cuan do cerca de sus noventa añostuvo que interrumpir su actividadpianística en las salas de conciertopor un se rio problema en la vista, suespíritu in fatigable le llevó a termi-nar sus li bros de memorias con lavaliosa ayu da de AnnabelleWhitestone, a quien de dicó elsegundo y debatido volumen, MyMany Years, con el afec tuoso tex to:To Annabelle, my de vo ted friend andcompanion, with my lo ve and gratitude.
Una tarde de mayo, en 1978, char-lando en su preciosa casa de París,me decía que le habría gustado se -guir tocando el piano, pero debíacon formarse con “seguir vivien-do”. Es tuvimos hablando de su tra-bajo en el segundo volumen de susme mo rias. Se encontraba entoncesre dac tando los años posteriores a laSe gun da Guerra, instalado en ple -no éxi to, y me comentaba quemu chas veces se había preguntado,sorprendido, cuál había sido larazón de su éxito, cuando “habíatantos pianistas que tocan diezveces mejor que yo.” ¡Qué difícilrespuesta! Llegamos a la conclusiónde que hay muchos instrumentistasbri llantes –pianistas, vio linistas,etc.– pero no tantos mú sicos. Nosiempre lo más importante es que“estén todas las notas.” Re cor dabamuy bien a los artistas que ha bíansido sus amigos, y a veces intercala-ba una observación llena de buenhumor, como al mencionar aGregor Piatigorsky y la grabación
que hicieron juntos de las Sonatasde Brahms, añadió sonriente: “Tu vola mala suerte de casarse con unaRoths child”.
Durante el último año de su vida, ensu casa de Ginebra, Rubinstein sesen taba al piano de vez en cuando,según recuerda Annabelle, y tocabadurante unos minutos, el tiempoque podía soportar sentado. Pero,cu riosamente, no tocaba un noctur-no o una mazurca de Chopin u otrapieza de su repertorio habitual sinoalguna vieja melodía polaca que nohabía tocado en años y años.
El último día completo de su vida–el 19 de diciembre de 1982– Ru -bins tein, aunque bastante macilentoy debilitado, pudo recibir la visita dePaul Tortelier y su mujer, y les hizoescuchar la grabación de Perlman yRostropovich del Doble Conciertode Brahms, “que fue compuesto elaño que yo nací”. Fue también la úl -ti ma obra musical que escuchó. Fa -lle ció al atardecer del lunes 20 de di -ciem bre, un mes y ocho días antesde cumplir noventa y seis años. Suscenizas están enterradas en Je ru sa -lén, en un lugar llamado “Ru bins -tein Panorama”, dentro de un bos-quecillo de pinos que fueron planta-dos en su honor, diecisiete años an -tes de su muerte.
R. R.
26
EL DIRECTOR DE ORQUESTA CHE -Co y primer violín del Cuarteto
Ta lich, Jan Talich, procede de una re -nom brada familia de músicos. So bri -no nieto del gran director de orques-ta Václav Talich e hijo del fundadordel Cuarteto que también se llamaJan y que pasó a ocupar el pues to deviola cuando su hijo tomó el lideraz-go. Tras estudiar en el Con servatoriode Pra ga, en Estados Unidos y en labritánica Guildhall School of Music,fue ga lar donado en el concurso deviolín Václav Huml de Zagreb en1989, re co nocimiento que dio co -mienzo al lanzamiento de su carrerain ternacional. El pasado miércoles 14de no viembre visitó por cuarta oca-sión la Filarmónica con su Cuarteto,acompañado, en esta ocasión, de otraimportante formación checa: el Pra -
zak. El programa estuvo protagoniza-do por el Quinteto nº1 de Brahms, elQuin teto “Americano” de Dvorák yel Octeto de Enescu. Sin duda, uncon cierto excelente, una sesión parare cordar.
Herederos y representantes de la im -pre sionante tradición cuartetísticaque existe en Chequia, abalada porcuartetos como el Suk, Smetana, Pra -ga, Panocha, Stamic, Pavel Haas, Ko -cian…, Jan Talich explica así este sor -prendente fenómeno: “Cuando mitío Václav dirigía la Orquesta Fi lar -mónica Checa la sección de cuer daera muy buena. En el mo mento en elque la orquesta desa pa reció de bi do ala guerra, muchos de aquellos violi-nistas formaron sus propios cuartetosy así constituyeron el germen de
Jan Talichentrevista
Jan Talich(sentado)
27
dono de algunos de los componentesdel Cuarteto. Cuando le co men ta -mos que hemos llegado a co no cercuar tetos que se alojan en ho te lesdiferentes para evitar estar con suscom pañeros en los ratos li bres de lasgiras, se ríe y afirma: “siem pre de ci -mos que somos como un matrimo-nio pero sin la parte divertida. Claroque las relaciones son complicadas aveces pero intentamos mantener laamistad. No podría tocar con gentecon la que no estuviera a gusto”.
Jan Talich siempre es el primer vio-lín del Cuarteto. La idea de cambiar-se con el segundo violín, en al gu nasobras, a la manera de Emer son leresulta inconcebible: “Para mí se ríainviable ser el primero en unas oca -siones y el segundo en otras. En latradición cuartetística europea esmuy difícil hacer esto por que mu -chos aspectos técnicos, co mo el vi -bra to, son diferentes en ambos violi-nes. La escuela americana es diferen-te, en ella los dos violines se conci-ben de forma más parecida”. Cuan -do le preguntamos por su preferen-cia respecto a la colocación de losins trumentistas del cuarteto tieneclaro que es mejor situar al violon-chelo de frente a la sala de concier-tos y a la viola frente al primer vio-lín (violín, violín, vio lon che lo, viola)porque así el sonido del violonchelosale directamente hacia el público yel de la viola se oye me jor desde laesquina: “Los co lo res, la cla ridad delsonido y la ho mo ge nei dad del con-junto mejoran con esta dis po si ción”.
P.S.
nuestra tradición”. El trabajo por reu-nir al Talich y al Prazak en un mis moconcierto ha sido notable. Por unlado, la dificultad de encontrar fe chasde ensayo convenientes para am bos, ypor otro, la complejidad del re -pertorio elegido, especialmente no -table en el Octeto de Enescu: “El es -fuerzo ha merecido la pena. Este tipode proyecto solo puede llevarse a ca -bo entre Cuartetos que se conozcany se lleven muy bien, como es nues -tro caso con el Prazak. Además es unamanera de ampliar nuestro re per toriohabitual y de disponer de otras posi-bilidades más allá de la es truc turahabitual del Cuarteto”. Co mo en elresto de ocasiones, he sido yo, comoprimer violín, el que he ele gido estaobra. Nor mal mente re cae en mí esaresponsabilidad. Si, por ejem plo,vamos a realizar alguna grabación, elprograma no sólo lo decido yo sinoque también está en función de losintereses de la casa discográfica.
Tanto el Talich como el Prazak cons -tituyen dos cuartetos de sólida for-mación cuyos componentes llevanmuchos años tocando unidos, lo cualno es tarea fácil. Jan nos explica per-fectamente la necesidad de que exis-ta una continuidad en su trabajo por-que para conseguir los mejores resul-tados se necesita tocar juntos du rantemucho tiempo: “Por muy bue nosque sean los músicos de for ma indi-vidual, un cuarteto necesita cre cer ala vez, madurar dentro de la mismaformación”. Pero mu chas ve ces,quizá la complejidad de la conviven-cia durante las largas giras in ter -nacionales es lo que produce el aban -
EditaSOCIEDAD FILARMÓNICA DE BILBAO
Marqués del Puerto, 2. 48009 BILBAO
Tel. 94 423 26 21 � Fax: 94 423 90 [email protected]
www.filarmonica.org
DirectorAsís DE AZNAR
PatrocinadorFundación BILBAO BIZKAIA KUTXA Fundazioa
Colaboradores en este númeroPatricia SOJO
Karmelo ERREKATXO
Carlos VILLASOL
Ramón RODAMILÁNS
Diseño y maquetaciónIKEDER, S.L.
El Boletín de la Sociedad Filarmónica de Bilbaoes una publicación cuatrimestral, no venal dirigida a los socios de la misma
de la Sociedad Filarmónica de BilbaobEl oletín