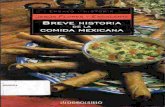Breve historia Ciencia Ficción Mexicana
Click here to load reader
-
Upload
marylunaespejo -
Category
Documents
-
view
18 -
download
2
Transcript of Breve historia Ciencia Ficción Mexicana

Breve Historia de la Ciencia Ficción MexicanaPor: Miguel Ángel Fernández (?q=Miguel %C3%81ngel Fern%C3%A1ndez)
El desarrollo de la ciencia ficción y la literatura especulativa en México comienza a finales del siglo XVII, a
pesar del control que sobre el pensamiento y la imprenta mantuvieron los colonizadores españoles a lo
largo de los tres siglos de su dominio. La imaginación literaria nacional no hubiera podido crear ninguno de
estos géneros, pues aunque en el país ha habido literatura desde siempre, no fue sino hasta que el tráfico
clandestino de libros europeos comenzó a introducir obras científicas y fictocientíficas, que apareció una
literatura semejante en nuestro país, siendo lógicamente las primeras incursiones dentro del género
imitaciones de lo producido en el Viejo Mundo, con una notable excepción.
De las tres tradiciones científicas que se aclimataron en México: la organicista, la hermética y la
mecanicista, heredadas de la Edad Media y el Renacimiento europeo, las dos últimas produjeron obras
literarias de exploración de género y protociencia ficción. La ciencia organicista difícilmente hubiera hecho
lo mismo, pues era la única corriente científica aceptada por las autoridades coloniales al incorporar sus
principales hipótesis con la teología cristiana, la que consideraba inconveniente cualquier vuelo de la
imaginación.
La tradición hermética, que pretendía desenmascarar los secretos de un universo cifrado en lenguaje
matemático y místico, a los que solamente podían acceder los iniciados, dio origen a una de las obras
maestras de la poesía barroca del siglo XVII, el Primero sueño (también conocido como El Sueño, escrito
hacia 1685) de Sor Juana Inés de la Cruz, literatura de exploración de género antes que ciencia ficción y
especie de De rerum natura del hermetismo, que constituye la única obra literaria original de ficción
especulativa en el México colonial. Alrededor de 1690, la monja Jerónima fue obligada, mediante un
proceso canónico secreto, a dejar de escribir para que atendiera sus deberes y así procurar la salvación
de su alma.
Los críticos anglosajones han asentido, casi por unanimidad, que la ciencia ficción actual nació en 1818,
año en que apareció la novela Frankenstein, de Mary Wollstonecraft Shelley, pues fue la primera vez que
se conjuntaron todos sus elementos característicos. Empero, la ciencia ficción en México nació en 1775
con el viaje a la Luna del fraile afrancesado Manuel Antonio de Rivas, utilizando el pensamiento del
mecanicismo o cartesianismo ¿Por qué?, ocurre que antes de 1818, todo aquello que parece ciencia
ficción, los anglosajones lo denominan protociencia ficción, y el criterio que siguen para catalogar a las
obras dentro de esta categoría es el siguiente: si un autor escribe, apegándose a los conocimientos
científicos de su época, acerca de algo que sabe no es posible que ocurra, escribe fantasía o viajes
fantásticos, pero si la ciencia de su época no puede desmentir sus ocurrencias, entonces su obra es
protociencia ficción. De esta forma, las Sizigias y cuadraturas lunares del fraile Rivas reúnen las
características de la protociencia ficción, pero algo más. Si tomamos la definición del género de Brian
Aldiss, quien propuso originalmente la fecha de 1818 como la de su nacimiento, a la que luego se adhirió la
mayoría, veremos que el cuento de Rivas conjunta los elementos que dan origen a una obra
contemporánea de ciencia ficción: una búsqueda por la definición del hombre y su posición en el universo
basada en el avance, aunque sea confuso, del conocimiento científico.

Gabriel Trujillo ha destacado las posibles influencias en el cuento de Rivas: Campanella, Swift, Voltaire y
Cyrano de Bergerac, y aunque no puede negarse la preferencia por los autores franceses ya
mencionados, me atrevería a añadir otras fuentes de inspiración, como los clásicos Luciano y Ovidio -
cuyas Metamorfosis cita Rivas- y algunos viajes fantásticos como el del navío volador del sabio Malgesí en
El Bernardo, de Bernardo de Balbuena. Pero no hay que perder de vista algunas semejanzas entre la
Historia cómica de los estados e imperios de la Luna del libertino Cyrano de Bergerac y las Sizigias de
Rivas: el personaje principal es francés, ambos hacen consideraciones sobre el buen gobierno de una
república, los dos admiran a Descartes y a Ovidio, y en ambos hay una escena en que un réprobo es
conducido al infierno por una legión de demonios que deciden hacer una escala en nuestro satélite.
Al consumarse la independencia de México en 1821, la corriente organicista comenzó a debilitarse, hasta
desaparecer, y la mecanicista triunfó, pues sus principios, utilizados por la filosofía de la Ilustración,
constituyeron la bandera bajo la cual se levantaron en armas los insurgentes. La tradición hermética no
sobrevivió más allá del siglo XVII.
Pasarían casi setenta años antes de que algún autor mexicano volviera a interesarse en escribir una
historia situada en el futuro. En 1840 se creó en la ciudad de México una sociedad literaria y científica
llamada El Ateneo Mexicano, que comenzó a publicar una revista del mismo nombre en 1844, y en la que
se pretendía, según sus estatutos, propagar conocimientos útiles, señaladamente para la clase
menesterosa y menos instruida. Algunas veces consignará... principios de moral y revestirá ésta con los
atavíos de la fábula. Sebastián Camacho Zulueta escribió en el primer número de El Ateneo Mexicano, un
artículo sobre el daguerrotipo, cuyos primeros equipos fueron introducidos en México a finales de 1839, y
otro sobre globos aerostáticos, que habían atraído la atención del público general desde la fallida función
del francés Adolphe Theodore en la plaza de toros de San Pablo, hacia 1832, donde se anunció que
surcaría los aires con la bandera mexicana. En el mismo número, apegándose a los estatutos, e
inspirándose, tal vez, en La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall de Edgar Allan Poe, publicado en
el Southern Literary Messenger de junio de 1835, Camacho, bajo el seudónimo de Fósforos Cerillos,
escribió el cuento México en el año 1970, donde especuló sobre la aplicación y la utilidad a futuro del par
de inventos sobre los que había escrito.
Utopistas franceses como Saint Simon y Fourier inspiraron a un ingenuo inventor mexicano, Juan
Nepomuceno Adorno, quien plagió sus ideas y las presentó como originalmente nacidas de su cabeza a lo
largo de las diferentes ediciones y adiciones a su monumental obra La Armonía del Universo (1862 y
1882), en las que agregó un capítulo, El remoto porvenir, en el que presenta una visión de cómo sería del
mundo futuro de aplicarse sus teorías y de ponerse a trabajar sus invenciones. En ese mundo, entre otras
muchas cosas, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, y existe una técnica científica que podría
considerarse como una especie de ingeniería genética, al decir: la ciencia y Providencialidad humana no
se han detenido a hacer sólo al hombre feliz. / Las especies vivientes han recibido, asimismo, las benéficas
modificaciones a que el genio las ha sometido, y aquellas que sólo eran perniciosas cesaron ya de existir. /
Sí, ya veo esos dulces rebaños engalanados con floridas guirnaldas obedecer a la voz y a la llamada de
los acordes de armoniosa trompa. Y tú, leal amigo del hombre, perro amoroso, inteligente y grato,
conduces los tiernezuelos corderillos con las caricias de tu suave y salutífera lengua, y auxilias a la madre
que balando los llama. / Y hasta de sus armas de otro tiempo los ganados carecen; ya no se mira del
potente toro la frente armada de los punzantes y robustos cuernos, que amenazante y feroz ostentaba un
día. Aparte de estos descubrimientos, prevé toda clase de máquinas que hacen menos fatigosa la rutina
diaria y las comunicaciones, hay también ciudades flotantes y casas portátiles. Saint Simon y Comte
inspiraron también a Jules Verne, y éste, a su vez, creó una escuela de autores mexicanos de ciencia

ficción, siendo los primeros Pedro Castera, José María Barrios de los Ríos y Amado Nervo. De los tres,
sólo Nervo se separó un poco de él, al descubrir a H.G. Wells, pero la influencia de Verne subsistirá por
años en México, siendo fácilmente perceptible su huella incluso en novelas como Mi tío Juan de Francisco
L. Urquizo y hasta en obras de la década de los setenta del siglo XX como La Nueva Aurora de Narciso
Genovese. Es muy común que sean las obras del francés las que atraen a los escritores al género desde
su infancia, y el que está siempre presente en sus mentes creadoras, consciente o inconscientemente; no
en vano se le denomina en todo el mundo el padre de la ciencia ficción.
Amado Nervo fue el primer autor mexicano de ciencia ficción con una producción suficiente como para
reunir una antología. Cultivó el cuento, la poesía, el ensayo sobre la literatura fantástica y la divulgación
científica, especialmente de la astronomía, la predicción, futurología, advertencias sobre una mala
orientación del desarrollo científico y tecnológico, etc. En esta parcela de su inmensa obra influyeron,
notablemente, Edgar Allan Poe, Jules Verne, J.H. Rosny, Arthur Conan Doyle, Camille Flammarion, Cyrano
de Bergerac, Edward Bellamy, Villiers de l'Isle Adam, pero sobre todos ellos, H.G. Wells. A pesar de contar
con tan notables maestros en la genealogía de sus ideas fictocientíficas, él acentuó una tendencia que
apareció, muy probablemente, desde Pedro Castera: el tratamiento más cálido y humano de los temas
científicos y tecnológicos que abordaba, lejos de las frías e inaplazables creencias en el progreso lineal y
sus mecanismos que por lo general hacen los anglosajones en sus obras.
Aunque H.G. Wells será el modelo a seguir por casi todos los autores del género en la primera mitad del
siglo XX, desde Amado Nervo hasta Diego Cañedo, el tratamiento humanista de los seres humanos,
humanoides, no humanos y mecánicos, seguirá siendo, hasta el presente, la piedra de toque de la
producción mexicana y también latinoamericana de ciencia ficción.
Cuando Guillermo Prieto visitó Nueva York, transitando con un amigo por una de las principales avenidas,
cruzaron en su camino con Thomas Alva Edison, al que su amigo identificó como el inventor del fonógrafo.
Al saberlo, Prieto comentó con ironía que los yankees eran capaces de hacer hablar hasta a las piedras.
Para los mexicanos los inventos no tienen razón de existir si no hacen más agradable o, de perdida,
menos pesada la vida. Cuando descubren, por ejemplo, que el fonógrafo, además de reproducir cualquier
sonido o la voz humana, puede traer música a los hogares, entonces lo convierten en artículo de primera
necesidad. Es más común encontrar en la ciencia ficción nacional viajes en el tiempo o en el espacio para
conquistar mujeres y riquezas, que para cambiar la historia o sojuzgar civilizaciones; y aunque en México
se cultive el decadente subgénero cyberpunk desde hace algunos años, nunca llega a ser tan pesimista
como el de los países desarrollados, sino más bien sus historias se hunden en un ambiente estoico de
resignación, más propio del carácter del mexicano.
En el período de la escuela de H.G. Wells en México, hay que destacar tres novelas que, si bien no pueden
negar las premisas del maestro inglés, desarrollan argumentos en forma sumamente original, dando como
resultado obras impresionantes que podrían haber rivalizado en su momento con la mejor producción a
nivel mundial, pero que si no lo hicieron, y permanecieron en la sombra, fue por la falta de difusión y el
desprecio en general que tanto editores como críticos literarios en México han demostrado siempre hacia
el género, empeñándose en afirmar que no existe o que, de existir, es sólo una enfermedad que aparece y
desaparece esporádicamente. Esto no es otra cosa más que un síntoma de malinchismo, al que no hay
que tomar en cuenta.
La novela Eugenia de Eduardo Urzáiz Rodríguez, publicada en 1919, trata sobre la vida en Villautopía,
capital de la Subconfederación de Centroamérica en el año 2218, ciudad en la que las autoridades
ejercitan un control absoluto sobre la sociedad. Al estilo de La República de Platón, los varones de mayor

atractivo físico y equilibrio psicológico son seleccionados para servir como reproductores oficiales de la
especie por un año. El programa del gobierno para la eutanasia y la esterilización de todas las personas
con defectos físicos o mentales y de quienes han llegado a la edad de cincuenta años, han hecho
innecesarias las prisiones, los manicomios y los hospitales para los incurables. Pero este es sólo el
escenario para desarrollar una historia de amor, en la que una pareja busca cambiar los cimientos de una
sociedad considerada científica y tecnológicamente correcta, pero inapropiada para los hombres. Son
inquietantes las semejanzas de esta obra con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, especialmente si se toma
en cuenta que esta última apareció en 1932.
El Réferi cuenta nueve del arquitecto Diego Cañedo, inicia en San Miguel de Allende, durante la Segunda
Guerra Mundial, donde se descubre el manuscrito de un diario, envuelto dentro de un periódico de la
ciudad de México, fechado en 1961; en el diario se describe la invasión nazi al país en un universo
paralelo, denunciando la existencia de campos de concentración en varios estados de la república, y la
requisa y posterior incineración de toda clase de libros que recordaran la influencia anglosajona en la
cultura mexicana; argumento publicado en 1942, que se adelanta a otras dos novelas famosas que
desarrollarían ideas parecidas años después -Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953) y El Hombre en el
Castillo, de Philip K. Dick (1962).
La obra de Rafael Bernal, Su Nombre era Muerte (1947), es un caso aparte. En ella narra las aventuras de
un alcohólico que se retira a la selva; cuando logra dejar el vicio sucede un fenómeno que cambia por
completo su existencia: por medio de la observación y la experimentación descubre el lenguaje de los
moscos. Siendo aún un misántropo empedernido, llega a imaginar que con la ayuda de los insectos
dominará al mundo. Sus planes cambian a la llegada de unos expedicionarios y su enamoramiento de una
mujer que forma parte de ellos, lo que lo conduce a reflexionar sobre su vida, acerca del hombre, y sobre
dios. Trágicamente mueren todos los expedicionarios, su amada, sus enemigos y él, bajo una nube de
mosquitos, pero no antes de que el protagonista haya sembrado la semilla de la destrucción en la sociedad
de los moscos, integrada por castas inamovibles, entre los insectos de menor jerarquía, a quienes enseñó
el concepto cristiano de la igualdad de todos los seres ante el Ser Supremo y el vivir en consecuencia con
tal idea en este mundo.
A partir de 1950, la gran cantidad de traducciones y revistas que hicieron fácilmente accesibles al público
en general las obras y autores más reconocidos, especialmente de Estados Unidos y Europa, terminaron
con las escuelas de unos cuantos escritores famosos a utilizar como modelos. Esta circunstancia se sumó
al interés por las misiones espaciales que iniciaron con el lanzamiento del Sputnik en 1957 y los temores
desatados por la violenta incursión mundial en la era atómica.
Pero hubo autores que, alejados en cierta forma del anterior escenario, siguieron fieles a la escuela del
cuento fantástico hispanoamericano, apelando en ocasiones a la justificación de sus fantasías por vías
científicas y técnicas, o a veces colocando simplemente sus historias en el futuro inmediato, como en el
caso de Juan José Arreola, Carlos Fuentes y Antonio Castro Leal.
Revistas como Aventura y Misterio y Suspenso y Misterio, abrieron sus páginas a los autores nacionales,
rompiendo con la costumbre de incluir solamente traducciones de escritores consagrados extranjeros. En
1964 apareció el único número de la revista Crononauta de Rebetez y Jodorowsky, con autores mexicanos
por nacimiento o adopción en la mayor parte de su contenido.

Los autores más prolíficos entre 1950 y 1983 fueron Marcela del Río, René Avilés Fabila, René Rebetez,
quien escribió varios cuentos, preparó antologías y escribió el primer ensayo en el país sobre la ciencia
ficción; y Alfredo Cardona Peña, una suerte de Ray Bradbury latinoamericano, quien publicó diversas
colecciones de cuentos y su famoso poema Recreo de la ciencia ficción.
Con novelas como Mejicanos en el Espacio de Carlos Olvera, comienzan los intentos, aún poco
convincentes, por darle un cariz particular a la ciencia ficción hecha en México, según reza la
contraportada de su libro: Estos mejicanos que se escriben con jota son los mismos que se escriben con
equis, aunque nada tengan de cruz ni de calvario; porque sus aventuras siempre están coronadas por un
triunfo relativo y porque Flash Gordon y compañía no les sirven ni para combustible de sus naves. Son
intrépidos y arrojados, audaces y galantes; pero sobre todo, son de acá (...) Ultimadamente, ¿por qué no
ha de haber una base militar mejicana en Plutón?. La única peculiaridad que obras como esta tuvieron fue
el empleo de nombres típicamente mexicanos en sus personajes, porque seguían imitando o extrapolando
simple e ilógicamente a los clásicos extranjeros.
En 1979, Peter Nicholls dedica en la primera edición de The Encyclopedia of Science Fiction, 75 palabras a
la ciencia ficción en Latinoamérica. Un año después, Bernard Goorden y A.E. van Vogt publican Lo Mejor
de la Ciencia Ficción Latinoamericana, sin incluir a ningún mexicano, aunque con una útil bibliografía, pero
la temática de los cuentos, representativa a decir de Goorden de la ciencia ficción de esta región, no lo era,
como reconoció el español Augusto Uribe, antologista de Latinoamérica Fantástica (1985), en la que trató
de ofrecer la ciencia ficción genuinamente latinoamericana, aunque tampoco incluyó en ella a ningún
mexicano.
La ciencia ficción mexicana se vio reflejada en el espejo de su propia realidad, y aceptó finalmente el
aspecto de su fisonomía luego de que la revista Ciencia y Desarrollo del Conacyt decidió incluir en ella
cuentos del género, comenzando, como era de esperarse, con autores extranjeros, hasta que en el
número 51, del bimestre julio-agosto de 1983, apareció un cuento de Antonio Ortíz, un físico, divulgador
científico y pintor mexicano, titulado La tía Panchita, sobre un romántico electricista que viaja por el tiempo
dejando amores en cada época. Desde entonces, la sección literaria de la revista, viendo que los
mexicanos podían también aportar algo original y divertido al género, buscaron su material entre otros
autores nacionales y latinoamericanos, como Manú Dornbierer, Daniel González Dueñas, Juan José
Arreola y Jorge Luis Borges.
A principios de 1984 apareció, también en Ciencia y Desarrollo y en muchos otros medios, la convocatoria
para el Primer Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficción Puebla, cuyo ganador original, La pequeña
guerra de Mauricio-José Schwarz, apareció en el número 59, del bimestre noviembre-diciembre del mismo
año, y desde entonces, los subsecuentes ganadores aparecieron en la revista, junto con quienes
obtuvieron menciones honoríficas y fueron considerados con calidad digna de publicación.
Desde los primeros concursos se buscó encauzar a los escritores de ciencia ficción nacionales para darle
una identidad propia al género en México. Así podemos ver cómo el jurado calificador de la segunda
convocatoria, celebrada en 1985, integrado por Laszlo Moussong, Mario Méndez Acosta y Mauricio-José
Schwarz, sostuvo que, [l]a decisión final del jurado se basó no sólo en el valor literario de los textos, sino
en sus aportaciones a la naciente ciencia ficción mexicana. En ese sentido, un relato con elementos
eminentemente mexicanos, que incorporara aspectos singulares de nuestra nacionalidad, sería juzgado
más merecedor del premio que otros también de gran calidad literaria pero que podían haber sido escritos
en cualquier parte del mundo; por ello el ganador en esta ocasión fue Héctor Chavarría con su cuento
Crónica del gran reformador.

En el siguiente concurso, manteniendo el mismo criterio, el jurado calificador, ahora integrado por Evodio
Escalante, Carlos Chimal, Victoria Miret y Antonio Ortíz, decidió no nombrar a ningún ganador, con la
siguiente justificación: [S]e recibieron 120 trabajos. Aun cuando en la mayor parte de ellos se tocaban
temas de vanguardia, tanto de la ciencia como de la tecnología, o extrapolaciones de éstas hacia el futuro,
su tratamiento cuando no pobre, remitía al trabajo realizado por autores ya consolidados en el campo de la
ciencia-ficción (Julio Verne, H.G. Wells, Isaac Asimov, etcétera), al de los ganadores de los concursos
anteriores o a las películas de ciencia ficción recientemente exhibidas en México.
Estos criterios y medidas fructificaron, y ya no tuvieron que reiterarse en los ulteriores concursos. La
revista Ciencia y Desarrollo dejó de publicar a los laureados en el concurso Puebla en el número 127,
correspondiente a marzo-abril de 1996, siendo el último autor publicado Juan Hernández Luna, ganador
del XI concurso con su cuento Soralia, ante las reiteradas protestas de lectores que consideraban que, no
obstante la calidad de las historias, el lenguaje y las actitudes de los personajes no eran compatibles con el
contenido de la publicación del Conacyt. Es más, los cuentos de ciencia ficción desaparecieron en los tres
siguientes números, para reaparecer en el 131, pero ahora firmados por nuevos autores, como los
ganadores del Premio Conacyt de Cuento de Ciencia Ficción para Jóvenes, celebrado en octubre de 1995,
y por científicos mexicanos de carrera que incursionaban en el género.
A pesar de todo, el premio Puebla, aunque no fue el primero a nivel nacional, tiene el mérito de haber sido
el primero que se divulgó entre la mayoría de los interesados del país entero, y propició que los autores se
conocieran y comenzaran sus reuniones desde 1986, celebraran sus primeras convenciones -Puebla
(1991), Nuevo Laredo (1992), México, D.F. (1997)-, y conjuntaran esfuerzos, los que a la fecha se han
traducido en la aparición de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía (AMCyF, 1992), y el
Círculo Independiente de Ficción y Fantasía (CIFF, 1996); de los premios Kalpa (en honor al poema
homónimo de Amado Nervo), por el que votan los miembros de la AMCyF desde 1992, y el Charrobot
(premio que hasta ahora cuenta con una sola emisión), también de la AMCyF, desde 1997; de antologías
que reúnen a varios autores nacionales como Más Allá de lo Imaginado, de Federico Schaffler (3 vols.,
1991, 1994), Principios de Incertidumbre, de Celine Armenta, Gerardo Horacio Porcayo y José Luis Zárate
(1992), y Sin Permiso de Colón, también de Federico Schaffler (1994); revistas (profesionales y
semiprofesionales) como Estacosa de Mauricio-José Schwarz (1991), Umbrales de Federico Schaffler
(1992), Asimov Ciencia Ficción de José Zaidenweber y Salomón Bazbaz (1994); revistas virtuales (en
diskette) como La Langosta se ha Posado de Gerardo Horacio Porcayo y José Luis Zárate (1992) y
Otracosa de Mauricio-José Schwarz (1992); así como una cantidad inmensa de fanzines o revistas de
aficionados, entre las que cabe destacar Fractal de José Luis Ramírez (1995), Sub -de impecable diseño-,
de Bernardo Fernández (Bef), Pepe Rojo y Joselo Rangel (1996), Nahual de Andrés Tonini (1995), y Azoth
del CIFF (1997).
Ya descubriendo su propio lenguaje, la ciencia ficción mexicana comienza a autoanalizarse y a encontrar
comunes denominadores con el resto de la producción latinoamericana del género, con la que también
entra en contacto. La ciencia en sus relatos, por lo general, es más un pretexto de forma que un original
protagonista de fondo, dado que es muy difícil encontrar autores mexicanos con una educación científica
formal y también porque México es un productor marginal de ciencia y tecnología. Este caso no es único.
Francia tuvo una gran producción de ciencia ficción dura en el periodo de entre guerras, porque su
investigación científica también alcanzó un gran nivel. Cuando ésta decayó, la ciencia ficción dejó de ser
dura y recurrió más a lo fantástico, como señala Jean Gattégno en su estudio La Science-Fiction (1971).
En la ciencia ficción mexicana hay una tendencia muy clara que debe enfatizarse, los autores nacionales,

como muchos latinoamericanos y tercermundistas, toman la ciencia ficción como fondo para presentar
historias de reacción humana ante la tecnología y lo inexplicable, en la opinión de Federico Schaffler, muy
cercana a la de Mauricio-José Schwarz, ambos autores mexicanos premiados de ciencia ficción. Para
Schwarz, la preocupación esencial de la ciencia ficción es el cambio y sus consecuencias en nivel humano.
Los temas más comunes de los autores mexicanos de ciencia ficción, según Schaffler, son: apocalípticos y
postapocalípticos, fantasías heróicas, space operas, ucronías, automatismo, evolución tecnológica,
contactos extraterrestres y cyberpunk.
Entre 1984 y 1997 dentro del género de ciencia ficción han aparecido más de 80 cuentos sueltos en
diferentes revistas del país y el extranjero firmados por autores nacionales, así como aproximadamente 28
antologías, 23 novelas y 59 ensayos y artículos, todos ellos también de compatriotas.
De toda esta inmensa producción, puedo recomendar, sin duda, dos novelas: Trasterra, de Tomás
Mojarro, y Xxyëröddny, donde el gran sueño se enraíza, de Kalar Sailendra. Trasterra, ganadora del
Premio Novela México 1973, es una obra apocalíptica de los últimos tiempos de la Tierra, pero a diferencia
de las de su estirpe, se desarrolla a partir de una interpretación peculiar del tema en las Sagradas
Escrituras, y sin que estén ausentes los valedores de Mojarro. Xxyëröddny, de Kalar Sailendra (seudónimo
de Arturo César Rojas Hernández), llamó incluso la atención del prestigiado crítico literario Christopher
Domínguez Michael, quien al reseñar Los Sueños de la Bella Durmiente de Emiliano González, hizo un
paralelismo entre ambos, llamando a Xxyëröddny una alucinación erótica, dado que las dos utilizan como
pretexto narrativo el cuento infantil de la Bella Durmiente, pero en el caso de Sailendra, transformado en
una space opera bajo una atmósfera de caos y destrucción, como si se hubieran reunido a escribirlo
Samuel R. Delany y Donatien Alphonse François, el marqués de Sade, logrando conseguir una
inconcebiblemente fructífera demiurgia verbal.
Otras obras indispensables para conocer el alcance y algunos de los mayores logros de la ciencia ficción
nacional son los tres volúmenes de Más Allá de lo Imaginado, recopilados por Federico Schaffler; el
ensayo de Gabriel Trujillo Muñoz, La Ciencia Ficción: literatura y conocimiento (Premio Estatal de
Literatura 1990); y entre el enorme número, los cuentos postcatastróficos Fase Durango, de Juan Armenta
Camacho, y El año de los gatos amurallados, de Ignacio Padilla Suárez, así como el polémico El viajero de
José Luis Zárate, son los que considero de lectura obligada.
En el censo que extraoficialmemnte levantó quien esto escribe en 1997, las pesquisas arrojaron los
siguientes números: en toda la República Mexicana había, hasta ese momento, 83 escritores activos de
ciencia ficción y fantasía, distribuidos en trece estados -Baja California (4), Chihuahua (2), Coahuila (2),
Jalisco (1), Michoacán (1), Nuevo León (8), Puebla (11), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Sonora (3),
Tamaulipas (11), Veracruz (1), Yucatán (3) -, y el Distrito Federal (34). Sin negar las limitaciones que las
fuentes de información empleadas tuvieron, el resultado no deja lugar a dudas sobre la existencia de
cultivadores del género en México.
La ciencia ficción mexicana no sólo tiene y ha tenido notables representantes desde hace 223 años,
aunque algunos hayan tenido que pagar por escribirla un proceso ante el Santo Oficio de la Inquisición,
como en el caso del fraile Rivas, o hayan sufrido la condena del olvido, como ha sido el destino de la
mayoría, o hasta la censura oficial, como ha ocurrido en algunos casos aislados recientemente.
El género de la ciencia ficción en México ha sido y está siendo estudiado y divulgado aquí y en el
extranjero; sobre él se han publicado breves historias o visiones de conjunto, no sólo en su lengua
materna, sino en inglés y en alemán; y cada vez hay más editoriales y revistas que le abren espacios, tanto

a nivel nacional como más allá de sus fronteras.
El desarrollo reciente de la ciencia ficción mexicana y latinoamericana resulta tan obvio que la nueva
edición de The Encyclopedia of Science Fiction (1993), dedica ahora 2800 palabras a la literatura
producida en estos países.
La situación política, social y económica de los últimos años, ha producido un cambio hacia la crítica social
y el futuro apocalíptico de México. No obstante, la ciencia ficción mexicana ha encontrado finalmente su
propia identidad, como lo demuestra en una entrevista reciente Irving Roffé, al afirmar con orgullo: ¿Quién
dice que un astronauta no puede comer chilaquiles? Ahí tenemos el caso de [Rodolfo] Neri Vela [primer
astronauta mexicano], que los pidió y se los comió en órbita terrestre.
Apéndice: Pioneros En La Ciencia Ficción Mexicana
Primer cuento de ciencia ficción: Sizigias y cuadraturas lunares, de fray Manuel Antonio de Rivas,
manuscrito fechado en 1775, en Mérida, Yucatán.
Primera novela de ciencia ficción: Eugenia (esbozo novelesco de costumbres futuras), del médico
psiquiátra Eduardo Urzáiz Rodríguez, edición privada impresa en Mérida, Yucatán, en 1919.
Primera poesía de ciencia ficción: Astros y Yo estaba en el espacio, de Amado Nervo, que son en realidad
un solo poema largo dividido en dos partes, aparecido en el Boletín de la Sociedad Astronómica de México,
del mes de enero de 1905.
Primera obra de teatro de ciencia ficción: El Juicio de Dios (anticipación proletaria en un acto), de Germán
List Arzubide (1931).
Primer ensayo sobre la ciencia ficción como género definido: La Ciencia Ficción: Cuarta dimensión de la
literatura, de René Rebetez (1966), aunque hay que destacar otros trabajos que analizaron a la ciencia
ficción y a la literatura fantástica en general, como La literatura maravillosa de Amado Nervo, escrito
aproximadamente en 1908, y el largo ensayo de Alfonso Reyes No hay tal lugar..., aparecido originalmente
en 1955, mismo que fue aumentando año con año, hasta antes de su muerte, en 1959.
Primera visión de conjunto sobre la ciencia ficción en México publicada fuera del país: la de Mauricio-José
Schwarz en The Encyclopedia of Science Fiction de Peter Nicholls y John Clute (Nueva York, St. Martin's
Press, 1993).
Primer ensayo sobre la ciencia ficción en México hecho por un extranjero: Ross Larson, en el capítulo IV
de su libro Fantasy and Imagination in the Mexican Narrative (Tempe, Arizona State University, 1977).
Primera conferencia sobre la ciencia ficción: La literatura lunar y la habitabilidad de los satélites leída por
Amado Nervo en la Sociedad Astronómica de México, en las sesiones de los miércoles 7 de septiembre y 8
de octubre de 1904. En la primera de ellas hizo una apreciación de las obras más importantes que H.G.
Wells había publicado hasta entonces.
Primer taller de cuento de ciencia ficción: El primer taller especializado en el género apareció en 1986,
organizado por el Conacyt.
Primer curso especializado en el género: Jorge Cubría imparte en la Universidad Iberoamericana un curso
semestral denominado Ciencia y Ficción, desde 1990.

Primera revista que publicó periódicamente cuentos de ciencia ficción: Emoción. Magazine Quincenal de
Aventuras, a partir de su núm. 2, de la segunda quincena de noviembre de 1934, dirigida por Alfredo
García L.P.
Primera revista que publicó principalmente autores nacionales de ciencia ficción y fantasía: Crononauta
(1964), dirigida por René Rebetez y Alejandro Jodorowsky.
Primer concurso nacional de cuento de ciencia ficción: en 1975 apareció la convocatoria para un concurso
patrocinado por la Universidad de Guanajuato que subsistió al menos hasta 1982.
Primer viaje a la Luna: el de Onésimo Dutalón en un carro o bajel volador, compuesto de dos alas y un
timón, en las Sizigias y cuadraturas lunares de Rivas (1775).
Primer viaje a otros planetas: el del viajero en el cristal cósmico (poliedro de 32 caras de un material
desconocido) de Un Hombre Más Allá del Universo del Dr. Atl (1935).
Primer viaje en el tiempo: Palamás, Echevete y yo o el Lago Asfaltado, de Diego Cañedo (1945), a
imitación de la novela epónima de H.G. Wells.
Primera novela de historia alternativa: El Réferi cuenta Nueve, de Diego Cañedo (1942), sobre la invasión
de la Alemania nazi a México durante la Segunda Guerra Mundial.
Primera mención de la ingeniería genética: El remoto porvenir, capítulo especial del libro La Armonía del
Universo, de Juan Nepomuceno Adorno (1862).
Primera aparición de un ser extraterrestre humanoide: los anctítonas o habitadores de la Luna del cuento
del fraile Rivas (1775).
Primera aparición de un ser extraterrestre no humanoide: el viajero (sin nombre) que visita la Tierra en su
travesía por el universo de Un Hombre Más Allá del Universo, del Dr. Atl (1935).
Primera novela cyberpunk: La Primera Calle de la Soledad, de Gerardo H. Porcayo (1993).
© Ciencia Ficción Mexicana 2013 | iniciar sesión (/signin.html) | registrarse (/signup.html)