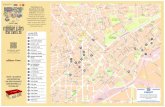c
-
Upload
emporio-raices -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of c
-
Organo para la difusin del Comunismo
Comunismo Difuso 2
3El sujeto de la historia no puede ser sino lo viviente producindose a s mismo, convirtindose en dueo y poseedor de su mundo, que es la historia, y existiendo como conciencia de su juego.El proletariado como sujeto y como representacin.
Guy Debord
ManifiestoYa lo hemos dicho, la irracionalidad de este mundo es evidente! Hay algo ms absurdo que un sistema que no hace ms que producir masas de capital y masas de mano de obra desempleada en una poca en que la humanidad tiene ms necesida-des sociales que las que jams tuvo? Un sistema que se encarga en un acto per-verso de garantizar que todo lo que apare-ce como irracional de este mundo se articule racionalmente, hacindolo parte de nosotros y de nuestra vida cotidiana, impidindonos si quiera ver salidas a los problemas; es ms fcil pensar que el mundo va a acabar
Nuestra situacin histrica nos obliga a repensar estas irracionalidades
desde una perspectiva total y de clase. Jams podrn ser resueltas en la lgi-
ca reduccionista del capitalismo que las produce, reproduce y oculta.
Debemos radicalizar nuestra posicin como proletarios/as hasta un nivel
existencial, localizar en nuestra actual situacin de pobreza cultural y econ-
mica aquellas formas y tendencias que nos han acostumbrado al mundo tal
como es, a vivir como si estuviramos en l cuando en realidad todo lo
por una hecatombe global el ao 2012, a que las injusticias sociales se resuelvan en el lapso de un par de generaciones!!
Esa irracionalidad racionalizada solo puede ser des-cubierta recuperando y reafirmando lo que hoy se ha transformado en un nos-
tlgico recuerdo, el rol que se nos ha negado bajo la ilusin de que vivimos
un mundo de progreso y bienestar, relegados a la pasividad ciudadana
o condenados al hambre:
QUE SOMOS PROLETARIOS/AS!
-
sustancial se aleja terrible e irrecuperablemente.
Qu es, si no exactamente eso, la debacle ecolgica o ambiental de la que somos testigos? UNA PRODUCCIN irra-
cional de BIENES de consumo puesta desde su diseo mismo AL SERVICIO
DE LA ACUMULACIN DE VALOR, y que ha dinamitado todas las formas de vida
sustentable y nos ha privado de nuestras ms esenciales necesidades Y qu hay
de las ciudades que habitamos y sus gue-tos? Pura segregacin y marginacin en funcin de los requerimientos espaciales
del capital, canalizada a travs de los planificadores urbanos. El lugar donde el
espacio vital se transforma en mercanca. Y qu es la democracia burguesa, donde en Chile representa apenas la mitad de la poblacin en condiciones de votar, pero
en el que ese dato parece no importar en comparacin al inters que pone el Estado
y los medios en promover el excelente comportamiento cvico de los chilenos? Y la propiedad intelectual?: Como mer-
canca que se considere, hasta las formas de creacin humana agrupadas en lo que
se conoce como arte o cultura poseen un propietario que extrae ganancias (que
generalmente, no es el creador) y niega el acceso a estas representaciones, cuya
produccin y apreciacin son frutos de una necesidad humana real. Por ms que el ingenio de nuestra clase abra espacios
para el acceso y/o el intercambio, ni siquiera estas formas de representacin
nos pertenecen colectivamente!
Cuando miramos con atencin cada rincn de esta maquinaria social que
parece monoltica, podemos ver cmo en realidad su equilibrio es inestable y
depende en gran parte de una ideologa que, pese a todas las contradicciones del
sistema, les hace ver a los/as dominados/as que esta es la nica vida posible. Cada
vez que nuestra crtica (terica y en actos) se vuelve ms aguda e integral, esas con-
tradicciones se develan con ms fuerza como lo fundamental de nuestra forma de
vida alienada.
De cada realizacin prctica de nuestra posicin en el contexto de esta realidad antagnica, surge difusamente el movi-
miento real que la suprimir. Paso a paso nuestra posicin se reafirma, pues:
Sin embargo, nuestra conciencia de clase, de lo esencial como conjunto de explotados, an
es dbil, y se ve confundida en otras seas identificatorias y separatorias que dan ventaja al
poder: Ciudadanos, indignados, democrticos, clase media, estudiantes, trabajadores de la
salud, de la educacin, pacifistas/violentistas, ultras/moderados, etc. Por eso, hoy, cuando
las crisis econmicas agudizan la contradiccin entre el capital y el trabajo, en la que los
explotados debemos seguir dando para que una minora duea de los medios de produccin
subsista y contine acumulando, la agitacin y propaganda se hace urgente y necesaria.
Cuando la gente comn pide
ms democracia, lo que est realmente haciendo es reconocer en la prctica la enajenacin
cotidiana de la que es parte, la falta intolerable de control y decisin sobre sus vidas. Y
todo aquello lo reviste con la imagen de la democracia, la cual en su expresin supues-
tamente autntica dara garantas. Entregar elementos para romper con esa mistificacin
es una de las tareas de lxs comunistas/anrquicos, y eso se hace siendo parte de las
experiencias de lucha (no de todas, claro est, sino de las que, luego de un determinado
anlisis, veamos como potenciales). La propaganda es accin directa que profundiza la autonoma de clase en el marco de
la autoconciencia y la totalidad histrica, a la vez que entrega insumos terico-prcticos para hacer crecer las llamas de la
revuelta, cuyo horizonte es el derrocamiento violento del Capitalismo y el Estado. Las minoras proletarias ms concientes
debern tener esto ltimo claro al momento en que corresponda asumir nuevas tareas: El proletariado es revolucionario o
no es nada. En este proceso tambin impulsamos nuevos actos de rebelda y accin directa que posibiliten nuevas formas y
espacios de encuentro para nuestra clase: Desde el panfleto a la huelga salvaje, pasando por la guerrilla comunicacional
que se libra en el terreno simblico, actividades artsticas, el terrorismo potico, la okupacin, la orga, la economa
precaria, e incluso las caravanas destructivas contra los escaparates del retail y los ncleos insurreccionales. Todas estas
prcticas autnomas nos hacen encontrarnos con otros explotados, compartir y evaluar en comn estrategias y posiciones,
y visibilizarnos como sector conciente que busca recuperar la organizacin de la vida en sus manos. En ese sentido, hemos
visto cmo a lo largo del mundo, las revueltas de carcter ms o menos reformistas se han extendido al calor del rechazo
a los gobernantes vitalicios o de los ataques al bolsillo y dignidad de los tra-
bajadores de los pases europeos ms pobres. Chile, por ejemplo, remeci al mundo con las imgenes de miles de jvenes
saliendo a las calles a exigir lo que consideran justo y mnimo. Sin entrar en la crtica de fondo al llamado movimiento
estudiantil de esta regin (ya lo hemos hecho en artculos
publicados en Hommodolars.org), vale decir, de manera general, que no todo lo proletario es revolucionario, pero la
ruptura comunista/anrquica sin la accin del proletariado constituido como clase es imposible. Por tanto, denostar como
insignificante todo este movimiento por su reformismo y ciudadanismo, nula conciencia de clase, sus dinmicas polticas,
EDITORIAL
!DEBEMOSRECONOCERNOS
PASANDO AL ASALTO! !PROLETARIOS/AS DEL
MUNDO UNIOS!
Pero los explotados hemos reaccionado: Ocupando las calles, recuperando y destruyendo
mercancas, enfrentndonos a los guardianes del orden, practicando formas no aliena-
das de organizacin y resolucin, ampliando los lmites de la autogestin, rechazando
partidos, sindicatos y parlamentos...
Casi 3 aos han pasado desde que la primera versin de este folleto de propaganda y agitacin surcara las calles de
esta y otras regiones del mundo. En este tiempo, nuestra clase ha sido testigo y partcipe de numerosas revueltas
que amenazan la estabilidad de los regmenes capitalistas, ya amenazados con las cada vez ms agudas crisis
econmicas que los carcomen desde dentro. En este escenario, una vez ms ha sido el proletariado, el conjunto de
los explotados, el que ha recibido los golpes ms duros de parte de los Gobiernos y organismos supra-nacionales
encargados de realizar los ajustes que rescaten a las instituciones financieras y a los Estados en quiebra.
-
Por qu hablamos de un
Comunismo Difuso?Entendemos la anarqua como una forma de organizacin humana carente de cualquier forma de poder poltico, en la cual la libertad de cada persona se extiende y se
complementa espontneamente con la libertad de las dems. la condicin de existencia de la anarqua es la armona entre los intereses particulares y los generales. Por lo tanto, comunismo y anarqua van de la mano
es no apuntar bien las crticas. Muchos son los estudiantes que asumen que el problema es mucho ms que tener educacin
gratuita y pblica (como muchos trabajadores que no se compran eso del trabajo decente), y que los cambios deben
ser radicales, porque lo que est podrido es la estructura misma de la sociedad. El problema viene con las federaciones,
con los dirigentes, con los partidos polticos y organizaciones que ocupan su poder para domar a las bases. Es cuestin
de ver a los secundarios, a su organizacin des-centralizada y des-ideologizada: A ellos, si no es por la fuerza bruta y la
manipulacin meditica, no se les puede domar tan fcilmente. Por eso la necesidad de profundizar la autonoma. Ms all,
vale destacar lo que se llama el rechazo a la clase poltica, que si lo proyectamos es el
rechazo a la poltica como una esfera separada del poder en la vida, practicada por especialistas. Por eso, al ver a miles
de jvenes organizados se habla del reencanto con la poltica o los ms reaccionarios dicen temerosos que el movimiento
est politizado, cuando en el fondo no reconocen que el rechazo que se manifiesta en otras prcticas de organizacin, que
en fondo son polticas, en sentido amplio. Pero no debe politizarse el movimiento, sino que el conjunto de los explotados
debe reconocerse en lo comn, en su condicin de seres obligados a vender su fuerza de trabajo o morir de hambre, a
trabajar o morir de aburrimiento, y destruir todas las separaciones que existen en sus actos y su humanidad, entre l y los
otros, entre l y el ambiente donde se desarrolla. La actividad del proletariado autnomo es anti-poltica, anti-econmica,
anti-artstica, y as, en contra de la totalidad de las separaciones que nos fragmentan como potencias creadoras.
Publicamos hace 2 aos en estas mismas pginas el anlisis de un historiador demcrata que calculaba las insurrecciones en
esta regin y sealaba que entre 2011 y 2013 correspondera una revuelta de magnitud, tomando en cuenta las estadsticas
histricas. Este ao puede ser decisivo en el camino hacia la ruptura
total con esta pesadilla, ms all de profecas y esoterismos. Llamamos a superar las falsas dicotomas entre comunismo
y anarquismo, pacifismo y violencia, masas e individualidades; figuras ideolgicas, cristales intiles, que no se atienen
a la realidad de los procesos sociales. Asimismo, impulsamos la comunizacin desde ahora ya, porque el comunismo no es
un conjunto de medidas a poner en prctica una vez que se tome el poder. No queremos tomarnos el poder ni esperar que
sea tomado por una vanguardia para practicar lo que llevamos como potencia en nuestros cuerpos y corazones. Saludamos
y damos un fuerte abrazo de apoyo a los camaradas encerrados en las prisiones a lo largo del mundo; a los proletarios
jvenes apresados en las revueltas callejeras; al compaero Tortuga, y a los camaradas que resistieron el montaje poltico-
jurdico del caso bombas. Un abrazo fraterno, tambin, a los hermanos y hermanas que no conocemos, pero que sabremos
reconocer por el brillo de sus ojos cuando el fuego derrita los cimientos del viejo mundo.
(COMUNISTAS POR LA AUTO-LIBERACIN INTEGRAL, TESIS DE ORIENTACIN, 2010).
La solidaridad, la cooperacin, el apo-yo mutuo y las relaciones igualitarias
interpersonales en todas las esferas de la vida, se encuentran en la esencia de lo
que histricamente ha sido denominado como comunismo. No son obra particular de ningn grupo determinado o de algu-na iluminada mente filantrpica, sino que
constituyen tendencias histrico-sociales en la especie humana con un robusto fundamento biolgico. Es decir, el co-
munismo es inmanente a la humanidad desde sus orgenes, y durante gran parte
de su historia ha sido prevaleciente. De lo anterior no se desprende, sin embar-go, que siempre hayan imperado estas
relaciones de cooperacin dentro de las sociedades humanas.
Con la irrupcin de las clases sociales y el Estado y, por tanto, de la explotacin y opresin de un grupo social a manos
de otro, las formas comunistas (anti-au-toritarias) de relacionarse se ven reduci-das y sistemticamente atacadas, pues se encuentran en franca contradiccin
con la existencia misma de una sociedad escindida en clases, fundada en la alie-
nacin humana respecto a su produccin material y su conciencia. Especialmente,
en el sistema clasista capitalista que actualmente padecemos la solidaridad y
cooperacin se ven fuertemente disminui-das por el enaltecimiento de la competen-cia y el individualismo egosta, pues estos ltimos son fundamentales para la conti-nua acumulacin de capital en manos de la burguesa, lo que a su vez repercute en
una cada vez ms intensa explotacin de la fuerza de trabajo humana (del proleta-riado) y mayor destruccin del ambiente
en el que transcurren nuestras vidas. A pesar de esta permanente represin di-recta y/o invisible, las clases explotadas y oprimidas, que siguen de forma velada
conservando las relaciones comunistas en muchos momentos de su vida cotidiana,
y que son las verdaderas constructoras de toda obra humana, se han levantado -en distintos lugares y momentos histricos-
contra la imposicin de estas condiciones alienantes: se han constituido en movi-
miento real que subvierte las condiciones existentes, aunque no han logrado, por
-
EL CAPITALISMO es la organizacin social en que la Economa se autonomiza e impone
a todos los otros aspectos y fines de la vida humana, ponindolos al servicio de la produccin de mercancas. Desde la disolucin de la comunidad primitiva y el surgimiento de las clases sociales, el dinero y los poderes separados, hasta la imposicin violenta y posterior generalizacin de la forma capitalista de la produccin se ha recorrido un largo proceso histrico cuyo resultado final es la sociedad de clases ms concentrada y con los ms altos niveles de alienacin de la historia (donde los seres humanos se encuentran separados de s mismos, de la comunidad y del producto de su actividad). Desde el siglo XVI hasta nuestros das este sistema social ha llegado a todos los rincones del planeta poniendo absolutamente todo en venta y adems hacindonos creer que tal era nuestro destino, pues las cosas siempre han sido y seguirn siendo as.
ado que en tanto mercancas no interesa para nada la utilidad real de las cosas por su capacidad de satisfacer necesidades reales, todo el sistema social
capitalista est orientado a la acumulacin eterna de valor. Por eso en todas las reas de la vida cotidiana bajo el dominio del Capital se produce una prdida de cualidad en aras del crecimiento de lo cuantitativo (mercancas, dinero, capital y una "inmensa acumulacin de espectculos"). Como en el capitalismo la actividad humana deviene trabajo asalariado, la humanidad tiende a dividirse en dos clases antagni-cas: la de quienes compran y la de quienes venden fuerza de trabajo (bur-guesa y proletariado, este ltimo, heredero de todas las clases explotadas de las pocas previas al capitalismo moderno).
Para poder asegurar su dominio sobre toda la sociedad, la burguesa o clase capitalista tuvo que conquistar el poder poltico. Mediante el Estado ("monopolio de la decisin poltica" segn la acertada definicin del fascista Carl Schmitt), la democracia y la ideologa dominante, este violento y extrao sistema social logra reproducirse a diario desde las bases ms profundas de la subjetividad y la vida cotidiana.
El sentido del tiempo en el capitalismo es el del tiempo homogneo y lineal de la produccin de mercancas: bloques de tiempo vaco
que son intercambiables entre s, y que han perdido cualquier sus-tancia y cualidad porque "tiempo es dinero". El primer lugar donde
se impuso este tiempo fueron las "casas de trabajo" de Inglaterra en el siglo XVI, luego aplicadas en Holanda y otros pases centra-
les, donde se encerraba y obligaba a los ex-campesinos a volverse proletarios y aceptar la disciplina de fbrica. No por nada estas
instituciones fueron la raz de las crceles y establecimientos pe-nitenciarios que la burguesa generaliz en los dos ltimos siglos,
y que desde el inicio han cumplido una funcin esencial como intimidacin hacia la fuerza de trabajo libre y de disciplinamiento
y/o reduccin de los refractarios. El capitalismo invent la crcel, y lo carcelario est presente en todo el espacio social conquistado
por la produccin de mercancas.
dems de esta esencia carcelaria, la sociedad del capital tiene un sello mor-tuorio, lo cual no es de extraar, pues el capital es, para Marx, una especie
de vampiro que se alimenta de trabajo vivo convirtindolo en trabajo muerto. Donde se impone el capitalismo, todos pasamos a ser una especie de zombies, pues su verdadera
gran novedad del consiste en poner toda la actividad humana al servicio del "traba-jo muerto". De ah que el trabajo asalariado sea, bajo una fachada jurdica liberal, la forma moderna que adquiere la esclavitud.
Frente al capitalismo y su dominacin total, la contestacin comunista por parte del proletariado no puede sino ser tambin una negacin total del capitalismo, la democracia, el Estado, las ideologas, separaciones, el espacio e incluso el sentido del tiempo lineal propio de la produccin de mercancas. La revolucin proletaria es diferente a todas las precedentes: no puede hacer uso del Estado, pues con ello mantendra nuevas divisiones de clase y tras eliminar la resistencia de la clase dominante vencida, procede a la disolucin de todas las clases y de s mismo. Por otra parte, toda negacin parcial de algunos aspectos del capitalismo conduce a di-versas formas de expresin del mismo (distintos roles del estado, carcter privado o burocrtico de la clase dominante, predominio de tal o cual estado-nacin, etc.), que en nada alteran su naturaleza esencial de sistema productor de mercancas y de acumulacin de valor. Para la Crtica de la Economa Poltica, como teora del proletariado, tales fenmenos coyunturales no son el centro de atencin: lo esencial en este desarrollo es el paso de una fase de dominacin formal a otra de dominacin material, que triunfa cuando se logra reemplazar todas las presupo-siciones sociales y naturales pre-existentes con sus propias y particulares formas de organizacin que median la sumisin del conjunto de la vida fsica y social a las necesidades reales de la valorizacin(Gianni Collu, Transicin, Invariance N8, 1969. Traduccin en http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article3142).
C A P I T A L I S M O5.
distintas razones (que deben ser profun-damente estudiadas y discutidas), hacer
perdurables y/o extender sus triunfos. De todas formas, lo que nos demuestran
estos alzamientos y procesos revoluciona-rios, es que el comunismo existe hoy, di-fuso, en potencia, dentro de la sociedad de clases. De ah que hagamos mencin
a un comunismo difuso, en contra de aquella visin mecanicista que eleva al comunismo a la categora de paraso
idlico, alejado histricamente de nuestras vidas. Nosotros lo entendemos como una
posibilidad y necesidad real, hoy. Pero tampoco hacemos apologa a su
del comunismo. Luego del momento negativo de destruccin del viejo orden, se plantea el interesante problema de la mantencin de una vida comunitaria en que las funciones administrativas no se separen en un nuevo tipo de poder, en que se disuelva la poltica como esfera especializada. Es en este sentido que,
de nuevo, concebimos a la comunidad humana como difusa en el sentido
de anti-poltica (o post-poltica), en que los poderes estn difuminados por todo
el cuerpo de una comunidad humana consciente y auto-determinada.
En definitiva, reconocer de una ma-
actual grado de atomizacin. Al contrario, lo reconocemos ahora, encarnado en pro-yectos parciales, pero comprendiendo que la nica forma de extenderlo es reforzarlo
y transformarlo en fuerza concreta y he-gemnica, construirlo en accin conciente
de las clases explotadas y oprimidas, en lucha directa contra el capital y toda for-
ma social clasista. Lo que diferencia esta concepcin de
una versin afirmativa, celebratoria y en definitiva posmoderna del comunismo,
es que postulamos la necesidad de que desde los distintos niveles de expresin ac-tual, necesariamente dispersos y espordi-
nera no conformista ni celebratoria las expresiones actuales de un movimiento
comunista siempre presente, se torna fundamental para proyectar el enfren-tamiento revolucionario con el capital
y el estado sin caer en etapismos reac-cionarios que se suelen imponer desde
estructuras orgnicas de herencia e influencia social-demcratas (y sus res-
pectivas concepciones ideolgicas). As, la promocin de ciertas caractersticas de determinadas experiencias de lucha pro-
letaria, tales como la autonoma respecto a los aparatos polticos y sindicales, la
profundizacin, radicalizacin e integra-
cos, del movimiento comunista, se pase al ataque. Tal es el criterio diferenciador del comunismo revolucionario, en oposicin
a concepciones ms light de una serie de actos de seudo-comunizacin en convi-vencia pacfica con el poder. Esto no es
mera poesa ni apologa de la violencia en tanto mera forma, sino que es la reafir-
macin del contenido del viejo programa comunista que ya en 1848 haca expl-cita la necesidad de trastocar y derribar
violentamente el orden social capitalista. Esta concentracin y desplazamiento de
fuerzas para la liquidacin del Estado y las clases es al mismo tiempo la afirmacin
lidad de la crtica, entre otras, constituye la principal tarea de las minoras revolu-
cionarias, incitando constantemente a la autoclarificacin terica y al desarrollo de
mtodos de lucha coherentes con pers-pectivas autnticamente revolucionarias. Remecer las bases del capitalismo en sus relaciones cotidianas y de produccin/re-produccin material de la vida, preparn-donos para el inevitable conflicto con las
fuerzas represivas de la burguesa y todas aquellas que defiendan el viejo orden,
he all en donde se centran los esfuerzos de quienes nos posicionamos por el
comunismo y la anarqua.
Todo el sistema de produccin capitalista se funda en el hecho de que el trabajador debe vender su fuerza de trabajo como mercanca (Karl Marx).
Afilando laspalabras
En el N1 de CD incorporamos cuatro conceptos: 1- Comunismo, 2 - Comunizacin, 3 - Proletariado y 4 - Sabotaje. En relacin al segundo concepto, que no elaboramos nosotros sino que tradujimos un texto del sitio www.libcom.org, se gener un interesante debate con los compaeros de COMUNIZACION que puede ser ledo en http://www.comunizacion.org/Debate%20sobre%20la%20comunizacion.pdf
-
L a i n s u r r e c c i n d e 1 9 5 7 V a l p a r a s o , C o n c e p c i n , S a n t i a g o
Turbas incontrolables llegaron hasta Plaza de Armas y empezaron a una metdica destruc-cin de bancos, casetas y faroles. Pequeas fuerzas de Carabineros opusieron sus armas. Y aqu la gente tuvo la primera y engaosa sensacin de victoria. Los uniformados esca-paron casi con humillacin. Vi cmo un grupo de unos 30 carabineros arrancaron de la plaza hacia Compaa seguidos de una lluvia de piedras. Se parapetaron en las puertas y en el Teatro Real. De all disparaban al aire todava(La Tercera, 3/4/57). Hechos sintomticos se produjeron durante la asonada de ayer. Las turbas, en su afn se-dicioso, no respetaron ninguno de los poderes constituidos del Estado. Pretendieron asaltar La Moneda y atacaron de hecho los edificios en que funcionan el Congreso Nacional y los superiores Tribunales de Justicia. La prensa no escap, tampoco, a este afn destructor...(La Nacin, 3/4/57).
Un frente interesante de la accin de los prole-tarios contra los llamados bienes pblicos fue la crtica en actos del arte monumental burgus: a las 19 horas una turba atac un monumento en construccin a Arturo Prat, en el sector de Mapocho, procediendo a incendiar y destruir to-talmente su andamiaje de madera, fueron des-truidos a pedradas los faroles del monumento a OHiggins en Plaza Bulnes, e incluso la polica report un intento de incendiar la Catedral. Hacia la noche del martes, gran cantidad de turbas se movilizaban desde diversas pobla-ciones y recorran barrios por Estacin Mapo-cho, San Diego, San Miguel, Plaza Chacabuco, Barrio Matadero. Al igual que en Valparaso, las organizaciones estudiantiles y sindicales tendan a actuar como garantes del orden en ausencia de la polica. As, por ejemplo, cuando una mu-chedumbre intent saquear Almacenes Pars en San Antonio con la Alameda, grupos de estudiantes acordonaron el establecimiento y, armados con fierros, impidieron el saqueo (La Nacin, 3 de abril de 1957). Posteriormente, una declaracin pblica de la FECH se encar-gara de expresar su ms enrgico repudio a los atentados vandlicos de elementos que escapan por completo a la direccin del movimiento estudiantil.
En todos los mbitos, se habla poco o nada de uno de los momentos ms explosivos de la lucha so-cial del siglo XX, la revuelta
popular gatillada por un alza en los precios del transporte
pblico (una prctica habitual del Estado/Capital, mediante la cual extraen parte del salario del conjunto de los proletarios, y que se aplica hoy en da sin mucha resistencia), que se expres desde los ltimos das de marzo y los primeros de abril de 1957 en las calles de las 3 ciudades ms numerosas de Chile. La historia oficial en versin izquierdista suele referirse a estos hechos tan slo para condenar su espontanesmo, e incluso ha propagado rumores de que los hechos de violencia prole-taria (asaltos a armeras, ataques a la polica, comercios, edificios estatales y clubes burgue-ses, destruccin de monumentos, etc.) slo se explicaran por el uso intencionado de presos comunes y de provocadores e infiltrados por las fuerzas del orden: no es de extraar que esta sea la versin fabricada y distribuida por uno de los ms importantes aparatos ideolgi-cos del estado burgus, el PC (*).Ante un escenario de ofensiva burguesa conducida por el gobierno de Ibaez (antiguo dictador militar, reciclado como demcrata en las elecciones presidenciales 1952 en que fue apoyado por una alianza que inclua desde sectores fascistoides a autodenominados marxistas del PS), que incluy el alza de ms del 150% en el precio de los pasajes entre Valparaso y Via desencaden que desde el mircoles 27 de marzo grupos de estudiantes, pobladores y obreros se volcaran all a las calles en mtines relmpago, con barricadas y volcamiento de buses en las esquinas, que por sobre todo intentaban detener la circulacin de vehculos y mercancas (materiales y humanas), paralizando as el funcionamiento normal de la sociedad del capital. Dicha actividad prosigui y se fue incrementando, para llegar al clmax con los combates callejeros del sbado 30, en que la polica dej dos muertos y varios heridos, pero recibi tambin su cuota de violencia proletaria al punto que qued acorralada en la Sexta co-misara en calle Eusebio Lillo (a dos cuadras de Avenida Argentina), recibiendo ataques desde la calle y tambin desde arriba, con lluvias de pie-dras lanzadas por pobladas apostadas en Cerro
Barn. La fuerza policial tuvo que ser rescatada por la Marina, que tras cubrir su retirada reem-plaz con ayuda del Ejrcito a los de verde en la labor en que stos claramente haban fracasado: mantener el orden del capital en el puerto.Las barricadas impresionantes de la noche del sbado 30 en Valparaso fueron acompaadas de un espritu festivo. La prensa burguesa de-nunci que bares y cantinas funcionaron hasta la madrugada, y que se haba visto grupos de exaltados que avanzaban por Avenida Argentina en total estado de ebriedad (Diario La Unin, 3 de abril de 1957). Contra la multitud de pro-letarios rabiosos, el Estado slo pudo salvarse respondiendo con descargas de fusilera.Luego de eso, en Valparaso el movimiento decreci en intensidad y fue encorsetado en la forma de paralizaciones por horas y una jornada completa de paro el martes 2 de abril, acciones recuperadoras convocadas por el Comando Contra las Alzas (que junto a sindicatos y federa-
ciones estudiantiles universitarias tuvo el honor de representar as, en estos eventos, la funcin de izquierda del capital, preocupada siempre de contener elementos extraos y condenar pblicamente los hechos de violencia).Pero la llama de la rebelin ya se haba encen-dido, y se propag rpidamente a Concepcin y Santiago, donde miles se volcaron a las calles al grito de Valparaso! y pasaron al contra-ataque violento y masivo contra el Estado y el Capital, disputndoles por horas y das enteros el espacio fsico de la ciudad lo que demuestra el carcter contagioso de estas explosiones, en atencin al cual se justifica plenamente que la clase dominante y la educacin formal nos ins-talen una amnesia histrica y psicogeogrfica.En Concepcin, la reaccin ante las alzas estuvo inicialmente en manos de las burocracias sindi-cales y polticas, lo cual puede explicar el que ac el movimiento no fue tan intenso en compara-cin a las otras dos ciudades. Las manifestacio-
nes callejeras se expresaron a partir del lunes 1 de abril y fueron respondidas con la declaracin de Estado de Emergencia en Concepcin, Tom y Yumbel. Luego de las manifestaciones del 4 de abril se volvi a la normalidad.La mxima intensidad del movimiento se dio en Santiago, donde las manifestaciones y su represin fueron cada vez ms intensas hasta llegar a un autntico desborde popular el martes 2 en la tarde en la llamada Batalla de Santiago, que oblig al retiro de las fuerzas Carabineros y su reemplazo por tropas del Ejrcito. Los pacos ya no podan contener los ataques en su contra, y el gobierno estim que su sola presencia en las calles haba llegado a ser contraproducente. Luego de 3 horas de confusin en que el bando dominante perdi el control de las calles, recin a eso de las 21 ho-ras se pudo reimponer precariamente el control de la mano del toque de queda, hasta lograr en palabras del General Gamboa, jefe militar de la
zona, dominar y aplastar la insurreccin. Los muertos en el bando proletario se contaron aqu por decenas, aunque la cifra oficial slo recono-ce 21 muertos y cerca de 500 heridos.La violencia de masas, por su parte, se expres en mltiples formas de desobediencia y ataque, de la que dan cuenta algunos extractos de la prensa burguesa: En la Gran Avenida, un grupo de estudiantes liceanos de ambos sexos subieron a un bus FIAT que pasaba sin guardia ninguna. Uno de los estudiantes, pistola en mano, exigi al chofer que devolviera a los pasajeros los cinco pesos robados. Como ste no atinaba a mover-se ante el argumento de la pistola, una de las secundarias tom dinero de la caja y entreg a cada pasajero el dinero que estimaba que haban pagado de ms. En la esquina se bajaron muy alegres y satisfechos entre numerosos aplausos(La Tercera, 2/4/57).
e REPUDIAMOS ENRGICAMENTE LOS ATENTADOS VANDLICOS DE ELEMENTOS QUE ESCAPAN POR COMPLETO A LA DIRECCIN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. LOS ENCAPUCHADOS QUE HAN PROVOCADO DESMANES EN LAS MARCHAS ESTUDIANTILES SON UN GRUPO INFILTRADO A LOS CUALES SE LES PAGA POR HACER DESTROZOS.1957 2012FECH FECH
-
(*) Una excepcin a lo anterior la constituye el libro Historia y memoria. 2 de abril de 1957, editado por LOM en el 2007, que en ms de
500 pginas presenta la investigacin minuciosa y exacta de los hechos llevada a cabo por Pedro Milos.
Qu podra parecernos ms bello que la
propagacin e intensificacin del incendio y el
derrumbe de las condiciones actuales
de sobrevivencia humana?
En las entrevistas realizadas por Pedro Milos a 40 aos de los sucesos, el entonces Presidente de la FECH declara:fuimos sobrepasados, sobrellevados en lo que era la intencin del movimiento estudiantil de tomar esta bandera de reclamar por esta alza. Se vio que haba no s si otros intereses u otras organizaciones de-trs de esta asonada, de este movimiento, pero la verdad es que no fueron estudiantes los que dimos un golpe siquiera contra los faroles (Entrevista a Eduardo Moraga, 5/1/94).Por contraste, los proletarios las emprendieron enrgicamente contra el alumbrado pblico y otras expresiones del urbanismo capitalista, como siempre se ha hecho en toda insurrec-cin: Me recuerdo haber visto un grupo de gente echando abajo postes de la luz elctrica, era como sorprendente ver que los ataban, sacaban cuerdas, y quedaban doblados en las calles. La gente apedreando vitrinas, sacando cosas y enfrentndose a la polica(Entrevista a Manuel Cabieses, 28/12/93). A su vez, un dirigente de la juventud del partido estalinista recuerda lo siguiente:El asunto es que el da 2 se producen movimientos masivos de gente. Hay combates en distintas partes de Santiago y en el fondo la masa logra conquistar los espacios. Se puede decir que ni el Ejrcito ni la polica haban podido tomar terreno en ese asunto. Los dueos, los que se quedan con el terreno fue una masa en la que ya cada cual hace lo que quiere. De ah la sensacin que embarga a esta dirigencia es que se nos escapa la cosa (entrevista a Federico Garca, 4/2/94. El destacado es nuestro).Los das posteriores la calma fue volviendo de a poco. El da 3 la represin se cobr varias nuevas vctimas, y sectores poblacionales y sindicales que haban sido tomados por sor-presa el martes, trataban de hacer lo suyo (por ejemplo, una marcha masiva en San Miguel que deriv en incidentes y la acusacin de intentar atacar una comisara). Adems de la ejecucin directa de saqueadores, el aparato represivo destruy la Imprenta Horizonte (donde se impriman peridicos de izquierda), realiz una espectacular redada masiva contra un enorme grupo de individuos que se haban escondido en el Cerro Santa Luca con la presunta inten-cin de tomar las calles de nuevo en la noche, adems de proceder a detener a cuanto ciclista anduviera por el centro bajo la sospecha de ser mensajero de los revoltosos (se requisaron ms de 300 bicicletas). Producto de la repre-sin hubo cerca de 500 detenidos muchos de los cuales fueron luego relegados y un nmero indeterminado de desaparecidos.El jueves 4 de abril a las 7 de la maana hubo un fuerte movimiento ssmico, la violencia se hizo ms aislada, y el viernes 5 el Gobierno anunci la creacin de una comisin para revi-sar las tarifas de la locomocin colectiva.
Cada cierto tiempo nos abruman con manifestaciones de arte espectacular
como La Pequea Gigante (Stgo. a Mil), la Trienal de Artes, el Da de la Msica
y otras plastas de nuestro tiempo. Ellas quedarn en nuestra memoria como
claros ejemplos de un arte industrial y de un arte burocrtico. Ambas ocurridas
bajo el reinado del espectculo integrado. Manifestaciones culturales como
vivos ejemplos de la distincin existente entre un arte masivo y un arte elitista,
entre un arte para masas y un arte para profesionales, aunque los convocantes
hagan hincapi en el carcter ciudadano de dichos eventos. Y no es que
creamos a priori que los organizadores sean mercaderes declarados o eglatras,
iluminados e incomprendidos genios ocupando un merecido espacio en el de-
bate cultural. No. Lo que ocurre es que la cultura en general, y el arte en parti-
cular, han devenido en cadveres mil veces ultrajados por la necrofilia especialista. Lo que ocurre es que, siguiendo a Marx,
bajo el rgimen de propiedad privada capitalista el arte cae bajo la ley general
de la produccin, que configura una contradiccin cada vez ms sofisticada
en nuestros das entre arte y capitalismo, produccin mercantil y libertad de
creacin. No obstante, este hecho no es nuevo y los eventos mencionados
no son ms que ramplonas manifestaciones de un fenmeno histricamente
constituido. Las primeras colecciones de arte comienzan a conformarse en el
siglo XVI. Se inician como encargos de la nobleza, viajes de compra (tours, de los que deriva la palabra turismo), pero no es sino hasta la consolidada burguesa del siglo XIX cuando el coleccionismo masivo se
hace patente y se vuelve grotesco en el siglo pasado con el sistemtico saqueo
nazi y la poltica de compra de arte patrocinada por el gobierno norteamericano
tras la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, el inters que mova a unos y otros,
burgueses y burcratas, totalitarios y demcratas, era la misma: acumular
capital simblico, status, prestigio social o nacional, incentivar el turismo cultu-
ral (que expande la tercerizacin del trabajo hasta hoy).
En otras palabras, la posesin de una mercanca de alto valor de cambio, nulo valor de uso; inservible, pero decorativa.
Tras la revolucin burguesa de 1789, el artista se vio arrojado al mercado, tal como el resto de los artesanos (en progresiva pro-letarizacin); ahora con una libertad que realizar, pero lanzado
al reino de la mercanca, en el que sus antiguos clientes cautivos (reyes, nobles, monasterios, iglesias, palacios, salones) ahora son quienes ponen los precios. Porque la nueva mentalidad exigi un
mercado del arte, que separ a los artistas de su obra, mitific al genio y la obra maestra, elitiz el acceso y produccin
de arte, alej progresivamente a la clase embrutecida en largas jornadas de trabajo de las discusiones en torno a l, aliment las apariencias y se coron como la ms siniestra de las mercancas
hasta nuestros das.
Simplificando, en este escenario al artista le quedaban dos caminos: convertirse
en el actual artista de becas y subvenciones del poder, la caricatura del artista
crtico y profesional o, en el marco de la relativa autonoma, independencia
y originalidad del desarrollo artstico, llegar a la conclusin de que es hora de
cambiar la vida, ms all de lo estrictamente esttico e integrar sus investiga-
ciones a la lucha del proletariado por la destruccin de la sociedad de clases, es
decir, integrarse a la crtica unitaria de las condiciones de vida, transformar el
mundo, cuestionando la propia significacin de la actividad artstica y la de los
contemporneos, y las condiciones de la vida, en general.
Miserias de la industria cultural chilena
Y no es que creamos que los/as artistas son una lacra. Es un sistema que los/as controla de manera objetiva y subjetiva, mimndolos y disocindolos del conjunto social, el que los hace no llevar la crtica hasta la raz. A pesar de eso, sabemos que la complacencia frvola y el xito (Warhol, el trivial mercader por excelencia, como cono), motivan la reproduccin del modelo de vida y la integracin y recuperacin de los posibles revoltosos al engranaje.
Las vanguardias histricas, espe-cialmente el futurismo, dada y el surrealismo, fueron potentes gestos negadores de la triste historia garabateada ms arriba, pero ms triste resulta ver convertida hoy su lucha en una mercanca ms, en decoracin de museos, en vestigios de un asalto nunca perpetrado con xito. Qu pensara el fantasma de Breton sobrevolando la galera Sotheby's en 2008, cuando se pagaron 3,2 millones de euros por nueve de sus manuscritos? Las vanguardias idearon y difundieron nuevos valores subversivos, pero fueron rpidamente trivializados por el poder dominante. La clave estuvo en lo mismo: esterilizar los descubrimientos al separarlos de la investigacin global y de la crtica total. El mecanismo comercial y la especializacin alejaron estos ele-mentos del proletariado, evitando as la comprensin y utilizacin de estos gestos potencialmente revolu-cionarios por parte del movimiento obrero. Luego de esto, la mayora de los artistas han optado por la pri-mera de las opciones anteriormente enunciadas.
Las vanguardias nos dieron la posibilidad de negarlo todo y recomenzar. Hoy los artistas ni siquiera niegan, tan solo buscan y describen la miseria que encuentran o entregan elementos para una evasin colorida. Una crtica que se asle del todo antagnico, que no entregue posibilidades, que hoy no pueden ser sino radicales, es reaccionaria. En el actual estado de descomposicin del arte, nada mejor que enterrar el cadver mil veces ultrajado: la crtica radical del mismo y del mundo como la mejor obra de arte, el comienzo de la obra de arte total.
-
B 20 082 01 0
P O E S I A6.Del griego POIEN, POIESIS = hacer, crear, producirEn palabras del surrealista Pret, la poesa es el verdadero aliento del hombre, fuente de todo co-nocimiento y este mismo conocimiento, bajo su aspecto ms inmaculado.Hoy debemos re-descubrir este sentido, el ms profundo, su totalidad, su imagen de un mundo en constante movimiento contra la rigidez del po-der monoltico. La posibilidad explosiva que de ello surge, en manos de quien tenga la intencin de (re)apropiarse de su vida, de su humanidad, de la
historia. No se trata de destruir el poema a pesar de los gestos reaccionarios de muchos poetas sino de derribar las separaciones que se han levantado contra la espontaneidad creadora que contiene la vida de todos los hombres (nunca patrimonio de los genios), aunque hoy esa espontaneidad est, gran parte del tiempo, adormecida por el consumo de ideologa, alentado por las manifestaciones ms grotescas de la industria cultural y la publicidad. Hemos aprendido que el lenguaje se apodera de lo vivido, lo aprisiona, lo abstrae; sin embargo, los hombres se sirven de palabras y de signos para intentar reconstruir los gestos liberadores reprimidos y gracias a esto existe un lenguaje potico; un lenguaje de lo vivido (y de lo por vivir) que se enmaraa con la teora radical, con la teora que surge y penetra individuos y masas, convirtindose en fuerza. La sensibilidad ha sido durante mucho tiempo demasiado una disposicin pasiva al sufrimiento. Ella debe transformarse ahora en la herramienta misma del combate. Arte de reconvertir el sufrimiento en fuerza (Tiqqun). El pensamiento dominante, cuantitativo, parcelario, ha caricaturizado la poesa como una intil actividad de romnticos, como elemento decorativo en manos de los iluminados. Dicen que es
evasin, una huda de la realidad, como si no fuese la manifestacin ms ntegra del espritu humano; y lo dicen porque no son capaces de concebir la realidad como conjunto y en sus complejas relaciones y son fanticos de aplicar falsas oposiciones entre meditacin y accin, sueo y realidad, utilidad y no utilidad, etc. Al poeta libertario por esencia se le pide siempre que pronuncie palabras siempre sacrlegas y blasfemias permanentes y tome conciencia de su naturaleza y lugar en el mundo (Pret). As, generar una arma potica cuyo manejo debe aprenderse por si mismo, en una relacin donde la voluntad subjetiva se refuerza con la voluntad subjetiva percibida en los dems (Vaneigem). Armas poticas al alcance de los sentidos son el desciframiento de noticias, la reve-lacin y el anlisis del significado e intencin de los trminos con los que habla el poder, el sabotaje cultural, el plagio, el desvo, la elaboracin de glosarios o enciclopedias, como manifestacin activa en el combate por el lenguaje (que de manera general, es el combate por la libertad de vivir); practicar el dilogo abierto, la reunin, la lluvia de ideas, el silencio deliberado, el juego lingstico; y como ltimo ejemplo, potenciar el lenguaje sensual (Boehme), un lenguaje cercano a la naturaleza y el espritu, a la espontaneidad del hacer individual y colectivo y que el mismo Vaneigem identifica con lo que Brousse y Ravachol denominaba propaganda por el hecho y que nosotros reconocemos y disfrutamos en el momento en que los hlitos de los amantes hablan el lenguaje de los cuerpos. Ahora es tiempo de hacer poesa, de vivirla, como acto creativo que nos reencuentra con nuestra humanidad en pleno. Las formas son diversas, ms an cuando sta se cuela como mmica corrosiva en cada intersticio mal sellado por el poder: La poesa siempre est en alguna parte. Cuando constatamos la descomposicin de las artes, se descubre con ms claridad que hoy la poesa reside fundamentalmente en los gestos, en un estilo de vida, en una bsqueda de ese estilo. Reprimida por todas partes, esta poesa florece por doquier. Brutalmente rechazada, aparece en la violencia. Consagra los motines, se desposa con la rebelin, anima las grandes fiestas sociales antes de que los burcratas la internen en la cultura hagiogrfica.(Raoul Vaneigem, Tratado del saber vivir para uso de las jvenes generaciones)
Ver tambin:Benjamin Pret, El deshonor de los poetas;Revista Tiqqun, Y bien, la guerra.
Moviliza-cin 2011 Relatos en un pres
la Utem en toma. No dejaron salir al paco herido,
bombardendolo con todas las botellas que se tomaron
("y eso que estamos en zona seca", grit unx que
arrojaba desde el edificio), mientras por el otro
lado, otro anti-batalln les daba a los chanchos con
piedras. Salieron al ruedo Catrileo, Lemn, Cister-
nas, etc. Justicia prole.
Luego, en Sta. Isabel con San Ignacio, barricadas
potentes, centenares de juveniles, huestes mixtas,
donde las mujeres y los pberes demostraban asombro-
sa combatividad. Se acab con todo lo que se poda
para tapar la calle, se tuvo el control por harto
rato, desviando el trfico y en buena relacin con
los ciudadanos. Una zona liberada por largo rato que
me inspir hasta pa escribir unas lneas poticas
y declamarlas al viento. Tambin se escuchaban him-
nos anarquistas, de esos espaoles que nunca me he
aprendido.
Se encontr un auto cerca del parque almagro, se dio
vuelta y se encendi. No fue que los pacos estuvie-
sen dbiles, sino que los rebeldes estbamos ms
fuertes y espontneamente unidos que nunca.
Luego, dispersin paca, me qued solo y retom las
actividades asalariadas, cambindome la pinta en
un recoveco de calle Eyzaguirre y tomando la micro
hacia..., claro, sin ni siquiera intentar sacar la
Bip.
Preciosa jornada. La autoridad seala que el movi-
miento est perdiendo fuerza, claro igual no eran
ms personas que la ltima vez, sin embargo, hay
otros sectores que se han unido y yo veo un creci-
miento cualitativo. De la idea de la educacin de-
fendida por estudiantes, se pasa a una defensa que
incluye trabajadores, pobladores, etc, y se integran
otras temticas (nacionalizacin, recursos natura-
les, afp, salud, etc). La mirada crtica se ampla
y hay que agitar (aunque no s si en las moviliza-
ciones mismas, hay un poco de exceso de informacin,
volantes, panfletos, discursos, etc), consideran-
do que si la crtica se profundiza (tarea nuestra
tambin), las contradicciones entre las "demandas
de fondo" de los manifestantes y las imposiciones
capitalistas-estatales se harn evidentes hasta el
lmite. Y ah hay que darle.
"Contra todo poder e idiologa", deca un rayado en
10 de julio. Buen resumen de los efectos educativos
y el horizonte de los rebeldes juveniles.
Santiago.
Vengo llegando del rock calle-
jero. Luego de mis la-bores asalariadas me
saqu la polera y me un. Impre-sionante accin en las calles
intermedias del centro de Stgo. (San Ignacio,
18, Lord Coltra-ne). Me top justo con el choque de un furgn de FFEE con una micro Transt-
go. Lesionado slo un paco. Justo qued
fuera de
ente invariante
-
d u caci n
Fin al Lucro! Guerra a la Burguesia! Acaso se piensa que una sociE-dad completa basada en el merca- do nos va a educar para algo que no sea ser mercancias mas rentables?
Acaso se piensa que con educacion gratis o con mejores condiciones en los colegios seremos algo distinto de lo que ya somos ahora, es decir, material dispuesto para la creacion de la riqueza de otros?
El lucro no es algo que se pueda elimi-nar de un area especifica de la sociedad ca-
pitalista, sino una condicion indispensable para su funcionamiento
Y ESTa EN TODAS LAS aREAS DE NUESTRAS VIDAS! En la alimentacion cuando nos llenan de productos toxicos solo para reducir gastos y elevar la ganancia de los productos. En nuestro tiempo cuando este esta completamente condicionado por nuestras actividades laborales y el consumo.
En la salud cuando los bolsillos de doctores y banqueros se llenana medida que se llenan los hospitales y cementerios.
En la vivienda cuando nuestros hogares se parecen cada vez mas a ratoneras solo para sacar el maximo de casas por un minimo espacio.
Desde que nacemos hasta despues de morir, desde que despertamos hasta que nos acostamos, toda nuestra existencia esta totalmente condicionada por el trabajo y el consumo, por el lucro que le generamos lxs proleterixs a la burguesia!
CONTRA EL LUCRO SOBRE NUESTRAS VIDAS: REVOLUCION INTERNACIONALISTA Y ANTI-ESTATAL!
Valpo....vengo llegando de la marcha ciudadanade ac en valpo. Haba un ambiente carnavalero pattico como
ha sido latnica del ltimo tiempo, pero ahora se sumaron va-rios sectores de trabajadores, encabezados
por gremios, sindicatos y todas esas bazofi as, en fi n. Mucha mucha mucha gente, ms que la
vez anterior incluso.De la marcha principal se desprendi un pio bastante
grande de gente (yo dira que unas 5 mil personas) que se fue al corte callejero. Muchos
pios organizados, mucha resistencia sin cuartel. Mucho confl icto con los verdes-rojos tambin, casi me pegan un par de ciudadanos. La we en todo caso fue impresionan-te, un nivel de resistencia pocas veces visto. Ardieron varios autos, y la gente no le daba cuartel a los pacos; se vieron sobrepasados varias veces. Si no fuera porque se puso a llover torrencialmente, la cosa no para.
Conce.Hoy da fui a la marcha estudiantil-social que hubo en Conce, haba lluvia y an as haba mucha, pero mucha gente. En estos momentos estoy cagado de fro con la hu-medad. Como sabrn los trabajadores portuarios hicieron un paro de brazos cados en solidaridad por 2 hrs. duran-te la maana. Haban hartos profes y otros profesionales mal pagados. En fi n, el tema es que este confl icto en ver-dad est generando solidaridad desde otros sectores, en verdad podra ser el germen de algo ms grande. La clase en general apoya este movimiento. El problema es que las divisiones artifi ciales estn siendo introducidas cada vez con mayor fuerza por la propaganda de la clase dirigente. Slo se habla de los episodios violentos y entonces queda la sensacin de que los "violentistas" funanla expresin pacfi ca del movimiento.Que los violentistas, y no el estado, es culpable de la repre. Esta wea se puede agudizar y los ricos lo saben.
Por eso, luego de la marcha de hoy en Stgo. el chancho Ubillahasta lanz amenazas: "Estn jugando con fuego" y we. En mi humilde opinin en ese tema hay que difundiry agotar harto... es un "tema pas" jaja...
e
En la diversion cuando el dinero es el principalmediador de toda actividad recreativa.
?
?
-
"Insistimos, el momento es de accin, de intenso trabajo, de labor perseverante y efectiva, sin vacilar, sin un asomo de duda, como avalancha hacia el sol. Insistimos, hay que inundar de ideas anarquistas, todo, todo, as como el campesino empapa de agua la tierra erizada de cascotes y terrones resecos, sin que deje una molcula que no chupe el lquido generoso; as hay que inundar de ideas el cerebro esculido, erizado de prejuicios, del pueblo. Insistimos, el grito de hoy es: COMUNISMO!, es el grito, el eco que cruza la tierra sublevando proletarios, despertando mujeres y hombres"
El
nico
med
io p
ara
real
izar p
rogr
esos
pos
itivo
s en
filo
-so
fa e
s el
de
real
izar e
xper
ienc
ias.
Las
ms
cap
itale
s de
en-
tre la
s ex
perie
ncia
s fil
osfi
cas
son
aque
llas
que
nos
lleva
n so
bre
acci
ones
nue
vas
o so
bre
nuev
as s
erie
s de
acc
ione
s.
Toda
acc
in
nuev
a no
pue
de s
er c
lasi
ficad
a m
s q
ue tr
as
las
obse
rvac
ione
s re
aliza
das
sobr
e lo
s re
sulta
dos;
de
este
m
odo,
el h
ombr
e qu
e se
ent
rega
a in
vest
igac
ione
s de
alta
fil
osof
a d
ebe,
dur
ante
el t
rans
curs
o de
sus
exp
erie
ncia
s,
com
eter
muc
hos
acto
s qu
e pu
edan
ser
llam
ados
locu
ras.
...re
sulta
de
la n
atur
alez
a de
las
cosa
s qu
e pa
ra d
ar u
n pa
so c
apita
l en
filos
ofa
es
prec
iso
reun
ir la
s si
guie
ntes
co
ndic
ione
s:
1 L
leva
r, m
ient
ras
la e
dad
lo p
erm
ita, l
a vi
da m
s o
rigin
al y
ac
tiva
que
sea
posi
ble.
2 A
dqui
rir c
onoc
imie
ntos
, con
cui
dado
, de
toda
s la
s te
ora
s y
de to
das
las
prc
ticas
.3
Rec
orre
r tod
as la
s cl
ases
soc
iale
s y
situ
arse
per
sona
l-m
ente
en
las
posi
cion
es s
ocia
les
ms
dis
pare
s, e
incl
uso
crea
r rel
acio
nes
que
jam
s h
ayan
exi
stid
o.4
Por
lti
mo,
em
plea
r la
veje
z par
a re
sum
ir la
s ob
serv
acio
-ne
s so
bre
los
efec
tos
resu
ltant
es d
e la
s pr
opia
s ac
cion
es,
tant
o en
los
otro
s co
mo
en u
no m
ism
o, y
de
dich
o re
sum
en e
stab
lece
r prin
cipi
os.
El h
ombr
e qu
e ha
obs
erva
do e
sta
cond
ucta
es
aque
l a q
uien
la
hum
anid
ad d
ebe
conc
eder
la m
s a
lta e
stim
a...
Armando Trivio, diciembre de 1919. (transcrito y levemente modificado de sus "Arengas")
N2&
3
Ago
sto
de 2
012
S
aldr
: c
uand
o se
pue
da
Edito
r Irre
spon
sabl
e:Ho
rdas
de
suje
tos
euf
ricos
por
la re
volu
cin
com
unis
ta m
undi
al/R
edes
por
la a
uton
oma
pro
leta
ria/V
ario
s co
labo
rado
res
ms
o m
enos
an
nim
os d
e ay
er, h
oy y
ma
ana.
Cont
acto
: com
unis
mod
ifuso
@gm
ail.c
om
Web
: ww
w.a
uton
omia
prol
etar
ia.o
rg
Cuando tiemblen de pnico los poderosos, los ricosCuando en seal de miedo levanten sus manosSerenas ante el fuego las casas se derrumbenLos desnudos cadveres tirados por los caminos
Iremos a contemplar la sonrisa de los muertosCaminaremos muy lentamente con los ojos cautivadosRegistrando con los pies bajo los patbulos de las mandrgorasSin pensar en los heridos, sin lamentar sus vidas
Correr la sangre y sobre los rojos pantanosInclinados, contemplaremos serenamente nuestros rostrosMiraremos en los trgicos espejosLa muerte de los amantes y la cada de las casas
Tendremos mucho cuidado en conservar puras nuestras manosY de noche, lo mismo que Nern, admiraremos el incendio de las ciudadesEl desplome de los murosY como l con indolencia cantaremos
Cantaremos el fuego, la nobleza de las fraguasLa fuerza de los zagales, los gestos de los ladronesLa muerte de los hroes y la gloria de las antorchasQue forman una aureola alrededor de cada frente
La belleza de la primavera y los amores fecundosLa dulzura de los ojos azules que la sangre satisfaceEl alba que despunta y el frescor de las olasLa dicha de los nios y la eterna existencia.
Pero no cantaremos ms ni el mirto de las viudasNi el honor de obedecer ni el son de los caonesNi el pasado, pues la claridad del nuevo daNo har que vibre siquiera la estatua de Memmon
Luego, bajo el sol se pudrirn los cadveresY muchos otros hombres que morirn en libertadEl sol y los muertos en las tierras que se siembranDarn la belleza morena y la fecundidad
Y ms tarde cuando la peste haya purificado la tierraEn dulce paz viviremos los bienaventurados, hombres y mujeres,Apacibles y puros, pues los lagos y los maresSern suficientes para lavar la sangre de las manos.
PORVENIR
Guillaume Apollinaire
Sain
t-Sim
on (1
810)