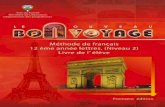Cahiers du cinema - vol 6
-
Upload
maggcacharpo29 -
Category
Documents
-
view
66 -
download
13
description
Transcript of Cahiers du cinema - vol 6
Combates del siglo XXI Carlos F. Heredero
Jean-Luc Godard levanta acta de la Historia del siglo XX y de la Historia entera del cine en sus imprescindibles Histoire(s) du cinéma. Por activa o por pasiva, por compromiso o por escapismo, "las imágenes del siglo XX conservan una memoria cargada de emoción, de adhesión, y también una contra-memoria tejida de tabúes y de olvidos", decía François Furet en su reflexión sobre la summa godardiana. Pretendía con ello advertir sobre el riesgo de sucumbir a la seducción de las grandes "ilusiones del siglo": el fascismo, el comunismo..., también el cine en su inagotable capacidad de generar ilusiones, en su formidable fuerza movilizadora de sueños. Las imágenes del cine, nos decía el historiador, "nos ofrecen el placer y la posibilidad, acaso una vez más, de comprender y de rehacer la Historia de este siglo", pero también "parecen hacer perdurar las ilusiones de la Historia incluso más allá de su vida real en el siglo".
Cabe recordar aquí y ahora aquellas reflexiones cuando nos enfrentamos a una encrucijada histórico-política, pero también cinematográ-fico-audiovisual, en la que las imágenes ya no se limitan al "registro y revelación de la realidad física" (Arnaud Macé), ni se conforman tampoco con "hacer perdurar las ilusiones de la Historia". Quizás en ningún otro momento del relato histórico (puesto que de relato se trata) hemos asistido, con tanta intensidad y de manera tan promiscua, a una catarata de imágenes y contra-imágenes empeñadas en dar testimonio de la Historia. Ahora que ésta se acelera más que nunca (en lugar de disolverse, como querían todavía no hace mucho los proveedores de ideología seducidos por Fukuyama), las imágenes del cine y del audiovisual abandonan ya toda pretensión de totalidad para ofrecerse como tales imágenes y, por tanto, como escritura y como representación.
Frente al caos y el desconcierto generados por una guerra sobre la que ni siquiera existe consenso para calificarla como tal, las imágenes se amontonan y se superponen, se interpelan unas a otras, se rehacen en tiempo casi real para subvertir su sentido original, se multiplican y se mimetizan en medio de una carrera alocada por dar cuenta de una realidad histórica que ellas mismas modifican de manera incesante. Ni siquiera el cine de Hollywood, acaso la fuente de imágenes más identificada con el ancien régime, puede abstraerse de semejante pulsión, y ahí está el fake multimediático de Redacted (colocado, no por casualidad, en el epicentro de nuestro "Gran Angular") para mostrar hasta qué punto los "corruptos medios corporativos" de los que habla Brian de Palma deben enfrentarse a la contra-información que inunda los canales paralelos (ya no tiene sentido seguir llamándolos "alternativos") o que surge, como es el caso, de su propia matriz originaria.
En medio de esta encrucijada, el trabajo de la crítica tampoco puede limitarse a invocar las viejas certezas ni a la exégesis de los cauces genéricos conocidos. "Armarse a costa del enemigo..., hurtar, expropiar, recuperar...", aconseja Nicole Brénez en su artículo. Hagamos lo propio: dirijamos nuestra mirada hacia lo que se nos oculta, volvamos del revés los materiales que se nos ofrecen, sometámoslos a reexamen, confrontemos puntos de vista, cuestionemos la realidad mediática. •
La guerra de las imágenes No sólo hay guerra en Irak. El conflicto que hoy desangra a la ancestral Mesopotamia regada por el Tigris y el Eufrates, pero que amenaza con incendiar toda la zona, ha transformado ya de raíz el sistema en pleno de producción y circulación de las imágenes. La guerra se juega ahora también en la poliédrica biosfera de las imágenes globales. Hollywood cabalga a rebufo de Internet, de YouTube, del e-mail, de los milblogs, del video-on-demand, del eMule y de todos los canales que difunden y comparten las imágenes del horror. La criminal y desastrosa aventura emprendida por el ejército americano en pos del control de las fuentes petrolíferas, falazmente disfrazada de cruzada democratizadora, ha desembocado en un caos político y social que alimenta la amenaza fundamentalista y que abre la puerta a un futuro tan inestable como impredecible. La dictadura sangrienta de un tirano ha sido sustituida por el expolio económico y por la desintegración étnica. El monopolio de la imagen fotoquímica y de un viejo sistema de producción hegemonizado por la gran industria de Hollywood deja paso, en conflictiva pero irremediable convivencia, a la expansión reticular de las imágenes que surgen y que circulan a través de una multiplicidad de soportes y, con frecuencia creciente, incluso sin soporte físico alguno. La metástasis celular que la guerra parece estar propiciando en Oriente Medio (el choque con Irán es la crónica de una nueva conflagración anunciada) corre paralela a la multiplicación exponencial de formatos, emisores, ventanas y canales por los que la información y las imágenes de la guerra recorren el universo mediático, a la vez que lo modifican. Por eso ya no podemos mirar sólo a las grandes pantallas ni contemplar un único género bélico. Por eso nuestra mirada se dirige hacia el conjunto de las imágenes globales que nos hablan de la guerra. CARLOS F. HEREDERO
L EL CINE FRENTE AL CONFLICTO IRAQUÍ
Inventario contra CARLOS REVIRIEGO
1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Irak? Si algo ha venido a demostrar el conflicto de Irak es que antes » habíamos visto ninguna guerra. Ni la interminable interven
ción en Vietnam, ni la catódica Guerra del Golfo, ni la sangrienta Somalia, ni siquiera la fulminante destrucción del régimen afgano. Es posible que sus razones y sinrazones no sean tan distintas, pero la guerra, tal y como la iconosfera audiovisual nos permite ahora percibirla y desmenuzarla (tanto desde la limitada fisión que despachan los poderes mediáticos como a través de las infinitas ventanas al conflicto que abre el contrapoder informativo de la web), es ahora un fenómeno mucho más amplio de lo que solía entenderse por guerra. Para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Irak? ¿De una guerra, una posguerra, una invasión, una contienda fratricida? ¿Puede hablarse de la guerra iraquí obviando el resto de objetivos geopolíticos y financieros de Estados Unidos en Oriente Próximo? ¿Sin ir hacia atrás (Guerra del Golfo) o hacia adelante (Irán) en el tiempo? ¿Cómo se testimonia una invasión ilegal que avanza inexorablemente hacia una larga guerra civil con un ejército invasor atrapado entre sus errores, sus ambiciones y sus promesas? ¿Es posible ignorar las implicaciones del conflicto en la Administración Bush y en la demonizada imagen de los Estados Unidos post 11-S?
Cuando Victoria Clarke, entonces portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunció días antes de la invasión de Irak en marzo de 2003 que la guerra debía ser narrada al minuto (para lo cual formaron y alistaron a cientos de periodistas en el frente), quizás no era del todo consciente de la exactitud de sus palabras. Desde la cumbre de las Azores, la sobreabundancia de información posibilitó un seguimiento del conflicto prácticamente segundo a segundo. Veinte días de asedio en directo y Bagdad fue tomado. El supuesto proceso de democratización que vendría después de la caída del régimen, una cruenta y larga posguerra que alcanza hasta ahora, ha propiciado la creación y apertura de cauces videográficos que permiten un acceso más físico, plural y fragmentado de lo que ocurre en el campo de batalla (The War Tapes, documental de Deborah Scranton en el que varios soldados graban su experiencia en primera línea de combate) y, a veces, de lo que se cuece en los despachos de decisión (Al descubierto: guerra en Irak, de Robert Greenwald) y las salas de ejecución y tortura (Ghosts of Abu Ghraib, de Rory Kennedy; Taxi to the Dark Side, de Alex Gibney, y el proyecto SOP: Standard Operating Procedure, de Errol Morris).
Consecuentemente, el cine más preocupado por considerarse hijo de su tiempo también se acerca al conflicto de Irak con una mirada extraoficial, menos diáfana y simplista que el retrato cinematográfico de otros enfrentamientos bélicos con intervención norteamericana, pero en contrapartida más desorientada y heterogénea. Las películas que ha generado la gue-
el terror
rra de Irak, la inmensa mayoría producidas en Estados Unidos, optan generalmente por explorar los territorios de lo real, si bien determinados enfoques político-propagandísticos conducen a una dramatización de la realidad que supera en imaginación cualquier contenido ficticio, incluso a aquellos más desesperadamente humanos.
En ninguna otra guerra como la de Irak han trascendido a la luz pública de forma tan abierta los abusos y maltratos del ejército norteamericano sobre presos y civiles. No sorprende por tanto que gran parte de las dramatizaciones surgidas de Estados Unidos, con su inevitable mensaje de fondo, se preocupen por denunciar las atrocidades de la guerra o de exorcizar culpas y limpiar conciencias rotas, cuando no de encontrar argumentos de defensa entre la maleza traumática de la culpabilidad y el dolor. La primera en hacerlo y, oficialmente, la primera película en dramatizar la guerra de Irak que se estrenó en Estados Unidos, fue The Situation (Philip Haas, 2006), una pequeña producción que logra perfilar un retrato delirante del avispero de Irak. Como el mismo título indica, uno de los propósitos del guión, escrito por el periodista Wendell Steavenson, es lanzar el mensaje de que no hay palabra para designar el estado de la nación iraquí, que simplemente vive envuelta en "una situación", la de la guerra contra el terror convertida en la guerra del terror. Presentada en el Festival de Venecia, será Redacted (Brian de Palma, 2007), sin embargo, la primera escenificación de monstruosidades en aterrizar en pantallas españolas. Paradigma de los nuevos mecanismos para registrar la guerra, el film emplea hipotéticas imágenes de cámaras de soldados, de cámaras de seguridad, de ichats y de blogs para reconstruir la masacre de una familia iraquí por parte de un grupo de marines norteamericanos destinados en Samarra (ver crítica en pág. 16). Juego de representaciones con
The Situation (Philip Haas, 2006)
el que acaso el autor de Corazones de hierro, claro precedente de Redacted (ver págs. 64-66), trata de dar una respuesta a "los seis años en que ¡a Administración Bush nos ha lavado el cerebro con imágenes que no tienen nada que ver con la realidad", según ha afirmado en diversas entrevistas.
2. Gritos de estrellas, murmullos de víctimas Probablemente sea esta imagen soslayada y oficial del conflicto, así como la cercanía de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, las principales razones de que la factoría Hollywood, transcurridos cuatro años desde el inicio de la guerra, haya decidido ahora ponerse manos a la obra y promover una serie de relatos que dramatizan diversos "hechos reales" acaecidos durante el conflicto. Así, invocando las prácticas salvajes del ejército iraquí, No True Glory: The Battle for Fallujah, que protagonizará Harrison Ford, reconstruirá el ataque fulminante sobre Fallujah que ordenó la Casa Blanca cuando cuatro soldados estadounidenses fueron mutilados por fuerzas iraquíes en aquella ciudad. Tanto el título como el argumento no distan mucho de la reciente Battle for Haditha (Nick Broomfield, 2007), que narra la brutal represalia emprendida por un grupo de marines cuando su oficial fue abatido por fuerzas insurgentes. El tratamiento formal y la cuestión de fondo que plantean el film de Broomfield son ya un lugar común en el cine bélico: ¿se puede acusar de asesinato a los marines que se encuentran en la línea de fuego? En contra del tópico parece erigirse sin embargo el proyecto impulsado por John Cusack Grace is Gone (James C. Strouse), que se estrenará en 2008, al concentrar su mirada en el dolor de un padre incapaz de explicar a sus hijos cómo su madre ha perdido la vida en Irak.
La conveniencia de destacar la creciente labor humanitaria en un entorno generalmente determinado por y desde el universo de la violencia, traerá a las carteleras otro film que no quiere transitar por los caminos trillados. Así, Kirsten Dunst será el escaparate para otra aproximación dramática al conflicto: Sweet Relief narrará la experiencia de la activista-mártir María Ruzicka al frente de CIVIC, una organización que contabilizó y consiguió ayudas para las víctimas de la invasión. A su vez, la directora Kathryn Bigelow rueda en Jordania y Kuwait The Hurt Locker, drama que concentra su mirada en los episodios vividos por una compañía de soldados de élite en el Bagdad actual; mientras que
Ahlaam (Mohamed Al Daradji, 2005)
Tom Cruise producirá y protagonizará The Fall of The Warrior King, el relato de un comandante que se retiró del ejército cuando sus soldados ahogaron a un civil iraquí. De nuevo asoman las conciencias desgajadas. El esbirro de Hollywood Ron Howard prepara Last Man Home, film que aunque sitúe su acción en la actual guerra de Irak, resucitará viejos fantasmas al narrar la historia de un soldado destinado en Irak que busca a su hermano "desaparecido en combate" durante la guerra de 1991. Sobre el papel se antoja de mayor interés Imperial Life in the Emerald City, con la que el muy solvente Paul Greengrass y el actor Matt Damon repetirán tándem -tras la trilogía Bourne- adaptando el libro homónimo de Rajiv Chandrasekaran, corresponsal en Irak del Washington Post. En su faceta de director, Robert Redford no sólo estrena este mes en nuestras salas Leones por corderos (2007), recorrido político sobre la intervención en Afganistán e Irak desde un punto de vista caleidoscópico (ver crítica en página 18), sino que, ítem más, ha anunciado su intención de dirigir Against All Enemies, basado en las memorias de Richard A. Clarke, ex consejero antiterrorista de Bush que destapa los secretos y errores del Gobierno en su lucha contra Al Qaeda.
Más allá de las autosatisfechas y convencionales producciones norteamericanas, se abren paso poco a poco miradas ajenas y poéticas como la de Bruno Dumont, capaz de combinar lo específico y lo abstracto, y de reflexionar sobre el conflicto iraquí sin hacerlo de forma explícita. De ambiciones alegóricas, su película Flandres (2006) radiografía el colapso moral de una guerra inconcreta en el Oriente Medio. Delirantes y oscuros son los itinerarios de los personajes encerrados en Ahlaam (2005), producción iraquí que constituye el segundo testimonio de la guerra realizado por las propias víctimas (el primero fue About Baghdad). Su director, Mohamed Al Daradji, toma como pretexto el cruce de destinos de tres personas de un asilo psiquiátrico de Bagdad para mostrar la anatomía de una herida abierta, las delirantes incertidumbres de un país desnortado desde la Guerra del Golfo hasta la actual invasión. El documental Losing Ahmad (Abdullah Boushahri, 2006), producción kuwaití y norteamericana, se ha rodado a lo largo de un año con el fin de testimoniar la historia de Ahmad Sharif, un niño de Bagdad que perdió la vista y un brazo a causa de una bomba norteamericana y a quien cuatro estadounidenses acompañan hasta Nueva York para que reciba atención médica. Productores de Irak y de Estados Unidos han hecho posible conjuntamente el film documental The Dreams of Sparrows (Hayder Mousa Daffar, 2005), relato en primera persona del Irak post-Saddam, de su desilusión colectiva y la subordinación al caos político y cotidiano. También coproducido por las partes enfrentadas, cabe resaltar el proyecto Voices of Iraq (2004), que trata de establecer un nuevo concepto de autoría colectiva (está firmado por "People of Iraq"). Los artífices repartieron 150 cámaras digitales por todo el país para ofrecer una visión plural de las zonas de guerra. Su resonancia norteamericana sería Declaratíons of War (Franz Baldassini y Carlos Gaviria, 2004), film de cabezas parlantes en el que varios ciudadanos americanos explican a la cámara sus impresiones confrontadas sobre la guerra. Prima hermana de aquélla, la película documental American Psyche (Paul van den Boom, 2007) es el viaje de dos europeos de Nueva York a Los Angeles entrevistando a todo tipo de ciudadanos con el fin de ofrecer un diagnóstico de la mentalidad norteamericana post 11-S. El cine como ágora.
3. En el humor y en el dolor Toda una gama de películas internacionales en torno al conflicto raqui todavía deben encontrar su hueco en salas españolas. Que ya lo hayan hecho, apenas se contabilizan una producción ¡taina y otra iraní: la impresentable broma de Roberto Benigni El tigre y la nieve (2005), con la que el cómico regresó a los fueros
de la fábula ternurista trasladando al infierno iraquí su actitud de vida impermeable al pesimismo; y Media luna (2006), de Bahman Ghobadi, aproximación folclórico-sentimental a las tragedias de
la frontera kurda. Aunque no pueden considerarse puntales de conocimiento sobre el conflicto, es curioso constatar cómo la casi
totalidad de las perspectivas humorísticas proceden de produciones no norteamericanas. En este sentido, se lleva la palma la pieza televisiva británica Between Iraq and Hard Place (2003), remedia satírica de los cómicos impresionistas Bremmer, Bird and Fortune que comienza relatando en clave de humor la his-toria de Irak desde su creación por los británicos a principios del
siglo XX hasta el régimen de Sadam Hussein.
El cine norteamericano, en todo caso, nunca ha tenido problemas para reírse de sus fobias, y los retratos caricaturescos del dictador iraquí ocupan un lugar especial en su cine reciente, con ejemplos primorosos como el empleado de la bolera de El El gran Lebowski (Joel Coen, 1997) o el dictatorial novio de Satán en South Park: más grande, más largo y sin cortes (Trey Parker y Matt Stone, 1999). Promete oponerse frontalmente a la inva-sión la comedia de Neil Burger The Lucky Ones, de inminente estreno en Estados Unidos, pues no en vano está protagoni-
La contienda animada Aunque aún están por llegar las películas que exploren con rigor y autoridad moral las causas y consecuencias del conflicto, algunos francotiradores de la animación se han acercado a él siquiera de forma tangencial. Las primeras voces que se alzaron, desde lo políticamente incorrecto, fueron las de Matt Stone y Trey Parker, creadores de la influyente serie South Park, que ofrecieron en South Park: más grande, más largo y sin cortes (1999) un retrato de Sadam Hussein que cabría calificar de más allá de lo satírico; y que, en Team America: World Police (2004), terciaron en la discusión pública americana sobre "la guerra contra el terror" con una película que violaba a conciencia las fronteras del buen gusto en el tratamiento del tema.
Pero es en el campo del cortometraje de producción independiente, sin duda, donde se irán encontrando
nuevas y más articuladas llamadas a la conciencia sobre los efectos de la guerra. En este ámbito cabe destacar ya dos cortometrajes: The Quick and The Dead (2004), una obra de Stephen Andrews basada en imágenes reales no
Infinite Justice (2006), de Karl Tebbe
vistas en los medios convencionales, a las que aplicó una capa de dibujos realizados con lápices de colores, reproduciendo el efecto de un grabado sobre la pantalla. Con tal práctica artística, Andrews refleja el horror de la guerra
dé un modo que resulta imposible de derivarse de nuestro consumo cotidiano de imágenes del frente.
Otra producción de interés es Infinite Justice (2006), de Karl Tebbe, una breve pero inclemente reflexión en la que un poderoso discurso sobre el sinsentido de la guerra dimana de la utilización de muñecos con la cara de Sadam Hussein para representar a toda la población iraquí que aparece en el film. Asimismo, pueden hallarse en Internet producciones realizadas con las herramientas que la informática casera pone a disposición de los creadores. Las más destacables entre la multitud que el público interesado puede encontrar son Gulf War Gome (2002), consultable en http://www.idleworm. com/nws/2002/ll/iraq2.shtm, y Uncle Scam (2005), visitable en http://www. archive.org/details/Uncle_Scam_car-
t o o n . JORDI SÁNCHEZ NAVARRO
The Liberace of Baghdad (Sean McAllister, 2005)
zada por Tim Robbins, adalid de la protesta anti-Bush en los cenáculos hollywoodenses, quien ya filmó Embedded (2005), la representación sobre las tablas de su vitriólica farsa en torno a la intervención militar en Irak. Más creativo fue el británico Chris Lightwing con su corto The War Against Terror: The Musical (2004), un mockumentary que registra las presiones que padeció el equipo del musical sobre la guerra iraquí en el día de su estreno. En American Dreamz (2006), Paul Weitz emula la procacidad y el cinismo de MASH (R. Altman, 1970) desde la vena esperpéntica de un concurso televisivo de una nación cuyo presidente no lee la prensa y el gobierno invade un país por razones equivocadas.
Si pensamos en Loose Change 2nd Edition (Dylan Avery, 2006), film-manual en torno a la teoría conspiratoria del 11-S, o incluso en Fahrenheit 9/11 (2004), la risa imprevista surge de las entrañas del documental-hipótesis, resultado de una forma de intervenir en la exposición narrativa que desvirtúa todo el rigor que se le presupone al torrente de datos manejados en su camino para demostrar una teoría previa. El caso de la película de Michael Moore es tan irritante que ha conocido lo que podríamos llamar contra-secuelas: su infantilizada demagogia ha despertado respuestas mellizas que funcionan como las chuscas réplicas de la oposición en el parlamento audiovisual. Así, piezas de oferta como Fahrenhype 9/11 (Alan Peterson, 2004) o Celsíus 41.11: The Temperature at Whích the Braín... Begins to Die (Kevin Knoblock, 2004) tienen como único objetivo, tal como señala la leyenda promocional de esta última, "revelar las verdades detrás de las mentiras" de Fahrenheit 9/11. No son pocos los documentales-tesis creados directamente para su explotación en vídeo, a los que han abierto camino las técnicas amarillistas de Michael Moore: Híjacking Catastrophe, Constructing Public Opinión, The Great Conspiracy, 911. TheRoad to Tyrany... un preocupante filón que al menos propicia la virtud del debate. Otro diálogo audiovisual es el que establecen filmes-espejo como WMD: Weapons of Mass Destruction (Earl Grizell, 2004) y WMD: Weapons of Mass Deception (Danny Schechter, 2004): mientras el primero explora las atrocidades cometidas por Sadam Hussein en su reino, el segundo da cuenta del control mediático ejercido por el Pentágono durante la invasión.
No hay afán de polemizar, sino de ahondar en el corazón del conflicto, en otras piezas documentales capaces de congelar la risa. En la premiada en Sundance Iraq in Fragments (2006), el documentalista James Longley, que anteriormente había dirigido en Irak el corto Sari's Mother, traza una radiografía despedazada de la ruptura interna del país. En su artículo "Estas no son mis imágenes" (ver págs. 24-25), Jaime Pena desentraña las cualidades de este documental y otros igualmente interesantes como Al descubierto: guerra en Irak, que pasó por nuestras salas hace dos años, la serie de la BBC The Power of Nightmares o el experimento The War Tapes. La casi inabarcable nómina de películas de no ficción que se han aproximado desde distintos frentes al conflicto dan cuenta del amplio interés que éste ha despertado entre nuevos cineastas, muchos de ellos procedentes del
Stop Loss (Kimberty Peirce, 2007)
medio televisivo. En esta relación de filmes, se hallan fusiones de rap y realidad televisiva en el corazón de Bagdad (Gunner Palace, 2004, de P. Epperlein y M. Tucker), testimonios de la lucha cotidiana de los iraquíes (Return to the Land of Wonders, 2004, de M. Pachachi), parábolas en torno a un estudiante iraquí y su deseo de hacer cine (Operation Filmmaker, 2007, de N. Davenport), un famoso pianista iraquí, Samir Peter, esperando su visado para exiliarse en América (The Líberace of Baghdad, 2005, S. McAllister), denuncias sobre la ineptitud de los militares al mando de las operaciones (No End in Sight, 2007, de C. Ferguson), las experiencias en primera persona de tropas de combate (Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience, 2007, de R. E. Robbins y Occupation: Dreamland, 2005, de Olds y Scott)...
4. El despertar de los muertos Hasta la caída de Bagdad, sólo 106 soldados norteamericanos perdieron la vida. Desde entonces, la posguerra ha arrojado un saldo de casi cuatro mil cadáveres norteamericanos. El regreso de soldados en ataúdes representa el epítome de las heridas de guerra en el interior de América, los traumas por la pérdida y la derrota que ya generaron un filón de cine norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y Vietnam (desde Los mejores años de nuestra vida hasta Nacido el cuatro de julio), y que vuelven a aflorar en las pantallas contemporáneas con películas sobre la inadaptación de los soldados pródigos como Regreso al infierno (Home of the Brave, 2006), de Irwin Winkler. El film más cacareado en este sentido es In the Valley of Elah (2007), eficaz thriller de Paul Haggis que sirve de vehículo para sacar a relucir las disfunciones post-traumáticas del combate. De la explicitud de la experiencia a la metáfora más fantástica, Bug (2006), de William Friedkín, orquesta una paranoia claustrofóbica en la que un veterano de Irak experimenta la disolución de su cuerpo, mientras que Homecoming (2005), pieza televisiva de Joe Dante, despierta a los soldados de sus tumbas para pedir el voto contra el presidente que los ha conducido al matadero. No le van a la zaga los enmascaramientos políticos de La tierra de los muertos vivientes (George A. Romero, 2005) y de The Jacket (John Maybury, 2005), otra pieza fantástica de sub-texto antibélico en la que un veterano de la Guerra del Golfo es internado en un centro psiquiátrico. El mensaje: la guerra desde casa también es un lugar de muertos (véanse pags. 14-15).
El sentimiento de insurgencia nacional que explotará Kimberly Peirce en Stop Loss (donde un veterano de guerra se niega a regresar al frente iraquí), ha conocido algunos registros documentales que ofrecen un valor testimonial. La cinta francesa Not in Our Name (Philippe Borrel, 2006), producida por Arte, explora el auge del movimiento anti-guerra en Estados Unidos, mientras que Just Another Day in the Homeland (John Maringouin, 2004) registra las protestas ciudadanas en las calles de las grandes ciudades norteamericanas los días de la invasión. Otra herramienta para combatir el reclutamiento militar puede encontrarse en Body of War (Phil Donahue y Ellen Spiro, 2007), que yuxtapone la muerte de la conciencia política de un veterano parapléjico con imágenes del debate en el Congreso que invistió a Bush con la autoridad para invadir Irak. En los contornos del documental ensimismado se sitúa Jerabek (Civia Tamarkin, 2007), retrato íntimo a lo largo de dos años en la vida de un estudiante muy afectado por el 11-S que decidió enrolarse en los marines y acabó perdiendo la vida en Irak. Principio y fin del terror. •
II. LA REPRESENTACIÓN DE LA GUERRA
Disparos en el vacío ROBERTO CUETO
Puede que todas las guerras sean iguales, pero es evidente que no significan lo mismo. Cuando son el nutriente de un género cinematográfico tan perenne e insaciable como es el bélico, las operaciones de puesta al día de sus códigos corren el riesgo de sufrir peligrosas distorsiones. Decía Godard en Nuestra música (2004) que el pueblo judío quedó inmortalizado en el cine de ficción, mientras que el palestino no tuvo más remedio que ser carne de documental. Parafraseándolo, podemos distinguir aquellas guerras que gozan del privilegio de la imagen en 35mm de esas otras que están condenadas a soportes menos lustrosos. La II Guerra Mundial logró que ambos registros convivieran con naturalidad, tuvo el raro privilegio de ser a la vez espectáculo y testimonio histórico. Vietnam, en cambio, quedó arrinconado en las bobinas de The Newsreel, en documentales como Time of the Locust (Peter Gessner, 1966) o en soflamas gubernamentales tipo Why Vietnam? (1965). No pudo convertirse en espectáculo hasta el fin de la contienda, pero en un espectáculo que era cualquier cosa menos inocente: traumático (El cazador, 1978), dantesco (Apocalypse Now, 1979), revanchista (Rambo, 1985) o expiatorio (Platoon,
Dos recientes películas sobre el conflicto iraquí son la prueba de que el cine encuentra problemática su representación con ese plus de fotogenia que otorga la imagen en 35mm. Tanto Battle for Haditha (Nick Broomfield, 2007) como Redacted (Brian de Palma, 2007) construyen su discurso mediante lo que Ángel Quintana
llama "materiales innobles": la primera, con su estética de recreación pseudo-documental, su renuncia a los actores profesionales, su cámara en mano que finge el directo, sus escenas de combate a ras del suelo; la segunda, haciendo uso de imágenes ajenas a la fotoquímica (videoblogs, Youtube, websites) para negar el discurso oficial. Ambos filmes evidencian la tensión
entre esos soportes rugosos y una narración no tan rupturista como pudiera parecer, que en su fuero interno quiere seguir siendo clásica: hay construcción de personajes, estructura en tres actos, mensaje final. El cine de la II Guerra Mundial fusionaba sin complejos imagen de ficción con documental, como si la primera fuera lógica prolongación de la segunda y viceversa. Vietnam fue sublimada en ampulosas set pieces donde la crítica, la rabia y el dolor convivían con el abrumador y atractivo espectáculo del napalm por la mañana. Pero parece que conflictos como los del Golfo Pérsico e Irak no son creíbles ni honestos si no tratan de emular todas esas imágenes que nos asedian desde unas pantallas bien diferentes a la cinematográfica.
Inseguridades del género La ansiedad resulta mucho más evidente, sin embargo, cuando el conflicto intenta ser integrado en los seguros cauces del cine de género. Regreso al infierno (Irwin Winkler, 2006) busca establecer una línea de continuidad afectiva -que no intertextual- con
Los mejores años de nuestra vida (William Wyler, 1949), El cazador (Michael Cimino, 1978) o El regreso (Hal Ashby, 1978). Pero el esfuerzo es tan consciente de las contradicciones en que incurre que se ve obligado a construir su mensaje gracias a los matices adversativos: los iraquíes nos odian, pero no todos; tal vez no debamos estar allí, pero yo sé que debo estar con mis compañeros... En ese "pero" radica el meollo de un discurso muy similar, en el fondo, al expuesto por Clint Eastwood
en su díptico sobre la guerra del Pacífico, Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima (2006): más allá de las complejidades de la política y de la inabarcable vista de pájaro de la Historia queda el sincero esfuerzo individual, la integridad con uno mismo durante el combate, el "yo hice lo que pude". Pero la clara demarcación entre lo justo y lo injusto que carac-
Battle for Haditha (Nick Broomfield, 2007)
Jarhead (Sam Mendes, 2005)
terizó a la II Guerra Mundial (la diáfana amenaza del eje Roma-Berlín-Tokio) se ha diluido en el desierto iraquí. Quizá por ello Irak no ha podido tener su Rambo particular de una manera franca y directa, sino que lo ha tenido que disfrazar de peplum: ahí está 300 (Zack Snyder, 2006), con esos espartanos reciclas en bravos demócratas que resisten los empellones del decadente y totalitario enemigo oriental. Una catarsis colectiva que ni siquiera el discurso oficial de una "guerra de liberación" se permite el lujo de mostrar abiertamente.
Iconografías específicas Es obvio que, pese a filmes como Regreso al infierno y sus dóciles escenas de combate, las dos guerras de Irak ya han generado la iconografía específica de una guerra que, en muchos ámbitos, se siente como aberración. Tres reyes (David O. Russell, 1999) y Jarhead (Sam Mendes, 2005) han descrito, con su fotografía calcinada y su premeditado look desmañado, la Guerra del Golfo como el desconcertante enfrentamiento entre una tecnología sofisticada y un entorno fantasmagórico. Si toda cinta bélica habla de un trágico excedente de munición, Jarhead se articula sobre un disparo que nunca llega a producirse: sólo tiros al aire, balas propulsadas al vacío, perdidas en un desierto donde no hay línea del horizonte, donde cielo y arena se confunden en un agobiante resplandor. Jarhead podría aspirar a ser el Apocalypse Now de la guerra del Golfo, con ese eterno pandemónium de pozos de petróleo ardiendo en el infinito, pero es demasiado consciente de la distancia que lo separa de Vietnam, una guerra con la que dialoga constantemente: los soldados eufóricos ante el film de Coppola, reducido a la condición de espectáculo que lubrifica para el combate; el eco espectral de una canción de The Doors que surge de la nada ("Esa música es de Vietnam, ¿por
qué no tenemos nuestra propia música?" se pregunta el protagonista)... El hastío y el escepticismo son tales que ni siquiera hay sitio para la mala conciencia.
Los remordimientos renacen con la actual Guerra de Irak, cuando los disparos al vacío encuentran un objetivo imprevisto: los cuerpos civiles, eso que conocemos eufemísticamente como "daños colaterales". Si la primera Guerra del Golfo fue la de la invisibilidad del factor humano, el nuevo conflicto iraquí ha traído a primer plano a las víctimas desmembradas de tanta matanza. La posibilidad de que la justa guerra de liberación se torne en masacre de la población civil es la nueva horma en el zapato del militarismo yanqui. Battle for Haditha resume esa ironía en su propio título: la expresión "battle for" alude a una tradición de conquista de una plaza estratégica, pero la hazaña de la que somos testigos es una triste escaramuza que se salda con la muerte de una familia iraquí. En Redacted la intervención americana deviene en una tremebunda escena de violación y asesinato que recuerda a las tropelías de Henry y Ottis en Henry, retrato de un asesino (John McNaughton, 1989). Pero quizá ninguno de los cineastas que se han acercado al conflicto haya tenido los arrestos de Bruno Dumont en Flandres (2006): el esquivo frente de combate es un escenario bárbaro donde hombres primitivos sobreviven y matan sin cuestionarse el sentido de sus actos. Dumont contempla a esas criaturas de instintos básicos desde la perspectiva zoológica que le es propia, pero inserta esa gélida mirada en una fábula típica del melodrama bélico: la sinceridad del individuo radica en no hacer preguntas ni buscar respuestas. Sólo que esta guerra de hoy nos incomoda y bloquea la saludable nostalgia de las guerras de ayer: la empatia con los personajes no puede producirse sin que flote en el ambiente cierto hálito de repugnancia. •
III. RELATOS DESDE EL PAÍS DE LOS MUERTOS
El conflicto interior CARLOS LOSILLA
En 1973, William Friedkin utilizó El exorcista para identificar al enemigo interior con el mismísimo diablo, un reflejo del malestar de la era Nixon, pero también de la Guerra de Vietnam como conflicto esquizofrénico. Casi treinta y cinco años más tarde, el mismo cineasta recurre a las conflagraciones de Irak para renovar esa misma ecuación. Su última película, Bug, vuelve al tema del cuerpo atormentado para dejar constancia del cambio en la naturaleza de la batalla. Es cierto que ahora se menciona explícitamente la causa, aunque sólo se hable del desierto sirio y del Golfo Pérsico, pero mientras en El exorcista la alucinación adquiría visos de realidad, en Bug los miedos obsesivos de un veterano enloquecido nunca salen de su mente, y así la película se transforma en una metáfora sobre el contagio y el delirio colectivo. Quizá Vietnam fue la última guerra en la que Estados Unidos se enfrentó a su dilema interior con la conciencia de haberse transformado en un país dividido por culpa de sus propios ideales. Ahora, con Irak, todo ha cambiado: la tierra de promisión se ha convertido en un país de zombis en busca de su propia imagen.
Muertos vivientes... Brian Henderson ha hablado del "american dilemma" que sub-yace en Centauros del desierto (1957), de John Ford, y que se extiende a lo largo de los años setenta en películas como Taxi Driver (Scorsese, 1976), Hardcore (Schrader, 1977) o El cazador (Cimino, 1978). Todas ellas abordan héroes atormentados en cuya lucha interior subsisten ciertos mitos ideológicos de la tradición cultural de su país (el individualismo, la amistad masculina, la búsqueda de la pureza...) que se van transformando poco a poco en su reverso siniestro. Si el Robert de Niro de Taxi Driver lleva hasta el límite el concepto puritano de redención, el de El cazador convierte al amigo en amante
ausente mientras la pulsión heroica se transforma en mascarada suicida. El cazador contemplaba Vietnam como el espacio en el que todas esas contradicciones debían resolverse de una vez por todas. Regreso al infierno, dirigida por Irwin Winkler en 2006, traslada esa situación a Irak y extrae una conclusión muy distinta. Ahora el único sentido de la vuelta a casa es la supervivencia, nunca la repetición del conflicto, pues los ideales sólo pueden dirimirse en el campo de batalla. Mientras Bug desfigura los cuerpos, Regreso al infierno los volatiliza, los convierte en ectoplasmas que sobrevuelan un ambiente liofilizado, una sociedad civil en pleno proceso de desestructuración.
"Ya no siento nada", afirma el personaje de Samuel L. Jackson cuando su mujer le inquiere sobre su extraño comportamiento tras su regreso de Irak. Los tres veteranos que intentan reintegrarse a la cotidianeidad de su país tras haber pasado una temporada en el infierno sólo encuentran una vida que no es la suya, quizá porque ni siquiera están vivos. La pérdida de la identidad en el horror de la guerra conduce directamente a la pérdida del cuerpo (ya sea de una manera literal, como en la película de Friedkin, o metafórica, como en la de Winkler) y, en fin, a su conversión en otra cosa, en un envoltorio que oculta el vacío. Estamos en el territorio de los ladrones de cuerpos inmortalizados por Don Siegel y revisita-dos por Philip Kauffman, Abel Ferrara y, últimamente, Oliver Hirschbiegel, en una versión en la que Irak actúa también como trasfondo: Invasión. Todos ellos apuntan los lazos que pueden unir la figura retórica de los cuerpos sin alma con la del cuerpo social que ha perdido la cohesión. En Regreso al infierno, los que han estado allí sólo parecen volver a la vida, sentir algo en el terreno de la domesticidad, cuando se reencuentran entre sí, cuando se reconocen. Incluso la mano artificial de Jessica Biel, que perdió la suya en una emboscada, luce
Regreso al infierno (Irwin Winkler, 2006) La tierra de los muertos vivientes (George A. Romero, 2005)
In the Valley of Elah (Paul Haggis, 2007)
amenazadora aun en la espalda de su amante, como si fuera el lúgubre recordatorio de una siniestra condición no humana adquirida durante su estancia en Irak. Y otros nunca consegui
rán volver a convivir con el resto de los mortales, como si su reino ya no fuera de este mundo: mientras uno de los soldados se entrega voluntariamente a la muerte, otro decide alistarse de nuevo, regresar al Walhallah donde los héroes todavía pue-den luchar. En el caso de Vietnam, la vuelta a casa compor-
taba el estallido paranoico de todas las contradicciones, como sucede en El regreso (Ashby, 1978) o en la propia Taxi Driver. En el de Irak, los veteranos ni siquiera encuentran un nuevo campo de batalla en el que dirimir sus contradicciones.
...e imágenes sin vida Esa recreación del que retorna visto como un zombi adquiere t o d o su sentido cuando se identifica al militar licenciado del conflicto como un revenant, es decir, como alguien que vuelve
de la muerte y, por lo tanto, ya no tiene vida, aunque lo parezca. Ésta es una figura recurrente en el cine contemporáneo, que transita desde las ficciones de Rivette y Garrel hasta las de Robert Rodríguez o David Cronenberg, ya sea por alusión o por presencia obsesiva, y que culmina en una pequeña obra maestra: el episodio que dirigió Joe Dante para la serie televisiva "Masters of Horror" y que se tituló Homecoming. En esta metaficción juguetona y sarcástica, un par de periodistas televisivos sin escrúpulos acaban provocando que los cadáveres provenientes de Irak vuelvan a la vida. Pero mientras ellos creen que eso puede beneficiar a su candidato, el actual presidente, al final los no muertos se revelan verdaderos activistas contra el poder establecido.
Es la misma cuestión que se plantea George A. Romero en la tierra de los muertos vivientes, que no menciona el conflicto explícitamente pero sí desde una perspectiva alegórica,
sobre todo cuando el cazador de zombis protagonista sentencia: "Es lo que hacemos nosotros: fingir que estamos vivos". En su siguiente película, Diary of the Dead, Romero identifica el cuerpo sin alma con la imagen sin aura. La totalidad de la narración se estructura alrededor de una cámara que, en principio, no es la del cineasta, sino la de uno de sus personajes, improvisado cronista de la enésima invasión zombi. Y ésta es una idea que desarrollan dos ficciones por completo opuestas pero a la vez complementarias, dedicadas a identificar las imágenes que llegan de Irak con representaciones visualmente "sucias" de la guerra, la vida convertida en muerte a través de su degradación iconográfica.
En In the Valley of Elah, de Paul Haggis, un hombre intenta averiguar las razones de la muerte de su hijo tras haber regresado de Irak pero, en lugar de ello, debe enfrentarse al miedo a la descomposición, a esos vídeos filmados desde un teléfono móvil que muestran la opacidad hermenéutica de esa guerra, la identificación entre el horror contemporáneo y las nuevas tecnologías. En The Jacket, John Maybury (y los productores George Clooney y Steven Soderbergh) contemplan el regreso al hogar como un estallido de la conciencia que incluye el retorno de lo reprimido, es decir, la memoria del horror como un relato inevitablemente fragmentado, sin posibilidad de reconstrucción. Frente al guión clásico de Haggis, Maybury propone una narración descompuesta, de nuevo lindante con el cine de terror, que muestra a un veterano de la Guerra del Golfo como víctima de ciertos experimentos que influyen en su percepción visual. Las apariencias adquieren un aura fantasmal, aún más sombría que la del propio cine, y los muertos vivientes se identifican con imágenes exangües, que muestran su artificiosidad obscenamente, pero que se mueven como si estuvieran vivas: por primera vez, lo siniestro se instala en la retaguardia norteamericana. •
REDACTED / CRÍTICA
De lo real y lo fingido ÀNGEL QUINTANA
En los títulos de crédito, Brian De Palma define Redacted como la documentación visual de la violación de una adolescente y del asesinato de su familia por parte de las tropas norteamericanas desplazadas en Samarra (Irak). Sin embargo, a pesar de que el hecho que sirve de punto de partida es real, los personajes son ficticios y las conversaciones han sido inventadas. La definición es clara, pero resulta problemática cuando la confrontamos con las categorías genéricas del cine de ficción y del cine documental. ¿Dónde debemos situar el ejercicio de documentación visual llevado a cabo en Redacted? ¿Es un falso documental, un ejercicio de found footage a partir de los materiales de archivo de la guerra o, simplemente, una ficción articulada a partir de las imágenes de nuestro presente?
Ante todo, Redacted es una película política. Está realizada desde la rabia profunda por la política llevada a cabo por los Estados Unidos en Irak. En diferentes entrevistas, De Palma no ha cesado de afirmar la confianza que posee en el poder de las imágenes para acabar con la guerra. En el Vietnam, las imágenes dieron a conocer la absurdidad del desastre. En Irak, las imágenes censuradas por los medios de comunicación han sido ridiculizadas por los múltiples sistemas de contrainformación que han acabado mostrando las auténticas atrocidades del conflicto. Tal como definió en su día Siegfried Kracauer (ver: Itinerarios), el poder de las imágenes siempre reside en su capacidad para redimir la realidad física. Frente a las informaciones montadas y manipuladas de los medios, las imágenes que certifican
lo real han sido capturadas por operadores no profesionales y consideradas, por los medios de comunicación, como imágenes innobles porque su única fuerza es la confianza absoluta en el poder reproductor del dispositivo, desterrando toda mínima pretensión creativa. De hecho, Redacted empezó cuando propusieron a De Palma la posibilidad de investigar con cámaras digitales de Alta Definición. El cineasta observó que la tecnología cinematográfica podía ser un arma para enseñar, sin complejos, las atrocidades de la guerra.
Todo el horror Los cineastas italianos Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucci encabezaban su película Oh Uomo! bajo un epígrafe de Leonardo da Vinci en el que pedía a los artistas que tuvieran el valor de mostrar
La guerra real frente a los códigos de la representación que la escenifica
la guerra en todo su horror. Gianikian y Rícci Lucci eran conscientes de que, para reflejar el horror, era preciso buscarlo en ios archivos no oficiales. Por este motivo fueron a los centros médicos en los que se conservaban imágenes fílmicas para los trabajos de prótesis y reconstrucción que
debían realizarse en los cuerpos de los soldados amputados durante la Primera Guerra Mundial. Redacted no puede con-siderarse como un trabajo ubicado en los bordes del cine documental. El cineasta no puede sacar a la luz el archivo en bruto
porque las imágenes chocarían con problemas legales de derechos. Tampoco juega con la perspectiva típica del falso documental (el fake) porque su deseo no es el de la suplantación de las imágenes a partir de la estética de lo falso reivindicada por Orson Welles. De Palma está cerca de lo que los teóricos franceses de la literatura han definido como la faintise lo fingido), consistente en el ejercicio de
apropiación de determinados sistemas de escritura para otorgar una dimensión de realidad a un documento. Un amplio espectro de escritores situados entre John Dos Passos y G. W. Sebald ha construido sus obras mediante la reescritura de documentos del mundo factual como artículos periodísticos, cartas reinven-tadas, conferencias académicas o actas notariales. Para ellos, el acto de fingir tiene como objetivo la articulación de un discurso ficticio que debe dar testimonio de una realidad profunda. Redacted entra de lleno en esta dimensión. De Palma crea una ficción, inspirada en un hecho real, y la escribe utilizando un curioso puzzle de medios expresivos.
De Palma no traiciona las bases de su estilo. A lo largo de su carrera, ha sido un auténtico virtuoso de la reescritura y del palimpsesto. En sus obras mayores, el acto de creación surge de la obra observada como apropiación o como cita de obras anteriores. En Redacted no se trata de reescribir las imágenes a la manera de Hitchcock, sino de reescribirlas tal como las escriben las cámaras de vigilancia, las videocámaras domésticas, los foros de Internet o los chats. Redacted funciona como una obra canónica de ficción que juega toda su baza a partir del encadenamiento de los conflictos. Así, la muerte de una mujer iraquí embarazada en un check point de los soldados americanos es contrarrestada por un atentado musulmán. La
Los soldados hacen sus propias imágenes
acción genera la ira racista de los soldados yanquis que masacran a una familia y violan a una chica de quince años. Este acto salvaje también es objeto de represalias por un comando islámico que secuestra y degüella a un soldado. El proceso culmina en los momentos finales, en los que, tras salir a la luz la traición y el peso de la conciencia, cae la máscara del heroísmo.
Los códigos de las imágenes El factor verdaderamente innovador y fascinante que introduce De Palma reside en cómo elabora un discurso heterogéneo a partir de texturas y sistemas de representación contradictorios. En los primeros momentos, un recluta llamado Ángel Salazar, que quiere estudiar en una escuela de cine, nos dice que filmará con su videocámara un diario y exige a sus compañeros de la Alfa Company de Samarra: "Tell me no lies!" (¡No me digáis mentiras!). El discurso del yo aparece contrastado con las imágenes de un documental francés centrado en la espera. Junto a estos discursos no tardan en aparecer imágenes de un noticiario de Al-Jazeera, planos de vídeoconferencias de los familiares de algunos soldados, imágenes tomadas desde una cámara de seguridad y fotogramas procedentes de YouTube y de una página Web de los miembros del grupo integrista Al
Qaeda. Cada imagen posee sus códigos. Las videocámaras nos remiten a unas formas de interpretación basadas en el exhibicionismo y en la mirada directa al objetivo, mientras la cámara de vigilancia es un testigo impasible que revela la confidencialidad.
Al final, Redacted acaba desvelando una curiosa paradoja. La pretendida película que bombardeaba la incapacidad de los medios de comunicación para decir la verdad emerge como una ficción radical que bombardea la ficción convencional y lleva hasta un elevado grado de sofisticación la reconstrucción de los múltiples formatos. Redacted nos recuerda que la guerra de las imágenes es, en nuestro presente mediático, una guerra paralela a la guerra real. •
INVASIÓN / LEONES POR CORDEROS / CRITICA
Liberales y otros extraterrestres ROBERTO CUETO
1 Cuando todavía no está claro si • La invasión de los ladrones de
cuerpos (1956) es una parábola anticomunista o anti-maccarthista, Invasión (cuarta adaptación de la novela de Jack Finney Los ladrones de cuerpos, 1955) pone las cartas sobre la mesa, pese a la ambigüedad que destila toda su primera parte. Cierto que, durante unos buenos minutos de metraje, el film puede leerse como reflexión sobre una América post 11-S que no se reconoce a sí misma en la administración Bush. No es un dato banal que, a diferencia de las versiones previas, la invasión no se produzca aquí de abajo arriba (de lo familiar a lo social), sino de arriba abajo (de lo político a lo doméstico): un alto cargo de la administración es infectado desde el principio, con lo que la abducción se rea
liza desde las esferas del poder. El ciudadano está atrapado en un sistema de control policial que borra siglos de individualismo. Aflora por momentos aquel irónico pesimismo de la segunda versión de la novela, La invasión de los ultracuer-pos (1978), espléndida cinta que tan bien ilustraba la definitiva defenestración de la cultura hippy de los años setenta.
Es entonces cuando se produce un radical punto de inflexión. La doctora Bennell (Nicole Kidman), que se ha definido previamente como "feminista pos-moderna" (sic), come con su ex-marido y su suegra, ya contagiados por el virus alienígena. Una televisión ofrece la que quizá sea la imagen más terrorífica para el americano medio, mucho más que los cuerpos purulentos en descomposición: unos abducidos Bush y Chávez dándose
El personaje de Nicole Kidman se autodefine como "feminista posmoderna" en Invasión
la mano como buenos amigos. Por un fugaz momento, Invasión podría haberse convertido en sátira política, pero enseguida encuentra su verdadero sentido, o su función social, si se quiere. A lo largo del film, la infección corre paralela a otra transmisión viral, la de los medios de comunicación que lanzan imágenes de la guerra de Irak. Y si, como señalaba Maurice Yacowar, la idea original de una invasión extraterrestre "interior" pudo surgir de las leyendas sobre lavados de cerebro durante la guerra de Corea, la reprogramación cerebral se realiza ahora a través de los mass media. Es significativo también que esta sea la única versión donde el cuerpo original no se convierte en residuo tirado a la basura, donde no es sustituido, por lo que aquí el proceso no es irreversible. Los americanos de Invasión son víctimas de un transitorio lapso mental que los transforma en ingenuos idealistas, a la inversa de aquel Lukas Haas que se convertía en republicano por causa de un tumor cerebral en el film de Woody Allen Todos dicen I Love You (1996). El antídoto lo tiene la feminista posmoderna: "Tenemos que hacer cosas que nos duelen para ser felices". Tenemos que pasar el purgatorio de Irak para reencontrarnos a nosotros mismos, tenemos que superar insensatas tentaciones y afrontar un dolor presente que nos asegure la paz futura.
Como Señales (2002) y La guerra de los mundos (2005), Invasión es el relato de una reconciliación personal y familiar que precisa del sacrificio de millones de personas. Y si cierto fantástico americano se ha convertido, gracias al cine religioso de M. Night Shyamalan, en una liturgia que permite llegar a la luz tras sumirse en la oscuridad, en Invasión encontramos también esa necesidad de jugar con el terror. Pero no como generador de inestabilidad e incertidumbre, sino como ritual de reafirmación individual, social y política.
Debates, discusiones, réplicas y contrarréplicas en Leones por corderos
2 Hace treinta años, Todos los hombres del presidente (1976)
se cerraba con un plano esperanzador: la pantalla de un televisor propagaba un discurso presidencial mientras el impertinente sonido de las máquinas de escribir de los periodistas Woodward y Bernstein dejaba clara su intención de no quedarse en silencio. Todo un final épico, pese a la aparente asepsia de la puesta en escena. A Woodward lo encarnaba Robert Redford, también protagonista de Tal como éramos (1973), repaso a una década de activismo político en Estados Unidos. En su nueva película como director y actor, Leones por corderos, Redford tiene como compañera de reparto a Meryl Streep, una de las actrices de El cazador (1978), acerba crónica del desencanto post-Vietnam. Es decir, que Leones por corderos no sólo es una ficción política, sino también un documental sobre el envejecimiento de sus propios artífices: la pregunta es si las arrugas en los rostros de Redford y Streep son también arrugas ideológicas y si tienen algo que hacer frente al arrogante rostro impoluto de Tom Cruise. O dicho de otro modo, si el arsenal demócrata-liberal tiene sentido ante Afganistán, Irak o una inminente guerra con Irán. ¿Es posible que esos idealistas que aspiran a cambiar la política exterior de su país sean efectivamente extra-rerrestres, tal y como predica Invasión'?
Totalmente ajeno a los tumultuosos tiempos que vive el audiovisual, Redford confía en una pulcra factura y una didáctica transparencia. Su film se organiza en un montaje alterno donde dos bloques de tesis (diálogos de una periodista con un senador republicano y de un profesor universitario con un alumno) contrastan con otro de dolo-rosa praxis (dos soldados americanos en Afganistán). El método discursivo de Redford es heredero de esa práctica tan común en las aulas americanas que es el debate estudiantil: deja a los personajes exponer sus argumentos, construye réplicas y permite las contrarréplicas. Y deja hablar al enemigo para derrotarlo mejor: Redford y Streep terminan siendo los vencedores, pero la suya es una victoria pírrica, reducida a una integridad privada sin eco social o político.
Leones por corderos pone sobre el tapete la gran paradoja y el nuevo remordimiento a los que se enfrenta aquella generación de Vietnam que desafió las movilizaciones forzosas mostrando su recelo hacia el militar profesional. Hoy descubre que algunos de los soldados que mueren en Irak y Afganistán son voluntarios: proletarios, inmigrantes, minorías étnicas... El sueño del "no a la guerra" no ha traído la paz, sino un ejército abastecido por las clases sociales más desfavorecidas. Irónicamente, aquella leva que borraba diferencias de clase en el campo de batalla le parece ahora más democrática que ese ejército donde nuevos parias luchan por esos modernos aristócratas que son los intelectuales de clase media. Por eso es imposible el retrato del soldado psicótico y problemático que nos ofreció el cine sobre Vietnam. Por eso Redford pierde su temperancia en el episodio de Afganistán para lanzar un homenaje a unos soldados que considera buenos vasallos al servicio de ese mal señor que es la política republicana. Es la suya una película crítica, pero profundamente patriótica, como lo era también Todos los hombres del presidente. Es también una ceremonia de reafirmación, más vacilante y escéptica, pero que deja sitio a una tenue esperanza: ¿recogerán las nuevas generaciones el testigo de la lucha política? Claro que los tiempos son más complejos: el profesor universitario dice que no entiende la postura de dos alumnos suyos alistados en el ejército, pero que la respeta. Pero, mal que le pese a Redford, la inquietante pregunta que queda en el aire es si, superando esa lexicalizada fórmula de cortesía propia del debate estudiantil, somos verdaderamente capaces de respetar lo que no entendemos. •
IV. LA FUNCIÓN DE LOS DOCUMENTALES
Estas no son mis imágenes JAIME PENA
¿Cuál es el sentido del documental de actualidad política en una época de inflación de imágenes? ¿Puede el documental sustituir, complementar o representar una alternativa a todo el caudal de imágenes que nos llega por la televisión e Internet? La palabra clave es inmediatez. La inmediatez que aportan las noticias que nos sirve la televisión y -novedad de estas nuevas guerras del siglo XXI- las imágenes ni depuradas ni censuradas que inundan YouTube: un nuevo espectáculo que no ha pasado por ningún filtro político o moral. Una inmediatez ante la que el documental poco puede hacer. Si en anteriores conflictos le correspondía registrar y oficializar la iconografía bélica que habría de pasar a la Historia, con la Guerra de Irak su función será más reflexiva y también más vicaria, limitándose en muchos casos al reciclaje o reapropiación de las imágenes generadas por otros medios... mucho más ágiles cuando se trata de informar y de difundir los nuevos iconos de la guerra.
En una fecha tan temprana como mayo de 2004, coincidiendo con la aparatosa presentación de Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004), de un modo mucho más discreto se proyectaba en el mercado de Cannes uno de los primeros documentales que se proponían destapar las mentiras que anidaban en el origen de la Guerra de Irak. En Al descubierto: guerra en Irak (Uncovered: The War on Iraq; Robert Greenwald, 2004, versión de largometraje y puesta al día de otro documental filmado por Greenwald el año anterior) se da la voz a los especialistas para certificar lo que ya se intuía: la inexistencia de las armas de destrucción masiva. Por su lado, en la ambiciosa, apasionante y subjetiva -tanto que muchos no dudarán en calificarla de delirante- serie documental The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear (200S), Adam Curtis traza un paralelismo entre el auge de los neocons norteamericanos y el islamismo radical, dos extremismos que se necesitan el uno al otro para imponer su visión del mundo. Su recorrido histórico parte de la Guerra Fría para llegar hasta nuestros días, con las consecuencias del 11 de septiembre que se manifiestan en la Guerra de Afganistán y, justo antes de los primeros bombardeos de
De arriba abajo: No End in Síght (C. Ferguson, 1999), Al descubierto: guerra en Irak (R. Greenwald, 2004) y The War Tapes (D. Scranton, 2006)
Bagdad, cuando Bush y Blair comienzan a hablar de las armas de destrucción masiva en manos de los terroristas. Pese a la polémica que generó, Curtis ha sido capaz de realizar una especie de continuación, The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom (2007), sobre la progresiva aceptación de las tesis liberales por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que propiciarían un debilitamiento del estado en aras de una pretendida libertad del individuo. Su denuncia del sometimiento a las leyes del mercado por parte de mandata
rios "progresistas" como Clinton o Blair es particularmente reveladora y culmina con el ejemplo de un Irak al que, tras la invasión, se le privó de cualquier tipo de control estatal, persiguiendo a los miembros del partido Baaz y procediendo a una privatización sistemática de servicios públicos y de empresas que derivó en el caos más absoluto.
De la palabra a la imagen Para Curtis, Irak es mucho más que un simple error de Bush o Blair. Es la última consecuencia de unas políticas que han prescindido de uno de los principios básicos de la Revolución Francesa: el contrato social entre los ciudadanos y sus gobernantes. Los materiales que manejan Greenwald y Curtis pueden ser similares, imágenes de archivo y entrevistas, pero su utilización no guarda apenas relación. El discurso de Curtis se apoya principalmente en la voz del narrador siendo sus imágenes, como escribía María Luisa Ortega de las reconstrucciones en el cine de Errol Morris, no tanto "representaciones visuales de la realidad", sino "irónicas fantasmagorías surgidas de la mentira, la confusión, el engaño o el error".
De la palabra pasamos a las imágenes, éstas sí ya significantes en su totalidad.
Aún cuando no dejen de ser subsidiarias de otros medios: las imágenes captadas por las pequeñas videocámaras o por un teléfono móvil de Guantánamo, Abu Ghraib o el ahorcamiento de Saddam Hussein se han convertido en los verdaderos iconos de Irak. En Ghosts of Abu Ghraib (Rory Kennedy, 2007), documental de la HBO, se entrevista a las víctimas y torturadores de la prisión iraquí y se intenta profundizar más allá
Iraq in Fragments (James Longley, 2006)
de la punta del iceberg que representan las fotografías originales, pero el problema sigue siendo el mismo: que el documental genere sus propias imágenes, que no sea un mero pie de foto; en definitiva, que se anticipe a sus competidores. Y sin utilizar malas artes. September Tapes (Christian Johnston, 2004) representa la traslación de los métodos de la "bruja de Blair" a la filmografía sobre Afganistán e Irak al proponer un fake sobre unos cineastas que se adentran en Afganistán para entrevistar a Osama Bin Laden, aunque en el fondo, como se desvela en un melodramático y tramposo final, sólo busquen vengar la muerte de la novia del director, fallecida en uno de los aviones del 11 de septiembre.
Entre el fusil y la videocámara ¿Cómo filmar entonces Irak cuando las cámaras, al menos "oficialmente", están proscritas en el frente de batalla, en los puntos neurálgicos? Deborah Scranton ha hallado una posibilidad, entregando cámaras de vídeo a varios soldados de un batallón y centrándose luego en lo que han filmado tres de ellos. Así, en The War Tapes (2006) asistimos a las escaramuzas y los combates en primera línea y, como quien no quiere la cosa, somos testigos de cómo la Guerra de Irak en ocasiones sólo implica dar protección a un convoy de Halliburton (....). Mientras, la directora monta aquello que han filmado los soldados y entrevista a sus familiares que aguardan su regreso. Las imágenes más poderosas no son de su responsabilidad, sino de unos camarógrafos que han tenido que compaginar durante un tiempo el fusil y la videocámara. Se "da la palabra" a los protagonistas del
conflicto, de un modo muy distinto a Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience (Richard E. Robbins, 2007), que, a partir de un programa gubernamental de reinserción de los veteranos de guerra en la vida civil, ilustra sus creaciones literarias, en las que se narra su experiencia bélica con tópicas imágenes documentales, sintéticas ficciones y hasta animaciones, además de las consabidas entrevistas. Todo un imaginario del que está ausente el pueblo iraquí, las verdaderas víctimas de todo este conflicto.
Hay que reconocer que, pese a todas sus limitaciones, las contribuciones españolas a esta filmografía sobre Irak, Apuntarse a un bombardeo (Javier Maqua, 2003), a partir de los testimonios de los brigadistas españoles, e Invierno en Bagdad (Javier Corcuera, 2005), en torno a las víctimas civiles que sobreviven en una capital asolada por los bombardeos y los continuos atentados, centran su atención en la población del país, como lo hace también el que quizá sea -a la espera de conocer títulos como No End in Sight (Charles Fergusson, 2007) o que Errol Morris culmine su S.O.P.: Standard Operation Procedure- el documental más ambicioso y logrado sobre la Guerra de Irak. En Iraq in Fragments (2006) James Longley, luego de pasar dos años en la región, retrata un país destruido y dividido, con una capital dominada por los sunís, un sur en manos del islamismo radical de los chiítas y un norte de mayoría kurda. Unas imágenes, las suyas, perfectamente autónomas y que no precisan de la voz de un narrador, al tiempo que constituyen una perfecta metáfora de un país fragmentado y, como avanzaba Adam Curtís, dominado por el caos. •
V. LA GUERRA EN INTERNET
Bienvenidos al campo de batalla del siglo XXI JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNANDEZ
Para las audiencias de todo el mundo la Guerra del Golfo no fue más que una sucesión de largos planos fijos de Bagdad grabados desde la distancia. El logo rojo de la CNN resaltaba sobre las verduzcas imágenes de los dispositivos de visión nocturna en aquel videojuego primitivo, una especie de versión manipulada del venerable Space Invaders, en el que la guerra quedaba reducida a inofensivos fuegos de artificio (lumínicos y comunicativos). La primera guerra televisada en directo se había convertido en virtual o, como escribió Jean Baudrillard, ni siquiera había llegado a existir porque su escenario real fue borrado del mapa (física e informativamente). La Guerra de Irak, en cambio, se ha vuelto definitivamente real a pesar de hacer uso intensivo de esos medios denominados de manera obsesiva (y probablemente equivocada) como "virtuales". No sólo porque en las primeras fases de la invasión los periodistas pasaran de
observar la acción desde la seguridad de la distancia a formar parte de ella ("incrustados" en unidades de combate) sino, y sobre todo, porque las pequeñas videocámaras digitales manejadas por los propios soldados han convertido a esos periodistas en observadores secundarios. En The War Tapes (Deborah Scranton, 2006), película editada con los vídeos que varios soldados aceptaron grabar en Irak, uno de sus compañeros afirma: "Se supone que no debo hablar con los medios", a lo que el que sostiene la cámara responde: "Yo no soy los medios".
La guerra a la carta "La revolución no será televisada", rimaba en los años setenta Gil Scott-Heron, pero es posible que pueda ser vista bajo demanda en la Red (a través del vídeo a la carta o video on demand). El acceso a Internet del que disponen muchas bases norteamericanas en Irak ha permitido a los soldados subir sus propios vídeos directamente a sitios como LiveLeak (cuya cabecera incluye un expresivo "Redefining the media") o YouTube. Esa corriente entrecortada pero continua de imágenes nos permite
asomarnos por primera vez a la mirada no intervenida de los verdaderos actantes de la guerra. Del viejo matamarcianos de la CNN hemos pasado a las tres dimensiones de un First-Person Shooter (juegos de acción en primera persona), en el que el observador participa de la acción en pleno campo de batalla. Incluso sería posible detectar dos géneros muy extendidos en
estos vídeos de pureza amateur que trabajan con la duración de los planos como elemento esencial: frenéticos e inestables planos-secuencia por un lado, grabados cámara en mano durante operaciones de combate como descarnadas escenas de acción pura; y largos planos kiarostámicos desde el interior de vehículos blindados por otro, que discurren entre conversaciones cotidianas hasta el inevitable ataque de la insur-gencia, anunciado ya, como en un thriller en miniatura, desde el título del vídeo.
Si las imágenes de la Guerra del Golfo permitieron a los
medios tradicionales añadir un comentario en off que otorgaba un significado a su opacidad cercana a la abstracción, estos vídeos grabados por los soldados se vuelven inmunes a cualquier comentario pues llegan hasta nosotros como fragmentos de realidad en bruto sin montaje ni posproducción1 No sorprende, por tanto, que el mismo gobierno que trató de borrar las imágenes de los féretros que regresaban de Irak ocultos bajo la bandera haya intentado reconducir, tardíamente, este caudal de visibilidad limitando el acceso desde sus instalaciones a los sitios de distribución de vídeos, instaurando un control previo para los milblogs (bitácoras de soldados) o creando un canal oficial en YouTube. Como afirma el título de uno de estos vídeos: "Bienvenidos al campo de batalla del siglo XXI", que ya no está sólo sobre el terreno sino también en la Red. •
(1) Al contrario de lo que sucede con los remontajes que otros internautas han
realizado con ellos antes de subirlos de nuevo a Internet como remixes a favor o en
contra de la guerra, según la posición política de cada uno.
The War Tapes (Deborah Scranton, 2006)
VI. IMÁGENES EN LA BIOSFERA MEDIÁTICA
La Guerra de Irak sí que está sucediendo ÀNGEL QUINTANA
Walter Cronkite, uno de los principales periodistas de la historia de la televisión americana, cuenta en su libro Memorias de un reportero (El País/Aguilar, 1996) cómo el gobierno norteamericano culpó a los periodistas de haber perdido la guerra de Vietnam por culpa de las imágenes, y recuerda que en la revista oficial del ejército, Military Review, los altos mandos indicaban taxativamente que "en la próxima guerra las cámaras de televisión deberán quedarse en casa". El 26 de octubre de 1983, cuando los Estados Unidos conquistaron la isla de Granada, el ejército prohibió la presencia de periodistas porque debía preservarse el secreto y garantizar la seguridad. A partir de aquel momento, la construcción de la imagen de las guerras cambió y algunas figuras claves, como el secretario de defensa Richard Chenney, no cesaron de reclamar una fuerte censura televisiva.
En enero de 1991, mientras el mundo vivía preso de la paranoia generada por la expectativa mediática de llegar a ver por primera vez una guerra en directo, el filósofo Jean Baudrillard publicó en el periódico Liberation una serie de artículos titulados La Guerra del Golfo no está teniendo lugar. Con la puesta en marcha de la CNN, se había materializado la llamada utopía de la información que permitía estar informado veinticuatro horas al día durante 365 días al año. La televisión no podía fallar ante el espectáculo de la guerra. Baudrillard intuyó el fracaso de la utopía. La Guerra del Golfo fue una guerra sin imágenes en la que un corbarán marino atrapado en un charco de petróleo (ajeno a la zona) se transformó en ridículo icono del conflicto.
En términos cinematográficos, la Guerra de Irak puede considerarse como un remake de la Guerra del Golfo perpetrado desde la mutación del régimen informativo. La omnipresen-cia de la CNN aparece ahora contrastada por la actividad de
Imágenes de la ejecución de Saddam Hussein colgadas en YouTube
la cadena Al-Jazeera, mientras Internet se ha convertido en un campo de contrainformación. El primer día de la guerra, la mañana del 20 de marzo del 2003, la imagen simbólica que emitieron las televisiones occidentales fue un plano general de Bagdad. Diferentes cámaras situadas desde una posición elevada mostraban el skyline de la capital, mientras esperaban que la calma tensa se viera alterada por los truenos lejanos de los primeros bombardeos. A medida que la guerra evo
lucionó, el plano general no desapareció pero se modificó. El cielo sereno se transformó en un cielo rojizo, casi infernal. Para certificar que las imágenes no eran producto de un montaje digital, las cadenas retransmitieron los comentarios de los periodistas que desde la habitación de un hotel de Bagdad daban testimonio de los hechos.
Rostro inhumano El domingo 23 de marzo, tres días después del estallido de la guerra, se produjo un giro espectacular. La cadena Al-Jazeera ofreció las imágenes de los primeros prisioneros americanos frente a las tropas
republicanas en Irak. A partir de ese momento, las cadenas mostraron cuerpos heridos, cadáveres y espacios semidestrui-dos. Los fuegos artificiales del exhibicionismo armamentís-tico no pudieron suplantar el rostro inhumano de la barbarie. Ante el giro de los acontecimientos, las televisiones apostaron por la construcción de la imagen de una víctima, por la creación de un relato melodramático que pudiera despertar la mala conciencia de Occidente. El símbolo fue un niño llamado Alí que perdió sus brazos en un bombardeo. Alí fue filmado solo en un hospital después de que los médicos contaran que había perdido a toda su familia. El drama de Alí sirvió para camuflar los muertos del ejército americano y creó un icono humanitario.
Cobertura de la guerra según la cadena Al-Jazeera
La invasión te r res t re le las t ropas americanas camino de Bagdad fue radicalmente diferente a los fuegos galácticos de la operación "Tormenta del desierto". En la guerra de Irak debía crearse una determinada épica militar, por lo que se permitió a los reporteros acompañar a las tropas y filmar su avance. Tres semanas después del inicio del combate, para calmar la indignación del mundo sobre el porqué de una guerra cuyo MacGuffin (las armas de destrucción masiva) era un pretexto hitchcockiano se creó un icono de la victoria. Un
grupo de soldados americanos, subidos al largo brazo de una grúa y jaleados por unos cuantos ciudadanos iraquíes, anudaron con una cuerda una estatua de Saddam Hussein, taparon el rostro de éste con una bandera yanqui y procedieron a derribar al monumento. Frente a las imágenes del dictador aplastado, el periodista de la CNN exaltaba el gesto de liberación de los soldados aliados y afirmaba categóricamente que la guerra había terminado. La imagen simbólica del fin de la guerra remitía curiosamente a la elaborada por Serguei M. Eisenstein al inicio de Octubre, en la que vemos cómo los revolucionarios destruyen la estatua del zar (ver pags. 46-47). El mito de la revolución actuaba para silenciar la rabia del mundo. Aquel día acabaron las grandes manifestaciones contra la guerra, pero la guerra no había terminado.
Para completar el happy end del relato, nueve meses después de la toma de Bagdad fue capturado el villano. El dictador apareció con el cabello cubierto de piojos, Convertido en La invasión terrestre según el canal CNN
un auténtico vagabundo y transformado en botín de guerra. La imagen del hombre del saco, considerada por Freud como sublimación de lo siniestro infantil, ya no debía continuar alterando el sueño de los niños occidentales, ya que a diferencia de lo que sucedió en la Guerra del Golfo, el villano sería ejecutado. Tres años después, durante las Navidades (al igual que Nicolai Ceaucescu), las televisiones emitieron la imagen de la ejecución pública. Entre el plano del villano con la soga al cuello y el de
su cadáver, se produjo una elipsis. El momento de la muerte fue censurado. En las páginas de YouTube, los curiosos pueden ver aún la versión no redacted de la ejecución.
Imágenes clandestinas La teórica posguerra, en la que las tropas americanas en la zona debían garantizar el proceso de paz, acabó transformándose en una guerra. Las cadenas oficiales se encontraron con la paradoja de que, por un lado, era necesario minimizar los efectos reales de la guerra lejana y, por otra parte, no se
podían ocultar algunos escándalos contra los derechos humanos generados desde la contrainformación. Así, poco tiempo después del fin anunciado de la guerra, las imágenes domésticas acabaron tomando el poder y desvirtuando la función de las imágenes oficiales capturadas por profesionales. Con una cámara doméstica se filmaron las torturas y vejaciones que un grupo de soldados americanos propiciaron a los prisioneros iraquíes. Las imágenes clandestinas fueron propagadas por las grandes cadenas y sirvieron para mostrar el rostro salvaje del ejército. En un formato doméstico fueron capturadas también las imágenes de los periodistas occidentales secuestrados y degollados ante las cámaras. Los terroristas consiguieron resucitar la pesadilla del horror directo, utilizando una curiosa estrategia. Las imágenes de la degollación reclamaban siempre un alto nivel de transparencia. El mundo vio a las víctimas sin preguntarse quién las había filmado, ni tampoco el nivel de complicidad que
el operador podía tener con la propia ejecución.
La batalla por las imágenes se ha instalado en el corazón del conflicto y ha desvelado las diferentes capas de visibilidad de los acontecimientos en un mundo donde la censura oficial se ejerce desde el control político de la opinión. En la Guerra de Irak, como en todas las guerras, lo que han acabado poniendo en juego las imágenes es la ignominia humana, la degradación de la razón. A pesar de lo abyecto, sin embargo, la guerra continúa y ha acabado penetrando en la ficción. Pero ésta ya es otra historia. •
Adrian Martin
Snobs
Adrian Martin es co-editor de Rouge (www.rouge.
com) y Profesor del Departamento de Estudios
de Cine y Televisión en la Monash University
(Melbourne, Australia)
Item 1: Respuesta a una lista de "Las 50 mejores películas musicales de la historia" en Internet: "Del estante de presuntuosas películas de arte y ensayo, debo escoger el tour-de-force de Straub/ Huillet Crónica de Ana Magdalena Bach".
Hace poco conocí a un profesor norteamericano muy reputado. Me informó de que, como lectura para sus alumnos, ha incluido el libro que coedité con Jonathan Rosenbaum, Movie Mutations. Le pregunté con entusiasmo: "¿Qué piensan de él?". Se rió y contestó: "¡Piensan que sois unos snobs.'".
Presuntuosos snobs de salas de arte y ensayo: es un insulto común a lo largo y ancho de la cultura cinematográfica global. Quizá sería más exacto llamarnos snobs de cinemateca o de festivales de cine, porque es un hecho que esas películas, en muchos países, raramente (si alguna vez) son distribuidas a través de las cadenas comerciales de salas de arte y ensayo.
Las líneas de combate se han trazado muy rápidamente. Nosotros, los snobs, defendemos el cine que no se ve, el cine frágil, películas que nunca tendrán campañas de promoción de millones de
dólares. Creamos un ariete a partir de una poderosa lista de nombres: Hou Hsiao-hsien, Philippe Garrel, Jia Zhang-ke, Abbas Kiarostami, Béla Tarr, Naomi Kawase, Youssef Chahine, José Luis Guerín... Otorgamos a sus películas etiquetas románticas como "cine resistente": resistiendo los códigos convencionales, y dando apoyo a la posibilidad de una voz personal y radicalmente distinta, un modo fieramente ético de ensamblar imágenes y sonidos, historias y cuerpos...
Pero esos aficionados al cine, que nunca han oído hablar de estos directores y nunca se han colocado frente a una de sus películas, inmediatamente se muestran suspicaces y a la defensiva. ¿Por qué el gusto de los snobs tiene que ser tan oscuro, tan raro, tan elitista? ¿Qué tiene de extraño el gusto de los espectadores comunes que
frecuentan los cines multiplex y disfrutan de los placeres ordinarios de los géneros convencionales? ¿Es la cantinela del "cine resistente" sólo un nuevo canon highbrow, manejado por satisfechos snobs que pretenden hacer sentirse al resto de espectadores mediocres e inferiores?
A principios de este año, Jean-Baptiste Thoret, director de la vibrante revista de cine Panic, escribió una columna en Liberatión quejándose del creciente prestigio de esas "películas de festival" que él describía como "académico cine de autor". Para Thoret, el "vortex estético-ideológico" del nuevo estilo académico lo ejemplifican el "último Godard" y Straub-Huillet.
El suyo es un familiar, si no paradójico, lamento de resentimiento populista. En contra de todas esas películas serias y pretenciosas, con tramas minimalistas, tomas largas, interpretación no dramática y sonido directo ("de Chile, Irán, Japón, India y, por supuesto, Francia"), Thoret se posiciona en defensa del cine de Michael Mann, Clint Eastwood, Tsui Hark y Brian de Palma. El cine de la velocidad, del movimiento, de la acción. Según él, la Academia de Cine de Autor, por contraste, "prefiere no caer (casi) nunca víctima de las sirenas del placer, de la forma, del espectáculo; en cambio, exhibe un odio hacia la ficción".
¿Cómo acabar con este polémico punto muerto entre snobs y populistas? Es difícil creer que los cinéfilos de cualquier índole sientan odio hacia la ficción, el placer o el espectáculo. Se trata, una vez más, de tender puentes entre lo convencional y lo experimental, entre el entretenimiento y la resistencia, como el cine ha hecho siempre a lo largo de su historia. Item 2:El actor Seth Rogan, en la campaña publicitaria de la película Supersalidos, cuenta esta historia que a su vez le contó el director David Gordon Green: "¿Adivinas cuál es la película preferida de Terrence Malick de los últimos diez años? ¡Zoolander! [en la foto]. Se sabe de memoria cada palabra, la ve todas las semanas. Esto demuestra que nunca podemos predecir este tipo de cosas".
Traducción: Carlos Reviriego
CARLOS F. HEREDERO
Vibración del presente Lady Chatterley, de Pascale Ferran
D ecía Emmanuel Burdeau, a propósito de Lady Chatterley, pero también de Un couple parfait
(Nabuhiro Suwa) que "la obscenidad de hacer una película sobre una pareja no puede ser vencida más que si la luz del film es ante todo aquella en la que esa pareja se mira". Identidad de la mirada y de la imagen. Convergencia de la textura que envuelve a los protagonistas y del temblor amoroso que sacude sus emociones. De esa identidad, de esa comunión íntima entre la materia visual y el diapasón de los sentimientos está hecho este film capaz de proponer, simultáneamente, una forma productiva de encarar el problema de la adaptación literaria y una lectura contemporánea de la siempre conflictiva ecuación sexo/diferencias de clase/sentimientos amorosos. Pero vayamos paso a paso...
Un sorpresivo letrero, a modo de intertítulo, cierra el prólogo y dispara la acción: "Ese día el mozo estaba enfermo y Clifford tenía un recado para el guardabosque". El texto no es sólo un punto y aparte. Su intromisión clausura definitivamente toda preocupación por situar históricamente el relato, por datar la acción. Sabemos ya que estamos en los años veinte (una conversación previa recuerda el horror de la guerra en 1916), pero no hacen falta más precisiones. A partir de entonces, toda la puesta en escena de Pascale Ferran se conjuga en presente, impone el presente.
Permanecen los trajes, las relaciones sociales profundamente marcadas por el abismo de clase, el referente proletario de los mineros (una única escena), pero nada de todo esto se hace notar. La vibración del presente, del deseo, de la naturaleza, de la excitación sexual, del torbellino vital, conduce en todo momento el sentido del relato y la circulación de las emociones. En las antípodas de la mayoría de las películas
españolas de época, aquí la guardarropía, la ambientación y el maquillaje están al servicio de la verdad interior. No la asfixian, ni la suplantan. No son una cáscara vacía. Ofician sólo como instrumentos humildes y silenciosos. Ni la cámara ni la fotografía tienen que darles lustre porque éstas no pretenden dar forma a lo ya conocido, sino buscar lo desconocido, tantear lo inasible, descubrir la complejidad de las emociones, capturar, en definitiva, aquello que no se puede "vestir" ni tampoco encerrar en un decorado .
La contradicción ontológica inherente al cine que se plantea Kracauer y a la que alude Arnaud Macé ("¿cómo filmar lo que no pertenece a la existencia física real por-que se trata de un mundo pasado..."; ver pág. 88) encuentra aquí el mismo tipo de solución que el teórico alemán detectaba en Dreyer, y que consiste en desplazar el centro de interés del film desde la Historia hasta la realidad filmada: el rostro de Juana de Arco (La pasión...), las emociones amorosas de Constance y Parkin en Lady Chatterley... El objetivo no es documentar la datación histórica ni tampoco ilustrar la escritura literaria (empeños vanos y banales al mismo tiempo). Se trata de capturar cómo el latido del sexo y la pulsión física modifican a las personas y actúan sobre ellas.
La servidumbre historicista y el referente literario pasan a segundo plano. La Historia deviene Presente en cada uno de los itinerarios que conducen a Constance desde el castillo hasta la cabaña del guardabosques a través de la naturaleza. La Literatura se hace Cine en el transcurso de los doce encuentros (minuciosamente organizados) que dan forma a su relación. El Relato se disuelve en la Imagen, la Narración libera sus argollas y el Plano toma su lugar cada una de las seis veces que los protagonistas unen sus cuerpos. El melodrama (una tentación que la historia propicia: el amor frente a las
Fisicidad de la naturaleza y fisicidad de las emociones
ataduras sociales) y la arquitectura dramática (estructura, suspense...) se borran y ceden definitivamente su espacio al ''registro y revelación de la realidad física, de la 'materia', o incluso de la "naturaleza" (Kracauer, de nuevo invocado por Macé). La ilustración de una escritura (literaria) es suplantada por la liberación de otra escritura (cinematográfica).
Sin concesiones La apuesta queda clara desde el principio. Cuando Constance retrocede sobre sus pasos y se sienta, alterada y desconcertada, tras haber descubierto el torso desnudo de Parkin, dos planos de éste (mientras continúa lavándose) se insmiscuyen -con cierta brusquedad- entre los planos que dan cuenta del sofoco de ella, pero enseguida comprendemos que no se trata de narrar dos acciones en paralelo, sino que dichos insertos rescatan las imágenes que en ese momento golpean la mente y la respiración de la mujer. La finalidad no es conformar un relato, sino bucear en las emociones de los personajes.
Por eso cada uno de los encuentros entre los protagonistas los transforma y los hace abrirse a un universo nuevo para cada uno de ellos. Por eso el sexo no es aquí motivo de metáfora literaria (Allégret, 1935), de
sublimación esteticista (Jaeckin, 1981) ni de especulación visual (Rusell, 1993; TV), sino elemento consustancial de un proceso que es físico y emocional al mismo tiempo, que moviliza al cuerpo y al espíritu, que fusiona la vivencia de la intimidad y el redescubrimiento del mundo.
No hay concesiones en la propuesta. Los planos de las flores y de las plantas al inicio de la primavera aparecen casi des-contextualizados, exentos, en el límite de la abstracción. La fisicidad y la respiración de los encuentros sexuales se hacen eco de las que impregnan también cada uno de los paseos por el bosque: la mano de Constance acariciando el tronco del árbol, palpando la sábana que cubre todavía el sexo de Parkin, recogiendo junquillos, recorriendo las piernas de su amante...
Hacia el final, la historia acelera su ritmo para delatarse a sí misma como "narración" y como "cine": el relato en off, el intercambio epistolar y la lectura de las cartas frontalmente a la cámara dan cuenta del viaje de Constance (el eco inevitable de Jules et Jim y de Las dos inglesas..., la memoria de Truffaut, asaltan en esos momentos la pantalla), mientras que las imágenes de una supuesta cámara de aficionado visualizan con textura granulosa una experiencia convertida así
en paréntesis evocado, en materia literaria, lo que para Pascale Ferran es también una cuestión de lealtad y de honestidad hacia la novela de la que parte su trabajo.
La ternura que desprenden los encuentros sexuales, la intensidad de las miradas que se intercambian los amantes, la sombra insidiosa de la diferencia de clases, el vaivén incesante entre el desconcierto y el gozo, entre el miedo y la duda, entre el pudor y el descaro, entre la necesidad y el asombro, rima y pauta una película tan seca como fluida, tan armoniosa como vibrante, que nos interroga y nos conmueve a la vez. Una conquista mayor de una cineasta imprescindible. •
ENTREVISTA PASCALE FERRAN
"Un cuento filmado como un documental" ELISABETH LEQUERET
¿Qué suscitó su interés por adaptar John Thomas and Lady Jane, la segunda versión de El amante de Lady Chatterley? Descubrí la novela muy tarde y me obsesionó desde el principio. Tuve la sensación de no haber leído jamás una descripción tan prolija de una relación amorosa. Constance y Parkin, el guardabosques, interactúan permanentemente; sus paisajes interiores se modifican sin cesar debido a lo que están viviendo juntos. Hay una especie de utopía relacional de fondo en este libro: una alianza muy específica del cuerpo, de la palabra y del pensamiento de los personajes que hace que ellos dos, por sí mismos, lleguen a inventarse un mundo habitable. Pero sin que sea forzado, sin que tengamos nunca la sensación de que es un producto de sus voluntades. Simplemente, lo que viven juntos en el presente de su relación les modifica constantemente, les contamina, les abre nuevos horizontes. Lejos de la imagen de Epinal que podemos tener del libro antes de conocerlo. Un mes después de haber leído la novela, fui a ver a Pierre Chevalier a la cadena Arte, para hablarle del proyecto, a continuación me puse a escribir, y todo se desencadenó muy deprisa. Rápidamente, por ejemplo, decidimos el productor, Gilíes Sandoz, y yo, que haríamos dos versiones muy distintas. Gilíes consiguió que tuviéramos un doble acuerdo: podíamos buscar financiación televisiva para la versión Arte, y financiación cinematográfica para la película. Así el film pudo salir primero en las salas y la versión televisiva se emitió después, al cabo de unos meses, en Arte.
¿Cuál es la diferencia entre la película y el telefilm? La versión televisiva es claramente más larga, ya que consta de dos episodios de una hora cuarenta minutos cada uno. Se trata de la misma historia, pero con una ordenación del relato bastante distinta. La versión para cine está más directamente centrada en la pareja de Constance y Parkin. En el telefilm, los otros dos personajes del cuarteto, el marido y la señora Bolton, están más desarrollados. En cierto modo, el telefilm es más fiel a la novela: hay un poco más de intriga, en un momento dado puedes sentir miedo de que se descubra su historia. Por
lo demás, nos adentramos en mayor medida en los meandros del pensamiento de Constance. Me gusta mucho este aspecto del libro: la descripción minuciosa de los estados de ánimo de un personaje que se inflama muy rápido, que está al límite de la ciclotimia.
Todas sus películas tratan de personajes entre dos mundos. En Pequeños arreglos con los muertos, los protagonistas mantienen una relación personal y secreta con sus muertos. En L'Age des possibles, están en la frontera entre la edad adulta y la adolescencia. En Lady Chatterley, existen casi dos Constances, según se halle ella en el castillo o en la cabaña del guardabosques. Nunca me hubiera planteado esta cuestión de los intervalos en relación con mis otros filmes. Pero en Lady Chatterley, sí, Constance está entre dos mundos. Es un tema del que hemos hablado mucho con Marina Hands. De asumir que el personaje no es exactamente el mismo según el territorio en el que se encuentre, según el hombre al que le hable. Para mí, es una verdad humana absoluta: no somos los mismos según las personas a las que nos dirijamos. Y por eso había que filmar detenidamente sus trayectos de un punto a otro, como si fueran compartimentos estancos. Filmar los intervalos.
Cuando ella pasa de un lado al otro de la barrera, parece que la película se inclina por un universo parecido al de los cuentos de hadas. Sí, normalmente, la película está del lado de la magia. Por la filmación, pero, sobre todo, por la estructura del relato. No es casual que la película empiece con la partida del padre. Al principio del film, Constance es casi una adolescente y, al final, es una mujer adulta, pero también una mujer del siglo XIX que se convierte en una mujer del XX. Su trayecto, su transformación, es amplia y múltiple. Aparte de que la magia es constitutiva de mi relación con el mundo. La película está en una tensión constante entre dos polos: una estructura de fábula, mágica, y una estructura algo filosófica, pero en la que cada escena está tratada casi como un documental.
¿Tiene el sentimiento de que el rodaje de Quatre jours a Ocoee, documental sobre dos músicos de jazz, modificó su manera de filmar? Tengo la sensación de que todo lo que filmo me hace evolu-cionar. Pero, en el caso del documental, eso ha sido aún más importante. Antes, tenía siempre la impresión de que no estaba en mi mano filmar el presente. El documental obliga a acoger
t odo cuanto pasa delante de la cámara, sin voluntad ni con-trol. intentando tener la mirada más pertinente. Creo que Lady Chatterley no habría sido posible sin Quatre jours a Ocoee. En todo caso, no de esta forma.
La película cuenta la historia de una transformación, pero tratada en presente. Exactamente. Como en La mosca, de David Cronenberg. Siempre estamos en el punto de vista del personaje que vive una transformación. En cuanto Constance queda a merced del presente de las cosas (es decir, a partir de la escena en que se adormila en el umbral de la cabaña del guardabosques), el relato está compuesto de bloques de presente puro, mientras que los veinte primeros minutos son más bien una hojeada rápida al otoño y el invierno. Desde ese instante, el film avanza gradualmente: la transformación puede tener lugar en el Transcurso mismo de una escena, especialmente en las escenas de amor, o entre dos encuentros, porque lo que han vivido juntos está siempre actuando. Además, en un momento dado, bastante tarde en el relato, cuando ella va a casa de él por primera vez, sentimos que algo ha cambiado en su cabeza, algo parecido al nacimiento de un sentimiento. Ella se da cuenta de que no conoce su pasado. Por primera vez, se interesa por él en tanto que individuo.
Entonces es cuando Parkin se convierte en personaje. Se ha comparado mucho Pequeños arreglos con los muertos con las películas de Alain Resnais (especialmente con Mi tío de América). En Lady Chatterley partimos de una puesta en escena muy exterior, que escruta las transformaciones del cuerpo de Parkin, y sobre todo de Constance. Luego, en la segunda parte, emerge toda una línea de pasado, y también una línea de futuro. Las dos son una sola. Durante mucho tiempo, los personajes sólo viven el presente. Porque su historia es impensable, no tienen ningún futuro posible, no hay construcción relacional posible entre un guardabosques y una aristócrata. Y, no obstante, en un momento dado, es como si el presente hubiera depositado tantos estratos entre ellos que se ven obligados a abrirse a otros tiempos. En ese instante, y dado que Constance empieza a interesarse por un futuro con Parkin, puede interesarse también por el pasado de él.
Sin embargo, personalmente, tengo la sensación de estar muy pronto en la cabeza de Constance. No tengo nunca la impresión de estar a una distancia de entomólogo con respecto a ella, ni tampoco respecto a los otros personajes. Al principio la película está más encorsetada, como la misma Constance y,
"Uno de los grandes desafíos era la tentativa de
representación de las relaciones íntimas"
poco a poco, con ella, el film se va abriendo. Y también se hace cada vez más libre.
En el cine, las escenas de amor o de sexo suelen ser muy dramatizadas, en contraste con el resto de la narración. Muy al contrario, en su película hay una especie de evidencia, que casi recuerda la manera en que las películas de los años setenta mostraban los cuerpos desnudos. ¡Salvo que aquí los personajes tardan más de un par de horas en estar desnudos! De ahí, sin duda, esta gran sensación de naturalidad. Esto me gustó mucho del libro. Incluso es uno de los motivos por los que quise hacer una adaptación contemporánea, pues me parecía magnífico que tardaran tanto en desnudarse, que hubiera una coincidencia tan perfecta entre el momento en que se desnudan íntimamente y el momento en que se desvisten ante el otro.
Para mí, uno de los grandes desafíos era la tentativa de representación de las relaciones íntimas (digamos sexuales, pero
ese momento, la película sólo pretendiera contar que dos personas están haciendo el amor. Como si las prácticas sexuales estuvieran completamente aisladas, y el modo en que hacemos el amor con alguien no contara algo acerca de la intimidad específica que tenemos con esa persona. Hay seis escenas de amor en la película, pero podría haber doce, es un tema apasionante... De modo que, a la inversa, y eso tampoco se relaciona con mi propia vida, estamos en la pura transgresión; el deseo se muestra entonces como una pulsión animal, a menudo con un cierto perfume de puritanismo.
El deseo se muestra como una pulsión animal
no únicamente), en la que me reencontrara como espectadora, porque no es habitual que me reconozca en las películas que veo. Gracias a Dios, hay excepciones sublimes, pienso en concreto en Blissfully Yours, de Apitchapong Weerasethakul, pero lo más frecuente es que no me funcione.
O bien tratan las escenas de sexo como si fueran de una esencia distinta al resto de escenas de la misma película, como si, en
Lo que me llevó a adaptar el libro fue también ese deseo de encontrar una tercera vía que sea un poco más fiel a la experiencia que podamos tener, o que en cualquier caso yo puedo tener, de esos momentos de la vida. Y también tenía ganas de intentar captar el antes y el después, dar la sensación de que todo se muestra. Aunque ese es un deseo que albergo de antiguo, ya había reflexionado acerca del tema con motivo de un guión original que no llegué a escribir. En la novela, las descripciones de esas escenas son sencillamente maravillosas. Cada escena de amor construye el relato, porque transforman a Constance, y en cada una de las ocasiones de un modo distinto: no podemos eliminar ni una. Puesto que van en paralelo al trayecto de Constance hacia la desalienación.
¿De ahí la necesidad de las 2 horas con 38 minutos? Por eso, y por el deseo de estar cuanto se pueda en el presente. Puesto que sólo la sensación de presente, que en ocasiones implica la duración real, permite a la vez transmitir algo de la intensidad de la experiencia y crear una forma de suspense entre ellos. Hasta que han transcurrido dos tercios de la película su historia puede detenerse en cualquier momento. Y esta sensación me parece tremendamente decisiva a la hora de crear una tensión entre el espectador y el film. A continuación, hacia el final del relato, hay un efecto súbito de aceleración, a partir del viaje al sur de Francia y de la voz en off que lo acompaña.
identificarse alternativamente con uno o con otro. Del rodaje a la posproducción, tuve la sensación de estar sometida constantemente a esa doble tensión que, a veces, puede parecer contradictoria.
"Hacer películas sirve para
enseñarnos cosas sobre el mundo"
Un momento del rodaje de Lady Chatterley
Sin duda a causa de estos efectos de tiempo real, todo está muy erotizado. Sus películas anteriores ya estaban muy atentas a la captación de los fenómenos sensibles, al soplo del viento o al sonido del mar... Intento siempre estar lo más cerca posible de la presencia del mundo: intentar captar el estremecimiento del viento, casi su olor, si pudiera... Y en Lady Chatterley esto se enriquece con las sensaciones táctiles, y con la poderosa presencia de la naturaleza, de su incesante transformación. La película está tan cerca como puede de las sensaciones, pese a cumplir a la vez con una voluntad permanente de elucidación. Para que, en cada una de las situaciones, el espectador comprenda íntimamente el punto de vista de los dos personajes, para que pueda
¿Cuál ha sido la parte más crucial del proceso? En cuanto a la presencia del mundo, el trabajo de sonido ha sido absolutamente decisivo. Las mezclas han constituido la última fase de la película, y se trataba de intentar recuperar, con sonidos mucho más ricos que los que teníamos en el montaje de la imagen,
las sensaciones genuinas, las que sentimos, por ejemplo, al ver una escena montada por primera vez. El sonido tiene una intensidad que no tiene la imagen, la de la percepción inconsciente. Podemos alejarnos bastante de un cierto realismo y estar de lo más ajustados en términos de sensaciones, porque el espectador sólo percibe esas cosas de modo inconsciente. Con cierta frecuencia, por ejemplo, nos entretenemos creando un sonido subjetivo para una imagen que no lo es. Constance camina por el bosque y el sonido no para de evolucionar, como si estuviéramos metidos en su cabeza, en su percepción auditiva. Mientras tanto, en la imagen, lo que vemos es sólo un plano largo de ella caminando por la foresta. Cuando terminamos las mezclas, tenía la sensación de que toda la banda sonora de la película estaba hecha de alientos, de respiraciones y del viento. ¡Debemos tener al menos 1.250 tipos de vientos diferentes! Es una banda sonora muy vibrante.
¿Por qué optó por filmar la mina, o, dicho de otro modo, por dejar que el mundo hiciera irrupción en su historia? La película transcurre a puerta cerrada en la finca, constituida por dos territorios bastante distintos, mejor dicho, tres: el castillo, la cabaña y el bosque, que es el territorio del intervalo y que, poco a poco, se convierte en el de Constance. Durante mucho tiempo, me dije que no habría off en la finca. Y luego comprendí, mientras escribía, que eso era imposible. En primer lugar porque me hubiera parecido de una gran deslealtad respecto del libro, pero sobre todo porque, desde el punto de vista del itinerario de Constance hacia Parkin, lo que ella experimenta viendo a esos mineros es decisivo. Justo después va a casa de Parkin por primera vez, le habla de su pasado, etc. De pronto, esos mineros a los que al principio veía como un grupo amenazador, se convierten en individuos.
Creo que, de toda la película, era la escena que me daba más miedo. Y, por un puro efecto del destino, la tuve que rodar el primer día. Tenía miedo de que la escena fuera académica, o demasiado diferente del resto, o ilustrativa de las condiciones sociales de la época. Lo que no quería de ningún modo es que nos sintiéramos en un museo. Al principio de la secuencia, Constance casi les teme y luego, poco a poco, se atreve a mirarles, y es casi una secuencia de peep show. Sólo se fija en los mineros guapos, como los marineros guapos que aparecen en Billy Budd. Es una suerte de erótica marxista. Era el único punto de vista que me parecía adecuado para la escena, así como el único que me permitía salvar todos los escollos.
que no había caído jamás antes de rodar esta escena. En cierto modo, lo aprendí rodándola.
Hacer películas sirve precisamente para esto. Para enseñarnos cosas sobre el mundo. Las películas son organismos vivos. En este film tengo la sensación de que la mayor parte de mi trabajo consiste en inventar o colocar dispositivos que permitan que, en un momento dado, sea el mismo film el que se exprese. Es cansado, porque hay que tener un oído muy atento para oír y estar preparado para acoger lo que te dice, aunque no sea la idea que tienes de partida. No obstante, es lo único que nos permite creer todavía en el poder del cine.
¿Cuáles son sus proyectos? Antes de Lady Chatterley tenía usted un proyecto muy difícil, Paratonnerre, que tuvo que abandonar por falta de financiación... El horizonte está muy abierto. La situación de la producción en Francia hace que, por primera vez, tenga la sensación de que dependerá de la acogida que tenga el film. ¿Podré soñar con hacer una película en DVD con el gran lujo que permite la extrema pobreza, o acaso podré imaginar algo un poco caro?
Entrevista realizada el 6 de octubre de 2006
• Cahiers du cinéma, n° 617. Noviembre, 2006
Traducción: Núria Pujol
LA RELACIÓN entre Constance y Parkin transforma a los dos
Es ambiguo. Se trata tanto de un arrobamiento erótico como de una toma de conciencia social. Es hermoso precisamente porque ambas cosas son una sola. Es
el deseo de Constance que, a medida que progresa la escena, contempla a los mineros como a seres humanos completos.
Que una de las maneras de ver a un ser humano en tanto que individuo pase por la posibilidad de desearle, es algo en lo
JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNANDEZ
Cicatrices de la ausencia El bosque del luto, de Naomi Kawase
Iré al otro lado de la montaña. Ve allí también, oh luna. Noche tras noche nos haremos compañía.
Myoe
L as dos laderas de una misma montaña, así es el cine (y la vida) de Naomi Kawase. La que asciende
hacia el final del luto, oculta entre la bruma de bosques primarios y torrenciales aguaceros; y la que, una vez alcanzada la cima, desciende suavemente hasta ese valle convertido en jardín donde todavía es posible el encuentro, la vida. Una es sombría, la otra diáfana; una remonta la ausencia, la otra se precipita en lo existente. Y el camino entre ambas lo desbroza el gesto desnudo de la cineasta porque el cine es siempre el viaje, el itinerario de rumbo incierto que trata de lidiar con lo que ya no está o quizá nunca estuvo en nuestras vidas ("la Necesidad es la condición de lo existente", escribió John Berger, así, con rotunda N mayúscula). Ese es también el viaje de los dos protagonistas de El bosque del luto: Shigueki, un anciano que tras la muerte de su esposa vive en una residencia embalsamando su memoria en unos diarios que escribe desde entonces, a modo de registro notarial de la pérdida, y en una vieja cajita de música -como la que Kawase sostiene en Este Mundo (Utsishiyo, 1995), su correspondencia fíl-
mica con Kore-eda-; y Machuco, una de sus cuidadoras, que ha perdido a su hijo y ha terminado separándose de un marido que la culpa de lo sucedido.
Heridas sin cuerpo Estas y otras heridas sin cuerpo que reclaman su memoria, como las describe Chris Marker en Sans Soleil (1983), recorren el cine de Kawase como cicatrices de la herida original que supuso ser abandonada por sus padres al poco de nacer. La búsqueda del padre ausente se convierte en la corriente, íntima y estética, que recorre su filmografía desde la ficción tentativa de El helado de papá (Papa no sofuto kuriimu, 1988), filmada con diecinueve años, hasta la reconstrucción autobiográfica de Sombra (Kage, 2004); desde El abrazo (Ni Tsutsumarete, 1993) en donde Kawase capturaba la primera conversación telefónica con su padre en un momento fundacional en el que confluían el dolor de la pérdida y la belleza del encuentro (pocos cineastas pueden convocar como ella la emoción pura con un gesto, una mirada, un contraluz o una palabra entrecortada) hasta Cielo, Viento,
La tensión entre lo visible y lo invisible
Fuego, Agua, Tierra (Kya ka ra ba a, 2001) en donde un mensaje dejado en su contestador le comunicaba que su padre había muerto. Y ella decidía incorporar ese mensaje a su película.
Sobre esa ausencia primigenia construye Kawase su poética de lo in/visible, ese territorio incierto a media luz, tan enraizado en la tradición cultural japonesa, que nace de la tensión entre lo visible y lo invisible (lo que queda fuera de campo y lo que permanece en él), entre la alegría y el duelo o, en fin, entre la vida y la muerte. Es probable que el cine (como la vida) no sea más que eso, una dualidad irresoluble, un combate constante entre la luz y la oscuridad y que el único armisticio posible se encuentre precisamente en ese "entre". Entre dos imágenes (ese brevísimo instante de oscuridad entre dos fotogramas que hace posible el cine) o entre dos ausencias que, al fundirse, generen una nueva presencia. Porque en el cine íntimo de Kawase la oscuridad del camino obtiene siempre su contrapartida en deslumbrantes epifanías de visibilidad y celebración con el hallazgo, al otro lado de la montaña, de nuevos cuerpos en los que resguardarse.
Si la joven Kawase encontró refugio en su tía abuela que la crió como una verdadera madre y a la que dedicó algunas de sus más hermosas películas, la Kawase de madurez se vuelca en su hijo, evocado premonitoriamente en la ficción de Shara (Sharasojyu, 2003) y finalmente alumbrado en lo real explícito de Nacimiento/Madre (Tarachime, 2006). En un momento de Katatsumori (1994), Kawase filma desde una ventana a su tía abuela en el jardín y tiende su mano hacia ella (con la otra sujeta la cámara) como tratando de acoger entre sus dedos la delicada figura de la anciana. Un instante después, y sin dejar de filmar, sale de casa y corre hasta ella para hacer efectiva esa caricia y tocarle el rostro con la
nano. El anhelo sensorial y sincero de ese sencillo gesto resume mucho de lo comentado aquí hasta ahora. Trece años después, en la ficción de El bosque del rato, encontramos otro de esos momentos de extrema pureza en los que Kawase consigue apresar lo in/visible. Cuando el anciano decide adentrarse en el bosque para regresar a la tumba de su esposa treinta y tres años después de su muerte un aniversario de especial relevancia en
la tradición budista, pues el espíritu del
difunto es liberado al fin de este mundo), Machiko lo sigue con dificultad, sin poder detenerlo pero incapaz de abandonarlo. En medio de la noche y tras un torrencial aguacero, Machiko enciende un fuego y se despoja de sus ropas mojadas para acoger entre sus brazos al aterido Shigeki y tratar de que entre en calor. "Lluvia brumosa:/ hoy es un día feliz/ aunque el Fuji esté invisible", escribió Matsuo Bashó, y también lo es para Shigueki y Machiko. A pesar de todo. •
CARLOS LOSILLA
Adiós a la no ficción [REC], de Jaume Balagueró y Paco Plaza
N o está mal que las historias acaben contradiciéndose a sí mismas. Y por lo tanto no está mal que aquel
invento de la "no ficción española", que durante años ha venido causándonos no pocos quebraderos de cabeza, culmine ahora mismo con su autoparodia cruel, un cuento de horror filmado como un reportaje televisivo. Porque [REC] se presenta como un falso documental pero enseguida muestra sus cartas, sin dejar opción a la duda: no estamos ante un experimento lingüístico, aunque inevitablemente termine siéndolo, sino ante una película de género que ha encontrado nuevas formas expresivas para huir del anquilosamiento al que nos tenían acostumbrados, por lo general, las producciones de la Fantastic Factory de Filmax, en su mayor parte descendientes de aquellas mugrientas producciones de terror local de los años setenta, de Pánico en el Transiberiano a La noche de Walpurgis, sólo que sustituyendo a León Klimovsky y Eugenio Martín por Brian Yuzna y Stuart Gordon. Supongo que el temor a que se trate de una experiencia única puede llevar a inflar la importancia del producto, pero eso no obsta para que se trate de una de las películas más curiosas y renovadoras del último cine español.
Una periodista televisiva, enviada a seguir el trabajo de una brigada de bomberos en lo que parece ser una noche cualquiera, se encuentra con el horror encerrado en una casa de vecinos, todo ello visto desde la cámara del profesional que la acompaña. Con este modesto envite, [REC] propone un juego entre realidad y ficción que no habla desde la primera, sino desde la segunda, lo cual supone un riesgo importante, sobre todo por la falta de precedentes en el cine de aquí. Y aunque las decisiones que se toman no siempre sean las más adecuadas, siempre hay compensaciones. Es cierto que a veces el admirable autocontrol narrativo no se corresponde con un celo parecido respecto a lo que se considera necesario mostrar y lo que se juzga prescindible, por lo que se produce un cierto desequilibrio entre el naturalismo del envoltorio y el exceso de parafernalia iconográfica. Pero esta insuficiencia queda en la sombra cuando se enfrenta al modo en que los autores saben conjurar la amenaza costumbrista que siempre se cierne sobre este tipo de relatos cuando se enuncian desde la tradición de este país.
El tratamiento de los secundarios, en este sentido, propone una pirueta decididamente ingeniosa: desde el momento
en que se convierten en los personajes de un reality show pierden toda credibilidad verista y pasan a verse como productos puramente televisivos, esos entes en apariencia reales que se transfiguran, voluntaria o involuntariamente, al contacto con una cámara. Y es eso lo que convierte a [REC] en otra cosa, lo que le otorga su carácter autoconsciente, que no consiste en una reflexión sobre las fronteras entre lo real y lo ficticio, sino en una exploración de los materiales que integran hoy cualquier relato audiovisual: la Escuela de Francfort, para Jaume Balagueró y Paco Plaza, ha quedado definitivamente sustituida por la Escuela YouTube. •
HERVÉ AUBRON
Sobre la pista Michael Clayton, de Tony Gilroy
onótono laminador de cristal ahumado y estructura metálica. Michael Clayton (George
Clooney) trabaja en un despacho de abogados en Nueva York, como defensor de un gigante de la industria agroquímica, la U/North. La firma debe enfrentarse a las acciones emprendidas por familias de agricultores, de luto a causa de uno de sus pesticidas. Uno de los compañeros de Clayton, Arthur, se harta en plena negociación, y se queda desnudo en ropa interior. Con un documento en sus manos que prueba que la sociedad ha puesto a la venta un producto nocivo a sabiendas, asume la defensa de los demandantes. El jefe de Clayton le pide que haga entrar en razón al descontrolado mientras la directora del departamento jurídico de la U/North se inclina hacia métodos cada vez menos considerados.
Bien. Nos da la impresión de que Clayton va a sufrir una crisis de conciencia y situarse en el punto de mira. Escrita y realizada por el guionista de la trilogía de Bourne, producida por Clooney, Sydney Pollack (con un papel en la película) y Steven Soderbergh, Michael Clayton no constituye una aportación revolucionaria al subgénero de "película sobre la democracia" (Syriana y otras). Clooney, ¿algo diferente? ¿algo nuevo? Elegancia de una barba de dos días y corbatas desanudadas, el tono azul de lofts y edificios, la brutalidad aterciopelada de asesinos de cuello blanco. Alusión transparente: U (SA)/ North (America). Embellecimiento de la reconstrucción, idas y venidas temporales que copian la complejidad, en vez de crearla.
Salvo algunas escenas (una explosión ante caballos ensoñadores, la simulación innoble de un suicidio) la película se mantiene sobre sus raíles. Es molesto el momento en que Gilroy estigmatiza la atrocidad de la maquinaria liberal. Es intrigante el momento en que los raíles
nos recuerdan el movimiento de un tren nocturno, una torpeza (en el rostro de Clooney y en la intriga). Porque eso es lo más sorprendente: la narración no avanza, como si se encontrase paralizada por procedimientos invisibles. Poniendo de entrada las cartas sobre la mesa, Gilroy no desvela ningún detalle inédito, se limita a unir intrigas paralelas inútiles (las relaciones de Clayton con sus hermanos). Prematuramente desveladas, las cartas del inicio no esconden su juego.
Paralización, somnolencia y anestesia ante las apabullantes "invariables" económicas. Quizás exista alguna idea inno-
y recubierto de una "capa de mierda". La economía no es virtual, niega el atasco (un matiz). Definición posible del liberalismo: transformar en dulce la patata caliente del desecho.
Ficción de izquierdas Clayton se encuentra en una buena posición para saberlo, dada su posición en el despacho. No litiga pero es un fixer, un limpiador: el espabilado que resuelve los problemas de sus clientes, grandes y pequeños. Al que le desvían los asuntos sucios. A medio camino entre abogado e investigador privado, no es ni lo uno ni
A medio camino entre abogado e investigador privado, Michael Clayton no es ni lo uno ni lo otro
vadora: la idea de un gran tubo atascado. El trasfondo ecológico, sin duda, no es nuevo. El prólogo no se bifurca en cuatro caminos. A través de una voz en off, en un delirante monólogo, el arrepentido Arthur explica a Clayton cómo se produjo la revelación. Al salir de su despacho, tuvo la impresión repentina de sentirse expulsado de un gran organismo
lo otro: los especialistas desaparecen en el atasco. La idea de Arthur, esta "capa de mierda" generalizada, resume lo que discurre entre la "ficción de izquierdas" de los años setenta y las "películas sobre la democracia" de la actualidad. Antes, unos caballeros blancos denunciaban una red sin rostro. Paranoia e irresponsabilidad colectiva. Ahora, se trata, sobre
todo, de una carrera de fondo entre elec-trones libres y la red, para escapar de la
trampa: los primeros para seguir siendo hombres, la segunda para funcionar bien.
Sobre la catástrofe medioambiental y económica, Michael Clayton considera que todos somos responsables. Aún más: todos corruptos o culpables. Y más aún: se confunden opositores y "colaboradores", con las manos manchadas a la fuerza. Pero verificar que todos nos encontra-mos, de forma mecánica, impregnados de la suciedad (esa "capa"), los pestici-das, la química del control. Justo antes de su transformación, Arthur deja de tomar antidepresivos; ello inspira en Clayton un bonito eufemismo: "Arthur es un desequilibrio químico". Además, el personaje de la directora del departamento jurídico es bastante acertado (Tilda Swinton), ejecutiva ansiosa y mediocre, con las axilas húmedas por la angustia, superada por la monstruosidad de sus decisiones. En adelante, el mal posee un rostro, patético y cercano.
¿Relativismo? Realmente no, dado que el desenlace restaura una moral anquilosada. Sobre todo las premisas del desatasco, de una política real de trampas, y no la perpetuación clandestina de su intercambio. Michael Clayton tiene el mérito de reconocer que su progresismo soft se revela como un discurso atascado, perfectamente inoperante. Quizás es ése el compromiso de Clooney: poner sus ojeras y sus crecientes mofletes para encarnar el atasco general y el del partido demócrata en particular. •
) Cahiers du cinéma, n° 627. Octubre, 2007 Traducción: Carlos Úcar
Irán en la pizarra Persépolis, de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud
D e la historieta a la animación, se extiende un sendero sobre el que, poco a poco, los espacios en
blanco entre viñetas van dejando entrar aquellos elementos que, en la pantalla, invocan la viscosidad del tiempo. Con la irrupción de la penumbra y el deterioro abrupto de los cuerpos, Persépolis, de Satrapi y Paronnaud, alcanza alguna de sus secuencias más conmovedoras al acercarse a la represión de las manifestaciones en contra del Sha en un Teherán donde la Historia queda larvada entre la confusión espesa de las sombras, o bien al insuflar sobre la contienda con Irak y el terror de los Ayatollahs el movimiento suspendido de la pesadilla.
Es en el remanso de esos jirones de memoria sustraídos a la Historia donde la fidelidad de la película a la novela gráfica original desborda la mezcla entre pedagogía y diario íntimo propia de Satrapi y de los dibujantes del colectivo L'Association en los que se inspira su trazo (Killoffer y David B., sobre todo) para interrogar las categorías de una tragedia concebida como fulgor y herida en el tiempo. Como si la memoria reciente de Irán fuese explicada sobre los encerados itinerantes de La pizarra, de Samira Makhmalbaf, la animación convierte Persépolis en un lugar efímero y seguro desde el que atestiguar las discontinuidades de la Historia sin exponer a los personajes a un tiempo múltiple y en perpetua disolución.
A través de Irán, Viena y París, el éxodo de la protagonista, Marjane, encuentra su razón de ser en la ágil hilación entre secuencias, cuya cadencia evoca las juguetonas reinvenciones del pasado del padre del manga, Osamu Tezuka. Sólo la complacencia autobiográfica de la voz de Marjane enturbia en ocasiones un relato deudor del ilu-minismo con el que dibujantes como
Art Spiegelman, en Maus, o Will Eisner y Jacques Tardi han sondeado los entresijos del siglo XX. Memoria, Historia y olvido se entreveran en una inusitada muestra de la animación europea como Persépolis para hacer restallar, sobre la pizarra, un interrogante final: ¿sería posible trasladar a la memoria cercana de Europa el mismo tono lábil pero firme con que se tifie aquí el exotismo de Irán? •
Arritmia Vicente Peñarrocha
España y Gran Bretaña, 2007. Intérpretes: Natalia Verbeke, Rupert Evans, Derek Jacobi. 89 mln. Estreno: 16 de noviembre
Es inevitable que la imagen de un preso embutido en un mono naranja butano y encerrado en una minúscula jaula remita inmediatamente a la desastrosa situación de conflicto internacional que padecemos. El limbo legal (y físico) en el que se encuentran los prisioneros de Guantánamo (Cuba) es la mejor prueba de que la sociedad norteamericana ha disociado los fines (su sacrosanta seguridad) de los medios para conseguirlos (saltarse todos los derechos del ser humano). Sin embargo, la necesidad de una información cotidiana que rompa el predecible lenguaje periodístico y se adentre en las motivaciones menos obvias del conflicto, puede convertirse en un arma de doble filo cuando, como en este caso, las expectativas se ven en buena parte defraudadas.
Dando por válida la más que poco probable trama (un prisionero en Guantánamo logra escaparse aprovechando una tormenta y es acogido por una bailarina cubana), el primer problema al que se enfrenta la película es su propia estética o, más bien, su tendencia a recrearse en ella. Ciertamente, la nebulosa preciosista que impregna el metraje refleja el caos mental que sufre el protagonista, pero a costa de difuminar las conexiones con la realidad que pretende contar. Tal y como le sucedió en su opera prima, Fuera del cuerpo (2004), el director y guionista Vicente Peñarrocha sucumbe víctima de su propio talento visual, derrochado en recurrentes panorámicas de la ciudad de La Habana y planos interminables de oleajes melancólicos.
Por eso cuando el director se acuerda de que tiene a sus personajes colgados de un alambre, éstos ya han dejado de interesar. El árabe con pinta de norteamericano y cara permanentemente embobada (Rupert Evans), la exuberante y creíble bailarina cubana (Natalia Verbeke) y el misterioso personaje doble (Derek Jacobi) forman un trío cuyas con-
Las aventuras amorosas del joven Molière (Laurent Tirard, 2006)
fusas e irrelevantes relaciones solapan los aciertos que subyacen en el film, esto es, el concepto de que todo verdugo es víctima de su propio crimen y la realidad manifiesta de que los norteamericanos, cuando llegan a un sitio nuevo, tienden a no enterarse de nada. JAVIER MENDOZA
Las aventuras amorosas del joven Moliere Laurent Tirard Moliere. Francés, 2006. Intérpretes: Fabrice Luchini, Edouard Baer, Ludivine Sagnier, Romain Duris. 120 min. Estreno: 16 de noviembre
Los mitos, una vez firmemente instalados en el imaginario social colectivo, al igual que la energía, no se crean ni se destruyen, sólo se transforman. Esto es algo que parecen comprender bien Laurent Tirard y Grégoire Vigueroy, director y co-guionistas de Las aventuras amorosas del joven Moliere. ¿Cómo afrontar una película sobre un mito como el de Moliere? ¿Cómo alejarse de la leyenda que representa? La respuesta, según ambos, es sencilla: transformarlo mediante una ficción que aporte nuevos elementos para alimentar la leyenda. Y, en efecto, seguramente la principal bondad de la película es precisamente el alejarse del biopic al uso (sin duda uno de los géneros cinematográficos más ingratos y resbaladizos), de la biografía estricta y respetuosamente pseudo-histórica, y aprovechar un agujero negro en la vida del ilustre dramaturgo (unos años escasa
mente documentados por sus estudiosos) para construir una ficción novelesca de trama un tanto inverosímil, pero rica en peripecias, amores y diálogos espumosos. Al estilo del Gonzalo Suárez de Remando al viento (1988), o del Steven Soderbergh de Kafka, la verdad oculta (Kafka, 2001), pero con bastante menor calado, Tirard y Vigueroy nos presentan a un Moliere a medio camino entre la realidad y la ficción, entre su vida y una obra aún por desarrollar (el relato se sitúa en el año 1644, casi una década antes de las primeras farsas del comediógrafo; la aventura forjará determinantemente su futuro: su ambición, su inspiración y su producción literaria) y la pura fantasía, en lo que podríamos denominar un género híbrido: la biografía-ficción. O lo que es lo mismo, la vida de Moliere como si ésta se tratase de una de sus obras...
El resto, lo de siempre en estos casos: amplios recursos de producción, un guión y unos diálogos atractivos y bien construidos, las grandes dosis de acción y romance características del género histórico-aventuresco, un reparto sólido en el que destacan brillantemente un nutrido grupo de personajes secundarios (Fabrice Luchini, Ludivine Sagnier, Edouard Baer)... Es decir, la qualité que mira con un ojo a la taquilla y con el otro a la solidez de los resultados artísticos. Una solidez en este caso un poco solemne y fría si se quiere, demasiado calculada (su director ha hablado al respecto de "un film extremadamente clásico"), pero, sobre todo, que no concuerda con el espíritu arriesgado y libre del autor de El enfermo imaginario o Tartufo. Un entretenimiento. SANTIAGO RUBÍN DE CELIS
La boda de Tuya WangQuan'an
Tuya de hun shi. China, 2006. Intérpretes: Yu Nan, Bater, Senge, Peng Hongxiang, Zhaya. 95 min. Estreno: 26 de octubre
Ya de citas. Godard dijo que para hacer una película bastan una chica y una pistola. Wang Quan'an, desde las estepas de Mongolia interior, le responde que quizás sean suficientes una chica y un pozo seco. Y de todas las películas que se podrían contar con esos dos elementos, Quan'an elige una que las contiene casi todas: La boda de Taya (Tuya de hun shi, 2006) es de esas películas que el espectador puede reescribir en su cabeza, conforme las imágenes se proyectan rápido por la pantalla: "Hubiera sostenido más el plano" o "no prestaría tanta atención a ese personaje". En su imperfección (pero, ¿acaso no todas las películas son imperfectas?), Quan'an construye sin pretenderlo un relato interactivo, basado en el caso real de una mujer que se divorcia de su marido inválido, al que ama, para buscar otro capaz de sostener económicamente la familia. La historia, íntima y escrita al doble paso del drama y la comedia, del exotismo y la
La boda de Tuya (Wang Quan'an, 2006)
memoria, emociona y hace (son)reír. En una época tendente al sentimentalismo fácil, asombra la apuesta por una heroína cotidiana capaz de sobreponerse a lo que siente en favor de los que la necesitan. Sin embargo, la gran pega de La boda de Tuya está en la manera en la que esconde, con el paisaje bellamente filmado, el verdadero paisaje de una china contemporánea en constante construcción-destrucción. Sin ser consciente de que lo público, lo más íntimo, puede ser reflejo y altavoz de lo social y político, Wang Quan'an construye un drama que funciona a la perfección allí y en Almería: bastaría con eliminar los rasgos mongoles para tener una historia universal, de tan aséptica. Tras su paso vencedor por la última Berlinale, algunos hablaron del aliento documental en las imágenes, y sin embargo, la nostalgia que al director le produce el regreso a los caminos de su infancia funciona como una cortina de humo, convirtiendo las montañas en muros opacos que no dejan ver. Si en Naturaleza muerta (Sanxia haoren, Jia Zhang-ke), el paisaje, a punto de desaparecer bajo las aguas, funcionaba como metáfora de un país, aquí los paisajes desiertos de Mongolia interior sólo dejan ver... los paisajes de Mongolia interior. GONZALO DE PEDRO
La camarera Adrienne Shelly
Waitress. Estados Unidos, 2007. Intérpretes: Adrienne Shelly, Eddie Jemison, Lew Temple. 104 min. Estreno: 23 de noviembre
Hay películas por las que no pasa el tiempo. Y hay otras que lo ignoran, que desconocen la Revolución Francesa, los derechos de los trabajadores o la invención de la rueda. La camarera es una de ellas. Aislada en un pequeño pueblo norteamericano, la película se asemeja a los soldados japoneses a los que nadie avisó del final de la guerra, y que años más tarde seguían defendiendo su terruño contra un enemigo inexistente. En este caso la batalla es doble: cinematográfica y social, y la tercera película de Adrienne Shelly, actriz de Hal Hartley y recientemente fallecida, adopta en los dos frentes posturas anteriores a la modernidad: una pátina
de costumbrismo inocente y edulcorado esconde una mirada reaccionaria hacia el cine contemporáneo y hacia el mundo que acoge y retrata ese cine. La película cuenta la historia de una camarera de un bar especializado en tartas que sueña con abandonar a su marido e iniciar una nueva vida como cocinera. Bajo el aspecto de una tv-movie con vocación de estilo, cumple con los peores tics de los manuales de guión y no encuentra su camino ni en la autoparodia ni en la mezcla de drama y comedia clásica que funciona como una tarta mal cocinada. Peor es, en todo caso, el retrato de la mujer que se desprende de la película, a través de las subtramas amorosas (las únicas subtramas, en realidad). Un retrato que llama la atención por su anacronismo: la chica fea, que ni tan siquiera sabe maquillarse, encuentra la salvación en un hombre al que desprecia, guiada por un pensamiento miserable: "Estoy con él porque es el único hombre que me ha querido"; la camarera alocada inicia una relación sexual con el jefe al que no soporta sólo para sentirse querida, dejando de lado a su marido inválido, y la protagonista maltratada por su marido intenta realizarse en la cocina, para lograrlo finalmente a través de una maternidad no deseada, fruto de una violación matrimonial. Pareciera que en el mundo de Shelly, el único camino de la mujer pasa necesariamente por el hombre. El giro final intenta salvar la película, sin conseguirlo: la protagonista abandona a su marido y a su amante tras contemplar a su bebé recién nacido; un deus ex machina en toda regla, tramposo e inverosímil, que condena a la mujer a su papel de madre y/o esposa, incapaz de encontrarse a sí misma si no es a través del hombre o de
los hijos. GONZALO DE PEDRO
Garçon stupide Lionel Baier
Francia y Suiza, 2005. Intérpretes: Pierre Cha-tagny, Natacha Koutchoumov, Rui Pedro Alves. 94 min. Estreno: 1 6 de noviembre
Si admitimos que ningún estúpido atesora la suficiente perspicacia como para advertir su propia estupidez, Loïc, omnipresente protagonista de este primer
trabajo de ficción de Lionel Baier, no nos servirá como la excepción que reside en toda regla. Con veinte años a sus espaldas y lastrado por una ignorancia insostenible (blasfemar, Adolf Hitler o el impresionismo son nociones nuevas para él), Loïc, egoísta e impetuoso, pasea sus carencias entre Bulle y Lausana, entre la línea de producción de una fábrica de chocolate y sus encuentros sexuales promovidos desde Internet. En efecto: trabajo en cadena, relaciones en cadena. En efecto: la sutileza al servicio de la alienación. Desgraciadamente, esta delicadeza en la analogía (analogía incluso visual en forma de split screen) no es un accidente fortuito. Responde tal cual al trazo grueso de una opera prima que pretende (sin éxito) solemnizar mediante el drama la búsqueda interior de un joven desorientado. Un joven que, cámara en mano, intentará purgar sus miserias presentando al mundo, voz en off mediante, sus propias historias. El camino hacia la redención dejará tras de sí conceptos no menos obvios como la muerte, el desengaño sentimental o la desintegración familiar.
Con una caligrafía audiovisual sepultada por la arbitraria acumulación de recursos, como si de un borrador de intenciones estilísticas se tratase, Garçon stupide, cuyo pretendido tono directo se queda en un acabado de rango amateur, encierra cierto interés en un elemento no resuelto. Un interés conceptual, por tanto, en forma de gesto: Lionel Baier, que empezó su carrera en los confines del documental, osa adentrarse en su propia obra, reservándose un personaje (no hay duda: se llama Lionel) que interactúa cual
entrevistador. Asistimos, pues, a la interpelación como puente hacia las tribulaciones de su criatura. Este gesto, resuelto mediante plano subjetivo de dirección única (sólo rota al final), es el concepto no resuelto por fallido: las preguntas se dirigen a un individuo cuyas palabras no aportan nada. Serán sus acciones las que hablen por él. RAÚL PEDRAZ
La habitación de Fermat Luis Pedrahitay Rodrigo Sopeña España, 2007. Intérpretes: Santi Millán, Lluís Homar, Alejo Sauras, Elena Ballesteros. 90 min. Estreno: 16 de noviembre
No siempre las ideas interesantes derivan en guiones satisfactorios; de este sencillo axioma es buena muestra La habitación de Fermat, el debut en el largometraje del tándem formado por Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. Y nada más apropiado que el término axioma para una película que narra la construcción de una charada con pretexto lógico-matemático. Las reglas del juego aparecen netas: un grupo reducido de personajes encerrados en un (literal) decorado único y sometidos a una serie de pruebas que ponen en peligro sus vidas. ¿Dónde radica la hipotética novedad del asunto? Pues al parecer en el hecho de la identidad de los cuatro participantes en el juego (son matemáticos), en la naturaleza de las pruebas que
deben superar (algunos acertijos matemáticos) y en que la clave de todo el tinglado estribe en la venganza o la soberbia del enigmático responsable de todo.
Ese argumento podría dar lugar a una buena o una mala película; lamentablemente la moneda ha caído de cruz y el film resulta irremisiblemente fallido. ¿Las causas? Diversas y, como tantas otras veces, sintomáticas. La primera es la debilidad del guión: a pesar -o tal vez a causa- de la trayectoria de los dos codi-rectores y coguionistas en el ámbito del guión y la realización televisiva, la idea argumental originaria deviene en uno de esos guiones que parecen hechos por un grupo de adolescentes, con el problema añadido de que sus costuras se descosen por la pretenciosidad del tono "alto" que supone el trasfondo matemático del asunto; que unas mentes matemáticas de élite tengan que resolver banales problemas aritméticos propios de las páginas de pasatiempos de cualquier revista juvenil delata la ingenuidad que se esconde detrás de las aparentes pretensiones. Pero el problema de esta opera prima no se limita al guión, incapaz de explotar las licencias y trampas que una construcción tipo charada permite o incluso invoca; tampoco la puesta en acción de ese guión es capaz de superar sus poderosos lastres, a lo cual contribuyen no poco las escasas habilidades interpretativas mostradas por Santi Millán, Alejo Sauras y Elena Ballesteros, el mero oficio de Lluís Homar o la rutinaria presencia de Federico Luppi en uno de sus más desganados trabajos. JOSÉ ENRIQUE MONTERDE
La habitación de Fermat (Luis Pedrahita y Rodrigo Sopeña, 2007)
El hombre de arena José M. González
España, 2007. Intérpretes: Hugo Silva, María Valverde, Irene Visedo, Samuel Le Bihan. 95 min. Estreno: 9 de noviembre
Si hace años la televisión era, en nuestro país, un refugio para aquellos directores con dificultades para trabajar, el boom de las series de ficción la ha convertido en la actualidad en una prolífica cantera del joven cine español. José Manuel González-Berbel, realizador de Telecinco, es, de momento, el último en incorporarse
a una lista, ya larga, de la que podríamos citar a Santiago Tabernero o José Corbacho como ejemplos destacados. José E. Monterde reflexionaba hace poco en estas mismas páginas sobre la cada vez más frecuente adopción de determinadas fórmulas narrativas televisivas en nuestro cada vez más pobre) cine comercial y El
hombre de arena puede servirnos a la perfección para retomar, aunque sea brevemente, la cuestión.
A medio camino entre la historia de amor y la película de denuncia, y con un argumento muy poco original ("un idealista trotamundos más cercano a la genialidad que a la locura" es encerrado, en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, en un hospital psiquiátrico de la Extremadura de los años sesenta, en el que encontrará el verdadero amor), su primer problema es un guión -firmado también por el propio González-Berbel-lógicamente previsible, lleno de personajes-tipo increíblemente primarios y lastrados, además, por unos diálogos torpes y discursivos. En cuanto a su pretensión "social", un maniqueísmo construido sobre tópicos y una falta de rigor, quizá de principiante, echan por tierra unas intenciones que bien podrían ser encomiables. Por otro lado, formalmente, la película posee de la misma manera ese "estilo" televisivo actual tan reconocible, que confunde definitivamente el cine con el vídeo musical (con sus espectaculares movimientos de cámara gratuitos, encuadres forzados, cámaras temblantes, que multiplica y resalta orgullosamente los cortes, que utiliza la música decorativamente, etc.) y que aspira a una falsa modernidad formulística e impersonal.
El resultado es, efectivamente, una construcción cinematográfica nula en términos creativos. Incluso parte del reparto nos remite de nuevo a la pequeña pantalla: Hugo Silva (Los hombres de Paco), Irene Visedo (Cuéntame cómo pasó), Ana Ruiz (Camera café) o Silvia Marty (Un paso adelante) forman parte de una segunda ola del emergente star system televisivo que lucha por dar el salto definitivo al cine como en su día hicieran Paz Vega, Guillermo Toledo o Blanca Portillo. Un ejemplo más, en definitiva, de ese cine inmaduro, auto-complaciente y fugaz tan característico de la producción cinematográfica de nuestro país. ANDRÉS RUBÍN DE CELIS
En su crítica de No basta una vida, de Ferzan Ozpetek, José Enrique Monterde introduce el concepto de filón cinematográfico, utilizado por los críticos italianos para referirse a temáticas sobreexplotadas por la industria del cine. La calificación nos viene de perlas para hablar de otro film italiano, este Mi hermano es hijo único dirigido por Daniele Luchetti, el firmante de aquella interesante sátira política protagonizada por su amigo Nanni Moretti y titulada La voz de su amo (1991). En los créditos del guión, que adapta la novela de Antonio Pennacchi II Fasciocomunista, encontramos junto a Luchetti al tándem Stefano Rulli y Sandro Petraglia, colaboradores habituales de Gianni Amelio y Marco Tulio Giordana. Esta coincidencia puede explicar en parte por qué Mi hermano es hijo único recuerda tanto a La mejor juventud, de la que parece una variación descafeinada. La película de Luchetti nos conduce por un par de décadas de la historia de Italia, los convulsos años sesenta y setenta, a través de la relación entre dos hermanos opuestos, el introvertido y serio Accio (Elio Germano), que flirtea con grupos fascistas, y el seductor Manrico (Riccardo Scamarcio), militante de extrema izquierda. Así que, como en el film de Giordana, nos encontramos con una mirada retrospectiva a la historia reciente de Italia, una familia como eje de la narración, y sobre todo a dos hermanos diferentes -aunque no mani-queamente confrontados- que además están enamorados de la misma mujer, sin que Luchetti consiga otorgar a sus protagonistas la complejidad y magnetismo que desprendían Luigi Lo Cascio y Alessio Boni como los hermanos Carati en la obra de Giordana. La mejor juventud es el claro antecedente, pero en general Mi hermano es hijo único se apunta al filón de todas esas películas y series que triunfan en varios países y que coinciden
en volver la vista al pasado más cercano desde una puesta en escena de correcta y digestiva funcionalidad televisiva, y en un tono nostálgico de amplio espectro que diluye cualquier atisbo de verdadera reivindicación o condena política o social. EULALIA IGLESIAS
Mr. Brooks Bruce Evans
Estados Unidos, 2007. Intérpretes: Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt. 120 min. Estreno: 5 de diciembre
El personaje que da nombre a Mr. Brooks responde al concepto de ciudadano ejemplar: empresario triunfador hecho a sí mismo, amante esposo y padre dedicado, de ideas conservadoras (¡se manifiesta antiabortista!). También es un adicto al asesinato y perpetra sus crímenes con el mismo afán de perfeccionismo que el resto de sus labores. Mr. Brooks podría unirse al club de asesinos compulsivos escondidos detrás de personas de apariencia normal que no esgrimen justificación alguna en su impulso por matar. Pero a Bruce A. Evans no le interesa convertirse en el trasunto norteamericano de Michael Haneke (ya se encarga el austríaco de sus propios remakes 'Made in USA'), ni tan siquiera del Jaime Rosales de Las horas del día.
En el Hollywood actual quizá resulte un atrevimiento convertir a una estrella como Kevin Costner (aunque no se encuentre en su etapa más rutilante) en un asesino sin escrúpulos. Pero hasta aquí llegaría el riesgo de un film de intenciones mucho más ambiciosas que sus resultados. Incapaz de funcionar como radiografía de la doble moral (William Hurt como personificación del lado oscuro del protagonista no cuaja), sin el mordiente necesario para el humor negro, y a años luz del cine de horror bressoniano, Mr. Brooks se abandona al mucho más convencional formato de thriller policial y, de paso, le da cancha a la nueva Demi Moore 4.0 como policía encargada de encontrar a nuestro hombre. Esta trama paralela se convierte en el espejo deformante del juego de identificaciones. El protagonista se ve
reflejado en la policía, tan ricacha y tan consagrada al trabajo como él, y no en los otros matarifes despiadados. Así que el jugo de Mr. Brooks se encuentra en su retrato inconsciente de cierta mentalidad norteamericana: si eres un empresario forrado y listo que adora a su familia y al sistema, el público perdonará que también te dediques a aniquilar personas; al fin y al cabo eres un triunfador. Pero si llevas tatuajes, te drogas, tu novia no se depila los sobacos y escuchas new metal (así dibuja la película al asesino "malo"), lo tienes mal, pero que muy mal... Todo argumentado sin ningún tipo de ironía o autocrítica. Y eso sí que da miedo. EULALIA IGLESIAS
The Nanny Diarias (Pulcini y Springer, 2007)
The Nanny Diaries (Diario de una niñera) R. Pulcini y S. Springer Berman The Nanny Diaries. Estados Unidos, 2007. Intérpretes: Scarlett Johansson, Laura Linney, Alicia Keys. 105 min. Estreno: 30 de noviembre
Hay quien opina que el mito de Mary Poppins entró en crisis cuando se rodó La mano que mece la cuna (1992), de Curtís Hanson. El personaje de la pérfida niñera interpretada por Rebecca de Mornay rompió con el mito de la niñera afable capaz de hacer viajar a los niños londinenses hacia el país de los dibujos. La película surgió a principios de los años noventa, cuando después de la caída del
muro de Berlín los Estados Unidos no disponían de ningún enemigo exterior, por lo que era preciso inventarse un enemigo interior, desconfiando incluso de las personas de confianza. The Nanny Diaries, de Shari Springer Berman y Robert Pulcini, quiere borrar todo indicio de pesadilla y resucitar la confianza perdida en las niñeras. Para llevar a cabo su empresa, los dos directores puntúan la escena inicial con una voz en off que intenta reconciliar el espíritu de Mary Poppins con la antropología social norteamericana, en especial con las lecciones de Margaret Mead. A pesar del toque Lost in Traslation de los primeros momentos, todo se desvanece y la comedia acaba adquiriendo el tono de las clásicas películas infantiles, en las que un niño repelente sin amigos acaba convirtiéndose en la persona más tierna del mundo después de descubrir, con la ayuda de una educadora, que más allá del hogar existen otros mundos posibles.
El toque Mary Poppins de la historia lo introduce Scarlett Johansson, que desde las primeras escenas se hace omnipresente acompañada por un paraguas. Ella es una chica de Nueva Jersey que penetra en el elegante mundo del Upper East Side neoyorkino para educar al hijo único de una rica familia. Mientras el padre (interpretado por un Paul Giamatti cada vez más cercano a Robin Williams) sólo se preocupa de los grandes negocios, la madre sólo piensa en las tiendas de diseño. La niñera entabla amistad con el niño repelente, mientras acaba enamorándose del chico del piso de arriba. Los toques de antropología a lo Margaret Mead vienen determinados por el retrato que la película pretende hacer de las clases altas neoyorquinas comparándolas con las especies de un museo de historia natural. La chica pobre contratada de niñera se convierte en antropóloga que mediante sus reflexiones, proclamadas por la voz en off, nos cuenta cómo funciona ese peculiar zoológico llamado Nueva York. The Nanny Diaries es una auténtica nadería adobada con un toque de sofisticación de raíces indies. De hecho, de algún modo sus directores tienen que justificar el desaguisado, sobre todo cuando alguien les recuerda que cuatro años antes fueron los responsables de esa prometedora película llamada American Splendor. ÁNGEL QUINTANA
El paraíso de Hafner Günter Schwaiger
Hafner's Paradise. Austria, España, 2007. Interviene: Paul Hafner. 74 min. Estreno: 1 6 de noviembre
Primer largometraje del austríaco Günter Schwaiger, El paraíso de Hafner es un documental que, siguiendo la estela del Claude Lanzmann de Shoah (1985), Un vivant qui passe (1996) y Sobibor, 14 octubre 1943, 16 heures (2001), y del Marcel Ophüls de Le Chagrín et la pitié (1969) y Hotel Terminus (1988), nos propone un viaje (psicológico) al fin de la abyección nazi, esa "total corrupción" de la que a menudo ha hablado la escritora Gitta Sereny, compatriota del realizador. De la mano de Paul María Hafner, veterano oficial al mando de la división Nibelungen de las temibles Waffen SS, repasamos los fundamentos de la "filosofía" nacionalsocialista (la superioridad moral, el culto al físico, la negación de lo emocional-senti-mental, la glorificación de la acción, etc); asistimos, de refilón, a una somera introducción al papel de España (el paraíso al que alude el título) como país receptor y protector de prófugos nazis (en nuestro país viven o han vivido en total impunidad centenares de ellos, algunos de ellos destacados, como Leon Degrelle, Otto Skorzeny, Otto Ernst Remer, Wolfgang Jungler o Aribert Heim) para acabar reflexionando sobre el Holocausto (que Hafner, por supuesto, cuestiona).
Durante sus breves setenta y cuatro minutos, estructurados en tres bloques, a los que ya hemos hecho referencia, el motor de la película es, sin duda, el doble desafío-duelo que se establece entre Schwaiger y Hafner, que enfrenta al cineasta con un hombre tan convencido hoy como entonces de que el hitlerismo es la verdadera solución a los problemas del mundo, convirtiéndole al tiempo en su antagonista, en una suerte de psicoanalista que hace temblar sus incuestiona-das certidumbres y valores, e incomoda las coartadas tranquilizadoras de su memoria. Un abismo en dos direcciones. Y es precisamente el acercamiento a la figura de Hafner el mayor acierto de la película: la de Schwaiger es una mirada "humanizadora", sí, pero libre de empa-
tía o condescendencia, que alejándose de fanatismo, maldad y otras explicaciones reduccionistas nos muestra a este individuo concreto en tanto que engranaje de la aplicada y eficiente industria de la muerte, recogiendo, además, un testimonio (el del verdugo) que no suele ser habitual. Este anciano que adora a sus hijos y nietos, todos ellos "sanos y universitarios", que se siente decepcionado por la indiferencia de sus (cautelosos) viejos camaradas "marbellíes" o que somatiza ¿una culpabilidad subconsciente? en el inexplicable dolor que le enmudecerá -literalmente-frente a Hans Landauer, superviviente de Dachau, y las pruebas fotográficas de la Shoah (en una metáfora tan azarosa como afortunada) fue y sigue siendo -parafraseando a Hanna Arendt- terrible y terroríficamente normal. Cumplía con su deber, no sólo obedecía órdenes... En resumen, un interesante y estimable documento cuyo epílogo bien podría ser la pregunta retórica: ¿hasta dónde llegará la memoria histórica? ANDRÉS RUBÍN DE CELIS
La promesa Chen Kaige
Wu Ji, China, 2005. Intérpretes: Dong-Kun Jang, Hiroyuki Sanada, Cecilia Cheung, Hong Chen. 128 min. Estreno: 16 de noviembre
La princesa Quingcheng ha sacrificado el amor por la obtención de riquezas, el esclavo Kunlun ha perdido la libertad para asegurarse la manutención diaria:
es como si los personajes de la última película de Chen Kaige se erigieran en hiriente e irónico comentario sobre la dispersa carrera de un realizador que, como su antiguo colega Zhang Yimou, ha encontrado refugio en este nuevo block-wuxia-buster con que la industria cinematográfica china está reconquistando a su público. Como aquel Petronio de Quo Vadís que no criticaba la atroz política de Nerón, pero le reprochaba al emperador ser tan mal poeta, no es cuestión de lanzar aquí moralistas e hipócritas comentarios sobre una filmografía que se inició con Tierra amarilla (1984) y continuó con El rey de los niños (1987) o Adiós a mi concubina (1993) para terminar en Suavemente me mata (2002) o La promesa: al fin y al cabo, todos somos de carne y hueso y sabemos que la creatividad siempre se verá tentada por el confort. Lo que sí es totalmente lícito reprocharle a Chen es que sea tan mal poeta; es decir, que su incursión en las leyendas mitológicas haya resultado tan desafortunada, tan pedestre. Ni siquiera los atractivos que afloraban en un trabajo irregular, pero estimable, como El emperador y el asesino (1998), están presentes en una cinta que tiene algo de desesperado y urgente intento por emular otras recientes superproducciones chinas.
Incluso asumiendo que estas cintas transnacionales (ya concebidas desde el primer momento para mercados globali-zados y no locales, como era lo habitual para el género wuxia y afines) hacen del exceso su más efectiva fuerza de ataque, es díficil aceptar la pomposidad más bien candorosa de La promesa. Por no
La promesa (Chen Kaige, 2005)
hablar de su más flagrante defecto, algo que podríamos despachar como lacra secundaria si no fuera porque la propia condición de gran espectáculo a que aspira el film queda seriamente comprometida: la baja calidad de las imágenes de síntesis (¡esa estampida de búfalos!) provoca una incómoda sensación de vergüenza ajena e impide esa ciega entrega sensorial que la película reclama constantemente a gritos. ROBERTO CUETO
La sombra del reino Peter Berg
The Kingdom. Estados Unidos, 2007. Intérpretes: Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner. 110 min. Estreno: 23 de noviembre
Arabia Saudí: un doble atentado causa estragos en un suburbio de Ryad, carnicería entre los empleados de una sociedad petrolera estadounidense. Mientras que el Pentágono reflexiona, una pequeña sección de intervención del FBI bajo la dirección de Jamie Foxx consigue sacar con fórceps el permiso para ir a investigar cinco días sobre el terreno. Realizada según el modelo de reportaje televisivo, La sombra del reino lleva el sello de su productor, Michael Mann: mezcla de imágenes de archivo, digitales y escenas de acción de gran envergadura, puesta en escena que se apoya tan pronto en la inmediatez de los efectos (hiperrealismo y desencuadres) como en la precisión estratégica (se filma a profesionales trabajando y uno no se ríe de eso). Lo habéis entendido, Ryad es Bagdad bajo el disfraz de una política-ficción entre CNN y MTV. El que un mini blockbuster configure así el caos iraquí no carece de interés (una aproximación frontal, al contrario de lo que ha hecho Robert Redford en Leones por corderos). Por otra parte, La sombra del reino no omite ningún detalle: atentados con coche bomba, guerrilla urbana, viento y polvo, emboscadas, rehenes, etc. Esta urgencia le da un respiro al relato, pero la ausencia de un guionista y de un cineasta (Peter Berg no es otra cosa que un aspirante a Michael Mann) lo conduce a un atolladero. Nada más secuestrar a uno de los agentes, a los islamistas, rodeados por todas partes, les entra pánico
e intentan decapitarlo. Sacan todos sus pertrechos (cámara con trípode, cuchillo de carnicero, Corán) como si lo hicieran de una caja de herramientas de bricolaje del terror contemporáneo. A estos aspectos impuestos por ese ir al límite se añade la pose de tipo duro que tienen los actores (cosa extraña, Jamie Foxx está mal) y una grotesca secuencia final en la que un amable tipo, que se descubre como el cerebro de los atentados, saca un kalash-nikov de su almohada. Friedkin ya nos ha regalado este tipo de golpe en Reglas del compromiso, y Ridley Scott con Black Hawk derribado ya exploró esta manera de filmar semejantes conflictos polvorientos en Somalia. Esto era al empezar los años 2000, así que La sombra del reino está un poco pasada. VINCENT MALAUSA
© Cahiers du cinéma, n° 628; Traducción: Natalia Ruiz
Tierra Alastair Fothergill y Mark Linfield Earth. Alemania y Reino Unido, 2007. 90 min. Estreno: 26 de octubre
Después del éxito de Deep Blue, la BBC produce ésta su segunda película, que nuevamente dirige Alastair Fotherhill. Si con Deep Blue nos descubría las maravillas de los océanos, el propósito de Tierra es aún más ambicioso, ya que el escenario pasa a ser el planeta entero: de un polo al otro recorre sus bosques, mares y desiertos, mostrando cosas que nunca antes se habían filmado, como el cortejo de las aves del paraíso o el lobo ártico cazando. Probablemente sea éste uno de los aspectos más comentados, el hecho de que no han reparado en medios, utilizando numerosos equipos y las más avanzadas tecnologías en un rodaje que se ha prolongado durante varios años. Pero, en realidad, salvo para hacer estadísticas, las cifras importan poco. Lo que importa es la pasión que han puesto estos operadores para lograr su objetivo: hacer una película que sea un canto épico a la Naturaleza. También es muy posible que cuando se hable de esta película se diga que han querido hacer un espectáculo, y que esto se haga con tono despectivo, para negarle parte de su valor. Pero resulta
Tierra (Fothergill y Linfield, 2007)
que han tenido mucha razón en hacer una película así, porque la Naturaleza es espectacular y simplemente lo ponen de manifiesto. Asimismo, aunque no tienen mucho en común, debido al éxito de Una verdad incómoda se hará más de una comparación, y es de temer que el discurso ecologista de Al Gore se presente como "serio" y esta película simplemente como "bonita". Por más loable que sea el esfuerzo del ex-candidato demócrata y el impulso que ha dado a la lucha contra el calentamiento global, sería absurdo pensar que los expertos equipos de cámaras y científicos de la BBC son menos rigurosos. Simplemente han operado de otra forma: no pretenden ser didácticos, sino apelar a los sentidos del espectador. ¿Simple distracción, pues? En absoluto. Sólo el ejemplo de los osos polares sería más efectivo que un millón de gráficas. Lo que hace esta hermosa película es mostrarnos la belleza del planeta y señalarnos a través de sus habitantes más frágiles, los animales, que estamos acabando con el azaroso equilibrio de los ecosistemas, que cualquier día acabaremos diciendo de la Tierra "la maté porque era mía". NATALIA RUIZ
La zona Rodrigo Plá
México y España, 2006. Intérpretes: Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Carlos Bardem. 97 min. Estreno: 9 de noviembre
La primera imagen de La zona nos muestra una apacible urbanización residencial, en la que la tranquilidad y el bienestar parecen reinar por doquier. Una lenta panorámica nos muestra cómo esa zona
está protegida por unos muros y cómo tras esa barrera reina la miseria más absoluta. La primera imagen nos puede llevar hacia ese mundo luminoso de Terciopelo azul (1986), en cuyo césped se encontraba lo siniestro, o hacia ese universo alejado de la historia diseñado por M. Night Shyamalan en El bosque (2004). No obstante, más allá de las referencias cinéfilas, no tardamos en observar que la panorámica de apertura nos propone una metáfora sobre las megalópolis, de la que emerge una reflexión sobre la paranoia y la obsesión por la seguridad.
La zona que da título a la película es el espacio de tranquilidad que un grupo de ciudadanos ricos ha construido en el corazón de una gran megalópolis. Aunque todos los hechos expuestos en la película son ficticios, resulta relativamente fácil observar cómo este espacio encuentra una clara correspondencia con la realidad. Las grandes urbanizaciones para ricos, controladas por guardias de seguridad, certifican la existencia de un espacio de protección que surge como fruto del modo en que el imaginario de la inseguridad se ha ido tejiendo en el corazón de algunos países de América Latina.
Una vez finalizada la panorámica de apertura, en la que se ha presentado el espacio del relato, La zona empieza a erigirse como un thriller frenético en torno a tres intrusos que penetran en la zona vigilada para robar: asesinan a una anciana y dos de ellos son asesinados por la vigilancia, mientras el tercero se esconde en una familia. El gran dilema de la película reside en cómo los vecinos de la zona se organizan para llevar a cabo sus batidas e imponer su justicia al margen de la policía. El debut de Rodrigo Plá no cesa de encadenar una serie de situaciones sobre cómo la obsesión por la seguridad genera formas parapoliciales de justicia, que sobre el papel resultan interesantes, pero que en la película son reiterativas. El cineasta construye todo el entramado a partir de un celo excesivo por la arquitectura del guión y por los juegos propios de la causalidad narrativa. Al final, La zona provoca la sensación de ser la clásica película en la que la reflexión sobre el espacio choca constantemente con los juegos propios del relato. El escenario de la acción es perfecto, pero el desarrollo de los acontecimientos resulta demasiado previsible, ÀNGEL QUINTANA
SANTIAGO VILA
La connotación, arma política "Las convenciones expresivas de las producciones icónicas quedan enmascaradas por su reiteración y familiaridad (...) Y de una producción acaba por afirmarse que es realista cuando sus convenciones no Son percibidas como tales" (R. Gubern: Del bisonte a la realidad virtual). En efecto, los informativos televisados, supuestamente realistas, se expresan según el código de verosimilitud establecido anteriormente en el cine de ficción. En esta escritura palimpsestual, las imágenes remiten siempre a otras previas, cuyas connotaciones dotarán a la representación televisiva de una carga emocional concreta, que influirá al espectador en la forma deseada. Así, el derribo de la estatua de Saddam Hussein en Bagdad fue planificado por los asesores de George Bush inspirándose en las fotografías y noticiarios sobre el derribo de la estatua de Stalin en Budapest (1956). El sentido de este revival es legitimar la ocupación estadounidense equiparándola al alzamiento popular contra un tirano: Bagdad hoy como Budapest ayer. Sobre este encajamiento podemos superponer el precedente fílmico de Octubre (S. M. Eisenstein, 1927), cuyas primeras imágenes corresponden al derribo de la estatua del zar Alejandro III por las masas revolucionarias de Petrogrado. Ese gesto espontáneo sería el modelo que el actual ejército invasor escenifica en su representación televisiva.
Derribo de la estatua de Saddam Hussein en Bagdad (9 de abril de 2003)
La caída del zar Alejandro III en Octubre (S. M. Eisenstein, 1927)
La consciencia de esta operación nos permite (además de comprender su falacia) observar sugestivas diferencias entre la representación eisensteniana y la televisiva. Aunque la anécdota diegética parezca ser homóloga, la escritura televisiva traduce el relato de Eisenstein al lenguaje del cine clásico, cuyas convenciones se aceptan como expresión de la realidad. Se presenta así, como el registro inocente de un hecho espontáneo, lo que realmente es una representación inspirada en imágenes fílmicas previas. En Octubre, la ficción de verosimilitud en la secuencia citada deja paso enseguida a la mostración del artificio cinematográfico: la estatua es primero desmembrada mágicamente (sin intervención humana) y luego, en la secuencia posterior, restaurada del mismo modo fantástico, al
estilo Méliès. La escritura fílmica se revela así como tal, denotando el trabajo artístico tan cuidadosamente oculto en el cine clásico y en el discurso televisivo. La verdad del arte, que es desvelar el artificio de toda representación, resulta hoy útil para desactivar un arma política de tan desagradables efectos.
Se presenta como registro de un hecho espontáneo lo que es una representación inspirada en imágenes fílmicas previas
Renovación y continuismo en el cine fantástico de Sitges
Los excesos de la ficción
E n los últimos años, con la dirección en manos de Ángel Sala, el Festival de Sitges ha asumido la mejor de las opciones posibles: lejos de
convertirse en una carta a los Reyes Magos desde el género fantástico, ajeno a cualquier tentación de hacer pasar por obra maestra cualquier
película programada, ha preferido convertirse en un escaparate en el que puede contemplarse una selección de las últimas muestras de esa
tendencia, no tanto para la admiración como para el escrutinio. Es cierto que hay un exceso de películas, pero también que el abanico se extiende
en una variedad cromática sorprendente, desde la deriva europea hasta un exhaustivo seguimiento de la producción asiática. Y aun echando en falta
alguna que otra délicatesse, ausencia más achacable a la debilidad actual del género que al propio certamen, no se puede negar que el cronista
siempre se va de Sitges con unas cuantas ¡deas en la cabeza. Nosotros hemos querido dividirlas en dos partes para destacar así mejor una riqueza
teórica que, francamente, nos desborda. EULALIA IGLESIAS / CARLOS LOSILLA
Primera parte. Nace la hiperficción The Fall, de Tarsem Singh, que se llevó el pre
mio a la mejor película, es una reflexión sobre
el propio cine y la necesidad de la ficción. Un
especialista sufre una caída durante el rodaje de
una escena de acción y va a parar a un hospital
donde también ha recalado una niña, fantasiosa
insaciable, a la que decide contar una historia de
aventuras. La narración fílmica deviene así relato
oral, y ambas modalidades se entrecruzan hasta
dejaral descubierto la solución del enigma: esta
mos en los años veinte, cuando el cine aún era
capaz de cubrir todas las necesidades narrativas
del espectador, y la película termina con un mon
taje en el que conviven en misteriosa armonía las
estrellas de la época, de Chaplin a Keaton, por
poner dos ejemplos.
Realidad y relato. Supongo que el jurado
decidió premiar The Fall (2006) no tanto por su
calidad intrínseca como por su representatividad,
pues retrata con desacostumbrada franqueza
una de las derivas más fructíferas del cine actual:
la actitud con la que debe afrontarse el exceso
de una ficción que empieza a desbordar por
todas partes. Curiosamente, eso se reflejó en
Sitges a partir de su opuesto, de un simulacro de
realidad que pasa por enmascarar el relato a par
tir de un disfraz testimonial, ya sea una cámara de
televisión o de vídeo. En REC, que se alzó con el
premio a la mejor dirección, Jaume Balagueró y
Paco Plaza proponen un relato de horror a partir
de un reportaje televisivo, un ejercicio de estilo
que dice mucho acerca del agotamiento de
ciertos modos de representación. Y en Diary of
Dead, George A. Romero utiliza su última elucu
bración sobre el universo de los zombis para ins
talarse en el corazón del asunto: la mejor manera
de narrar aquello que no existe es hacerlo pasar
por una verdad inmutable, De este modo, la
The Fall (Tarsem Singh, 2006)
cámara de uno de sus protagonistas, empeñada
en dejar testimonio de lo que su autor sólo puede
concebir como una alegoría, se sitúa en una
inquietante narración en abismo: la fantasía toma
visos de realidad para dejar constancia de su
voluntad testimonial, pero a la vez para no olvidar
sus orígenes, pues en el principio siempre estará
el relato, aunque sea en forma de diario filmado.
Exactamente lo contrario de lo que puede verse
en Senseless, de Simon Hynd, la recreación figu
rada del secuestro de un ejecutivo por parte de
activistas antiglobalización, otro juego de cáma-
ras donde la televisión en directo sustituye lo pri
vado por lo público, el ojo interior y la confesión
por el palimpsesto textual. Llevara! extremo todo
esto, en fin, significa encontrarse con Redacted,
de Brian de Palma, y sobre todo con AFR, de
Morten Hanz Kaplens, presentada en la sección
Seven Chances, en la que el falso documental
exhibe hasta tal punto sus costuras que la ficción
acaba ganando la partida: incluso el remedo de
la realidad se convierte en sustancia narrada.
Últimas tendencias. Todo eso, que nos
podría llevar a interesantes elucubraciones
acerca de los inicios del cine e incluso los herma
nos Lumière (¿acaso sus vistas no pueden verse
también como el dietario novelado de un bur
gués en el paso de una época a otra?), germina
en las muestras más canónicas de las últimas
tendencias del cine fantástico. Por un lado, laque
propicia una película como Dead Silence, en la
que James Wan deja atrás el terror psicotrónico
de Saw para adentrarse en la tradición, concre
tamente en las películas de ventrílocuos asesi
nos. Por otro, aquella que encierra Frontiére(s),
de Xavier Gens, donde Tobe Hopper y Matthieu
Kassowitz se dan la mano en un guiñol delirante,
como si la solución pasara por remontarse -más
allá de la Invención del cine- a un teatrillo de títe
res donde los garrotazos se hubieran sustituido
por litros de sangre. En el centro de este remo
lino, Stardust, de Matthew Vaughn, libra su juego
en los recovecos que dejan libres los territorios
de Harry Potter y de Narnia, allá donde la espada
y la brujería se han visto obligadas a abandonar la
literatura para ocupar un espacio magmático en
el que pululan imágenes infográficas y recreacio
nes de viejos grabados, mientras que El orfanato,
de J. A. Bayona, se postula como otro Intento
de renovación del género en el ámbito hispano,
en la estela de REC: al contrario que en ésta,
sin embargo, aquí toman el poder pergaminos
entrecruzados, viejos documentos de una tradi
ción que se quiere renovar, de Polanski a Jack
Clayton pasando por Kubrick, o el cine de terror
como jardín de los senderos que se bifurcan.
La referencia a Borges no es ociosa, pues lo
que Importa en esta exploración es el retorno a
una cierta artificiosidad culterana. Clausurado el
síndrome de lo real, que el año pasado alcanzó en
Sitges su cima con la victoria en el palmarés de
dos películas tan circunspectas como Réquiem y
Rohtenburg, sobreviene el desierto de la hiperfic-
ción, a saber, un territorio en el que innumerables
personajes y situaciones pasan sin dejar huella,
donde el ansia de contar se convierte en un arte
anónimo y atropellado, donde el exceso se con
vierte a la vez en hoja de ruta y fin de trayecto. ¿Y
dónde rastrear mejor todo esto que en los filmes
españoles aún no mencionados, el vertedero de
lo que ya no se puede contar? Tanto La habitación
de Fermat como El rey de la montaña, sin olvidar la
fábula política Aparecidos, no sólo heredan for
mularios, sino que fotocopian los senderos más
trillados. El exceso de ficción como anulación de
la personalidad de la película Y del autor: ¿acaso
El sueño de Casandra, vista en primicia, no hace
desaparecer al mediático Allen entre las sombras
de un discurso quizá demasiado continuado, de
Delitos y faltas a Match Point? CARLOS LOSILLA
sus propios orígenes. Probablemente Park
Chan-wook también haya pasado una crisis de
saturación del propio estilo, y si Kitano se jura
no volver a dirigir una película de yakuzas, el
coreano se aplica un cambio de registro que
aparca sus filmes de acción vengadora para
acercarse, con l'm a Cyborg, But That's OK, a
un realismo fantástico entre Amelle y cierto cine
pop adolescente japonés.
Frente a la figura del autor-director que
se siente agotado se alza un nuevo sujeto,
De izquierda a derecha, arriba: Dead Silence (James Wan) y AFR (Morten Hanz Kaplens). Abajo: Senseless (Simon Hynd) y REC (Paco Plaza y Jaume Balagueró)
Segunda parte. Autores a la deriva Mientras Woody Allen se diluye en los entre
sijos de su nueva obra, Takeshi Kitano se mul
tiplica otra vez ante la cámara en Glory to the
Filmmaker! para poner en evidencia el estado
de esquizofrenia artística de un cineasta que, en
la cima de su gloria, se enfrenta al abismo del
"¿Qué más puedo rodar ahora?". Si en Takeshis'
respondía a la cuestión con una espiral de
autorreferencias que pretendía dar carpetazo
a su anterior etapa, en Glory to the Filmmaker!
decide perderse en esta infinidad de posibilida
des de la ficción, ejerciendo todo tipo de géne
ros (del pastiche de Ozu a la moda del terror
amarillo) hasta desembocar en el paroxismo
del absurdo, en el fondo un reencuentro con
la del escritor que reivindica su función crea
tiva dando un paso más allá y presentándose
como el verdadero demiurgo de la ficción. John
August, guionista (de Tim Burton, entre otros)
pasado a director, no se contenta en The Nines
con jugar con sus criaturas-personajes mez
clando sus mundos-tramas en un nuevo ejer
cicio metalingüístico, sino que no puede evitar
caer en la última tentación: convertirse en uno
(o más de uno) de ellos. The Nines es el debut
en el largometraje de August tras firmar un
corto titulado... God(1998). También Anthony
Hopkins se mete en el papel de escritor a quien
se le rebelan sus personajes en Slipstream. En
su segundo film como director, Hopkins intenta
ofrecer una representación audiovisual de un
flujo de conciencia donde se desvanecen las
fronteras entre fantasía y realidad. Pero difícil
mente va a convertirse en el Joyce del cine si
cae en el error de creer que para conseguir
una película al estilo de Inland Empire, de David
Lynch, basta con abusar de todas las utilidades
de la mesa de edición. También es escritor el
protagonista de 1408, de Mikael Hafstróm, un
literato que precisamente ha perdido la fe en
la escritura como forma de exorcismo de los
propios fantasmas interiores, por lo que éstos
acaban actuando por su propia cuenta
Emancipado de cualquier creador y con
vertido ya en un ser "integrado" en la realidad
que incluso es objeto de un reportaje televisivo,
el superhéroe protagonista de Dainipponjln,
de Hitoshi Matsumoto, sufre, sin embargo, el
cambio de los tiempos. No es más que un vesti
gio de un cine que ya no encuentra su lugar en
el Japón actual, ese cine con criaturas gigantes
que se dedicaban a atacar o defender el país
justo después de la Segunda Guerra Mundial.
Códigos. Matsumoto ofreció, en el Festival de
Sitges, uno de los pocos títulos que reflexionan
sobre la evolución de los códigos de género.
Porque Takashi Miike se limita a dar otra vuelta
de tuerca a las confluencias entre el (spaguetti)
western y el chambara en su por otra parte dis
frutable Sukiyaki Western Django. Otro japonés,
Katsuhiro Otomo, tampoco quiere ir más allá de
construir una pieza de orfebrería fantástica clá
sica con Mushishi, con la que pone en evidencia
algo ya intuido en Akira y Steamboy: su talento
para la creación visual se ve descompensado por
su irregular pulso narrativo. Desde Francia, Julien
Maury y Alexandre Bustillo se aplican en un
eficaz gore titulado À l'intérieur, al que aportan un
matiz femenino y claustrofóbicamente hogareño
(utensilios cotidianos como las agujas de hacer
punto se convierten en terribles armas mortíferas
para una chica embarazada), y donde Béatrice
Dalle encuentra su lugar en el cine actual como
inquietante reencarnación de Barbara Steele.
Al menos estos títulos denotan cierta pericia
en el ejercicio del género. Todo lo contrario de
cintas españolas como Km. 31, de Rigoberto
Castañeda, y El último justo, de Manuel Carballo,
ambas coproducciones de Filmax con México
que ponen en evidencia la concepción del direc
tor como simple ejecutante de un concepto de
producción que sigue confundiendo la práctica
solvente de un género popular con la rebaja del
listón de exigencia (y autoría) a menos que cero.
A su lado se agradece el esfuerzo de Nacho
Vigalondo por ofrecer con Los cronocrímenes
una película pensada. Sin duda demasiado pen
sada, porque el mecanismo argumental del film
deviene tan complicado que lastra sus posibilida
des emocionales.
Ante el peligro de la dispersión, otros cineas
tas prefieren salvaguardarse en la eficacia de lo
concreto: con una buena ¡dea correctamente
desarrollada puedes vender una película resul-
tona. Así lo lleva a cabo Stuart Gordon en su
modesta Stuck, que podría funcionar como un
episodio de En los límites de la realidad, si no
fuera porque resulta terroríficamente realista y
da incluso para una lectura de los efectos secun
darios del neoliberalismo. Mitchell Lichtenstein
(hijo del pintor pop Roy), por su parte, actualiza
el mito de la vagina dentata encajándolo en una
teen movie para aportar una nueva mirada a la
sexualidad adolescente en Teeth.
Pero los verdaderos outsiders del festi
val fueron, en realidad, los protagonistas de
Mister Lonely, dirigida por Harmony Korine.
En este caso ya no se trata de personajes de
ficción anhelando su integración en un mundo
real, sino todo lo contrario: los impersona-
tors de Mister Lonely renuncian a su propia
identidad para adoptar la de otros y crean
una Arcadia donde conviven falsos Michael
Jacksons, Marilyn Monroes y Charles Chaplins.
Finalmente su personalidad acaba reflotando,
se rompe la ilusión y llega el drama. Mister
Lonely podría representar la confirmación de
que, en el mundo actual, protegerse en la fic
ción no supone una garantía para sobrellevar la
realidad. Korine, desafortunadamente, eviden
cia estar más perdido que sus propios persona
jes y se muestra incapaz de redondear el tema.
EULALIA IGLESIAS
De izquierda a derecha, arriba: The Nines (John August), Dainipponjin (Hitoshi Matsumoto) y Slipstream (Anthony Hopkins). Abajo: Á L'intérieur (Julien Maury y Alexandre Bustillo), Sukiyaki Western Django (Takashi Miike) y Los cronocrímenes (Nacho Vigalondo)
Testimonios desde DocLisboa 2007
Variaciones sobre un rostro y un apartamento
Uno de los debates que ha
alentado tradicionalmente
el documental ha sido el
de las múltiples tensiones entre
lo público y lo privado. Un debate
fronterizo, uno más, avivado este
año en Lisboa por la coincidencia
del ciclo "Diarios filmados y autorre
tratos" que recopilaba algunos de
sus nombres destacados (Godard,
Mekas, Varda, Cavalier o Perlov)
con obras importantes volcadas en
lo público, como State Legislature
(2007), la última aproximación de
Frederick Wiseman a las institucio
nes sociales. Pero se trata de un
debate artificial (de esos a los que
tan expuestas están las formas do
cumentales, todavía contaminadas
por el germen de la objetividad y
el periodismo), porque, siguiendo
a Emmanuel Levinas, el encuen
tro con el otro precede siempre a
la construcción de la subjetividad.
Para llegar a nosotros mismos
hemos de pasar necesariamente
por los demás, y viceversa, violan
do siempre las falsas fronteras de
lo público y lo privado. Estas cues
tiones se hacen especialmente
pertinentes en formas mestizas
como las que Michael Renov de
nomina "etnografía doméstica", un
tipo particular de autoportrait que
evoluciona a partir de una figura
familiar en la que el cineasta, como
un Velázquez en el espejo, acaba
encontrando su autorretrato.
Ese es el caso de Santiago
(Joáo Moreira Salles, 2007), donde
la semblanza del viejo mayordomo
de la casa familiar de los Salles, ya
retirado en la soledad de su pe
queño apartamento-mausoleo, se
convierte en un recuento elegiaco
de la infancia perdida del docu
mentalista brasileño. Además del
propio mayordomo (una Wikipedia
unipersonal que ha atesorado más
de 30.000 páginas mecanografia
das sobre la nobleza a lo largo de la
historia), lo más interesante del film
es su carácter inacabado y espec
tral. Más de diez años después de
haber filmado a Santiago, y cuando
éste ya ha fallecido, Salles retoma
el material en bruto y cuestiona sus
decisiones de entonces al descu
brir una velada relación de poder
entre él y Santiago, no tanto la del
documentalista y el sujeto filmado
como la del hijo del dueño de la
casa y su antiguo mayordomo.
Planos esenciales. Una tensión
similar emerge de Le Ravissement
de Natacha (2007), donde Marcel
Hanoun hace que una actriz recite
ante su cámara la supuesta carta
de despedida que el secuestrador
de Natascha Kampusch, la famo
sa niña austríaca raptada durante
ocho años, podría haber escrito
antes de suicidarse. Aquí también
el cineasta interviene sobre el su
jeto filmado, convirtiendo su rela
ción en un turbador remedo de la
que pudo haber unido al captor y
a la niña cautiva. Le Ravissement
de Natacha es un film esencial,
reducido a un rostro, un texto y
una cámara que a través del gesto
más íntimo (el primer plano de un
rostro) ofrece un acercamiento
arriesgado (y ficcional pero, ¿eso
importa?) a un suceso que sobre
cogió a la opinión pública.
Contaba Godard que Griffith
Inventó el primer plano conmovido
por la belleza de una actriz, Sea
verdad o un print the legend godar-
diano, de ese mismo impulso nace
Compilation, 12 Instants d'Amour
non Partagé (Frank Beauvais,
2007), una especie de The Brown
Bunny de interior en donde la su
perficie sobre la que se proyectan
canciones pop ya no es la vastedad
de las highways norteamericanas,
sino doce planos fijos del rostro de
Arno, un joven por el que Beauvais
siente ese amor no correspondido
del título y con el que sólo puede
comunicarse a través de la letra de
doce fascinantes canciones que ha
seleccionado para él.
Jean-Claude Rousseau propo
ne en De son appartement (2007),
dedicado significativamente a
Jean-Marie Straub, una variación
interesante en el documental en
primera persona: el distanciamiento
De arriba abajo: De son appartment, de Jean-Claude Rousseau; Compilation,
12 Instants d'Amour non Partagé, de Frank Beauvais, y He Fengming, de
Wang Bing
de uno mismo en vez de su registro
documental, un procedimiento me
diante el cual las acciones repetiti
vas y obsesivas que realiza en su
apartamento, como la lectura de
pasajes de Bérénice de Racine,
dejan de ser cotidianas para con
vertirse en rituales. Fue precisa
mente la película de Pedro Costa
sobre Straub y Huillet, Onde Jaz
o teu sorriso? (2001), la que nos
trajimos como lo mejor del pasado
DocLisboa, y este año le ha toca
do a un nuevo retrato elegiaco de
otro matrimonio irreductible, Elegy
of life: Rostropovich, Vishnevskaya
(A. Sokurov, 2006). Su realización
televisiva, efectista por momentos,
no puede empañar la emoción del
íntimo homenaje a dos iconos de
la Rusia (o la URSS, más bien) del
siglo XX. Un estudio reverencial
de los rostros del matrimonio y de
la geografía de su apartamento-
museo convertido en el mapa afec
tivo de toda una vida. El DocLisboa
nos tiene acostumbrados a estos
diálogos entre pares lejanos: la pro
yección el año pasado de Numéro
Zéro (Jean Eustache, 1971) se ha
visto evocada este año por la de He
Fengming (Wang Bing, 2007), otro
tipo de variaciones sobre un ros
tro y un apartamento que habrán
de quedar para otra ocasión, JOSÉ
MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ
Docúpolis 7. El certamen barcelonés del documental independiente
Descifrando lo real 1. El documental como sínto
ma. Salas llenas o con un digno
aforo, incluso a horas intempesti-
vas, a pesar de la coincidencia con
el Festival de Sitges, público diver
so aunque preferentemente joven
y abundancia de realizadores pri
merizos o de carrera incipiente,
dan cuenta no sólo de la vitalidad
del certamen, sino que hablan ce
auge del documental en los últi
mos años. La accesibilidad de las
herramientas y la multiplicación de
plataformas de difusión (oficiales
o no) abren un campo que se di
buja, ante todo, como espacio de
resistencia al discurso del poder y
territorio de denuncia de injusticias
sociales. En este contexto, adquie
re pleno sentido Docúpolis, festival
pequeño e independiente volcado
en temáticas a contracorriente del
pensamiento único (en palabras
de Hugo Salinas, su director), al
que se puede "venir a investigar,
sin conocer el programa".
2. Fórmulas. Ahora bien, en la
virtud está el vicio, El estatuto po
lítico no siempre se deriva de las
buenas voluntades y de las te
máticas comprometidas, sino que
se juega en las articulaciones del
relato, entre rostros y palabras, en
el cuerpo a cuerpo de la mirada y
la realidad. Lo real es complejo y
no se descifra, ni siquiera se in
tuye, de manera fácil. Urgencia y
conciencia obligan, sin duda, pero
con demasiada asiduidad las for
mas palidecen ante las fórmulas.
Una de ellas es la de filmar a los
abuelos como modo de redescu
brimiento de la identidad personal
y acceso a la memoria histórica
Indudablemente, en el cuerpo del
anciano se recorta un bloque de
tiempo y por su palabra pasa una
crónica vivida de primera mano
De izq. a dcha.: Welcome Europa, Mein Vater, der Türke y A Walk to Beautiful
que remite a la experiencia directa
frente al consenso de la historia. El
problema es que este dispositivo
se convierte fácilmente en rutina o
en material cómodo para primeras
tentativas documentales.
Más allá de la empatia, la fórmu
la funciona cuando presenta algún
tipo de resistencia o deslizamiento,
como en el caso de Ich will dicht-
Begetnungen mit Hilde Domin,
opera prima de Anna Ditges, en la
que la directora filma a la poetisa
alemana Hilde Domin, La película in
cide en las tensiones entre cercanía
íntima e intrusión de la cámara en
la relación directora-protagonista,
así como en la difícil conciliación de
la situación en el centro del relato y
la necesidad de encontrar espacios
de descanso o en los bordes. La
distancia variable entre personaje y
cámara se reproduce en el trenzado
de relato histórico y biografía emo
cional. Algo similar intenta Adam
Gutch, con resultados irregulares,
en The Bailad oí Betty French.
Muy cerca de este ejercicio de
memoria de la mano de los mayo
res se sitúa la vivencia del conflicto
identitario a través del descubri
miento de la "otredad" de las figuras
paternas; ya sea en forma de primer
encuentro entre un padre turco y un
hijo alemán en Mein Vater, der Türke
(Marcus Vetter), o en el viaje iniciá-
tico de dos chavales holandeses
que se enfrentan a sus orígenes
bosnios de la mano de su madre en
Ploha, de Kostana Banovic.
También resulta formularia la re
currente visita a los desfavorecidos
de segundos o terceros mundos.
Se entiende la necesidad de retra
tar realidades huérfanas de mira
das vernáculas, pero en ocasiones
emerge una especie de fascinación
visual sin objetivo claro (como en A
ilha da boa vida, de Merces Gomes,
premio al mejor documental expe
rimental) o domina el registro plano
en el cruce de una pluralidad de
personajes reunidos en torno a un
conflicto o problema y ofrecidos a
la compasión y solidaridad del es
pectador; véase A Walk to Beautiful
(Mary Olive Smith).
3. El fondo y la forma. La fór
mula se puede subvertir cuando el
fondo, o el tema, se cincela desde
la forma o la idea, buscando en las
brechas o pliegues entrevistos de
lo real. Eso es lo que se deduce
del documental ganador, Welcome
Europa, de Bruno Ulmer. Película
sobre el drama de la inmigración,
sortea los peligros del convencio
nalismo al imponer una lógica de
dislocación y radical extrañeza. La
presencia de Jean-Pol Fargeau
(guionista habitual de Claire Denis)
en la escritura puede explicar esta
mirada conflictiva, nada compla
ciente, en el dibujo de un universo
fantasmal, sórdido y casi sonámbu
lo, donde el inmigrante evoluciona
entre la incomprensión radical y
la soledad más absoluta, encerra
do en el encuadre, desposeído de
cualquier posibilidad de comunica
ción con el entorno.
Ese universo de la alteridad rea
parece en Can Tunis, de José
González y Paco Toledo, que rein
cide en la idea de la desaparición
de una forma de vida vista como
resultado de un proceso de elimi
nación de reductos marginales en
aras de la higienización social y la
disolución de focos diferenciales
problemáticos.
4. Vibraciones. Abundó el docu
mental de temática musical o con
la música como motivo estructural.
Pocos films, sin embargo, trans
mitieron una vibración tan intensa
como DAF, la pieza corta del direc
tor iraní Bahman Ghobadi realizada
hace ya algunos años en el marco
de los estimulantes Digital Shorts
del festival de Jeonju. En este film
lo percibido del relato de fabrica
ción de un instrumento tradicional
por parte de una familia kurda fil
tra los saberes de la pobreza y los
ecos de guerras y desastres más o
menos actuales, Una materia ruda
y un fondo violento trascendidos
por la música y enhebrados en el
misterio del vivir cada día. Misterio
de lo real que se resiste a ser des
cifrado. FRAN BENAVENTE
Animadrid 2007. Con la experimentación
Variedad y apuestas arriesgadas
Han sido 56 los cortos exhi
bidos en las seis sesiones
dedicadas a la competi
ción en el Certamen Internacional
Animadrid (VIII Edición). Sesiones
que han mostrado cómo el cine de
animación es capaz de hacer con
fluir distintas temáticas, técnicas
y tecnologías, a menudo de forma
brillante, en una extraordinaria va
riedad de síntesis creativas. Humor,
denuncia social, música, terror...
Documental, ficción, experimenta
ción... Dibujos, recortables reales
y virtuales, objetos, muñecos, soft
ware 2D y 3D, celuloide, vídeo y
ordenador... Muchas y muy varia
das formas de entender y de hacer
cortometrajes de animación.
Evidentemente, un festival como
Animadrid no trata de contentar los
gustos de los que vamos al cine,
sino de ofrecer un lugar y una oca
sión propicios para mostrar los últi
mos trabajos de cine de animación.
No obstante, si reconocemos que
todos los cortos presentados son el
resultado de ¡a inventiva, la ilusión y
la voluntad de hacer un trabajo de
autentica creatividad, puede que el
formato inespecífico en cuanto a
géneros del festival, sin quererlo,
nos haga comportarnos injusta
mente con la obra de numerosos
animadores. Hay veces en las que,
Franz Kafka Inaka Isha (Koji Yamamura)
después de una sesión, apenas son
dos, tres a lo sumo, los cortos que
recuerdas con precisión. Del resto
no recuerdas gran cosa, no los
mencionas e, injustamente, dejan
de existir. Quizá sea cuestión del
desconcierto frente a una muestra
de contenidos tan variados, pero
uno tiene la sensación de que no
ha sido capaz de apreciar como se
merece todo lo mostrado.
El jurado se ha decidido por
cortometrajes que cuentan con
un alto grado de experimentación,
primando las apuestas más arries
gadas y menos comerciales. Así,
se otorgó el primer premio al corto
Franz Kafka Inaka Isha, del japonés
Koji Yamamura. Adaptación del
relato de Kafka Un médico rural,
consigue crear una angustiosa at
mósfera visual, de tono surrealista,
con figuras que se deforman, vibran
y se mueven en ritmos sincopados,
con un final rápido y ambiguo. Bien
por el jurado.
Obra demoledora. El segundo
premio recayó en el "documental"
Le Printemps de Sant Pong, de
los suizos Eugenia Mumenthaler
y David Epiney, una obra demole
dora por el contraste entre la ino
cencia con la que se expresan en
off los disminuidos psíquicos auto
res de los dibujos, pinturas en las
que se basa la sencilla animación,
y la terrible vivencia personal que
se esconde en la infancia de una
de las protagonistas, En cuanto al
tercer premio Nijuman no borei,
del francés Jean-Gabriel Périot,
se puede plantear, dada la técnica
utilizada, si se trata o no de cine de
animación, pero no cabe duda de
la emoción que produce la visión
de la destrucción provocada por
la bomba atómica en Hiroshima,
ciudad representada a través de
un único edificio, y su posterior re
construcción. No es mucho tiempo,
pero tenemos diez minutos para re
flexionar. Sin embargo, el público se
decantó por una pieza más conven
cional premiando al también Mejor
Cortometraje Infantil Ein sonniger
tag, del alemán Gil Alkabetz. Una
divertida historia con moraleja.
El premio al Mejor Cortometraje
Español fue para Violeta, la pes
cadora del mar negro, dirigido por
Marc Riba y Anna Solanas, y reci
bieron sendas menciones especia
les Adjustment, de lan Mackinnon;
Fleisch, de Katarzyna Kijek, y los
cortos españoles La Chanson
de Satie, de Florence Henrard y
Caries Porta y Hezurbeltzak, una
fosa común, dirigido por Izibene
Oñederra. JESÚS MARÍA MATEOS
Maestros checos: el otro cine de animación La animación checa, a la que Animadrid y, posterior
mente, la Filmoteca de Valencia han dedicado una
exhaustiva retrospectiva, es una de las más origina
les e importantes de la segunda mitad del siglo XX,
Contemplar su extensa producción, que se remonta
a finales de los años veinte, desde los pioneros
Dodal y Tyrlová, pasando por los maestros Trnka,
Zeman, Pojar, Svankmajer, Barta.., hasta las últimas
generaciones salidas de la VSUP o de la FAMU, nos
permite comprobar cómo coexisten las formas más
tradicionales de la animación infantil con estrategias
expresivas de carácter experimental y vanguardista,
enraizadas ambas en una rica tradición plástica, grá
fica y escultórica; cómo conviven la técnica del dibujo
animado con la animación de muñecos y marionetas,
que se entronca con el tradicional arte checo de los
títeres, sin olvidar otros materiales y objetos varios, el
cine de trucajes o la mezcla de cine de animación con
imagen real; cómo los referentes culturales son muy
variados: desde la literatura clásica a las vanguardias
históricas, pasando por el propio cine. Y cómo la pluri-
formidad de sus propuestas es enorme: la poética de
lo siniestro y monstruoso, la estética de la crueldad,
con humor negro incluido, el exacerbado romanti
cismo, teñido de melancólico lirismo, la querencia por
lo onírico y lo fantástico, el nonsense... Aprovechando
la potencial libertad creativa de la animación, la
escuela checa proyecta, más allá de los condicio
nantes políticos y económicos de cada momento,
una heterogénea mirada,que da como resultado una
miríada de imágenes en las que palpita siempre una
voluntad autoral. JOSÉ ANTONIO HURTADO
Apropiación de imágenes ajenas
Armarse a costa del enemigo
L os estrategas de la guerrilla recomien
dan fervientemente "armarse a costa del
enemigo", retomando la expresión del
resistente comunista Carlos Marighela asesina
do por la dictadura brasileña, al que Chis Marker
dedicó un episodio de la serie de contra-infor
mación On vous parle de. En su Pequeño manual
del guerrillero urbano (1969), Marighela entron
ca con el vocabulario anarquista oara describir
las técnicas de "expropiación" de armas y hace
inventario de las fuentes de abastecimiento:
cuarteles, comisarías, hospitales militares...
Previo, desde el punto de vista logístico, a las
operaciones de apropiación, el trabajo ofensi
vo de recuperación sobre el enemigo ha dado
lugar a algunas
obras maestras.
Permanezcamos
en el terreno de la
iconografía mili
tar. En 1976,
Bruce Conner
recupera las cin
tas filmadas por
el ejército ameri
cano durante la
operación "Crossroads"(1946, primera explosión
atómica submarina) y las transforma en himno
meditativo a la insondable capacidad de auto-
destrucción del género humano, más vertiginosa
aún cuando ante nuestros ojos se hunden ocho
de los buques de guerra situados en la zona
Entre 1965 y 1968, en Vietnam del Norte, se
desarrolla la operación "Rolling Thunder', duran-
Enlaces
te la cual se lanzaron seis millones de toneladas
de explosivos. En 2001, Travis Wilkeson monta,
una tras otra, quince minutos de imágenes toma
das por los aviones arrojándose contra objetivos
del Viet Minh, a las que incorpora una simple
melodía melancólica. National Archive, V-1 se
opone frontalmente a la iconografía wagneriana
Diferentes imágenes de DARPA's iXo Artificial Intelligence Control Grid:
The Official Version
CARLOS MARIGHELA, PEQUEÑO MANUAL DEL GUERILLERO URBANO
www.infocrise.org/spip.php?article21
ARCHIVOS AUDIOVISUALES DE LA ADMINISTRACIÓN AMERICANA
www.archlves.gov/research/formats/fllm-sound-video.html
DARPA www.arpa.mil/
MISIÓN IXO dtsn.darpa.mll/ixo/gallery.asp#
ALEX JONES, DARPA'S IXO ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONTROL GRID www.myspace.com/ignoranceisntbliss
gracias a la cual Hollywood gana la guerra que
el ejército americano perdió.
En 2007, el trabajo de recuperación opera de
manera sincrónica sobre la guerra en lrak y sobre
la estrategia prospectiva del Departamento
americano llamado de "Defensa". Alex Jones
arremete contra la DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency), el servicio de inves
tigación del ejército americano, descubriendo
que uno de sus objetivos principales está rela
cionado con la desinformación científica. De
entre los programas que desarrolla la DARPA,
a Alex Jones le interesa la misión IXO (Oficina
de Explotación de Información), dedicada a la
comunicación entre los diferentes cuerpos de
ejército en cual
quier terreno,
especialmente
en el contexto
de la guerrilla
urbana. De la
página web de
la DARPA,
Jones recupera
esquemas expli
cativos, anima
ciones 3D, eslóganes triunfalistas, y los monta
bajo el título DARPA's iXo Artificial Intelligence
Control Grid: The Official Versión', o sea 20
minutos de inmersión en apnea dentro del ima
ginarlo americano de la dominación global, que
nos lleva del control de los flujos de información
a la utilización de las perturbaciones climáti
cas como arma de guerra. Pues, si las fuerzas
aeroespaciales americanas "poseen la noche"
("own the night") deben, en adelante aprender a
"poseer el c/ima"("own the weather").
Hurtar, expropiar, recuperar... inspirándose
en el ejemplo cubano, el cineasta Waël
Noureddine, por su parte, bautiza "nacionali
zar" a este trabajo de apropiación crítica. ¿Pero
de que nación se trata? "La del pueblo que no
falla". NICOLE BRÉNEZ
) Cahiers du cinéma, n° 628. Noviembre, 2007
Traducción: Rafael Durán
PRÓXIMO CAPÍTULO:
Estilísticas del sabotaje
"Machinima" o cómo hacer animación con los videojuegos
Marionetistas de la imagen virtual
M achinima, en tanto
que neologismo, enca
dena silábicamente
los elementos que lo conforman:
la máquina, el cine y la anima
ción (aunque también es posible
encontrarlo referido como machi-
nema o machimation). Pero... ¿de
qué se trata? En una definición
sistemática, el concepto se explica
como la técnica que hace uso de
los motores de render a tiempo
real de los videojuegos para la ela
boración de ficciones animadas
digitales. Dicho de otra forma, se
trata de tomar prestados el código
fuente y/o las imágenes de los
videojuegos para crear nuevas
imágenes sin las dificultades de
las técnicas tradicionales de ani
mación profesional por ordenador,
con unos softwares mucho más
elaborados, complejos y costosos.
Con el término machinima, sin
embargo, se denomina también al
género que conforma dicha téc
nica. Una nueva categoría audio
visual, que configura ya un corpus
propio de materiales, se encuentra
en pleno desarrollo, flirtea con los
géneros fílmicos tradicionales y
establece relaciones combinadas
con el resto de las producciones
contemporáneas: videoclip, publi
cidad, televisión....
La clave para su desarrollo se
encuentra directamente relacio
nada con los movimientos en pro
del software libre, el surgimiento
de los hackers y el circuito de la
demoscene (subcultura informá
tica de programadores y artistas
que, desde la experimentación y
la creatividad, fomenta la difusión
virtual libre). Surgido así como
movimiento underground, reducido
a una muy pequeña comunidad de
aficionados y sin apenas repercu
sión exterior, el machinima ha ¡do
tomando fuerza debido en buena
parte a la enorme difusión que
genera la web. La aparición, en
junio de 2000, del portal machi-
nima.com, la celebración en 2002
del primer Machinima Film Festival
en Nueva York y la fundación ese
De izda. a dcha, y de arriba abajo, fragmentos de: videoclip In tha Waiting Une, anuncio de Peugeot, show televisivo Tra5h Talk y corto Ozymandias (Hugh Hancock)
mismo año de la Academy of
Machinima Arts & Sciences, con
sus respectivas páginas online, ter
minaron de situar y definir un tipo
de producción en el que entran en
juego conceptos que se refieren
a la apropiación de imágenes o al
found footage, pero también a la
realidad expandida, la estética de
la simulación o la estructura hiper-
textual. Ante todo se trata de una
extensión en el campo de acción
e influencia de los videojuegos
que, entendidos como una de las
formas de expresión distintivas
de este siglo XXI, encuentra un
lugar de peso junto al resto de las
producciones contemporáneas de
esta era digital.
En evolución. La aparición en
1994 del videojuego Doom, con
opción "record" de las partidas y,
sobre todo, la del avanzadísimo
y revolucionario Quake en 1996
(considerado por muchos como el
juego más influyente de la historia),
dan el pistoletazo de salida oficial al
movimiento. Las novedosas opcio
nes que ofrecía este juego, no sólo
por la calidad de sus gráficos 3D o
por su realismo, sino sobre todo por
sus opciones de Mods, los módulos
de modificación o herramientas de
customización (transformación a la
carta) que permiten alterar la apa
riencia de personajes, escenarios,
objetos, texturas e incluso sonidos,
abrieron el horizonte de posibilida
des que se encuentra en la base
de estas producciones aún hoy. De
este periodo data el que se consi
dera el primer machinima de la his
toria, el rudimentario pero sugestivo
Quake: Diary of a Camper, creado
por el colectivo The Rangers. La
liberación en 1999 del código
fuente del motor de este videojuego
(llevada a cabo voluntariamente por
sus propietarios) terminó por abrir
las puertas. La accesibilidad, sen
cillez y economía de la técnica han
hecho el resto.
Interactividad-Interferencias.
Partiendo del hecho de que
buena parte de las producciones
machinima se basan en la acción
a tiempo real de los juegos en
primera persona (aquellos que
se desarrollan desde un punto de
vista subjetivo), en su elaboración
se produce la transformación ins
tantánea del jugador en creador-
performer. Este nuevo realizador,
conectado a sus personajes a
través del ratón como si de una
cámara se tratase, registra sus
acciones mientras las lleva a cabo
y construye una nueva narración
navegando a través de la estruc
tura libre, pluridireccional y rizomá-
tica del juego. En el simil habitual
del marionetista o del titiritero, el
machinimator interactúa, absor
bido por el interfaz, desarticulando
la lógica del videojuego para com
poner una nueva que, en tanto
que palimpsesto digital, hace evi
dente su hipertextualidad. Vienen
a la mente entonces obras como
Random Access Music (1963), en
la que Nam June Paik proponía ya
entonces una reflexión en torno a
la interacción del espectador para
la elaboración random (aleatoria y
azarosa) de significados a partir
de fragmentos dados.
A lo largo de su corta vida, el
machinima se ha acercado a terre
nos limítrofes como la publicidad,
el videoclip, la televisión, el arte
digital o el propio cine. Las inte
resantes relaciones de influencia
mútua, tanto lingüística como
narrativa o estilística, sugieren
una tendencia de disolución pro
gresiva de las fronteras. Trabajos
como el spot televisivo Playtime is
Over, que Peugeot realizara para
su modelo 407 SW utilizando un
videojuego de carreras de coches,
o el videoclip In the Waiting Line.
dirigido por Tommy Pallotta(20C3)
para el grupo Zero 7 a partir del
motor del videojuego Quake III,
han sido algunos de los primeros
ejemplos. Los "talk shows" This
Spartan Life o Tra5h Talk, por su
parte, con un nuevo capítulo acce
sible desde la red cada semana,
mimetizaron en lenguaje machi
nima su modelo televisivo.
En el contraste radical entre lo
que se narra y la ¡dea asociada
a la estética del videojuego se
encuentra el interés de propues
tas más experimentales como
la serie Eschaton, realizada por
Hugh Hancock a partir del uni
verso literario de HP. Lovecraft, o
el corto Ozymandias, también de
Hancock, que ofrece una versión
libre del poema homónimo de
Percy Shelley a partir del video
juego Alien Versus Predator 2.
Más cerca del molde cinema
tográfico se encuentran los lar
gometrajes futuristas Stolen Life y
Killer Robot, de Peter Rasmussen
(editados recientemente en DVD),
donde la impronta del género
negro marca el destino de unos
robots interespaciales.
La cáscara. En comparación con
otras técnicas de animación, el
universo estético de los machinima
se encuentra tan estrechamente
ligado al de su referente, los video
juegos, que se podría pensar en
un limitado y siempre subsidiario
campo de evolución del primero
con respecto al segundo. Sin
embargo, el avance irrefrenable e
imprevisible en lo que a técnica y
gráfica del videojuego se refiere,
ofrece al machinima, de momento,
posibilidades de progresión siem
pre nuevas. Tantas, y tan veloces,
que es habitual también, y por
contraste, encontrar numerosas
animaciones machinima víctimas
de esa estética de fuegos artificia-
les en la que las historias resultan,
por exceso de atracción, vacías.
Siguiendo al teórico francés Paul
Virilio, el machinima correría el
riesgo de convertirse así en uno
más de los fenómenos de la
inmediatez y la instanteneidad.
Esperemos que no. JARA YÁÑEZ
Enlaces PÁGINA ESENCIAL DE REFERENCIA www.machinima.com
NEW YORK MACHINIMA FILM FESTIVAL festival.machinima.org
REVISTA ONLINE ESPECIALIZADA www.machinimag.com
MACHINIMA HISPANO www.machinimahispano.es
PRODUCTORAS INTERNACIONALES
• ILL Clan: www.illclan.com {Tra5h Talk, Red vs. Blue...)
• Strange Company: www.strangecompany.org (Eschaton,
Ozymandias)
• Nonoflix: www.nanonflix.net (Killer Robot, Stolen Life...)
• La Interactiva: www.la-interactiva.co.uk (dirigida por el español
Ricard Gras)
ARCHIVO BÁSICO (DONDE ENCONTRAR CASI TODO)
www.archive.org/details/machinima
CLINT EASTWOOD
Tiene ya en mente The Human
Factor, adaptación del libro homó
nimo del periodista John Garlin, en
el que se relaciona la celebración
del Campeonato del Mundo de
Rugby de 1995, en Suráfrica, y
la liberación de Nelson Mandela.
Morgan Freeman pondrá rostro al
presidente surafricano mientras
Matt Damon interpretará al capitán
de la selección de rugby del pais.
W I M WENDERS
Thriller romántico y existencialista.
Así es como define el director
alemán The Palermo Shooting, el
film que rueda entre Alemania e
Italia. El guión, sobre el que lleva
trabajando veinte años, cuenta la
historia de un fotógrafo en crisis
que viaja a Palermo. Entre las
figuras del casting cuenta con
Andreas Frege (de la banda Die
Toten Hosen), Dennis Hopper,
Patti Smith y Lou Reed.
TSAI MING-LIANG
El realizador malasio rueda su
noveno film, Salome, junto a su
musa Lee Kang-shen, Maggie
Cheung y el francés Jean-Pierre
Leaud, quien inspiró el proyecto.
Tsai conoció al actor en un café de
París: "Desde que ví su viejo rostro
sentí la urgencia de capturarlo en
un film", declara el director a la
revista Screen. De la misteriosa
historia que narrará se sabe sólo
que acontece en el Louvre.
PAZ ENCINA Y WANG BING
Ambos directores han reci
bido fondos del Hubert Bals
Fund (International Film Festival
Rotterdam) para la financiación de
sus próximos filmes. El de la rea
lizadora paraguaya, Un suspiro, irá
firmado junto al uruguayo Manuel
Nieto Zas y narrará la carrera de
dos hermanos alistados en las
fuerzas armadas de un dictador.
The Journey of Crude Oíl, como
se titula el film del realizador chino,
tratará el tema de la industria del
aceite en el desierto de Gobi.
Videoarte en el museo Ahora que el cine ha descubierto las virtudes del vídeo,
es el momento de reivindicar el videoarte. Fueron los
artistas (audio)visuales quienes descubrieron que el feo
grano de la cinta magnética escondía grandes posibi
lidades expresivas y estéticas (y también políticas y
sociales). La selección que el Museo Reina Sofía ha pre
parado de la undécima edi
ción de Videonnale, una de
las muestras de videocrea-
ción más importantes, ha
puesto de manifiesto que
documental, videoarte y
cine tradicional comparten
un espacio común, y con-
flictivo, en el que se miran
como en un juego de espe
jos y vampiros, citándose y
fagocitándose. El propio
formato de proyección, en
una sala de cine con horarios en lugar de en salas de
museo, como es habitual con las videocreaciones, pone
de manifiesto las transformaciones y confusiones que
sacuden el audiovisual. Las piezas más interesantes han
sido, precisamente, las que reflexionan sobre esos mes
tizajes, como The Black Museum de Matthias Meyer, una
reescritura de La Ville Louvre (Nicolas Philibert, 1990)
en la que los lienzos del Louvre aparecen como enor
mes superficies negras. El efecto de la manipulación
digital de secuencias documentales no sólo reflexiona,
reduciéndolo al absurdo, sobre el concepto de museo
y de arte, sino sobre la vera
cidad del propio material
extraído de la realidad. 75%
PAL Bars Horse, de Tina
Willgren [en la foto] juega
con las barras de vídeo, ani
mándolas y dotándolas de
vida, en una reivindicación
de la cinta magnética frente
al celuloide. Y Heimkino, de
Mischa Kuball, superpone a
una proyección de películas
familiares la sombra de la
cámara que las filma, en una imagen similar a la de El
sol del membrillo, pero con un efecto casi contrario: la
cámara no trata de imitar al pintor, sino que se interpone
entre nosotros y nuestra memoria, conservada en viejas
latas de Super 8. GONZALO DE PEDRO
En busca de la verdad La Asociación Cultural Trama y Fondo (cuya homónima revista
se dedica desde 1996 al análisis del cine y de otras expre
siones artísticas y culturales) acaba de dar por concluido su
V Congreso Internacional de Análisis Textual, celebrado los días 7,
8 y 9 de noviembre en la Universidad Politécnica de Valencia. En
esta ocasión, las "Tramas de la verdad", como se titulaba el evento,
han protagonizado una serie de comunicaciones y conferencias que
giraron en torno a la búsqueda y la reivindicación de la verdad como
nuevo concepto actualizado (o a actualizar) para este siglo XXI.
Partiendo de la idea del derrumbe de la metafísica, de la generaliza
ción del arte de la sospecha como única certeza y de la deconstruc
ción sistemática del pensamiento teórico occidental de los últimos
tiempos, el congreso se proponía como obligado punto de encuentro
para la defensa de la reflexión, la palabra y la verdad. La única con
dición para participar en él obligaba a ofrecer, junto a la ponencia,
el análisis de algún texto de referencia con independencia de su
soporte o su género (artístico, teórico o cotidiano). Considerando
el cine como una de las tramas materiales esenciales a la hora de
hacer posible esa requerida experiencia de la verdad, algunas de las
más interesantes reflexiones vinieron acompañadas de referencias
a películas como La vida de los otros (Florian H. von Donnersmarck),
Lisboa (Wim Wenders), El viaje de Felicia (Atom Egoyan), Las uvas
de la ira (John Ford), Mystic River (Clint Eastwood), La vida secreta de
las palabras (Isabel Coixet), La prima Angélica (Carlos Saura), Fresas
salvajes (Ingmar Bergman) o Rashomon (A. Kurosawa). Todas ellas,
completas o en fragmentos, pudieron ser vistas en el congreso.
Premio Internacional • Santos Zunzunegui, catedrático
de Comunicación Audiovisual de la
Universidad del País Vasco, recibirá
a principios de 2008 el I Premio
Internacional Francisco Ayala de
Comunicación Audiovisual por
su ensayo La mirada plural. En él
ofrece un análisis sobre la comu
nicación audiovisual en el con
texto de la cultura de masas, que
el jurado ha calificado como el
más sólido y riguroso del concurso,
además de ofrecer una visión de
experto que resulta cercana y com
prensible para un público amplio.
Akerman • La realizadora belga trabaja en
un nuevo proyecto: What Happens
Next? Rodado entre París y
Shanghai, el film incide de nuevo
en el complejo universo de los sen-
timientos más íntimos para proponer
otra historia de relaciones humanas
basada en un triángulo amoroso
entre Helene, Daniel, un hombre 20
años más joven que ella, y Sophie.
la novia de éste último con el que
se va a casar. "Quiero hacer un film
que hable del mundo de hoy cor-
alusiones al mundo del pasado más
reciente", declaraba la directora a la
revista Screen. JARA YÁÑEZ
Godard y Ballhaus • Jean-Lucy Michael. El realizador
francés y el director de fotografía
alemán serán galardonados durante
la celebración de la XX Ceremonia
de los Premios del Cine Europeo el
próximo 1 de diciembre, Al primero
se le hará entrega de un premio
honorífico en reconocimiento por su
carrera fílmica y por su papel como
máximo representante de un cine
europeo de calidad. Al segunda con
más de 80 filmes a sus espaldas y
colaboraciones con directores como
Fassbinder, Coppola o Petersen, se
le otorgará el premio "Contribución
europea al cine mundial 2007-Prix
Screen International".
Lo nuevo de Scorsese • El director estadounidense ha
anunciado el comienzo de un nuevo
proyecto que viene a continuar la
serie de documentales musicales
que iniciara con No Direction HOME:
Bob Dylan, mantuvo luego con Shine
A Light (sobre los Rolling Stones) y
confirma ahora con la que será una
biografía fílmica sobre el ex-Beatle
George Harrison. Para ello cuenta
ya con la colaboración entregada
de su viuda Olivia Harrison, quien
le ayuda con el material de archivo
y las entrevistas. El rodaje, que
dará comienzo a finales de 2O0
tiene previsto alargarse durante
varios años. A cargo del montaje
se encuentra ya David Tedeschi, el
mismo que le ayudara en las dos
cintas musicales anteriores.
Error académico • La Junta directiva de la Academia
Española de Artes y Ciencias
Cinematográficas ha tomado la
decisión de suprimir la presencia de
los cortometrajes en la gala anual
de los Goya. En compensación, la
entrega de estos galardones se ha
trasladado a una cena anterior. La
opción está motivada por la volun
tad de agilizar la gala, pero la solu
ción encontrada resulta difícil de
comprender. La junta directiva no se
ha planteado mejorar el sistema de
selección de los cortos (cuestionado
desde hace ya tiempo), ni ha pro
puesto otras opciones para hacer
más dinámico el espectáculo, sino
que ha optado por el camino más
traumático, y esto precisamente
ahora, cuando en los últimos años
algunos cortometrajes españoles
han sido nominados a los Oscars
de Hollywood y cuando el género
demuestra, con creces, su vitalidad
y su potencialidad. Lo más grave,
con todo, no es el menosprecio
paternalista implícito en la solución
propuesta (lo que ha generado un
amplio movimiento de protesta, con
masiva recogida de firmas; véase:
www.indignados.org), sino el con
cepto de fondo que palpita bajo ella;
es decir, la incomprensión de la que
sigue siendo objeto el cortometraje.
En lugar de ser considerado como
una obra sustantiva y autónoma, un
formato como otro cualquiera para
el despliegue creativo, se le sigue
tomando como mera carta de pre
sentación frente a la industria, como
simple training para cineastas en
ciernes, como práctica subsidiaria o
menor. Y aquí está verdaderamente
la madre del cordero. Habría que
empezar a reflexionar de una vez
por todas y realmente en serio sobre
este tema. CARLOS F. HEREDERO
DEBORAH KERR
Elegante, sofisticada, seductora.
La actriz británica, reconocida ya
como una de las grandes damas
del cine estadounidense de los
años cincuenta, fue requerida
por casi todos: George Cukor,
Vincente Minelli, Michael Powell
y Emeric Pressburger, John
Huston, Mervin LeRoy, Joseph
L. Mankiewicz, Otto Preminger...
Circunscrita en principio a pape
les de corrección moral y recato
(Major Barbara, Narciso Negro o
Sólo Dios lo sabe) protagonizó sin
embargo dos de los besos más
emocionantes e impactantes de
la historia. Aquel arrebatado entu
siasmo de las playas de Hawaii,
con Burt Lancaster, en De aquí
a la eternidad, y el entregado
embeleso de Cary Grant en Tú y
yo, rompieron moldes y lanzaron
definitivamente a la Kerr a una
carrera interpretativa sin ¡deas
preconcebidas. Sin embargo,
sólo una vez retirada, en 1994,
recibió el Oscar honorífico. Antes
había sido nominada en seis
ocasiones por sus papeles en
Edward, mi hijo (George Cukor,
1949), Sólo Dios lo sabe (John
Huston, 1957), De aquí a la eter
nidad (Fred Zinnemann, 1953),
El rey y yo (Walter Lang, 1956),
Mesas separadas (Delbert Mann,
1958) y Tres vidas errantes (Fred
Zinnemann, 1960). Sus últimos
papeles, durante la década de los
ochenta, los dedicó a la televisión.
Retirada entre Suiza y Marbella,
falleció en Suffolk, Reino Unido,
el 16 de octubre a los 86 años.
ANTONI RIBAS
A pesar de sufrir siempre dificul
tades para encontrar financia
ción, Ribas peleó hasta el final
por conseguir un hueco en la
historia del cine de nuestro país.
Para el recuerdo quedan filmes
como La ciutat cremada (1976),
Palabras de amor (1968) o La
otra imagen (1973). Falleció el
3 de octubre, a los 71 años, con
varios proyectos en el tintero.
De Reyes Magos La evidencia del paso del tiempo,
cierto misticismo, la intimidad o la
soledad ocupaban buena parte
de la cinta en Honor de cavallería.
Ahora el nuevo film del director
catalán Albert Serra (El canto dels
ocells) recupera estos temas para
añadir toques de humor y excen
tricidad a una mezcla que vuelve a
cubrirse con el manto de la tradición
literaria. Esta vez es el mito bíblico
del viaje de los tres Reyes Magos,
recuperado fielmente, el que sirve
a Serra para ofrecer una nueva
mirada sobre la contemporaneidad
desde la herencia histórica: "En un gesto que pretende ser provocativo
y a contracorriente, trabajo sobre temas que, en apariencia, poco tienen
que ver con las preocupaciones del hombre actual", explica Albert. El
rodaje, que se ha extendido durante cinco semanas desde el 1 de octu
bre, ha hecho real el desplazamiento de los reyes viajando de Islandia
a Fuerteventura y de Tenerife al Ampurdán (Girona): "Es una relación
abstracta y muy mental con el paisaje, sin sentimentalismo", afirma el
director. Escenarios atemporales, perfectos para la contemplación, con
los que Serra pretende eliminar cualquier rastro de naturalismo. En una
tendencia que busca seguir dando pasos más allá, el director continúa
despojando su cine de elementos, reduciendo a la esencia y buscando la
simplificación. Incluso en el color: "Es un film en blanco y negro", explica.
"Y con sorpresa final", concluye, JARA YÁÑEZ
Irak se va al oeste JENARO TALENS
La estrecha relación que existe entre la política de Washington y la narratividad hollywoodense no es ni nueva ni sorprendente. Desde los inicios del cinematógrafo, el nuevo medio tuvo allí como principal objetivo (aparte del obvio de buscar el mayor beneficio económico posible para sus productos) el de colaborar a la construcción de un determinado imaginario colectivo en el complejo melting pot que constituyó la población de EE UU desde su mismo nacimiento. No es casualidad, por ello, que el western acabase por constituir el modelo-marco de su modo hegemónico de representación. La conquista del salvaje oeste ofrecía no sólo una metáfora del modus operandi del capitalismo, sino, también, un sistema de valores y unas tipologías humanas y sociales útiles, en positivo o en negativo, a la hora de establecer modelos de conducta, tanto individual como colectiva. Ello no sólo propició que el relato mítico ocupase el lugar de la memoria histórica como referente, sino que "naturalizó" la existencia de figuras públicas asimilables a los modelos vehiculados por aquél. El cine bélico se construyó siguiendo esa misma pauta original. El héroe solitario (o el grupo de solitarios) puede, en consecuencia, decidir por su cuenta y riesgo salvar al mundo o castigar a los culpables de todo aquello que transgrede sus principios, entendidos como universales e indiscutibles. Se trate de liberar a un prisionero en territorio Vietcong, o de ajustar las cuentas con unas mafias latinoamericanas, los argumentos de sus películas de guerra acaban siempre metaforizando y justificando la política intervencionista americana en cualquier parte del mundo.
La sombra del reino (The Kingdom, Peter Berg, 2007; ver crítica en pág. 43) no es una excepción. Rodada parcialmente en Dubai, pero también -algo simbólicamente digno de resaltar- en pleno Wild West (Phoenix y Mesa, y el Instituto Politécnico de la Universidad de
Arizona), la película utiliza el desastre de Irak como
Las películas de guerra americanas telón de fondo. Aunque por vez primera la acción se traslada a un imaginario geográfico diferente (nunca
acaban siempre justificando la antes Arabia Saudí fue asociada en ningún film con el Política intervencionista de EE UU llamado eje del mal), el modelo narrativo sigue siendo el
mismo. Unas familias americanas que viven y trabajan en un país amigo, jugando al béisbol y disfrutando
del american way of life, ven rota de pronto su idílica situación (la de su rancho) por un ataque (indio)terrorista. en dos tiempos, a varios centenares de víctimas (la alusión al ataque,
también en dos tiempos de las Torres Gemelas no es casual). Un grupo de agentes del FBI, sin el apoyo, claro está, de las autoridades, decide trasladarse al lugar del ataque para vengar la muerte de uno de los suyos y solucionar el problema, matando al responsable: "We'll kill them
dice el jefe del grupo a la chica cuando recibe la noticia del atentado. El grupo no encuentra en el país árabe apoyo logístico de ningún tipo hasta que el coronel jefe de la policía militar local (uno de los pocos que hablan inglés, que ama el modelo americano de vida y que no comparte la "barbarie" de su gente) decide ayudarles. Que sea el único de los "buenos" que muere al final, mientras el grupo de cowboys uniformados, chica incluida, sobrevive a centenares de disparos de ametralladora y a cuatro o cinco misiles, no deja de ser melodramáticamente inevitable.
roces han criticado el carácter maniqueo y superficial del film (la frase We'll kill them all también se pone en boca del jefe del comando terrorista, con lo que las acciones del grupo del FBI quedan automáticamente justificadas: ojo por ojo, diente por diente), el actor protagonista, Jamie Foxx, se defendió aduciendo que La sombra del reino no es un film político sino simple entertainment. Acabáramos. Y nosotros, con estos pelos.
Ensayista, historiador, traductor y poeta, Jenaro Talens (Cádiz, 1946) es Catedrátco de Literaturas Hispánicas, Literatura Comparada
y Estudios Europeos en la Universidad de Ginebra (Suiza). En 1997 obtuvo el Premio de Poesía Loewe por su poemario Viaje al
fin del invierno. Autor de múltiples ensayos cinematográficos, es co-coordinador de Historia General del Cine (Cátedra).
Las imágenes de Redacted (2007) traen inevitablemente a la memoria el recuerdo de Corazones de hierro (Casualties of War, 1989). El fantasma de Vietnam y la pesadilla de Irak se miran frente a frente, como en un espejo, al confrontar una y otra película de Brian de Palma. Las dos construyen su discurso, quizás no por casualidad, a partir de un crimen equivalente: la violación de una joven y un asesinato posterior cometidos por las tropas del ejército norteamericano. Las dos colocan a sus espectadores frente a la conciencia de la representación y las dos nos interrogan sobre la naturaleza del espectáculo de la guerra que ofrecen sus fotogramas. Las dos interpelan nuestra mirada para someterla a una reflexión incómoda y poco complaciente. Las dos están construidas con materiales que se apropian de modos, formatos y códigos visuales ajenos. Las dos vienen a reescribir, de alguna forma, el lenguaje del cine clásico y a resituarlo frente al espectáculo del horror. El eco resuena con tanta fuerza en este momento (histórico y cinematográfico) que cobran una inesperada actualidad las reflexiones que lannis Katsahnias se planteaba, hace ya dieciocho años, a propósito de aquel film que ahora reverbera sobre Redacted.
El espectáculo de la guerra IANNIS KATSAHNIAS
Corazones de hierro. Todo el mundo, o casi, está al corriente del argumento de la última película de Brian de Palma. Durante la Guerra de Vietnam, un soldado estadounidense asiste a la violación colectiva y al asesinato de una joven vietnamita. Trata de impedir lo inevitable, fracasa, y termina por denunciar a los actores del drama a las autoridades militares. El espectador fiel a De Palma reconocerá tras este tema moral una situación típica del cineasta de Doble cuerpo: la de un espectador-voyeur enfrentado a un crimen sexual. Sin embargo, dicho esto, el problema de la película no está resuelto. Porque Corazones de hierro plantea una auténtica cuestión de cine, y no es la primera vez que esto sucede con una película de su autor.
Historia. "Coges una foto de la Guerra de Vietnam (de los americanos) y una foto de las páginas centrales del Playboy y te
preguntas en qué momento apareció el vello púbico en el Playboy, e investigas. Vas a consultar la colección a Filipacchi, reflexionas sobre la palabra play y la palabra boy, y descubres que el primer número de Playboy en que se mostraba realmente el vello púbico de las chicas apareció en la misma época que la firma de la avenida Kléber", escribía Godard en una carta a Claude Jagger publicada en el n.° 300 de Cahiers. En la página izquierda, frente al texto, podía verse el rostro de una joven vietnamita que podría tomarse por el de Thuy Thu Le, la actriz que en la película interpreta a la víctima. Justo debajo había tres soldados estadounidenses, uno de los cuales estaba herido. Dos páginas más adelante, Godard hablaba de Hitchcock, del rostro de sus actrices y del culo. Al asociar libremente la Guerra de Vietnam, las chicas del Playboy y Hitchcock, Godard hacía la crítica de Corazones de hierro diez años antes
Reproducción de la portada y de las páginas originales de Cahiers du cinéma en las que se publicó el artículo de lannis Katsahnias
de su realización. La historia del cine es aleatoria. Está hecha de vaivenes permanentes entre presente, pasado y futuro. El pensamiento no sigue a la imagen. La precede. No se hace una película para ver, sino para volver a ver (la escena primitiva, la Historia). Pero este deseo de volver a ver se queda en un estado de insatisfacción permanente La pesadilla nunca se termina, el análisis tampoco.
Camuflaje. Lancemos una hipótesis azarosa aunque comprobable. ¿Y si el traductor francés hubiera acertado una vez? ¿Si al traducir Casualties of War (víctimas de guerra) por Outrages (ultra-jes), hubiera sacado a la luz el inconsciente de la película, desnudo, libre de todo camuflaje de ficción o documental? En el fondo, ¿no cuentan todas las de Brian de Palma la historia de un ultraje al pudor?
Conciencia. Corazones de hierro describe un caso de conciencia. Dividido entre su deuda con Meserve (el sar gento que le salva la vida en la autén-tica primera escena de la película) y el horror que le inspira el rapto, la violación colectiva y el asesinato de la joven vietnamita, Eriksson lucha solo con su conciencia, pero acaba por zanjar la cuestión: incluso en tiempo de guerra, un asesinato sigue siendo un asesinato.
Primera ambigüedad de la película: De Palma no describe el combate del bien contra el mal (como Hitchcock), sino el del bien contra el macho (véanse los primeros momentos del crimen, en los que se muestra el avanzado estado de excitación sexual de los soldados). Eriksson tiene el cuerpo adolescente de Michael J. Fox, sus grandes ojos azules sorprendidos, su aspecto de niño bueno (¿no es el hijo con el que todo americano soñaría?). Frente a él, Meserve tiene los rasgos de un Sean Penn poniendo cara de bestia en celo y blandiendo su sexo como un arma. Segunda ambigüedad: el crimen se comete en el estado de la inconsciencia del sueño. Pero incluso en un sueño, un asesinato sigue siendo un asesinato.
Secuencia. Hay una especie de deseo subyacente en Corazones de hierro: hacer un película en una sola secuencia. Escena de obertura: Eriksson mira a una chica asiática en el metro, después gira su cabeza hacia la ventanilla y ya está... Estamos en Vietnam. Escena de cierre: la chica baja del vagón y se deja su foulard; Eriksson corre tras ella, la llama, le devuelve el foulard. Ella le mira y le dice: "¿Qué le pasa? Tiene aspecto de haber tenido una pesadilla". Esta voluntad de poner el relato entre comillas esconde algo más que la idea del sueño: contar una historia en una sola frase y
dominarla de un extremo al otro. Se diría que en De Palma la idea de
secuencia lo absorbe todo. ¿No se ha hecho un nombre retomando secuencias de los maestros? ¿No se resumen a menudo sus películas en una sola secuencia grabada como un traumatismo en la memoria del espectador? ("Esta doble pasión del remake y de la sangre ya le condujo afirmar el encargo de El precio del poder, con Al Pacino, donde innobles pasajes tremendistas, como la vivisección en la picadora, no bastan para disimular la inconsistencia y la estupidez", escribía Pascal Bonitzer en el n.° 400 de Cahiers). Pero, ¿qué es una secuencia en De Palma? Una unidad narrativa que divide los cuerpos, el espacio y el tiempo para reorganizarlos según un sistema que juega peligrosamente con el umbral de tolerancia del público. ¿Hasta qué punto se puede amputar el espacio y el tiempo? ¿Hasta qué extremo se puede llevar la representación del sexo y de la violencia? Es precisamente esta doble problemática la que sintetizaba magis-tralmente la secuencia de la picadora de El precio del poder (Scarface) y que aquí retoma con la escena de la violación.
En Corazones de hierro (como en Impacto y en Doble cuerpo) está por un lado el deseo de hacer un relato de un sólo trazo, que sea evidente, y, por otro, la pulsión de construir secuencias que
existan por sí mismas y de las que uno se acuerde fuera del contexto narrativo de la película. Primer "golpe efectista": la secuencia del túnel subterráneo. Escena-gag en la que De Palma parodia a Tiburón como si domesticara al espectador, tranquilizándole al demostrarle con A+B (un cuerpo medio hundido en el suelo, una amenaza subterránea que se aproxima a las piernas que pedalean en el vacío) que está en el territorio familiar del cine americano.
Semen. De Palma empieza, pues, por coger al espectador de la mano, le tranquiliza diciéndole: "Vietnam no es más terrible que eso. Claro que esconde algunas trampas, pero no son peores que las
de una película de Spielberg". Eriksson e Indiana Jones, ¿la misma lucha? En absoluto. Porque una secuencia en De Palma implica una pérdida de semen. Una pérdida pasiva, involuntaria, pero no gratuita. ¿Por qué De Palma presenta el relato de las atrocidades de la Guerra de Vietnam como un mal sueño si no es para culpabilizar al testigo pasivo del espectáculo de la violencia? Eriksson ocupa el lugar de un durmiente que hubiera disfrutado involuntariamente viendo un sueño sexual con tintes de violencia: una violación colectiva seguida de un asesinato. Eriksson ocupa el lugar del espectador que disfruta ante la escena de la ducha de Psicosis (o uno de sus innumerables remakes hechos por el mismo De
Palma). El personaje (y a través de él, el cineasta) es atraído por dos pulsiones contradictorias: la de dominar su inconsciente y la de ver. Toda la obra de Brian de Palma está hecha de este vaivén permanente entre la maestría (la relación con los maestros, por tanto con el padre) y el voyeurismo (la relación con el espectáculo, y por tanto con la pornografía). Al dejar ahora de lado la obscenidad del cine para acometer la de la Historia, De Palma logra su apuesta más arriesgada: poner a los Estados Unidos por entero en el lugar del espectador que disfruta ante el espectáculo de la guerra.
© Cahiers du cinéma, n° 427. Enero, 1990
Traducción: Natalia Ruiz
La edición de tres DVDs dedicados a la personalidad y al trabajo de compositores como Bernard Herrmann, Georges Delerue y Toru Takemitsu ofrece una buena oportunidad para acercarnos a los secretos de la música cinematográfica. Tres documentales se adentran en su universo.
De arriba abajo: Bernard Herrmann, Georges
Delerue y Toru Takemitsu
Tres firmas, tres escrituras ROBERTO CUETO
Si la bibliografía sobre música cinematográfica ya es de por sí escasa, apenas contamos con documentales dedicados a un área de la práctica cinematográfica que no termina de salir del gueto de la cinefilia cándida y poco rigurosa. Por ello resulta destacable la edición en DVD de tres documentales dedicados a Bernard Herrmann, Georges Delerue y Toru Takemitsu. Tres nombres bien rotundos en esta delicada disciplina, atrevidos artistas capaces de esquivar tópicos enraizados en rutinarios fondos musicales. A Herrmann le tocó vivir el período dorado de Hollywood, pero su trayectoria no cuadraba con la escritura estandarizada de los grandes estudios: basta comprobar que su carrera se inicia de la mano de un director tan poco clásico como Orson Welles, continúa con el manierismo de Alfred Hitchcock y se cierra con la reivindicación que de su figura hicieron François Truffaut, Brian De Palma o Martin Scorsese. Delerue y Takemitsu, por su parte, se encuadran de lleno en las "nuevas olas" cinematográficas, hasta el punto de que pueden considerarse los músicos "oficiales" de la Nouvelle Vague francesa y la Nuberu Bagu japonesa, respectivamente. Es por ello que no debería olvidarse su carácter rupturista, su afán por superar los apriorismos en la relación entre imagen y música.
Por fortuna, los tres documentales recogidos en la colección Music for the Movies evitan la fácil y tentadora hagiografía y aspiran a desentrañar los "secretos" de su arte. No nos hallamos ante recreaciones biográficas ni ejercicios de babeante fetichismo, por mucho que atesoren preciosas filmaciones inéditas de los maestros. Más bien se trata del intento de reconstruir y explicar su proceso creativo. El menos lucido es el documental dedicado a Delerue, dirigido por Jean-Louis Comolli en 1994, un film que se ve seriamente afectado por la evidente precariedad de medios y materiales. Apenas se incluyen imágenes del homenajeado, tan sólo fragmentos de una entrevista con difusas argumentaciones y planos del cortometraje de Ken Russell Don't Shoot the Composer (1966). Sólo cuando algunos colaboradores de Truffaut, el propio Russell o el montador de sonido de Paseo por el amor y la muerte (1969) tratan de explicar la aportación de Delerue a través de ejemplos concretos, atisbamos el sentido de su música visceral y desprejuiciadamente sentimental.
Semejante afán divulgativo se palpa también en el documental que Charlotte Zwerin rodó en 1994 sobre la fascinante figura de Toru Takemitsu, pero en este caso los materiales son más ricos y variados. Asistimos aquí, mano a mano con el compositor, al proceso de grabación de una de sus partituras (la de Sol naciente, 1993). lo que sirve de excusa para que éste nos explique algunos de sus evanescentes conceptos musicales: el sonido que no trata de tapar el silencio, sino de hacerlo más elocuente; la idea de una música "flotante", no cimentada sobre una base rítmica a la manera occidental; el interés por capturar los inasibles sonidos de la naturaleza, su canon de perfección... Testimonios de algunos directores con los que trabajó (Oshima, Shinoda. Kobayashi, Teshigahara) y clips de sus películas proporcionan oportunas ilustraciones de una carrera que fructificó en algunos de los más bellos pasajes musicales del siglo XX.
Dirigido por Joshua Waletzky, el documental Bernard Herrmann (1992) llegó incluso a estar nominado al Oscar. En este caso, el esbozo biográfico se equilibra con el análisis de estilo, quizá porque la colosal figura de Herrmann siempre estuvo rodeada de un aura trágica: su carácter depresivo y tempestuoso, el triste episodio de su ruptura con Hitchcock, su obsesión por ser reconocido como un director de orquesta "serio" antes que como popular compositor cinematográfico... Pero, de nuevo, interesan más las reflexiones que los expertos hacen sobre su arte: Elmer Bernstein debatiendo sobre la relación "emocional" que la música de Herrmann establecía con la
imagen; el violinista Louis Kauffman contando cómo el compositor trataba de apartarse de la ejecución con vibrato que Alfred Newman había impuesto en Hollywood en busca de un sonido más "frío y objetivo"; o el musicólogo Royal S. Brown explicando ante el piano la mecánica de un lenguaje que desafiaba la resolución tonal y generaba esa inefable ansiedad, ese vértigo que hace inconfundible la rúbrica de su autor. Aunque nada valiosos cinematográficamente hablando, los documentales conforman, sin embargo, una didáctica introducción a tres diferentes escrituras de la música cinematográfica. •
Music for the Movies Bernard Herrmann (Joshua Waletzky, 1992)
Toru Takemitsu (Charlotte Zwerin, 1994) Georges Delerue (Jean-l_ou¡s Comotii, 1994)
Duración: 58 minutos. 24,99€ c/u www.kulturfilms.com
La ronda Max Ophüls Francia, 1950. La ronde Intérpretes: Anton Walbrok, Isa Miranda, Simone Signoret, Simone Simon, Serge Reggiani, Dannielle Darrieux V.O. francés. Subtítulos en castellano. Extra: documental de Max Ophüls, AVALON / FNAC. 17,95 €
Por más que revisitemos su cine, siempre sorprenderá la modernidad que, como un eterno desafío a las erosiones del tiempo, expresa la obra de Max Ophüls. Desde la indefinida mirada contempo
ránea, ajena a las melancolías propias de la cinefilia y sensorial-mente despierta a los caminos más radicales del arte audiovisual, las películas de Max Ophüls nos envían, a pesar del medio siglo que nos aleja de ellas, luces que perseguir, ficciones todavía por recorrer, reflexiones en torno a la propia materia del cine y de su sustancia poética.
Aquel que durante tanto tiempo fue considerado un "dandy del celuloide", un mero estilista, es bajo el veredicto del tiempo, cruzada la posmodernidad, uno de los más grandes poetas y creadores de formas que ha dado la historia del cine. Un autor imprescindible, de composiciones esmeradas y elegantes, cuyos movimientos de cámara afiligranados, sus barrocas puestas en escena y sus extraordinarios hallazgos visuales (a los que autores como Kubrick, Scorsese o P. T. Anderson deben tanto),
contienen mucho más que mera ornamentación estética, contienen pura intención moral, una intensa y arrebatada expresividad emocional capaz de radiografiar los sentimientos siempre en ebullición de sus personajes.
Es difícil sustraerse de esa modernidad durante el visionado de La ronda (1950), largometraje estructurado en varios relatos amorosos y libertinos. El poder embaucador de la ficción se reivindica a partir de la intervención en ella y del descubrimiento de su tramoya. Burlesco vehículo de metaficción, el maestro de ceremonias Raconteur, el mismo que nos asegura desde su noria del tiempo que "el pasado es más tranquilo que el presente y más certero que el futuro" (toda una declaración de principios ophulsiana), se permite incluso cortar una tira de celuloide frente al espectador mientras rumia: "censura". Orson Welles no se atrevió a tanto.
Ante a la escasa atención que se ha prestado a la filmografía de Ophüls en el mercado español (apenas se han editado Lola Montes, Atrapados y Carta de una desconocida), es de recibo dar la bienvenida con entusiasmo a esta edición de La ronda, que viene acompañada de una interesante pieza de France 3 en torno a Madame de..., y que esperemos sea el inicio de un lanzamiento más continuado de sus títulos.
La ronda no es necesariamente el mejor film del exquisito autor de El placer (¡qué difícil es decantarse sólo por uno!), aunque posiblemente sí sea el más representativo de su singular talento para las adaptaciones literarias (en este caso, de su admirado Arthur Schnitzler), y sobre todo del escenario común de sus ficciones, esa Arcadia cinematográfico-sentimental que representa la estética y la moral del fin-de-siécle vienes. CARLOS REVIRIEGO
1 Pack. 6 películas Billy Wilder El mayor y la menor (1942), Cinco lambas al Cairo (1943), Perdición (1944), Berlín Occidente (1948), Primera plana (1974). Extras: Documental Billy Wilder. Un hombre perfecto al 60% (1980). V.O. Inglés. Subtítulos en castellano. SUEVIA. 50 €
"Quiero que se me considere un cínico con lengua vitriólica. Mucho mejor, no quiero parecer blandengue", declaraba Billy Wilder. Lo hacía, consecuente con aquella mirada marcadamente escéptica que aplicó tanto a su cine como al resto del mundo, en la larga conversación mantenida con el crítico (y editor de Positif) Michel Ciment para el documental casi
testamentario (rodaba entonces el que sería su penúltimo film) Un hombre perfecto al 60%. La cinta, incluida en este pack desigual, lo cierra y unifica. Las otras cinco películas que lo completan lo hacen, precisamente, irregular por heterogéneo, carente de unidad cronológica y sin un concepto recopilatorio claro. El desacierto de la propuesta queda superado, sin embargo, al cubrir el último hueco de una filmografía por el resto ya editada al completo en DVD. Además, si a la hora de buscar una unidad en la amplia filmografía del realizador austríaco se puede hablar más de un "toque Wilder" que de una especializa-ción en la comedia (donde sin
duda demostró su maestría), los largos aquí reunidos recorren un abanico genérico (pasando del melodrama al cine negro o al bélico sin solución de continuidad) suficientemente variado como para dar una idea de la versatilidad, siempre lúcida, perspicaz y aguda, de este cineasta genial.
El pack abarca desde el comedido pero efectivo salto a la realización en la meca del cine con El mayor y la menor (después de Curvas Peligrosas, producción francesa de 1934), hasta Primera plana, un film crepuscular, maduro y amargo como ningún otro de los cinco propuestos. Desde los tanteos, esbozos y tinos, que dejaban intuir lo que vendría después, en Cinco tumbas al Cairo, hasta la tan divertida como perturbadora, emotiva y penetrante Berlín Occidente. Y en medio, uno de los clásicos del noir hollywoodense, Perdición, con el que Wilder comenzaba a trazar una trayectoria propia en aquella industria de ar
tesanos que de cuando en cuando permite crecer (éxito de público mediante) a algún que otro autor camuflado. En todas las películas del pack se desprende, eso sí, aquella enérgica necesidad de expresión libre y autónoma de un guionista profesional demasiado habituado a trabajar para los demás. Se intuye también el enorme respeto por el oficio que demostró Wilder durante toda su carrera y se disfruta, sobre todo, el cuidado milimétrico con el que realizaba cada nueva producción. En el recuerdo indeleble y el disfrute del aficionado queda la fuerza que desprenden cada uno de sus personajes (secundarios incluidos), dibujados sin concesión, con sabiduría psicológica y un enorme cariño. Ginger Rogers, Erich von Stroheim, Anne Baxter, Barbara Stanwyck, Marlene Die-trich o Jack Lemmon y Walter Matthau, por citar algunos, sostuvieron con su aliento el peso de estos filmes ículas. JARA YÁÑEZ
Carmen Peña Ardid y Víctor M. Lahuerta (Eds.) Los olvidados. Guión y documentos Diputación de Teruel, Gobierno de Aragón y Caja Rural de Teruel. Teruel, 2007. 24€
En 2004, un año después de que la UNESCO declarara Los olvidados Patrimonio de la Humanidad, Televisa (propietaria de los derechos de la película) editaba junto a Turner un lujoso libro, acompañado de un DVD, consagrado en exclusiva al film. Se trataba de un texto de alrededor de 350 páginas donde se reproducía, en facsímil, el guión original de la película y una selección de los fotogramas de Gabriel Fi-gueroa, restaurados y digitaliza-dos para la ocasión, así como un sustancioso estudio de Agustín Sánchez Vidal y otros materiales sobre la película.
Era una obra seria y, en apariencia, difícil de mejorar, sobre todo a corto plazo. Sin embargo, apenas tres años después Carmen Peña y Víctor M. Lahuerta. con el apoyo de varias instituciones aragonesas, han logrado ese reto con esta nueva edición, que luce galas de definitiva. En ella faltan los fotogramas de Figueroa y el análisis pormenorizado del film que Sánchez Vidal efectuaba en aquella, pero en casi todo lo demás nos encontramos con una obra superior a su predecesora. tanto en su valiosísimo apartado documental como en sus textos e, incluso, en la reproducción facsímil del guión, realizada aquí en un tamaño superior para facilitar su lectura.
En bastantes ocasiones, tal y como era previsible, ambos estudios comparten las mismas fuentes documentales, si bien aquí éstas se presentan más orde
nadas y sistematizadas, además de aderezadas (como en el caso ejemplar de las localizaciones o de las foto fijas) de un meticuloso trabajo historiográfico que ayuda a entender la complejidad del trabajo de Buñuel y que muestra la conexión umbilical del film con la realidad mexicana del momento, su carácter de "testimonio histórico". A esta tarea se dedica, en exclusiva, la primera parte del libro, donde se inserta, como pórtico, un mesurado artículo de Francisco J. Millán que sitúa la película dentro de su contexto sociocultural.
La segunda, en cambio, presta atención primordial al estreno y la recepción del film, a sus problemas con la censura, a la infatigable labor de Octavio Paz en la promoción de la película en el festival de Cannes o a las criticas aparecidas en los más prestigiosos periódicos y revistas del mundo. Y siempre partiendo de los mismos presupuestos: la reproducción de los textos originales, unas veces transcritos para facilitar su lectura y, otras, traducidos, aunque sobre este asunto (y ese es uno de los escasos reproches al libro) no exista un criterio uniforme. El último apartado dedicado a la recepción del film en España, junto al documentado artículo de Carmen Peña que lo acompaña, constituyen dos de las aportaciones más esenciales de esta edición y, por el momento, el análisis más valioso realizado hasta la fecha sobre este tema. ANTONIO SANTAMARINA
Ángel Fernández-Santos La mirada encendida. Escritos sobre cine Antología y edición: Carlos F. Heredero Prólogo: Víctor Erice Ed. Debate. Madrid, 2007. 23 €
Era una especie de lugar común en los últimos años, entre cierta parte de la crítica, comentar, en voz baja, que los artículos de Ángel Fernández-Santos habían bajado un escalón de calidad y que su pluma crítica tenía el filo más romo. El reproche tal vez fuera cierto en la reseña de algunos, bastantes menos de lo que se piensa, de los estrenos que comentaba semanalmente en las páginas de El País, pero era injusto, desde luego, en la inmensa mayoría de los artículos y críticas que publicaba tanto en este periódico como en otros, donde seguía manteniendo (contra viento y marea) sus opiniones de siempre, su mirada afilada y su integridad a prueba de trust mediáticos. Algo que puede comprobarse con sólo releer ahora sus críticas aceradas de Parque Jurásico o de La rusa, dos productos mimados de su grupo empresarial.
Lo peor, sin embargo, era no advertir, al efectuar esos reproches, que cuando abandonara su oficio, la crítica periodística sufriría una herida de muerte incurable, ya que resultaría muy difícil encontrar un sustituto que pudiera ejercer ésta con la misma autonomía, libertad y sabiduría que él. Porque Ángel era bastante más que un crítico al uso. Era también un periodista disciplinado que acudía a diario a la redacción del periódico, un guionista de fama -su pluma colaboró en la escritura de los guiones de El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973) y de la trilogía negra
de Francisco Regueiro: Padre nuestro (1985), Diario de invierno (1988) y Madregilda (1993)-, un afamado hombre de teatro, un notable escritor y conversador y, sobre todo, un hombre culto y generoso, capaz de escribir, en medio de la vorágine diaria y sin cobrar un céntimo, un hermoso prólogo para la edición de los Diarios de Yasujiro Ozu.
Era de justicia, por lo tanto, que apareciese algún día (y se hiciera coincidir, felizmente, con la reedición de su excelente libro sobre el western) una amplia selección de sus escritos sobre cine para ofrecer -como en su momento sucediera también con José Luis Guarner- una imagen lo más completa y fiel de su obra, de su rutilante trayectoria profesional. La presente edición (con una estructura tan limpia como la escritura del cronista y dispuesta en cinco grandes y ordenados bloques) contribuye de forma decisiva a alcanzar ese objetivo, revelando lo atinado de sus opiniones críticas, sus filias (el cine negro, el western, Antonioni, Rossellini, Straub y Huillet, Juliette Binoche...) y fobias (la televisión, el vídeo, las chapuzas del cine español), su mirada de adivino y su defensa a ultranza del cine como arte. De ahí la sorpresa de encontrarse, en sus páginas, con que la editorial no haya indicado la procedencia de algunos de los textos compilados. Un olvido imperdonable que, sin duda, hubiera ofendido a Ángel.
ANTONIO SANTAMARINA
Santos Zunzunegui
Los días más largos Sin duda Centauros del desierto (The Searchers, 1956) es no sólo una de las películas esenciales de la carrera de John Ford sino de toda la historia del cine americano. Lo es por dos razones básicas: primero, por su capacidad de ubicar la aventura individual y familiar de los personajes sobre la doble línea de fuga de la historia y el mito, como por una vez (sin que sirva de precedente) intuyeron los que decidieron sustituir su prosaico y explicativo título original por esa variante española que tiene la virtud de apuntar hacia uno de los núcleos duros de la película. La segunda razón no es menos importante, pero suele dejarse a menudo de lado por el discurso cinefílico y tiene que ver con la dimensión política de la obra.
Porque a estas alturas ya es imposible cerrar los ojos ante el hecho de que, de la misma forma que Fort Apache (1947) nos proponía una visión extremadamente poco complaciente del ejército y de sus prácticas para alguien que sepa ver lo que en realidad la película pone en juego, Centauros del desierto nos entrega, a través de las andanzas del personaje de Ethan Edwards, un dibujo riguroso de la forma en que la América blanca piensa y sublima sus relaciones con ese otro (aquí los indios) cuyo exterminio sólo puede llevarse a cabo a condición de que alguno de los miembros de la comunidad asuma una tarea de la que nadie quiere tener conocimiento. Por eso cuando la puerta se cierre [foto 1], dejando a Ethan fuera del grupo de nuevo reconstituido, el film dejará ver, con extraordinaria claridad, la verdad política del mito, su cara real, en la misma medida en que la exclusión
final del personaje no es sino el corolario necesario para que la comunidad exorcice sus fantasmas y asiente una convivencia renacida.
Si traigo aquí estas reflexiones sobre la obra de Ford es para llamar la atención de dónde se encuentra, en cierto sentido, la herencia de ese espíritu capaz, como recordaba Danièle Huillet, de "no saturar nunca la imaginación ni la realidad". Desde mi punto de vista hay una línea directa que, cincuenta años más tarde, une a Ethan Edwards con Jack Bauer, agente de la Counter Terrorist Unit (CTU) de Los Angeles y protagonista de la exitosa serie de televisión 24. En las seis temporadas transcurridas hasta ahora los rasgos del personaje han ido modificándose de manera paulatina hacia la identificación creciente con el modelo fordiano: Kiefer Sutherland ha ido acentuando su aspecto de máscara, el hieratismo de
su composición, de la misma manera que el personaje evoluciona de manera progresiva hacia un autismo autodestructivo (del que beberá también la saga cinematográfica de Bourne) mientras los guionistas de la serie multiplican, a medida que ésta avanza, las referencias al modelo fordiano. No sólo porque Bauer sea aquel que sabe/debe llevar a cabo esas acciones que ningún responsable político autorizará (en todas las temporadas el desfile de funcionarios prepotentes, estúpidos y corruptos es notable) y de cuya existencia, caso de salir mal, serán borradas cuidadosamente todas las huellas. De hecho, el final de la cuarta temporada, con Bauer alejándose en el crepúsculo para desaparecer en la clandestinidad tras haber asaltado el Consulado chino de Los Angeles [foto 2]. supondrá no sólo el punto de engarce con la película de Ford, sino que abrirá el camino a una carrera enloquecida que llevará al personaje hacia el descubrimiento, en las dos temporadas siguientes, de que el mal anida tan cerca de sí mismo como pueda ser capaz de imaginar. En la vorágine de la lucha antiterrorista se hace patente que todo está contaminado, que sólo existen la desolación y la muerte. En el fondo, ese Bauer que al final de la sexta temporada se inclina ante el vacio ilustra a la perfección una de las fórmulas en las que Freud resumió su enseñanza esencial y que nos empeñamos en ignorar: Yo soy el Otro.
La retrospectiva que el Festival de San Sebastián, primero, y la Filmoteca Española, después, han ofrecido de la obra de Henry King nos devuelve a los misterios del cine clásico y a una renovada interrogación sobre su naturaleza.
Lo que entendemos hoy por cine clásico (con el permiso de Henry King) CARLOS LOSILLA
La nostalgia, al contrario que la melancolía, es siempre reaccionaria, y por eso el cine clásico americano tiene tantos problemas. No es uno de los menores el hecho de que su dieta sea tan poco sana, pues se alimenta básicamente de cadáveres. De una parte, las mercancías del fetichismo cinefilo, de Humphrey Bogart a Audrey Hepburn, según las modas. De otra, los productos de un cierto cambalache crítico e institucional, que puede pasar sin solución de continuidad de Ciudadano Kane a Cantando bajo la lluvia, dependiendo de su caprichosa aceptación en los cánones de la oferta y la demanda. Mientras tanto, todos los caminos lo llevan a un pasado envuelto en la paquetería acharolada del mito arcádico y nadie se atreve a buscarle un espacio
en el presente. Y el cine clásico, en medio de todo este barullo, ha acabado perdiendo el sentido de la realidad. No sabe qué ni quién es, ni mucho menos por qué se le llama "clásico" cuando él se siente tan joven. Tampoco entiende muy bien por qué se empeñan en relegarlo al lugar de la tradición y de la herencia, conceptos henchidos de una respetabilidad que le resulta agobiante. Lo primero que querría es cambiar de nombre: ¿por qué llamarse "clásico" cuando sus coetáneos ya habían dejado atrás ese adjetivo? ¿A quién se le ocurriría hoy día llamar "clásicos" a Kafka y Matisse, Proust y Munch? El cine se siente cada vez más alejado de su tiempo, y de ahí a convertirse en pasto de mitóma-nos, incluidos los académicos, hay sólo un pequeño trecho.
Pues bien, quizá Henry King sea un cineasta idóneo para preguntarse una vez más qué diablos es eso del cine clásico. Su figura no provoca el consenso que gravita alrededor de John Ford o Howard Hawks. Alfred Hitchcock o King Vidor, ni siquiera de tótems más minoritarios, como Jacques Tourneur o Budd Boetticher. Nadie lo reclama desde el territorio del prestigio, mientras que son muchos los que siguen reteniéndolo como prisionero en las legendarias mazmorras de El cisne negro (1942) o Las nieves del Kilimanjaro (1952). no precisamente sus mejores películas. Porque quizá la redención del cine clásico vaya por ahí: por aquello que aún no conocemos, lo que siempre ha quedado ensombrecido por la gran cháchara mediática o educativa. ¿Quién se acuerda de películas como Wait Tíll the Sun Shines, Nellie (1952) o I'd Climb the Highest Mountain (1951), perezosas descripciones de la vida en la América profunda, sin apenas argumento, confeccionadas a base de instantes tan dispersos como privilegiados? Y sin embargo, he ahí el verdadero "cine clásico", no tanto un cine que piensa como un cine que duda, incluso de sí mismo. Y no aquello a lo que hay que remitirse, sino lo que sigue buscando un resquicio para hacerse notar entre nosotros.
Clasicismo y manierismo Esas dos obras maestras de Henry King pertenecen a los años cincuenta, la época en que. según se dice, el "cine clásico" tomó conciencia de sí. Como Centauros del desierto o La noche del cazador, conservan la inteligibilidad visual y narrativa sin renunciar a verse desde fuera, a saberse parte de una maquinaria que, en apariencia, sigue funcionando igual que en los años treinta y cuarenta. Sin embargo, el tópico dicta que Orson Welles lo cambió todo, y que a partir de Ciudadano Kane (1941) el relato se quiebra y las imágenes se dispersan. Vértigo sería la cumbre de ese manierismo, quizá junto a La ventana indiscreta, pues en ellas la mirada del personaje podría ser también la del narrador, de manera que el mecanismo queda tan al descubierto como la supuesta transparencia del plana Pero hay que observar con sumo cuidado algunas películas de los años treinta. firmadas por William Wyler o John Ford, para comprobar que el fotógrafo Gregg Toland ya había experimentada con esas rupturas mucho antes de su
efímera unión con Welles. Y hay que leer a Dos Passos o Scott Fitzgerald para saber que determinadas sinuosidades narrativas constituyen, a partir de cierro momento. una novedad compartida en el arte de contar.
State Fair (1933), otra película de King aún proporciona más elementos para la confusión. Por no abundar demasiado en su prodigiosa modernidad, digamos sólo que la primera y la última de sus escenas acaban rimando gracias al uso de un procedimiento asombrosamente metalingüístico: un cartel que reza precisamente "State Fair" y que es a la vez título de crédito y parte de la trama, publicidad de la película y de la feria en cuestión. En cuanto el espectador se sumerge en la ficción, se le avisa de que aquello es vida representada. En cuanto sale de ella, se le recuerda que acaba de contemplar un espectáculo. No hace falta rebuscar mucho en la despensa del cine americano de los
El cisne negro (1942)
años treinta para encontrar ejemplos semejantes, los cuales desmentirían incluso la leyenda de Arthur Freed como inventor del "musical moderno": en Artists Et Models (1937), de Raoul Walsh, tan fragmentaria como tantas otras películas de la época de igual o parecida naturaleza, los bailarines caen de los créditos iniciales para continuar danzando en la primera escena; del mismo modo, el velo entre realidad y ficción queda roto en cuanto un par de actores abandonan el diálogo naturalista para ingresar en la representación cantada, todo ello sin solución de continuidad y mucho antes de que lo hicieran Gene Kelly o Cyd Charisse, Stanley Donen o Vincente Minnelli. En este punto, la frontera entre clasicismo y manierismo se diluye inesperadamente.
El cine clásico, hoy Por lo tanto, hay que conocer a los "clásicos" no para aprender de dónde venimos, sino para saber hacia dónde hemos ido siempre. La duda surge cuando nos preguntamos si su historia supone una evolución o simplemente una espiral, como querrían Chris Marker y el propio Hitchcock, un trazo concéntrico que debe volver siempre atrás para seguir avanzando. Películas como Juventude em marcha (Costa) o Naturaleza muerta (Zhang-ke) resultan admirables no tanto por su capacidad de innovación como por la manera en que integran el pasado y el presente, de modo que en sus zonas de sombra pueden entreverse simultáneamente ¡Qué verde era mi valle! (Ford) y El desierto rojo (Antonioni), a la vez que conectan con Cartas desde Iwo Jima (Eastwood) y Promesas del Este (Cronenberg). Esta obras resultan indiscutiblemente clásicas de la misma manera en que State Fair sigue siendo moderna. Y la demostración de que el clasicismo quizá nunca existió como período, pero tampoco puede perecer como concepto, reside en la persistencia de su lado oscuro, ese
simulacro que confunde la armonía de la escritura con su domesticación, a José L. Guerín con K. Branagh. Si el cine no ha muerto, tampoco lo ha hecho el clasicismo, que pervive en el trasfondo de los más atrevidos, pero también de sus herederos naturales, a la vez en Kiarostami y en las comedias de A. Sandler.
Arthur Danto ya advirtió del cambio de paradigma que se produce cuando, en la pintura o la escultura, lo bello es sustituido por lo sublime, por ejemplo en el
paso de la figuración a la abstracción. Y sin embargo también en los cuadros de Pollock o Rothko se ocultan las manchas cromáticas de Cézanne, de la misma manera que en las telas de Picasso se cita explícitamente a Velázquez. Quizá el clasicismo cinematográfico no pertenezca únicamente al mobiliario del pasado. Quizá continúe siendo el sueño del presente, tal como lo fue a lo largo del siglo pasado. Frente a aquellas imágenes en las que su presencia sigue siendo abrumadora (de Godard a Garrel, de Oliveira a Straub, de Lynch a Fincher), hay otras en las que su huella se diluye poco a poco, pero no por desidia, sino porque otros signos las sustituyen. Aun así, su ausencia es también un hueco que todavía desprende calor, que delata que una vez estuvo allí. Presencia latente o sombra espectral, la necesidad del clasicismo no es una cuestión de memoria, sino de resistencia al olvido, que son dos cosas muy distintas. •
RETROSPECTIVA HENRY KING
Los espacios del adiós NÚRIA BOU / XAVIER PÉREZ
Antes de la Stella Dallas filmada por King Vidor en 1937, brilló la Stella de otro King cinematográfico, el elegante rey Henry. Corría el año 1925, y el futuro adaptador de Heming-way y de Scott Fitzgerald ya demostraba su capacidad para abordar los más desgarrados sentimientos, a partir de una severa contención. Baste como ejemplo la secuencia del cumpleaños de la hija de Stella, donde ambas esperan la llegada de las otras niñas invitadas. En el instante en que madre e hija se dan cuenta de que nadie acudirá a la fiesta, King nos las muestra, en un dilatadísimo plano de conjunto, solas ante la mesa preparada, con la mirada en el vacío. Este plano apasionante nos hace vislumbrar el sufrimiento femenino sin recurrir al detalle de los rostros. A Henry King le basta la percepción frontal de ambas figuras en silencio para delatar su imposibilidad de compartir emociones y para anunciar su próxima separación. Lo sorprendente es que la decisión del director de no mostrar nada -cuando todo sucede en el corazón de las protagonistas- le haga escoger el tipo de encuadre con el que el clasicismo, presuntamente, invitaba a captar solamente lo visible: el plano de conjunto.
La estrategia, muy propia de King, de hacer moralmente significativos los encuadres amplios, encuentra una de sus formulaciones más extremas en el inicio de Almas en la hoguera (1949), pórtico al flash back que constituye la casi totalidad de este drama bélico. Se trata, aquí, del plano general en el que uno de los aviadores recorre el antiguo campo de aterrizaje abandonado, en el que convivió con tantos de sus compañeros ahora muertos. En la captación del lento deambular de ese hombre miniaturizado por el vacío apolíneo del encuadre cristaliza toda la tristeza del sobreviviente.
¿Qué es lo que hace que un director dotado de una mirada tan centrípeta y equilibrada a la hora de situar a los personajes en el decorado transcienda siempre los meros enunciados académicos? Extraña paradoja: director que se diría surgido de la entraña más tradicionalista (y menos megalómana) de Griffith, investido de los valores religiosos de la tierra y la familia, Henry King era, sin embargo, especialista en recrear las vidas de proscritos o de aventureros (de Jesse James a J. Ringo, de Stanley y Livingston al Cisne Negro), y acabó dando forma y figura cinematográfica a dos de los más inquietos escritores de la generación perdida. Ello es posible porque los personajes de King pertenecen sólo al mundo de la representación y porque los vemos, hasta en los más remotos parajes a que se desplazan, amparados por el arte exquisito de la composición, y por la búsqueda nostálgica de un centro. Como su cine no es precisamente ingenuo, esa calidez interior
El pistolero (1949-1950)
incluye la conciencia de lo efímero. El plano de conjunto se eleva en su filmografía, entonces, como el ambiguo receptáculo que le permite construir el espacio estable del relato, a la vez que insinuar su carácter de ensueño.
Recordemos, ahora, la secuencia del restaurante español de Las nieves del Kilimanjaro (1952), con una Ava Gardner de mirada ausente, en el final de su idilio con Gregory Peck, envueltos ambos en la calidez del decorado. ¿No está ya sembrada en esa imagen el hecho de que, cuando el héroe masculino regrese, después de haberse levantado unos instantes, no encontrará rastro de su amada? Esta sobria manera de anunciar el sentimiento de la pérdida se agudiza de una forma tan extrema, en los últimos melodramas de King, que el espectador puede estar seguro de que, cuando la vivencia de una pareja de amantes se asocia visualmente a un determinado decorado (sea una delicada colina del adiós, o una solitaria playa en la que transcurren días sin vida) dicho espacio acabará siendo recorrido por sólo uno de ellos, enfrentado a la ausencia del otro. Sin necesidad de gestos extremos, en el mínimo exceso de temporalidad que otorgaba a esos lugares compartidos, Henry King supo siempre hacernos asumir que toda plenitud melodramática contiene la advertencia perentoria de un vacío. •
El Festival de Gijón dedica una retrospectiva al Nuevo Cine Alemán, séptima entrega del estudio-programa que el certamen asturiano viene dedicando a los "nuevos cines" de los años cincuenta y sesenta que abrieron la puerta a la modernidad fílmica.
Aquellos "nuevos cines"... JOSÉ ENRIQUE MONTERDE
"Free Cinema, Nouvelle Vague, New American Cinema, Junger Deutsche Film, Cinema Novo, Nuevo Cine Español... una amplia y heterogénea galaxia de nuevas propuestas fílmicas aparece a mediados de los años cincuenta y comienzos de los sesenta como portadora de imágenes, formas de hacer, modelos industriales y códigos lingüísticos que abren la puerta a la modernidad en la Historia del Cine. Nuevas técnicas y nuevas formas estéticas, nuevas maneras de relacionarse con la realidad, nuevas miradas sobre las respectivas sociedades en las que nacen, nuevas generaciones de creadores y profesionales, nuevos discursos y nuevos conceptos cimentan la irrupción de una clara conciencia reflexiva sobre el hecho cinematográfico y sobre la propia práctica del cine."
Con estas palabras abríamos en 2001 ; una sistemática aproximación al fenó meno ya histórico de los "nuevos cines" con una voluntad tan divulgadora como revisionista, pero entendiendo también que más allá del historicismo lo fundamental era reflexionar sobre su significado y su legado1. Ahora, cuando la serie llega a su fin, merece la pena hacer balance no tanto de esta experiencia insólita en España, como del propio fenómeno de renovación cinematográfica que revolucionó el mundo del cine y que consumó la plenitud de la modernidad fílmica. Los "nuevos cines" constituyeron la segunda declinación de esa modernidad instaurada por
un puñado de trayectorias personales (de Rossellini a Bergman, de Bresson a Antonioni, etc.), ahora bajo un plan
teamiento aparentemente colectivo. Siguiendo las trazas de la neo-tradición moderna, los "nuevos cines" se apoyan en manifiestos, acciones colectivas, alineamientos críticos, festivales especializados, etc., ofreciendo efímeros pero trascendentes esfuerzos renovadores de sus respectivas cinematografías, pero integrándose también en una dimensión internacionalista que permitiría evocar a un cierto "fantasma que recorre Europa" en la encrucijada de los años cincuenta y sesenta, extendido luego al ámbito mundial.
Al anteponer sobre todo la dimensión generacional del movimiento; al asumir su oportunidad (incluso su oportunismo) y los matices diferenciales derivados de la diversidad de escenarios socio-políticos que lo enmarcan; al entender su necesidad en un momento de crisis cinematográfica debida a la progresiva irrupción de la televisión, el recambio generacional del público, la obsolescencia de las formas industriales tradicionales, las novedades técnicas que afectan a la realización cinematográfica o las derivaciones de la política de los autores; al delatar la tímida asunción institucional del prestigio cultural del cine; al sistematizar las nuevas vías de acceso a la creación cinematográfica (la crítica, las escuelas de cine, la producción de cortometra
jes); al apoyarse en una paralela renovación teórica, basada muchas veces en coetáneos paradigmas culturales y el progresivo ingreso del cine en la dinámica universitaria; o al establecer lazos con otras
formas de producción cultural en el campo de la literatura, las artes plásticas o la música, los "nuevos cines" fueron un fulgurante destello inherente a unas condiciones sociales, políticas, económicas, estéticas, etc., tan pregnantes como irrepetibles. Pero, como decíamos, más allá de la elegía nostálgica o del reconocimiento histórico, la pregunta sigue viva: ¿qué nos legaron los "nuevos cines"?
Evidentemente nos ha quedado un puñado de nombres y de películas que han entrado ya en el panteón de la historia del cine. Nadie debería discutir la importancia de las aportaciones realizadas en aquellos años por cineastas como Godard, Truffaut, Rohmer, Rivette, Resnais, Anderson, Reisz, Richardson, Pasolini, B e r t o l u c c i , B e l l o c c h i o , los Taviani, Olmi, Straub, Kluge, Schlondorff, Herzog, F a s s b i n d e r , W e n d e r s , Tarkovski, Wajda, Munk, Polanski , Skol imowski , Jancso, Forman, Makavejev, losseliani, Angelopoulos, Sau ra , P a t i n o , E r i c e , Portabella, Jordá, Tanner, De lvaux , Cas save t t e s , Wiseman, Rocha, Guerra, Oshima, Sembene y un largo etc. Ni que decir tiene que ellos generaron un conjunto de obras que en muchos casos, más allá de su valor "histórico", siguen vivas y percutientes hoy en día, algo que precisamente el desarrollo de los mentados ciclos y la revisión crítica de las películas ha permitido comprobar. Otra cosa es ver cómo ha evolucionado la trayectoria de esos cineastas más allá del momento de fulgor inicial; es evidente que no han evolucionado con el mismo rigor y coherencia Godard que Truffaut, Olmi que Bertolucci. Straub o Kluge que Schlondorff, Tarkovski que Polanski, Erice que Saura, etc. Pero también es cierto que bajo su estela han ido apareciendo nuevos creadores
que hacen de la tradición autoral y del espíritu de la modernidad el eje de su resistencia al cine dominante2.
En este sentido diríamos que los "nuevos cines" no han supuesto sólo una renovación estética, temática e industrial, sino sobre todo una posición ética en el campo cinematográfico; de ahí que su herencia no signifique tanto una continuidad o una copia de sus formas y maneras, como un modo de entender la creación cinematográfica y el lugar a ocupar en el mundo del cine. Tal vez podamos rastrear operaciones relativamente miméticas, desde las vinculaciones entre el docu-drama fílmico británico y las propuestas del Free Cinema a
las formulaciones radicales y expresamente extemporáneas del "Dogma" y las estrategias de "toma del poder" cinematográfico largamente desarrolladas por los artífices de la Nouvelle Vague. Cierto es que cada esbozo de renovación desarrollado en los últimos años (sea en Alemania, Italia o Rusia) abusa de su supuesta condición de heredero de los "nuevos cines"; de ahí la devaluación sufrida por la condición del concepto "nuevo cine", entendido desde un criterio meramente cronológico, como etiqueta de lanzamiento de alguna novedad (real o aparente) o, lo que es peor, como contribución al papel de las "modas" cinematográficas. De ahí que sólo donde reine la heterodoxia, el desafío o la provocación, el distanciamiento de las fórmulas tradicionales de la industria (igualmente renovadas, por su parte, respecto a los años cincuenta), pero también desde el
auténtico enraizamiento en su tiempo -ahora el presente o el inmediato futuro- y en su contexto cultural tiene sentido establecer un puente entre aquellos "nuevos cines" y los intentos actuales de renovación, sean colectivos o individuales. •
(1) Fruto de la colaboración básica entre el Festival Internacional de Cine de Gijón, la Filmoteca del IVAC valenciano, el CGAI y la Filmoteca Española se han venido orga
nizando entre 2001 y 2007 una serie de amplios ciclos, siempre acompañados de su correspondiente libro, en torno a los nuevos cines. Así se han sucedido las revisiones
del Free Cinema (2001), la Nouvelle Vague(2002) el "Nuevo Cine Español" (2003), el "Nuevo Cine Americano" (2004), el "Nuevo Cine Italiano" (2005), los "nuevos cines"
de los países del este europeo (2006) y el "Nuevo Cine Alemán" (2007). Esta labor ha estado coordinado a lo largo de los años por compañeros como Carlos F. Heredero,
Roberto Cueto, Antonio Weinrichter. Carlos Losilla y José Enrique Monterde, con el inapreciable apoyo de José Luis Cienfuegos, José Antonio Hurtado y Jaime Pena.
(2) Pensemos a vuela pluma en autores tan diversos como los Pialat, Eustache, Garrel, Aillo, Akerman, Carax, Assayas, Denis, Amello, Moretti, Loach, Leigh, Davies, Jarman,
Douglas, Greenaway, Zulawski, Kieslovski, Kusturica, Sokurov, Tarr, Haneke, Von Trier, Dardenne, Monteiro, Costa, Kaurismáki, Guerín, Recha, Kiarostami, Bilge Ceylan, etc.
que desde sus enormes diferencias entre sí han prolongado la noción de autoría a través de sus universos propios y sus personales formas de puesta en escena.
TRES NUEVOS TRABAJOS DE ISAKI LACUESTA
Entre imágenes FRAN BENAVENTE
Diferir. ¿Cómo disociar la naturaleza del encargo de las imágenes resultantes? Las últimas propuestas de Isaki Lacuesta nacen de encargos y, sin embargo, como en anteriores ocasiones, una clase de desplazamiento origina un espacio que acentúa, más si cabe, una cierta vocación experimental, la condición ensayística, la interrogación sobre la imagen y, a veces, el aspecto más lúdico que caracteriza su práctica cinematográfica. Resonancias múltiples entre éstas y otras obras paralelas; cortometrajes, videoinstalaciones.
Marker. Figura tutelar, como Jean Rouch. Las variaciones Marker (35 minutos) nace como un pequeño ensayo a modo de extra para la inminente edición en DVD (Intermedio) de algunas de las obras del director francés. En el proceso, el videoensayo crece y se independiza, adquiere el estatus de obra relevante, quizás de las mejores de su director. A partir de Marker, y como quiso Walter Benjamín, se trata de abordar la teoría y la interpretación (la crítica audiovisual) desde la materia y la cita. Exposición de imágenes (sobre todo de Chris Marker), músicas y bellísimos relatos escritos para la ocasión o recuperados de lugares lejanos (de Henri Michaux, por ejemplo) ¿De qué modo es posible animar el pensamiento? A través del montaje. Lo escribió Adorno: renunciar a toda interpretación manifiesta dejando aparecer los significados únicamente mediante el montaje chocante del material. La herencia de Vertov, de Eisenstein, del propio Marker. Igual que ficción y realidad, ensayo y narración conviven en el jardín de los senderos que se bifurcan. De la misma manera que existen grandes escritores lectores, ciertos cineastas se engrandecen como espectadores, como críticos.
Especies de espacios. Marte en la tierra / Mars on Earth: Landscapes of Science and Fiction, es un mediometraje (49 minutos) realizado expresamente para "Las odiseas del espacio. I Muestra de cine y espacio", una muestra organizada por el ayuntamiento de Barcelona, comisariada por Eulalia Iglesias y Josetxo Cerdán. Ejecutado con rapidez, Marte en la tierra pertenece a ese "cine improvisado", abierto a los azares, que no obstante no cesa de evocar la escritura, la narración. Parte de unos principios: reapropiación de imágenes científicas del espacio exterior consideradas como depósito de misterio, opción por la fabulación de aspecto documental y apertura hacia una cosmología de texturas, colores y materias ordinarias y extraordinarias reunidas en la distancia por un hálito poético. A partir de ahí se produce el descubrimiento de Marte y de todas sus fascinaciones sobre la tierra ferruginosa y los torrentes sanguinolentos de Río Tinto (Huelva). Un cúmulo de historias en constelación emerge en un terreno aparentemente baldío que, sin embargo, rebosa vida.
Imágenes de las tres nuevas películas
de Isaki Lacuesta. De arriba abajo: ¿as variaciones
Marker, Mars on Earth: Landscapes of Science Fiction y Tragos / Traces
Huellas. La última de las piezas a reseñar es el fruto de un encargo para representar algunos aspectos y figuras del arte catalán en un audiovisual que se expuso en el espacio reservado a la cultura catalana en la última feria de Frankfurt. El resultado es una instalación videográfica a cuatro pantallas sobre el "gesto del artista" que recibe el sugerente título de Traeos/ Traces (17 minutos). La doble significación del título evoca tanto el acto del gesto como la huella que persiste, el estado de presencia y las latencias que resisten. Este doble movimiento se organiza según diálogos, rimas, pequeños decalajes y otros juegos entre imágenes simultáneas o sucesivas.
Microscopías. Observar al microscopio permite ver más allá de la superficie de la realidad, penetrar en la vida interna de las imágenes. De lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, de lo minúsculo a lo cósmico, ciencia y arte, gesto y técnica, nos desvelan en las últimas obras de Isaki Lacuesta esos universos múltiples que afloran en los confines de lo visible; entre imágenes. •
Isaki Lacuesta (que estrena Las variaciones Marker en el Festival de Gijón) conversa aquí con Gonzalo de Lucas, tomando como pretexto algunos trabajos de ambos (Tragos/Traces; Sobreimpresiones), en torno al modo de abordar la crítica cinematográfica mediante el montaje y el reciclaje de imágenes.
Ver/rever/prever ISAKI LACUESTA / GONZALO DE LUCAS
Isaki Lacuesta. Frank Zappa se burlaba de la crítica musical diciendo que escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. A mí, por el contrario, las correspondencias, los juegos de traducciones artísticas (nadar sobre fotografía, esculpir sobre baile, o pintar sobre cine, como ahora hemos hecho en Tragos/ Traces), siempre me han parecido fascinantes. Una vez fotografié una serie de esculturas de bailarinas que Degas modeló cuando ya estaba ciego: la foto resultante culminaba un viaje que transfiguraba el baile original en dibujo, el dibujo en pintura, la pintura (o acaso fuera el tacto) en escultura, y ésta en una especie de falsa cronofotografía, que ya prefiguraba la estética del cine. Cada traducción conlleva una serie de sumas y restas que sólo pueden comprenderse desde la poesía.
Bailarinas (fotografía) y Estudio de danza, ambos de Degas. La tercera Imagen corresponde a la fotografía de las esculturas de Degas. Imagen de Tragos/Traces
Sin embargo, cuando pienso en la crítica de cine habitual, comparto la extrañeza de Zappa y añoro una estética que trate de abordar el cine desde el propio cine. En este aspecto, nuestra generación ha encontrado el ejemplo escaso de algunos artistas y críticos, como Marker, Godard y Bergala, que apuntan hacia una iconografía de similar alcance a la que Panofsky y Gombrich desarrollaron para la pintura. Empecé a pensarlo en Microscopías (2003), y ahora Las variaciones Marker tratan de avanzar por esa misma senda. Otros cineastas de nuestra generación trabajan con inquietudes parecidas: Oriol Sánchez, Matthias Müller o tú mismo.
Para realizar tu corto Carta de Franz Kafka a Felice Bauer, renunciaste a salir a filmar y partiste de una serie de planos ajenos. En ese gesto había una reivindicación casi "ecológica": contamos con un catálogo de planos tan amplio y tan poco observado, que a veces nos basta con desplazar éstos mediante el montaje para crear imágenes completamente nuevas. Por eso, el espectador que intente contemplar la Carta... como un juego de citas se equivocará por completo. Recuerdo que los mejores falsificadores de cuadros a menudo adquirían lienzos de la época original (del siglo XVII sobre todo), para arrancar sin compasión, con una espátula, los pigmentos antiguos y poder pintar encima su impostura. Así, si algún experto investigaba la antigüedad de la tela, verificaría sin duda alguna su autenticidad. Lo que haces en la Carta... es todo lo contrario a una falsificación: sin salir del taller, recoges los viejos pigmentos delicadamente, y los recompones sobre una nueva tela digital, que es a su vez absolutamente moderna.
En Sobreímpresiones, por el contrario, las imágenes ajenas sí constan como citas, pero al mismo tiempo, como en un palimpsesto, añades a los planos de Jean Vigo y Philippe Garrel otra capa de significado, que es el de tu propia vida. Las imágenes ajenas comprendidas como autobiografía. Los planos se transforman del mismo modo que las palabras cambian de sentido en función de su contexto. En 1927, Esfir Shub creaba una película de montaje, La caída de los Romanov. varios planos de esa película reaparecen, transfigurados, en obras de Marker y Godard, y yo mismo los remonté (sin ni siquiera saberlo por entonces) en Cravan vs Cravan.
Hoy en día, el montaje vertical, esa definición que Eisenstein y Bazin acuñaron para referirse a las relaciones entre sonidos y su yuxtaposición con la imagen, se reencarna en los programas de montaje informáticos, donde los planos se visualizan por estratos, como las notas de un pentagrama.
Cineastas a pesar de todo, los herederos del hombre de la cámara ni siquiera necesitarán de ésta para seguir haciendo cine.
Gonzalo de Lucas. Una vez se entreven las potencias del montaje, el cine se transforma por completo. A veces se precisan muchos años para descubrirlo, pero basta el primer instante en el que al montar dos planos se percibe una relación verdadera entre las cosas, para que todo cambie. Es una vibración que nos hace sentir el deslizamiento del tiempo. Habíamos hablado a menudo de hacer crítica de cine desde el cine, ya que los medios están a nuestro alcance y el ordenador en el que escribimos es el mismo que en el que montamos. Por eso me ha gustado tanto tu nueva película, Las variaciones Marker, donde proyectas un deseo muy bello de explorar el montaje mediante una búsqueda rítmica y emocional. El descubrimiento del montaje es una forma de pasión, que se persigue casi adictivamente. Es una invención asombrosa que las escuelas deberían enseñar a los niños cuando aprenden a escribir o dibujar. Con el montaje podrían imaginar sus historias de la pintura o de la literatura.
El otro día, mientras veía tus últimas piezas, pensaba que antes de poder sentir el montaje en nuestras manos, lo habíamos visto en un film: teníamos veinte años y la película se titulaba Tren de sombras. Pertenecemos a una generación a la que la teoría del cine le ha llegado a través de esa obra (en la que el cine se piensa a sí mismo), tanto o más que de la lectura de Bazin. Tú empezaste a filmar después de las Histoire(s) du cinéma, así que tus películas plantean en qué consiste seguir haciendo cine (no sólo filmarlo, sino también verlo y escribir sobre él) a partir de entonces.
Por mi parte, al principio creía que el cine era un medio para ver las cosas, o bien para reverlas, pero no esperaba que también pudiera preverlas. Ver / rever / prever: los tres movimientos al tiempo. Cuando se filma un plano, incluso uno doméstico, a veces se fijan las premoniciones o los temores que silenciamos o no quisimos ver: para huir de ello, nos persuadimos de que esas imágenes nos emocionan porque traen los signos del pasado, cuando en el fondo también reconocen los presagios que cegamos y que forman nuestro presente. El cine quizás desbloquea o nos desembaraza de esas imágenes, y por eso siempre fue una proyección. La cámara de los Lumière, como se sabe, servía a la vez para filmar y proyectar. ¿Y qué es lo que se proyecta al tiempo que se filma? Es el misterio del que habla Godard. En Las variaciones Marker, no necesitas emplear la primera persona para que sintamos tu deseo de proyectarte: en un plano, muestras a los niños de Sans soleil junto a los hijos de Van der Keuken. Es una hermosa forma de querer ver tres veces: el plano de Marker, el de VDK y el tuyo. En ese momento recordé que Marker retoma más tarde el plano de los niños ("imagen de la felicidad") para mostrar su "cola": los niños alejados al final del camino. He tardado años en empezar a ver ese plano "íntegro": unos segundos "sobrantes", en unas imágenes domésticas, despliegan el tiempo por entero. En realidad, Marker no filmó ese plano, pero se proyectó y lo proyectó en él. Podríamos imaginar entonces las proyecciones de nuestras imágenes cotidianas, y sus correspondencias con nuestra vida de espectadores.
Montajes de imágenes pertenecientes a Las variaciones Marker (pareja de la izquierda) y a Sobreimpresiones (tercera y cuarta)
Isaki Lacuesta.Ya lo hemos hablado muchas veces: crecer con un siglo de historia del cine en las espaldas nos aboca al peligro de haber visto y por lo tanto sabido demasiado. Los primeros cineastas que afrontaron esa amenaza fueron precisamente los miembros de la Nouvelle Vague, y cada uno de ellos aprendió a esquivar ese arrecife a su manera. Desprenderse del pasado y tratar de simular que desconoces lo que ya fue aprendido es imposible; la solución, por tanto, había que encontrarla en otra parte.
Chris Marker lo consiguió abriendo los ojos a una mañana eternamente renovada (como la mujer de La Jetée), y convirtiéndose en un observador implacable de la segunda mitad del siglo XX. Es un montador tan brillante y tan lúcido como escritor que a menudo descuidamos su talento como retratista. Pocos cineastas de este siglo han fotografiado con igual profundidad y sutileza los rostros, los cuerpos y paisajes de nuestra historia reciente. Pero a la hora de conjugar estas imágenes tan inmediatas, las insertó por sorpresa en una espiral (el "Vértigo" al paso del
tiempo que habita en medio de Madeleine y Proust), y nos las relató en un tiempo verbal inesperado: el de una profecía anclada en pleno eterno retorno.
Lo vemos en L'ambassade, en La Jetée y en Sans soleil, también en Level Five. Marker se salvó aprendiendo a ser el único cineasta capaz de mostrarnos una imagen al mismo tiempo en presente, pasado y futuro.
Rever, ya lo dijo el poeta: "Il faut rever".
Los dos montajes de la izq. pertenecen a Las variaciones Marker. El último a la dcha, es un fotograma de Histoire(s) du cinéma (Godard)
Gonzalo de Lucas. Tu película me ha hecho pensar en el deseo de recordar una imagen. En realidad, somos los últimos en descubrir el cine mediante las largas retrospectivas de la Filmoteca. Para seguir un ciclo, debíamos ver dos o tres películas al día, todas las tardes, temiendo no volver a verlas en muchos años. Era el final de la época clásica de la cinefilia, porque con los archivos digitales todo cambiaría. Nuestra generación está un poco entre dos mundos: el anterior a la era electrónica, y el de la comunicación digital. Cuando éramos niños tuvimos los primeros ordenadores domésticos, pero nuestra infancia transcurrió en el mundo que formó el cine. Tú montaste tu primera película en un ordenador, y ya no habrá casi ningún cineasta que aprenda a montar tocando la película fotosensible. ¿Sabías que Glauber Rocha llegaba a montar cortando la película con los dientes? Pese a todo, seguimos esperando del cine su violencia por entero: la exhibición (y extenuación) de rostros, lugares, deseos. El cine presenció una época en la que los cineastas abandonaron sus cuerpos.
Marker es un testigo de ese siglo y uno de los primeros cineastas en investigar las nuevas escrituras digitales. Fue un visionario, y quizás por eso sus películas tienden un puente entre ambos mundos, y anticipan esta nueva era a través de las formas del otro siglo. Pocas películas prefiguran tanto el devenir del cine como Sans Soleil o Level Five. Los cineastas tienen hoy el reto de recoger todavía los trazos, los gestos, las huellas de los cuerpos en los soportes digitales (en los que, sin embargo, las imágenes se pueden trocear sospechosamente en píxels o descomponer), para preservarlos íntegros en la plenitud de una imagen. El cine también consiste en ver/rever/prever su propia historia: en (re)velar sus cuerpos, es decir, en desvelarlos.
Cahiers du cinéma. España inicia con la publicación de estos dos artículos de Arnaud Macé una serie de textos dedicados a la reflexión sobre el trabajo de la crítica y sobre la propia historia de los discursos críticos. Trasladamos de esta forma una reflexión planteada desde hace ya tiempo por nuestra hermana mayor francesa y abrimos la puerta, con ello, a un trabajo necesario. Demasiadas veces ensimismada en sus propios recursos o prisionera de una práctica sometida a las urgencias de la actualidad, la crítica necesita también tomar distancia y pararse a pensar sobre su andamiaje conceptual y sobre sus fundamentos teóricos. Las aportaciones imprescindibles de Siegfried Kracauer y de Stanley Cavell ofrecen aquí una buena excusa para inaugurar una serie que tendrá continuidad.
ELEMENTOS PARA UNA HISTORIA DE LOS DISCURSOS CRÍTICOS / 1
Siegfried Kracauer. La crítica y la historia, escrituras de la obsesión ARNAUD MACE
Siegfried Kracauer (1889-1966) es un jalón fundamental en el pensamiento del cine del siglo XX, y no lo sabemos. En cualquier caso, no lo suficiente. El hecho de que sea tan polifacético probablemente nos confunde: Kracauer fue arquitecto, periodista, novelista, sociólogo y teórico de la cultura cercano a Walter Benjamin, biógrafo de Offenbach, filósofo preocupado por la historia y por la novela política. Llegar precedido por una reputación de intelectual marxista en el exilio, en la América de posguerra, tampoco ha sido de gran ayuda. Francia también lo ha ignorado largo tiempo: la obra completa publicada por Suhrkamp en los años setenta está pendiente aún de una reedición. Sin embargo, el esfuerzo de traducción ha empezado. El libro monumental Teoría del Cine. La redención de la realidad física (Oxford, UP, 1960; en adelante: TdC) se está traduciendo cincuenta años después de su aparición.
Kracauer se sitúa en el corazón del tema que anima esta serie de artículos (Elementos para una historia de los discursos críticos), sencillamente porque es uno de los pocos grandes teóricos del cine que ha practicado la escritura crítica, de la que fue pionero en los años veinte. Ejerció la crítica casi a diario durante largos años, especialmente para el Frankfurter Zeitung. Cuando en la posguerra elabora la teoría de esa práctica, ¿es del todo casual que se le ocurran ideas muy próximas a las que desarrolla su contemporáneo André Bazin, que reflexiona acerca de la misma labor? Más que los filósofos o los semiólogos del oficio (al margen de algunas excepciones
como Stanley Cavell; ver: pág. 88 del presente "Itinerarios"), quienes practican la escritura crítica parecen convencidos de que la experiencia de la imagen cinematográfica consiste en someterse, de una manera absolutamente original, a la presencia de la realidad material del mundo, y que su escritura es ante todo la selección de este acontecimiento.
En cambio, hay que desviarse un poco del cine para alcanzar el corazón de lo que, según Kracauer, anima una escritura obsesionada por lo real y hay que separarse mucho entre el libro de 1969 (History) y la TdC de 1960. Creyendo alejarse del cine para consagrarse a la historia, Kracauer advierte que el discurso sobre los mundos pasados alimenta una afinidad fundamental con aquel que toma por objeto el registro cinematográfico: ambos tratarían realidades del mismo tipo. ¿Cómo sostener a un tiempo que el cine es el lugar de una redención del mundo sensible y que esa realidad se asemeja a la de los mundos y los hombres que han silenciado su voz? La respuesta atañe de pleno a la escritura sobre las imágenes.
1. La alienación: La llamada de aquello de lo que estamos ausentes La fotografía y el cine nos permiten asistir a nuestra propia ausencia. Ya hemos encontrado esta idea en el joven Stanley Cavell. No obstante, es a Kracauer a quien hay que atribuir su elaboración, diez años antes. Este autor cita una página de la primera parte de El mundo de Guermantes, donde el narra-
dor vuelve a casa de su abuela, entra en el salón sin que aquélla advierta su presencia, la encuentra "sumida en pensamientos que jamás había dejado traslucir", y disfruta de "ese privilegio que no dura y en el que disponemos, durante el breve instante del regreso, de la facultad de asistir bruscamente a nuestra propia ausencia". Ahora bien, el narrador describe la situación mediante una analogía: es como enfrentarse a una fotografía. La percepción ordinaria, nuestra mirada habitual, es una "nigromancia" mediante la cual todo rostro amado, cuya vejez se nos escamotea, es espejo del pasado: la realidad es reconstruida por nuestro ojo "cargado de pensamiento", hábil en "ocultar a nuestra mirada lo que jamás debe contemplar". Sin embargo, señala Proust, ¿qué ocurre si, en lugar de nuestro ojo, lo que mira es un "objetivo puramente material, una placa fotográfica" que funciona "mecánicamente"?
"Por primera vez y sólo por un instante, pues desapareció enseguida, observé en el sofá, bajo la lámpara, roja, pesada y vulgar, enferma, soñadora, paseando por encima de un libro unos ojos un tanto enloquecidos, a una anciana apesadumbrada a la que no conocía." Como señala Proust, la revelación fotográfica corresponde a la muerte: la de las cosas fotografiadas, a partir de ahí definidas en su desnudez como objetos vulnerables a la destrucción, y también la nuestra, pues el mundo se nos muestra en su capacidad de existir sin nuestra presencia. Mediante el registro, la idea de que somos mortales entre cosas mortales encuentra
una traducción sensible. Encontraremos un eco de esta intuición en el Roland Barthes de La cámara lúcida, abriendo caminos paralelos, aunque desde otro punto de vista, entre realismo fotográfico, duelo y filiación. Kracauer concluye: la fotografía es una experiencia de la alienación, un extrañamiento.
Esta idea parece prolongar la vena pesimista del joven crítico, cuya elocuencia describía la absorción de la realidad moderna por la fotografía y el cine, condenando a la nueva humanidad de las clases medias urbanas a la regla de la apariencia y del vacío despojado de interioridad (véase la presentación de Hendrik Feindt, Cahiers-Francia, n° 594). Sin embargo, en la TdC, cuyo subtítulo evoca la "redención" de la realidad física, la exterioridad hacia la que nos proyecta el cine es habitable, susceptible de acoger al espíritu.
Es necesario volver a la Historia para esclarecer esta evolución. En el libro de 1969, se afirma que el estudio de la Historia actúa sobre el hombre como el espectáculo de la fotografía o el cine, provocando un efecto de alienación. Aquí esperaríamos encontrar el tema nietzscheano de la Historia, estudio perjudicial para la vida y que aliena a quien queda atrapado en ella, pero Kracauer toma la dirección opuesta. La alienación no sólo es la del historiador, sino ante todo la de los muertos.
El cine está sometido al mismo principio que la fotografía,
cuya forma animada encarna: cumple su esencia en el registro y
revelación de la realidad física
La Historia nos hace escuchar las voces silenciadas de mundos pasados. No es el hombre moderno quien anda perdido. Son los muertos quienes vagan y nos llaman. Nos hacen señales, dice Kracauer, "como los árboles fantasmagóricos de Proust, que parecen transmitirle un mensaje". El sentimiento de déjà-vu se acompaña de la conciencia que le reclaman los "fantasmas del pasado": "Como sombras parecían pedirme que los llevara conmigo, que los devolviera a la vida". Bajo el signo de Orfeo se erige la compasión ante "el mudo alegato que nos ofrendan los muertos". El acento recae, en adelante, del lado del objeto, de lo real: aquel que vemos en pantalla, aquel del que habla el historiador. Las sombras están ahí, nos hablan, y tanto la
escritura crítica como la histórica se mueven en esa región en la que, al apiadarnos de los muertos errantes, separados de su propia existencia, entablamos relación con ellos.
Así pues, se trata, paradójicamente, de un realismo que estimula la afinidad con los modos de existencia fantasmagóricos: hemos de creer en la realidad de las cosas que nos invocan desde tan lejos. Según Kracauer, el realismo es la verdad tanto de la historia como del cine. Respetar la independencia de los hechos pasados. El historiador, en palabras de Leopold von Ranke, sólo debe aspirar a mostrar una cosa: "wie es eigentlich gewesen ist", cómo han acontecido en realidad los hechos. Ahora bien, en el primer capítulo de la TdC, Kracauer vuelve a inscribir esa
tendencia realista de la Historia positiva en el contexto que vio nacer la fotografía. La realidad histórica se adecúa al "principio estético básico" de la fotografía, el registro de la realidad física. De ello deriva una definición tanto de la fotografía como de la Historia: es "fotográfica" la acción que recurre a la fotografía para el registro de la realidad física, que así se justifica estéticamente, pues hay belleza en el registro mecánico: la imagen más mecánica, como las fotografías militares aéreas, puede resultar bella. Del mismo modo, sólo el esfuerzo por establecer la realidad del pasado puede considerarse "histórico". El cine está sometido al mismo principio que la fotografía, cuya forma animada encarna: cumple su esencia en el registro y revelación de la realidad física, de la "materia", o incluso de la "naturaleza". Las películas pueden aspirar a la validez estética si se someten a la tarea de registrar y revelar la realidad.
El vínculo entre realismo y alienación es, desde entonces, muy evidente, tanto para la Historia como para la fotografía y el cine: es para dejar paso a una realidad que nos es ajena, ella misma separada de su propia existencia, para lo que tendemos a perdernos: la alienación del sujeto responde así a la del objeto. La alienación activa y el realismo se protegen uno a otro. Tanto la Historia como el cine son experiencias
del exilio en razón de su propensión a lo real: una realidad de ultratumba. El historiador construye con todas sus fuerzas una situación de exiliado, de expatriado en medio de espíritus ajenos. Hijo de dos épocas, emerge transformado de ese viaje. El cineasta y el fotógrafo someten su mirada a la trayectoria de las cosas que los arrastran. El crítico de cine, en el país de las sombras proyectadas en la cuarta pared, se convierte en el ciné-fils (cinéfilo / hijo del cine) de las imágenes que se le imponen: espectro en el país de los espectros.
El cineasta y el fotógrafo someten su mirada a la trayectoria de las
cosas que los arrastran
Sería vano construir, en lo que respecta al historiador, así como al fotógrafo/cineasta, una contradicción artificial, un debate estéril que confronte la pasividad despersonalizada con una actitud más creativa, que imponga nuevas formas al material. Para Kracauer ambas actitudes son fases diferentes del mismo proceso de sumisión a lo real: todo el artificio del método, de la técnica, de la invención, tiene por objeto dejar lugar a la presentación de una realidad. El sentido de la profunda analogía entre Historia y cine-fotografía consiste en alcanzar el equilibrio entre la tendencia realista y la tendencia formativa. Treinta años más tarde, Jacques Rancière recuperará esta unión de una actividad y una pasividad para definir la edad estética del arte. Kracauer había brindado una fórmula elocuente: la actividad del cineasta, como la del historiador, consiste en "consumir enteramente el material bruto" al que otorga una forma, dejarlo existir en su insistente brutalidad de materia libre. Ahora es preciso profundizar en la idea de que esta actitud del historiador y del crítico les es impuesta por la propia estructura de la realidad, a cuya llamada responden.
2. La estructura de lo real que satura la escritura ¿A qué se parecen la realidad proyectada en la pantalla y el mundo pretérito del historiador? ¿Cuáles son los paisajes y los pueblos de esos extraños continentes? Una ontología del cine y de la Historia describirá en primer lugar el tipo de cosas que pueblan la realidad que uno enfoca. La TdC es, ante todo, un inventario de los elementos de la cámara-realidad. El cine y la fotografía comparten una afinidad específica con cuatro aspectos de la realidad: la realidad sin artificio, natural, la que parece existir independientemente de nosotros; lo contingente, lo inesperado; el infinito (toda cosa filmada o fotografiada se inscribe en un continuum indefinido); y finalmente la indeterminación de las actitudes y comportamientos, pues las cosas se presentan a la cámara en su materialidad, susceptibles de variaciones infinitas del sentido por medio del montaje. Además, el cine mantiene una afinidad con el "flujo de la vida", de ahí su predilección por escenas de la calle y por interludios teatrales que, a la inversa, detienen el flujo para a continuación volver a sumirnos todavía más profundamente en él; es decir, una afinidad por el movimiento y el reposo en general.
Ahora bien, la realidad histórica presenta rasgos similares. En primer lugar es prácticamente infinita, y también indeter
minada en lo que respecta a su sentido: obtiene este rasgo de su material: el mundo cotidiano, el Lebenswelt, por el que la fotografía y el cine también manifiestan afinidad. La Historia también planea a ras de una materia contingente y discontinua. Evidentemente, surgen formas en la materia, pero las vastas extensiones siguen siendo heterogéneas, oscuras, erosionadas. Al igual que la cámara-realidad deja de ser un cosmos, un mundo finito y estructurado, la realidad observada por la mirada histórica se despliega medio moldeada y medio amorfa, en el estado de "semi-cocción", dice Kracauer, que define nuestro universo cotidiano.
Histoire (s) du cinéma (Jean-Luc Godard)
En los dos libros, al describir los rasgos del cine y de la Historia de una manera que anticipa en gran medida al último Godard, y en concreto las Histoire(s) du cinéma, Kracauer prosigue un mismo programa: declinar las formas y los temas que convienen a la Historia y al cine, los que fuerzan sus propiedades fundamentales. Lejos de un purismo que repudia cuanto no conviene al medio, se trata de explorar la capacidad de esas escrituras y registros para reinventarse y así dominar lo que a priori les es ajeno: escritura contrariada de la historia, registro contrariado de la materia; esa misma capacidad de ser contrariado actúa como potencia redentora de un cine capaz de abrir la pura superficie de las cosas a otras dimensiones.
El cine, por su propia naturaleza, tropieza con muchos tipos de elementos que le son en parte heterogéneos y que pretende subordinar a su lógica material: cada vez que puede recuerda que la voz es una materia sonora, intenta reintegrar la música al ruido del mundo; recuerda que el actor, antes de encarnar a un personaje, es un cuerpo seleccionado de la totalidad de los que interaccionan en la naturaleza. Respecto al actor, los análisis de Kracauer anticipan los de Cavell. La afirmación de la realidad del cuerpo del actor, fragmento del mundo, le permite pergeñar la genealogía de la tipología como recurso a formas ejemplares de la realidad que queremos representar: de ahí el recurso a actores no profesionales en Flaherty, con los niños y animales, o en Epstein, al afirmar que ninguna mimesis profesional puede imitar los gestos técnicos del pescador, y que "una sonrisa amable,
Intolerancia (David W. Griffith)
un grito de rabia, son tan difíciles de imitar como un arcoiris en el cielo o un océano embravecido". Esta concepción del actor permite dar cuenta del fenómeno de la "estrella": posee un poder natural de seducción, influye en el público no sólo por haberse apropiado de un papel, sino porque parece ser un tipo particular de persona, un precipitado fulgurante de ciertos rasgos de la especie que impone su realidad física singular a todos los personajes que encarna.
El relato, al que se dedica la tercera parte de la TdC, constituye a su vez un desafío para el cine. La intriga lucha contra la esencia del cine, lo aparta del material que preferiría no manipular, planteándole el mismo problema que la macro-historia a un trabajo histórico que tiene por vocación situarse lo más cerca posible del "continuum infinitesimal de acontecimientos semejantes a átomos". Sin embargo, rechazar el relato significaría correr el riesgo, asumido por la vanguardia, de disolver el cine en el arte. El cine debe aceptar ser un objeto heterogéneo, en el que la presentación de la realidad es impugnada por el poder de las fábulas: idea que prolongará Rancière a principios del siglo siguiente. Kracauer describe las modalidades de esta contradicción, para el cine y para la Historia. El relato histórico se despliega en un nivel más general de la realidad histórica, donde el continuum se adelgaza: al movernos ahí, nos arriesgamos a intentar compensar la pobreza de ese material enrarecido llenando los "blancos" y los "espacios" que necesariamente se presentan a esa altitud. El autor establece las leyes que rigen el movimiento exitoso del historiador entre ambos niveles, leyes adaptadas al carácter no homogéneo de la
estructura del universo histórico. Le inspiran un paralelismo con el modo en que Griffith, en Intolerancia (1916), administra la no homogeneidad del universo del film, logrando que coexistan, sin confundirlas, la narrativa teatral y la independencia de la imagen. Griffith lleva lo más lejos posible el establecimiento de la continuidad dramática; a su vez, al afirmar la mera presencia de la realidad sensible (rostros, multitudes, calles, intensamente abstraídos), abre el espacio a imágenes que no sólo contribuyen a la acción, sino que conservan una relativa independencia.
A veces el cine alcanza regiones donde la contradicción entre materia y relato se reduce al mínimo, donde está en condiciones de recoger formas narrativas puramente cinematográficas. Kracauer nombra dos formas: por una parte la "found story", en el sentido de historias que encontramos en las mismas cosas, observando una calle, a la gente, los niños mientras juegan, los pescadores a los que un pájaro roba su pescado. Por otra parte, el relato por episodios guarda una afinidad fundamental con el cine porque selecciona una secuencia narrativa antes de entregarla al flujo de la vida, de la que ha sido momentáneamente sustraída. Kracauer expresa su admiración por la hermosa "no solución" de Epstein, capaz de dejar coexistir ambos regímenes, por ejemplo en Finís Terrae (1929), la rutina de los marinos (una found story) con una narración surgida a partir de un hecho peculiar (el salvamento de los marineros por un doctor que desafía a la tormenta), sin que la narración no cinematográfica consuma completamente la realidad física puesta al descubierto por el registro.
Dies Irae (Carl Th. Dreyer)
3. Filmar la Historia, filmar los monstruos: hacer espacio para lo invisible en el corazón de lo sensible Uno de los aspectos más paradójicos de la relación entre la escritura sobre el cine y la escritura de la Historia se debe al hecho de que el pasado histórico es uno de los modos de ser que se resisten fundamentalmente al cine. Hay, por supuesto, muchos tipos de realidad que a priori le son ajenas: la realidad mental, el razonamiento, lo trágico (que implica un mundo cerrado). Pero ¿cómo filmar lo que no pertenece a la existencia física real porque se trata de un mundo pasado, futuro o imposible? La reconstrucción contraviene la continuidad e infinidad de la cámara-realidad: cuando una cámara rueda, se abre un mundo infinito, o bien, al visio-nar un film histórico, sabemos que no se nos ofrece ese mundo, que la reconstrucción acaba tras el último árbol o casa dentro de campo. El cine ha de obrar con astucia. Kracauer destaca el modo en que Dreyer logra superar el problema, bien desplazando el centro de interés del film desde la Historia hasta la realidad filmada (el rostro de Juana de Arco), bien erigiendo la limitación del campo impuesta por la reconstrucción en argumento de autenticidad histórica (el mundo medieval de Dies Irae se distingue precisamente por su limitación espacial y temporal: la limitación impuesta a la cámara pasa a ser el signo de la experiencia de un pretérito mundo sensible).
Del mismo modo, al abordar el género fantástico, el cine crea nuevas soluciones para dominar un tipo de realidad que se le escapa. Entre los diversos análisis dedicados a la búsqueda de efectos sobrenaturales, destacan los que se ocupan de la mons
truosidad. El cine alcanza una verdad particular cuando concede al monstruo la posibilidad de sumergirse perfectamente en su ambiente natural, ya que sabemos que no es imposible que la propia naturaleza engendre monstruos. El cine sabe otorgar a las criaturas más fantásticas de la imaginación una estancia en el seno de la apariencia más simple, acreditando su existencia y su capacidad para intervenir en la vida cotidiana, como hace Nosferatu al abrir las puertas con la fuerza de su
espíritu. Así como la escritura del historiador atribuye existencia a las cosas muertas en la superficie de su página, el cine a veces concede, en el corazón de la apariencia material que le corresponde, un lugar natural a lo sobrenatural y lo invisible.
Página tras página de la monumenal Teoría del cine, exploramos la flora y la fauna del continente de la cámara-realidad: lugar de registro de la realidad física, de la superficie de las cosas, también es capaz de acoger lo que se le escapa. Materialista por vocación, el cine, que, como el historiador, necesita ver para creer, también sabe mostrarse hospitalario con muchos elementos invisibles que tienen el poder de modificar nuestra existencia. La superficie que el joven crítico del Frankfurter Zeitung describía como el vano purgatorio del hombre moderno, en realidad estaba expuesta a las más profundas invasiones: escribir la Historia, escribir sobre cine es, más allá de la superficie de nuestra modernidad, aprender a caminar con las sombras. •
© Cahiers du cinéma, n° 627. Octubre, 2007
Traducción: Antonio Francisco Rodríguez Esteban
ELEMENTOS PARA UNA HISTORIA DE LOS DISCURSOS CRÍTICOS / 2
Stanley Cavell. Hacerse americano ARNAUD MACÉ
América es una operación sobre Europa. Una variación de Europa en contacto con otra naturaleza. Si los propios Cahiers fueron en principio una operación sobre América (la elección como "autores" de ciertos directores de los estudios señalados, no exenta de paradoja) a veces nos falta advertir la reciprocidad de este asunto: la operación americana respecto a Cahiers, y más concretamente respecto al gesto de André Bazin, el de ajustar la experiencia de la escritura sobre las películas con la idea de que el cine hereda de la imagen fotográfica un modo único de abordar el mundo como materia.
Stanley Cavell es ese filósofo que quiso ser americano: encontrar la voz propia de una América, de otra América, liberada de
la hegemonía mundial de dos familias filosóficas europeas: la filosofía germano-continental, heredera de Hegel, y la filosofía anglosajona, heredera de Russell. Ahora bien, paradójicamente, esta voz extraña a las musas europeas, que buscaba su propio eco en Emerson y en Whitman, en los bosques y ríos donde el alma democrática ha sentido como en un espejo el ideal radical de su libertad, no se alza sin recordarnos la entonación de una voz conocida, y sin embargo metamorfoseada.
Si es en efecto en su propio cine, en la producción hollywoodense de los años treinta y cuarenta, donde el filósofo americano escucha la voz de una América recobrada, el eco de una filosofía propiamente americana, Cavell también debe esa feli-
cidad a la recuperación y al desfase de la ontología baziniana, cuyo debate alimenta los primeros capítulos de The World Viewed (1971). Apropiarse de Bazin, injertar esa planta en el suelo de un nuevo mundo y recoger los frutos inesperados. Tenemos que comprender esto: ¿cómo el devenir americano de Bazin ha abierto la posibilidad de una lectura del cine clásico de Hollywood, de otra escritura sobre las películas, mediante la que Cavell halla el modo de devolver América a sí misma ofreciéndole el reflejo en que reconocer su verdadero rostro? ¿Y qué lección se desprende de ese viaje? ¿Puede afectar a nuestra Historia y nuestra escritura el descubrimiento de ese bazinismo híbrido y sus inesperados frutos?
Ontología Llegar a ser americano es, en primer lugar, sufrir una recomposición de la ascendencia europea, entrever otra Europa. Tal como se comenta en los capítulos iniciales de The World Viewed, Bazin se relaciona con los emigrados de Alemania, y las famosas fórmulas de su ontología del cine coinciden con las de Panofsky: "La materia de los filmes es la realidad física como tal". También pensamos en Kracauer y su "redención de la realidad física". Cavell, como a veces el filósofo, en principio se muestra reticente a la irrupción del crítico de cine en el venerable escenario de la ontología. Tener como materia la realidad física está bien para los tableaux vivants o los jardines engalanados. Corrijamos: lo que Bazin en realidad quiere decir es que la fotografía es fotografía de la realidad o de la naturaleza. Sin embargo, ¿por qué obstinarse en decir que la imagen fotográfica nos proyecta en medio de las cosas?
Aquí Cavell tiene la virtud de dejarse turbar por el lenguaje del crítico, de seguir su impulso, reconociendo que en realidad no es más falso blandir una foto de Greta Garbo gritando "¡Es Greta Garbo!" que "¡No es Greta Garbo!". Mejor empezar confesando que "no sabemos lo que es una fotografía; no sabemos situarla ontológicamente". En opinión de Cavell, esta inestabilidad se desprende especialmente de la comparación con el sonido. Nuestra experiencia del sonido grabado y del sonido en directo son ontológicamente de la misma naturaleza (aun cuando pueden ser empíricamente diferentes en función de la calidad de la grabación), porque en nuestra experiencia sonora de las cosas todo puede ser registrado. Aun en presencia del violinista, no escuchamos otra cosa que el sonido, algo que también percibiríamos en ausencia del intérprete. No escuchamos el violín en sí mismo: su presencia, en carne y hueso, no añade nada a nuestra experiencia del sonido como tal.
No es más falso blandir una foto de Greta Garbo gritando "¡Es Greta Garbo!" que decir:
"¡No es Greta Garbo!"
Por el contrario, la imagen no es la suma de sensaciones que nos ofrece una cosa. El lenguaje manifiesta esa diferencia: no tenemos palabras para designar el equivalente del "sonido" en la experiencia de ver, porque no existe algo como la "vista" (sight) que se destaque sin más de la cosa percibida. Ésta no nos deja llevarnos intacta la experiencia que nos hacemos de
ella y, por esa misma razón, sigue presente, insistente y oscura, en el seno mismo de lo que registramos. Por otra parte, para reproducir la "visión" de la cosa, hay que reproducir la cosa misma, hacer una especie de huella, un molde, decía Bazin. Pero la huella no basta, porque la cosa ya no está ahí. Ahora bien, con la fotografía, la cosa siempre está presente, ausente en su propia reproducción. El devenir americano de Bazin ahonda así la ausencia en el corazón de la ontología de la imagen: Cavell sólo la valida al precio de hacer imágenes de lugares habitados por sus modelos.
Fundamento antropológico Para Cavell, y para Bazin, la objetividad automática de la fotografía cumple el deseo de un sujeto. Sin embargo, Cavell modifica el relato histórico baziniano. Más preocupado por la necesidad de dar cuenta de la "modernidad", el americano busca en el deseo del cine los motivos que explican por qué tal objetividad es tan deseable para un ser como el hombre
moderno, eminentemente consciente de ser un sujeto. Si la fotografía satisface un deseo, no es el deseo de "defensa contra el tiempo", de "fijar artificialmente las apariencias carnales del ser" que según Bazin encontraba su origen en "el 'complejo' de la momia". Se trata más bien del deseo propio del ser humano en general, que "la Reforma espoleó en Occidente", el deseo "de escapar al sujeto y al aislamiento metafísico". El motor de la historia del arte ha cambiado: no es ya el deseo de eternidad, sino la búsqueda del propio ser (selfhood), por la que el hombre moderno se comprende a sí mismo ante el mundo.
Así pues, la pintura buscaba menos la presencia del mundo que el sentimiento de nuestra presencia en el mundo. La historia del arte, a través de las formas diversas de la revelación de nuestra presencia en las cosas, llega hasta el romanticismo, en el que nuestra subjetividad se interpone entre nosotros y el mundo, que a partir de entonces sólo puede aprehenderse mediante una conciencia. El arte y la filosofía, para nosotros los modernos, declinan nuestra infinita presencia ante nosotros mismos y el mundo. Allí donde todo arte busca nuestra presencia en las cosas, la fotografía asegura la presencia de las cosas en nuestra propia ausencia. Poco importa que un ojo
humano determine la ubicación del aparato o de la cámara, que el decorado sea artificial: el mundo es proyectado mecánicamente; por ello nos encontramos mecánicamente ausentes.
Profundicemos este punto hasta la paradoja. Cavell fuerza el análisis de las razones del deseo del sujeto por una imagen sin sujeto hasta identificar en el mundo proyectado un mundo en el que estamos muertos. Ahora bien, esto nos lleva a confesar, a fin de cuentas, que el mundo que nos revela el cine es un mundo tal como jamás lo hemos visto y como nunca lo veremos. Por lo demás, por esta razón Cavell corrige la idea baziniana según la cual la pantalla transmite la presencia del actor por una sucesión de espejos: semejante idea, advierte, se ajusta más a la televisión que al cine, porque lo que nos ofrece el cine no es el mundo tal como se nos presentaría si nos desplazáramos, un mundo en el que nuestros actos y deseos podrían abrirse camino, sino un mundo del que estamos definitivamente ausentes. Tenemos en cuenta algo parecido a un mundo que no nos tiene en cuenta: lejos de cumplir el deseo de capturar la realidad de nuestra experiencia del mundo, el cine nos hace morir en él. Al cruzar el Atlántico, Bazin pasa la prueba del negativo. Hay que establecer las consecuencias de ese desplazamiento de la ontología de la imagen a la naturaleza de las cosas que muestra la pantalla.
La afectividad: gramática del cine Muerto en el mundo proyectado pero muy vivo en la oscuridad, con sus deseos y fantasmas liberados de la tarea cotidiana de intervenir en el mundo, de interpretarlo y disfrazarse, el espectador descubre un cara a cara insólito entre su deseo y la realidad. Esta situación ejerce un efecto en la naturaleza de lo real proyectado: los gestos, movimientos y rostros de los cuerpos filmados se encuentran cargados de una significación especial. Esta diferencia aparece, por ejemplo, por comparación con el teatro. Cavell retoma así una observación de Panofsky sobre el hecho de que el cine, a diferencia del teatro, no da vida a personajes, a seres espirituales que sobreviven a través de la multiplicidad de sus encarnaciones. En el cine, lo que existe es la entidad "Greta Garbo", encarnada en tal o cual personaje. ¿Cuál es la naturaleza de esa entidad? Si no es el personaje, tampoco es el actor-individuo, la mujer Garbo. Es un tipo.
¿Qué es un tipo? No tiene que ver con lo que Daney denominaba tipología, que Cavell situaría más bien de lado del estereotipo: una categoría social o étnica que vuelve invisible al individuo. Así, el Negro del film hollywoodiense clásico, que siempre es el Negro: esa determinación impide alcanzar la existencia individual en la singularidad de sus gestos. Paradójicamente, el tipo necesita la singularidad individual, que el cine encuentra ejemplarmente en la estrella: "Un gesto o una sílaba que marca el estado de ánimo, dos pasos, un tic fugaz bastaban para diferenciarlas del resto de las criaturas". Las estrellas cumplen el "mito de la singularidad", parecen capaces de apoyarse sólo en él. Pero el tipo no
existe si esa singularidad no brilla, si no hace visible un haz de humanidad: en ese gesto o mirada se pone en juego una manera de ser de todas las mujeres desconocidas, todos los hombres impasibles, todas las hermanas, todas las madres: se encarna en suma un modo singular de desempeñar una función social.
¿Cómo es posible semejante encarnación? Ésta implica una meditación suplementaria, la de las formas de la afecti-
Las estrellas cumplen el "mito de la singularidad", pero el 'tipo' no existe
si esa singularidad no brilla
vidad, las variaciones de la expresividad humana. Al volver, en el capítulo 4 de Ciudades de palabras, al análisis de La costilla de Adán (Cukor, 1949) desarrollado en La búsqueda de la felicidad, Cavell insiste en la escena en la que Spencer Tracy intenta demostrar que es igual que la mujer porque puede llorar a voluntad. El asunto se basa en la diferencia admitida entre el ardid de los hombres y el de las mujeres respecto a las emociones en la cultura occidental de esta época: las mujeres aprenden a llorar para manipular a los hombres y éstos aprenden a no llorar para no parecer manipulables. El modo en que la expresividad humana es modificada, cercada, liberada, desplazada: tal parece ser el terreno en que se elabora el lenguaje del cine. Sin embargo, en este terreno el cine es capaz de establecer lo que para los seres humanos significa vivir en común: el análisis de Ciudades de palabras nos conduce a esta idea al relacionar La costilla de Adán con el Segundo Tratado del Gobierno Civil de Locke.
La materia afectiva es, en efecto, aquella en que arraiga la experiencia democrática de la búsqueda y de la expresión de aceptación. A través de la variación de acuerdos y desacuerdos de las facultades de expresión podemos experimentar la transmisión de la aceptación y la forja de un reconocimiento. El terreno afectivo de las modulaciones de la expresividad es aquél en el que el cine se hace político: quizá el único, cabría añadir. Llorar, no llorar. Saber sufrir, no saber sufrir: con esta gramática afectiva aprendemos a vivir juntos. Si una gramática así preside el nacimiento de los tipos a partir de los cuerpos de los actores, no habremos de sorprendernos si los tipos tienen la facultad de encarnar, en cada ocasión, un modo de estar en sociedad, o aún mejor, una posible manera de llevar una vida en común, una elección entre los múltiples modos humanos de hacer perceptible una aceptación o
un reconocimiento. Así pues, en primer lugar los tipos han de basarse en una tipología de las formas de la sensibilidad. En The World Viewed, es Baudelaire quien proporciona a Cavell la materia para establecer esa relación.
¡Qué bello es vivir! (Frank Capra)
El "dandy" baudeleriano ofrece el tipo afectivo fundador del héroe del western, o de la entidad "Bogart". Para Baudelaire, el dandy se atribuye "el placer de sorprender y la orgullosa satisfacción de no dejarse sorprender": "El tipo de belleza del dandy consiste sobre todo en un temple frío derivado de la inquebrantable resolución de no dejarse conmover; diríamos un fuego ¡atente que deviene, que podría pero no quiere brillar". En este terreno el héroe triunfa sobre el canalla o el hombre ordinario, pero no siempre sobre la mujer, debido a la especificidad de la posición de esta última en el intercambio de los afectos. Como el cine encuentra ahí su lenguaje, puede retomar, como han señalado Bazin y Panofsky, la iconografía de los relatos populares, heredera de la farsa, el drama y la novela: la mujer fatal, la joven-cita inocente, el padre de familia, el truhán, el héroe taciturno. Con su teoría del tipo, Cavell proporciona a ese fenómeno una razón que sus mayores no daban: el cine extrae de sus figuras las formas elementales de una tipología de las formas de la sensibilidad.
Seguir siendo mujer, James Stewart Cavell toma de Wittgenstein la idea de que los aires de familia prescinden de rasgos comunes; a veces incluso revelan grandes discordancias. Esto se traduce tanto en el género como en el tipo. Ya hemos dicho que el tipo no se basa en la semejanza: es siempre la visibilidad abierta sobre un fragmento de humanidad mediante la singularidad de un actor. Asimismo, la crítica genérica desarrollada por Cavell a partir del fundamento de su teoría del cine de 1971 exige una definición flexible de género. Así, La búsqueda de la felicidad y Contesting Tears establecen la existencia de géneros (la comedia de enredo matrimonial, el melodrama de la mujer desconocida), en los que, como en ciertas familias de plantas, ciertos individuos no poseen la característica principal que comparten las otras ramas de la familia, como sucede en las comedias de enredo matrimonial en las que nadie se casa (La fiera de mi niña, 1938). La fluidez del género, la facultad de compensar la ausencia de un rasgo con una innovación, reverbera en la singularidad del tipo, porque al final los géneros sólo viven siguiendo el hilo de la afirmación de un tipo; en este caso, el de una versión femenina del sujeto,
que se construye, en contra del dandy bogartiano, por la fuerza de su capacidad de sufrir y por la atención de las voces de su naturaleza propia. Una de las figuras fundamentales de esta dimensión femenina de lo humano es James Stewart.
En "Qu'advient-il des choses à l'écran?" (Trafic, n° 4,1992), Cavell se detiene en el caso Stewart, mientras relaciona Vértigo (Hitchcock, 1958) y ¡Qué bello es vivir! (Capra, 1946) desde el punto de vista de su capacidad para filmar en "subjuntivo", de yuxtaponer realidades de diferente naturaleza: seguir la búsqueda de la mujer que creemos muerta, atender el deseo de no haber nacido. Sin embargo, este poder no es indiferente, según Cavell, al hecho de que ambos filmes recurren a James Stewart y de que Hitchcock y Capra perciben de una manera similar el temperamento del actor. El temperamento: volvemos a la cuestión de las formas de afectividad sobre las que se erigen los tipos. En este caso, con Stewart y gracias a la aptitud para el sufrimiento que expresa, confiere a la pantalla una "capacidad para centrar su identidad en su poder de desear, en la capacidad y la pureza de su imaginación y su deseo, y no en su trabajo, suposición social, sus competencias, su rostro atractivo o su inteligencia". Stewart establece un paralelismo con las figuras femeninas que fundan la comedia de enredo matrimonial y el melodrama de la mujer desconocida: "Llamemos a este tema la identificación o encarnación de una zona femenina del yo, ya sea de un hombre o de una mujer".
Vértigo (Alfred Hitchcock)
Regreso a un antiguo mundo futuro Anclada en lo narrativo, lanzada a la búsqueda de tipos y situaciones, la escritura de Cavell, pese a basarse en la ontología de Bazin, que la estimula, no deja de estar muy alejada de los rasgos característicos de la familia baziniana, como aquel, recurrente en los textos de Truffaut y de Rohmer, de imantar la descripción de la belleza de las películas con la epifanía de lo real y de la unidad natural. Sin embargo, como hemos visto, poco importan los rasgos comunes para sonar al unísono. La escritura de Cavell nos convoca a una experiencia moral ante la imagen, que evidentemente procede de otro mundo: escribir sobre cine supone tomarse el tiempo suficiente, detalle a detalle, de ver aparecer a otra mujer, a otra América: la fidelidad a uno mismo, al país de Emerson, expresada a través de
la necesidad de una transformación radical, de una muerte y un renacimiento.
Así pues, de acuerdo con la lógica del tipo, en esa singularidad la heroína cavelliana ilumina a otras mujeres, en este caso a la heroína rohmeriana, esa "mujer por asi decirlo expulsada de lo ordinario por un momento trascendental, una declaración de que el mundo que nos es dado ver, como las palabras que nos nombran, no es la totalidad del mundo que existe y no todo lo que queremos decir" ("Deux contes d'hiver: Shakespeare et Rohmer", en Le cinéma nous rend-il meilleurs?, 2003). Las mujeres de la comedia de enredo, como las desconocidas del melodrama, se inscribían en una geografía y una época del cine (que Cavell considera encerrada en sí misma a partir de 1971) susceptible de restringir el alcance actual de la invención cavelliana frente a las imágenes. Que esas heroínas descubran, a finales del siglo XX y en otro continente, una hermana, dotada de la misma facultad para abrir las dimensiones de su propio renacimiento, acaso es hoy una gran noticia para nosotros.
Que la terquedad de la heroína y el trayecto de su metamorfosis sean ocasión para que las cosas se manifiesten bajo una luz nueva: esta fórmula del bazinismo de América puede viajar en el tiempo y en el espacio. Por nuestra parte, podemos recibir la invitación que vuelve a nosotros metamorfoseada, desde nuestro pasado, al preguntarnos cuáles son los tipos que aparecen en el cine de nuestro tiempo, cuáles las mujeres desconocidas, los James Stewart; qué formas de afectividad pueden existir hoy en la pantalla y qué aspecto sensible de las cosas y de los hombres nos proponen. Audaces, los nuevos mundos están ante nosotros. •
© Cahiers du cinéma, n° 614. Julio-agosto, 2006 Traducción: Antonio Francisco Rodríguez Esteban
BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL
Siegfried Kracauer
Teoría del cine. La redención de la realidad física. Paidós, Barcelona, 1989
De Caligarí a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Paidós, Barcelona, 1995
Estética sin territorio. Col. de Aparejadores y Arquitectos de Murcia, 2006
Stanley Cavell
La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. Paidós, Barcelona, 1999
En busca de lo ordinario. Líneas de escepticismo y romanticismo. Cátedra, Madrid, 2002
Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Antonio Machado Libros, Madrid, 2002
Reivindicaciones de la razón. Síntesis, Madrid, 2003
Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Pre-Textos, Valencia, 2007
De izqda, a dcha: Los cronocrímenes (N. Vigalondo) en Cinemad; Emitai(0. Sembene) en la Mostra de Cine África de Barcelona; Semana de Cine Fantástico (Málaga) y Festival de Cine Iberoamericano (Huelva)
DE MALLE A KAR-WAI INSTITUT FRANCAIS.
HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE.
La retrospectiva "De Louis Malle a Wong Kar-Wai", incluida en la programación del XXIV Festival Jazz de Madrid, ofrece una selección de títulos de los directores citados, pero también de Jim Jarmusch, con la que se pretende destacar la influencia que la música jazz ha ejercido sobre sus cintas. 20 horas. www.ifmadrid.com
CORTOMETRAJES ALCALÁ DE HENARES.
DEL 9 AL 1 7 DE NOVIEMBRE
Alcine celebra su 37 edición abriendo la competición de cortos españoles al formato vídeo y creando una sección de cortos europeos. Entre las cintas seleccionadas para la sección "nacional" f iguran: Traumalogía (Daniel Sánchez Arévalo), Violeta, la pescadora del mar negro(M, Riba y Anna Solanas) o Limoncello (Borja Cobeaga, Luis A. Berdejo y Jorge Dorado), Completando el programa destacan las secciones "El día de Irlanda", con proyecciones y conciertos y "Voces del tiempo", donde un libro y un ciclo pretenden destacar a los nuevos creadores del cine español.
www.alcine.org
INDEPENDIENTE Y DE CULTO VARIAS SEDES. DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE.
El Cinemad dará por inaugurada su XIV edición con el preestreno de Los cronocrímenes (N. Vigalondo). Después, entre otros ciclos, se cuentan el titulado "Cine de los 80: señas de identidad", una selección de títulos de la actriz sueca Chris-tina Lindberg, otra del apasionante cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa, una tercera de las películas turcas más "psicotrónicas" de los años 60 y 70, más algunas cintas del polaco Walerian Borowczyk.
www.cinemad.org
EXPERIMENTACIÓN DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE.
La 16 Semana de Cine Experimental tiene a Croacia como país invitado y a él dedica una selección de los primeros experimentos en cine y vídeo y un ciclo de las películas animadas realizadas en la Escuela de Cine de Zagreb. En otras actividades proyectarán algunas películas del Nuevo Hollywood, un ciclo dedicado a los 20 años de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Baños (Cuba), una muestra de cine africano, otra dedicada a las tendencias del cine y vídeo experimentales en Alemania de 1994 a 2004 y un recorrido por la historia del cine experimental y el videoarte británico de 1968 a 2006.
www.semanacineexperimentalmadrid.com
TOMA ÚNICA CASA ENCENDIDA. 1 Y 2 DE DICIEMBRE.
La tercera edición del Festival de Super 8 Toma Única exhibe cortometrajes rodados exclusivamente en dicho formato, con un único carrete y montados en cámara, durante la filmación, sin poder corregir nada después en montaje, Durante la celebración del festival, los cortos se exhibien por primera vez, también para sus realizadores.
www.lacasaencendida.com
CINE Y CASI CINE MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA.
DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 1 7 DE DICIEMBRE.
Doce programas (uno de ellos dedicado al Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen) y cinco encuentros con artistas celebran el séptimo año del ciclo "Cine y casi cine". Entre las propuestas más interesantes: Lá-Bas (Chantal Akerman); On Translation: Fear/Miedo (Antoni Muntadas); A Machine For (Andreas Fogarasi); Zimmer, Ges-präche (Dora García); View of the Falls frorn the Canadian Síde (John Price), y otros tantos a descubrir.
www.museoreinasofia.es
CINE AMBIGÚ CINE MALDÁ. LOS MARTES DE NOVIEMBRE.
El colectivo 100.000 retinas presenta este mes los estrenos de las películas The Proposition (John Hillcoat, 2005, con guión y música de Nick Cave), Children (Ragnar Bragason, 2006) , Sonhos de Peixe (Kirill Mikhanovsky, 2006) y The Mark of Caín (Marc Munden, 2007). www.retinas.org
L'ALTERNATIVA DISTINTOS ESCENARIOS.
DEL 1 6 AL 24 DE NOVIEMBRE.
Consolidado ya como plataforma de productos experimentales, el Festival de Cinema Independent de Barcelona (L alternativa 2007) celebra su XIV edición con un ciclo dedicado al joven cine mexicano y titulado "Realizadores punteros en su momento más dulce"; una recuperación de las obras fílmicas del gurú teatral británico Peter Brook y una retrospectiva dedicada al animador británico Paul Bush. Se han programado también un taller de subtitulado y audiodes-cripción, y la proyección de El hombre de la cámara de cine, de Dziga Vertov, con el acompañamiento musical jazzístico, en directo, de Marc Vernis y Marcelo Valente.
www.alternativa.cccb.org
CINEMA AFRICANO CINES CASABLANCA GRACIA.
DEL 8 AL 1 4 DE NOVIEMBRE.
La 12 Mostra de Cinema África centra su atención en el convenio de formación audiovisual hispanose-negalesa, Iniciado en 2005, y trae las operas primas de cinco jóvenes documentalistas. Se prevé además la visita de Safi Faye, la primera mujer africana en rodar un largometraje en 1975, a la que se dedica una retrospectiva, y las proyecciones de Andalucía, el último largo del franco-senegalés Alain Gomis y Emitai (1971) en homenaje al recién fallecido Ousmane Sembene. www.ullanonim.org
FANTÁSTICO Y DE TERROR MÁLAGA. DEL 8 AL 1 6 DE NOVIEMBRE.
La semana Internacional de Cine Fantástico cuenta para su XVII edición con un ciclo dedicado a los filmes clásicos del género y otro a los sesenta años de historia de los OVNI's. Además, en "¡Marx Attacks!" se repasa el cine de ciencia ficción realizado en los países del Este durante la época del telón de acero y "Cautivos de las sombras" centra su atención en títulos significativos del cine fantástico europeo. Entre los homenajeados: la distribuidora Lauren Films, el realizador estadounidense Jack Arnold y el escritor Philip K. Dick. Una interesante propuesta a la que la visita de Terry Gilliam pondrá la guinda final.
www.fantastico.uma.es
EN NEGRO MANRESA. DEL 1 4 AL 1 8 DE NOVIEMBRE.
El Festival Internacional de Cine Negro de Manresa (Fencinema) inaugura su novena edición con la proyección de ¡a que se considera la primera película de cine negro de la historia, un cortometraje de 7 minutos, Los mosqueteros de Pig Alley, dirigido por D. W. Griffith en 1912. Con la programación definitiva por cerrar, se sabe ya que el festival ofrecerá 20 largometrajes de estreno en sus secciones oficiales de cine negro y fantástico (José Enrique Monterde y Roberto Cueto formarán parte del jurado), una exposición sobre Guillermo del Toro, mesas redondas y espectáculos musicales.
www.cinemanresa.com
DOCUMENTAL CÁCERES. DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE.
La tercera edición del Festival de Cine Documental de Extremadura, Extrema'doc, pretende impulsar el documental con tres secciones internacionales a concurso: largometrajes, cortometrajes y "Transfrontera", una categoría dedicada a las pro-
De izqda, a dcha.: Festival Internacional de Cine Negro (Manresa); cartel del Festival Internacional de Gijón y fotograma de Viva (Anna Biller, 2007); Ballon rouge (Hou Hsiao-hsien), en el ZINEBI de Bilbao
ducciones relacionadas temáticamente con Extremadura y Portugal. www.extremadoc.com
IBEROAMERICANO HUELVA. DEL 1 7 AL 24 DE NOVIEMBRE
Las representaciones chilena, mexicana, argentina y brasileña protagonizarán las secciones oficiales de la 33 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Se entregarán además los Premios Ciudad de Huelva al imprescindible y añorado Manuel Pérez Estremera (día 19) y a la actriz Maribel Verdú (día 23). En tributo a la fallecida Emma Penella se proyectarán El verdugo y el corto documental El anónimo caronte (Toni Bestard), donde se recogen los escenarios del rodaje de la película de Berlanga Junto al homenaje a la actriz argentina Isabel Sarli, el VIII Foro de Coproducción Audiovisual (del 22 al 24) completa el programa Allí se encontrarán destacados productores, directores y distribuidores de Latinoamérica y Europa para negociar futuras coproducciones.
www.festicinehuelva.com
CINE CONTEMPORÁNEO GIJÓN. DEL 22 DE NOVIEMBRE
AL 1 DE DICIEMBRE.
El 45° Festival Internacional de Cine de Gijón se estrena este año con un nuevo premio, el de mejor documental, y varias retrospectivas esenciales. La primera, dedicada a las realizaciones cyberpunk del japonés Shinya Tsukamoto, se acompaña de la edición de un libro sobre el director, coordinado por Roberto Cueto, Juan Zapater, José Luis Rebordinos y Antonio Santamarina. El segundo, dedicado al polaco PaweI Pawliokwski, recoge no sólo sus producciones documentales para la BBC, sino también sus más conocidos títulos de ficción (Last Resort o My Summer of Love). La directora y artista estadounidense Anna Biller, conocida por su "cine sin complejos", colorido y satírico, y de la que no se ha visto nunca nada en nuestro país, será objeto de otra retrospectiva. Sobre
el Nuevo Cine Alemán se ofrecerá una completa recopilación de títulos y la publicación de un extenso libro coordinado por José Enrique Mon te rde y Car los Los i l la . www.gijonfilmfestival.com
DOCU Y CORTO BILBAO. DEL 26 DE NOVIEMBRE
AL 1 DE DICIEMBRE
La 49a Edición de ZINEBI (Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao) contribuye a la conmemoración del décimo aniversario del Museo Guggenheim con un ciclo en el que se revisa la relación entre el cine y las artes plásticas a través de quince películas. Entre ellas se encuentran: Le Mystere Picasso (Henry Georges Clouzot), Munch (Peter Watkins), Ballon rouge (Hou Hsiao-hsien) y El silencio antes de Bach (Pere Portabella), que llega a Bilbao tras pasar por Gijón. Se ha preparado además un ciclo sobre cine africano basado en el trabajo de seis de sus directores más internacionales (Rama-dan Suleman, Jean Pierre Bekolo, Mahamat Saleh Hamrun, Faouzi Bensaïdí, Nouri Bouzid y Newton Aduana), una muestra dedicada a las obras recientes llegadas de Europa del Este y la selección del palmarés de las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine de Animación de Hiroshima (Japón).
www.zinebi.com
DE MUJERES CUENCA. DEL 26 DE NOVIEMBRE
AL 1 DE DICIEMBRE.
La segunda edición de Mujeres en Dirección (Semana Internacional de Cine de Cuenca), con la actriz Marta Belaustegui en la dirección, sigue apostando por el cine de mujeres en torno a tres apartados. El primero, la "Sección Oficial", ofrece una panorámica internacional del cine actual; "Valor Humano", la segunda, proyecta documentales con especial relieve temático y "Breve Histórica", la última, se dedica al cortometraje. www.mujeresendireccion.es
FILMOTECA DE CATALUNYA Inaugura el mes con la recuperación de la obra del realizador italiano Valerio Zurlini y el recordatorio al recién fallecido Antoni Ribas. Celebrará además el centenario del nacimiento del genial director francés Jacques Tati proyectando sus grandes títulos y será la sede del Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona Casanova '70 (Mario Monicelli, 1965) y Fleurette (Sérgio Tréfaut, 2002) serán, respectivamente, el film y el documental del mes. www.gencat.cat/cultura/icic
CENTRO GALEGO DE ARTES DA IMAXE - CGAI Los ciclos dedicados a Raoul Walsh, Philippe Garrel y Jacques Demy protagonizan la programación. Además, el ciclo "D-Xeneraclón" proyecta cintas como Bs. As. (Alberte Pagán, 2006), Detesto el sentimentalismo barato (Jorge Torregrossa, 2003) o Salve Melilla (Óscar Pérez, 2005). La sección "Historias de cine para nenos" selecciona para este mes perlas de la animación china realizadas de 1960 a 1988 y Tira tu reloj al agua (Eugeni Bonet, 2005) estrena "Extraterritorial", una nueva sección mensual de cine experimental.
IVAC - LA FILMOTECA Cinco ciclos para el mes. "Cine de hoy en V.O.", el primero, recopila cuatro filmes recientes que se estrenaron en Valencia sólo en versión doblada: Gabríelle (Patrice Chéreau), Tristram Shandy(Michael Winterbottom), Sunshine (Danny Boyle) y La dalia negra (Brian de Palma). Del 2 al 26, da comienzo la primera entrega de una completa retrospectiva dedicada a Raoul Walsh y, a partir del día 7, en el ciclo "Ciné-essai. En las fronteras del documental", se pasarán quince películas francesas de dis
tintas épocas. Entre ellas figuran: La jetée (Chris Marker), Chronique d'un été, (Jean Rouch y Edgar Morin) o Nuit et brouillard (de Alain Resnais). En "El tren en el cine", por su parte, del 16 al 30, se programarán películas que como Extraños en un tren (Alfred Hitchcock, 1951) o Cuentos de Tokio (Yasujiro Ozu, 1953), tienen el tren como eje narrativo. "Inquiet: Dones en el cine", por último, del 22 al 30, proyectará películas realizadas en Valencia en las que la participación femenina haya sido esencial.
www.ivac-lafilmoteca.es
FILMOTECA DE ZARAGOZA Incluidos dentro de la retrospect-iva dedicada a Henry King figuran títulos como Chicago (1937), La colina del adiós (1955), Carrusel (1956) o Suave es la noche(1961). Además, y en colaboración con Animadrid, se proyectará el ciclo dedicado a historia de la animación checa, en el que figuran títulos clásicos de Jiri Barta, Jan Balej o Stanislav Látal. La retrospectiva dedicada al director senegalés Djibril Diop-Mambéty permitirá recuperar interesantes títulos como Touki-Bouki(1973), Contras' City (1968) o Badou Boy (1970).
Tel. 976 72 18 5
FILMOTECA DE ANDALUCÍA El nacimiento de una nación (D.W. Griffith, 1915), el film escogido para "el enfoque del mes", se proyectará con acompañamiento musical en directo a cargo de Dan Kaokab Trío. Se han programado además ciclos dedicados a Enrique Urbizu, John Wayne, Juan Diego o Isabelle Huppert, En el llamado "Cine documental árabe contemporáneo" se verán películas como Berlín Beirut (Myrna Maakaron, 2003), Estas chicas (Tahani Rached, 2006) o Hassan el astuto(Mahmoud al Massad, 2002). www.filmotecadeandalucia.com
CINE ASIÁTICO Dentro del ciclo "Cine asiático: La nueva mirada", organizado por el Museo Antropológico de Madrid, Roberto Cueto presenta los f i lmes: The Host (el día 8) y Three Times (el 15).
CARLOS SAURA El día 13, a las 18.30, tendrá lugar en el Palau de les Arts de Valencia una mesa redonda titulada "Carlos Saura, creador de cine" en la que participará José Antonio Hurtado.
DERIVAS CONTEMPORÁNEAS Los días 14 (de 16 a 21 horas) y 15 (de 9 a 14), en la Filmoteca de Andalucía, Ángel Quintana imparte el curso "Derivas del cine contemporáneo" en el marco del Máster en Cinematografía de las Universidades de Córdoba y Málaga.
EN PORTUGUÉS El Círculo de Bellas Artes (Madrid), en el marco de su ciclo dedicado al cine portugués, ha organizado para el día 1 5 a las 20 horas un coloquio alrededor del film Transe (Teresa Villaverde), en el que participarán, además de la propia
directora, la actriz Ana Moreira y el crítico Carlos F. Heredero.
OPHULS Y LO FEMENINO El día 19, a las 19 horas, en la Filmoteca de la Generalítat de Catalunya, Carlos Losilla presenta la película Lola Montes (Max Ophüls), como parte del seminario "En los límites de la feminidad: personajes femeninos en el cine europeo (1936-1975)", organizado por Drac Màgic,
CARTIER-BRESSON/RENOIR
"Henri Car t ier -Bresson, Jean Renoir y el Frente Popular" es el título de la conferencia que el crítico Ángel Quintana tiene prevista para el día 2 1 , a las 19:30 horas, en el Auditorí de la Caixa Narcís de Carreras (Girona)
UNIVERSO MEDIA Dentro del seminario Universo Media, realizado en paralelo al Festival de Cine de Gijón, los críticos y teóricos Jordi Costa, Sergi Sánchez, Juan Miguel Company, Domènec Font, Ángel Quint a n a , San tos Z u n z u n e g u i , Jaime Pena, Gonzalo de Lucas y Roberto Cueto hablarán en torno a las "Poéticas del cine". Del 26 al 30 de noviembre.
PRESENTACIONES CAHIERS-ESPAÑA
La Filmoteca de Albacete ha programado para el día 9, a las 20 horas, la presentación oficial de la revista. Para el acto se contará con la presencia de Antonio Santamarina y del director de la filmoteca, Jesús Antonio López, Tras el acto se proyectará la película Naturaleza Muerta (Jia Zhang Ke, 2006).
La Filmoteca de Andalucía, por su parte, organiza el mismo acto el día 16, a las 21 horas. En esta ocasión, será el director de la revista, Carlos F. Heredero, el encargado de presidir el encuentro. A continuación se pasará el film El romance de Astrea y Celadón (Eric Rohmer, 2006).
Una tercera presentación of icial tendrá lugar en el marco del Festival Internacional de Cine Negro de Manresa (Fencinema), el viernes 16, a las 20 horas, con la presencia de José Enrique Monterde y Roberto Cueto. Tendrá lugar en la Sala de Arte Rubiralta,
EN ESPAÑOL TESALÓNICA. GRECIA.
DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE.
El 48° Festival de Cine de Tesaló-nica rinde tributo al cine español contemporáneo con una selección variada y hetereogénea de 18 títulos (de Te doy mis ojos a La soledad). Con ellos se ha buscado trazar un recorrido general por lo que ha sido la cinematografía más representativa de nuestro país desde 2003 hasta hoy. Aprovechando la ocasión, el festival publica además el libro: Cine español para el nuevo siglo. La mirada contemporánea, coordinado por Jara Yáñez y escrito por el equipo de críticos de Cahiers du cinéma. España. El resto de programación del festival incluye una completa retrospectiva dedicada al realizador griego, recientemente fallecido, Nikos Nikolaidis; un tributo especial al japonés Mikio Naruse, del que se proyectarán diez filmes; otro al coreano Lee Chang-dong y un tercero a la realizadora malasia Yasmin Ahmad, presente en el festival como jurado y de la que se proyectarán sus filmes Sepet (2004), Gubra (2005) y Mukshin (2006).
www.filmfestival.gr