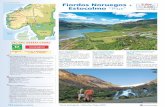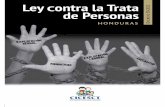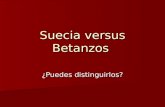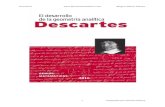caPÍtULo ii Contexto ambiental - selome.com · en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el...
Transcript of caPÍtULo ii Contexto ambiental - selome.com · en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el...
La conservación de los recursos naturales y el desarrollo, otrora se consideraban condiciones antagónicas e incompatibles; necesariamente una se sacrificaba en pos de la otra. No obstante, desde los setentas, con la participación de México en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia y la creación de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambien-te, esta percepción fue cambiando.
La pérdida y deterioro de los recursos natu-rales a instancias del desarrollo a nivel mundial, llegó a un punto crítico en el momento en que se vio comprometida la disponibilidad "gratuita" de los satisfactores básicos del ser humano deriva-dos de los bienes y servicios ambientales; satis-factores como agua limpia, espacio de recreación adecuado, aire puro, modificaciones en condicio-nes microclimáticas, entre otros. Fue hasta ese momento en que se le asignó de alguna forma, un "valor" al ambiente, contra el que era necesario evaluar la factibilidad de proyectos de desarrollo en un marco de análisis de costo/beneficio.
La construcción de proyectos carreteros no fue la excepción. Inicialmente en la definición de ruta y diseño de una carretera, se consideraban aspec-tos de índole técnica y económica, proyecciones de tránsito y servicio de la vialidad; no obstante, a raíz de la existencia de una mayor conciencia so-cial referente a los efectos de una obra vial en el sistema ambiental, y a la pérdida de bienes y ser-vicios ambientales en distintos puntos del planeta que ello implicaba, fue desarrollándose y evolu-cionando el procedimiento de análisis del efecto de proyectos carreteros en sistemas ambientales.
En dicha evolución, conceptos teóricos referen-tes al estudio de ecosistemas (estructura y fun-ción), la sucesión de comunidades, especies de importancia, biodiversidad, entre otros, fueron incorporándose cada vez más en el planear, di-señar y construir de una carretera. Por tales mo-tivos, la conservación de los recursos naturales, su aprovechamiento sustentable y el desarrollo, empezaron a visualizarse como parte de un mis-mo procedimiento, por lo que se consideró de im-portancia, incluir este capítulo en el libro, en el que se hace referencia a los conceptos teóricos ambientales de mayor relevancia para el entendi-miento del efecto ambiental de una carretera (ver capítulo III).
En los incisos que componen este capítulo, se presenta un marco ambiental del país, como parte de un escenario basal de conocimiento que permi-ta dimensionar la importancia de los ecosistemas en nuestro país. A esta descripción de conceptos teóricos le sigue la descripción del estado y papel que juegan las carreteras en el desarrollo del país y la fusión de ambos marcos de referencia en una nueva rama de la ciencia, la ecología de carrete-ras, su estado actual y perspectivas en México.
Finalmente se hace énfasis en la importancia del cumplimiento de condicionantes ambienta-les y medidas de mitigación, así como de su se-guimiento, en una relación técnica-ambiental mediante la que se fusionan ambos marcos de re-ferencia de una manera aplicada y tangible.
Doctora Norma Fernández Buces, Directora Científica, Grupo SELOME
caPÍtULo ii Contexto ambiental en la construcción de carreteras
GRUPO SELOME 73
Marco Ambiental
Maestra en Ciencias, Genoveva Trejo-Macías
Los distintos conceptos que tiene el hombre so-bre el medio ambiente son muy diversos, debido a que cada grupo humano lo interpreta según su experiencia y conocimiento del mismo. Sin embar-go, todos los elementos comunes que engloban las distintas definiciones en los diferentes sectores sociales involucran una dinámica en la que varios factores externos afectan a uno o varios organis-mos vivos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por ejemplo, define am-biente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres hu-manos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados (art. 3; LGEE-PA, 1991).
De acuerdo con la Comisión Europea (2007), el concepto “medio ambiente” engloba a aquellos re-cursos y condiciones biofísicas de los cuales depen-den las vidas y actividades humanas, las que, a su vez son influidas por las mismas. Éste proporciona bienes y servicios que tienen un papel fundamental en el modo de vida del hombre.
El medio ambiente tiene componentes bióticos y abióticos, y en él existen interrelaciones continuas entre ambos, lo que lo convierte en un complejo dinámico. Los elementos abióticos lo integran la hidrósfera (océanos, lagos, ríos y aguas subterrá-neas), la litósfera (masa terrestre y suelos) y la at-mósfera (aire), mientras que el componente biótico lo constituyen los organismos vivos y la materia orgánica muerta (UNESCO-PNUMA, 1995; Montes Ponce de León, 2001).
Las actividades humanas influyen en la naturale-za y el ritmo de cambio de los elementos naturales que se encuentran inmersos en el medio ambiente. Dentro de estas actividades se incluyen la forma de organización, las interacciones para satisfacer ne-cesidades y el uso que hace el hombre de la ciencia
y la tecnología para explotar los recursos naturales que le permitan satisfacer sus necesidades básicas de alimento, cobijo, vestido, salud, educación, tra-bajo, control del aumento de población y el rápido desarrollo de las áreas urbanas (UNESCO-PNUMA, 1995).
El concepto de medio ambiente ha ido evolucio-nando con el tiempo. Se ha pasado de considerar primordialmente los elementos físicos y biológi-cos a una concepción más amplia que engloba no solo problemas relativos a la contaminación, sino también otros más ligados a cuestiones humanas, como la sociedad, la cultura y la economía (Calven-tus et al., 2006). Durante muchos años las transfor-maciones ambientales ocurrieron sin que existiera una preocupación popular, sin que hubiera desa-rrollo en la investigación científica y sin que estos hechos se difundieran dentro de la población. Sin embargo, a mediados del siglo XX, surgió una pre-ocupación pública por las condiciones ambientales y se empezaron a incrementar las acciones públi-cas y los estudios científicos para tener un mayor entendimiento (Hays, 2000).
La preocupación que surgió en la población, debido a la degradación del medio ambiente que ponía en evidencia el impacto negativo de la tec-nología y la actividad económica, dio como resulta-do el surgimiento de la educación ambiental en los sesentas y su aceptación dentro de la población en la década siguiente. Hasta entonces, las disciplinas tradicionales encerraban el conocimiento en com-partimentos aislados y no trataban los fenómenos ambientales de forma global, sino más bien de ma-nera aislada. Debido a que la naturaleza no puede dividirse en categorías, empezaron a surgir nuevas materias, como la ecología, que centraron su aten-ción en la conservación de la naturaleza y los recur-sos naturales (UNESCO-PNUMA, 1995; Calventus et al., 2006).
Fue entonces cuando las sociedades industria-lizadas empezaron a fomentar el aumento de pro-ducción y el desarrollo económico con el mínimo deterioro ambiental, y los países en vías de desa-rrollo se convencieron de que la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico podían
74 La gestión ambiental de carreteras en México
ser complementarios (UNESCO- PNUMA, 1995). La creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente, culminó en el Club de Roma (1968), pri-mer encuentro internacional donde se discutieron temas de política, industria, economía y ciencias. Este encuentro puso de manifiesto la existencia de una creciente preocupación por las modificaciones del entorno ambiental debido al crecimiento econó-mico (Calventus et al., 2006).
Evolución de un marco ambiental mundial
En 1972, se llevó a cabo en Estocolmo, la Conferen-cia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, donde se creó el Primer Programa Co-munitario de Acción Ambiental y, en 1973, el Con-sejo Europeo lo aprobó. En el programa se exhortó a los países a prevenir la contaminación, a mejorar el entorno natural y se recomendó aplicar princi-pios de prevención y de “quien contamina, paga”. A partir de ese año y hasta 2010, se han implantado seis Programas Comunitarios de Acción Ambiental. Los principios generales de éstos son la integra-ción del medio ambiente en el resto de las políti-cas ambientales y comunitarias; la evaluación de los efectos ambientales que tienen determinadas actividades productivas; la ampliación de la gama de instrumentos utilizados para poner en prácti-ca las medidas políticas de protección ambiental y los esfuerzos para el grado de sensibilización e información de los ciudadanos en cuestiones de desarrollo sostenible y crear un marco legal, jurídi-camente vinculante en materia de medio ambiente (UNESCO-PNUMA, 1995; Calventus et al., 2006).
Después de la Conferencia de Estocolmo de 1972, se percibió en el mundo un aumento en la conciencia ambiental y en 1975 se creó el Pro-grama Internacional de Educación Ambiental de UNESCO (PNUMA), para fomentar la educación en este rubro. La Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental puso de manifiesto que la educación ambiental debía incluirse en todos los programas de educación para reflejar así, las pre-ocupaciones la sociedad (UNESCO-PNUMA, 1995). En 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCED) definió formalmente en el Informe Brundtland el concepto de desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para hacerse cargo de sus propias necesi-dades” (Calventus et al., 2006).
Fue hasta 1992 que se celebró en Río de Janeiro la conferencia Cumbre de la Tierra sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se debatieron las relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Se dio especial importancia a los pro-blemas del cambio climático y de la biodiversidad. La segunda Cumbre de la Tierra sobre el Medio Ambiente y el Desarrolló se llevó a cabo en Johan-nesburgo en 2002, donde se renovó el compromiso político por parte de todos los países para lograr un desarrollo sostenible (Calventus et al., 2006).
En 1994 tuvo lugar la Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles en Dinamarca, donde se pretendió hacer una integración de los principios de sostenibilidad y justicia social en to-das las políticas y a todos los niveles. La Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles tu-vo lugar en Lisboa en 1996 y, en 2000 se llevó a cabo en Hannover la tercera reunión. En ella se revisaron los principios de sostenibilidad establecidos en las conferencias anteriores (Calventus et al., 2006). En 1997 se celebró la Cumbre de Kyoto, con el objetivo de llegar a un acuerdo para la reducción de la emi-sión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático (Calventus et al., 2006). El Pro-tocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 y pretendía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 5% en un periodo de 2008 a 2012 (UNFCCC, 2011).
Marco ambiental actual
La preocupación por el cuidado del medio ambien-te que se ha manifestado en las últimas cinco dé-cadas es apenas el principio de un arduo camino que habrá que recorrerse para que la educación ambiental logre alcanzar su meta. Aunque día a día se suma una mayor cantidad de gente a un modo
GRUPO SELOME 75
de vida más “sustentable”, muchas otras personas continúan ignorando que, sin un ecosistema salu-dable, será imposible tener una buena calidad de vida, lo que no implica necesariamente el derroche de recursos; es posible tener una vida sencilla y de calidad al mismo tiempo, con un aprovechamiento adecuado de nuestros recursos.
Para que la gente continúe sumándose a este modo de vida, es importante involucrar a todos, en particular a los niños desde pequeños en la educa-ción ambiental, ya que ellos son más permeables que los adultos a la adopción de prácticas ecoló-gicas. La educación ambiental debe acercar al ser humano con la naturaleza para que éste sea capaz de percibir a los recursos naturales como indispen-sables y limitados. Además, debe posicionar la vi-sión de la población a una escala global para que quede claro que los recursos naturales son com-partidos y que debemos cuidarlos.
Teniendo en cuenta la situación ambiental actual de nuestro planeta, podemos decir que hasta ahora la educación ambiental no ha logrado cumplir ca-balmente su misión. Esto se debe principalmente a los patrones insostenibles de producción y consu-mo, y a que la educación ambiental no se ha dirigi-do de manera acertada hacia el logro de un cambio profundo en las concepciones y estilos de vida, de producción y consumo de los seres humanos, ni a sus relaciones con el medio ambiente (Alea García, 2005). Además, la educación ambiental no es la úni-ca responsable de la protección del medio ambien-te; las acciones políticas, económicas y sociales son determinantes en el éxito de este cometido, de mo-do que hasta que no se erradique la corrupción, la pobreza y el analfabetismo, será difícil llevar a cabo acciones significativas para la protección del medio ambiente. Un instrumento indispensable para la protección del medio ambiente es la investigación, ya que a través de ella se genera el conocimiento que nos permite tomar las mejores decisiones para resolver problemas de deterioro ambiental, definir formas que resulten más de prevención que de mi-tigación y nos ayuda a optimizar el consumo de re-cursos. Para que las personas se apoderen de este conocimiento y tengan una mayor participación en
la gestión ambiental, la divulgación científica debe acompañar siempre a este tipo de investigaciones. A casi medio siglo de haberse despertado un inte-rés global por la conservación del medio ambiente, continúan existiendo problemas de contaminación, de desabasto y de integración de las políticas pú-blicas con el medio ambiente, de modo que la so-lución de estos problemas continúa siendo un reto para las generaciones presentes y futuras.
Escenario ambiental del país
Maestro en Ciencias Francisco González Medrano Maestra en Ciencias Genoveva Trejo-Macías
Descripción de los recursos y riquezas ambientales de México
México es uno de los países con mayor riqueza bio-lógica a escala mundial y está catalogado como un país “megadiverso”, ya que forma parte del grupo de naciones que poseen la mayor cantidad y diver-sidad de animales y plantas (aproximadamente el 70%) en el mundo. Este grupo lo integran México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Mada-gascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela (CONABIO, 2011).
La superficie de México, aunque solamente re-presenta el 1.5% del área total de la masa conti-nental mundial, se estima que cuenta con el 10% de las plantas y animales terrestres que se conocen hasta ahora. Su flora, se calcula entre 26 000 y 30 000 especies de plantas superiores, lo cual lo coloca entre los países florísticamente más ricos del mun-do, junto con Brasil, Colombia, China e Indonesia (González- Medrano, 2003).
La alta diversidad biológica de México se debe a que en su territorio convergen dos zonas biogeo-gráficas: la neártica, que aporta un gran número de especies de las zonas templadas del mundo, y la neotropical, que aporta muchos elementos de la zona tropical, provenientes de la Cuenca del Ama-zonas (Sarukhán et al., 2009). Además, su compleja
76 La gestión ambiental de carreteras en México
historia geológica y la mezcla de las variaciones topográficas y climáticas de su superficie, crean un mosaico de condiciones ambientales y micro-ambientales que dan como resultado, una gran diversidad biológica (Flores Villela y Gerez, 1994; CONABIO, 2000).
Dentro de los países megadiversos, México des-taca, más que por el número total de especies, por los porcentajes de endemismos que posee, es de-cir aquellos organismos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. El alto porcentaje de endemismos en nuestro país se puede explicar por la antigüedad de la flora mexicana y también por su grado de aislamiento ecológico (Rzedowski, 2006; Flores Villela y Gerez, 1994). Por ejemplo, en México se localiza el 10% de las especies de plan-tas superiores del planeta, y más del 40% de ellas son habitantes exclusivas del territorio nacional. De las especies de reptiles, el 52% son endémicas de nuestro país, de anfibios el 60% y de mamíferos el 29% (CONABIO, 2000).
Con una extensión de 1 964 375 kilómetros cua-drados, México posee casi todos los tipos de clima que se han descrito en el mundo, y su accidenta-da topografía y compleja geología han permitido el desarrollo de prácticamente todos los ecosistemas que hay en el mundo (Sarukhán et al., 2008; INEGI, 2011).
Biomas y ecosistemas presentes en México
La vegetación es de gran importancia en el estudio del escenario ambiental del país, ya que resulta ser el primer y más evidente factor ambiental gene-ralmente afectado durante la construcción de una carretera. Por ello, suele formar la estructura me-dular para el estudio del efecto de una carretera en un sistema ambiental, dentro de la concepción de unidades de paisaje en el relieve. Por lo tanto, a con-tinuación se presenta una descripción de los dife-rentes tipos de vegetación que tenemos en México:
Vegetación en MéxicoExisten diversas clasificaciones de los ambientes que posee nuestro país, y la mayoría de los trabajos
muestran inconsistencias en los criterios emplea-dos para diferenciar, clasificar y nombrar las uni-dades de vegetación reconocidas en nuestro país (González-Medrano, 2003); no obstante, en térmi-nos generales se puede señalar que las comunida-des vegetales en México están compuestas por:
> Bosques: Son comunidades vegetales do-minadas por árboles, plantas leñosas, con un tronco bien definido, generalmente de más de cuatro metros de alto. El bosque denso, está constituido por árboles de más de cinco metros de altura, cuyas copas se tocan o entrelazan. El bosque claro es una comunidad de árboles abierta, cuyas copas no se tocan, pero cubren cuando menos el 40% de la superficie del terre-no. En estos bosques puede existir una sinusia o simorfia (conjunto de plantas que en una co-munidad tienen la misma forma de vida o bioti-po) de arbustivas y/o de herbáceas. Geográfica y climáticamente, en nuestro país se han dife-renciado en bosques tropicales y bosques tem-plados.> Matorrales: Comunidades vegetales domi-nadas por plantas leñosas de 0.5 a cinco o más metros de altura, con los tallos ramificados des-de la base. En matorrales abiertos, las copas de los árboles no se tocan entre sí, frecuente-mente presentan un estrato con hierbas gramí-neas o graminoides. En los matorrales densos, los arbustos están entrelazados por sus copas, mientras que en los arborescentes, están con-formados por plantas leñosas escasamente ra-mificadas desde la base, de alturas variables.> Herbazales: Comunidades vegetales domina-das por plantas herbáceas. Existen dos formas principales de crecimiento de las herbáceas: graminoide, gramíneas o plantas con aparien-cia de gramínea, como ciperáceas o juncáceas) y “forbias” (término que casi no se usa en Méxi-co, del idioma inglés forb, castellanizado a for-bia por el Sistema de Clasificación de Formas de Vida Vegetal propuesto por la UNESCO, para referirse a plantas herbáceas, no gramíneas, ni graminoides, como por ejemplo los tréboles, gi-rasoles, helechos, etc.).
GRUPO SELOME 77
Los anteriores pueden subdividirse en diferentes tipos de vegetación, considerando el régimen cli-mático, la altura de los árboles y la persistencia de las hojas durante la temporada de secas (estiaje); o en función de la forma de vegetación.
Tipos de vegetación y formacionesUn segundo nivel de integración de la vegetación, es el agrupamiento de las formaciones vegetales o tipos de vegetación, ecológicamente relaciona-dos entre sí por algún gradiente ambiental. Por ejemplo, un gradiente climático-altitudinal en un área montañosa, en donde las comunidades vege-tales se van distribuyendo en función de la altitud (que se refleja en variaciones de la temperatura y la humedad), a las cuales responden las diferen-tes formas de vida o formas de crecimiento de las plantas dominantes; o bien, en un gradiente de humedad en el sustrato.
Considerando estos conceptos, para México po-demos señalar algunas de las formaciones más reconocidas, como por ejemplo en la región tro-pical, con vegetación que responde mayormente al clima húmedo, pueden diferenciarse: Bosque alto perennifolio (conserva sus hojas todo el año), bosque alto subperennifolio y bosque mediano subperennifolio (pierden parte de sus hojas en el estiaje).
En climas secos tendríamos los matorrales xerófilos de las regiones áridas y semiáridas, el matorral submontano, matorral crasicaule, mato-rral rosetófilo espinoso, matorral micrófilo, entre otros.
Otra forma de clasificar la vegetación es a partir de la “formación vegetal” o “tipo de vegetación”, definida por la fisonomía, la estructura y la feno-logía. La fisonomía, está dada por las formas de vida (biotipos) dominantes, como hierba, arbusto y árbol; la estructura, por la distribución vertical (altura) y horizontal (cobertura); y la fenología se refiere a la respuesta que tienen las plantas a los factores selectivos del ambiente, como crecer más o menos, ser crasas o carnosas, producir espinas o no, perder el follaje o no y fotosintetizar con el tallo o no (González–Medrano, 2003).
Dos conceptos que se han utilizado para dife-renciar unidades de vegetación a nivel regional con base en la composición florística son las “asocia-ciones” y las “consociaciones”. Las asociaciones tienen dos o tres especies dominantes, mientras que en las consociaciones, el estrato dominante lo constituye una sola especie (González-Medrano, 2003).
Sistemas de Clasificación de la VegetaciónAnte la gran heterogeneidad geográfica, de bio-mas, tipos y formas de vida en la vegetación de nuestro país, han existido diferentes autores que han definido sistemas de clasificación que se uti-lizan en diversos estudios de impacto ambiental de carreteras, así como en otros tipos de estu-dios. Los sistemas de clasificación más reconoci-dos y citados generalmente son los de Miranda y Hernández-X (1963), y Rzedowski (1978), que han tenido una influencia de gran envergadura en el conocimiento de la biota nacional, ya que no sólo crearon las bases de un sistema nuevo de clasifi-cación, sino que también representan los trabajos más extensos e integrados del conocimiento que se tiene sobre la vegetación de México (González- Medrano, 2003; Rzedowski, 2006).
Miranda y Hernández-X (1963) distinguen en México 32 unidades de vegetación, formaciones con plantas muy esparcidas y lugares casi des-provistos de vegetación como dunas costeras, desiertos áridos arenosos, páramos por encima de la vegetación arbórea y glaciares (González-Medrano, 2003).
Rzedowski (1978) reconoce en territorio mexi-cano 17 provincias florísticas, que agrupó en dos reinos (Holártico y Neotropical) y cuatro regio-nes (Pacífica norteamericana, Mesoamericana de montaña, Xerofítica mexicana y Caribea). Los principales tipos de vegetación que reconoce son el bosque tropical perennifolio, el bosque tropical subcaducifolio, el bosque tropical caducifolio, el bosque espinoso, el matorral xerófilo, el pastizal, el bosque de encino (Quercus), el bosque de coní-feras, el bosque mesófilo de montaña y la vegeta-ción acuática y subacuática.
78 La gestión ambiental de carreteras en México
Escenario actual
De los tipos de vegetación mencionados, el más exuberante es el bosque tropical perennifolio, ya que se encuentra en un clima en el que el agua y el calor no son factores limitantes para los orga-nismos vivos en ninguna época del año. Además, este tipo de bosque es el más rico y complejo de todas la comunidades vegetales (Rzedowski, 2006). Por tales motivos, lo utilizaremos como ejemplo del escenario actual sobre algunos de los ecosistemas del país.
La distribución original del bosque tropical pe-rennifolio ocupaba hasta hace un siglo el 11% del territorio nacional, y estaba ubicado en San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chia-pas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Lamen-tablemente, en los últimos 50 años, este tipo de bosque se ha destruido sistemáticamente, debido principalmente a las prácticas de manejo forestal y agropecuario, y al crecimiento poblacional. Adi-cionalmente, actividades como la extracción de le-ña, minerales y petróleo, así como la construcción de carreteras y de presas, han contribuido en la destrucción del bosque tropical perennifolio. Esta tendencia ha traído como consecuencia la pérdida del 90% de la extensión original en nuestro país, y en la actualidad sólo la décima parte constituye un bosque tropical perennifolio maduro; el resto se ha sustituido por zonas agrícolas, pastizales y vegetación secundaria (Estrada y Coates- Estrada, 1988; Estrada y Coates- Estrada, 2003; Rzedowski, 2006). De las selvas remanentes, en la actualidad se extraen productos con valor comercial, como hule, látex, caucho, gomas, resinas, ceras, acei-te, seda, fibra, alimentos y materias primas para la elaboración de productos farmacéuticos, como analgésicos, tranquilizantes, diuréticos, laxantes, anticonceptivos y antibióticos (Estrada y Coates-Es-trada, 2003); bienes que dejarán de obtenerse en la medida en que se destruyan estos bosques. Adicio-nal a estos artículos, la importancia de la selva no radica únicamente en los productos tangibles que nos ofrece, sino también en los servicios ambien-tales que nos brinda y que dejará de brindar, como
la captación de agua, la retención de humedad, la moderación de los cambios diarios de temperatura y la interrupción de la fuerza de la lluvia y los vien-tos (Estrada y Coates-Estrada, ibídem).
El bosque tropical perennifolio es tan sólo un ejemplo de las amenazas a las que se enfrentan en general los sistemas naturales y de la velocidad con la que el hombre es capaz de destruirlos, pero depende de nosotros continuar con el mismo pa-trón de despilfarro o moderar nuestros hábitos de consumo. Indudablemente, el ahorro de recursos, favorecerá la conservación de los ecosistemas en general, ya que una cultura de extracción indis-criminada, sin actos de reposición y recuperación, sentencia a la degradación y a la consecuente des-aparición de nuestra fuente de recursos.
Sustentabilidad del sistema ambiental
Un instrumento indispensable para optimizar la utilización de los recursos es la investigación, ya que a través de ella se podrá generar el conoci-miento que nos permita llevar a cabo acciones para ahora solucionar los problemas de abastecimiento y de deterioro ambiental y más adelante, para pre-venirlos. Sin embargo, el apoyo a la investigación solo resuelve parcialmente el problema, ya que ella nos provee conocimiento, pero para ponerlo en práctica, es necesario difundirlo en la población a través de la educación ambiental y la divulgación científica. Además, mientras las políticas ambien-tales no supriman el favoritismo en la práctica o no se apliquen correctamente, los recursos naturales, seguirán viéndose perjudicados.
Proteger el medio ambiente, no significa que los recursos naturales se deban volver intocables, son recursos para nuestro aprovechamiento y be-neficio, pero para conservarlos a largo plazo, es preciso implantar una cultura del ahorro, la reutili-zación y el reciclaje. Además, es necesario ofrecer alternativas con proyectos sustentables y estímu-los económicos a las comunidades por conservar sus bosques para preservar nuestro patrimonio natural y nuestra calidad de vida; acciones que de-bemos buscar al momento de planear y construir
GRUPO SELOME 79
carreteras en nuestro país.Un ejemplo exitoso de conservación impulsada
por el aprovechamiento sustentable de los recur-sos naturales es el caso del Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y Aprovecha-miento Sustentable de la Cuenca de Palo Blanco, que ha repoblado cinco municipios de Nuevo León con venado cola blanca texano (Odocoileus virgi-nianus) para la comercialización de pies de cría y la cacería deportiva. Gracias a que este programa produce beneficios económicos para los dueños de los terrenos, éstos se han interesado en el incre-mento de las poblaciones de venado y en su cuida-do. Para ello, ha sido necesario conservar el hábitat natural, lo que ha beneficiado a 145 especies de aves, 34 de mamíferos, 30 de cactáceas y más de 800 especies de flora silvestre (Villareal, 2005; Ra-mírez y Mondragón, 2010).
Otro ejemplo de aprovechamiento sustentable, es lo que han logrado los pescadores de langos-ta roja en la costa central de Baja California. Con casi 500 pescadores artesanales, las cooperativas tienen control sobre 300km de costa, que forman parte de la Reserva de la Biósfera el Vizcaíno, un área natural protegida. La pesca que se realiza en la región es sustentable, ya que se extraen 1 600 toneladas al año, cantidad que no pone en riesgo a las poblaciones de langosta. Además, el número de embarcaciones pesqueras y de trampas langos-teras, están controladas. En 2004 esta pesquería obtuvo la certificación de sustentable y bien ma-nejada, lo que la convirtió en la primera pesquería ecocertificada en México y en los países en desa-rrollo. La buena organización de las nueve coopera-tivas que participan en el proyecto, les ha permitido a los pescadores beneficiarse con fondos de retiro, seguro social, seguro de vida y fondo de vivienda (Bourillón, 2010).
Los dos ejemplos anteriores muestran que la conservación puede ser compatible con el impulso de la economía local y el desarrollo, como el ca-rretero, siempre y cuando las comunidades y los dueños de las tierras se organicen y trabajen en conjunto para el beneficio común. Con los estímu-los adecuados y el apoyo técnico, financiero y legal
apropiado, podemos ser capaces de beneficiarnos del uso sustentable de los recursos naturales, por lo que es importante guiar nuestras acciones co-rrectamente durante el desarrollo nuestros proyec-tos. Diversos estudios han mostrado que, cuando se permite a las comunidades manejar sus tierras forestales y obtener beneficios del bosque, se lo-gran resultados positivos en términos de conser-vación, logrando además, dinamizar la economía regional, impulsar el desarrollo comunitario y for-talecer la gobernabilidad local (Bourillón, 2010; Madrid, 2010).
El bienestar de la comunidad puede lograrse con proyectos que satisfagan las necesidades locales, y no necesariamente con una economía impulsa-da por proyectos a gran escala, que generan una gran riqueza a corto plazo, pero que comprome-ten la subsistencia de los ecosistemas. Aunque la riqueza natural no siempre se puede traducir en beneficios económicos, debemos pensar si vale la pena enriquecernos a costa o sin miramiento de la desaparición de nuestro patrimonio natural. Es preciso que nuestro capital natural se revalore, ya que de él depende nuestra calidad de vida y nuestra supervivencia. La subsistencia de los ecosistemas depende en gran medida de la gestión ambiental, y es nuestro deber llevarla a cabo correctamente.
Ecosistemas y especies en peligro en el marco de las carreteras del país
Maestra en Ciencias Genoveva Trejo-MacíasMaestro en Ciencias Francisco González Medrano
Los proyectos viales representan beneficios socia-les y económicos para las regiones y hacen más cómoda la vida de la población, por lo que consti-tuyen un elemento importante en el desarrollo del país. Sin embargo, la apertura de carreteras, causa efectos negativos en el medio ambiente (Arroyave et al., 2006). Con el incremento en la demanda de espacio para la red de carreteras, los conflictos en-tre la infraestructura de transporte y los recursos naturales se han vuelto inevitables (Seiler, 2001).
80 La gestión ambiental de carreteras en México
El trazo y construcción de carreteras afectan de manera considerable a los ecosistemas, particu-larmente a las comunidades vegetales y a la fauna que lo integran.
La construcción de las carreteras no sólo implica la pérdida del hábitat en la superficie pavimentada del camino, ya que los bordes de las carreteras, los muros de contención, la ruptura en la continuidad de la pendiente, los estacionamientos, las gasoli-neras y los pasos peatonales, también demandan espacio físico (Seiler, 2001), sin mencionar el surgi-miento de asentamientos que conlleva la construc-ción de diversos tipos de caminos.
Las carreteras y el tránsito vehicular perturban el ambiente físico, químico y biológico circundante y los disturbios se extienden en el paisaje, contribu-yendo con la pérdida y degradación del hábitat adya-cente. La dispersión de las perturbaciones depende de la topografía, la pendiente, la hidrología, la di-rección del viento, la vegetación, el tipo de camino, el tránsito vehicular y el tipo de disturbio (Seiler, 2001). Por ejemplo, el tránsito vehicular provoca la muerte por atropello de muchos animales que uti-lizan los hábitats adyacentes a las carreteras, así como de aquellos que intentan cruzar el camino. A algunos animales los atrae la carretera por el calor del pavimento, las luces, los desperdicios arrojados o los animales muertos. En determinadas épocas del año, algunos patrones estacionales de conducta (migraciones, reproducción y crianza) incrementan el número de animales atropellados en ciertas ca-rreteras, los que se suman a aquellos en los que la precipitación y la cubierta de nieve influyen en una mayor ocurrencia de organismos sobre la car-peta asfáltica, incrementando los accidentes (Noss, 2002; Cupul, 2002).
El flujo vehicular afecta a la fauna por el atropello, que causa muertes directas a miles de individuos y genera cambios en sus actividades reproductivas y de alimentación, lo que puede contribuir en la disminución de las poblaciones y causar una posi-ble extinción local de ciertas especies dentro de la región afectada. Algunos factores que influyen en el incremento de atropellos son la intensidad del tránsito, la velocidad a la que circulan los vehículos,
la anchura de la vía, la cobertura vegetal adyacente a la carretera, la conducta, la densidad, el tamaño poblacional y el ámbito hogareño de la especie. En el caso de muchos animales, como reptiles, anfibios y mamíferos, el tránsito vehicular en las carreteras se considera como una de las principales causas de muerte (Harris y Gallagher, 1989; Seiler, 2011; Arroyave et al., 2006), lo que podría hacer aún más vulnerables a aquellas especies endémicas o que se encuentran en peligro de extinción, por el riesgo que implica la pérdida de unos cuantos ejemplares por atropello, en el número total de la población, que al ser organismos en riesgo, generalmente es bajo y puede llegar a implicar la desaparición de la especie en la zona.
La construcción de carreteras provoca además la fragmentación del hábitat, proceso en el que un hábitat específico se subdivide progresivamente en fragmentos más pequeños y aislados, cada vez menos capaces de contener un gran número de especies y por consiguiente, reduciéndose en ellos notoriamente la biodiversidad. Esta fragmentación involucra cambios en la composición, estructura y funcionamiento del paisaje a diferentes escalas. Los fragmentos remanentes de hábitat disponible se pueden volver tan pequeños que podrían favo-recer la extinción de las poblaciones locales de algunas especies. La fragmentación reduce el há-bitat disponible para la vida silvestre en el paisaje y los tamaños poblacionales, así como el número de especies que pueden vivir en él. La fragmentación del hábitat puede facilitar el acceso de cazadores y saqueadores hacia áreas que hoy día permane-cen vírgenes, pues la apertura de caminos rurales y carreteras, facilita su entrada hacia diferentes comunidades bióticas, lo que favorece la explota-ción de los recursos maderables, algunas especies de plantas y animales, el pastoreo y la apertura de áreas para explotación agrícola.
La sobreexplotación de los anteriores recursos representa, después de la destrucción del hábi-tat, el factor de mayor impacto negativo sobre la biodiversidad silvestre que puede asociarse a ca-minos, como es el caso de la pérdida de algunas especies de cactáceas y aves. Las consecuencias
GRUPO SELOME 81
más relevantes de la fragmentación son los efectos de barrera y de borde que reportan varios autores (McGarigal y Cushman, 2002; Arroyave et al., 2006; Lindenmayer y Fisher, 2006). El efecto de barrera en animales, provocado por las carreteras, es el resultado de una combinación de disturbios y efec-tos de evasión, barreras físicas y mortalidad por el tránsito que reducen sus movimientos. Para la mayoría de los animales terrestres no voladores, la superficie de los caminos, las cunetas, los diques, las cercas y los muros de contención, constituyen barreras que restringen su movilidad, lo que limi-ta la disponibilidad de alimento, y el potencial de los organismos para su reproducción, dispersión y colonización. Aunque las barreras constituidas por la infraestructura relacionada con las carreteras no siempre bloquean completamente los movimientos de los animales, son capaces de reducir el número de cruces, lo que divide a las poblaciones de ani-males en subpoblaciones pequeñas y parcialmente aisladas, que son sensibles a los efectos de la en-dogamia, deriva génica y efectos dañinos que ocu-rren al azar. Estos efectos pueden conducir a las subpoblaciones a su probable extinción. La combi-nación del tamaño poblacional, la movilidad y los requerimientos de área individuales es lo que hace a una especie sensible al efecto de barrera. Las po-blaciones de especies raras y endémicas, normal-mente son más sensibles a los efectos de barrera y al aislamiento que las poblaciones de especies abundantes y extendidas (Soulé, 1987; Seiler, 2001; Arroyave et al., 2006).
Los humedales y los hábitats riparios son espe-cialmente sensibles a los cambios en la hidrología, causados por los muros de contención y desvíos de escurrimientos inducidos por las obras carre-teras. Además, los cortes de los caminos pueden afectar acuíferos, incrementar el riesgo de erosión del suelo y modificar los regímenes de disturbios en redes riparias. Las barreras por infraestructu-ra interrumpen procesos naturales, como el flujo de agua, la extensión del fuego, afectan la disper-sión de plantas e inhiben los movimientos de los animales (Forman et al., 1997). Un claro ejemplo de lo anterior son aquellas carreteras que se han
construido dividiendo o literalmente partiendo en dos o más fragmentos, a comunidades bióticas bien conservadas. Tal es el caso del manglar localizado en Puerto Morelos (Quintana Roo), o en la porción norte de la ciudad de Mérida (Yucatán), en donde la construcción de carreteras dividió áreas con man-glar, lo que impidió el paso del agua de una zona a la otra y trajo como consecuencia la desecación y muerte de las poblaciones de mangle y la biota que sostenía el área que quedó incomunicada de la fuente de aporte de agua de mar.
Cuando los caminos atraviesan hábitats fores-tados, las condiciones bióticas y abióticas se mo-difican severamente. El efecto de borde implica cambios en las condiciones biológicas y físicas que ocurren en la frontera de un ecosistema. El borde de un parche de vegetación puede definirse como una zona marginal de condiciones climáticas y ecológicas que contrasta con su interior. Los bor-des ocurren naturalmente en la interfase de dos comunidades ecológicas y se conocen como ecoto-nos. Sin embargo, en paisajes modificados, muchos bordes los ha creado el hombre. En este caso, los efectos que ocurren en los márgenes del fragmento pueden penetrar decenas o cientos de metros hacia el interior del borde, afectando a las especies que originalmente ocupaban la matriz del hábitat den-tro del ecosistema (Laurence, 2000; Siitonen et al., 2005; Lindenmayer y Fisher, 2006).
Se reconocen dos tipos de efectos en los ecosis-temas: los abióticos y los bióticos. Los primeros se relacionan principalmente con la alteración de las condiciones microclimáticas, como el incremento del viento, la temperatura y la luz, o el decremento de humedad y la alteración de los ciclos biogeoquí-micos, como resultado del incremento del efecto de borde. Los efectos bióticos se refieren a cam-bios en los procesos ecológicos, la composición de la comunidad y la interacción de las especies que habitan en el borde y la matriz del fragmento. Ejemplos de ellos son la pérdida de especies pro-pias del ecosistema en la zona matricial, debido a la penetración de enfermedades y depredadores al interior del fragmento y a la sustitución de al-gunas especies por malezas y especies ruderales,
82 La gestión ambiental de carreteras en México
mejores competidoras por el espacio y los recursos que las especies de la matriz del fragmento.
Los efectos por alteración de los bordes de un fragmento pueden influir significativamente en la distribución y la abundancia de los arreglos de es-pecies que habitan en el fragmento; mientras que algunas especies responden negativamente a los bordes, otras pueden ser más comunes en esos sitios que en cualquier otro lugar del paisaje. Sin embargo, para la mayoría de las especies, la modi-ficación humana del paisaje conduce normalmente a declives locales o regionales y puede extinguir a una especie debido a la velocidad a la que ocurren los cambios (Lindenmayer y Fisher, 2006).
Los efectos en los bordes de fragmentos de eco-sistemas se agravan con el mantenimiento de las carreteras y su operación (por el tránsito vehicu-lar), debido al ruido y a los contaminantes que se acumulan en la cercanía del camino y que arrastran el viento y el agua. Los gases de combustión de los vehículos contienen compuestos químicos, que en altas concentraciones pueden causar problemas fisiológicos en animales y plantas. Por ejemplo, se han observado cambios en el crecimiento y la di-versidad de plantas que han estado expuestas a la combustión de los vehículos y que se encontraban a más de 200m de distancia de un camino (Gjessing et al., 1984; Angold, 1997). Por otra parte, el ruido ge-nerado por el tránsito vehicular desplaza a la fauna silvestre, reduce sus áreas de actividad, disminuye su éxito reproductivo, puede causar la pérdida del oído, aumenta las hormonas del estrés y provoca comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva. Las aves son especialmente sensibles al ruido del trán-sito, ya que interfiere directamente en su comuni-cación vocal, afecta su comportamiento territorial y su éxito reproductivo (Forman y Alexander, 1998; Arroyave et al., 2006).
La contaminación lumínica también contribuye a generar disturbios cerca de los caminos. Las lám-paras blancas de mercurio, por ejemplo, pueden afectar la regulación del crecimiento en plantas; la reproducción y la conducta de forrajeo en aves; e in-fluir en el comportamiento de las ranas nocturnas
(Hill, 1992; Buchanan, 1993; Spellerberg, 1998).Los efectos de las carreteras en los diferen-
tes ecosistemas son muy complejos como para entenderlos cabalmente con la información que poseemos en la actualidad. En México hacen falta estudios acerca de la ecología de carreteras, que generen el conocimiento necesario para evitar se-guir causando daños tan serios a las poblaciones de especies locales, en especial, a las que son endémicas o a las que se encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, aunque aún ignore-mos muchas de las consecuencias que tienen la construcción y operación de las carreteras sobre algunas especies en particular, sabemos que si los efectos de las carreteras descritos anterior-mente, tienden a mermar a las poblaciones loca-les y a reemplazar especies nativas por especies exóticas, aquellas que se encuentren en peligro de extinción, por sus bajos números poblacionales y/o especificidad de hábitat, serán las que corran un riesgo mayor de desaparecer.
Es necesario encaminar las acciones de cons-trucción implícitas en un proyecto carretero ha-cia un escenario menos invasivo, que favorezca la pronta recuperación del ecosistema y la subsis-tencia de los flujos e interacciones esenciales pa-ra su funcionamiento y sostenimiento de especies de flora y fauna nativa.
Es nuestra responsabilidad proteger, conser-var y recuperar los recursos naturales que posee nuestro país, ya que de ellos dependen nuestra supervivencia y calidad de vida. Además, México es un país megadiverso, que mantiene al 10% de las especies de plantas y animales terrestres, lo que nos obliga a salvaguardar la enorme riqueza que poseemos y fortalece nuestro compromiso para evitar causar daños al ecosistema, durante el desarrollo y la operación de los proyectos ca-rreteros.
México podría imitar esquemas de proyectos carreteros extranjeros que dañen en menor grado al medio ambiente, pero también debe adaptarlos a diseños realistas que tomen en cuenta nuestros presupuestos, lo que representa un reto para los ingenieros y los ecólogos de nuestro país.
GRUPO SELOME 83
Estudio integral y funcional de ecosistemas (Ecología del paisaje)
Doctora Norma Fernández BucesMaestra en Ciencias Genoveva Trejo-Macías
Si bien el estudio del ambiente se ha enfocado en la protección y conservación de los ecosistemas, expresando con ello, la relación de los elemen-tos bióticos y abióticos de una unidad homogénea natural (ecosistema) estática; en términos de ca-rreteras, estas estructuras cruzan por varios eco-sistemas y unidades de relieve y antrópicas dentro de una o varias regiones, dependiendo de su longi-tud, por lo que el estudio de las carreteras dentro de un marco de la ecología convencional, resulta poco adecuado, ya que se carecería de la apre-ciación y estudio de las interacciones (dinámica) que existen entre diversos ecosistemas, y el papel que juegan unidades que no forman propiamen-te ecosistemas, y que sin embargo se encuentran presentes en la región (por ejemplo, zonas de cul-tivo, potreros, bancos de materiales, zonas urba-nas, otros caminos, etcétera). En este sentido, el análisis ambiental de una carretera, debe basarse en el estudio de la ecología del “paisaje” donde se encuentra inmersa; analizando y estudiando el efecto del camino en sus elementos, funciones y ritmos de cambio propios. Motivo de ello, a conti-nuación presentamos un marco teórico de lo que implica el estudio de la ecología del paisaje para carreteras.
¿Qué es un paisaje dentro del marco de la teoría ecológica?
Un sistema ambiental se puede describir en tér-minos de estructura, función y modificación en el tiempo. El funcionamiento de un sistema en el pasado ha originado la estructura de hoy, y la es-tructura de hoy produce el funcionamiento actual, que a su vez, producirá la estructura del mañana (Forman y Godron, 1986).
Hay diferentes maneras de describir un paisaje
(Meining, 1979): En términos naturales, se puede describir como hábitat, como un sistema, o bien paisajes históricos, de sitio y estéticos. Para efec-tos del término “ecología del paisaje” se integran varias de estas interpretaciones.
Los pioneros en ecología del paisaje (Troll; 1950, 1968 y 1971) la definen como el estudio de la re-lación físico-biológica que gobierna las diferentes unidades espaciales de una región. Esta relación tiene dos dimensiones: Vertical (dentro de la unidad espacial) y horizontal (entre unidades espaciales). La mayoría de los estudios en ecología en las pa-sadas décadas se han enfocado en el estudio verti-cal de la unidad espacial; la relación entre plantas, animales aire, agua y suelo dentro de una unidad relativamente homogénea (llamada ecosistema). En contraste, lo que hace distintiva a la ecología del paisaje es su enfoque horizontal, mediante el es-tudio y análisis de las relaciones funcionales que existen entre las diferentes unidades espaciales.
Paisajes y regiones
El planeta está subdividido espacialmente de mu-chas maneras, incluyendo política, economía, clima y geografía, dependiendo de los objetivos humanos (Forman, 1995). Autores como Miller (1978) señalan los siguientes niveles jerárquicos para representar la relación entre regiones y paisajes:
Por Biósfera entendemos una amplia área geográ-fica con macroclima y esfera común de actividades e intereses humanos. Este concepto vincula al me-dio físico, suelos y biomas con dimensiones huma-nas (política, estructura social, cultura).
La Región corresponde al mosaico en donde la mezcla de ecosistemas locales de usos de suelo se repite en forma similar a lo largo de varios kilóme-tros. El clima y las actividades humanas también determinan una región.
Siguiendo este diagrama, el paisaje entonces, puede definirse de las siguientes maneras, según
Biósfera > continentes (y océanos) > regiones > paisajes > ecosistemas locales
84 La gestión ambiental de carreteras en México
lo reportaron varios autores (Forman, 1995):> Car Troll (1968), considerado el padre de la ecología del paisaje: El estudio del complejo entero de red causa-efecto entre comunidades vivas y condiciones ambientales que prevale-cen en una sección del paisaje… (y) se vuelve aparente en un patrón específico del paisaje o en una clasificación natural del espacio de dife-rentes órdenes de magnitud.> Vink (1975): Estudio de los atributos de la tierra como objetos y variables, incluyendo un estudio especial de las variables clave que con-trola la inteligencia humana.> Zonneveld (1979): Aspecto del estudio geo-gráfico, que considera a la tierra como una entidad holística, compuesta por diferentes ele-mentos, que tienen influencia unos sobre otros.> Naveh y Lieberman (1993): Enfoque trans-disciplinario ecosistema-educación basado en sistemas generales de teoría, biocibernética y ecosistemología como una rama de la ciencia del ecosistema humano.> Risser et al. (1984): La ecología del paisa-je considera el desarrollo y la dinámica de la heterogeneidad espacial, las interacciones es-paciales y temporales y los intercambios entre los paisajes heterogéneos, influencia de la he-terogeneidad espacial en los procesos bióticos y abióticos y el manejo de la heterogeneidad espacial.
La ecología de paisaje parte de un escenario percep-tible desde un determinado punto de visión. En este sentido, en un paisaje, y desde un punto determina-do, podemos distinguir un campo agrícola, zona de pastoreo, una carretera, un bosque, una terracería, una granja, etcétera. Estas unidades son diferentes unas de otras y claramente distinguibles. Bajo el enfoque ecológico clásico, cada uno de ellos (cuan-do se trata de sistemas naturales) se podría deno-minar un tipo de ecosistema, refiriéndose a todos los organismos en un sitio determinado que inte-ractúan con el ambiente abiótico del mismo. Si nos movemos y nos dirigimos a un segundo punto de visión, podemos encontrar un arreglo de unidades
similares a la observada, más algunas adicionales totalmente diferentes, encontrando nuevas unida-des, pero en esencia estaríamos observando un arreglo similar. Si se mueve uno de lugar dentro de una misma región, se pueden seguir identificando los mismos elementos desde distintos puntos de observación, hasta uno en donde encontremos ele-mentos sustancialmente diferentes, como pueden ser unos edificios o zonas residenciales o escuelas o centros comerciales, etcétera, con lo que se pue-de establecer que uno se encuentra en un paisaje diferente del anterior, con una connotación semiur-bana. Estos cambios abruptos en la composición de unidades que integran un paisaje, nos permiten delimitar la superficie que corresponde al “paisa-je” como tal, y en términos de una carretera, estas estructuras abarcan longitudes tales, que implican que su estudio debe realizarse bajo la óptica de la ecología del paisaje (Forman y Godron, 1986).
Quizá la definición más clara de paisaje la pro-dujo Zonneveld (1979), “…una parte de la superficie terrestre que consiste en un sistema complejo for-mado por la actividad de rocas, agua, aire, plantas, animales y el hombre, y que, por su fisonomía, con-forma una entidad reconocible” (Forman y Godron, 1986). La repetición de ecosistemas característicos a lo largo de un paisaje, significa que existe un lí-mite en la variedad de hábitats disponibles para los organismos. Un paisaje se extiende en cualquier dirección hasta que el grupo periódico de ecosiste-mas cambia significativamente, denotando con ello, el inicio de un paisaje distinto (Forman, 1995).
Características en el estudio del paisaje
Acomodo espacial de los paisajesA diferencia de los elementos repetidos de un pai-saje, una región no exhibe un patrón repetido de paisajes, más pueden integrarla varios paisajes distintos. Normalmente la distribución de los pai-sajes refleja una superficie geomórfica de la tierra. El patrón espacial o el acomodo de los paisajes en una región, es tan importante funcionalmen-te como el patrón de los continentes en la Tierra, los ecosistemas locales en un paisaje y los claros
GRUPO SELOME 85
dentro de un bosque. Algunos flujos se concentran, como el agua, el sedimento y la contaminación in-dustrial en los ríos. Algunos flujos son dispersos, incluyendo la erosión, semillas y los contaminantes vehiculares; por lo que los límites de los paisajes frecuentemente son filtros o lugares donde las ta-sas de movimiento de estos flujos, cambian marca-damente (Forman, 1995).
Tres rasgos particulares pueden observarse en un paisaje desde distintas perspectivas: Primero, todos los puntos en un paisaje están sujetos al mis-mo tipo de clima; segundo, la mayoría de los puntos en un paisaje, tienen una geomorfología similar re-ferida a la roca subyacente y las formas del relieve bajo una misma historia geológica (definidos como paisaje cárstico, paisaje volcánico, etcétera); terce-ro, todo el paisaje está sujeto a un régimen similar de disturbio causando cambios en el patrón natural de un sistema ecológico. Es a lo largo de días, años o centurias, que los disturbios moldean un paisaje e incluyen eventos como huracanes, incendios, e incluso la intervención humana como la tala, pla-gas, etcétera. (Forman y Godron, 1986).
Los tres criterios fundamentales en la ecología del paisaje son:
> Estructura - dada por los distintos ecosis-temas o “elementos” presentes en el paisaje y sus componentes (materia y energía disponi-bles-incluyendo especies y el hombre).> Función - las interacciones entre los ele-mentos espaciales, reconocibles como flujos de energía, materiales y especies entre los com-ponentes.> Cambio - la alteración de la estructura y la función del mosaico ecológico a lo largo del tiempo.
Estructura (“elementos” presentes en el paisaje)Cada uno de los elementos del paisaje puede mos-trar variaciones intrínsecas, reflejando una cier-ta heterogeneidad, las que reciben el nombre de “Tesseras”, ya sean de origen natural o antrópico. Es decir, un elemento de paisaje denominado “cul-tivos” puede mostrar variación intrínseca deter-minada por el tipo de cultivo de que se trate, o el
estado de barbecho o cosecha en el que se encuen-tre, siendo distintos entre sí, aunque formen parte de una misma unidad del paisaje. La tessera, co-rresponde a la unidad homogénea visible mínima a la escala de apreciación del paisaje, misma que ya no puede dividirse en subunidades, pues constituye el elemento homogéneo mínimo del paisaje (For-man y Godron, 1986).
Esto último resulta importante ya que conforme la escala de un paisaje disminuye, aumenta el nivel de resolución que uno tiene, siendo capaz de iden-tificar más variantes sobre una misma unidad (más tesseras); de ahí la cualidad fractal del estudio del paisaje. La clave en el estudio del paisaje es identi-ficar patrones generales que proveen de una habi-lidad predictiva y pueden aplicarse a otros paisajes.
Estructuras que conforman el paisajePese a sus diferencias individuales, a todos los paisajes los conforman estructuras similares: Par-ches, corredores y matriz de fondo. La forma, ta-maño y la naturaleza del borde representan rasgos importantes en la descripción de parches dentro de un paisaje. Igualmente, las características de un corredor como ancho, conectividad, curvilinea-ridad, interrupciones, nodos y estrechamientos o ensanchamientos, controlan la función de conecti-vidad de un corredor. La matriz de fondo correspon-de al elemento más extenso y conectado, y juega un papel preponderante en la dinámica del paisaje.
En este sentido, cada ecosistema individual (ele-mento del paisaje) a la escala del paisaje en estudio, puede reconocerse como un parche con determina-do ancho y forma, un corredor o una matriz de fon-do. Los objetos ecológicos como animales, plantas, biomasa, energía calorífica, agua, nutrientes, suelo, etcétera. Se distribuyen heterogéneamente entre los elementos del paisaje, los que a su vez varían en tamaño, forma, número, tipo y configuración. Determinar las distribuciones espaciales de éstos, es entender la estructura del paisaje. No obstante, los objetos ecológicos se mueven continuamente o fluyen entre los elementos del paisaje. Determinar y predecir estos flujos o interacciones entre es-tos elementos es entender el funcionamiento del
86 La gestión ambiental de carreteras en México
paisaje (Forman y Godron, 1986).La diversidad total de especies en un paisaje es
alta debido a que están presentes varios tipos de ecosistemas. No obstante, la heterogeneidad del paisaje reduce la abundancia de especies del in-terior del parche e incrementa la abundancia de especies de borde y especies que requieren de dos o más elementos del paisaje en su ciclo de vida.
Parches
Parche es una superficie no lineal que difiere en apariencia de sus proximidades. Los parches va-rían mucho en tamaño, forma, tipo, heteroge-neidad y características limítrofes. Los parches generalmente están embebidos en una matriz de fondo con diferente estructura y composición de especies, por lo que normalmente los parches en un paisaje corresponden a comunidades de plantas (naturales o cultivos) y animales. Estos parches son remanentes de matrices de fondo o parches más grandes derivados de un régimen de disturbio (natural o antrópico).
Los mecanismos causales y el origen de los parches, se asocia a disturbios promotores de la heterogeneidad. Con el tiempo, las diferencias en-tre los parches en función de su dinámica de es-pecies, tiende a hacerse más marcada (Forman y Godron, 1986). La dinámica de parches se enfoca en el evento o el agente que forma un parche y el cambio de especies en el interior a lo largo del tiempo. A un disturbio normalmente le sigue una secuencia sucesional de reposición de la comuni-dad vegetal dentro del parche. El balance entre la velocidad de inicio del parche por disturbio, y la velocidad de sucesión dentro de él, determinan la velocidad y la dirección del cambio dentro de todo el mosaico. En este sentido, un parche remanente o relicto, aparece cuando una pequeña área esca-pa del disturbio circundante. En contraparte, un parche regenerado, en recuperación o acahual, se parece a un parche remanente, pero tiene vegeta-ción que volvió a crecer en un área afectada pre-viamente, ya que al suspenderse el disturbio, el parche empieza a regenerarse mediante procesos
de sucesión (Sharpe et al 1981), sin embargo, difí-cilmente cuenta con las dimensiones y estructura de la vegetación original.
Los arreglos de diversos tipos de parches que componen un paisaje tienen variadas implicacio-nes ecológicas. Las tasas de cambio varían depen-diendo de la causa y el origen del parche, ya que no todos los parches en un paisaje corresponden a unidades de origen natural, los parches introduci-dos los crea la acción humana que siembra árbo-les o cultiva granos, construye edificaciones, etc. (Forman, 1995).
Forma del parche y flujos ecológicos
La forma del parche es ecológicamente importante y afecta especialmente su capacidad de retención y los movimientos y flujos de materia y energía. Con base en ello, los parches pueden agruparse en función de su forma y tamaño (figura 1):
> Elongados: Parches alargados y estrechos son menos efectivos en conservar recursos internos que un parche isodiamétrico. Tienen mayor heterogeneidad ambiental o diversidad de hábitats que los parches redondos. Su ca-pacidad para conservación de recursos inter-nos va a estar en función de su grosor (entre más anchos, mayor capacidad de soporte de elementos).> Isodiamétricos (redondo): Contiene una mayor riqueza que un parche alargado. Nor-malmente tienen un perímetro largo y un in-tercambio abundante con la matriz.
Los parches grandes contienen condiciones y especies internas que no están presentes en parches pequeños. Los parches alargados nor-malmente tienen menos especies de interior que los parches isodiamétricos del mismo tamaño. El ancho de un borde varía en los parches, de acuer-do con la dirección del viento, la dirección del sol y la estructura interna del borde, determinando los contenidos de elementos de borde y matriz inte-rior en función del ancho de su borde (perímetro) (Forman y Godron, 1986).
GRUPO SELOME 87
En párrafos anteriores se hizo mención a los me-canismos causales de formación de parches y su origen, pero también hay cambios en los parches (turnover) que se refiere a la tasa en que un parche aparece o desaparece. Referente a éstos, podemos señalar que los parches perturbados son aquellos que más rápidamente desaparecen (mayores tasas de turnover).
Las interacciones entre los parches y la matriz de fondo son heterogéneas y dinámicas e involu-cran cuatro procesos o tasas:
> Suministro al parche> Resistencia al parche> Retención por el parche> Eliminación del parche
Un exceso en cualquiera de las cuatro tasas puede dañar el sistema de parches.
Corredores
Se define como corredor a una franja de tipo parti-cular que difiere del terreno circundante (matriz) en ambos lados. Como su nombre lo indica, permiten el flujo de materia y energía entre diversos puntos dentro del paisaje. Los corredores pueden estar ais-lados, pero normalmente se unen con uno o varios parches de vegetación similar. Los paisajes están di-vididos y unidos por corredores ya que éstos tienen
diversas funciones, entre las que podemos señalar: Filtro, hábitat y fuente de recursos.
Los corredores pueden diferir en origen, ancho, grado de conectividad, grado de curva, hidrología e interconexión para formar una red (ver más adelan-te). Éstos pueden ser lineales, de cinta o arroyos (ta-bla 1). Las características estructurales del corredor tienen un fuerte efecto en la ecología del paisaje. Los corredores se originan de la misma manera que los parches y la dirección y la tasa de cambio de espe-cies en el tiempo dependen de su origen. El manejo que el hombre le dé al corredor va a ser el factor determinante en la estabilidad del corredor y en la dinámica de las especies (Forman y Godron, 1986).
Lineales: senderos, caminos, setos, bordes, cu-netas, canales de irrigación): constituyen bandas delgadas dominadas esencialmente por especies de borde ya que por su estrechez, no incluyen há-bitat interior.
Cinta: Son bandas más anchas (corredores linea-les muy anchos) con un ambiente interior que con-tienen organismos de interior y no solo especies de borde.
Arroyo: son corredores que bordean los cursos del aguan y varían en ancho, de acuerdo con el tamaño del arroyo. Controlan el flujo de agua y nutrientes, reduciendo inundaciones, sedimentación y pérdida de fertilidad del suelo (Bosques riparios).
Se reconocen en los corredores cinco funciones eco-lógicas básicas con respecto a los diferentes “obje-tos” (ejemplo, plantas y animales) dentro del paisaje (figura 2):
> Hábitat (brinda condiciones para la perma-nencia de objetos)> Conducción (brinda condiciones para la movi-lización de objetos)> Filtro (afecta la tasa de intercambio de objetos entre unidades)> Suministro de recursos (algunas áreas pro-veen objetos)> Sumidero (algunas áreas absorben objetos)
Tabla 1. Tipos de corredores de acuerdo con Forman y Godron (1986)
Figura 1. Variación en las superficies de interior y de borde dentro de un parche, en función de su forma y tamaño. (Tomado de Forman y Godron, 1986)
88 La gestión ambiental de carreteras en México
Adicionalmente, los corredores:> Proveen protección a la biodiversidad y ru-tas de recolonización para especies localmente extintas.> Permiten un mejor manejo del agua, como control de inundaciones de sedimentación, ca-pacidad de reserva, agua limpia, pesca susten-table.> Pueden mejorar el manejo agroforestal, ac-tuando como barreras de viento para cultivos y ganado, controlan la erosión, proveen produc-tos forestales y previenen la desertificación.> Recreo en corredores (caza, conservación, caminata, bicicleta, etc.).
> Aumento de cohesión cultural mediante la creación de identidad vecinal.> Corredores de fauna.> Barrera topográfica.
Matriz y red
Algunos paisajes tienen una matriz homogénea, mientras que otros pueden estar compuestos por parches pequeños que difieren unos de otros. La mayoría de los paisajes se encuentra en una situa-ción intermedia, en función al grado de perturbación humana existente y la heterogeneidad geomor-fológica del sitio. La matriz posee propiedades
Tabla 1. Funciones reconocidas de los corredores en un paisaje: a) hábitat, b) conducción, c) filtro, d) suministro de recursos y e) sumidero. (Modificado de Forman y Godron, 1986)
E= condiciones de borde, I= condiciones de matriz interior, IE= entidad al interior del corredor (ejemplo una carretera)
GRUPO SELOME 89
especiales y conceptualmente difiere de un parche en más condiciones que solo el tamaño. La matriz es el elemento del paisaje más extenso y más conectado, por lo que juega un papel muy importante dentro del paisaje. De ella dependen los flujos de energía, ma-teriales y especies. Constituye una masa homogénea en la que aparecen pequeños elementos diferencia-dos ya que corresponde al material vinculante que rodea y cementa elementos independientes (Forman y Godron, 1986). Se considera que se encuentra fuer-temente relacionada con la unidad geomorfológica predominante en la región y el origen del paisaje geo-mórfico predominante (cárstico, volcánico, etcétera). Existen tres criterios para determinar una matriz en el paisaje (Forman y Godron, 1986):
> Tiene un área relativa mayor a cualquier tipo de parche dentro de ella, por lo que el elemento del paisaje que predomina claramente en el área es la matriz.> Es la porción del paisaje con más conexiones. Si no hay un elemento predominante, el grado de conectividad, junto con el área relativa, determi-nan la matriz.> Juega un papel predominante en las dinámi-cas del paisaje.
La función de la matriz en el paisaje se va a dar con base en su conectividad y porosidad a un nivel de resolución dado. Un borde de una matriz o de un paisaje anatómicamente diverso, será más per-meable a objetos diversos, y, por lo tanto, permitirá un mayor intercambio de éstos.
Como se señaló anteriormente, el elemento del
paisaje con mayor extensión y/o conectividad con otros elementos, corresponde a la matriz y su papel en el paisaje, lo determinará la dinámica que repre-sente esta conectividad y permeabilidad entre los demás elementos y los límites por los que deban atravesar los elementos del paisaje. Los bordes ex-ternos de la matriz suelen ser más convexos que cóncavos, y la forma del borde es un indicador útil de la expansión o contracción de los elemento del paisaje, ya que refleja una situación de crecimiento o repliegue del paisaje como entidad.
Cuando los elementos del paisaje son grandes o cuando el paisaje es altamente poroso, la matriz se muestra como hebras conectadas y constituye una red de corredores. Las redes están compuestas de corredores y nodos, y las redes troncales involucran grandes volúmenes de flujos. Los procesos de difu-sión y de expansión involucran la translocación o la expansión, dependiendo de si los objetos desapare-cen o continúan ocupando su posición original. El rol de las redes en el paisaje se refleja en el tipo de intersecciones presentes, en el patrón reticulado de los corredores y en el tamaño de la malla de los elementos englobados en el paisaje. No obstante, la estructura de la mayoría de las redes lo determi-na en gran medida, la influencia humana.
Pese a ser la unidad de mayor tamaño en el pai-saje, la matriz no representa al paisaje en sí mis-mo, ya que éste solamente lo definirá la interacción que se da entre los corredores, los parches y la pro-pia matriz, interacción que se refleja generalmente en patrones claramente distinguibles en el paisaje (figura 3) (Forman y Godron, 1986).
a b c d e f
Figura 3. Tipos de patrón corredor-parche-matriz: a) parches grandes, b) parques pequeños, c) dendrítico, d) rectilíneo, e) mosaico (tablero de ajedrez) y f) interdigitado (Modificado de Forman y Godron, 1986)
90 La gestión ambiental de carreteras en México
Dinámica del paisaje: flujo entre elementos adyacentes en el paisaje
Los movimientos y flujos entre ecosistemas son el centro de la ecología regional y de paisaje. El es-tudio de los vectores que transportan objetos en-tre ecosistemas: animales y gente, viento, sonido, gases, aerosoles, partículas, agua, brindan el ca-rácter dinámico de la ecología del paisaje. Como se señaló en los incisos anteriores, el estudio del paisaje comprende los elementos (estructura; an-tes mencionados), las funciones y el cambio. Son precisamente las funciones actuales y sus cambios en el tiempo, las que dan la connotación dinámica al paisaje.
Las fuerzas del flujo de masa y la locomoción (en entes vivos y no vivos) conducen el movimiento de los objetos entre los elementos (unidades) del paisaje. Existen cinco vectores que transportan los objetos –aire, agua, animales voladores, animales terrestres y gente-. El movimiento del aire es ace-lerado, disminuido o cambia de dirección, depen-diendo de la configuración de las estructuras del paisaje. La estructura de la vegetación es particu-larmente importante en el movimiento de la energía del sonido y en la filtración o el impacto de materia-les arrastrados por el viento. Asimismo, las tasas de flujo a través del suelo las controlan principal-mente la precipitación, la porosidad del suelo y el efecto de filtración de éste. La materia particulada se erosiona y arrastra por el agua en la escorrentía superficial, particularmente durante períodos de grandes entradas de agua. La deposición de los se-dimentos va de la mano con este proceso.
Por su parte, los materiales disueltos se mueven principalmente a través de los flujos subsuperfi-ciales. Algunos factores agregan las partículas del suelo y cambian la porosidad y fertilidad del sue-lo. La interacción arroyo-tierra se controla en par-te por el efecto de filtración del corredor acuático, que es especialmente importante en el movimiento de la materia particulada, por lo que grandes can-tidades de algunos nutrientes minerales puede ab-sorberlos la vegetación del corredor conforme va creciendo.
Las barreras naturales modifican el microclima del terreno en función de la dirección y la veloci-dad del viento, junto con la evapotranspiración y los patrones se alteran especialmente cuando hay una segunda barrera natural en la misma dirección del viento. Las barreras naturales también afectan los movimientos del agua, de la materia particulada, de los insectos que arrastra el viento y de muchos animales voladores y terrestres, así como la pro-ducción de cultivos en campos adyacentes. Este flujo de animales, plantas, energía solar, bioma-sa, agua y nutrientes minerales entre ecosistemas adyacentes, es la parte fundamental del funciona-miento del paisaje.
Movimiento de plantas y animales
Los corredores sirven como conductos y como fil-tros de animales, plantas, materiales y agua en su movimiento a través del paisaje. Las características de la red y de la matriz afectan los movimientos de modos contrastantes, dependiendo de si el objeto atraviesa el corredor o lo utiliza como conducto. El funcionamiento del paisaje integra los flujos entre ecosistemas adyacentes y a través del paisaje, así como a través de una configuración espacial parti-cular del ecosistema (Collinge, 2009).
El movimiento a través de una matriz depen-de de su conectividad, de su hospitalidad y de los límites que atraviesan los elementos del paisaje. Las especies que se mueven a lo largo de una ma-triz conectada, se pueden inhibir por caminos an-gostos cercanos a los parches, mientras que otras que se mueven de parche en parche, se inhiben por las largas distancias dentro de una matriz con poca porosidad. Las áreas de influencia que re-presentan flujo de alto y bajo orden, se traslapan y forman una estructura espacial jerárquica de flujos dentro de un paisaje. Las penínsulas de dos ecosistemas contrastantes, se entrelazan como resultado de la erosión. Los flujos que atraviesan esa área son altamente dependientes de la orien-tación de la estructura relativa a la dirección del movimiento.
En las plantas y los animales, el movimiento
GRUPO SELOME 91
intermitente con paradas periódicas, es mucho más común que el movimiento continuo, por lo que las interacciones entre los objetos en movimiento y sus sitios de parada o stepping stones son de gran importancia. La mayoría de los movimientos de los animales ocurren 1) dentro de su ámbito hogareño; 2) en dispersión del ámbito hogareño o 3) en migraciones latitudinales o altitudinales. Se ha sugerido que parches grandes e inhóspitos los evitan los animales y que muchos de ellos ne-cesitan más de un elemento en la proximidad del paisaje (Collinge, 2009).
Hablando en términos de las funciones de los corredores, en general, los caminos no son en su totalidad unas barreras ni conductos para la dispersión de animales, dado que éstas ocurren, aunque se modifican y reducen considerablemen-te. Asimismo, los ríos, incluyendo los bordes, se utilizan poco como conductos, salvo cuando el resto de la matriz se encuentra fuertemente per-turbado por el hombre, y funcionan como filtros cuando son anchos, dado que los animales son in-capaces de cruzarlos. Algunas especies necesitan áreas remotas para sobrevivir y son incapaces de hacerlo en sitios modificados, por lo que restrin-gen sus movimientos hacia otras unidades dentro del paisaje.
En lo referente a las plantas, su dispersión, a larga y corta distancia, depende del movimiento de sus propágulos; de que éstos los acarree el vector adecuado y en la temporada propicia. Asimismo, la dispersión de las especies exóticas la facilitan los corredores y parches (Forman y Godron, 1986).
El movimiento de los organismos a través de paisajes complejos revela cómo las especies per-ciben su estructura. El estudio de los movimien-tos es extremadamente útil en la identificación de cuáles características del paisaje son barre-ras, cuáles promueven el movimiento y qué tipos de hábitat y usos de suelo aíslan efectivamente a unas poblaciones de otras. Los primeros estudios consideraban a los corredores como elementos estructurales, y la investigación se expandió para considerar a la conectividad como un aspecto fun-cional de los paisajes. Los corredores pueden ser
parte de esta conectividad, pero otras caracterís-ticas del paisaje también influyen en la percepción y en la habilidad de las especies para moverse a través de éste. Entender el movimiento es esen-cial, ya que influye de manera importante en la dinámica de las metapoblaciones y de la metaco-munidad, así como en procesos microevolutivos (Collinge, 2009).
Procesos en el desarrollo y cambios del paisaje
Los paisajes son el resultado de cinco procesos naturales que interactúan en un momento y si-tio determinado: Geomorfología, clima, estable-cimiento de plantas y animales, desarrollo del suelo y disturbios naturales. Los procesos geo-mórficos son altamente dependientes del clima, la historia geológica y la topografía. Los suelos se desarrollan a partir de estas unidades geoló-gicas- geomorfológicas y tienden a converger en determinadas zonas climáticas. Las plantas y ani-males en el paisaje son respuesta a la condición del sitio producto de los anteriores procesos y re-flejan actualmente cómo evolucionaron, junto con el cambio climático y la migración de las especies, especialmente durante los períodos Mesozoico, Terciario y Pleistoceno. Los disturbios naturales no solo se ven afectados fuertemente por la hete-rogeneidad del paisaje, sino que también generan heterogeneidad. Las especies más afectadas por los fuertes cambios ambientales son aquellas que han estado menos expuestas a ellos, con lo que han desarrollado pocas estrategias que les den tolerancia. Todos estos procesos continúan modi-ficando y moldeando los paisajes naturales, por lo que un paisaje es un ente altamente dinámico en el tiempo.
Los disturbios que modelan un paisaje no son obligadamente naturales, ya que la intervención del hombre juega un papel de gran importancia, particularmente en los años recientes. En la si-guiente tabla se presentan las categorías en que Forman y Godron (1986) clasifican los tipos de pai-saje en función de la intervención humana.
92 La gestión ambiental de carreteras en México
Transformación del terreno y fragmentación
Muchas especies, incluyendo grandes mamíferos y aves, no pueden mantener poblaciones viables en par-ches pequeños de hábitat, lo que conduce a la extinción y a la pérdida de biodiversidad dentro de los parches (Forman 1995); situación que se relaciona altamente con los efectos de la construcción de una carretera, en los que se induce la fragmentación de parches de hábitat, reduciendo considerablemente su tamaño con respecto al original (ver capítulo III).
Además, la fragmentación interrumpe normalmen-te la integridad de los sistemas de arroyos, la calidad del agua, los acuíferos, los disturbios naturales en los que las especies persisten y en los que han evoluciona-do, y otros procesos ecosistémicos.
La fragmentación es una fase en la transformación del terreno por causas naturales o humanas de un tipo a otro (Forman, 1995). La fragmentación severa afecta los regímenes hidrológicos, los ciclos de los nutrien-tes minerales, el balance de radiación, los patrones de viento y el movimiento del suelo. La alteración de estos
procesos cambia el patrón de las especies y el funcio-namiento de los ecosistemas dentro del paisaje.
De acuerdo con Collinge (2009), la fragmentación de un parche en el paisaje puede ocurrir de diferen-tes maneras, dando distintos resultados (figura 4). Los fragmentos de hábitat más grandes mantienen a un mayor número de especies que los pequeños. La teoría ecológica predice una relación positiva especies-área, lo que se ha confirmado en varios estudios. Debido a que la riqueza de especies está tan relacionada con el área del hábitat, no debería sorprendernos que la principal razón del declive de especies en los últimos cincuenta años haya sido la pérdida de hábitat. Algunas especies son particularmente vulnerables a la pérdi-da de hábitat, debido a las características de sus his-torias de vida, como movilidad, rareza, y gran tamaño corporal. Las especies generalistas tienden a ser más resistentes a las consecuencias de la disminución del hábitat. El aislamiento de los fragmentos puede afectar severamente a algunas especies, pero a otras no. Esto depende de sus rasgos conductuales y fisiológicos. El tamaño y el aislamiento del fragmento pueden influir en la composición de especies y en la abundancia de la población, ya que actúan sinérgicamente con la calidad del hábitat, la edad del fragmento, los efectos de borde, el contexto del paisaje y con otros fragmentos.
Tabla 1. Tipos de corredores de acuerdo con Forman y Godron (1986)
Clasificación del paisaje según el grado de modificación antrópica
> Paisaje natural: Sin impacto humano sig-nificativo > Paisaje manipulado: Cuando especies nati-vas se manejan y cosechan.> Paisaje cultivado: Con aldeas y parches de ecosistemas naturales o manipulados dise-minados dentro del cultivo predominante.> Paisaje suburbano: poblado con parches mixtos de áreas residenciales, centros co-merciales, cultivos, vegetación controlada y áreas naturales.> Paisaje urbano: Con parques remanentes diseminados dentro de una matriz de cons-trucción densa a lo largo de varios kilómetros.
Reducción
Bipartición
Fragmentación
Perforación
100% hábitat natural
50% hábitat natural
25% hábitat natural
Figura 4. Escenarios resultantes de la fragmentación de unidades del paisaje. En cada escenario un fragmento de hábitat continuo se reduce al 50% y luego al 25% con respecto al área original. En es-tos escenarios, la superficie gris corresponde a hábitat natural y las blancas, al hábitat perturbado por el hombre. (Tomado y modificado de Collinge 2009)
GRUPO SELOME 93
Los cambios que ocurren en los bordes de los fragmentos tienen efectos penetrantes en múlti-ples especies y procesos del paisaje. Los parches pequeños tienen mayores efectos de fragmenta-ción debido a su geometría, ya que los efectos de borde tienden a diferir de acuerdo con el aspecto y la orientación. Los efectos bióticos tienden a pe-netrar más hacia el interior de los hábitats que los efectos abióticos, y los efectos de borde dependen del uso de suelo de los terrenos circundantes.La composición del paisaje que circunda los frag-mentos también ejerce una clara influencia en los patrones ecológicos y en los procesos que ocurren dentro de los parches. Es imposible re-conocer completamente los aspectos ecológicos de la fragmentación sin considerar la relevancia del contexto del paisaje. Los efectos del contex-to necesitan considerarse, junto con otras varia-bles que podrían afectar los procesos ecológicos en hábitats fragmentados, incluyendo tamaño del parche, forma y calidad.
Algunas consecuencias de la fragmentación
Interacción de especiesDebido a que las especies normalmente se vin-culan a través de una red alimenticia o de alguna otra manera funcional, los declives en la abundan-cia de una especie puede causar declives simila-res en una especie relacionada. Un solo tipo de interacción (polinización, dispersión de semillas, competencia) puede afectarla la fragmentación y estructura espacial del hábitat, con lo que se mo-difica la habilidad de una o de ambas especies pa-ra encontrarse dentro de un paisaje con parches.
Parásitos, patógenos y enfermedades emergentesLos cambios en la configuración espacial del paisaje, debidos a la fragmentación de parches, pueden influir en la prevalencia de parásitos y pa-tógenos, debido a la modificación en la composi-ción de especies, la conectividad del paisaje y la degradación de los hábitats. También pueden in-crementar la susceptibilidad del hospedero.La teoría ecológica relacionada con los hábitats
fragmentados se ha aplicado en problemas de restauración ecológica. La modelación es útil pa-ra aplicar la teoría en escenarios de restauración, como evaluar qué parches de hábitat y cuántos deberían elegirse para la introducción de espe-cies.
Restauración y planeación ecológica
Sería útil comparar sitios naturales y sitios res-taurados con un solo análisis de metapoblación o de metacomunidad para observar cómo difieren las dinámicas entre sitios y para determinar cuál es la contribución relativa de cada sitio a la diná-mica poblacional. Además, sería útil investigar si la interacción de las especies varía sistemática-mente en sitios restaurados versus fragmentos naturales, dependiendo del contexto espacial. No obstante, hay una escasez de evaluaciones a largo plazo de restauración de sitios para de-terminar si son exitosos o no y cómo contribuyen a la dinámica regional de la población; particu-larmente cuando se trata de fragmentación por carreteras en grandes regiones. La restauración para aumentar la conectividad del hábitat no siempre es benéfica, especialmente si aumenta la dispersión de patógenos, parásitos, especies exóticas y disturbios naturales, como fuego. Sin embargo, el conocimiento hasta ahora nos per-mite observar, que los esfuerzos de restauración que consisten en reemplazar a los hábitats per-didos, de acuerdo con la configuración espacial histórica, parecen ser benéficos o, por lo menos neutrales, pero no perjudiciales (Collinge 2009).La planeación ecológica engloba una gran varie-dad de actividades provenientes de la planeación de paisajes y la biología de la conservación. En años recientes, diversos métodos le han dado cabida a enfoques interdisciplinarios que inte-gran el bienestar humano con la protección de la biodiversidad. La planeación ocurre general-mente a escalas espaciales relativamente gran-des, lo que tiene sentido dada la magnitud y el tiempo del marco de las acciones propuestas. Sin embargo, los cambios en el paisaje ocurren
94 La gestión ambiental de carreteras en México
parcela por parcela y merecen mucha atención, ya que influyen colectivamente en los patrones y los resultados de los cambios. Debido a que la supervivencia de los seres humanos depende de la naturaleza, los esquemas de planeación eco-lógica que preservan simultáneamente a la bio-diversidad, que proveen servicios ecosistémicos y que promueven el bienestar humano, serán los más exitosos. Nuestro conocimiento acerca de las consecuencias que tiene el cambio del pai-saje en los sistemas ecológicos es vasto y puede utilizarse como guía en los esfuerzos de conser-vación (Collinge 2009).
Conclusiones
Como se ha reflejado en este apartado del capí-tulo, la construcción de carreteras tiene implica-ciones que van mucho más allá del efecto sobre algún ecosistema determinado, como resulta ser la aproximación convencional. Sus efectos pue-den ser regionales y difíciles de evaluar en pri-mera instancia, no por ello inexistentes; motivo por lo cual, la evaluación ambiental del impacto de una carretera debe abordarse desde la óptica de la ecología del paisaje, considerando los efec-tos en parches, corredores, matriz general, y su dinámica; conjuntamente con otros elementos del paisaje, modificados por el hombre, que inte-ractúan con los naturales en una estructura muy compleja y dinámica. Esto no solamente nos per-mitirá evaluar con mayor precisión el efecto de la construcción de la carretera en una región, sino brindar herramientas para, desde una base de la planeación integral de caminos, identificar las mejores alternativas de rutas y proyectos dentro de un contexto ambiental (paisajístico) en el que, queramos o no, quedan incluidas estas obras de infraestructura.
Papel de las carreteras en el desarrollo del país
Ingeniero Sergio Antonio López Mendoza
Caminos y Desarrollo
Los senderos, caminos y rutas son una expre-sión de la forma en que los grupos humanos or-ganizan el espacio social a partir del geográfico; forman parte de la producción basada en el di-seño y la planeación culturales, y son auténticos vehículos para el intercambio. Por esas vías se trasladaban las personas, que a su vez eran por-tadoras de objetos y tradiciones, de bienes y de ideas, ejes articuladores de procesos históricos. Sin duda, esas rutas tuvieron un papel activo en la vida cotidiana al conectar distintos luga-res –cuya relevancia estaba determinada por el nivel de desarrollo social–, en distintas regiones y épocas. Es por ello que la complejidad de las instituciones culturales, económicas, políticas y religiosas llevó a que se formalizaran estas vías de intercambio terrestre, mediante la transfor-mación del entorno natural.
Los caminos tienen la función de encauzar y facilitar el desplazamiento entre un punto y otro. Si no los hubiera, la mayoría de los movimientos entre poblaciones serían erráticos y requerirían de grandes habilidades para la orientación, co-mo seguramente lo fueron en un principio muy remoto. De hecho, los caminos surgieron pre-cisamente de la experiencia, que fue determi-nando la ruta más conveniente en función del tiempo, el costo y el esfuerzo necesarios para recorrerla. Desde luego, los primeros caminos se diseñaron para recorrerse a pie, y para ello bastaba con que fueran estrechas veredas, que libraban las pendientes zigzagueando por cues-tas empinadas y cruzaban los ríos (excepto los muy grandes) por vados o puentes de varas. Así eran los caminos prehispánicos, o al menos, los caminos comunes, excepción hecha de algunas rutas privilegiadas como los sacbé mayas o las
GRUPO SELOME 95
calzadas que enlazaban a Tenochtitlán.
Los caminos prehispánicosAlgunos documentos históricos refieren que los caminos prehispánicos eran simples bre-chas, abiertas a través de bosques y montañas; sin embargo, otros precisan que los mexicanos construyeron sus caminos con terracerías, usan-do sólidas bases de piedra, cuya superficie se revestía con grava para rellenar los intersticios, y una capa de argamasa como cemento natural, que al endurecer formaba una cubierta recia y lisa. La anchura de esas vías alcanzaba hasta ocho metros para facilitar el intenso tránsito de viajeros de las numerosas caravanas de merca-deres, de los pains o correos, de los tequipan-titlatis o mensajeros de guerra y de numerosos topiles o tamemes, cargadores. Los comercian-tes o pochtecas desempeñaban una de las acti-vidades vitales dentro de la organización azteca; tenían la doble misión de ser vendedores y es-pías; abrían los caminos para aquellos que llega-ban después como guerreros o colonos pacíficos.
Aunque se han documentado intercambios de bienes suntuarios entre distintas regiones de Mesoamérica, desde el preclásico temprano al preclásico medio (2000–500 a.C.) por lo me-nos, es muy probable que las primeras rutas de intercambio se hayan establecido y consolidado durante el periodo arcaico (8000–2000 a.C.). Para el caso del intercambio entre las tierras altas de Oaxaca y la planicie costera del Golfo de México, se sabe que las poblaciones de los valles cen-trales exportaban espejos de hematita a sitios de la costa a cambio de conchas y cerámica fina (Pires-Ferreira, 1975).
Época PrehispánicaDe acuerdo con el Códice Florentino, los caminos prehispánicos de Mesoamérica fueron simples senderos de tierra compacta, llenos de piedras y limitados por la vegetación circundante.
Con gran inversión de tiempo y esfuerzo, los indígenas abrieron caminos entre diferen-tes núcleos poblacionales, mercados y centros
ceremoniales para el tránsito, como ya se men-cionó, de viajeros, comerciantes, fieles e incluso tropas, movimientos que a menudo implicaban traslados extenuantes a larga distancia y duran-te periodos prolongados. Las veredas y senderos se conformaron gracias al recorrido que seguían una y otra vez los individuos, mientras que los caminos, calzadas y avenidas fueron notables obras de ingeniería, con orientaciones gene-ralmente relacionadas con los sistemas calen-dáricos establecidos a partir de observaciones astronómicas, reflejo de la ideología de los pue-blos prehispánicos.
Existe una hipótesis en el sentido de que los antiguos olmecas fueron los primeros en esta-blecer los caminos costeros del Golfo, por los que lograron su avanzada cultura. Posteriormente, estos caminos los utilizaron los mayas y en espe-cial, los chontales tabasqueños, encargados, por así decirlo, de enlazar el área comercial del cen-tro con la Península de Yucatán. Ambos grupos fueron grandes comerciantes y hábiles navegan-tes; con sus enormes cayucos, con cupo hasta para 40 personas y mercaderías, partían de los puertos del Golfo para recorrer toda la Penínsu-la de Yucatán, Belice y América Central; trafica-ban, incluso hasta Darién en Panamá. Para estos grandes recorridos, tenían lugares de descanso y provisión a cada 10 o 15 kilómetros sobre las costas de Tabasco y la Península y había puertos chontales en Nito, Guatemala y Naco, Honduras.
Numerosos caminos comunicaban a la fede-ración de estados, que integraban el mundo ma-ya. Ciudades como Cobá y Uxmal, eran centros de donde partían redes de caminos que tuvieron la particularidad de atravesar el manto de agua de las lagunas, llamados caminos de agua, que se conectaban con la vereda o el sendero y que a su vez, se unían con los anchos caminos te-rraceados con sahcab y llamados “sacbé”, que enlazaban a los grandes centros ceremoniales, como el de Cobá en Quintana Roo, a Yaxuná en Yucatán, que se dice medía 100 kilómetros, con anchura de nueve metros y medio.
Las civilizaciones del México antiguo
96 La gestión ambiental de carreteras en México
enfrentaron más obstáculos para la transporta-ción que cualquier otro estado en el mundo. Aun así, Tenochtitlán, la ciudad más grande de su época, con excepción de las de Asia, aprovechó de manera eficiente las posibilidades de trans-portación disponibles y desarrolló un sistema de comunicación que fue esencial para la manuten-ción del imperio.
Al no contar con vehículos con ruedas y ani-males de tiro, la mayoría del transporte en el México antiguo se hacía a pie; para llevar los productos se utilizaban cuerdas apoyadas en la frente (mecapal) que sostenían armazones, téc-nica útil para recorrer veredas. Al menos en los momentos de integración regional, como los que se asocian a los imperios, el transporte se espe-cializó y se entrenaba a jóvenes como cargadores desde los cinco años. Cada cargador o tameme (tlameme en náhuatl) transportaba generalmen-te dos arrobas (cerca de 23kg) a lo largo de cinco leguas (entre 21 a 28km, equivalentes al reco-rrido de un día más que a una distancia deter-minada), aunque las cargas muy pesadas podían llevarlas relevos de tamemes que recorrían dis-tancias cortas. Los cargadores eran tan veloces, o aún más que los animales de tiro y las carretas, pero cargaban menos (las mulas, cargaban alre-dedor de 115kg). Por otra parte, el tránsito a pie dio lugar a un sistema de caminos notoriamente diferente. Aunque la distancia es un factor más importante para el tránsito a pie que para las ca-rretas o animales de tiro, las características del terreno son menos determinantes. En el México antiguo los caminos corrían por montañas y va-lles; si bien se buscaba que fueran lo más di-recto posible (más cortos), ignorando obstáculos menores como colinas o barrancos que podían cruzarse a pie.
Desde épocas ancestrales, antes de la llega-da de los españoles, los caminos los utilizaban diferentes culturas en México para la comercia-lización y movilización de bienes. Son diversos los códices prehispánicos en los que se hace referencia a este tipo de comercio y movimien-to de productos o grupos étnicos, tal y como lo
representa el mapa del códice Singüenza (Figura 1), en el que se muestra el desplazamiento de los tenochcas y tlatelolcas desde Aztlán. A diferencia de las fuentes oficiales que explican que pocos años después de la fundación de Tenochtitlán los aztecas se dividieron en tenochcas y tlatelolcas; el mapa de Sigüenza es el único documento pic-tográfico que afirma que esta división se produjo en una fase muy temprana de la migración, en algún punto del actual bosque de Chapultepec. La intención era mostrar que sólo los tenochcas se dirigieron a Culhuacán, donde se mezclaron con los toltecas, con el fin de reforzar su linaje (figura 1) (fuente: Milenio on line).
En Tenochtitlán, la calzada más antigua es la de Tenayuca, hoy Calzada Vallejo, seguida en anti-güedad por la calzada de Azcapotzalco que unía las pirámides de Tlatlolco y de Tlacopac (hoy cal-zada Nonoalco). La Calzada de Ixtapalapa data del inicio de la grandeza azteca, durante el rei-nado de Izcótatl; cuyo trazo general seguía lo que hoy es la Calzada de Tlalpan hasta Churubusco. De ahí la calzada seguía un corto trecho sobre las aguas del Lago de Xochimilco hasta encon-trar tierra firme en las proximidades del Pedre-gal. Todas estas calzadas y caminos jugaron un papel muy importante en el comercio, estrategia
Figura 1. Recuadro del mapa de Sigüenza, uno de los códices pre-hispánicos más antiguos y misteriosos de la cultura azteca. Relata el viaje de los aztecas desde la mítica ciudad de Aztlán hasta Tenochtit-lán (fuente: Milenio on line)
GRUPO SELOME 97
militar, comunicación, pagos de tributos, y de-más funciones que requería una civilización co-mo la que habitaba en la gran Tenochtitlán. Los caminos y calzadas en esta época además se di-señaban para funcionar como diques, como es el caso de la Calzada de Tepeyac, construida para retener las aguas dulces en la parte occidental del lago; coincidente con la actual Calzada de los Misterios. Estas funciones fueron muy im-portantes en el desarrollo de las actividades de pesca, en las zonas de agua salobre, y cultivo de hortalizas en chinampas hacia la zona de Chalco y Xochimilco, donde las aguas eran dulces y se recibía el aporte de varios ríos; además, a partir de la construcción de este tipo de bordos, como el bordo de Nezahualcóyotl, los Aztecas fueron ganando terrenos sobre la laguna para permitir el crecimiento de Tenochtitlán.
Estos cuatro accesos a la capital Azteca (figura 2) construidos de forma muy peculiar, incluso a través de las aguas del lago de Texcoco, estaban conectadas a su vez a una extensa red de cami-nos que se ampliaron a partir del reinado de Iz-cóatl, como instrumento de consolidación de su imperio. Así, Tenochtitlán estaba ligada no sólo con las poblaciones ribereñas, que eran muchas, sino con todos aquellos puntos importantes a los que se extendía su influencia y hegemonía. Por esos caminos podían transitar los pochtecas (co-merciantes según códice Laud), que además de fines puramente comerciales, servían también como espías; se transportaban del mismo modo los cobradores de tributos para llevar a la me-trópoli su cargamento de mercaderías, así como los mensajeros y correos capaces de desplazar-se rápidamente por estos caminos, permitiendo que incluso Moctezuma II gozara diariamente de pescado fresco del Golfo y estuviera bien infor-mado de cuanto acontecía en sus dominios (Cha-fón Olmos s/f).
Respecto a la importancia de los caminos en épo-cas prehispánicas en el comercio y el desarrollo de diferentes etnias, Chafón Olmos(s/f) presenta un plano de la península de Yucatán en el que se muestran las vías terrestres, fluviales y de cabo-taje hacia el fin del período Clásico, en el siglo IX, y en el cual es factible observar los principales productos comerciados a lo largo de estas rutas, como parte importante en la promoción del desa-rrollo de la cultura Maya.
Figura 2. El Códice Mendoza (o Códice Mendocino) es un códice de manufactura mexica, hecho en la década de 1540. Sección I en la que se narra la historia oficial de los mexicas de 1325 a 1521. Describe la fundación de Tenochtitlán, y la conquista de Colhuacan y Tenayucan (Fuente: imágenes de Google en internet)
98 La gestión ambiental de carreteras en México
Papel de los Caminos en el Desarrollodurante la Conquista y Época Virreinal
La ColoniaConsumada la caída de Tenochtitlán, se inició la expansión de la Conquista. En 1524 se despacha a Cristóbal de Olid para buscar una vía de tránsito hacia Las Hibueras, Honduras y otra hacia el Mar del Sur. En 1529, Beltrán Nuño de Guzmán salió de México para expedicionar hacia occidente; siguió camino por Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. Fundó la capital de Nueva Galicia en Tepic, misma que habría de trasladarse a Guadalajara. De Acapulco, Manzanillo y Tehuantepec salieron suce-sivamente las tres expediciones de exploración del Mar del Sur, Océano Pacífico; en la tercera, que di-rigió personalmente Cortés en 1535, se descubrió la Península de California. En 1539, Francisco Váz-quez de Coronado partió a recorrer las comarcas septentrionales del país en busca de las fabulosas ciudades de Cíbola y Quiviría, mencionadas por Ca-beza de Vaca y Fray Marcos de Niza, sobrevivientes de la expedición a la Florida encabezada por Pánfilo de Narváez, quien había recorrido en diez años, los actuales territorios de Louisiana, Texas y Arizona.
En el México antiguo y colonial, el transporte de objetos, personas e ideas entre distintos sitios –distribuidos en vastos territorios– de relevancia económica, política y religiosa, se realizaba por ca-minos, rutas, veredas y senderos.
El de los arrieros fue el sistema más importante de transporte durante el período colonial, de mane-ra que la mayoría de las mercancías se trasladaban en recuas, a lomo de mula, aunque también en la espalda de los tamemes; el tránsito de personas se hacía en carros, carretas o a caballo. Las rutas más importantes atravesaban diversas ciudades y centros de consumo, y la ciudad de México era el punto nodal, de donde partía el llamado “camino de la plata” o “camino real de Tierra Adentro” que co-municaba a la capital con las lejanas provincias del norte de la Nueva España, pasando por los pueblos de indios, las villas, los reales de minas, las mi-siones, las fortificaciones, los puertos marítimos, los ranchos y las haciendas. También se trazaron
caminos desde Veracruz –el principal puerto al que llegaban mercaderías europeas– y desde Acapulco, puerto de arribo de la Nao de Manila, con sus car-gamentos de finos y estimados productos asiáticos. Otras regiones también contaban con vías que lle-vaban a la capital, como las rutas de Texas, a lo lar-go del Pacífico, y la de Guatemala, que atravesaba por Oaxaca.
En 1522, Hernán Cortés ordenó la construcción del camino de Tenochtitlán a Veracruz que lo iba a comunicar con Europa; fue el primero en transfor-marse en carretera en 1531, cuando Sebastián de Aparicio usó por primera vez en la Nueva España, las carretas tiradas por bueyes. Por esta vía llega-ron de España, la cultura, el gobierno, los misione-ros, la imprenta y una gran variedad de productos. Hacia 1540, cien recuas de mulas podían transitar a lo largo del camino, entre Veracruz y la capital. Las rutas más importantes dentro del Valle de México fueron, en su gran mayoría, las mismas de los tiempos prehispánicos pero, con los intereses comerciales de los españoles, se multiplicaron los caminos vecinales, los tributarios y los de grandes peregrinaciones religiosas. En cuanto hubo bestias suficientes, los caminos se convertían de a pie a herradura y, así, la arriería fue cobrando mayor im-portancia. Durante la Colonia fue el medio principal de transporte y coadyuvó a desarrollar la agricultu-ra, el comercio y la incipiente industria. Los cami-nos que se abrieron a lo ancho y largo del territorio nacional durante la Colonia, los auspiciaba el siste-ma de consulados, establecidos al concluir la con-quista, los cuales tenían a su cargo la construcción y conservación de caminos, arbitrándose los fondos necesarios por medio de los derechos de avería que agravaban las mercancías de importación, así co-mo con lo recabado por concepto del peaje que se exigía a los usuarios de los caminos desde 1574.
Por el auge minero, se abrieron y colonizaron nuevas regiones y se tuvo que integrar una red vial con el propósito de extraer y transportar la producción de las minas que, a su vez generaron el desarrollo de la agricultura, la ganadería y cier-tas manufacturas y el comercio, necesarios para sostener a los centros mineros. Así, conforme se
GRUPO SELOME 99
descubrían las vetas o se consolidaba el trabajo en las ya conocidas, se creaban centros de población y se abrían caminos y brechas. Entre otras regio-nes geoeconómicas, sostén de la población de las minas y sus ciudades, se contaban las de los Va-lles de México, Puebla, Toluca, Valladolid, el Bajío, centro de Oaxaca, Jalisco y otras. El flujo comercial alcanzaba algunas zonas tropicales no muy aleja-das del centro, como las costas de Veracruz, Tabas-co, Nayarit, Colima, partes de Guerrero y Chiapas. La minería, durante la época colonial, tuvo gran influencia en la distribución de la población, en la agricultura y ganadería, el comercio y los transpor-tes, al adoptar el uso de carretas de dos y cuatro ruedas para carga del metal y ayudó a incremen-tar el empleo de las diligencias utilizadas para el transporte de personas y mercancías.
En la obra civilizadora y educadora de los misio-neros en este enorme e inhóspito territorio, y entre un ejército de exploradores jesuitas, destacan los nombres de los padres Ugarte, Kino y Salvatierra, que publicaron obras fundamentales para la histo-ria del Noroeste. Los datos que recogió Kino fueron, por mucho tiempo, la principal fuente de informa-ción para los cartógrafos de su tiempo y ulteriores.
Veredas y caminos en tiempos del automóvil Muchos de los caminos antiguos, incluidos los pre-hispánicos, aún se usan el día de hoy. Se les hallará con algunas ligeras modificaciones, probablemen-te muy erosionados, interrumpidos aquí y allá por la irrupción de caminos más modernos, cubiertos por la mancha urbana de las poblaciones que han crecido a su vera, pero subsistentes en lo esencial. Los “Corredores” de Hueytlalpan son el resultado de las obras de acondicionamiento de los caminos antiguos llevadas a cabo en la Sierra Norte de Pue-bla durante la segunda mitad del siglo XIX. Al mis-mo tiempo se construyeron puentes y otras obras de ingeniería.
Saliendo por la autopista a Puebla, después de la caseta de pago y justo cuando termina el último de los bloques de casas recién construidas, hay que voltear la vista al lado derecho y descubrir, como a un kilómetro de distancia, un pequeño edificio de
color amarillento, con seis arcos, que se alza en una colina paralela a la que sube la autopista. Una pequeña barranca nos separa de ella, pero se cru-za fácilmente a pie, si se desea, en menos de me-dia hora. Este edificio es lo que queda de la Venta Nueva, uno de los puntos en que los viajeros que cruzaban del Valle de México al de Puebla durante el siglo XIX, pasaban la noche antes de emprender la subida hacia los valles de Río Frío, que en esa época, eran tristemente célebres por sus bandi-dos. La siguiente noche, si nada grave ocurría, la pasarían en otra venta por el rumbo de San Martín Texmelucan.
La modernidadLa introducción de caballos y de recuas para el transporte de mercaderías impuso varias altera-ciones en los caminos, especialmente en cuanto a su anchura y la forma de afrontar pendientes y cru-zar ríos, pero no en cuanto a su disposición básica. Los principales caminos prehispánicos sufrieron modificaciones de este tipo durante la época colo-nial y se convirtieron en “caminos de herradura”. Más impactante fue la introducción de carros y otros vehículos con ruedas, para los que a menudo hubo que abrir nuevos trazos, con menores pen-dientes y puentes adecuados. Pero de esto se hizo poco en dicho período y menos aún en las zonas montañosas. Los cambios más significativos ocu-rrieron después, con la aparición de ferrocarriles y automóviles, que dieron lugar a otra dimensión en la geografía de los caminos, especialmente por la tecnología que permitió hacer túneles y viaductos. Del mismo modo, la expansión de la población por diversas partes del país implicó abrir caminos don-de antes no los hubo.
El PorfiriatoDurante este período, el esfuerzo en materia de co-municación estuvo volcado sobre los ferrocarriles. En los 34 años que duró, se construyeron en México más de 19 000 kilómetros de vías férreas; el país quedó comunicado por la red telegráfica; se reali-zaron inversiones de capital extranjero y se impulsó la industria nacional. Poco se realizó en materia de
100 La gestión ambiental de carreteras en México
caminos; la construcción de éstos no sobrepasó los mil kilómetros y el objetivo principal era alimen-tar las estaciones de los ferrocarriles y, en menor cuantía, comunicar zonas que carecían de medio de transporte. El descuido era tal, que los caminos que unían poblaciones pero que no conducían al fe-rrocarril, se encontraban intransitables. A partir de 1893 se sanearon las finanzas, se mejoró el crédito nacional y se alcanzó gran confianza en el exterior; el presupuesto de ingresos y egresos registró su-perávit y se organizó el sistema bancario.
El gobierno consideraba la construcción de nue-vos caminos comunicadores de regiones importan-tes y la conservación de los ya existentes. En 1893, el interés parece más firme y Porfirio Díaz decla-raba: “Como para el mantenimiento del tránsito de las vías férreas son necesarios los productos agrí-colas y mineros de comarcas que aún no disfrutan de ese medio de transporte, el Ejecutivo atiende a la reparación de las carreteras ya existentes y a la apertura de algunas nuevas, cuya necesidad se justifica, en cuanto se lo permitan las preferentes atenciones del erario y ayudado para tal efecto a los estados, que son los directamente interesados en esas mejoras”. Se pusieron en marcha las obras y el camino de Tehuacán a Oaxaca y Puerto Ángel; se abrió el tramo del Infiernillo y se terminó el ca-mino de Tula a ciudad Victoria. En 1895 se expidió una ley que encargaba a los estados, la responsa-bilidad de la reparación y conservación de los ca-minos dentro de su territorio, correspondiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, creada en 1891, la atención de aquellos que tenían el carácter de vías federales. En virtud de este mis-mo ordenamiento, se concedían subsidios a las entidades federativas para la construcción de sus caminos estatales. En 1896 se reparó el camino de Guadalajara a Tepic y se prolongó a San Blas al año siguiente. En 1901, se terminó el de Paso de Parras a San Marcos, Aguascalientes, y en 1902 se firma-ron contratos para la construcción de los caminos de Chiapa de Corzo a la frontera con Guatemala, de Mazatlán a Culiacán y se inició la construcción del puente sobre el río Grijalva, obras que se termina-ron en 1909. En septiembre de 1905, se estableció
una Junta Directiva encargada de la conservación y reparación de las carreteras troncales o generales; la primera en atenderse, fue la de México a Toluca y en seguida la de México a Puebla, de la que en 1910 se habían instalado 21 kilómetros. El camino de Iguala a Chilpancingo fue inaugurado el 1° de mayo de 1910. Para estas fechas, también se co-menzaba el de Chilpancingo al puerto de Acapulco y se avanzaba hasta algo más de 60 kilómetros, en el de Ciudad Victoria a Soto La Marina. El transpor-te de carga por esos caminos seguía realizándose con mulas, carros y carretas de poco volumen, lo que hacía muy lento y costoso el traslado de mer-cancías; la transportación de pasajeros quedaba a cargo de las diligencias, la litera, el guayín y el caballo. La clasificación del camino dependía de la cantidad de ganado que transitara; un buen camino era aquel que soportaba una recua de 100 mulas. Hasta 1910 eran transitables los siguientes cami-nos, construidos o reparados durante el régimen de Porfirio Díaz:
> de Mérida a Progreso;> de Mérida a Campeche;> de Jalapa a Perote;> de Matehuala a Linares;> de Guadalajara a San Blas;> de Guaymas a Punta Blanco;> de Comitán a San Benito;> de San Juan Bautista a San Cristóbal las Casas;> de Oaxaca a Miahuatlán y a Puerto Ángel;> de Tula de Tamaulipas a Ciudad Victoria;> de Linares a Saltillo;> de Galeana a Ciénega del Toro;> de Querétaro a Guadalajara;> de Guadalajara a Ahuacatlán y a Tepic;> de México a Querétaro;> de México a Toluca;> de México a Veracruz por Orizaba y Córdoba;> de Mazatlán a Culiacán;> de Chiapa de Corzo a la Frontera con Guatemala;> de Iguala a Chilpancingo;> de Huamantla a Nautla;> de Puebla a Oaxaca por Tehuacán;> de Toluca a Morelia.
GRUPO SELOME 101
En México, a finales de este período, hizo su aparición el automóvil, en 1906, trayendo consigo la revolución de los viejos conceptos del transporte; sin embargo, en nuestro país no significó ninguna mejora para los ca-minos existentes; como estaban continuaron prestando servicio a los vehículos de motor y a los de tracción ani-mal. En el México de 1925, los automovilistas se limi-taban a transitar por las calles y calzadas urbanas. El transporte de personas y mercancías de una ciudad a otra, tenía que hacerse utilizando el ferrocarril, muy de-teriorado en aquellos días. Mientras en nuestro país se desarrollaba la lucha revolucionaria, en Norteamérica y Europa la industria automotriz y las redes camineras crecían con rapidez. En otros países los caminos se fue-ron modificando de manera gradual y las normativida-des para la circulación de carruajes, se transformaron en reglamentaciones para el tránsito de automóviles. Al paso de unos cuantos años el automóvil empezó a evolucionar, sobre todo en cuanto a velocidad; a partir de entonces, los existentes caminos de México empe-zaron a volverse obsoletos y a necesitar de ampliacio-nes y modificaciones de trazo y especificaciones.
En 1932, por un acuerdo presidencial, se determi-nó que los estados ayudaran a la federación obrando en el mismo sentido que ésta en la construcción de caminos, ya que esto se consideró de vital importan-cia para el país y se emitió (1934) la muy importante “Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados” que abrió la puerta a una actividad que ha producido excelentes frutos. (González de Co-sío, Historia de las Obras Públicas en México. 1971). Cada estado creó, con base en esta Ley, su Junta Lo-cal de Caminos al cuidado de la cual estuvo la Red de Caminos Estatales.
Es importante sin embargo, señalar que las labores técnicas para la integración de esfuerzos desde la pla-neación, el proyecto, la realización física de las obras, su mantenimiento y operación, estuvieron a cargo de la Secretaría, por conducto de su representante en cada una de las Juntas Locales de Caminos. Los caminos estatales crecieron a tal grado, que en 1988 sumaban 55 919km contra los 48 104km de la red federal (fuente: cuadro 1.21: Red Nacional de Carreteras, pág. 167 de la Historia de las Obras Públicas en México, Tomo V, SCT, 2000).
Época contemporáneaRegiones creadas por la red carretera y el impulso al desarrollo del país
La construcción de carreteras y el desarrollo, es un binomio imposible de separar; uno conlle-va al otro y viceversa. Al construir caminos en una región, se agiliza la movilización de bienes, servi-cios y personas, que permiten que una localidad crezca, se modernice y se diversifique; con lo que se incrementa su demanda de mayores y mejo-res vías de comunicación. Ahí radica el papel tan importante de los caminos en México, han sido el motor y la quilla del desarrollo, ya que además de impulsarlo, lo han dirigido, como a continuación se presenta en una serie de mapas históricos en donde se aprecia cómo han contribuido los cami-nos en nuestro crecimiento.
Desde el inicio del siglo XX, la creciente ne-cesidad de comunicar localidades y mejorar los tiempos y condiciones del recorrido, desde y hacia zonas clave en nuestro país, conllevó al incremen-to en la construcción de carreteras pavimentadas y al mejoramiento de los caminos existentes. No obstante, la demanda de este servicio era baja, debido al reducido número de automóviles que existían en la República y los que principalmente se concentraban en los estados del centro de ésta, en especial, en la Ciudad de México y sus colindan-cias. Así en los años treinta, surgieron carreteras que específicamente comunicaban zonas de im-portancia comercial (puertos de cabotaje y garitas fronterizas) o turística, como fueron, la carretera México-Acapulco y la carretera Progreso-Mérida-Valladolid; ambas permitieron el desplazamiento de los productos de los puertos de Acapulco y Pro-greso, además de comunicar zonas de importan-cia turística cuyo impulso iniciaba y repuntaba en dicha época.
De igual manera, y con base en el inicio del cre-cimiento y desarrollo de la ciudad de Monterrey, y su fuerte relación con los Estados Unidos para importación y exportación de bienes y servicios, se construyó la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, impulsando el desarrollo de ambas localidades, principalmente de la ciudad de Monterrey.
102 La gestión ambiental de carreteras en México
En lo que respecta a la zona centro del país, debido al crecimiento en población y actividad comercial y turística entre la Ciudad de México y sus ciudades
cercanas (Puebla, Pachuca, Córdoba y Cuernava-ca), se construyeron varias carreteras a los ante-riores destinos.
Figura 3. (Fuente: SOP, 1975).
Figura 4. (Fuente: SOP, 1975).
GRUPO SELOME 103
En veinte años, esta incipiente red carretera se fortaleció para comunicar regiones industriales y comerciales del país. Entre los sectores que más se beneficiaron con la construcción de caminos, se encuentran el sector se-cundario y el terciario, por lo que analizando las zonas geográficas de nuestro país en 1940, con respecto a la red carretera que existía en 1930, se puede observar que en un lapso de 20-30 años, la infraestructura carretera
creció notablemente, al paralelo que el desarrollo de regiones como la costa noroeste, de Nogales a Culia-cán, y la región central norte, de Torreón-Saltillo-Mon-terrey; además de los principales puertos fronterizos para la exportación e importación de bienes y servicios (Chihuahua-Cd. Juárez y Monterrey-Piedras Negras), y los puertos de cabotaje (Tampico-Ciudad Valles y Coatzacoalcos-Veracruz).
Figura 5. (Fuente: SOP, 1975).
104 La gestión ambiental de carreteras en México
La modernización y diversificación de México en la década de los 50, pasando de un país netamente agrí-cola, a un país en el que los sectores secundario y terciario fueron adquiriendo mayor impulso, trajo co-mo consecuencia el desarrollo propiamente de nues-tra primera gran Red Carretera, cubriendo cerca de una quinta parte del territorio, conformada por tres principales ejes longitudinales (costa oeste, planicie central y costa este) que iniciaban en Nogales, Ciudad
Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros, para cruzar en sentido norte-sur nuestro país, pa-sando por la Ciudad de México, y hacia los puertos de Acapulco, Salina Cruz y Veracruz. Como parte de este recorrido y obligados por el cruce de estos ejes carreteros por la Ciudad de México, estos ejes comu-nicaron también la costa oeste con la este, partiendo de ciudades como Tepic, hacia Guadalajara, Morelia, Toluca, la Ciudad de México, Puebla y Jalapa.
Figura 6. (Fuente: SOP, 1975).
GRUPO SELOME 105
Las carreteras construidas en la década de los cin-cuentas se sumaron a las existentes, incremen-tando las regiones productivas en más del doble de las existentes, como se observa en la siguiente figura. La zona que recibió mayor impulso en tér-minos de desarrollo, gracias a la infraestructura
carretera, fue el eje sobre la costa del Golfo de México, con el apoyo a ciudades como Monterrey y las de Tamaulipas, y el eje noroccidental, de Tepic hacia Guadalajara, México y Veracruz; co-municando la costa del Pacífico con el Golfo de México.
Figura 7. (Fuente: SOP, 1975).
106 La gestión ambiental de carreteras en México
Hacia finales de 1950, se acentúa el desarrollo de las regiones comunicadas con la red carretera de los años cuarenta y se empieza a concretar el impulso de las carreteras para el desarrollo de las nuevas regio-nes como el estado de Sonora, el que pasa de una ba-ja proporción de población dedicada a las actividades diferentes de la agricultura, a un porcentaje de más
de la mitad de la población, dedicada a estas activi-dades (cambios de amarillo a rojo en el mapa de la figura siguiente con respecto a las figuras anteriores). Asimismo, hacia 1950 se le da un importantísimo pa-pel al desarrollo de los puertos fronterizos (colores morados y rojos) gracias a la construcción de las ca-rreteras que los comunican en la década anterior.
Figura 8. (Fuente: SOP, 1975).
GRUPO SELOME 107
La base medular de la red de carreteras tron-cales en nuestro país, construida entre 1940 y 1950, forma el esqueleto principal del desarrollo del país; mismo que se sigue complementando,
ampliando y modernizando durante la década de los sesentas, apoyando el desarrollo principal-mente de la zona centro y el norte y noroeste de México.
Figura 9. (Fuente: SOP, 1975).
108 La gestión ambiental de carreteras en México
Posterior a la década de los cincuentas, disminu-ye la construcción de nuevos ejes carreteros, en la medida en que se mejoran y amplían los existen-
tes, para fortalecer y consolidar el desarrollo de las nuevas regiones productivas emergentes de nuestro país.
Figura 10. (Fuente: SOP, 1975).
GRUPO SELOME 109
La década de los setentas, se caracteriza por una fuerte modernización y ampliación de la red carre-tera existente, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y posteriormente la SAHOP. Se constru-yen las primeras autopistas y aparece el esquema de financiamiento de las obras viales, el camino de peaje, por lo que en la década entre los sesentas y los setentas, se fortalece el desarrollo del país, gracias a los ejes viales construidos y mejorados en las décadas anteriores. Se empieza a consolidar la vertiente del Golfo de México, cuyos caminos ayu-dan a promover la explotación petrolera y con ello, el desarrollo de la franja costera, desde Campeche hasta Tuxpan, Veracruz. Es notorio el desarrollo
que en este marco se observa en el estado de Cam-peche de manera particular. Asimismo se fortale-cen los principales puertos fronterizos con el país del norte, pasando a ser regiones en las que el 70% de su población, se dedica principalmente al sector secundario y terciario, en lugar de a la agricultura o la ganadería, difíciles de desarrollar en estas zonas áridas escasas de agua.
Como base para el desarrollo de las siguientes décadas, en los años sesentas se construye una red de pequeñas carreteras, comunicadas con los ejes troncales, mediante las que se logra dotar al país de una red capilar de vialidades para impulsar el desarrollo.
Figura 11. (Fuente: SOP, 1975).
110 La gestión ambiental de carreteras en México
El efecto de la red capilar de carreteras, combinan-do las troncales con una gran cantidad de pequeñas carreteras conexas, se dejó notar de inmediato en el desarrollo del país hasta 1970, que trajo como resultado una gran cantidad de regiones que emer-gieron al desarrollo, promovido por la red vial. El desarrollo de la región centro es muy fuerte, acom-pañado por el desarrollo a lo largo de las vertientes Pacífico, Golfo y el centro del país. No obstante, re-salta que en los años setentas, regiones más distan-tes del centro, como las dos penínsulas, quedaron fuera de este desarrollo, por efecto de su distancia a la Ciudad de México y otras ciudades nodales de-tonadoras del desarrollo (Monterrey, Guadalajara
entre otras). El desarrollo en ambas, prácticamen-te fue incipiente, incluso se perdió el desarrollo que había empezado a detonarse en Progreso-Mérida-Valladolid en los años cuarenta, por el impulso cre-ciente que fueron obteniendo regiones petrolíferas y de intercambio comercial. Quedaron asimismo, fuera de este esquema de desarrollo promovido y fortalecido por la red carretera, zonas serranas, sel-vas y/o regiones extremadamente áridas; ambas de difícil acceso como las de Oaxaca, el centro de Chi-huahua, Coahuila y al norte de Zacatecas y San Luis Potosí. Estas últimas, además, como consecuencia de una pérdida de interés en la explotación de recur-sos mineros en el país.
Figura 12. (Fuente: SOP, 1975).
GRUPO SELOME 111
La base de la red carretera de nuestro país, que-dó conformada prácticamente en su totalidad ha-cia 1975, con la promoción de trece regiones (re-presentadas por colores en la figura siguiente) a lo largo y ancho del país. De ahí en adelante, y por los siguientes cuarenta años, nuestras carreteras hansido y siguen siendo mejoradas continuamente.
Quedan aún regiones pobremente comunicadas, especialmente hacia el norte del país, en los es-tados de Chihuahua y Coahuila, cuyo desarrollo se ha visto reducido en virtud de la falta de adecuadas carreteras en ambos estados, siendo éstos los dos más extensos y, por lo tanto, menos poblados de México.
Figura 13. (Fuente: SOP, 1975).
112 La gestión ambiental de carreteras en México
La ampliación y mejoramiento de carreteras exis-tentes en las últimas tres décadas, junto con la construcción de mejores y más eficientes auto-pistas, han dado una plataforma sin igual para el desarrollo de toda nuestra república. Es claro que existen otras vías de comunicación como ferroca-rriles y vías marítimas y aéreas; no obstante, estas vías resultan insuficientes, pobremente conserva
das y renovadas (en el caso de los ferrocarriles y puertos) o económicamente inaccesibles para el grueso de la población, por lo que, con el orgullo de mis más de cincuenta años como ingeniero ca-minero, me permito señalar que las carreteras en México, siguen siendo el principal elemento por el que se transportan las personas, productos, bie-nes, y servicios; por lo que siguen constituyendo la parte esencial del desarrollo de nuestro país.
Figura 14. (Fuente: SOP, 1975).
GRUPO SELOME 113
Ecología de Carreteras: una rama de investigación científica específica en busca de soluciones
Doctora Norma Fernández BucesBiólogo Sergio López Noriega
IntroducciónLos seres humanos hemos creado enormes redes viales sobre la Tierra, una maravilla de la ingenie-ría y reflejo del éxito económico, que facilitan el movimiento de personas, bienes y servicios, y es-trechan las fronteras de las interacciones huma-nas. No obstante, estos caminos se imponen sobre montañas, valles, planicies y ríos; interactuando con el agua, viento, semillas esporas, sedimento, fauna silvestre, plantas, y demás seres vivos en las geoformas. Por un lado, los caminos unen frag-mentos de tierra, y a la vez separan y fragmentan a la naturaleza en pedazos. Los procesos natura-les degradan y afectan a los caminos, obligando a un continuo mantenimiento y reparación de esta red rígida de pavimento. Simultáneamente, la red destruye y perturba patrones y procesos naturales, requiriéndose medidas de manejo y mitigación pa-ra los ecosistemas. Ambos efectos, la naturaleza afectando caminos y los caminos afectando a la na-turaleza, implican costos para la sociedad en cual-quier parte del mundo, y crecientemente han ido requiriendo atención pública (Forman et al 2003).
Resulta evidente, como se ha señalado en apar-tados anteriores, que la red carretera existe en el mundo mucho antes que el "Día de la Tierra" (en 1970) y el surgimiento de la ecología como una cien-cia específica. Se creó en épocas en las que los pla-nificadores del transporte se enfocaban en proveer a la sociedad de mecanismos eficientes y seguros para éste, sin mayor miramiento por la naturale-za. Esto ha cambiado. Actualmente, la comunidad relacionada con la planeación, diseño y construc-ción de vías terrestres y los ecólogos trabajan cada vez de una forma más integrada, buscando formas de remediar los errores del pasado y prevenirlos en lo futuro. Ello ha traído como consecuencia, la
necesidad de nuevos conocimientos y habilidades en ambos grupos de especialistas. Hoy en día se requieren conocimientos de ingeniería del trans-porte, hidrología, biología, ecología, ecología de poblaciones, ciencias del suelo, química del agua, biología acuática, entre otras disciplinas; conoci-mientos que se integran en una nueva disciplina, la Ecología de Carreteras. (Forman et al ibíd.).
Esta nueva disciplina, se entrelaza con la ecolo-gía del paisaje, antes explicada, para comprender la manera en que las regiones ambientales se es-tructuran y funcionan de manera integrada cuan-do en ellas se ubican carreteras formando líneas y redes que, en sí mismas, constituyen una unidad del propio paisaje. Las redes carreteras, el flujo de vehículos, los patrones de biodiversidad y los flujos ecológicos, se distribuyen de forma muy parecida y operan a la misma escala de resolución, lo que los hace entes factibles de estudio simultáneo. Es por ello que la ecología de carreteras se basa en la ecología y la ecología del paisaje para explorar, entender y guiar las interacciones de caminos y ve-hículos con el ambiente circundante.
Fundamentos de la ecología de carreteras y el origen de esta nueva disciplina
La ecología de caminos o carreteras se refiere a la interacción de organismos y factores ambientales dentro de un sistema vinculado a carreteras. Es un término acuñado por el ecólogo de paisaje Richard T.T. Forman en 1998 y relaciona factores como eco-logía, geografía, ingeniería y planeación. Entre los efectos ecológicos más significativos de las carre-teras pueden citarse los siguientes: fragmentación de ecosistemas, dispersión de especies exóticas y disminución de las poblaciones de especies de flora y fauna nativa, alteración del ciclo hidrológi-co, cambios microclimáticos, producción de mate-rial particulado y de ruido, y contaminación de las aguas y suelo. Además, los caminos ofrecen una mayor oportunidad de penetración antrópica en sitios antes inaccesibles, con lo que en ocasiones, se facilita la colonización humana, la que corres-ponde a un impacto indirecto que puede generar en
114 La gestión ambiental de carreteras en México
el mediano y largo plazo la reconversión en el uso del suelo, la destrucción de hábitats naturales y la reducción de la biodiversidad, que pudieran estar asociados a una carretera.
Las vías de transporte constituyen el sistema ar-terial de nuestra sociedad. Nos unen, comunican, permiten el transporte y movilización de personas, artículos y servicios. La red carretera ha crecido enormemente en todo Norteamérica, incluyendo México, y si bien ha sido el motor impulsor del cre-cimiento y desarrollo, este aumento en la red carre-tera ha sido motivo de importante daño y deterioro ambiental. Como resultado, la protección ambien-tal actualmente juega un papel importante y cada vez más determinante en la definición de obras y políticas carreteras.
La ecología estudia las interacciones entre plan-tas, animales y el sistema abiótico en el que de-sarrollan sus actividades. Un camino es un pasaje abierto para vehículos; la ecología de carreteras integra ambos conceptos ya que en esencia, esta disciplina estudia las interacciones de organismos y su ambiente, ligados a caminos y vehículos. (For-man et al. 2003).
La ecología de carreteras surge desde inicios del siglo XX, con la aparición del automóvil y los cami-nos de terracería que se construyeron entonces. Lejos de lo que uno pensaría, esta preocupación en-tre ecología y caminos no surge como una medida para proteger el medio natural, sino para proteger a los caminos y sus usuarios del medio natural. Los caminos de terracería se convertían en lodazales con las lluvias y eran prácticamente intransitables con nieve debido al deficiente drenaje y constantes deslaves, implicando importantes pérdidas econó-micas, daños en los vehículos y retrasos para los usuarios. Con la llegada de los pavimentos y vehí-culos de mayor velocidad, otra situación en la in-teracción caminos-ambiente, empezó a ser muy importante: la colisión con fauna silvestre de gran tamaño en países con bosques templados (Cana-dá, Estados Unidos y Escandinavia). Colisiones con venados, alces y osos, tenían como consecuencia, pérdidas humanas, daños personales y materiales, altos costos de reparación de vehículos y cobertura
de seguros, por lo que se empezaron a proponer medidas para proteger a los usuarios de los cami-nos de los elementos naturales. Unas de las pri-meras medidas al respecto se tomaron en Francia, donde los nuevos caminos afectaban la caza de animales, generando descontento y movilización de los cazadores contra la construcción de cami-nos, por lo que en 1960 se construyeron los prime-ros "puentes para caza" (game bridges) que fueron los precursores de los actuales pasos elevados de fauna (overpasses) que se empezaron a construir en carreteras de Estados Unidos en 1978-79 como producto de la creciente preocupación por la con-servación del ambiente a nivel mundial. Hacia 1980, se fueron realizando mayores estudios concernien-tes con caminos y ecosistemas en sus alrededores, particularmente en Alemania y Holanda, donde in-cluso, en este último, se creó la Unidad de Ecología de carreteras dentro del Ministerio de Transporte, Obra Pública y Manejo del Agua de este país. En Alemania y Suiza, fue necesario proteger a los mo-toristas que circulan por carreteras de colisiones con fauna, haciendo inversiones en cercado, seña-lamiento, pasos para fauna, puentes verdes, etcé-tera. que recuperaron parte de la conectividad que se había perdido en el paisaje. Entre 1980 y 1990, se construyó en Florida (Estados Unidos) la auto-pista interestatal 75, mejor conocida como Aligator Alley en la que se incluyeron 23 pasos para fauna por debajo de la carretera, y 13 pasos elevados para proteger los pantanos de Florida, cocodrilos y a la pantera de la Florida (Puma concolor coryi). En Canadá, ocurrieron muchas fatalidades por co-lisiones con alces, así como con venados, renos y osos, por lo que fue necesario estudiar detallada-mente el comportamiento y movilización de estos organismos, construyendo en paralelo, pasos para proteger a los usuarios de estas y otras especies, y viceversa. (Keller y Pfister 1997; Forman et al 2003).
En lo referente a países de climas tropicales, y particularmente en México y América Latina, poco se ha avanzado en términos de la ecología de carre-teras y de las medidas que se han tomado en países desarrollados con climas y fauna de tipo templado. Posiblemente se deba a que nuestra fauna es de
GRUPO SELOME 115
menor tamaño en general y las repercusiones de las colisiones en fatalidades y costos a vehículos o a la infraestructura carretera no son significativas, por lo que no ha existido la misma presión para la construcción de obras que permitan separar la fau-na de los vehículos en las carreteras. No obstan-te, es una necesidad patente y creciente ya que los países tropicales contienen la mayor diversidad de flora y fauna del planeta, y, por lo tanto, su conser-vación es una responsabilidad a escala mundial.
A partir de lo anterior queda claro que la ecolo-gía de carreteras es una nueva rama de investiga-ción científica, que surge como una necesidad de los planificadores y operadores de carreteras, pa-ra proteger su infraestructura y a sus usuarios del embate de elementos naturales. No obstante, como consecuencia, tanto los usuarios como la naturale-za salen beneficiados con esta disciplina, en la que se unen los esfuerzos de dos grandes grupos, que uno podría pensar son antagónicos: La ingeniería de transporte y la ecología.
Elementos de los caminos que se estudian en la ecología de carreteras
Barreras y caminosEl cálculo de la densidad de caminos es una me-dida gruesa para estimar el efecto de éstos sobre el ambiente. En los Estados Unidos, el 0.45% de su superficie de terreno se destina a caminos, lo que da una densidad de 0.75km de camino por kilóme-tro cuadrado, mismos que al agregar el derecho de vía de éstos, prácticamente duplica la superficie destinada a caminos. En países densamente po-blados como Alemania, esta densidad oscila en los 3.6km /km2. La densidad de caminos varía mucho entre regiones y más aún entre países (Forman et al. 2003).
El sistema carretero incluye diversas estructu-ras además de los caminos. Estructuras que repre-sentan barreras adicionales para distintas formas de vida como barreras de concreto, barandillas, ba-rreras contra ruido, puentes, alcantarillas, muros de contención, entre otras. Por otro lado, las redes carreteras implican zonas libres del derecho de vía
que sirven como hábitat, así como pasos elevados para fauna, puentes, alcantarillas, etcétera, que facilitan e incluso canalizan el desplazamiento de agua y animales, cuyos efectos se discuten de for-ma general en incisos más adelante.
Circulación de vehículosEl incremento en caminos y vehículos se ha visto potenciado en las últimas dos décadas. No obs-tante a que en algunas regiones la construcción de carreteras se ha disminuido por tener cubier-to el nivel de servicio requerido, la circulación de vehículos se incrementa día a día. Este incremen-to conlleva degradación ambiental en los sistemas aledaños derivada de una mayor emisión de conta-minantes atmosféricos, ruido, vibraciones. Se han desarrollado infinidad de modelos de evaluación de contaminantes atmosféricos. Por más de 20 años, planificadores de transporte y especialistas en ca-lidad del aire han trabajado en la planeación de sistemas y diseño de proyectos que aseguren que la inversión en el transporte y los requerimientos legales en cuanto a calidad del agua se ejecuten de forma coordinada para asegurar resultados. Al igual que la planeación del transporte, la ecología de carreteras tiene un enfoque multidisciplinario en el que cuencas, hábitats de especies, rutas de migración y la protección de especies, se abordan de una manera holística.
Vegetación en el derecho de víaLas zonas libres dentro del derecho de vía de una carretera permiten el desarrollo de vegetación na-tiva asociada a caminos (ruderal) que forma parte de la secuencia natural de colonización y remplazo de vegetación mediante el proceso conocido co-mo sucesión natural de especies en comunidades vegetales. Las áreas libres y taludes dentro del derecho de vía se cubren con herbáceas anuales generalmente para reducir la erosión y arropar el talud. El suelo contiene semillas de otras plantas, mismas que también transporta el viento y germi-nan probablemente en la superficie; no obstante, solo sobreviven las más resistentes. La sucesión de especies dentro del DV precede una cobertura
116 La gestión ambiental de carreteras en México
de plantas herbáceas perennes, que empiezan a formar y estabilizar el sustrato. Esta cubierta de herbáceas a la larga la remplazan arbustos y, con el tiempo, la comunidad se conforma principal-mente de árboles.
La construcción de una carretera y sus estruc-turas, generan cambios en el paisaje y conforman nuevas condiciones para el desarrollo y creci-miento de la vegetación, dando origen a una gran heterogeneidad de morfocomunidades vegetales, asociadas a las nuevas condiciones impuestas de humedad, textura del suelo, exposición, etcétera. Como resultado de ello, en la mayoría de los cami-nos es evidente una zonación de la vegetación, en la que se aprecian bandas de plantas alineadas a la carpeta. Por señalar un ejemplo, en el hombro de los caminos, la humedad se pierde fácilmen-te por evaporación, los vehículos ocasionalmente compactan la vegetación, contaminantes y herbi-cidas durante las maniobras de mantenimiento afectan cualquier tipo de planta que pudiera cre-cer ahí, por lo que solamente algunas especies toleran condiciones tan adversas. En contraste, la vegetación en diques, aledaña a cunetas, la-vaderos y zonas bajas, recibe frecuente y abun-dante cantidad de agua, por lo que alrededor de estas estructuras se desarrollan comunidades de plantas con alta demanda de agua e incluso plan-tas de humedales. En climas áridos, los diques contienen plantas con mayor vigor y desarrollo, e incluso plantas exógenas (no propias de zonas áridas) por el incremento en las condiciones de humedad del sitio. Hacia la base del talud, se mezclan el suelo original con el material de ba-se, dando como resultado una textura gruesa, un sitio bien drenado y abierto, en el que se promue-ven otro tipo de comunidades vegetales, distintas a las que encontramos sobre el talud y sobre las áreas libres del derecho de vía.
A las anteriores condiciones, se suman las prácticas de conservación y mantenimiento ca-rretero, mediante las que el chaponeo, uso de herbicidas y remoción de cierta vegetación, de-fine las condiciones de la vegetación resultante. El manejo de la vegetación dentro del DV en los
sesentas en Estados Unidos, consideraba realizar prácticas que conservaran la vegetación como si fuera un jardín público, embelleciéndolo con plantas exóticas y conservando el pasto podado a manera de un jardín doméstico. Como conse-cuencia, estas acciones resultaron en muy altos costos de conservación y mantenimiento de estos "jardines" (Forman et al. 2003).
Esa visión de embellecimiento, se ha sustitui-do actualmente por una enfocada en un aspecto más funcional y ecológico, promoviendo el uso de plantas nativas con flores llamativas, eliminando las plantas exóticas y logrando arreglos más eco-lógicos, con mayores ventajas. Las plantas nati-vas dentro del DV tienen varias de las siguientes ventajas: Minimización de costos de acarreo y adquisición de semilla para su siembra (muchas aparecen de forma natural), reducción de costos de mantenimiento (riego, poda, agroquímicos en medidas fitosanitarias, etcétera, ya que se adap-tan a las condiciones naturales del sitio), incre-mentar la biodiversidad de la zona, controlar la erosión de taludes y suelo, reforzar el alinea-miento del camino, servir como barreras protec-toras en caso de colisión, brindar belleza estética, reducir el efecto de las luces y el viento, y dotar de hábitat a la fauna silvestre, entre otras. De lo an-terior se desprende que una buena planeación de los caminos, con el apoyo de la ecología de carre-teras, puede reducir costos y aumentar las cuali-dades estéticas y de seguridad de un camino, con ventajas paralelas en términos de biodiversidad, hábitat y corredor de desplazamiento para fauna; de ahí la importancia de esta nueva rama de in-vestigación enfocada a ecosistemas creados por nuestra infraestructura carretera.
Zona de efecto directo de carreteras (road effect zone)
Varios autores han estudiado la distancia a la que ocurren los principales efectos de una carretera sobre el medio natural; efectos que son distin-tos para los diferentes componentes del sistema en cuanto a intensidad, distancia y temporalidad
GRUPO SELOME 117
de la afectación. A ello se le ha dado el nombre del efecto directo de la carretera.
La construcción y operación de una carretera implican la introducción de un elemento ajeno al paisaje, que en el corto tiempo modifica as-pectos conductuales de organismos y población humana, así como modificaciones en las condi-ciones físicas del terreno donde se asienta y sus inmediaciones. Como se mencionó con anterio-ridad, estos cambios aledaños a una carretera los han estudiado diversos autores en otros paí-ses a distintas distancias y a lo largo de carrete-ras de diferente dimensión y cargas de tránsito, por lo que genéricamente se denominan como los efectos de una carretera en su zona de in-fluencia, o “Road–effect zone”, más conocida como la zona de efecto de una carretera. (For-man y Deblinger 2000).
Los efectos de la carretera a escala local es-tán dados por lo que se conoce como “Zona de efecto de una carretera” (road-effect zone), el cual se refiere a la zona de influencia resulta-do de una carretera. Un sistema de carreteras cruza un mosaico de territorios, altera el ma-terial, la energía y patrones de especies bajo la influencia del viento, agua y comportamiento de los procesos. Tres procesos o mecanismos prin-cipales hacen que la distancia del road-effect zone se extienda de diferentes maneras: El vien-to, el agua y la atracción o evasión de integran-tes bióticos hacia hábitats menos adecuados. El viento, por ejemplo causa efectos asimétricos, al soplar de un punto geográfico a otro, hace que polvo, diversos compuestos y ruido se lleve en la dirección que éste sopla, provocando mayor extensión y efectos. El agua, por ejemplo, lleva sedimentos y compuestos químicos, que hacen que los efectos se extiendan en temporadas de inundación y disminuyan en época de sequía, así como la extensión es mayor corriente abajo. La atracción de los animales y personas hacia un hábitat más adecuado, hace que especies no na-tivas invadan más una zona y, por el contrario, la evasión de un hábitat inadecuado para ciertas especies hacen que disminuya la densidad de
población y diversidad nativa en cierto sitio afec-tado por una carretera (Forman R. et al 2002).
Los efectos de una carretera generalmente se presentan en las inmediaciones o borde de la vía, donde se crearán condiciones distintas a las existentes sin la carretera; condiciones que pueden implicar mayor temperatura, menor hu-medad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento. Según lo reportado Goosem (1997), este efecto de borde puede llegar a ser de has-ta 50m para aves, 100m para los efectos micro-climáticos y 300m para insectos; condiciones y distancias que varían mucho en función de la topografía, tipo de carretera, cobertura vegetal, grado de antropización, etc.
Como consecuencia del road-effect zone se modifica la distribución y abundancia de las es-pecies, cambiando la estructura de la vegeta-ción y la oferta de alimento para la fauna. Estos cambios afectan ante todo, a las especies del interior del ecosistema que se ha fragmentado, ya que las pueden desplazar las especies gene-ralistas o de borde, que encuentran en el nuevo hábitat, condiciones más favorables para su su-pervivencia y reproducción. No obstante, no to-das las especies tienen la misma susceptibilidad hacia la carretera o hacia condiciones de borde (zona en donde se presenta un cambio abrupto de las condiciones homogéneas del interior del ecosistema o parche). Las especies de borde o generalistas, son aquellas que tienen capacida-des de buena dispersión y colonización de há-bitats alterados, y son atraídas a los bordes y pueden penetrar al interior. Existen estudios en donde se comprueba que las densidades pobla-cionales de las especies de bosques y pastizales que viven cerca de los bordes de carreteras son inferiores a las densidades localizadas lejos de ellas (Reijnen, et al 1996; Capen, 1999).
En el diagrama de la siguiente figura se repre-sentan las zonas de efecto de una carretera para diferentes factores ambientales, tanto bióticos, como abióticos.
118 La gestión ambiental de carreteras en México
1 3 10 30 100 300 1000
Distancia a la carretera (m)
CARRETERA Y DERECHO DE VÍA
Área intensamente modificada
Equipo e infraestructura carretera
Cambio micro climático
Riesgo de atropellamiento
MATERIALES Y QUÍMICOS
Inhibición de germinación de semillas
Nutrientes minerales y polvos de la carretera
Residuos de llantas
Erosión y sedimentación por la construcción de la carretera
Daños a la vegetación
Metales pesados por emisiones vehiculares
PAISAJE
Fragmentación del hábitat
Interrupción de corredores biológicos
Invasión de especies exóticas
Acceso a actividades humanas.
AFECTACIONES POR EL TRANSITO (RUIDO, VIBRACIONES, LUCES)
Diversidad de artrópodos
Atracción por luces
Ungulados (venados y jabalís)
Ofidios
Aves de bosque
Aves de pastizales
Grandes mamíferos
> 1200 m
> 1000 m
> 1000
1 3 10 30 100 300 1000
Distancia a la carretera (m)
CARRETERA Y DERECHO DE VÍA
Área intensamente modificada
Equipo e infraestructura carretera
Cambio micro climático
Riesgo de atropellamiento
MATERIALES Y QUÍMICOS
Inhibición de germinación de semillas
Nutrientes minerales y polvos de la carretera
Residuos de llantas
Erosión y sedimentación por la construcción de la carretera
Daños a la vegetación
Metales pesados por emisiones vehiculares
PAISAJE
Fragmentación del hábitat
Interrupción de corredores biológicos
Invasión de especies exóticas
Acceso a actividades humanas.
AFECTACIONES POR EL TRANSITO (RUIDO, VIBRACIONES, LUCES)
Diversidad de artrópodos
Atracción por luces
Ungulados (venados y jabalís)
Ofidios
Aves de bosque
Aves de pastizales
Grandes mamíferos
1 3 10 30 100 300 1000
Distancia a la carretera (m)
1 3 10 30 100 300 1000
Distancia a la carretera (m)
CARRETERA Y DERECHO DE VÍA
Área intensamente modificada
Equipo e infraestructura carretera
Cambio micro climático
Riesgo de atropellamiento
CARRETERA Y DERECHO DE VÍA
Área intensamente modificada
Equipo e infraestructura carretera
Cambio micro climático
Riesgo de atropellamiento
MATERIALES Y QUÍMICOS
Inhibición de germinación de semillas
Nutrientes minerales y polvos de la carretera
Residuos de llantas
Erosión y sedimentación por la construcción de la carretera
Daños a la vegetación
Metales pesados por emisiones vehiculares
MATERIALES Y QUÍMICOS
Inhibición de germinación de semillas
Nutrientes minerales y polvos de la carretera
Residuos de llantas
Erosión y sedimentación por la construcción de la carretera
Daños a la vegetación
Metales pesados por emisiones vehiculares
PAISAJE
Fragmentación del hábitat
Interrupción de corredores biológicos
Invasión de especies exóticas
Acceso a actividades humanas.
AFECTACIONES POR EL TRANSITO (RUIDO, VIBRACIONES, LUCES)
Diversidad de artrópodos
Atracción por luces
Ungulados (venados y jabalís)
Ofidios
Aves de bosque
Aves de pastizales
Grandes mamíferos
AFECTACIONES POR EL TRANSITO (RUIDO, VIBRACIONES, LUCES)
Diversidad de artrópodos
Atracción por luces
Ungulados (venados y jabalís)
Ofidios
Aves de bosque
Aves de pastizales
Grandes mamíferos
> 1200 m
> 1000 m
> 1000
Figura 1. Perturbaciones físicas y químicas producto de las carreteras (modificado de Forman y Alexander, 1998).
GRUPO SELOME 119
Como se observa en dicho diagrama, el road-effect zone puede tener repercusiones a distancias muy pequeñas (p. e., la inhibición en la germinación de semillas o el incremento al riesgo de ser atrope-llados), mientras que otros tienen repercusiones a distancias muy grandes, incluso mayores a un kiló-metro, con respecto del eje de la carretera, como pueden ser los efectos sobre aves y grandes ma-míferos. No obstante, la mayoría de los estudios en los que se ha monitoreado la zona de efecto ca-rretero, se han realizado en bosques templados y ecosistemas bien conservados, en donde se puede separar el efecto de esta carretera con respecto del efecto de otras aledañas. El monitoreo del efecto de una carretera en México resulta de gran impor-tancia ya que la información de que disponemos, corresponde en general a los resultados en paí-ses desarrollados, cuyas carreteras y condiciones ambientales difieren de las nuestras. Para ello, se deben identificar los principales indicadores para realizar estas mediciones, considerando evaluar los factores ambientales que mayormente se reportan como afectados por el efecto de carreteras en la literatura. Una vez definidos estos indicadores, se debe proceder al registro de datos mediante equi-pos especializados por varios años para realizar la comparación de datos de diferentes puntos y bajo distintas condiciones de terreno y ecosistemas. En capítulos más adelante se hace mayor énfasis en el monitoreo ambiental de carreteras, cuyos fines persiguen principalmente identificar, para manejar la zona de efecto directo de una carretera, en los diferentes componentes del medio.
Conclusiones y situación actual en México
La ecología de carreteras es una nueva rama de estudio en la que interactúa la infraestructura y el medio natural. Implica el conocimiento de estu-dios ecológicos y el manejo de caminos y vehícu-los. Es una disciplina muy importante en muchas aplicaciones y situaciones, desde nuevos cami-nos en construcción dentro de zonas semiurba-nas, hasta caminos en zonas forestales, caminos rurales, caminos en zonas montañosas y tierras
frágiles. Actualmente, modelos espaciales, análisis de redes, y poblaciones naturales son las áreas de estudio que prometen arrojar más datos para com-prender y utilizar la información en la planeación, diseño y construcción de carreteras bajo bases eco-lógicas. Se requiere la expansión de la base cientí-fica y la investigación en este tema, a fin de brindar a los planificadores e ingenieros, las herramientas necesarias para ello.
En lo referente a México, esta rama de la ecolo-gía es prácticamente incipiente. Algunas consulto-ras ambientales en carreteras llevan algunos años estudiando los aspectos ecológicos de carreteras de una manera informal, sin una línea de investiga-ción clara, definida por instituciones de enseñanza superior, sino con base en la literatura especializa-da en el tema.
Las vías terrestres han tenido un amplio desa-rrollo en la creación de posgrados y especializa-ciones en diferentes universidades en el país. No obstante, son muy pocas las instituciones de en-señanza superior, que imparten temas y materias referentes a la ecología dentro de los planes de es-tudio de la carrera de ingeniería, y principalmente éstos se enfocan en el impacto ambiental. Como ejemplo podemos citar a la Universidad Michoaca-na de San Nicolás de Hidalgo en la ciudad de More-lia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimis-mo, la Universidad Autónoma de Campeche integra de igual manera, materias respecto al impacto con el entorno.
A diferencia de las anteriores, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Nacional Autónoma de México, cuentan con postgrados en la creación de la estructura e infraestructura vial; sin embargo, en sus planes de estudio no existen cátedras sobre la evaluación de impacto ambiental ni aspectos ecológicos asociados a la construcción de vías terrestres.
De igual manera, en las licenciaturas y posgra-dos en Biología y Ecología, no se hace referencia al papel que juega la infraestructura, particularmente la carretera, en el entorno, ni existen planes de es-tudio que integren aspectos de ingeniería en estas
120 La gestión ambiental de carreteras en México
carreras. Lo anterior se refleja en generaciones de ingenieros, biólogos y ecólogos cuyas disciplinas se desarrollan ajenas unas de las otras, sin que exista un punto de convergencia, por lo que no se forman profesionistas con una visión transdisciplinaria.
Consideramos importante iniciar la conforma-ción de una rama de investigación formal de ecolo-gía de carreteras en México para resolver nuestros propios problemas, con nuestra disponibilidad de recursos y tipos de caminos. No tenemos datos en México con los que se puedan medir la zona de efectos directos de carreteras en un contexto de sistemas tropicales y semiáridos, como los que predominan en nuestro país. Es necesario empezar a generar estos datos, integrar una gran base de datos de todos los estudios individuales que se rea-lizan e incrementar el monitoreo de las carreteras en México para entender el efecto sobre el entorno y evitar los daños que se identifiquen. Debemos for-mar grupos transdisciplinarios, en los que la pre-sencia de ingenieros civiles carreteros y ecólogos es de vital importancia, para buscar soluciones a los principales problemas ambientales derivados de carreteras, pero en el marco de una realidad na-cional.
Foros internacionales de propagación del conocimiento (ICOET, IAIA)
Biólogo Sergio López NoriegaDoctora Norma Fernández Buces
La creciente necesidad de unificar los conceptos "de-sarrollo" y "ambiente" han derivado en el surgimiento desde hace varias décadas de foros internacionales de convergencia de ideas y búsqueda de soluciones a problemas comunes entre ambos. En estos foros, profesionales y técnicos de diferentes partes del mundo presentan y discuten sobre la interacción de obras de infraestructura con el medio ambiente y plantean soluciones en busca de un desarrollo sus-tentable. En estos foros cada vez es más evidente que la ecología de carreteras juega un papel muy impor-tante en el estudio de los efectos al corto y largo plazo
que los caminos tienen sobre todos los elementos de un sistema ambiental complejo y en continua evolu-ción. Éste es el caso de congresos y reuniones inter-nacionales como las que a continuación se señalan:
1 Reunión internacional de Impacto Ambiental, IAIA (International Association of Impact Assessment), en la que se reúnen especialistas de todo el mundo en el tema de impacto ambiental y se presentan y dis-cuten los problemas que conllevan todo tipo de obras de infraestructura a nivel mundial en términos de degradación ambiental, pero también en los que se plantean soluciones ingeniosas, muchas veces eco-nómicamente accesibles que fácilmente se pueden implantar en nuestro país. En este tipo de conferen-cias se comparten experiencias sobre innovación, desarrollo y comunicación de mejores prácticas en la evaluación del impacto ambiental. Es un foro in-ternacional que promueve el desarrollo de capacida-des locales y globales para la evaluación del impacto ambiental, social, de salud, entre otros, en los que el aspecto científico y la participación de especialistas, proveen una plataforma para un desarrollo sustenta-ble.
La IAIA, Asociación Internacional de Impacto Am-biental, es la red global líder en buenas prácticas en el uso de la evaluación del impacto ambiental para la toma de decisiones informada, considerando políti-cas, programas, planes y proyectos. Fue organizada en 1980 para conjuntar investigadores, consultores y usuarios de diversos tipos de esquemas y disciplinas relacionadas con la evaluación del impacto ambiental de todo el mundo. Cuenta con más de 1 600 miem-bros de 120 países. Entre los asociados encontramos planeadores corporativos, GEOs, gerentes, instancias gubernamentales y consultores privados, así como universidades, colegios y maestros en distintas ramas de la academia, lo que brinda la oportunidad de in-tercambio de ideas y experiencias, así como conocer la vanguardia en la evaluación y ciencia del impacto ambiental.
Esta asociación tiene como objetivos:1 desarrollar prácticas y técnicas de aproxima-ción para un mejor análisis del impacto ambiental integrado,
GRUPO SELOME 121
2 mejorar los procedimientos y métodos de evaluación para fines prácticos,3 promover el entrenamiento sobre el impacto ambiental así como una mayor comprensión pública del ramo,4 proveer sistemas de aseguramiento profe-sional mediante revisiones cruzadas entre los miembros de casos de estudio y5 compartir la información a través de redes, publicaciones periódicas y reuniones profesio-nales.
2 Específicamente relacionado con el tema de vías terrestres, se cuenta con la Conferencia Interna-cional de Ecología y Transporte, ICOET (Internatio-nal Conference of Ecology and Transportation), en la que el tema central son los impactos ambien-tales y problemas de operación que se derivan de obras carreteras y ferroviarias; se discuten efectos en flora, fauna, suelo, agua, y demás componentes ambientales, dentro de un marco de evaluación de alternativas y búsqueda de soluciones prácticas. Pese a su carácter fuertemente ambiental, es im-portante señalar que esta conferencia la patroci-nan principalmente los ministerios de transporte de varios países, tales como la Federal Highway Administration y diversos departamentos de trans-porte estatales en los Estados Unidos. La finalidad de esta conferencia es el identificar y compartir aplicaciones de investigación de alta calidad para tener las mejores prácticas de manejo referentes a la vida silvestre, hábitat y ecosistemas, relacio-nados con la creación y operación de sistemas de transporte.
ICOET es el primer foro de reunión internacio-nal de los expertos más reconocidos en las ra-mas de desarrollo del transporte, relacionados al estudio científico y procesos administrativos que pueden enaltecer tanto el proceso de desarrollo de proyectos y la sustentabilidad ecológica de los sistemas de transporte.
3 En el ámbito meramente de la ingeniería en vías terrestres, se tiene el Congreso Mundial de Carreteras, para el que se ha escrito el presente
libro. En este congreso también se ha destinado una parte importante a la presentación y discusión del tema ambiental asociado a las carreteras en México, con miras a buscar soluciones integradas, con el aporte de profesionistas de diferentes disci-plinas, que permitan construir y operar carreteras cada vez más amigables con el medio ambiente, así como evitar, reducir y remediar los daños am-bientales ocasionados en el pasado, cuando los aspectos ambientales no se contemplaban en el proceso de planeación, diseño o construcción de una carretera.
Desde 1908, el CMC es el principal evento in-ternacional de las carreteras y el transporte por tierra. En sus reuniones se presenta lo más actual de la investigación y las mejores prácticas en la construcción de vías terrestres, además de pro-porcionar un foro para la discusión de los avances de la tecnología en la práctica y reúne a las partes interesadas en el transporte por carretera para facilitar la colaboración y el intercambio de infor-mación. Al congreso han llegado a asistir hasta 3 000 participantes de todo el mundo que trabajan para gobierno, empresas y asociaciones interna-cionales. Es un escaparate para la innovación, el progreso y nuevas direcciones en todos los ámbi-tos del transporte por carretera, que van desde la seguridad vial, la administración, la infraestructu-ra, sustentabilidad y el mantenimiento.
Además de los anteriores, continuamente se desarrollan cursos y talleres de impacto ambien-tal en universidades como la Universidad Ibero-americana, la Facultad de Geología y la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como cursos y talle-res promovidos por la propia SEMARNAT para su personal y abiertos a todo público; foros en los que es importante asistir con el fin de contar con una visión y lenguaje común entre los diferentes acto-res que participamos en la construcción de carre-teras y la conservación del medio ambiente.
Pese a que estos foros se han venido desarrollando desde la década de los ochenta, es triste recono-cer que la participación de México en los primeros dos foros internacionales ha sido muy baja en lo
122 La gestión ambiental de carreteras en México
general, y prácticamente nula en lo que respecta a los últimos dos años, siendo que nuestro país, como punta de lanza de Latinoamérica, tiene mu-cha experiencia que compartir y mucha informa-ción que aportar para una mejor construcción de carreteras en todo el mundo, y, particularmente, en países en vías de desarrollo como el nuestro. Consideramos importante la participación en es-tos foros de nuestros sectores públicos, carre-teros y ambientales, así como el sector privado, representado por promotores de infraestructura, concesionarios, contratistas y consultores (civiles y ambientales), por lo que exhortamos a nuestros lectores, a una mayor integración y participación en estas acciones globales que buscan el desarro-llo con un medio ambiente armónico.
Desarrollo de proyectos carreteros sujetos a condicionantes ambientales
Ricardo Sánchez Maldonado
Un proyecto se somete al proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental, con miras de obtener un resultado que promueva su ejecución, aplicando las medidas que el mismo promovente sugiere, antes, durante y después. Así, el proyecto queda sujeto a su contenido y las actividades que en él se describen referentes a la compensación que su impacto resulte por su ejecución. Es por estos factores que se autoriza realizarlo en los términos que nos indica la autoridad.
Desarrollar proyectos carreteros, sujeto a con-dicionantes ambientales requiere una atención ex-clusiva y directamente se refleja en los procesos de licitación, planeación, asignación de recursos y tiempo.
Conocer estas vertientes es conocer los desen-laces que pudiese tener nuestro proyecto y facili-tar nuestra labor al realizar infraestructura.
¿Tenemos presente que los trabajos ambien-tales de hoy día, son indispensable cumplirlos, requieren tiempo, recursos y su realización no es opcional?
Las condicionantes ambientales de la obra o actividad
Un estudio de impacto ambiental sometido a eva-luación permite a la SEMARNAT resolver positiva o negativamente sobre la viabilidad de un proyec-to carretero. La información que se considere para su elaboración es importante para que resulte una respuesta positiva.
Los promoventes por consecuencia deben estar interesados en este proceso de elaboración-eva-luación buscando, con apoyo del consultor ambien-tal que realiza el estudio, obtener el beneficio de una resolución positiva con la calidad de informa-ción que él se declare. Estos pueden mejorarse si se consideran algunas apreciaciones anteriores a la definición del proyecto, logrando las alternativas más convenientes, que puedan ejecutar el promo-vente y contratista asignado a la construcción, eje-cución u operación.
Un estudio ambiental pobre o con datos no con-cretos traerá como posibles consecuencias; so-licitar información que complemente el estudio, ampliando su plazo de respuesta de la gestión; solicitar una consulta pública con una o varias se-siones hasta determinar la viabilidad del proyecto; negar su realización o bien, autorizarlo pero com-prometiendo medidas y condicionantes poco via-bles de ejecutar para el promovente. En todos los casos y en magnitudes distintas, se impacta en cos-to y tiempo el proyecto.
La SEMARNAT, de conformidad con lo dispuesto en la legislación ambiental, puede autorizar de ma-nera condicionada la obra o actividad que se trate, sujetándose a lo indicado la resolución respectiva, cumpliendo con todas y cada una de las medidas de prevención, rehabilitación, mitigación, y compensa-ción que se propusieron en el estudio de impacto. Esto por sí solo es una condición para mantener vigente la autorización. El promovente debe focali-zar sus esfuerzos en dar atención y seguimiento a dichas determinaciones, al convertirse en la única responsable de garantizar por sí o por terceros aso-ciados al proyecto, la realización de lo manifestado.
El incumplimiento u omisión de condicionantes
GRUPO SELOME 123
es evaluado a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, facultada para sancionar, multar, suspender, revocar la autorización emitida o solicitar acciones complementarias ante la omi-sión de trabajos del promovente, a partir de audito-rías u otras inspecciones. Así, el promovente debe centrar sus esfuerzos en dar atención y seguimien-to a dichas determinaciones.
Anteproyectos y proyectos ejecutivos
Anticiparse a dichas situaciones requiere del pro-movente considere, desde el inicio una planeación del proyecto, la opinión técnica de personal espe-cializado en materia ambiental y, conjuntamente con el proyectista, el análisis de viabilidad en los trabajos que propone, con la búsqueda de alterna-tivas.
Para el proyecto ejecutivo, esta opinión determi-nará las mejoras respectivas y tendrá claridad de las gestiones a las que se enfrente.
En proyectos ya autorizados, deben evitarse mo-dificaciones a lo ya establecido, por cambios en es-tructuras o trazos al considerarlos más efectivos a los iniciales, logrando así evitar nuevas evaluacio-nes. Además involucra nuevas gestiones por dichos cambios y una posible reevaluación del estudio am-biental mostrando las nuevas incidencias sobre el medio y nuevas medidas de mitigación.
Un Estudio de Viabilidad, con el asesoramiento ambiental inicial, resultará en beneficios para el promovente tales como el compatibilizar su pro-yecto con el ambiente, tener certeza jurídica y se-guridad en su inversión, prever costos adicionales o innecesarios y contar con la aceptación social.
Trabajar con un anteproyecto facilita la planea-ción sujeta a modificaciones; certeza en cambios posibles del trazo, por grandes estructuras, la ins-talación de nuevas, las ampliaciones de línea de ceros, adecuaciones a cortes, terraplenes, obras de drenaje, alcantarillas, etc. Caso contrario, con un proyecto ejecutivo donde la planeación ambien-tal de los proyectos se inicia después de la gestión económica y técnica, el proyecto se enfrenta a ne-gativas o restricciones ambientales.
Los estudios ambientales deben ser específi-cos, trabajando sobre trazos definidos se identi-ficará puntualmente las medidas de prevención, rehabilitación, mitigación, y compensación que se propondrán en el estudio de impacto ambiental, es-timando inicialmente su costo y viabilidad de ejecu-ción como promovente. Por ello, la importancia de la perfectibilidad del proyecto.
Además de los estudios, los planes o programas que cualquier vía general de comunicación requie-ren sean programados con primacía y que actual-mente complementan el proceso de evaluación, entre ellos:
> Plan de manejo y monitoreo ambiental, > Estudio técnico económico, > Programa de protección y conservación de especies de fauna silvestre, > Programa de rescate y reubicación de espe-cies de flora silvestre,> Programa de reforestación o de restauración ecológica, > Programa de conservación y restauración de suelos.
Los elaboran personal especializado, son aplica-bles a las características específicas del proyecto en desarrollo y consideran aquellas medidas que el promovente se compromete a elaborar con el fin de mitigar los impactos que su proyecto genere sobre la zona de desarrollo. Es indispensable considerar al planearlos la asignación de recursos solo para estos conceptos.
Del promovente y su contratista
Con dos vertientes en las que se establece esta re-lación, el promovente es responsable directo de la ejecución del proyecto y cumplimiento de términos y condicionantes ambientales; el contratista adquie-re una responsabilidad compartida al ser respon-sable solidario del cabal cumplimiento al resolutivo y sus medidas de mitigación-compensación.
En la segunda, el promovente cede responsabili-dad a su contratista de forma contractual haciéndo-lo participe directo del cumplimiento y de atender
124 La gestión ambiental de carreteras en México
cualquier solicitud de la autoridad, representa al promovente ante las gestiones pero no pierde su posición ante la autoridad ambiental.
En el primero de los casos, el contratante bus-cará obtener las autorizaciones correspondientes en derecho de vía. Realizará el trabajo; empleará recursos, material, equipo, maquinaria y planeará su desarrollo con miras a cada condicionante o tér-mino y generará la información que compruebe el trabajo realizado para el contratante. El promoven-te le provee los instrumentos necesarios y facilita la gestión para poder iniciar trabajos constructivos.
Para tal situación es indispensable se propor-cione, desde los procesos de licitación¸ toda infor-mación en materia tal como manifiesto de impacto ambiental, estudio técnico justificativo, oficios re-solutivos sobre troncal, etcétera, o bien, un cata-logó de conceptos para el rubro ambiental, que detalle tareas a desarrollar por el contratante.
En caso de no tenerse dicho catálogo, las empre-sas participantes en un proceso de licitación deben solicitar la mayor cantidad de información del pro-yecto, poseer personal técnico especializado que analice dicha información y detecte oportunamen-te las responsabilidades adquiridas al ejecutar el proyecto, con el fin de asignar partidas específicas a este concepto, evitar pérdidas económicas en la empresa al atender dichos términos y condicionan-tes estipuladas en contrato.
Presupuesto ambiental
No es sorpresa obtener una resolución en materia con un listado de condicionantes que resaltan los lineamientos bajo los cuales se está autorizando, actividades que realizará el promovente con miras a la viabilidad del mismo. Sin embargo, los implica-dos en la ejecución de estos lineamientos no deben considerarlos poco relevantes, restando valor e im-portancia de tales trabajos.
Las condicionantes encaminan al promovente a realizar el proyecto bajo ciertas consideraciones, que incluso, transforman la forma y método de eje-cución de constructoras y empresas de seguimien-to de proyecto. Es necesario esperar la conclusión
de trabajos ambientales, previo a obras antes de colocar maquinaria en sitios y comenzar a desmon-tar y despalmar.
Actualmente los presupuestos asignados no deben reducirse solo a la elaboración de estudios, planes y programas, requieren considerar los mon-tos para ejecutar dichos documentos, evitando san-ciones que comprometan los trabajos constructivos del promovente con consecuencias en las progra-maciones o las indicadas en el Código Penal Fe-deral que impone multas económicas para delitos ambientales.
Una visión equivocada del cumplimiento am-biental resultará, entonces, en consecuencias económicas para las empresas constructoras, la promovente, los responsables técnicos, sus contra-tos y finalmente, el proyecto que se ejecute.
Proyectos carreteros sujetos a condicionantes am-bientes son indicador del interés por mejorar los procesos constructivos y minimizar o compensar las afectaciones al medio que nuestra actividad hu-mana genera.
Si un proyecto es viable ambientalmente, se au-torizará se ejecute. Únicamente requiere atender las disposiciones que la propia promovente consi-dera y que la autoridad valida viables. De lo con-trario, los recursos naturales sufrirían un deterioro acelerado.
Con la tendencia a construir un sistema que re-salte un cambio de consciencia en todas las partes, podrán tenerse mejores resultados desde los pro-cesos de licitación hasta la culminación constructi-va de proyectos carreteros a cualquier nivel.
Consecuencias históricas de la omisión de consideraciones ambientales en proyectos carreteros
Doctora Norma Fernández Buces
Como se señaló en apartados anteriores, previo a 1988, fecha en que se decreta la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el
GRUPO SELOME 125
desarrollo carretero bajo consideraciones ambien-tales fue prácticamente nulo en nuestro país. Como consecuencia de ello, se construyeron grandes e importantes carreteras, cuyas consecuencias am-bientales persisten hasta nuestros días.
Por señalar algunos de los efectos ocasionados, podemos mencionar que muchas de estas obras, implicaron fuertes cortes con derrama de rocas a lo largo de laderas empinadas, ocasionando la pérdida de vegetación que, a la fecha, no ha podido recuperarse, la obstrucción de cauces de agua por rocas, cuyos efectos se observaron a varias cente-nas y kilómetros de metros de la obra, o bien, la
Como la anterior, otras carreteras consideraron de manera muy general los aspectos ambientales en lo referente a la geomorfología y estabilidad del te-rreno como la México-Acapulco y la México- Oaxa-ca, que desde el momento de su construcción, han debido invertir grandes cantidades de recursos, económicos, humanos y materiales, para controlar los derrumbes en diversos tramos, sin que a la fe-cha éstos se hayan controlado. Por estos efectos, el costo económico de la conservación y manteni-miento de estas carreteras es muy elevado; costos
interrupción de comunicación en zonas inunda-bles, entre otros.
Carreteras como la Mérida-Progreso, construi-da inicialmente en los cincuenta, se realizó sin una evaluación previa de la hidrodinámica de la zona lagunar costera donde se ubica, obstruyendo el flujo de agua del mar, desde la laguna de Chelem (Yucalpetén) en sentido oeste-este, ocasionando que el manglar hacia el lado este de la carretera, se afectara y, en su lugar, se presente actualmen-te una superficie hipersalina donde difícilmente se podrá recuperar el manglar, denotada por el color blanco en la foto de la siguiente figura:
que se hubieran evitado mediante una buena pla-neación integrando los criterios ambientales para la definición de rutas, diseño y ejecución de las obras.
Aún a la fecha, y con la existencia de un marco le-gal y un procedimiento ambiental adecuado para su vigilancia, ocurre que algunas carreteras se cons-truyen sin consideraciones ambientales, repitiendo los errores del pasado, en una falsa idea de dismi-nución de costos y tiempos. Costos que en términos
126 La gestión ambiental de carreteras en México
de los servicios ambientales que se pierden, son mucho mayores que el costo económico que hubie-ra implicado la realización de la obra dentro de las condicionantes ambientales requeridas.
Si hablamos de los servicios ambientales, resul-ta difícil su cuantificación precisa, mas no por ello son inexistentes, ¿quién puede prescindir de agua, aire o alimentos? Sin embargo, no hay una preocu-pación clara sobre los elementos ambientales que nos generan estos satisfactores y muchas veces se
sacrifican en pos de obtener una vialidad en el me-nor tiempo posible. La experiencia nos ha enseñado que un ahorro aparente ahora puede repercutir en un gasto mucho mayor a largo plazo, por no consi-derar aspectos ambientales en la planeación, diseño y/o construcción de carreteras. Tenemos un marco legal que nos orienta y una autoridad competente en la materia; aprovechemos la experiencia acumulada para evitar repetir los errores del pasado; busque-mos un desarrollo carretero sustentable.
GRUPO SELOME 127