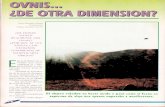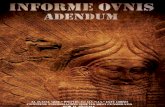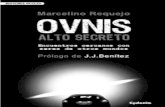Cardenal Ovnis
-
Upload
sledge-hammer -
Category
Documents
-
view
16 -
download
0
Transcript of Cardenal Ovnis

UNA LEYENDA DE ORIGEN PARA UNA REVOLUCIÓNLOS OVNIS DE ORO. POEMAS INDIOS DE ERNESTO CARDENAL.
María del Pilar RíosUniversidad Nacional de Tucumán
“Una cosa es admirar los grandes monumentos arqueológicos y otra considerar que ésas son culturas vivas que aún pueden influenciarnos...”Ernesto Cardenal – Vida perdida. Memorias I
Ernesto Cardenal es un poeta cuya producción ha tomado distintos caminos. La crítica,
siguiendo la línea trazada por el estudio de José Miguel Oviedo, ha dividido dicha producción
en tres etapas: poesía de denuncia político – social, poesía místico – religiosa y poesía épico -
narrativa. Sin embargo, coincido con Ma. Ángeles Pastor Alonso cuando afirma que, aunque la
obra del poeta nicaragüense puede ser dividida en estos tres grupos, dicha división no es
cronológica ni lineal como lo planteaba Oviedo. Por el contrario, al pensar la poesía de Cardenal
“hay que hablar de planos que se entrecruzan desde el principio, que fluyen y confluyen a través
del tiempo formando un todo orgánico, un armazón perfectamente tejido, donde los centros de
interés no se estructuran de forma paralela, sino a modo de círculos concéntricos que comparten
elementos y enfoques comunes” (187).
Los ovnis de oro. Poemas indios (1988), es un claro ejemplo. En esta obra los distintos
planos se entrecruzan y combinan: lo histórico y lo mítico confluyen en cada uno de los poemas
en función de un objetivo latente y, en algunos casos, explícito a lo largo de la obra: la denuncia
político – social.
Los poemas incluidos en este texto se basan en mitos y crónicas de las distintas culturas
originarias de América1. De cada una de las culturas (náhuatl, maya, pawnee, inca, etc.),
Cardenal toma, ya sea los mitos del origen o las distintas crónicas históricas y proféticas de
dichos pueblos, y, a partir de allí traslada mediante la cita, la alusión, el paralelismo y otras
estrategias, dichas realidades a su contexto actual, es decir, a la Nicaragua sometida por la
dictadura de Somoza en el siglo XX, convirtiéndose, así, en una poesía de denuncia. Aunque
publicados en 1988, los poemas incluidos en Los ovnis de oro. Poemas indios fueron realizados
durante este proceso y algunos de ellos publicados ya en 1969 en Homenaje a los indios
americanos.
Surgen, entonces, muchos interrogantes: ¿Por qué tomar la voz de “los vencidos” para
poder dar respuesta a una sociedad que se encuentra inmersa en un período de lucha?, ¿Qué
concepto de historia y de tiempo está latente en esta propuesta? y, finalmente ¿Dónde se
1 Entre ellos podemos destacar: distintos cantares mexicanos, la vida y obra del rey Nezahualcóyotl y el mito de las ciudades perdidas de la cultura náhuatl; las crónicas históricas y proféticas de la cultura maya; las crónicas de la conquista de Machu Picchu, etc.

posiciona el yo lírico en este ir y venir entre el pasado, el presente y el futuro? Para intentar
responderlos, me centraré en los poemas de este libro que recuperan la tradición Maya.
Esta serie de poemas está conformada por nueve textos: “Las ciudades perdidas”,
“Mayapán”, “Katún 11 Ahau”, “8 Ahau”, “Ardilla de los tunes de un katún”, “Oráculos de Tikal
(de un Ah Kin de Ku)”, “Milpa”, “La carretera” y “Bajo el comal negro”. Muchos de los títulos
utilizados por el autor ya nos remiten a las fuentes de las que se vale, en otros, se encuentran
implícitas. Puedo afirmar que dichas fuentes son principalmente dos: Pop Wuj. El libro del
tiempo y El Libro de los Libros de Chilam Balam, donde se incluyen los distintos códices
hallados hasta la actualidad. El uso de estos textos implica que el autor se va a mover en dos
planos que se entrelazan, como ya se planteó anteriormente: el mítico y el histórico, en tanto
tenemos, por un lado los orígenes míticos del mundo y del pueblo maya; y, por el otro algunas
crónicas históricas y proféticas del mismo pueblo. Todos los poemas refieren de distintas
maneras a alguno de estos dos textos.
Así, la serie se inaugura con el poema “Las ciudades perdidas” que podría considerarse
como una introducción en donde el autor deja planteados los ejes sobre los que versarán los
demás: el carácter cíclico del tiempo y la posibilidad de reconocer en el pasado histórico pautas
o elementos para la superación de una situación de opresión mediante la reconstrucción o
reconstitución de una sociedad más justa.
Dice el poema: “Adoraban el tiempo, ese misterioso fluir / y fluir del tiempo. / El
tiempo era sagrado. / Los días eran dioses. / Pasado y futuro están confundidos en sus
cantos. / Contaban el pasado y el futuro con los mismos katunes, / porque creían que el tiempo
se repite / como veían repetirse las rotaciones de los astros...”2 (84)
Para la tradición maya, los acontecimientos ocurridos durante un katún3, se repetirían al
2 Lo resaltado en los poemas es mío.3 La cultura maya poseía distintas formas de consignar el tiempo. La Cuenta Larga o Serie Inicial establecía cinco categorías denominadas baktun, katún, tun, uinal y kin. La unidad era el día (kin); 20 kines formaban un “uinal” (valor equivalente a un mes) y 18 uinales un “tun”, es decir un año incompleto de 360 días. El “katún” equivalía a 20 tunes, es decir, 7.200 kines o días. Mayor valor que el katún tenía el “baktun” que equivalía a 20 katunes, ciclos de cerca de 400 años. Además de este calendario que puede describirse como venusino, existieron dos cuentas o tlapohualli del tiempo. Una es el Haab (designado así por los mayas) o Xiuhpohualli (término nahua) (“Cuenta de los años”) y la otra denominada Tzolkin (por los mayas) o Tonalpohualli (por los nahuas) (“Cuenta de los días y los destinos”). De la combinación de ambos calendarios surgió la llamada Rueda Calendárica, que tenía un ciclo de 18.980 días.El ciclo conocido como Haab o Xiuhpohualli comprendía 365 días y fue establecido a partir del recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol. Estaba dividido en 18 “meses” o grupos de 20 días, a los que se añadían 5 días sobrantes que se consideraban nefastos. El ciclo Tzolkin es un calendario ritual compuesto de 260 días. Está dividido en 13 grupos de 20 días cada uno. Este calendario era el más extendido entre los mayas, ya que servía de base a los horóscopos que regían todos los actos de la vida maya; era utilizado para calcular las temporadas de trabajo agrícola y para fijar las ceremonias religiosas, y, además, regía sus costumbres. Las fechas, en función de ambos calendarios, se formularon y expresaron por medio de signos numerales del 1 al 13 y por veinte glifos ideográficos que indicaban el nombre de los días: 1- Imix, 2- Ik, 3- Akbal, 4- Kan, 5- Chicchan, 6- Cimi, 7- Manik, 8- Lamat, 9- Muluc, 10- Oc, 11- Chuen, 12- Eb, 13- Ben, 14- Ix, 15- Men, 16- Cib, 17- Caban, 18- Etznab, 19- Cauac, 20- Ahau.Partiendo ambos calendarios de un

volver la fecha en que los mismos fueron registrados. Así, por ejemplo el Katún 8 Ahau, se
corresponde con la caída de Mayapán y, por lo tanto con el cambio a un Katún de violencia y
oscuridad bajo la dinastía de los Cocom; es también en este katún cuando se produce la llegada
de los españoles a la península de Yucatán. ¿Es casual, entonces, que Cardenal tome este katún
en particular para uno de sus poemas? Es significativo el hecho de que el sexto retorno de este
mismo katún debería ocurrir aproximadamente en el período 1953-1973, es decir terminaría
unos años antes de que triunfe la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Entonces, si el tiempo y la historia, es decir, los hechos ocurridos y consignados, se
repiten y oscilan entre tiempos de paz y tiempos de guerra y hambre, también la situación actual
de opresión puede ser superada. Esta es la primera actualización de las voces indígenas. Ellos,
los mayas, son “los vencidos” pero, de alguna manera, tienen una segunda oportunidad a través
de los nuevos oprimidos, los del siglo XX, los que luchan por la libertad bajo una nueva forma o
una forma “moderna” de dictadura.
Este poema inicial plantea los dos ejes que van a vertebrar el resto de los textos: por un
lado el paralelo existente entre los acontecimientos (buenos y malos) ocurridos en un mismo
katún y, por el otro, la esperanza que deriva de este hecho de que no importa cuán oscuro
parezca el presente, al cambiar el katún también cambiará la realidad del pueblo.
En un primer momento el autor nos muestra al pueblo maya en sus orígenes cuando no
existían guerras ni hambre, cuando no se conocían las armas, sino que simplemente se vivía por
y para el arte y la religión, en definitiva, por y para el espíritu: “La palabra “señor” era extraña
en su lengua. /Y la palabra “muralla”/ […]/ La religión era el único lazo de unión entre ellos,
/ […] / Y no tuvieron colonias. No conocían la flecha. / [… ] / No tuvieron guerras, ni
conocieron la rueda, / pero calcularon la revolución sinódica de Venus. / […] / Su progreso fue
en la religión, las artes, las matemáticas, /la astronomía...” (83)
Se recrea, así, el mito de la edad dorada. Pero ¿Qué pasó después? La respuesta está en
el mismo poema: “Pero el tiempo que adoraban se paró de repente” (84) y comenzaron los
malos katunes de pobreza y opresión. “¿Pero volverán algún día los pasados katunes?” (84).
Este es el interrogante que cierra el primer poema de la serie. La respuesta está dada de
antemano: sí volverán porque los acontecimientos ocurridos en un katún siempre se repiten.
Finalmente, en “Las ciudades perdidas” ya se traza un paralelismo implícito entre la
historia maya y la realidad actual de Nicaragua, ya que alrededor de las ruinas y restos de la
civilización caída no sólo circulan vampiros, chanchos – de – monte y jaguares, sino que
también vuela sobre la pirámide el avión de la Pan American. Esta alusión es importante en
tanto, no sólo recontextualiza o actualiza la tradición maya al siglo XX (sobre la pirámide el
avión), sino que además plantea la existencia de una nueva forma de totalitarismo y opresión
mismo momento únicamente podían repetirse sus fechas con igual número y glifo al cabo de un período de ciento cuatro años.

por parte de sujetos o elementos extraños y foráneos a los pueblos (el imperialismo
norteamericano), como fueron los “mercenarios Aztecas” de los Cocom para los mayas.
Los otros ocho poemas van a oscilar entre la descripción de un katún malo y la
esperanza de la restauración del “katún del Árbol de la vida”, es decir, van a girar alrededor de
los dos ejes planteados en este poema introductorio, pero siempre trazando el paralelo entre dos
momentos de la historia, ya que siempre los katunes se repiten.
En un primer grupo incluyo tres de los poemas: “Mayapán”, “Katún 11 Ahau” y “8
Ahau”. Como se verá, y por lo dicho anteriormente, ya los títulos plantean la existencia de
malos katunes, es decir aquellos donde reina la violencia, la opresión y el totalitarismo y que
implican, de alguna manera, una ruptura en la historia del pueblo.
Estos tres textos están intercomunicados entre sí ya que cada uno hace referencia al
otro, no sólo en cuanto a los hechos que relatan y a características comunes, sino también en la
escritura de Cardenal. En cada uno de los poemas el autor recicla motivos de los anteriores: la
caída de Mayapán, las particularidades de estos períodos y la esperanza de la restitución del
“katún del Árbol de la vida”.
En los tres casos estos períodos se caracterizan de forma negativa: “la que tiene
murallas” (Los ovnis..., 89) “muchas flechas y deshonrosos gobernantes” (Los ovnis…, 98),
“Palabras falsas. Palabras de locura” (Los ovnis…, 101) son algunas de las imágenes que
Cardenal utiliza para hablar de ellos. Violencia, despotismo, totalitarismo, censura, hambre y
falsos discursos son las principales características que se destacan de los mismos. Creo que el
paralelo con la realidad nicaragüense del siglo XX es claro y no necesitaría más comentarios.
Sin embargo, en estos poemas Cardenal deja de lado la alusión o la referencia indirecta. Él
mismo traza el paralelo y recupera el sentido de la historia y el tiempo como una repetición de
sucesos. Así, mediante dos estrategias: metaforización de la familia Cocom y comparación con
los Somoza; relaciona a los dictadores antiguos con los modernos: “Enredadera de flores
amarillas, familia Somoza, Mata Palo” (Los ovnis…, 90).
Otra característica común entre estos tres poemas es el hecho de que la tradición maya
es recuperada de forma directa a través de la cita, llegando, incluso, en algunos de los casos a
consignar de cuál de los códices fue extraído el fragmento. Mediante esta estrategia el autor
incorpora una voz autorizada que le permite demostrar la veracidad de los hechos de los que
está dando cuenta en el poema. Siguiendo esta línea, se observa que, en este texto la
constatación de las características de pobreza intelectual y artística bajo un régimen dictatorial
se realiza mediante datos y estudios arqueológicos. Esto es relevante en tanto implica dotar al
poema de un grado de veracidad que va más allá de la invención del poeta, ya que está avalado
por la ciencia.
Finalmente, estos tres poemas cantan la esperanza de un tiempo mejor mediante la
referencia al retorno del katún del Árbol de la vida

En un segundo grupo incluyen cuatro poemas: “Ardilla de los tunes de un katún”,
“Oráculos de Tikal (de un Ah Kin de Ku)”, “Milpa” y “La carretera”. Entiendo que así como
“Las ciudades perdidas” inaugura la serie, “Bajo el comal negro”, de alguna manera la cierra y,
por lo tanto, será revisado independientemente.
Los cuatro textos incluidos en este apartado manifiestan dos tendencias distintas que
prometen la recuperación de un tiempo mejor. Los dos primeros toman un carácter profético. Se
retoma la idea de la edad oscura en el katún actual y también se lo hace mediante la
comparación directa. Sin embargo, en ambos casos se lo hace solamente para contrastar con la
promesa de restitución del orden. La particularidad de estos dos poemas está dada por el hecho
de que presentan esa promesa de restitución como profecía. Está escrito en los libros y, por lo
tanto, esto sucederá así. Incluso en el primero de estos poemas hay una invocación del yo lírico
para que haga saber al pueblo las palabras presentes en los libros sagrados: “Chilán Poeta
Intérprete Sacerdote hacé saber / que ya llegó la primera luna llena del katún / luna encinta”
(“Los ovnis…, 103).
Es también importante destacar que en estas profecías no sólo se incluye la promesa de
restitución sino también el castigo a aquellos que han usurpado el poder. En realidad, este hecho
es acorde con la promesa de un buen katún ya que, en definitiva, en estos katunes debe reinar la
justicia por sobre todas las cosas.
Los últimos dos textos incluidos en este grupo evidencian una tendencia distinta a la de
los anteriores. En este caso no se trata de una promesa de restitución, sino, justamente, lo que
implica reconstruir y volver a erigir todo lo que ha quedado destruido.
Así, los títulos “Milpa” y “La carretera” también son sumamente significativos, ya que
implican una doble reconstrucción. Por un lado es física: terminar con el hambre y reconstruir
caminos y ciudades. Pero, por otro lado es espiritual en tanto el maíz es parte constituyente del
ser humano ya que fue realizado de esa sustancia (Pop Wuj); en realidad es su misma esencia.
La carretera, asimismo, es, como fue planteado por Cardenal desde el primer poema, el camino
para las procesiones, el centro mismo del sentir religioso del pueblo; es decir, es también parte
de la esencia del ser humano.
Finalmente, nos detendremos en el último poema de la serie “Bajo el comal negro”. En
este poema, que en apariencia no tendría relación alguna con el resto, los planos se entrecruzan
en la figura de la noche que pesa sobre el mundo. La misma puede ser pensada desde distintos
puntos de vistas: como la noche mítica, es decir la noche de los orígenes donde todo era
oscuridad o la noche del final de los tiempos; pero también como una oscuridad que ha caído
sobre el pueblo pero de la que de una u otra manera se saldrá y será la naturaleza (perros,
pájaros, tortugas, etc.) la que marque dicha salida. ¿No es este acaso el camino a seguir? El
hombre es uno con la naturaleza, así lo pensaban los mayas y es, quizás la respuesta que el
poeta está buscando a los acontecimientos que le toca vivir. “El cielo es un comal sobre el

mundo / como un comal muy negro. / Ahora todo está negro sobre el Quiché.” (Los ovnis…,
113).
Después de haber revisado la serie de poemas intentaré esbozar algunas respuestas a los
interrogantes planteados al inicio. Teniendo en cuenta que el tiempo es un constante fluir donde
los hechos ocurridos y consignados (la historia) se repiten, entonces, no es difícil pensar en por
qué se propone desde la escritura de Ernesto Cardenal hablar con la voz “de los vencidos”. Es
cierto que esa voz fue silenciada durante mucho tiempo, el tiempo que dura el katún de la
oscuridad, pero si recordamos que se restablecerá otro katún, entonces esas voces silenciadas,
las voces de los vencidos volverán a cantar y todo lo que tengan para decir tendrá y tiene la
validez de cualquier otra voz: “Pero pasará el katún de los hombres crueles. / El Katún del
Árbol de la Vida será establecido. / […]/ El Katún Unión – con – una – causa, / el Katún
“Buenas condiciones de vida” / Ya no hablaremos más en voz baja. / El pueblo va a estar
unido, dice el chilán” (Los ovnis…, 99).
Entonces, no hablaríamos de una “voz de vencidos” sino simplemente de una “voz
silenciada”. Ahora es el tiempo de darle nuevamente el sonido. ¿Quién es el encargado de esa
tarea?
Esto nos lleva directamente al último interrogante de este trabajo. ¿Dónde se posiciona
el “yo” lírico? La respuesta también la encontramos en la misma escritura de Cardenal: “En
palabras pintadas está el camino / en palabras pintadas el camino que hemos de seguir. / […] /
¿Qué clase de estela labraremos? / Mi deber es ser intérprete / vuestro deber (y el mío) / es
nacer de nuevo.” (Los ovnis…, 102)
El camino a seguir está en las palabras, por lo que el deber del “yo” es ser intérprete, es
decir, su tarea es la del chilán4. Entonces, trazando el paralelo con el mismo, es deber del
escritor, el artista, el sabio o, en definitiva, del intelectual no sólo recoger las voces de los
silenciados sino también participar activamente en el cambio, permitirse renacer de nuevo.
Ernesto Cardenal es consciente de lo que esta tarea implica; sabe que va más allá de las
palabras, que supone también acción para el cambio o revolución; y así lo plantea desde su
escritura y, porque no también, con su vida5.
Aunque no se quita la importancia de lo realizado por este autor como transmisor de los
valores y creencias de las culturas originarias de América (que de hecho lo es) considero que su
mayor logro está en haberlas reinstalado y actualizado en la cultura y la realidad americana del
4 Chilam (o chilan) es el nombre que se daba a la clase sacerdotal que interpretaba los libros y la voluntad de los dioses. Siendo ellos los únicos autorizados y preparados para la lectura y producción de los textos, se puede decir que, en realidad se trata del sacerdote poeta.5 Recordemos que Ernesto Cardenal no sólo se ha pronunciado a través de su escritura contra la dictadura de Somoza en Nicaragua, sino que ha participado activamente. Formó parte de la Revolución de Abril, golpe fallido contra la dictadura, y luego se unió a las fuerzas revolucionarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La comunidad de Solentiname, donde realizó tareas culturales y evangelizadoras, fue también un disparador para la formación política de los campesinos que participaron en la revolución de 1979.

siglo XX. Es en ese pasado histórico donde el autor encuentra las claves que explican y
justifican una nueva revolución de un pueblo que en su esencia ya es revolucionario y
simplemente debe recordarlo.
Bibliografía
Anónimo. El libro de los libros de Chilam Balam. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.
Anónimo. Pop Wuj. Libro del Tiempo. Bs. As: Ediciones del Sol, 1994.
Cardenal, Ernesto. Los ovnis de oro. Poemas indios. Madrid: Visor Libros, 1992.
Cardenal, Ernesto. Vida Perdida. Memorias I. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Guerra Villaboy, Sergio. Historia mínima de América. Cuba: Editorial Pueblo y Educación,
2003.
Krickeberg, Walter. Mitos y leyendas de los Aztecas, Incas, Mayas y Muiscas. México: Fondo
de Cultura Económica, 1992.
León-Portilla, Miguel. Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. México:
Fondo de Cultura Económica, 1997.
León-Portilla, Miguel: Toltecayotl, aspectos de la cultura náhuatl. México: Fondo de Cultura
Económica, 1992.
Pailler, Claire. “Avatares del tiempo histórico en dos poetas nicaragüenses de hoy: Ernesto
Cardenal y Pablo Antonio Cuadra”. Caravello 60 (1993): 85-99.
Pastor Alonso, Ma. Ángeles. “Los primeros poemas históricos de Ernesto Cardenal”. Anales de
Literatura Hispanoamericana 15 (1986): 187-198.