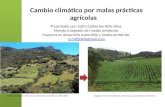Catherine vallejo legitimación de la expresión femenina
-
Upload
roberto-cordoba -
Category
Documents
-
view
166 -
download
2
Transcript of Catherine vallejo legitimación de la expresión femenina

1
"Legitimación de la expresión femenina y apropiación de la lengua en Una holandesa en América (1876) de Soledad Acosta de Samper: rebeldía y conquista LASA, Miami
16-18 de marzo de 2000
Una holandesa en América, caracterizada como Bildungsroman femenina (González Azcorra)--es decir una novela que traza el desarrollo de una adolescente hacia la madurez--constituye una obra muy particular dentro de la novelística de Soledad Acosta de Samper. Se publica en forma de folletín en el periódico La ley de Bogotá, en 1876, al final de su primera etapa creativa--poco después del encarcelamiento de su esposo--época que vio el comienzo de su necesidad de ganarse la vida para la familia. Cuando salió publicada en libro, por la casa editorial Bethencourt e hijos en Curazao en 18891, recibió reseñas tibiamente favorables en la prensa bogotana, donde se consideraba que la obra reunía "en lo general las buenas condiciones indispensables para que impresione y subsista como pieza literaria: plan sencillamente coordinado, feliz desempeño de las situaciones difíciles, caracteres de personajes bien definidos y exposición narrativa interesante. Auguramos--concluye la noticia--éxito notable a su distinguida autora" (Colombia Ilustrada, junio 1889; documentos facilitados por Montserrat Ordóñez). Así como otras investigadoras aquí presentes lo han explicitado, en esa primera etapa Acosta trabaja mayormente textos costumbristas, muchos de ellos escritos cuando ella vivía en el extranjero2. Una holandesa en América constituye una notable excepción a esta práctica. Como es el caso de todos los creadores de ficción, la experiencia de la vida personal de Acosta influye en la creación de esta novela, historia de una joven holandesa llamada Lucía que viaja a Colombia para unirse a su padre--de origen irlandés y recién enviudado--para así civilizar al grupo familiar3. Alrededor de 1846 Acosta mudó a Europa con sus padres y allí pasó cinco años, mayormente en París, donde estudió y conoció muchas manifestaciones artísticas e intelectuales; asimismo viajó por otros países de Europa4. Contrario a lo que han propuesto muchos críticos de la literatura femenina que se esfuerzan en
1Acosta al parecer quiso limitar la venta del libro por parte de la casa editorial Bethencourt e hijos. Sobrevive una carta del 22 de marzo de 1888 que reza en parte: "Nos hemos mantenido en cierta perplejidad respecto a la forma que nos fuese posible dar a las bases del negocio que U. se sirve proponernos para la edición... Nuestra buena voluntad sólo puede llegar a la siguiente solución: ofrecer a U. doscientos ejemplares de la obra, pero dejándonos U. la libertad de venderla también en Colombia... [N]o [podemos aceptar] la limitación que U. nos propone de no mandar ejemplares a Colombia..." Sólo se puede adivinar que Acosta, ya que anunciaba la venta del libro en su propia revista y "en casa de la autora" (El domingo de la familia cristiana, 1889 año 1 #3, 7 abril), quiso para sí misma los derechos exclusivos de la venta en Colombia (documentos facilitados por Montserrat Ordóñez, a quien agradezco la amabilidad y el entusiasmo de nuestras discusiones siempre).
2Para una bibliografía de la obra de Acosta de Samper, véase Porras Collantes.
3Mi propio interés en la novela se despertó porque yo también soy una holandesa en América y vivo, además, en Canada, país donde Acosta pasó varios meses en 1845, con su abuela materna.
4Para otros detalles de la vida de Soledad Acosta de Samper, véase Otero Muñoz, y Ordóñez (de próxima aparición).

2
comentarios ad feminam, no están presentes los rasgos de su vida de manera autobiográfica directa. La experiencia vital de Acosta le permitió escribir con autoridad sobre diferentes prácticas culturales, incluir una conciencia de diferentes lenguas como válidas y abrir el horizonte referencial de su creación. Una holandesa en América, por tanto, se constituye como excepcionalmente paneuropea, y promueve una conceptualización cosmopolita de la vida colombiana, dentro de un ambiente--colombiano e hispanoamericano--mayormente hispánico y de una insularidad asfixiante. En otro trabajo he examinado esta novela en cuanto los motivos de su exclusión del canon, su contraste con María de Jorge Isaacs en múltiples aspectos, y la estructura cuidadosamente trabada de esa Bildungsroman (ver Vallejo 1997). Quiero hoy investigar otros aspectos meritorios de interés. Una holandesa en América constituye una problematización de la expresión lingüística en varios niveles. Legitima la escritura femenina a través de varios formatos de expresión: el diario, cartas y cuentos intercalados, entre otros. Asimismo presenta una insistencia en la situación privilegiada del castellano en situaciones interlingüísticas, singularización que llega a promover un dominio cultural de lo hispánico sobre otras culturas dominantes europeas--ahora integradas en lo hispanoamericano. La legitimación de la escritura femenina se lleva a cabo por medio de las varias formas de expresión de sus personajes. Aunque Una holandesa en América es una novela narrada por una voz heterodiegética--que a veces llega a dirigirse directamente al narratario y considera a Lucía como "nuestra holandesa" (76)--contiene largos pasajes de textos de Lucía y de Mercedes, amiga de ésta. Las cartas constituyen un elemento importante de la novela, cartas que anuncian la muerte de la madre de Lucía, que piden que ella vaya a Colombia, cartas de Lucía a su prima y su tía desde el navío que le lleva a Hispanoamérica y desde la finca en Colombia, cartas de la prima y de la tía en Holanda para Lucía, cartas de Lucía a Mercedes y de ésta a Lucía. Acosta transforma el recurso de las cartas, tradicionalmente consideradas como medio de comunicación escrita permitido a las mujeres, pero a nivel privado y por tanto poco legítimo. Las cartas de Una holandesa... demuestran por un lado la importancia de la comunicación internacional--entre Europa e Hispanoamérica--en una región y un país aislados y, por otro, hacen hincapié en el que son sobre todo las mujeres que mantienen ese contacto y promueven el intercambio cultural a escala internacional. Las cartas son de un alto grado de literariedad--entendido este término tanto como corrección gramatical y como creatividad--ya que presentan descripciones de personajes y paisajes, reproducen diálogos y expresan emociones. Así como lo han dicho muchos--y cito a Ortega y Gasset--escribir bien es "un acto de rebeldía permanente contra el contorno social, [es] una subversión" (citado en Torre, 235). Como bien lo ha explicitado Jacques Lacan, la expresión lingüística permite la constitución del ser humano como sujeto (Écrits 237-323, 495). En la civilización occidental, la escritura legitima la expresión lingüística (ver Derrida), pero esa expresión legitimada--pública--era por mucho tiempo vedada a las mujeres. En manos de personajes femeninos Acosta se esfuerza por legitimar la expresión lingüística escrita de las mujeres y produce un "texto rebelde" (Ortega ibid) que conquista para las mujeres los límites culturales de la lengua. Asimismo, y en grado mayor todavía, Acosta eleva o aumenta la legitimación del género 'diario' al ampliar el radio de su difusión tradicional. Tanto Lucía como Mercedes producen este género, forma de escritura que puede considerarse como monológica y circular ya que va dirigida al productor mismo del texto--forma, pues, sumamente 'privada'. Nuevamente Acosta transforma este vehículo: el diario de Lucía llega a formar parte de unas cartas que ella envía a su prima desde el barco transatlántico, y parte del diario de Mercedes--producido cuando está refugiada en un convento durante una guerra civil en Bogotá--toma la forma de un artículo de costumbres sobre diferentes tipos de monjas. La amplitud de

3
la difusión--y el esfuerzo por legitimar la escritura femenina--llega a otro grado mayor todavía si tomamos en cuenta que algunos de los artículos de costumbres de Mercedes son textos que la misma Acosta publicó ya en 1864 como parte de una serie, hecho notado por la escritora en una nota a pie de página de la novela (p. 203). Esa legitimación de la expresión femenina a través de la variedad genérica de la novela tiene un paralelo muy curioso y novedoso en la legitimación del castellano como idioma de expresión por sobre otros idiomas. La variedad de idiomas presentes en la novela como subcorrientes lingüísticas es impresionante. Lucía "logró aprender sola la lengua española" (25) para poder entender algo del nuevo país de sus padres, pero admite en el barco que "mi español no sirve sino para leer algo, y no para hablarlo" (46). Efectivamente, a través gran parte de la novela, "el castellano no le era aun fácilmente manejable" (123). Lucía, claro está, nacida y criada en Holanda, habla holandés y así luego le escribe a su prima y su tía en ese idioma; su padre es irlandés y comunica con ella en inglés. Un vecino de Lucía es de padre francés y ella comunica con el sirviente en ese idioma (12), ya que el francés es el "primer [idioma] que aprendimos ambas"--es decir la prima y Lucía (46). Con Mercedes, a quien conoce en el navío transatlántico, comunica primero en alemán "que yo considero como mi segunda lengua" (46), dice Lucía en una carta, y luego, en las cartas en Colombia, las amigas se escriben en inglés "idioma que Lucía hablaba muy bien (y que Mercedes había aprendido en Europa con rara perfección)" (123) según la voz narradora. Los discursos de los personajes a través de más de la mitad de la novela--y sobre todo en la primera mitad--pues, se presentan implícitamente como una 'traducción' por parte de la narradora-novelista, de esos textos de Lucía, Mercedes, la prima y la tía de Lucía, el vecino francés, y el padre irlandés5. Aunque a veces se limita el texto a la mención de que hay una carta, en muchas ocasiones se 'reproducen' los textos mismos--reproducción doble ya que se presentan en el texto de Acosta, y en castellano. Al presentar la ficción de su conversión al castellano, Acosta se apropia de algunos de los idiomas europeos más difundidos--el inglés, francés, alemán y holandés6. Se introduce así un proceso mediante el cual otras lenguas (y con ellas las culturas del 'otro', efectivamente) desaparecen bajo el dominio del español, que se instituye como lo propio. En varias ocasiones Acosta presenta fragmentos de texto en dos idiomas en estatuto de igualdad: el nombre de la casa de Lucía "Vreugde en vrede7 (Alegría y paz)" (6), por ejemplo, o una exclamación del padre de Lucía al verla por primera vez y subrayando el idioma extranjero nombrándolo y traduciendo: "�My dear daughter! exclamó en inglés: mi querida hija...." (100). Traducir es, literalmente, hacer pasar de un lugar a otro, la transposición desde un espacio a otro espacio (Torre, 7, 9)--proceso aquí casi literal al moverse Lucía de Europa a Hispanoamérica. Desde
5En la segunda mitad de la novela--con una excepción--las cartas son mayormente de Mercedes y son las que contienen fragmentos de su diario, que se suponen estar escritos en castellano. Aun en la última parte de la novela, la hermana de Lucía, criada en Colombia--ya que no instruida--escribe una carta de manera tan analfabeta que puede decirse que está escrita en no-castellano.
6Admite no conocer nada del sueco--con referencia a un pasajero en el barco transatlántico que lleva a Lucía a Colombia (55). Curiosamente el italiano queda completamente omitido.
7En la novela reza vreughe big vrede, pero como no tiene sentido en el holandés, y como la traducción reza alegría y paz, he tomado la libertad de corregir el texto. Más corriente en Holanda--donde se solía dar nombres a las casas, sobre todo rurales--sería vreugde met vrede, es decir alegría con paz.

4
los primeros traductores ha habido una controversia sobre el método de la traducción--que si se debe escribir la traducción como si estuviera escrito el texto original en la lengua de la traducción o si se debe traducir literalmente, para que parezca una traducción8; en palabras de Ortega y Gasset: o se trae al autor al lenguaje del lector, o se lleva al lector al lenguaje del autor ("Miseria y esplendor de la traducción" [1937], en Torre 235). En el caso de Una holandesa..., obviamente, la 'traductora' (Acosta) trae al autor del texto (los personajes de su novela) al lenguaje del lector (el español) el que así llega siendo dominante sobre los 'otros'. Es de notar en este respecto que la novela subraya que la llegada de Lucía a Colombia coincide con el 300 aniversario de la llegada a Santa Marta del descubridor Bastida (71). El dominio de una lengua permite acceso directo a la cultura cuya visión del mundo expresa, en un proceso de conquista que establece una jerarquización. Efectivamente, por lo general los conquistados son los que aprenden el idioma del conquistador--como fue el caso en las Américas. Lucía se lamenta de que la realidad de Hispanoamérica es muy diferente de lo que se había imaginado de sus lecturas. "Leía mucho y de aquella manera llegó a formarse una idea enteramente poética e inverosímil de aqueste mundo nuevo" (25). Al llegar a Hispanoamérica y paulatinamente conquistar el español también llega a gerenciar su vida en la cultura nueva, efectivamente apropiándose de las dos, cultura y lengua. Acosta presenta a Colombia, pues, como país de inmigrantes--en efecto, hay muy pocos personajes 'colombianos' como tales. Con excepción de Mercedes y de los hermanitos de Lucía, ninguno de los personajes principales es nacido en Colombia. Todos ellos, sin embargo, se adaptan y se convierten en colombianos, proceso aquí simbolizado por medio de la conquista del idioma castellano como lengua dominante. En efecto, hay que subrayar que no es la lengua de España de la que se trata sino de Hispanoamérica9. Es notable que en todas las discusiones de los países europeos falte mención de la 'madre patria' España; Hispanoamérica es netamente cuna de lo propio: "América, América, pensé--escribe Lucía--yo te saludo! Tú serás mi patria y en ti fundo todas las esperanzas de mi vida; sobre tu maternal regazo han nacido todos mis hermanos, y en tus entrañas encierras la tumba de mi madre; te saludo, �oh América!" (66-67). En mi trabajo anterior sobre esta novela ofrecí contrastes con María. Con respecto a las perspectivas que ahora abarco, Una holandesa... asimismo se opone a la novela canonizada. Ésta tiene como dado el alejamiento de un personaje principal de la tierra nativa y la consecuente muerte de la joven amada. La novela entera, sin embargo, tiene lugar en una pequeña parcela de tierra regional colombiana. Mi tesis es que en Una holandesa en América, aparte de presentar el proceso de maduración de una adolescente y demostrar el importante papel que han tenido las mujeres en el proceso civilizador de Colombia, Acosta quiere enfatizar que Colombia necesita mirar hacia afuera e incorporar elementos extranjeros en su cultura, hacerlos pasar de un lugar a otro, traducirlos. Se opone a la tradicional endogamia colombiana. Más importante, Colombia entonces necesita apropiarse de esos elementos 'otros' mediante su traducción, interpretación, adaptación, asimilación y conversión a lo propio--acto en sí también de rebeldía. Lucía--'informante' de Acosta--llega a Hispanoamérica, aprende español, se integra en la vida colombiana, y entonces logra civilizar a su familia e intervenir en los 8Es decir, que el autor extranjero sea traído hasta nosotros, o que seamos nosotros quienes lleguemos hasta el extranjero (Goethe, 1813, en Torre 44).
9Es sabido, en este respeto, que Acosta defendía "enérgicamente el uso y la aceptación de americanismos en la Academia de la Lengua" (Samper Trainer 149).

5
asuntos colombianos. Lo colombiano, enriquecido por lo 'otro', llega a absorber ese otro. La estructura diacrónica de la novela--desde Europa a Hispanoamérica, desde los idiomas europeos absorbidos en lo hispanoamericano--refleja el proceso histórico de la inmigración y la integración de lo europeo en Hispanoamérica. No deja de ser importante, asimismo, que este proceso se lleva a cabo a través de la escritura (también rebelde) de mujeres, ficcionantes y ficcionalizadas. En fin, la "Misión de la escritora en Hispanoamérica" escribe Acosta en un artículo homónimo publicado en su volumen La mujer en la sociedad moderna, es crear una "literatura sui generis, americana en sus descripciones, americana en sus tendencias, doctrinal, civilizadora, artística, provechosa para el alma..." (388). Catherine Vallejo Concordia University Montreal

6
Bibliografía Acosta de Samper, Soledad. Una holandesa en América. 1876. Curazao: Bethencourt hijos, 1889. ___. La mujer en la sociedad moderna. París: Garnier hnos, 1895. Bethencourt, A. "Carta" inédita a Soledad Acosta de Samper, 22 de marzo de 1888. Derrida, Jacques, "Ce dangereux supplément," 203-234 en De la grammatologie. Paris: Eds. de
Minuit, 1967. González Azorra, Martha Irene. "El viaje como metáfora del proceso de aprendizaje de la protagonista
en Una holandesa en América", 85-102 en La evolución de la conciencia femenina a través de las novelas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Soledad Acosta de Samper y Mercedes Cabello de Carbonera. New York: Peter Lang Eds., 1997.
Lacan, Jacques. Écrits. París: Eds Seuil, 1966. Ordóñez, Montserrat. "De Andina a Soledad Acosta de Samper: identidades de una escritora
colombiana del siglo XIX", de próxima aparición en Márgara Russo, ed. La situación autorial: Mujeres, sociedad y escritura en los textos autobiográficos femeninos de América Latina. Caracas, 2000.
___. "Soledad Acosta de Samper: �un intento fallido de literatura nacional?" 233-242 en Luisa
Campuzano coord. Mujeres latinoamericanas: Historia y cultura. Siglos XVI al XIX. Tomo II. La Habana y México: Casa de las Américas y Universidad Metropolitana-Iztapalapa, 1997.
Otero Muñoz, Gustavo. "Doña Soledad Acosta de Samper". Boletín de Historia y Antigüedades 229
(1933): 169-175. Porras Collantes, Ernesto. Bibliografía de la novela en Colombia. Bogotá: Pubs. del Instituto Caro y
Cuervo, 1976. 6-27. Samper Trainer, Santiago, "Soledad Acosta de Samper: El eco de un grito", 132-155 en Magdala
Velásquez ed. Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo I. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia y Grupo Editorial Norma, 1995.
Torre, Esteban. Teoría de la traducción literaria. Madrid: Ed. Síntesis, 1994. Vallejo, Catharina, "Dichotomy and Dialectic: Soledad Acosta de Samper's Una holandesa en América
and the Canon". Revista Monográfica/Monographic Review. XIII (1997): 273-285.