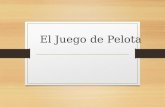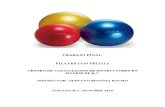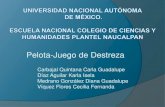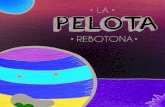CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - cedoc.infd.edu.ar · El niño no ve nada, simplemente juega a la pelota,...
Transcript of CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - cedoc.infd.edu.ar · El niño no ve nada, simplemente juega a la pelota,...
DOSSIER TEMÁTICO NOVIEMBRE 2011
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION DOCENTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
LIBROS PARA LAS VACACIONES 2012
Otro Dossier Temático que invita al puro placer de la lectura. El décimo y último de este año. Como los anteriores, con el objetivo puesto en el respeto a la inteligencia y la sensibilidad de ustedes, apreciados colegas docentes.
Hemos escogido lecturas para paladares exquisitos, de corta, mediana y larga duración, tanto de sesenta páginas (“La presa”), de trescientas (“La señora de los sueños”) como de mil doscientas (“Los pilares de la tierra”).
Los autores escogidos son todos exitosos, las ventas y las críticas de los especialistas no lo desmienten, cinco de ellos premiados con la más alta distinción: el Nobel. Este es un dossier especial porque invitamos a colaborar a una compañera y un compañero del INFD, dos muy buenos lectores, a quienes el CEDOC agradece su valiosa y desinteresada colaboración. Ellos son: La señora Dora Pucheta, de la Secretaría de la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional del INFD, y el señor Gustavo Orozco, del Área de Seguridad, quienes escribieron las reseñas y escogieron los fragmentos de las novelas “Caín” del portugués José Saramago, y “Entre sombras” del inglés James Hadley Chase, respectivamente.
Las siguientes novelas completan este regalo nuestro, muy pensado, para que los acompañen en un espacio de merecido descanso:
MARCELA SERRANO (Chile), “Antigua vida mía” GUSTAVO BOLÍVAR MORENO (Colombia), “Sin tetas no hay paraíso” ÁNGELES MASTRETTA (México), “Mal de amores” YASUNARI KAWABATA (Japón), “Lo bello y lo triste” SARA SEFCHOVICH (México), “La señora de los sueños JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO (Francia), “El africano” JEAN M. AUEL (Estados Unidos), “El clan del oso cavernario” ENRIQUE MOLINA (Argentina), “Una sombra donde sueña Camila O’Gorman” ROSA MONTERO (España), “Historia de un rey transparente” MIKA WALTARI (Finlandia) “Sinhué, el egipcio” KEN FOLLET (Gran Bretaña), “Los pilares de la tierra” KENZABURO OÉ (Japón), “La presa” ALBERT CAMUS (Argelia), “El extranjero” OSVALDO SORIANO (Argentina), “Cuarteles de invierno”
¡¡¡FELICES VACACIONES, JUNTO A SUS SERES MÁS QUERIDOS!!!
MARCELA SERRANO
Marcela Serrano nació en Santiago de Chile en 1951. Tras el golpe de estado se exilió en Roma, para regresar en 1977 Publicó su primera novela, “Nosotras que nos queremos tanto” en 1991. Esta obra fue además la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz (1994), y también del premio de la Feria del Libro de Guadalajara (México) a la mejor novela hispanoamericana escrita por una mujer. Dos años más tarde publica “Para que no me olvides”, que en 1994 obtiene el Premio Municipal de Literatura, en Santiago de Chile. Escribe “Antigua vida mía” (1995), en Guatemala. Le sigue “El albergue de la mujeres tristes” (1997). Tras múltiples ediciones de las anteriores, publicó en 1999 la novela negra “Nuestra señora de la soledad”. Prolífica en su obra escribe sucesivamente “Un mundo raro” (2000), “Lo que está en mi corazón” (2001), “El cristal de miedo” (2002), “Hasta siempre mujercitas” (2004). Su último libro es un canto coral llamado “Diez mujeres” (2011).
La novela aquí recomendada es una de las más valiosas y controvertidas de la autora. El relato, en un vívido contrapunto, irá trazando las búsquedas a un tiempo paralelas y divergentes de Violeta y Josefa, desde la infancia común en el Santiago clasista y turbulento de los años sesenta hasta el viaje que realizan a Antigua. El amor y la traición, la sexualidad y el dolor, la utopía y la muerte, las perversiones de la modernidad y la tensión entre lo privado y lo público: las vidas de Josefa y Violeta dibujan, como en un huipil multicolor, los anhelos y conflictos de la mujer contemporánea. De la noche a la mañana, Violeta Dasinski se vuelve noticia a causa de una tragedia tan inevitable como providencial, y su amiga Josefa Ferrer —con los diarios de Violeta en la mano— empieza a contar su historia, es decir, la de ambas. Aunque Josefa, una exitosa y angustiada cantante chilena, es la narradora, a su voz y la de Violeta se agrega la de “nosotras, las otras” (madres, abuelas, bisabuelas), suerte de coro griego y testigo de la experiencia de las generaciones. A continuación algunos extractos de la novela “Antigua vida mía”
“¿No te das cuenta que la civilización y la norma son lo único que nos impide comernos vivos?” “¿Cómo es posible que lo que más amo se convierta en lo que más perturba mi cotidianeidad?” “¿Qué arreglarías tú de este mundo? – yo dos cosas, el cuerpo y los pobres. – El cuerpo es el deterioro, lo perecible, lo dolorido. Y los pobres el estigma global.” “Siempre supe que la historia de la mujer existe en la medida en que ella se cuela en la historia de los hombres…. Yo no pienso resignarme.” “Debe pagarse por cada lujo, y que TODO es un lujo, empezando por ESTAR en el mundo” “Las mujeres son diosas al parir. El poder de dar vida es el poder total. Soy todopoderosa” “Tus iguales probablemente no te necesitarán, ellos saben como cuidar de si mismos. Son los otros los que tendrán necesidad de ti. Y esto, Violeta, no se aplica sólo a tu carrera y a la profesión que algún día tendrás, sino al mundo”. "El mundo no está hecho para nuestro beneficio personal…… Un mundo que clame que es ése su objetivo no es bueno, y no debiera ser un mundo duradero.” “La diferencia entre los delitos de hombres y mujeres es que los hombres matan por robo, por peleas, por alcohol, y sus víctimas son casi siempre personas que nunca vieron antes ni supieron de ellas. Las mujeres, en cambio, no matan a alguien ajeno a sus sentimientos. He conversado con ellas y no he sabido de ninguna que haya asesinado a un desconocido. Ellas matan amantes, hijos, maridos…. Sólo los que han amado.” “Las mujeres nacimos ¿o fuimos criadas? Atentas al acontecer de los otros, y muy poco al propio. En el lenguaje de lo no dicho, siempre pendientes, preparándonos para el otro final, la maternidad. El niño no ve nada, simplemente juega a la pelota, en cambio, la niña se preocupa porque la cara de la mamá está triste, ella sabe desde siempre cuales son los gestos de la tristeza”. “Que fragilidad la del sexo, la primera vez que Andrés me besó, caí en cuenta de que mi piel se quemaba. Nunca más lo sentiría, eso me había dictado el cuerpo, y sin embargo lo sentí. Cuerpo traicionero. Ningún tacto es único y definitivo, esa fue mi lección. Es el eslabón más débil, por ahí se corta toda cadena, a la larga. Y la mujer que no lo cree así, que encierra su sexualidad creyendo en el imbatible círculo de un solo cuerpo, está, gracias a Dios, equivocada”
“…. Mi consigna es no a la muerte del romance. No es el sexo lo esencial, es el romance. A veces se me termina el encantamiento, se eclipsa y la respiración de Andrés se hace pesada……..El romance es mi empeño, la pelea difícil contra la rutina, es darle significado a esa rutina, es el coqueto, el hablarse de una manera especial y divertirse con el otro. Andrés solía decir que yo era del tipo de mujer que exige ilusiones, como otras exigen joyas. Sin embargo siempre me lo ha agradecido, mi capacidad para vivir con él en el romance.” “A estas alturas, o más bien mañana, la riqueza no se medirá ni en poder ni en dinero. Se medirá en tiempo”. “A partir de los cuarenta, hay muchas más razones por las que sufrir que por las que gozar. Envejezco un poco cada día que el mundo está más malo”. “No hay nada que deteste más que una mujer mártir: no lo seré” “Cuando en el interior de uno las cosas están asentadas, que partan los demás no importa”.
GUSTAVO BOLIVAR MORENO
Nació en Girardot, Colombia, a orillas del Río Magdalena, el más grande de este país. Tiene tres hijos. Periodista, guionista y escritor, no duda en reivindicar sus orígenes humildes “fui estudiante de colegios públicos, trabajé para pagarme la universidad porque mi madre no podía costearme los estudios. Soy el menor de seis hermanos”. Se define como un hombre positivo y al que le gusta estar en paz con Dios “A Dios lo respeto bastante y no cuestiono su existencia porque no me interesa saber si aquello que me da tanta calma y tanta felicidad existe o no. Por lo único que puedo llegar a sentir odio es por el odio mismo. Ese sentimiento no tiene cabida en mi corazón. “El amor es el eje fundamental de todos mis actos” Me disgustan bastante las injusticias. Puedo llegar a transformarme ante la escena de una persona pegándole a un animal, un adulto castigando físicamente a un niño, un hombre golpeando a una mujer o un policía agrediendo a un estudiante”. Otros libros publicados son: “Así se roban las elecciones”; “El cacique y la reina”; “El Candidato”, además de la novela aquí recomendada “Sin tetas no hay paraíso”. En su país, Colombia, es el autor más vendido después de Gabriel García Márquez. La crítica lo bautizó como el creador del «realismo trágico». Gustavo Bolívar «Aún no asimilo lo que sucede. Cada día recibo una noticia nueva sobre las ventas del libro y de la serie, sobre las traducciones de la novela a numerosos idiomas”. No es para menos: los críticos la valoran como una obra excelente y las ventas no los desmienten: 100 mil ejemplares vendidos en Colombia y 150 mil en el extranjero. Catalina, la protagonista de la historia, es una jovencita que vive en un barrio pobre de Pereira (ciudad ubicada en centro occidente de Colombia), plagado de narcos. Ella maldice haber nacido con unos senos tan pequeños; ella ve como sus amigas, Paola, Yésica, Vanessa, que lograron convertirse en “amigas” de narcos, ganan mucho dinero, pueden comprarse toda la ropa del mundo, pueden ayudar a sus familias y todo por tener un busto talla 36 o más. “Es una historia dramática sobre el daño moral y cultural que han hecho los narcotraficantes a toda una generación de niñas y jóvenes que no ven otra salida que la inmersión en un mundo que, tarde o temprano, les termina cobrando un precio demasiado alto”… comenta la editorial “El tercer nombre”. A continuación dos párrafos de la novela “Sin tetas no hay paraíso”:
“A sus trece años, Catalina empezó a asociar la prosperidad de las niñas de su barrio con el tamaño de sus tetas. Pues quienes las tenían pequeñas, como ella, tenían que resignarse a vivir en medio de las necesidades y a estudiar o trabajar de meseras en algún restaurante de la ciudad. En cambio, quienes las tenían grandes como Yésica o Paola, se paseaban orondas por la vida, en lujosas camionetas, vestidas con trajes costosos y efectuando compras suntuosas que terminaron haciéndola agonizar de envidia. Por eso se propuso, como única meta en su vida, conseguir, a como diera lugar y cometiendo todo tipo de errores, el dinero para mandarse a implantar un par de tetas de silicona, capaces de no caber en las manos abiertas de hombre alguno. Pero nunca pensó que, contrario a lo que ella creía, sus soñadas prótesis no se iban a convertir en el cielo de su felicidad y en el instrumento de su enriquecimiento sino, en su tragedia personal y su infierno”…………………………
……………………………………………………………………………….“Ese tipo es un mentiroso -le decía mientras ella empezaba a asustarse-. Nunca desaprovecha oportunidad para echarle a uno los perros, pero no se le olvide parcera que los guardaespaldas son sólo eso, guardaespaldas y viven pelados a toda hora. Antes toca darles plata -decía, mientras Catalina permanecía callada temiendo lo peor.
-Por qué no habla hermana ¿Le pasó algo?
-No nada. -Respondió con la voz quebrada queriéndose morir por dentro y pensando en la posibilidad de haber perdido, por nada, su bien más preciado.
Al día siguiente, mientras se protegía de la lluvia bajo la escultura de Bolívar Desnudo, la campana de la catedral de Pereira empezó a repicar mientras el reloj marcaba las cinco de la tarde. Era el primer llamado a misa de seis y fue entonces, una hora después de haber llegado a la cita, cuando Catalina comprendió que había perdido, por nada, su bien más preciado. “Caballo” nunca apareció y con él desaparecieron sus esperanzas de haber conseguido los cinco millones para la operación. Aunque lo esperó hasta la media noche con la esperanza de que ella hubiera escuchado mal la hora, “Caballo” no apareció ni solo, ni con el dinero y Catalina se fue a pie hasta su casa, llorando a lo largo del camino y nombrándoles la madre a los borrachos que la abordaban para preguntarle su precio a esa hora de la madrugada.
Llegó de mañana, con el alba, cuando el sol apenas despuntaba y mientras el cielo se cubría de gloria y de pólvora por alguna celebración lejana que nunca comprendió. Con ironía pensó que se trataba del “Caballo”celebrando su jugada. Lloró dos días seguidos sin que doña Hilda, ni Albeiro, ni su hermano Bayron pudieran sacarle una sola sílaba. Al tercer día habló para pedir un vaso con agua y se mantuvo callada, hasta el jueves, cuando Yésica vino por ella creyendo tener la fórmula para resucitarla, pero ignorando que con lo que le contaría Catalina se iba a terminar de morir:
-¡Marica! -Le dijo hinchada de felicidad-. Marino la mandó a llamar. ¡Dijo que ahora sí quería estar con usted! ¡Quiere su virgo, parcera!
Mientras Catalina se moría por dentro, Yésica continuaba su relato artero que le quemaba los oídos y por ahí derecho los demás sentidos y el alma:
-Pero alégrese, hermana, porque ya lo cuadré para que le pagara la operación parcera ¡Hasta le mandó los cinco millones de pesos! -Le dijo mostrándole tres fajos.
Catalina sintió que el espejo del tocador de su madre se rompía en su cara despedazándole el pellejo con toda razón y resolvió no decir nada para luego ponerse a llorar otros cuatro días más. Cuando se le acabaron las lágrimas fue a buscar a Yésica y le contó toda la verdad. Indignada, esta le dijo que tocaba contarle a Marino para que matara a “Caballo” y a sus otros dos empleados por faltones, pero luego se arrepintió porque recordó que le había dicho a él que Catalina no podía ir todavía porque tenía el período.
-¡Lo podemos engañar como hizo Paola con su segundo novio! -propuso Catalina con inocencia, pero Yésica se negó:
-Es que con Marino las cosas son a otro precio. Me dijo que llevaba 26 virgos y que deseaba llegar rápido a los 50, para poderles ganar en algo a sus jefes.”
ANGELES MASTRETA
Ángeles Mastreta, nació en la ciudad de Puebla, México en el año 1949. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México. Dedica su vida al periodismo y a la literatura. Es una reconocida ensayista y novelista. Su primera novela, “Arráncame la Vida” ha sido traducida al inglés, francés, italiano, danés, sueco, holandés, turco, noruego, finlandés, hebreo, entre otros y recibido numerosos premios Su obra es prolífica y leída en todo el mundo. Ha escrito, además de la novela citada: “Mujeres de ojos Grandes”; “Puerto Libre”; “El mundo Iluminado”; “Ninguna eternidad”; “El cielo de los Leones”; “Maridos”; “Ángel maligno”, “Hombres de amores”; “La pájara pinta”. Sus personajes parecen reales y en muchos casos lo son. O debieran serlo. Aunque se suele decir que escribe sólo para mujeres………los hombres disfrutan igualmente de su pluma ágil y entretenida y deberían hacerlo comprenderían así más el universo femenino. “Sólo los besos son más placenteros que las palabras”, decía hace poco en una entrevista. Pero no nos engañemos, sus obras están cargadas de un rico lenguaje, usado magistralmente para expresar ideas y sentimientos. Siempre están presentes en sus obras el pasado y el presente de México. Las costumbres, la riqueza y cultura de ese país que tanto conoce y comprende. “Mal de amores” tiene todos los condimentos de una novela de Mastreta: historia, personajes inquietantes y tremendamente particulares, aunque aparezcan como seres comunes, porque de hecho lo son, pero extraordinarios porque viven sus vidas haciendo los que otros no se animan. La historia juega un papel central en el relato y a través de una prosa suave y contundente a la vez nos permite “vivir” sus vidas que van construyendo hoja tras hoja, sorprendiéndonos porque allí no hay nada predecible. Una mujer nacida en un hogar muy particular se debate entre el amor de dos hombres muy distintos: un profesional y un revolucionario. La Doña flor y sus dos maridos mexicana? No nos engañemos aquí se trata de adentrarnos en el realismo mexicano y no hay lugar para los personajes imaginarios. Emilia, Daniel y Antonio parecen haber existido y quizá………… He aquí un párrafo de la novela “Mal de amores”:
“Pasaba de medianoche cuando Emilia Sauri tocó a la puerta de la casa en que Antonio Zavalza vivía junto con dos perros y la soledad de su espera. Había caminado diez calles en l a p enumb ra q ue c a d a ta n to a g u j e r ea b a un f a ro l y e s ta b a h e l a d a . Ab r i ó l o s b ra z o s e n cuanto Antonio apareció, buscándole en los ojos la certeza de que venía por él y no por un vicario. Todo en el mundo de Zavalza se avenía a la sencillez de quienes saben lo que quieren y no ambicionan paraísos perdidos sino espacios de luz en los que perderse. Era de los que andan por la vida seguros de que la felicidad se encuentra, no se busca, de que es algo que llega siempre, inevitable y puntual cuando menos se le espera. Emilia entró a su casa, más que como si la conociera, segura de que ahí le conocían. Y todo, desde los perros hasta la oscuridad perfumada con el olor de su dueño, la recibió como si muchas otras veces la hubiera visto irrumpir a medianoche. Despacio se quitaron la ropa, despacio recorrieron las aristas y anhelos de sus cuerpos, presos de un coloquio pendiente, sin desear otra cosa q u e t o c a r s e , s i n m á s q u e j a q u e l a c e l e b r a c i ó n d e s u p o t e s t a d s o b r e u n r e i n o c u y a bienaventuranza no se cansaron de explorar. La luz contra sus párpados le avisó a Emilia Sauri que debían ser más de las siete. Los a b r i ó p o r q u e e l h á b i t o e r a m a y o r q u e s u c a n s a n c i o . L o p r i m e r o q u e e n c o n t r ó e n e l horizonte de sus ojos, fue una bandeja con el desayuno y tras ella, las manos de Zavalza recordándole todo lo que sabían hacer. Sintió un rubor en las mejillas y pensó, mirándolo ahí, como una contundencia contra la que nada quería hacer, que lo quería tanto como a Daniel y que no sabría cómo lidiar con eso.-No le pienses mucho -dijo Antonio acariciando su melena en desorden. Emilia le regaló una sonrisa mezcla de luz y dudas y tomó las manos que le paseaba por la cabeza para guiarlas a otros rumbos. Eran las diez de la mañana cuando entró a su casa con la cara de una niña traviesa y un toque de aire en sus pasos. Reunidos en el comedor, los Rivadeneira y los Sauri la oyeron entrar y se miraron con la complicidad que el caso requería. Entre los cuatro hacían una c a b e z a d e p r e s a g i o s t a n a p t a c o m o l a d e R e f u g i o . H a b í a n d e s a y u n a d o j u n t o s p a r a asegurarse de que estaban de acuerdo, y no debían preocuparse por Emilia que de seguro dormía por fin entre los brazos de Zavalza. Cuando la oyeron entrar, se miraron en silencio y siguieron bebiendo su café. Emilia irrumpió en ese silencio con el gesto de un pájaro y los besó a uno por uno. Fue a sentarse junto a su padre, se sirvió café, tomó aire y les dijo con una sonrisa:-Soy bígama.-El cariño no se gasta -le contestó Milagros Veytia.-Y a i r é v i e nd o -d i j o Em i l i a s i n qu i ta r d e su b o c a l a s o n r i sa d e b i e n e s ta r qu e l e t en í a tomado el cuerpo.- Pa r d e s i nv e r g ü enz a s - s o l t ó J o s e f a - . N o h e v i s t o t a n ta f o r tuna n i en l a s n o v e l a s . Un hombre como Rivadeneira no aparece jamás. Pero dos, destinados a una misma familia, silo ponemos por escrito no lo cree nadie.-No son tan santos como tú crees -dijo Milagros-. Ellos también han de tener otros líos. ¿Verdad Diego?-No sé si les alcance el cuerpo para tanto -dijo Diego.- Ojalá y sí. Me sentiría yo menos culpable -ambicionó Josefa.- ¿Tú de qué tienes que sentirte culpable?-preguntó Emilia.-De transigir con ustedes -respondió Josefa levantándose-. A ver cuál dios las protege.-El tuyo -dijo Milagros-. Con el tuyo nos basta.
YASUNARI KAWABATA
Japón nunca había tenido un premio Nobel de Literatura. Lo tuvo en 1968 gracias a Yasunari Kawabata por su “pericia narrativa, capaz de expresar la idiosincrasia japonesa con enorme sensibilidad”. Kawabata escribió las siguientes novelas: “Diario íntimo de mi decimosexto aniversario” y “La Danzarina de Izu”, 1925; “País de nieve”, 1947; “Primera nieve en el monte Fuji” y “Mil grullas”, 1959; “La casa de las bellas durmientes”, 1961; “Kyoto”, 1962; “Lo bello y lo triste” (1965); “El clamor de la montaña”, 1970; y “El maestro de Go”, 1972. Nacido en Osaka en 1899, a Yasunari la vida no lo trató nada bien en sus inicios: huérfano de padre y madre antes de los tres años, a los siete murió su abuela (que lo criaba) y su hermana tres años después. Se suicidó en 1972 encendiendo la llave de gas de su casa de veraneo. No dejó dicho sus motivos. “Demasiado lejos de la ventana como para ver la calle, Oki permaneció sentado con los ojos clavados en las Colinas Occidentales, que se levantaban sobre los techos de la ciudad. Comparada con Tokyo, Kyoto era una ciudad tan pequeña e íntima que hasta las Colinas Occidentales parecían al alcance de la mano. Mientras las contemplaba, una nube traslúcida, de un tono dorado pálido, que flotaba sobre las cumbres, adquirió una fría tonalidad ceniza. Atardecía. ¿Qué eran los recuerdos? ¿Qué era ese pasado que él recordaba con tanta nitidez?… ¿Acaso la nitidez de aquellos recuerdos no significaba que ella (Otoko) no se había separado de él?… Aunque nunca había vivido en Kyoto, las luces de la ciudad al atardecer despertaron en él una vaga nostalgia. Quizás todos los japoneses se sintieran así. Pero lo cierto era que Otoko estaba en aquella ciudad”. En “Lo bello y lo triste”, que estuvo en los primeros puestos en la lista de best sellers en Buenos Aires hace algunos años, Oki Toshio decide, después de casi un cuarto de siglo, regresar a la ciudad de Kyoto para escuchar las campanas del templo que despiden el año viejo y dan la bienvenida al nuevo. Pero no lo quería hacer solo, sino en compañía de Ueno Otoko, quien había sido su amante muchos años atrás, cuando él ya tenía esposa y un hijo, y Otoko era una adolescente de 15 años.
Mientras hacía lentamente el nudo de su corbata recordó la voz de Otoko: "Deja... Yo te haré el nudo...". En ese entonces ella tenía quince años y aquéllas habían sido sus primeras palabras después de haber perdido la virginidad en sus brazos. Oki, por su parte, no había hablado. No sabía qué decir. La había abrazado con ternura, había acariciado su pelo, pero no había logrado pronunciar palabra. Luego se había desprendido de sus brazos y había comenzado a vestirse. Se había incorporado, se había puesto la camisa y había comenzado a anudarse la corbata. Ella había clavado en su rostro los ojos húmedos y brillantes, pero no llorosos. Él evitaba aquellos ojos. Hasta cuando la besaba, antes de que todo sucediera, Otoko había mantenido los ojos muy abiertos, hasta que él se los cerró con sus besos. Su voz tenía una dulce nota infantil cuando le pidió que la dejara anudarle la corbata. Oki sintió una oleada de alivio. Lo que le decía era completamente inesperado. Quizás estuviera procurando escapar de sí misma; quizá no fuera una manera de demostrarle que no lo culpaba; sin embargo, manipulaba la corbata con ternura, a pesar de las dificultades que parecía oponerle el nudo. –¿Sabes hacerlo? –había preguntado Oki. –Creo que sí. Solía observar a mi padre. El padre había muerto cuando Otoko tenía once años. Oki se había ubicado en un sillón y había sentado a Otoko sobre sus rodillas mientras mantenía la barbilla en alto para facilitarle la tarea. Ella se inclinó ligeramente sobre él mientras hizo y deshizo el nudo varias veces. Luego se deslizó de sus rodillas y deslizó los dedos por el hombro derecho de Oki, sin dejar de contemplar la corbata. –Listo, chiquito. ¿Qué te parece? Oki se había puesto de pie y se había encaminado al espejo. El nudo era perfecto. Se restregó el rostro con la palma de la mano. El sudor había dejado una leve película oleosa sobre él. Apenas si podía mirarse luego de haber violado a una muchacha tan joven. Por el espejo vio el rostro de Otoko que se aproximaba al suyo. Deslumbrado por su belleza fresca y punzante, se volvió hacia ella. Ella rozó su hombro, sepultó el rostro en su pecho y dijo: –Te amo. También era extraño que una muchacha de quince años llamara "chiquito" a un hombre que le doblaba la edad. Eso había ocurrido veinticuatro años atrás. Ahora él tenía cincuenta. Otoko debía de tener treinta y nueve. Después de tomar un baño, Oki encendió la radio y se enteró de que en Kyoto había helado, ligeramente. El pronóstico anunciaba que las temperaturas invernales serían moderadas durante aquellos días de fiesta. Oki desayunó en su habitación con café y tostadas, y adoptó las providencias necesarias para alquilar un automóvil. Incapaz de tomar una decisión con
respecto al llamado o la visita a Otoko, ordenó al conductor que lo llevara al monte Arashi. Desde la ventanilla del auto vio que las sierras del norte y del oeste, bajas y suavemente redondeadas, ostentaban el gélido tono parduzco del invierno de Kyoto, a pesar de que algunas de ellas estaban bañadas por una pálida luz solar. Era un cuadro de atardecer. Oki descendió del auto al llegar al puente Togetsu, pero en lugar de cruzarlo, recorrió la avenida costanera en dirección al parque Kameyama. A fin de año, hasta el monte Arashi, tan poblado de turistas desde la primavera hasta el otoño, se había convertido en un paisaje desierto. La vieja montaña se levantaba ante él en medio del más completo silencio. La profunda hoya que formaba el río al pie de la ladera era de un verde límpido. A la distancia se oían los ruidos de los troncos, que eran descargados de las balsas alineadas a la orilla del río y cargados en camiones. La ladera que descendía hasta el río debía de ser la celebrada vista del monte, supuso Oki; pero ahora estaba en sombras, con excepción de una franja de luz solar sobre el flanco más distante. Oki tenía la intención de almorzar solo y tranquilo cerca del monte Arashi. En ocasiones anteriores había concurrido a dos restaurantes de la zona. Uno de ellos estaba cerca del puente, pero ahora sus puertas estaban cerradas. Era muy poco probable que la gente llegara a aquella solitaria montaña a fin de año. Oki caminó lentamente junto al río y se preguntó si el pequeño restaurante rústico situado aguas arriba también estaría cerrado. Siempre quedaba la posibilidad de regresar a la ciudad para almorzar. Cuando ascendía los gastados peldaños de piedra que conducían al restaurante, una niña le anunció que todos se habían marchado a Kyoto. ¿Cuántos años hacía que había comido allí brotes de bambú en caldo de bonito, en la época en que el bambú tiene brotes tiernos? Descendió nuevamente a la calle y allí advirtió la presencia de una anciana que barría las hojas de un tramo de chatos peldaños de piedra que conducían a un restaurante vecino. Le preguntó si estaba abierto y ella respondió que creía que sí. Oki se detuvo junto a la mujer por unos instantes y comentó lo tranquila que estaba la zona. –Sí, uno puede oír lo que habla la gente del otro lado del río –dijo ella. El restaurante, oculto entre la arboleda, tenía un viejo techo de paja de gran espesor y aspecto húmedo y un oscuro portal. Un macizo de bambú se apretujaba contra el frente. Los troncos de cuatro o cinco espléndidos pinos rojos asomaban sobre la techumbre de paja. Condujeron a Oki a un salón privado; pero, aparentemente, él era el único comensal. Muy cerca de los ventanales se veían arbustos de rojas bayas de acki. Una azalea florecía solitaria, fuera de temporada. Los arbustos de acki, el bambú y los pinos rojos atajaban la vista, pero a través de las hojas, Oki alcanzaba a divisar una profunda hoya verde jade en el río. Todo el monte Arashi estaba tan tranquilo como aquella hoya. Oki se sentó ante la kotatsu y apoyó ambos codos sobre la baja mesa acolchada, bajo la cual se percibía la tibieza de un brasero alimentado con carbón de leña. Hasta sus oídos llegaron los trinos de un pájaro. El sonido de los troncos cargados en los camiones resonaba en todo el
valle. Desde algún lugar situado allende las Colinas Occidentales llegó el silbato quejoso y prolongado de un tren que entraba o salía de un túnel. Oki no pudo menos que pensar en el débil llanto de un recién nacido... A los dieciséis años, en el séptimo mes de embarazo, Otoko había dado a luz. Era una niña. Nada pudo hacerse para salvarla y Otoko no llegó a verla. Cuando la pequeña murió, el médico aconsejó no comunicar en seguida la noticia a la madre. –Señor Oki, quiero que usted se lo diga –había dicho la madre de Otoko–. Yo me voy a echar a llorar. Pobre criatura; pensar que tiene que pasar por todo esto a su edad.
SARA SEFCHOVICH
Sara Sefchovich nació en la ciudad de México en 1949. Es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de tres décadas es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM y desde hace más de década y media es articulista semanal en el periódico El Universal. Está especializada en temas de cultura concebida en su sentido amplio, como un modo de ver y entender el mundo y no solamente como productos concretos. Además es novelista, traductora, profesora y conferencista en México y en el extranjero Novelista y ensayista ha publicado las siguiente novelas: “Demasiado Amor” (1991), “La señora de los sueños” (1993), “Vivir la vida” (2000). En cuanto a sus ensayos podemos mencionar a La suerte de la consorte. Las esposas de los gobernantes de México: historia de un olvido y relato de un fracaso (2002); País de mentiras. La distancia entre el discurso y la realidad en la cultura Mexicana (2008); Veinte preguntas ciudadanas a la mitad más visible de la pareja presidencial y sus respuestas también ciudadanas (2004); Las Prielecciones, historia y caricatura del dedazo (coautor con Magú) (2000.);Gabriela Mistral, en fuego y agua dibujada (1997); México: país de ideas, país de novelas(1989);Ideología y Ficción en la obra de Luis Spota (1988); Mujeres en espejo, Antología de narradoras latinoamericanas del siglo XX (1983-1985); Las primeras damas (1982); La teoría de la literatura de Lukacs ( 1979). | Novelas | Ensayos | Fragmentos | Contacto | Currículum
La novela seleccionada nos adentra en un mundo a la vez cotidiano y fantástico: veinte años de matrimonio y una cotidianidad repetitiva, insípida y aburrida constituyen la vida no vivida de Ana Fernández. Un día, de regreso de las compras domésticas, se detiene frente al aparador de una librería, atraída por la portada de un libro. Después de muchas dudas se anima a llevárselo y cuando se sumerge en su lectura descubre un mundo insospechado que le dará nuevo sentido a su existencia. Y desde entonces se dedica a leer, para vivir a través de las páginas las experiencias que otras mujeres vivieron en otras geografías, en diversas culturas y en distintos tiempos históricos: allí está la joven sumisa fiel seguidora del Islam desde su nacimiento y matrimonio en el Medio Oriente, su paso por España y luego su huída al norte de África.
A continuación un párrafo de la “Señora de los sueños”:
“Yo, Ana Fernández, pobre de mí, soy una mujer que se aburre. La vida me pesa, no hay nada que me interese y no le encuentro sentido a la existencia. Tengo el alma envejecida, me siento un trapo, una jerga, me estoy secando. Vivo en el hastío mientras las horas van limando los días y los días van royendo los años. Vivo como muerta en esta vida no vivida y se me escurre entre las manos la vida, mi vida. Nunca hubiera pensado que este vacío podía ser tan fatigoso. Paso tantas horas sin quehacer ni ocupación, los minutos se me hacen eternos inventando con qué llenar el tiempo. Me sé de memoria mi mundo tan estrecho, ya no me emocionan sus ruidos y a ciegas encuentro sus rincones. Preferiría renunciar a seguir adelante, me da pánico pensar que llegará mañana y la otra semana, el siguiente mes y dentro de cinco años y todo seguirá igual .Habrá salida a esta aridez, a este ahogo, a esta asfixia? ¿Se puede desear algo que no se sabe qué es, añorar una felicidad que quién sabe si exista, sentir nostalgia por lo desconocido? Quisiera gritar, sólo que ¿habrá alguien que me escuche? y ¿serviría de algo? Ama de casa, esa soy yo, ama y señora de mi hogar. Paso el día yendo de un cuarto a otro, aquí tiendo la cama, allá le doy vuelta a la sopa, ahora paso un trapo húmedo y después acomodo, una vez más, los adornos. Esta soy yo, la reina de la casa, la patrona de la licuadora, de la ropa sucia, de los sartenes y la plancha, la mujer libre para elegir si gasto mi tiempo en ordenar o en limpiar, si gasto mi dinero en jitomates o en pan, si gasto mi esfuerzo en el mercado o en el salón. Temprano suena el despertador y mientras mis súbditos abren llaves de agua, revuelven cajones, gritan prisas y cierran puertas, yo parto la fruta, frío los huevos, tuesto el pan y preparo el café. Y aunque esto sucede todos los días de mi vida, aún me sorprende la velocidad con que ocurre y luego el silencio profundo en que quedamos sumidas las dos, la casa y yo. La casa, mi casa, mi reino. Aquí vivo desde hace casi veinte años, aquí he visto nacer y crecer a mis hijos, mis muy queridos hijos, y he visto engordar y encanecer a mi marido, mi muy querido marido. Aquí, entre estas cuatro paredes que son mías luego de años y años de pagos mensuales, aprendía hacerlos mejores pasteles, a planchar como los ángeles y a tejer como las mujeres de los cuentos. Y aprendí a sonreír cuando me cambiaron las pasiones de la cama por los elogios de la cocina. Aquí, entre estas cuatro paredes he sentido lo que es la felicidad, la de tirar unos zapatos viejos, cambiar una mesa de lugar, volver a ordenar un estante.
Mías son todas las horas del mundo, desde las siete y media de la mañana hasta las siete y media de la noche. Es mi tiempo, el que lleno con mis fatigas y obligaciones, con mis responsabilidades. En ese lapso todo debe quedar listo, limpio y recogido, preparado y cocinado. Ya puse lavadora, ya preparé la salsa, ya sacudí el escritorio, ya cosí el botón, ya doblé las camisas, el almidón está listo, los calcetines tienen su par, el pan de nuez crece en el horno, las verduras bien lavadas y desinfectadas esperan en el refrigerador, ya llevé las tarjetas de navidad al correo, ya hablé por teléfono para saludar a mi suegra, ya hice una larguísima cola para pagarla luz y otra para cobrar un cheque en el banco, ya recogí el traje de la tintorería y la plancha de la compostura, ya conseguí un plomero y un cerrajero, ya compré los refrescos y piqué la cebolla, ya hice estoy lo otro, ya hice todo lo que tenía que hacer, esta soy yo y esta es mi vida, día a día, desde hace casi veinte años. Mío es también todo el silencio del mundo, que apenas si interrumpe el sonido de la aspiradora, el timbre del cartero que toca a la puerta a la hora que él puede y el de la vecina que pide prestado un huevo a la hora que ella quiere. Mía es la luz que entra por las ventanas en la mañana, cuando las abro para dar paso al aire fresco que debe orear las habitaciones, y mía la oscuridad de la noche, cuando las cierro para que no entre el frío. Mío es todo el espacio del mundo dentro de este hogar al que en cualquier momento alguno de sus habitantes puede llegar: regresé temprano porque me siento mal, preferí comer aquí para cuidar la dieta, tuve que pasar a cambiarme antes de la reunión. Yo, la mujer perfecta. En esta casa nunca falta pasta de dientes y nunca sobra polvo, jamás hay desorden y siempre hay postre, los todos son bienvenidos y hay tolerancia para los humores de cada quien. Yo, la mujer perfecta, la que hace el guisado que prefieren y prepara dos tipos de sopa para que estén contentos. Yo, la mujer perfecta, la que echa a mano las tortillas para darles gusto, la que pela el aguacate y parte el limón para ahorrarles trabajo. Yo, la que no olvida poner suavizante a la ropa para que huela bien, bolear los zapatos oscuros para que luzcan bien, sacar punta a los lápices para que escriban bien. Yo, la que sonríe feliz cuando recibe un piropo: gracias mamá, eres lo máximo; felicidades mujer, esta carne está sabrosísima. Yo, la que escucha los problemas de lejanas escuelas y lejanísimas oficinas y sabe los nombres de maestros, jefes, compañeros y amigos.
Yo, la mujer perfecta, la reina de su hogar, la feliz esposa de su marido, la orgullosa madre de sus hijos, la buena hija de sus padres, la gentil cuñada de sus cuñadas, la amable vecina de sus vecinos, la cumplida ciudadana, la habitante virtuosa de este país, llena de deberes, tapizada de obligaciones, cumpliendo todo a tiempo, de buena manera y con buena cara.”
JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO
Por obra del destino (léase Marcelo, mi hijo menor, porque es de su biblioteca), el pasado lunes 10 de octubre empecé a hojearlo y no pude dejarlo. Me refiero a “El africano” de Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Le Clézio nació en Niza, Francia, en 1940. Su madre, una francesa de buena posición económica y su padre, un cirujano que trabajó en África a las órdenes de la armada británica, y A los 23 años recibió el Premio Renaudot. Publicó unas 50 obras de ficción, ensayos, relatos, cuentos, biografías; también realizó traducciones. En 1980 fue el primero en recibir el Premio Paul Morand, otorgado por la Academia Francesa, y en 2008 el Nobel por ser “un escritor de la ruptura, de la aventura poética y de la sensibilidad extasiada: explorador de la humanidad, dentro y fuera de la civilización dominante”.
Muchos de los lectores de Le Clézio aplauden su denuncia del materialismo contemporáneo, su fascinación por los paraísos perdidos y su defensa de las civilizaciones amenazadas. Cree que el escritor a través de la novela se hace preguntas e intenta que los lectores también se las hagan. Ahora sí, “El africano”. “Todo ser humano es el resultado de un padre y de una madre. Se puede no reconocerlos, no quererlos, se puede dudar de ellos. Pero están allí, con su cara, sus actitudes, sus modales y sus manías, sus ilusiones, sus esperanzas, la forma de sus manos y de los dedos del pie, el color de sus ojos y de su pelo, su manera de hablar, sus pensamientos, probablemente la edad de su muerte, todo esto ha pasado a nosotros. “ Le Clézio nos relatará parte de su infancia, cuando a la edad de ocho años vivió en Nigeria, junto a su familia. El padre, con un autoritarismo que le venía de su rígida formación en una escuela militar inglesa aunque generoso con muchas cualidades humanas, sentía un profundo rechazo a modales burgueses así como a la política colonialista de las grandes potencias. Pasajes de gran interés, la descripción del paisaje africano, las fotos sacadas por su padre en África que acompañan al texto, su siempre buscada síntesis entre lo individual y lo colectivo, la manera de recurrir a los recuerdos como un modo de hablar de sus padres, sobre todo de comprender a su padre, el que junto al autor, son los dos grandes protagonistas de esta bella y creíble novela. Que yo recomiendo porque con base en su vida personal, Le Clézio produjo una literatura que a mí me mantuvo durante varias horas pegado a la silla.
“A partir de 1932, mi pare y mi madre dejaron la residencia de Forestry House en Bamenda y se instalaron en la montaña, en Banso, donde debía crearse un hospital. Banso estaba al final del camino de laterita transitable en todas las estaciones. Era el umbral del país llamado “salvaje”, el último puesto donde se ejercía la autoridad británica. Mi padre será allí el único médico y el único europeo, lo que no le desagradaba (…) Durante más de quince años ese país será el suyo. Es probable que nadie lo haya sentido mejor que él, recorrido, explorado y sufrido a tal punto. Haber visto a cada habitante, puesto al mundo a muchos y acompañado a otros hacia la muerte. Amado, sobre todo, porque aunque no hablaba de eso, aunque nada contaba, hasta el final de su vida guardó la marca y la huella de esas colinas, de esas selvas y de esas hierbas, y de la gente que allí conoció (…) Era un país de horizontes lejanos, con cielo más vasto y extensiones inabarcables. Mi padre y mi madre sintieron allí una libertad que nunca habían conocido en otra parte. Caminaban todo el día, tanto a pie como a caballo, y se detenían a la noche para dormir bajo un árbol al raso, o en un campamento sumario, como en Kwolu, en la ruta de Kishong, una simple choza de barro seco y hojas donde colgaban sus hamacas. En Ntumbo, en la meseta, se cruzaron una manada que mi padre fotografió con mi madre en primer plano. Estaban tan alto que el cielo brumoso parece apoyarse en los cuernos en medialuna de las vacas y vela la cima de las montañas de alrededor. A pesar de la mala calidad de la copia, es perceptible la felicidad de mi padre y de mi madre (…) Iban de campamento en campamento a pueblos cuyos nombres mio padre anotaba en el mapa: Nikom, Babungo, Nji Niukom, Luakom Ndye, Ngi y Obukun. Los campamentos eran más que precarios: en Kwaja, en el país kaka, se alojaron en una choza sin ventanas en medio de una plantación de bananos. Era tan húmeda que cada mañana había que poner las sábanas y las mantas a secarse sobre el techo. Se quedaban una o dos noches, a veces una semana. El agua para tomar era ácida y violácea por el permanganato, se lavaban en el arroyo y cocinaban con un fuego de ramitas a la entrada de la choza. En las montañas debajo del ecuador las noches eran frías, con zumbidos, colmadas por los clamores de los gatos salvajes y los chillidos de los mandriles. Pero no era el África de Tartarín ni la de John Huston. Era más la del África faro, un África real, de gran densidad humana, doblegada por la enfermedad y las guerras tribales. Pero también fuerte e hilarante, con sus innumerables chicos, sus fiestas bailadas, el buen carácter y el humor de los pastores que encontraban por los caminos. La época de Banso fue, para mi madre y mi padre, la época de la juventud y de la aventura. A lo largo de sus recorridos, el África que veían no era la de la colonización. La administración inglesa, según uno de sus principios, conservó la estructura política tradicional, con sus reyes, sus jefes religiosos, sus jueces, sus castas y sus privilegios. Cuando llegaban a un pueblo eran recibidos por los emisarios del rey, los invitaban a conversar con el jefe y los fotografiaban con la corte. En uno de esos retratos, mi padre y mi madre posan con el rey Menfoï de Banso. Según la tradición, el rey está desnudo hasta la
cintura, sentado en su trono, con el espantamoscas en la mano. A su lado, mi padre y mi madre están de pie, con trajes arrugados y llenos del polvo del camino, mi madre con una larga pollera y los zapatos para el camino, mi padre con una camisa con las mangas arremangadas y el pantalón caqui demasiado ancho, muy corto, sostenido por un cinturón que parece un piolín. Sonríen, están felices y libres en esa aventura. Detrás del rey se ve la pared del palacio, una simple cabaña de ladrillos y barro seco en el que brillan briznas de paja. A veces, en su camino por las montañas, las noches eran violentas, ardientes y sexuadas. Mi madre hablaba de fiestas que estallaban de pronto, en los pueblos, como en Babubgo, en el país nkom,.a cuatro días de marcha de Banso. En la plaza se preparaba el teatro de máscaras. Debajo de un banano se sentaban los tocadores de tam-tam, golpeaban y el llamado de la música repercutía a lo lejos. Las mujeres empezaban a bailar, estaban completamente desnudas salvo un hilo de perlas alrededor de la cintura. Avanzaban una detrás de otro, inclinadas hacia delante, con los pies golpeaban la tierra al mismo ritmo que los tambores. Los hombres estaban de pie. Algunos llevaban tajes de rafia y otros las máscaras de los dioses. El maestro de los jujus dirigía la ceremonia. Empezaba a la caída del sol, hacia las seis, y duraba hasta el alba del día siguiente. Mi padre y mi madre estaban acostados en sus camas tijera, debajo del mosquitero, y escuchaban tocar los tambores, según un ritmo continuo que apenas se estremecía, como un corazón que se va acelerando. Estaban enamorados. El África a la vez salvaje y muy humana era su noche de bodas. Todo el día el sol les había quemado el cuerpo y estaban colmados de una fuerza eléctrica incomparable. Imagino que esa noche hicieron el amor al ritmo de los tambores que vibraban debajo de la tierra, apretujados en la oscuridad, con la piel empapada en sudor, en el interior de la choza de tierra y ramas que no era más grande que una jaula de gallinas. Luego se dormirían al alba, en el aire frío de la mañana que hacía ondular la cortina del mosquitero, abrazados, ya sin escuchar el ritmo fatigado de los últimos tam-tam.”
JEAN MARIE AUEL
Best seller mundial, traducida a numerosas lenguas y llevada al cine, El clan del oso cavernario (1981) es la primera novela de la saga Los hijos de la tierra, de la autora norteamericana Jean M. Auel, que continúa con El valle de los caballos (1983), Los Cazadores de Mamuts (1985), Las Llanuras del Tránsito (1990), Los Refugios de Piedra (2002) y La Tierra de las Cuevas Pintadas (2011). Un terremoto afecta el campamento donde vive Ayla, una niña Cro-Magnon que se da cuenta de que se ha quedado sola en el mundo. El terremoto también ha afectado a otros habitantes de la zona, el Clan del Oso Cavernario, que tienen que abandonar la cueva en que habitaban creyéndola maldita por sus espíritus protectores. En su camino descubren a Ayla, que ha sido herida por un animal. Desde el primer momento, Ayla inspira desconfianza. Porque es distinta al resto de los miembros del clan, mientras ella es rubia y blanca los del Clan son morenos. Porque en ciertas actividades que son prohibidas para las mujeres ella demuestra ser muy hábil. Porque aprende rápidamente y no acepta porque sí las normas establecidas, lo que le acarreará más de una alegría y también más de un disgusto. El pasaje aquí escogido es del capítulo 26 y se refiere a la muerte de Iza, la curandera que defendió con tenacidad la incorporación de Ayla al Clan a pesar de la oposición de varios de sus integrantes. El que Iza fuera enterrada junto con ofrendas nos permite suponer que los neandertales creían en un más allá y en un atributo esencial de la condición humana, que sobrevivía a la corrupción del cuerpo. Por otra parte, desmiente la difundida versión de una humanidad embrutecida y feroz. En beneficio de la reconstrucción amena y bien documentada de esta novela, puede decirse que en las excavaciones realizadas en 1960 en los Montes Zagros (Irak) a un nivel de unos 60 mil años de antigüedad, descubrieron en la tumba de un cazador una gran cantidad de polen, por lo cual se puede asegurar que el muerto fue cubierto de flores al ser enterrado. Y aunque los seres de entonces luchaban duramente para sobrevivir, demostraron sensibilidad, creatividad e innegable intuición para la belleza, tal como se puede apreciar en las pinturas de las cuevas de Altamira (España), Lascaux (Francia) y tantas otras.
Ayla atravesó el río y corrió hacia una pradera donde Iza y ella habían estado anteriormente. Se detuvo ante una mata de malva de vivos colores sobre graciosos tallos, y arrancó una brazada de distintos matices. Entonces recogió una milenrama parecida a la margarita que se empleaba para cataplasmas contra los dolores. Corrió por bosques y prados recogiendo más plantas de las que Iza había utilizado en su magia curativa: cardos de hojas blancas con flores amarillas redondas y pálidas y pinchos amarillos; amplia hierbacana amarilla y brillante; campanillas tan azules que parecían negras. Cada una de las plantas que iba recogiendo había encontrado en algún el camino de la farmacopea de Iza, pero sólo escogía Ayla las que eran además bellas, de flores vistosas y olorosas. Ayla había vuelto a llorar al detenerse a la orilla de una pradera, con las flores en los brazos recordando las veces que Iza y ella habían caminado juntas recogiendo plantas. Tenía los brazos tan llenos que le costaba trabajo llevarlas, pues no había llevado consigo su canasta de recolectora. Varias flores cayeron y se arrodilló para recogerlas, y entonces vio las ramas retorcidas y enredadas de centinodia con sus florecillas, y casi sonrió a la idea que acababa de ocurrírsele. Metió la mano en su manto, sacó un cuchillo y cortó una rama de la planta. Bajo el cálido sol de principios del otoño, Ayla se sentó a la orilla de la pradera trenzando los tallos de las bellas plantas floridas entre la red de tallos que servía de base, hasta que la rama entera fue un derroche de color. Todo el Clan se sorprendió al ver a Ayla avanzar en la cueva con su trenza de flores. Fue directamente al fondo de la cueva y la dejó junto al cadáver de la curandera que estaba tendido de costado en la poca profunda zanja dentro de un óvalo de piedras. — ¡Estos eran los instrumentos de Iza! —señaló Ayla retadoramente con gestos, como si desafiara a que le llevaran la contraria. El viejo mago asintió. "Tiene razón —pensó—. Estos fueron los instrumentos de Iza, los que conocía, con los que trabajó toda su vida. Puede alegrarse al tenerlos en el mundo de los espíritus. Me pregunto si crecerán flores ahí". Los instrumentos de Iza, los implementos y las flores fueron bajados a la tumba con la mujer, y el Clan comenzó a amontonar las piedras alrededor y por encima de su cuerpo mientras Mog-ur hacía señas rogando al Espíritu del Gran Ursus y al tótem de la mujer, la Saiga, que guiaran al espíritu de Iza a salvo por el otro mundo. — ¡Espera! — interrumpió repentinamente Ayla—, se me ha olvidado algo. Regresó al hogar y buscó su bolsa de medicina, de donde sacó cuidadosamente las dos mitades del antiguo tazón de la curandera. Volvió aprisa y tendió las piezas en la tumba junto al cuerpo de Iza. —. He pensado que puede querer llevárselo, ahora que ya no sirve. Mog-ur aprobó con un gesto. Era lo correcto, mucho más correcto de lo que nadie pudiera saber; entonces reanudó sus gestos. Una vez que la última piedra estuvo colocada, las mujeres del Clan comenzaron a poner leña alrededor y encima del montón de piedras. Una
brasa del fuego de la cueva fue empleada para iniciar el fuego para guisar el festín del funeral de Iza. Los alimentos se guisaron encima de su tumba, y el fuego seguiría ardiendo varios días. El calor apartaría toda humedad del cuerpo, disecándolo, momificándolo y quitándole el olor. Cuando prendieron las llamas, Mog-ur inició un último y elocuente lamento mediante movimientos que conmovieron el alma de cada miembro del Clan. Habló al mundo de los espíritus del amor que sentían por la curandera que los había atendido, cuidado y ayudado en enfermedad y dolor tan misteriosos para ellos como la muerte. Eran gestos rituales, repetidos esencialmente de la misma manera en cada funeral, y algunos de los movimientos se empleaban fundamentalmente durante las ceremonias masculinas y eran desconocidos para las mujeres, pero el significado se transmitía claramente. Aun cuando la forma externa era convencional, el fervor, la convicción y la pena inefable del gran hombre santo impregnaban los gestos oficializados de un significado que iba mucho más allá de la forma pura y simple. Con los ojos secos, Ayla miraba el fuego que danzaba siguiendo los graciosos movimientos del hombre manco y tullido, y sentía las emociones de él como si fueran las suyas propias. Mog-ur estaba expresando su pesar, y ella se identificaba totalmente con él como si el mago hubiera penetrado en ella y hablara con su cerebro, sintiera con su corazón. Ebra comenzó a lamentar su dolor y las demás mujeres también. Uba, con Durc en brazos, sintió un agudo gemido sin palabras formarse en su garganta, y con un estallido de alivio se unió al lamento compasivo. Ayla miraba sin ver, demasiado sumida en la profundidad de su pesadumbre para expresarlo, ni siquiera podía encontrar el alivio de las lágrimas. No sabía cuánto tiempo llevaba contemplando el resplandor hipnótico de las llamas con ojos ciegos. Ebra tuvo que sacudirla antes de que respondiera, volviendo una mirada vacía hacia la compañera del jefe. —Ayla, come algo. Es el último festín que hemos de compartir con Iza.
ENRIQUE MOLINA
Alta, muy hermosa de cara y de cuerpo ella. Bien agraciado, sonrisa agradable y modales delicados él. Hija de una familia distinguida, devota cristiana, sabía leer y tocar el piano ella. Párroco en la iglesia del Socorro ubicada en Suipacha y Juncal él. Nieta de Anita Perichón, amante del virrey Santiago Liniers ella. Sobrino del gobernador de Tucumán él. Cuando se conocieron, ella tenía 19 años, él 23. Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez se dejaron caer en la tentación del amor, querían casarse ante Dios y ante los hombres y tener hijos. Menos no piden. Pero la sociedad de esa época lo vio como un desacato a la moral y las buenas costumbres. Así lo sintieron la máxima autoridad política, el entonces Gobernador de Buenos Aires, Don Juan Manuel de Rosas, el propio padre de Camila, el obispo y los doctores federales y unitarios. Camila y Ladislao querían dejar de besarse y abrazarse a escondidas. Los dos juntos se pensaron muy fuertes y decidieron abandonar hogar e iglesia, cosa que hicieron el 12 de diciembre de 1847.
La noche de a caballo los vio partir.
Los rodeaba un mundo peleado, un mundo sin amor.
El tiempo del degüello, de la suprema autoridad,
del que siempre tiene razón (Ditaranto, H., 1981). Ambos sabían que no iba a ser fácil llegar a Río de Janeiro, la meta deseada. En febrero de 1848 obtuvieron un pasaporte. Ella pasó a llamarse Valentina Desan y su esposo jujeño y comerciante, Máximo Brandier. Con estas identidades falsas se instalaron en la pequeña ciudad de Goya, provincia de Corrientes, donde la “señora Brandier” abrió una escuela para niños mientras tomaban los recaudos para dar el ansiado salto hacia el vecino país. Pasaron los días, pasaron las noches. Despertaban el uno junto al otro, estar juntos no era un sueño. Eran libres y habían vencido. Así, llenos de vida e ilusionados, vivieron durante varios meses, hasta que el 16 de junio fueron invitados a una fiesta familiar, que describe el poeta argentino Enrique Molina en su libro Una sombra donde sueña Camila O’Gorman (1984).
Una pareja cruza el patio –los últimos en llegar-. (…) Ella es Valentina Desan, él, Máximo Brandier, los maestros. (…) La pareja se ha reunido con el dueño de casa, hay en ambos una transferencia de dicha, una total seguridad, como si mutuamente se adivinaran, antes de hacerlos, cada uno de sus gestos, fuera de toda reflexión, movidos por un instinto infalible. Sonríen a los convidados. La mujer viste un ropaje empapado que se le pega al cuerpo, acaban de sacarla del río, quizás se había ahogado pero fue sólo un mal sueño, pescaban al sol. Él está en cuclillas ante unas ramas, al parecer se dispone a hacer fuego, en ese lugar desierto. Los cabellos de ella chorrean aún, quizás tenga frío. De una manera natural se establece cierta preponderancia de ambos sobre el resto de los presentes, pero no altanera, sino nacida de la profunda resonancia del mundo en sus almas. Por un instante se vuelven hacia mí. Al final del patio, lejísimo, su campo se incendia. El señor Perichón conduce a los recién llegados hasta el grupo donde se encuentra el sacerdote forastero. Los presenta. Estoy lejos, con otras personas, no alcanzo a percibir las voces, sólo veo la escena. El hombre de la sotana ruinosa mira fijamente a la mujer, las aletas de su nariz, de un intenso color azul, se dilatan, su mirada recorre el opulento cuerpo femenino, estrías verdosas surcan las mejillas y la frente del individuo, sus orejas vibrátiles se agitan con violencia. A continuación se vuelve hacia el joven que la acompaña, con un golpe rapidísimo lanza hacia él una lengua negra, redonda y delgada como un cordón, su boca adquiere un aspecto sulfuroso. Brandier da un salto atrás como si acabara de pisar una víbora, y en el patio del fondo los bananos sacuden con fuerza las hojas, un gato lanza un aullido lastimoso. Valentina Desan, presa de una tristeza inmensa, se interpone entre ambos con un violento ademán tan tierno que despierta una sorda emoción entre los espectadores. La cabellera se le derrama sobre la espalda. El rostro de la mujer invoca la vida de una manera insensata. Ve la comida en el fuego, la cama que los espera, las cosas en la habitación, el sol de dormir juntos, abraza a su compañero como para protegerlo, con un fervor sin esperanza. Es evidente que acaba de ocurrir algo como una profunda fractura en la relación de las imágenes que contemplo. En efecto, tras las palabras pronunciadas por el sacerdote, desde lo alto del barranco cae una comadreja y se estrella sobre el piano, la escena se transforma, la sala es un sitio baldío lleno de yuyos donde cantan los sapos. Con una mezcla de asombro y abominación la concurrencia corea dos nombres malditos: ¡Camila O’ Gorman! ¡Ladislao Gutiérrez! ¿Pero es Camila O’ Gorman? ¿Es Ladislao Gutiérrez…? ¿La demonia que orina sobre el Papa y canta en el altar? ¿El sacerdote que mordía los senos a la Virgen de Luján? ¿La blasfema que se pinta una cruz en las nalgas y las exhibe en el confesionario? ¿El sacerdote que viola a las comulgantes con la hostia en la boca? ¡Sí, son ellos! Todos pueden verlos, señoras y señores,
entran juntos en el pobre dormitorio que instalaron en Goya, acarician con todo el dolor humano los hierros de la cama, la mesa tendida con dos platos, la silla donde hay una enagua y una camisa, las paredes blanqueadas, la botella y el vaso, sentados sobre una piedra, desposeídos de todo, ven la mujer de un rancho que sirve la comida a su hombre, el humo de la olla, la oscura, sobrecogedora gloria de los gestos cotidianos, los besos ajenos, las cosas ahora más indeciblemente bellas e imposibles. ¿Es Camila O’ Gorman? ¿Es Valentina Desan? ¿Es Ladislao Gutiérrez? ¿Es Máximo Brandier? El dueño de casa preside la ceremonia, inicia la danza con grandes saltos, se aprieta las sienes con los puños cerrados, da muestras de gran indignación. Un insospechado vínculo de familia enlaza la escena con acontecimientos remotos. Esteban Perichón, Juez de Paz de Goya, quien invitó a los maestros a la fiesta, resultó ser Esteban Pericón de Vandeuil, hijo del hermano menor de Ana Perichón de Vandeuil, la “Perichona”, la inquietante abuela de Camila. Hace mucho que ha vuelto la espalda a su genealogía, refugiado en ese pueblo perdido. La identidad de la maestra lo aterroriza. ¿Qué sospecha no hará recaer sobre él la aparición en su hogar, de esa diabólica parienta perseguida por la justicia? Camila O’ Gorman, la sacrílega, acaba de ser denunciada en su presencia. Un círculo de gentes amenazadoras se forma en torno a la pareja. Del centro de la tonsura del sacerdote que acaba de hablar, una enorme mosca verde alza vuelo, gira en furiosos espirales. La sala, el patio, la casa entera, con los bananos del fondo y los invitados, se disuelven por último en el humo, no ha quedado nadie aquí, tampoco la sirvienta existió, sus trenzas se han desatado y hundo en ellas el rostro, su contacto es espeso y suave, lo único real en esta extensión de arena sin fin. Con una expresión grave y remota Ladislao y Camila se dirigen hacia la puerta, que ya tampoco existe, aturdidos por el grito del Ángel, expulsados del Edén. Son los elegidos, los dueños de una dicha terrible, en el desamparo infinito de todo amor. Ignoro que asisto a los prolegómenos de un crimen, de una tragedia que se cumplirá lejos de aquí, con el estampido de una descarga contra el paredón de una cárcel. Nadie sabe si es de día o de noche. De todos modos la luna se refleja en el Paraná, soy el testigo de una inescrutable jugada del destino. Miguel Gannon, viscoso cura irlandés, hace un instante, ante Máximo Brandier, reconociéndolo, dijo: - “¿Cómo está usted, padre Gutiérrez, hace mucho que salió de Buenos Aires…? Un trueno sordo coronó la Fiesta de la Delación.
ROSA MONTERO
Los cátaros (sinónimo de puros), grupo religioso que existió entre los siglos X y XIII, querían volver a las primitivas enseñanzas de Cristo. Ellos sostenían que Cristo había perdido jerarquía dentro de la Iglesia católica, más atenta a los problemas políticos del mundo terrenal que a las prácticas religiosas. Los llamados “herejes” admitían el Bien y el Mal como dos principios fundamentales. Rechazaban los sacramentos y el culto a las imágenes, condenaban la institución eclesiástica -Iglesia, Papa, clérigos, la cruz, el Purgatorio. Trabajaban la tierra, pregonaban la comunidad de bienes, rechazaban la riqueza, la mentira, la violencia, muy sencillos en su estilo de vida, justificaban el suicidio. Reprobaban la pena de muerte a cualquier ser vivo, no probaban alimentos de origen animal, enfrentaban con heroísmo la prisión y la tortura antes que matar una gallina. Sufrieron el destierro y la confiscación de tus bienes. En el siglo XIII los cátaros se convertirán en la secta más popular de Francia, particularmente en el Languedoc, región donde son poderosos los condes de Toulouse. El centro principal del movimiento herético fue la ciudad de Albi. Ya a principios del XII el papa Calixto II los había excomulgado, pero la medida tuvo escasa trascendencia. Al finalizar el siglo, el nuevo Papa, Inocencio III llama a una cruzada contra esos “malditos albigenses”. Los contingentes de la cruz tomarán la ciudad de Béziers. Cometen barbaridad y media, no distinguen entre cátaros o cristianos católicos. “Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos” gritaba Arnaud Amalric. Las atrocidades continuarán. Es muerto el propio jefe cruzado, Simón de Montfort y sólo mediante la intervención del rey francés Luis VIII vencerá la Iglesia. Los cátaros que habían logrado escabullirse de los diversos zafarranchos se concentran en el castillo de Montségur, donde serán sitiados durante cuatro meses interminables. Pocos años antes se había creado la Inquisición, cuyo primer tribunal se constituyó en Tolouse. Los cátaros sabían lo que les esperaba, por lo que la ceremonia del consolamentum reafirmó en ellos el deseo de sufrir y morir con alegría y de esa manera abandonar el mundo en que habían vivido, una verdadera condena. En Historia del rey transparente (2005), la escritora española Rosa Montero describe lo que le sucedió el 16 de marzo de 1244 a un grupo de hombres, mujeres y niños que decidieron no renegar de su fe religiosa.
—Yo me he criado en Montségur y conozco las montañas..., puedo guiaros —dice tímidamente una de las muchachas. (...) Subimos por la trocha de la derecha, que es áspera y dura y se desmiga en cantos sueltos bajo nuestros pies, amenazando una caída vertiginosa al abismo. Subimos y subimos, sin aliento, con el corazón reventando en el pecho, desollándonos las rodillas, los tobillos y las manos, trepando a cuatro patas en las zonas peores (...). Me desato el cinto y sujeto con él la jaula del basilisco a mí espalda. Porque, por supuesto, lo he traído conmigo. Cómo no iba a hacerlo. León no me lo habría perdonado. La ruta es tan pina que en poco tiempo estamos muy arriba. Hemos cruzado por la cuerda entre las dos montañas y luego subido al risco que hay detrás de Montségur. Al doblar un recodo, el sendero nos coloca sorpresivamente encima del castro. Nos detenemos a mirar mientras los pulmones nos estallan. Desde aquí se abarca todo; los legos ya se han entregado y han salido, porque a la izquierda de la explanada se ve un puñado de gente prisionera. ¿Les liberarán de verdad, como prometieron? Pienso con melancolía en el pobre Alado, nuestro viejo tordo. Ojalá lo traten bien y caiga en buenas manos. Un contingente de soldados está entrando en estos momentos en el castigado castro a paso de marcha. —Ahí están... —musita Nyneve. Sí, ahí están. Que la Santísima Virgen ayude a nuestros amigos. Los cátaros están esperándoles de pie en la plaza de Montségur. Quietos, desarmados y aparentemente tranquilos. Desde aquí arriba se les ve apiñados como corderos. Los conté, antes de salir del castro. Si no ha habido añadidos o deserciones, son doscientas veinticinco personas. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. Los cruzados desembocan ahora en la plaza y los ven. Se detienen, desconcertados quizá por la silenciosa y serena presencia de los albigenses. —Hace mil seiscientos años, cuando los bárbaros galos avanzaron triunfantes sobre Roma, los aterrorizados romanos evacuaron de la ciudad a las mujeres, los viejos y los niños, y luego se fortificaron en el Capitolio —dice Nyneve—. Pero los ancianos del Senado se negaron a huir. Sacaron sus sillas de marfil a la plaza y se sentaron allí, en el duro silencio de la ciudad abandonada, con sus bastones de mando en la mano, a la espera de la llegada de los bárbaros. —¿Y qué pasó? —pregunto con la garganta apretada. —Que los galos llegaron y los mataron a todos. El efímero instante de duda ha terminado. Los cruzados se abalanzan sobre sus víctimas y las sacan del castro a empellones. Veo que los cátaros intentan ayudar a caminar a sus heridos y que se dirigen con docilidad hacia el exterior, desordenados en su manso avance por el nerviosismo de sus captores, que les empujan y arrean contradictoriamente. ¿Hacia dónde les llevan? Quiero irme, debo irme, no deseo seguir mirando. Pero las jóvenes Perfectas que nos acompañan han caído de rodillas y rezan sosegadamente el Padrenuestro.
Detrás de Montségur, ahora me doy cuenta, hay una gran empalizada que antes no estaba. Han debido de levantarla esta madrugada. Hacia allí los dirigen. Alrededor de la empalizada y dentro del vallado, que Dios nos asista, grandes haces de leña. Ya están llegando allí los albigenses, pastoreados con rudeza por los soldados. Veo cómo los van metiendo a toda prisa en el cercado. Desde aquí no puedo distinguirlos, aunque esa personita que no puede caminar y que es medio arrastrada, medio llevada en brazos, debe de ser la pobre Esclarmonde, la hija enferma del señor de Pereille: reconozco su vestido amarillo. Escucha, se oyen cantos. El viento nos trae, entrecortadas, las voces musicales de las víctimas. Retazos de sus últimos rezos. Cuatro verdugos con teas en las manos están prendiendo la leña en los cuatro puntos cardinales de la empalizada. La hoguera arde con llamaradas feroces: deben de haber puesto mucha brea. El viento sigue transportando hasta nosotros fragmentos de los salmos, pero también las primeras bocanadas de picante humo. Muy pronto, el cercado entero se convierte en una pavorosa bola de fuego. ¡Y aún puedo oír las voces de los mártires! Una humareda espesa empieza a cubrir todo. Y el tufo nauseabundo, el olor indescriptible de la pira. El ejército cruzado se retira en desorden y desciende a toda prisa por la ladera, hasta situarse a una buena distancia de la hoguera: el calor y el humo deben de ser insoportables. Miro a las muchachas que nos acompañan: ya no rezan, al menos no en voz alta. De rodillas aún, observan las llamas en silencio. Pálidas pero dueñas de una calma terrible. Una bocanada de aire caliente y apestoso nos golpea la cara. Trae un olor dañino, un olor abominable y pegajoso que se te mete en las narices y en la boca, que te colma de náuseas la garganta. Pienso en la señora de Lumiére, en Esclarmonde, en Corba. Pienso en los jóvenes guerreros que combatieron con tanta bravura durante tantos meses, y que eligieron con impecable coraje esta muerte atroz. Les conozco bien a todos, fueron mis amigos. Son los últimos de una larga historia de lucha y resistencia, las víctimas finales de esta inacabable guerra de los cruzados. Aparte del pavoroso silbido de la inmensa hoguera, ya no se escucha nada. Extinguidos los cánticos, reina un silencio total, el pesado silencio de la represión. «Allí murió la hermosa juventud», decía Robert Wace en su Relato de Brut, llorando la carnicería de la batalla final del rey Arturo, que acabó con las vidas del Rey y de los Caballeros de la Mesa Redonda. Los ojos se me llenan de lágrimas. —¿Cuántas veces más tendrá que morir la hermosa juventud? —digo con una rabia seca que se me agarra a la garganta y casi me asfixia. Nyneve me mira: —También puedes contemplarlo desde el otro lado —contesta, los ojos enrojecidos, la expresión serena—. También puedes preguntarte cuántas veces más seguirá naciendo.
MIKA WALTARI
Sinuhé, el egipcio (2005), del finlandés Mika Waltari (1908-1979) llevada al cine y traducida a numerosas lenguas, sigue siendo “una de las obras maestras de la literatura universal”. Todo comienza en Tebas, unos catorce siglos antes de la era cristiana. Sinhué es un médico que con el tiempo llega a vincularse estrechamente con el entorno de los faraones en su carácter de trepanador real, una de las profesiones de mayor prestigio en el antiguo Egipto, y transita por varios países vecinos, cuyas costumbres comenta con singular atractivo. El lector comprenderá la vida en el país más rico del mundo antiguo, la corte real y los grandes sacerdotes, nobles y plebeyos, el mundo de los dioses, el fragor de las batallas, las huellas de la miseria y la muerte, el culto funerario que aseguraba la supervivencia para siempre, el embalsamamiento, el viaje al más allá, las principales tendencias artísticas, la educación, el peso de la medicina y, sobre todo, de la magia en la vida cotidiana. El libro está impregnado de reflexiones sobre el poderío y la gloria, la justicia, la pasión, el temor y el odio, la importancia del saber; y de situaciones recordables: la carta de despedida de la vida de los padres de Sinuhé, los horrores en Joppe, “donde no hubo crimen ni infamia que allí no fuese llevada a cabo durante aquellos días de saqueo e incendio”; la figura de la sacerdotisa Nefernefernefer; cada una de las prácticas médicas, la conversación entre Sinuhé y Minea, “la muchacha de las caderas estrechas”; el momento en que el emperador Horemheb exilia a Sinuhé, su viejo amigo; la insólita actitud ante la muerte de Aziru, rey de Amurrú; el furor destructivo en una guerra santa. La novela dedica un buen espacio a un suceso apasionante que pudo cambiar la historia de Egipto, el reinado de Amenofis IV, quien, una vez que ocupó el trono, cambió de nombre y se hizo llamar Akhenatón, rompiendo así con una historia de siglos al declarar abolido el culto a Amón, el más popular de los dioses egipcios. Atón (la Luz del Sol), desprecia el politeísmo, vitaliza a seres humanos, animales y plantas, estimula a no ocultar el cuerpo, sus ritos son en lengua vulgar para que la nueva doctrina sea entendida por sus súbditos. Pero las discrepancias teológicas repercuten en la administración del reino y sus dominios y se restituye la antigua religión. A continuación, un fragmento de la creación de “La Ciudad del Horizonte”, levantada en un lugar no manchado por la anterior presencia de ningún otro dios egipcio, que hoy se conoce como Tell-el-Amarna.
Al ver la barca del faraón, la gente acudía de los poblados y saludaba a su faraón con grandes gritos agitando palmas. Más que las medicinas, la vista de aquel pueblo feliz produjo efecto en el faraón y éste alguna vez bajó a tierra para hablar con aquellos hombres y los tocaba con sus manos y bendecía a las mujeres y a los niños, que no podrían olvidarlo nunca. (…) Llegada la noche, se sentaba a proa y me decía: —Repartiré las tierras del falso dios entre los que se han contentado con poco y han trabajado con sus manos, a fin de que sean felices y bendigan el nombre de Atón. (…) Hay ciertamente muchos que no pueden comprender a Atón ni aún viéndolo y experimentando su amor, porque han vivido siempre en las tinieblas y sus ojos no reconocen la luz, sino que ven en ella un flagelo que ofusca sus ojos. (…) Pongo mis esperanzas en los jóvenes y los niños (...) por esto habrá que reformar las escuelas y echar a todos los viejos maestros y redactar nuevos textos de lectura. Quiero también simplificar la escritura, porque no tenemos necesidad de imágenes para comprender lo que está escrito, y quiero inventar una escritura que el más simple pueda aprender, y no habrá ya diferencia entre el pueblo y los que saben escribir, porque el pueblo sabrá escribir también, y en cada pueblo habrá por lo menos un hombre que sabrá leer las cartas que yo mandaré. Pues quiero escribirles a menudo y mucho, y sobre todas las cosas que quiero que sepan. (…) En este mundo no habrá ya odio ni temor, los hombres se repartirán el trabajo como hermanos y se partirán el pan y no habrá ya pobres ni ricos, sino que todos serán iguales y todos sabrán leer lo que les escribiré. Y nadie dirá de su prójimo: asqueroso sirio, o miserable negro, sino que cada hombre será hermano del otro y no habrá nunca más guerras. (…) Una tras otra fueron llegando las barcas y el rey reunió a sus arquitectos y contratistas y les indicó la dirección de las calles principales, y el emplazamiento de su palacio y del templo de Atón, y a medida que sus favoritos iban llegando designaban en las calles principales un sitio para la casa de cada uno. Los constructores echaron a los pastores con sus rebaños, derribaron sus cabañas e instalaron unos muelles. Akhenatón ordenó a los constructores construir sus casas fuera de la villa, cinco calles de Norte a Sur y cinco de Este a Oeste, y cada casa tenía la misma altura y en cada una había dos habitaciones idénticas y el hogar estaba en el mismo sitio y cada taza y cada utensilio era igual a los otros y ocupaba el mismo sitio en todas las casas, porque el faraón quería la igualdad entre todos los constructores a fin de que viviesen felices en su villa bendiciendo el nombre de Atón. Pero, ¿bendecían el nombre de Atón? No, lo maldecían, como maldecían también al faraón por su inconsciencia, porque los había sacado de una ciudad para llevarlos a un desierto sin calles ni tabernas, con solo arena y cañaverales. No había ninguna mujer que estuviese
contenta de su cocina porque hubieran querido encender los fuegos delante de la puerta a pesar de la prohibición y continuamente cambiaban de sitio jarras y alfombras, y las que tenían muchos hijos sentían celos de las que no tenían. La gente acostumbrada a los suelos de tierra batida consideraba los de arcilla malsanos y polvorientos, mientras otros decían que el barro de la Ciudad del Horizonte no era como en los otros sitios, sino que debía de estar maldito, porque los utensilios hechos con él se partían al lavarlos. Querían también hortalizas delante de sus casas, según su costumbre, y no estaban contentos de los terrenos que el faraón les había dado fuera de la villa y decían que faltaba agua y estaban demasiado lejos para llevar hasta ellos el estiércol. Tendían su colada a secar en unas cuerdas a través de la calle y tenían en sus casas cabras, a pesar de la prohibición dictada por el faraón por razones de higiene y a causa de los chiquillos, de manera que no he visto en mi vida ciudad mas descontenta y querellante que la de los constructores durante la edificación de la nueva capital. Pero acabaron acostumbrándose y resignándose y dejaron de maldecir al faraón, no pensando en sus antiguos hogares más que con un suspiro, pero sin verdaderas ganas de regresar a ellos. Sin embargo, las mujeres siguieron teniendo las cabras en sus casas. (…) Después vino la inundación del invierno, pero el faraón no regresó a Tebas, sino que siguió gobernando el país desde su barca. (…) consagró a la Ciudad del Horizonte todo el oro robado a Amón, pero las tierras del dios fueron repartidas entre los pobres que deseaban cultivar el suelo. Hizo detener todos los navíos que remontaban el río comprando todos sus cargamentos para así crear dificultades a Tebas y activó de tal manera los trabajos que el precio de la madera y de la piedra aumentó de tal modo que un hombre podía ganar una fortuna con un cargamento de vigas desde la primera catarata a la Ciudad del Horizonte. Había acudido una muchedumbre de obreros que se alojaban en las cabañas de la ribera, donde amasaban la arcilla para fabricar ladrillos. Construían las calles y los canales de irrigación y excavaban el suelo para construir el lago sagrado de Atón en el jardín del palacio. Se llevaron también arbustos y árboles que se plantaron después de la primera crecida, así como árboles frutales en plena producción, de manera que en el verano siguiente el faraón pudo ya coger con su mano ávida los primeros dátiles, higos y granadas de su ciudad.
KEN FOLLET
Tiempo de grandes y ostentosos contrastes la Edad Media. Entre la riqueza y la pobreza. Entre los clérigos y los laicos. Entre los ricos y los pobres. Entre la enfermedad y la salud. Entre el invierno y el verano. Entre el silencio de los campos y el ruido de las ciudades. Tiempo de catedrales la Inglaterra del siglo XII. Junto al crecimiento de las ciudades y las edificaciones militares surgieron las catedrales góticas, toda una novedad arquitectónica, representadas por el imaginario monasterio benedictino de Kingsbridge, alrededor de cuya construcción gira la vida en la novela de Ken Follet, Los pilares de la tierra (2008). Impulso a la vitalidad ciudadana, sede de un obispo, de ritos importantes del cristianismo, de sepulcro de los pudientes y destino o parada de las peregrinaciones por las reliquias que acogía, las catedrales medievales debieron sortear mil y una dificultades que se presentaban durante su construcción: la falta de dinero, la muerte del arquitecto o del obispo que había encargado el proyecto, derrumbes o incendios, una guerra duradera, alguna epidemia que mandaba al cementerio a muchos trabajadores. La novela se inicia con el ahorcamiento público de un inocente y la maldición que su mujer lanza a sus acusadores y finaliza con la humillación de Enrique II quien, en Canterbury (1172), se dejó flagelar de manera simbólica por los monjes ante la tumba del arzobispo Thomas Becket, quien había sido asesinado por cuatro caballeros enviados por el rey el 29 de diciembre de 1170. Los pilares de la tierra es una novela que atrapa al lector a pesar de su extensión fuera de lo común (más de 1300 páginas), por su contenido y porque está muy bien contada. Los hechos ficcionales se sostienen en hechos históricos verdaderos. No hay secuencias aburridas ni detalles innecesarios, es fácil identificarse con Tom, Ellen, Aliena y Jack como desdeñar a Waleran Bigod y William Hamleigh. Sobresalen el amor y el erotismo, el dolor, la injusticia, la impunidad del poder de los poderosos, la crueldad extrema, la fe religiosa y el arrepentimiento, y, como se percibe cuando Jack visita la iglesia de Saint Denis, la exaltación por construir “la catedral más hermosa que el mundo haya visto jamás”.
Al mirar hacia el techo no pudo evitar sentirse excitado. Allí los constructores habían recurrido a una mezcla de bóveda de nervaduras y arcos ojivales. Advirtió de inmediato que ambas técnicas combinaban a la perfección. La gracia de los arcos ojivales se acentuaba con las nervaduras que seguían su línea. Pero aún había más. Entre las nervaduras el constructor había colocado piedras, como si de un muro se tratase, en lugar de la usual maraña de argamasa y mampuesto. Jack comprendió que, al ser más fuerte, la capa de piedras podía ser más delgada y por lo tanto más ligera. Descubrió también que aquella combinación presentaba otro rasgo notable. Podía hacerse que dos arcos ojivales de anchos diferentes adquirieran la misma altura sólo con ajustar la curva del arco, lo cual daba al intercolumnio un aspecto más natural, en tanto que eso no era posible con arcos redondeados. La altura de un arco de medio punto era siempre la mitad de su ancho, de manera que un arco ancho debía ser más alto que otro estrecho. Eso significaba que en un intercolumnio rectangular los arcos estrechos tenían que irrumpir desde un punto más alto del muro que los anchos, a fin de que en la parte superior todos quedaran al mismo nivel y el techo resultara uniforme. El resultado siempre había sido sesgado. Ahora ya estaba solucionado ese problema. Jack (…) se sentía tan jubiloso como si le hubieran coronado rey. Así es como construiré mi catedral, se dijo. Dirigió la mirada hacia el cuerpo central de la iglesia. La nave propiamente dicha era, a todas luces, muy vieja, pero relativamente larga y ancha. Había sido edificada hacía muchísimos años por un constructor diferente del actual, y era convencional por completo. Pero luego, en la crujía, parecía como si hubiera escalones hacia abajo, que sin duda conducían a la cripta y a las sepulturas reales, mientras que otros se dirigían hacia arriba, en dirección al presbiterio, que parecía flotar a cierta distancia del suelo. Desde el ángulo en que él estaba, la estructura quedaba oscurecida por la deslumbrante luz del sol que entraba por las ventanas de la fachada oriental, hasta el punto de que Jack pensó que los muros no debían de estar terminados y que el sol entraría por los huecos. Cuando salió de la nave al crucero, observó que el sol entraba a través de hileras de ventanas altas, algunas con vidrieras de colores, y sus rayos parecían inundar de luz y color la enorme estructura de la iglesia. Jack no alcanzaba a comprender cómo se las habían arreglado para disponer de un espacio tan grande de ventanas. Parecía haber más ventanas que muro. Estaba maravillado (…). Mientras subía por los peldaños que conducían al presbiterio, sintió un estremecimiento de temor supersticioso. Se detuvo al final de ellos y atisbó en la confusión de haces de luces de colores y de piedras que tenía ante sí. Poco a poco fue abriéndose paso la impresión de que ya había visto algo semejante. Pero en su imaginación. Ésa era la iglesia que había soñado construir, con sus amplias ventanas y onduladas bóvedas, una estructura de luz y aire que parecía mantenerse en pie como por ensalmo.
Un instante después, lo vio desde una perspectiva diferente. De repente todo encajó, y como si de una revelación se tratara, comprendió lo que habían hecho el abad Suger y su constructor. El principio de la bóveda de nervadura consistía en hacer un techo con algunas nervaduras fuertes, rellenando con material los huecos entre ellas. Habían aplicado ese principio a todo el edificio. El muro del presbiterio consistía en unos pilares fuertes unidos por ventanas. La arcada que separaba el presbiterio de sus naves laterales no era un muro, sino una hilera de pilares unidos por arcos ojivales, dejando amplios espacios a través de los cuales la luz podía penetrar por las ventanas hasta el centro de la iglesia. La nave misma se hallaba dividida en dos por una hilera de columnas. Allí se habían combinado arcos ojivales y bóvedas de nervaduras, al igual que en el nártex, pero ahora se hacía evidente que éste había sido un cauteloso ensayo de la nueva técnica. En comparación con lo que tenía delante el nártex era más bien recio, con sus nervaduras y molduras demasiado pesadas y sus arcos excesivamente pequeños. Aquí todo era delgado, ligero, delicado, aéreo casi. Incluso lo sencillos boceles eran estrechos y las columnillas largas y esbeltas. Habría dado una sensación de extrema fragilidad de no haber sido porque la nervadura demostraba con toda claridad que el peso de la construcción lo soportaban los estribos y las columnas. Aquello era una demostración irrefutable de que un gran edificio no necesitaba muros gruesos con ventanas minúsculas y estribos macizos. A condición de que el peso se hallara distribuido con precisión exacta sobre un armazón capaz de soportar peso, el resto de la construcción podía ser un trabajo ligero en piedra, cristal o, incluso, un espacio vacío. (…) Jack había tenido visiones de una iglesia como aquella, y en esos momentos estaba contemplándola, tocándola, de pie debajo de su bóveda, que parecía alcanzar el cielo. Rodeó el extremo oriental, el ábside, mirando el abovedado de la nave doble. Las nervaduras se arqueaban sobre su cabeza semejantes a las ramas en un bosque de árboles de piedra perfectos. Allí, al igual que en el nártex, el relleno entre las nervaduras del techo consistía en piedra cortada y mortero, en lugar de argamasa y mampuesto, que habría sido más sencillo, aunque más pesado. El muro exterior de la nave tenía parejas de grandes ventanas con la parte superior en ojiva, que de este modo se acoplaban a los arcos ojivales. (…). Jack recorrió aquel semicírculo y luego, dando media vuelta, volvió al punto de partida todavía maravillado. Y entonces vio a una mujer. La reconoció. Ella sonrió. Jack sintió que le daba un vuelco el corazón.
KENZABURO OÉ
Escritor y ensayista japonés nacido en 1935. En 1994 fue premiado con el Nobel, el segundo escritor japonés en recibirlo. Otras obras suyas: “Un asunto personal” (1964), “El grito silencioso” (1967). “Las aguas han inundado mi alma” (1973), “Juegos contemporáneos” (1979) y “La torre del tratamiento” (1990). Con “La presa” (que sería llevada al cine por Nagisha Oshima) Kenzaburo Oé ganó el Premio Akutagawa (1958). Es una novela contada por un niño, muy corta (no llega a las 60 páginas), que se desarrolla en una aldea japonesa de cazadores en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A esa aldea rodeada de bosques y montañas, que vivía al margen de la guerra, un día llega un avión enemigo –“pájaro de una especie rara”-, el cual es derribado, quedando como único sobreviviente un soldado negro, el cual es capturado y llevado a la aldea a la espera de que las autoridades de la ciudad resuelvan qué hacer con él. El tiempo pasa. Los adultos deben seguir con sus ocupaciones habituales, por lo que pronto se cansarán de cuidarlo y serán los niños los que se ocuparán de vigilar y alimentar a este sorprendente sujeto encerrado provisionalmente en un sótano de la casa de una familia integrada por un padre y sus dos hijos pequeños, uno de ellos, nuestro protagonista. La presencia del soldado negro cambia la vida de los niños. Salen del asombro, lo conocen, le pierden el miedo, lo ven como un animal doméstico, jamás se les ocurre que puede extrañar a los suyos, lo llevan a pasear, “hasta las mujeres dejan de asustarse”. Cuando un funcionario de la ciudad llega a la aldea para llevárselo, el negro recuerda la razón de su estadía en ese sótano: es un soldado de guerra prisionero en un país extranjero, tan distante y distinto. La realidad apabulla al niño, el cual a través del horror abandona la inocencia y candidez de sus búsquedas y descubrimientos. En un abrir y cerrar de ojos entra en el mundo de los adultos, el mundo de la guerra y la violencia, el mundo de la Historia con mayúscula.
"Cuando me desperté, la brillante luz de la mañana penetraba en el almacén por todas las rendijas de los tablones de madera. Ya hacía calor. Mi padre no estaba allí. Tampoco estaba su escopeta colgada en su lugar habitual. Sacudí a mi hermano para que se despertara y, semidesnudo, salí al umbral del almacén. Una claridad implacable inundaba la carretera y la escalera de piedra. Los niños de la aldea ya correteaban por allí gritando como cachorros; algunos estaban de pie distraídamente inmóviles, otros despulgaban a sus perros tumbados al sol, con los ojos entornados por la intensidad de la luz (...) En toda la aldea ni un solo adulto. Las mujeres, invisibles, debían de permanecer dentro de las casas. Solo quedaban los niños, envueltos por el sol que caía a raudales. Una extraña inquietud embargó mi corazón...".
"¡Eh! ¿Sabes lo que ha ocurrido? -me gritó al tiempo que me daba una palmada en el hombro-. ¿Lo sabes?
- ¿Qué? -vacilé.
-¡El avión que vimos ayer se estrelló anoche en la montaña! ¡Todos los hombres están batiendo la zona, con sus escopetas, para encontrar a su tripulación!
- ¿Piensan matar a los soldados enemigos? -preguntó mi hermano, agitado. (...)
- ¿Qué cara deben tener los enemigos? -preguntó mi hermano. (...)
Me parecía notar la presencia de soldados extranjeros ocultos en todas partes, conteniendo su aliento en todos los prados y en todos los bosques que, desde el fondo del valle, rodeaban la aldea; tenía la sensación de que el débil rumor de su respiración se ampliaría y estallaría de repente en un formidable estruendo. El olor de su piel chorreante de sudor, y el violentamente agresivo de sus cuerpos, flotaba sobre el valle como si se tratara de un fenómeno atmosférico estacional.
-¡Me gustaría que no los mataran, que se limitaran a capturarlos y traerlos aquí! -dijo mi hermano, soñador.
Bajo la luz del sol, que caía a raudales, teníamos la garganta seca, la saliva pastosa y el vientre vacío hasta el punto de sentir el epigastrio contraído. (...)
Permanecimos allí largo rato, adormilados; después, al llegar la tarde, fuimos a bañarnos al manantial que alimentaba la fuente de la aldea.
Allí Morro de Liebre, tumbado completamente desnudo en la losa más ancha y más cómoda, dejaba que las chiquillas acariciaran su sexo rosado, como si fuera una muñequita. Congestionado, con una risa tan estridente como un chillido de pájaro, de vez en cuando daba una sonora palmada en el trasero, también desnudo, de una niña.
Mi hermano se acuclillo al lado de Morro de Liebre, y observaba con mucha afición la festiva ceremonia, de la que no se perdía detalle. Yo salpiqué de agua a la horrible chiquillería que, entre baño y baño, holgazaneaba bajo el sol al borde del manantial. (...)
Después las luces del crepúsculo palidecieron y un viento fresco, acogido gozosamente por la epidermis todavía abrasada por el sol del día, comenzó a soplar desde las profundidades del valle. Acompañados por los ladridos de los perros, los hombres regresaron a la aldea, una aldea que no soportaba el silencio sin esfuerzo y cuyo espíritu había sido sometido a una dura prueba por la penosa espera. Junto con los demás niños corrí a su encuentro. Fue una sorpresa para mi descubrir, rodeado por nuestros mayores, a un gigante negro. Me quedé petrificado de miedo.
La comitiva avanzaba, con los labios apretados gravemente, rodeando la "presa". (...) Inmediatamente detrás de los hombres que escoltaban a la presa iba el enjambre, silencioso, como está mandado, de la chiquillería. (...) El ruido de nuestros pies sobre las piedras engendraba un miedo que nos perseguía. (...)
Una tarde de canícula, Morro de Liebre propuso llevar al soldado negro al manantial que alimentaba la fuente de la aldea. (...) Una vez desnudos como una bandada de pajarillos, despojamos al soldado negro de sus ropas y saltamos todos juntos al estanque, salpicándonos unos a otros y lanzando gritos. La nueva idea nos encantaba. (...) Cada vez que jugábamos a salpicarle, lanzaba un grito de pollo degollado, hundía la cabeza bajo el agua y permanecía así hasta que por fin aparecía escupiendo agua con un aullido triunfal. Chorreando y reflejando los rayos violentos del sol. Con un alboroto infernal, nos peleábamos salpicándonos en medio de un gran griterío...".
ALBERT CAMUS
“Si hay un pecado contra la vida, quizás no sea el de desesperar de ella, sino el de esperar otra vida y desentenderse de la grandeza implacable de ésta”.
Mucho se ha escrito sobre el escritor argelino Albert Camus
(1913-1960 que dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre los grandes problemas de la humanidad, tanto desde la literatura como desde el periodismo. Un hombre que se hizo a sí mismo, surgido prácticamente de la nada, se convirtió en un auténtico referente mundial de los valores provenientes del Iluminismo francés del siglo XVIII.
Dentro de esa trayectoria intelectual, un lugarcito ocupa su primera novela, “El extranjero”, publicada por la editorial Gallimard en octubre de 1942, cuando Camus tiene 29 años.
Sobre Mersault, el protagonista central de esta novela que revolucionó las letras de su tiempo, y del que el propio Camus dijera que se trataba simplemente de la “historia de un hombre que, sin ninguna actitud heroica, acepta morir por la verdad” qué no se dijo y escribió: Carente de la hipocresía necesaria para sobrevivir en la sociedad burguesa. Honesto en extremo hasta la ingenuidad. Refleja la filosofía del absurdo, la sensación de alienación, de desencanto frente a la vida que lo vuelven insensible, indiferente y hasta casi despiadado. Incapaz de asumir los gestos que reclama la teatralidad de la vida social: el dolor ante la muerte, la indignación frente a las injusticias. Y que sólo exige la libertad de no sentir nada. Con él triunfa lo absurdo a través de la sacralización de la muerte, la artificiosidad de los ritos funerarios y del propio luto. En fin, un anormal, un extraño, este extranjero al que parecería que la falta de un sentido en la vida lo llevó lo llevó a ni siquiera luchar por su vida.
El primer párrafo de la novela anuncia al lector, al tiempo que lo atrapa con lenguaje sintético y chocante, que se halla frente a un personaje atípico:
Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: “Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias.” Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer.
Así entramos a la vida de Mersault, el que pide permiso en el trabajo para asistir al funeral de su madre, alojada en un asilo de ancianos que está en…
“… Marengo, a ochenta kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla, y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: «No es culpa mía.» No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial.
Tomé el autobús a las dos. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí, y Celeste me dijo: «Madre hay una sola.» Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. El perdió a su tío hace unos meses.
Corrí para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los barquinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto. Y cuando desperté, estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije «sí» para no tener que hablar más.
El asilo está a dos kilómetros del pueblo. Hice el camino a pie. Quise ver a mamá en seguida. Pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Como estaba ocupado, esperé un poco. Mientras tanto, el portero me estuvo hablando, y en seguida vi al director. Me recibió en su despacho. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legajo y me dijo: «La señora de Meursault entró aquí hace tres años. Usted era su único sostén.» Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones. Pero me interrumpió: «No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y, al fin de cuentas, era más feliz aquí.» Dije: «Sí, señor director.» El agregó: «Sabe usted, aquí tenía amigos, personas de su edad. Podía compartir recuerdos de otros tiempos. Usted es joven y ella debía de aburrirse con usted.»
Era verdad. Cuando mamá estaba en casa pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo. Pero era por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses habría llorado si se la hubiera retirado del asilo. Siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso en el último año casi no fui a verla. Y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer dos horas de camino.
El director me habló aún. Pero casi no le escuchaba. Luego me dijo: «Supongo que usted quiere ver a su madre.» Me levanté sin decir nada, y salió delante de mí. En la escalera me explicó: «La hemos llevado a nuestro pequeño depósito. Para no impresionar a los otros. Cada vez que un pensionista muere, los otros se sienten nerviosos durante dos o tres días. Y
dificulta el servicio.» Atravesamos un patio en donde había muchos ancianos, charlando en pequeños grupos. Callaban cuando pasábamos. Y reanudaban las conversaciones detrás de nosotros. Hubiérase dicho un sordo parloteo de cotorras. En la puerta de un pequeño edificio el director me abandonó: «Le dejo a usted, señor Meursault. Estoy a su disposición en mi despacho. En principio, el entierro está fijado para las diez de la mañana. Hemos pensado que así podría usted velar a la difunta. Una última palabra: según parece, su madre expresó a menudo a sus compañeros el deseo de ser enterrada religiosamente. He tomado a mi cargo hacer lo necesario. Pero quería informar a usted.» Le di las gracias. Mamá, sin ser atea, jamás había pensado en la religión mientras vivió.
Entré. Era una sala muy clara, blanqueada a la cal, con techo de vidrio. Estaba amueblada con sillas y caballetes en forma de X. En el centro de la sala, dos caballetes sostenían un féretro cerrado con la tapa. Sólo se veían los tornillos relucientes, hundidos apenas, destacándose sobre las tapas pintadas de nogalina. Junto al féretro estaba una enfermera árabe, con blusa blanca y un pañuelo de color vivo en la cabeza.
En ese momento el portero entró por detrás de mí. Debió de haber corrido. Tartamudeó un poco: «La hemos tapado, pero voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla.» Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo: «¿No quiere usted?» Respondí: «No.» Se detuvo, y yo estaba molesto porque sentía que no debí haber dicho esto. Al cabo de un instante me miró y me preguntó: «¿Por qué?», pero sin reproche, como si estuviera informándose. Dije: «No sé.» Entonces, retorciendo el bigote blanco, declaró, sin mirarme: «Comprendo.» Tenía ojos hermosos, azul claro, y la tez un poco roja. Me dio una silla y se sentó también, un poco a mis espaldas. La enfermera se levantó y se dirigió hacia la salida. El portero me dijo: «Tiene un chancro.» Como no comprendía, miré a la enfermera y vi que llevaba, por debajo de los ojos, una venda que le rodeaba la cabeza. A la altura de la nariz la venda estaba chata. En su rostro sólo se veía la blancura del vendaje.
Cuando hubo salido, el portero habló: «Lo voy a dejar solo.» No sé qué ademán hice, pero se quedó, de pie detrás de mí. Su presencia a mis espaldas me molestaba. Llenaba la habitación una hermosa luz de media tarde. Dos abejorros zumbaban contra el techo de vidrio. Y sentía que el sueño se apoderaba de mí. Sin volverme hacia él, dije al portero: «¿Hace mucho tiempo que está usted aquí?» Inmediatamente respondió: «Cinco años», como si hubiese estado esperando mi pregunta.
OSVALDO SORIANO
Osvaldo Soriano nació en Mar del Plata el 6 de enero de 1943. En 1973 publicó su primera novela “Triste, solitario y final”. Entre 1976 y 1984 vivió en Europa. En 1983 se conocieron en Buenos Aires “No habrá mas penas ni olvido” y “Cuarteles de invierno”, en 1984 “Artistas, locos y criminales”, y en 1988 “Rebeldes, soñadores y fugitivos” y “A sus plantas rendido un león”. De 1989 y 1990 es “Una sombra ya pronto serás”. “No habrá mas penas ni olvido” (ganadora del Oso de Plata en el festival de Berlín) y “Una sombra ya pronto serás” fueron llevadas al cine por Héctor Olivera. Murió el 29 de enero de 1997 en la Ciudad de Buenos Aires.
Para el escritor Ricardo Piglia, “Cuarteles de invierno” es la mejor novela que se escribió en el exilio sobre la dictadura argentina. Refiriéndose a ella, Soriano la escribió “tratando de exorcizar lo que pasaba en Argentina”. Su idea “era poner en un mundo dictatorial a dos personas que, por su oficio, aparentemente están afuera de la política, como un cantor de tango y un boxeador. El plan de ambos cuando llegan a Colonia Vela es hacer lo suyo, cobrar e irse. Su problema es que, una vez en el pueblo, toman conciencia de que la fiesta la dan los milicos"
"Era un pueblo chato, de calles anchas, como casi todos los de la provincia de Buenos Aires. El edificio más alto tenía tres pisos y trataba de ser una galería a la moda frente a la plaza. La gente caminaba en familia y los altoparlantes gruñían una música pop ligera que de pronto se interrumpió para indicar, quizá, que la misa iba a comenzar. Lentamente la gente fue desapareciendo, como si las campanas de la iglesia anunciaran el comienzo de un toque de queda matinal."
Una historia simple, que logra reflejar la atmósfera de los terribles años de la última dictadura militar, el miedo de la gente, la impunidad de las fuerzas armadas, una sociedad que se hacía la distraída. El estilo reúne lo periodístico y literario, sus personajes usan el lenguaje de todos los días:”Vengo a mangar un café”; “los milicos recién llegaban y no dejaban perro con cola”; Llueve finito pero parejo”; “los hicieron pomada”; “¡Te sacaste el afrecho!”; “te van a dejar la jeta como para chupar naranjas”, etc.).
El capítulo XVI, del cual reproducimos un fragmento, cierra el libro, cuya fuerza radica precisamente en contar esa historia, cuyo final está muy lejos de ser feliz.
Lo acomodamos en el asiento trasero de un coche y empezamos a abrirnos paso entre la multitud. A la gente que salía del estadio se unían los que habían esperado el resultado de la pelea en la calle. Desde las puertas, las ventanas y las azoteas de las casas, viejos y chicos aplaudían la caravana de autos que festejaba la victoria del candidato local. Todas las bocinas sonaban a la vez y mis puteadas se perdían en la euforia de los demás. Los muchachotes golpeaban las puertas de los coches como tambores y algunos habían atado camisas y pañuelos en las antenas y los limpiaparabrisas. A lo lejos empezó a sonar una sirena. En el cielo, del lado del cuartel, se elevaron varias luces de bengala que iluminaban el pueblo con un resplandor blanquecino que tarda en disolverse (…)
Un solo golpe podría haber cambiado esta absurda historia en la que estábamos metidos, en medio de un pueblo indiferente en el que nadie abría una puerta para decirnos adiós, gracias por haber reventado frente a nuestros ojos. Quizá yo debí haber pedido la suspensión de la pelea a causa de la lluvia. O debí haber tirado la esponja cuando la tuve entre los dedos y é me miró en un último gesto estúpidamente valiente. Ahora estábamos en la plaza, yo empujando el carro desvencijado y él rígido como una estatua, sin poder siquiera mezclarse en mis cavilaciones. Me pregunté si estaría sufriendo (…). Pasamos frente al teatro. Además de los caballetes que anunciaban la función de la noche, había una serie de fotos grandes y flamantes de Romero y sus guitarristas en riguroso traje negro y sin sombrero. Tenían el pelo bien cortado y el cantor se había teñido las canas que le blanqueaban las patillas la noche que vino a visitarme. En la esquina, el bar estaba cerrado pero adentro alguien acomodaba mesas y sillas.
Tomamos la misma avenida por la que habíamos llegado dos días atrás, cuando Rocha me alcanzó casi corriendo y me preguntó si yo también venía a ganarme unos mangos. Me sentía extenuado y tenía que hacer paradas cada vez más largas para tomar aliento y secarme la transpiración. Las últimas dos cuadras tuve que pelear con la camilla que se me iba de costado a causa de una de las ruedas traseras que se había bloqueado por completo. Frente a la estación, antes de cruzar la calle, miré por última vez el rancho de Mingo. Me acordé de que Rocha había prometido enterrarlo en un cajón que le compraría con la plata de la pelea. Me pregunté si seguiría allí, tendido en el suelo donde lo habíamos dejado o si alguien habría venido a recoger su cuerpo antes de que empezara a apestar a todo el pueblo. El jefe estaba parado en medio del andén, con su traje negro y las manos en los bolsillos del pantalón. Tenía una peinada de brillantina recién armada y el pucho en los labios. Me dijo que había ido a ver la pelea, que Rocha había estado bien en los primeros rounds pero que después se cansó y Sepúlveda pudo haberlo volteado antes. Negó categóricamente que en algún momento el grandote hubiera ido adelante en el puntaje. -Yo que usted le hubiera tirado la toalla enseguida-terminó. Después llamó a un tipo de uniforme azul que estaba acomodando unas encomiendas y me ayudaron a poner a Rocha sobre un banco de la sala de espera. El jefe lo miró un rato,
curioso pero sin perder la apostura. Luego dijo que nunca había visto un nocaut igual y no quiso cobrarme los boletos. Hizo hacer dos planillas azules que justificaban el viaje gratuito en segunda y se lamentó de que el tren no tuviera camarote y pusiera ocho horas en llegar a Buenos Aires. Costó bastante trabajo subir al grandote y acomodarlo en un asiento del lado de la ventanilla para evitar que se cayera al pasillo con el movimiento del tren. El vagón estaba casi vacío y la gente dormía. Yo me senté frente a Rocha en el lugar de un tipo que aceptó correrse para el otro lado del pasillo. Le acomodé la frazada y le enderecé la cabeza contra el respaldo del asiento. Cuando el tren arrancó el jefe nos despidió levantando un brazo desde el andén y enseguida se metió en su oficina.. El sol se había levantado y me encandiló hasta que el tren tomó una curva y estabilizó la marcha. A lo lejos ví el caserón del quilombo, solo en medio del campo, y tuve la sensación de que todo había ocurrido hacía mucho tiempo. Cuando trataba de recrear algunas imágenes llegó el guarda a inspeccionar los boletos. Metí la mano en el bolsillo del saco y toqué la billetera que Rocha me había confiado antes de la pelea. El guarda perforó los boletos azules que yo le había alcanzado y se fue. Vacié mis bolsillos buscando algún indicio de la dirección del grandote. Allí estaban el reloj, la billetera, un manojo de llaves. Había unos pocos pesos, la foto de una vieja con un gato en los brazos, un boleto de ómnibus capicúa y la cédula de la federal, ajada y sucia. Ninguna dirección, ningún teléfono. Le di cuerda al reloj y se lo puse en la muñeca. El día señalado en la esfera coincidía con el que había leído en la cédula. Volví a sacarla y me fijé en la fecha de nacimiento. Ese día Rocha cumplía treinta y cinco años. Lo miré: la tela adhesiva que le tapaba el agujero del cuello se le había despegado. Me incliné y volvía a pegarla con cuidado de no apretar demasiado. El tipo que nos había dejado el asiento no nos quitaba los ojos de encima. Al fin sacó una lata de cerveza de un bolso y me la ofreció con un gesto. Le dije que no, aunque tenía la garganta seca. Entonces me preguntó qué le había pasado a mi amigo.
JOSÉ SARAMAGO
En esta novela, José Saramago, su autor, parte de los orígenes más remotos del hombre que el mundo cristiano recuerda: la creación de Adán y Eva y la expulsión del Paraíso. El primer crimen humano, el asesinato de Abel por Caín, da pie a que Dios descargue su ira por segunda vez sobre los hombres y condene a Caín a vagar eternamente por tierra de Nod, es decir, la tierra de la nada. Y ello después de que ambos realicen un trato vergonzante en el que, a cambio de su silencio y en una especie de soborno, Dios le otorga a Caín la inmortalidad. Por medio de un fino sentido del humor y de la ironía, Saramago vuelca una visión de los hechos bíblicos madurada al calor de los años, las experiencias y los libros: una visión que ante todo está teñida de crítica y cuestionamiento, que huye de los lugares comunes y de la parodia fácil aun a riesgo de resultar insolente. Una visión que, en definitiva, tiene en la justicia y el dolor humano el faro de todo razonamiento. Testigo presencial e incluso protagonista de algunos de estos episodios, con la seguridad en sí mismo que le da no tener nada que perder, Caín se convierte en la conciencia crítica que persigue a Dios y a sus fieles incondicionales, que condena los sacrificios de los inocentes, que no halla sentido a las pruebas divinas, que busca razones donde sólo se ofrecen designios. De ello resulta un cuestionamiento de la fe ciega, de la obediencia incondicional, a la vez que una parodia del autoritarismo. El dios de los cristianos, falto de razones y en ocasiones se diría que de razonamiento, se muestra a la luz de los diálogos con sus siervos como un niño caprichoso o un tirano. José Saramago nació en Azinhaga, Portugal, en 1922. A partir de la primera publicación de “El año de la muerte de Ricardo Reis” (1985), su trabajo literario merece la mejor acogida de los lectores y de la crítica. Otras obras importantes son:“Manual de pintura y caligrafía”,“Casi un objeto”,“Levantado del suelo”,“Memorial del cerco de Lisboa”,“El evangelio según Jesucristo”,“Ensayo sobre la ceguera”,“Todos los nombres”,“La caverna”,“El hombre duplicado,“Ensayo sobre la lucidez”,“Las intermitencias de la muerte” y “El viaje del elefante”. Alfaguara ha publicado también “El cuento de la isla desconocida” y “Cuadernos de Lanzarote I y II”, “Viaje a Portugal”, “Poesía completa”,“Las pequeñas memorias” y “El Cuaderno”. En 1998 es merecedor del Premio Nobel. A continuación se transcribe un trozo de la novela donde se aprecia la despareja lucha de Caín con el señor:
“Al día siguiente la barca de noé tocó tierra. Entonces se oyó la voz de dios, Noé, noé, sal del arca con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, retira también del arca a los animales de todas las especies que contigo van, las aves, los cuadrúpedos, todos los reptiles que reptan por la tierra, a que se expandan por el mundo y por todas partes se multipliquen. Hubo un silencio, después la puerta del arca se abrió lentamente y los animales comenzaron a salir. Salían, salían y no acababan de salir, unos grandes, como el elefante y el hipopótamo, otros pequeños, como la lagartija y el grillo, otros de tamaño medio, como la cabra y la oveja. Cuando las tortugas, que fueron las últimas, se apartaban, lentas y compenetradas como está en su naturaleza dios llamó, Noé, noé, por qué no sales. Caín, saliendo del oscuro interior del arca, apareció en el umbral de la gran puerta, Dónde están noé y los suyos, preguntó el señor, Por ahí muertos, respondió caín, Muertos, cómo muertos, por qué, Menos noé, que se ahogó por su libre voluntad, a los otros los he matado yo, Cómo te atreves, asesino, a contrariar mi proyecto, así me agradeces el haberte salvado la vida cuando mataste a abel, preguntó el señor, El día en que alguien te colocara ante tu verdadero rostro tenía que llegar, Entonces la nueva humanidad que yo había anunciado, Hubo una, no habrá otra y nadie la echará de menos, Caín eres, el malvado, el infame asesino de su propio hermano, No tan malvado e infame como tú, acuérdate de los niños de Sodoma. Hubo un gran silencio. Después caín dijo, Ahora ya puedes matarme, No puedo, la palabra de dios no tiene vuelta atrás, morirás de muerte natural en la tierra abandonado y las aves de rapiña vendrán y devorarán la carne, Sí, después de que t me hayas devorado primero el espíritu. La respuesta de dios no llegó a ser oída, también se perdió lo que dijo caín, lo lógico es que hayan argumentado el uno contra el otro una vez y muchas más, aunque la única cosa que se sabe a ciencia cierta es que siguieron discutiendo y que discutiendo están todavía. La historia ha acabado, no habrá nada más que contar.”
JAMES HADLEY CHASE
James Hadley Chase, cuyo verdadero nombre era Rene Bravazon Raymond, nació en Londres el 24 de diciembre de 1906 y murió en Suiza el 6 de febrero de 1985. Escribió también bajo los seudónimos de James L. Docherty, Ambrose Grant y Raymond Marshall. Por placer, por amor al dinero y la buena vida -según propia confesión del propio Chase-, escribió más de 50 libros vinculados al espionaje, la aventura y la novela negra, un género policial que no busca la resolución del misterio, que disemina, en el caso de Chase, belleza, humor y violencia en un ritmo alocado, así como ambigüedad sobre los límites entre el bien y el mal a través de personajes que están lejos de atravesar su mejor momento, aunque atraídos por la verdad o algo que se aproxime a su sentido. Otras novelas del autor: “El secuestro de miss Blandísh”, “Eva”, “Tan confiable como el zorro”, “¿Por qué me elegiste?”, “Entre sombras”, “Un loto para Miss Quon”, “Los muertos no hablan”, “Considérate muerto”, etc. “No hay orquídeas para Miss Blandísh” (1939), que hizo llorar de niño a un colega suyo, el también famoso Dashiell Hammett, quien se dio cuenta “de que su piedad, su inmensa ternura, solo podía provenir de un inglés”-, fue el libro que lo hizo conocido. “No hay orquídeas para Miss Blamdish”, y “Eva” (1945) fueron llevadas al cine. “Entre Sombras” es el título de esta gran novela de suspenso, un título que le cae a la perfección. En este libro el autor nos pone en el lugar de un hombre cuyos ingresos han caído los últimos meses, militar retirado, tras varios trabajos mal pagos y su poca eficacia en la administración del dinero, decide aceptar el trabajo de guardaespaldas de alguien muy particular. Desde ese momento, como dice la ley de Murphy: "si algo puede salir mal, saldrá mal", es apabullante relato de hechos que el lector no tendrá pausa; capa sobre capa el autor desarrollará el relato. Como en toda novela de Chase las mujeres tendrán un papel destacado, siendo jueces, testigos y verdugos. A continuación, un breve fragmento de la novela seleccionada
-Puede irse. Sabía que la sonrisa se estaba esfumando de las comisuras de mi boca -Eso es fácil. ¿Está segura de que no hay nada más? Ella me dirigió una mirada sombría y cargada de odio, y volvió a escribir. Encendí un cigarrillo para darle tiempo a serenarse a mi voz. -¿Han llegado más cartas amenazadoras? Ella interrumpió su trabajo. -No, y cuando vuelva el señor Sarekle aconsejare que lo despida. De todos modos usted cobra demasiado por no hacer nada. Con esto eran dos las que querían alejarme. A una de ellas las tenía en mis manos, pero sabía que nunca podría atrapar a aquel pequeño monstruo. Dentro mi hervía la furia, pero de todos modos conseguí conservar la sonrisa. -Será mejor que se cure la boca. La infección podría extenderse y estropear su belleza. Bien por lo menos eso la hirió. La vi estremecerse. Sin dejar de sonreír, Salí y cerré suavemente la puerta detrás de mí. Cuando volví a Four Winds subí a su habitación, tomé la máquina de escribir y la lleve al cuarto de huéspedes. La deposite sobre la mesita de noche, le quite la tapa y coloque una hoja de papel azul ribeteado en el rodillo. Si ella había decidido no enviarle más cartas amenazadoras, entonces yo me encargaría de eso. Y le enviaría una misiva que no podría olvidar, y no estupideces como las que había escrito ella. Le daría un susto tal que no se atrevería a perderme de vista, un susto que ni siquiera la gorda Emmie podría vencer. Rita sabría quien había escrito la nota, pero eso no me preocupaba. No podría reaccionar de ninguna forma sin delatarse. Además quería que supiese que había hallado la máquina. Sería una forma agradable de darle la noticia. Ya ha recibido tres avisos. Este es el último. De ahora en adelante no estará a salvo. En algún momento, en algún lugar, lo mataremos. No será rápido y repentino. Lo sabrá todo, y lo ablandaremos, sucia rata, antes de hacerlo.
INDICE
MARCELA SERRANO (Chile), “Antigua vida mía GUSTAVO BOLÍVAR MORENO (Colombia), “Sin tetas no hay paraíso” ÁNGELES MASTRETTA (México), “Mal de amores” YANUSARI KAWABATA (Japón), “Lo bello y lo triste” SARA SEFCHOVICH (México), “La señora de los sueños JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO (Francia), “El africano” JEAN M. AUEL (Estados Unidos), “El clan del oso cavernario” ENRIQUE MOLINA (Argentina), “Una sombra donde sueña Camila O’Gorman” ROSA MONTERO (España), “Historia de un rey transparente” MIKA WALTARI (Finlandia) “Sinhué, el egipcio” KEN FOLLET (Gran Bretaña), “Los pilares de la tierra” KENZABURO OÉ (Japón), “La presa” ALBERT CAMUS (Argelia), “El extranjero” OSVALDO SORIANO (Argentina), “Cuarteles de invierno” JOSÉ SARAMAGO (Portugal), “Caín”