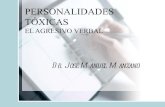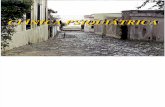Cerebro Agresivo
-
Upload
victor-carreno -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Cerebro Agresivo
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
1/7
60 Mente y cerebro 22/2007
Daniel Strüber, Monika Lücky Gerhard Roth
or qué se mata a la caje-
ra, si apenas ha ingre-
sado un par de cientos
de euros? ¿Qué impul-
sa el maltrato paterno? ¿Por qué un joven compromete su futuro propi-
nando una brutal paliza a otro más
débil hasta dejarlo inválido por una
discusión nimia?
Ante el continuo flujo de noticias
sobre asesinatos, homicidios, maltra-
tos y abusos sexuales, muchos no pue-
den evitar plantearse estas cuestiones
y similares. Si, además, el delito lo
comete un reincidente ya condenado
por el mismo tipo de crimen, la opi-
nión pública se queda desconcertada.
Parece evidente que fracasan todas
las medidas, por drásticas que sean,
para hacer entrar en razón a talessujetos.
¿No pueden evitarlo aunque quie-
ran? ¿Qué les convierte en delin-
cuentes? ¿Sufrieron en su niñez un
trato cruel en vez de recibir cariño?
¿Llevan la agresividad grabada en sus
genes?
A lo largo de los últimos años se
han venido realizando numerosas in-
vestigaciones sobre el tema. Entre
ellas, algunas a largo plazo: psicólo-
gos, médicos y neurólogos observan
una cohorte de sujetos desde su ni-
ñez o adolescencia hasta determina-
da edad madura. En nuestra propiainvestigación panorámica, publicada
en el año 2005, abordamos las raí-
ces psicobiológicas de la violencia
física, clasificando y valorando con
esta finalidad resultados generales
procedentes de los cuatro puntos
cardinales. El espectro considerado
El cerebro agresivoSe sospecha que las alteraciones neurofi siológicas favorecen las tendencias agresivas.Pero hay implicados varios factores más
¿P
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
2/7
Mente y cerebro 22/2007 61
abarcaba desde travesuras y peleas
hasta homicidios y asesinatos, pa-
sando por formas leves y severas de
lesiones corporales.
Nuestra principal conclusión fue
la siguiente: el comportamiento
violento no podía reducirse a una
sola “causa”, sea ésta la propensión
genética, un hogar paterno adverso
u otra experiencia negativa. Antes
bien, se trata de una combinación de
factores de riesgo que se refuerzan
unos a otros en sus efectos. Esta
conclusión lleva aparejada una buena
noticia: entra dentro de lo posible
que las tendencias a la conducta vio-
lenta de un individuo, intensificadas
por algún tipo de influencia, puedan
compensarse mediante mecanismos
positivos.
Uno de los estudios a largo plazomás ambiciosos comenzó en 1972 en
Nueva Zelanda. Un equipo interna-
cional de psicólogos siguió, duran-
te 33 años, el desenvolvimiento de
unas mil personas que nacieron por
entonces en la ciudad de Dunedin.
Terrie Morffitt y Avshalom Caspi,
del King’s College de Londres, in-
vestigaron sobre esa cohorte, de ma-
nera particular, las distintas formas
de comportamiento antisocial que
acostumbran acompañarse del ejer-
cicio de la violencia física.
Apogeo en la pubertadSegún sus observaciones, pueden di-
ferenciarse dos grupos. En el más
numeroso, las formas de comporta-
miento antisocial alcanzan un cúmu-
lo mayor entre los trece y los quin-
ce años. Posteriormente se pierden
en la mayoría de los jóvenes estas
tendencias, de forma muy rápida.
Una minoría, sin embargo, muestra
ya en la niñez —algunos incluso a
los cinco años de edad— compor-
tamientos antisociales que persisten
hasta la edad adulta. Este grupo estáconstituido casi exclusivamente por
varones.
De hecho, el sexo masculino es el
único factor de riesgo para la violen-
cia. Como corroboran las estadísticas
de criminalidad, los adolescentes y
adultos jóvenes cometen, en todas
partes, la mayoría de las agresiones
físicas. Los actos violentos de par-
ticular gravedad —asesinatos, ho-
micidios, heridas corporales severas
o violaciones— son cometidos casi
exclusivamente por varones.
De ello no se infiere que las adoles-
centes y mujeres jóvenes sean menos
agresivas, según era tesis todavía acep-
tada en los años noventa. Los varones
se inclinan hacia la violencia física
directa y extravertida, mientras que las
mujeres se decantan por la agresión
solapada e indirecta. En la tela de
araña de las intrigas y las estrategias
de guerra psicológica, las muchachas
aventajan de lejos a los chicos. Los
trastornos del comportamiento social
aparecen en ellas típicamente en una
determinada fase de la pubertad: entre
los 14 y los 15 años. Y con 17 y 18años disminuyen en la mayoría de
los casos.
Las causas de esta diferencia en-
tre varones y mujeres son múltiples.
Los roles sexuales aprendidos tienen
mucha importancia (“¡Las niñas no se
pegan!” En cambio, “¡Un chico tiene
que saber defenderse!”). Además, las
técnicas de agresión indirectas requie-
ren un valor bastante alto de “inteli-
gencia social”, la cual se desarrolla
antes y más deprisa en las niñas. Pero
las diferencias neurofisiológicas ejer-cen también, con absoluta seguridad,
cierta influencia.
El grupo, restringido, que comete
actos violentos de una manera cró-
nica, integrado por varones y cuyas
tendencias se muestran a una edad
temprana, se caracteriza por un ma-
nojo de rasgos; entre ellos: bajo nivel
de tolerancia frente a la frustración,
déficit en el aprendizaje de las reglas
¿ FALSAS ETIQUETAS? A simplevista, el criminal no evidenciasus inclinaciones violentas. Perouna ojeada en el cerebro ofrecepistas para conocer por qué darienda suelta a su agresividad.No obstante, conviene ser cauto.Las alteraciones cerebralespueden llevar a la realización deacciones violentas, pero eso noimplica que tenga que ser siemprenecesariamente así.
G I N A
G O R N Y
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
3/7
62 Mente y cerebro 22/2007
sociales, problemas de atención, limi-
tada capacidad de empatía y escasa
inteligencia.
Pero lo que resulta llamativo en
ellos es su comportamiento extraor-
dinariamente impulsivo. Una y otra
vez, se muestran presa de sus sen-
timientos y de impulsos agresivos alos que tales sentimientos se hallan
vinculados. Basta una provocación
nimia para que les invada la ira y
dejen de pensar en las consecuencias
de sus actos. Si alguien les mira con
insistencia, se sienten amenazados
y, de inmediato se ponen en guar-
dia, a la defensiva. A menudo, se
arrepienten luego. Los delincuentes
crónicos conforman el “núcleo duro”
y cometen la mayoría de los actos
violentos registrados.
En particular los reincidentes, con
largos historiales penitenciarios, tienen
problemas para reprimir sus impulsos
agresivos. Como muestran las encues-
tas realizadas en 1999 por un equipo
de investigación dirigido por Ernest
S. Barrat con internos de los penales
del estado federal de Texas, estos suje-tos se dejan enredar una y otra vez en
trifulcas, pese a que ello conlleve un
endurecimiento de su régimen carcela-
rio. A la pregunta de por qué persisten
en esta conducta tan perjudicial para
ellos mismos, los afectados responden
a menudo que no lo saben. Ven sus
desventajas y hacen propósitos de ac-
tuar de una forma más controlada en
las ocasiones siguientes, aunque no
terminan de confiar en su capacidad
para poder reprimir sus impulsos.
La impulsividad de los delin-
cuentes violentos crónicos parece
descansar en una “predisposición”
de su fisiología cerebral. En este
sentido, la neurología ha descubierto
que, en tales sujetos, a diferencia
del ciudadano medio, se observan
frecuentes alteraciones anatómicaso fisiológicas en determinadas áreas
de la corteza cerebral, en particu-
lar de la corteza prefrontal, aunque
también del sistema límbico.
Todos estos campos cerebrales se
asocian a la aparición y el control
de las emociones. A determinadas
áreas de la corteza prefrontal se les
atribuye una acción inhibidora de zo-
nas del sistema límbico, especialmente
del hipotálamo y de la amígdala, de
donde parten, entre otros, los impul-
La tendencia a la violencia impulsiva parece deberse, almenos en el caso de los varones, a alteraciones de la cortezaprefrontal. En condiciones normales, esa zona inhibe losimpulsos agresivos que surgen en el sistema límbico ( fl echa
azul ). La “hipótesis del cerebro frontal” ve, por tanto, lacausa de la disposición violenta en una actividad reducida oen un daño precoz de la corteza prefrontal, especialmenteen la parte orbitofrontal.
Pero también concurren alteraciones del sistema límbicoen los delincuentes violentos. Los daños en el hipocampo endelincuentes violentos impulsivos pueden afectar el procesa-miento y la valoración de la información emocional. Por eso,algunos investigadores presumen que la causa de la actuaciónviolenta reside en la actuación defi ciente de la amígdala. Estopodría explicar la impavidez, la escasa empatía y la ausenciade sentimientos de culpa, rasgos que caracterizan a losdelincuentes violentos “de sangre fría”.
Cambios en el control de los neurotransmisores bastana veces para desbaratar el gobierno de los impulsos y delos sentimientos. Un papel importante correspondería a laserotonina, neurotransmisor que se sintetiza en los núcleosdel rafe dorsales. Desde allí alcanza a numerosas estructurascerebrales ( fl echa roja ); opera en la transmisión sinápticade los estímulos.
Como medida de la concentración de serotonina en elcerebro se considera válida la concentración de uno de susmetabolitos, el ácido 5 hidroxiindol acético, en el líquidocefalorraquídeo. Un nivel bajo de ácido 5 hidroxiindol acé-tico se corresponde en el terreno del comportamiento contendencias antisociales. Cabe, sin embargo, la posibilidad de
que se tratara de efecto indirecto, ya que a la serotoninacompete atemperar y reducir el estado de angustia. Quien,
debido a un défi cit de serotonina, padezca intensos senti-mientos de miedo, angustia y amenaza, es posible que tiendaa una “agresión reactiva” bajo el lema de “me siento atacado ytengo que defenderme como sea”. Al mismo tiempo, niveles
bajos de serotonina se asocian al riesgo de suicidio, que, porotra parte, constituye una secuela frecuente de los “com-portamientos de cortocircuito”. Esta circunstancia subrayala relación entre serotonina y control de los impulsos.
Defi ciencias en el control de la serotonina pueden serla consecuencia de infl uencias negativas ambientales; porejemplo, estrés crónico o consumo de drogas durante elembarazo, aunque también abandono, violencia y abusosdurante las etapas tempranas de la niñez. Por otro lado,la dotación genética de una persona determina en buenamedida la correcta actividad del sistema serotonínico: paragran parte de sus componentes, los biólogos moleculareshan descubierto distintas variantes genéticas, los llamadospolimorfi smos, que, mediante la conjunción con los factoresde riesgo sociales, aumentan el peligro de un comportamien-to impulsivo, antisocial y violento.
En el caso del aumento de agresividad aparece como espe-cialmente responsable una variante del gen de la triptófanohidroxilasa, necesario para la síntesis de la serotonina. Ahorabien, la concentración, actividad y efi ciencia de los trans-portadores y receptores de la serotonina, así como de lasenzimas que intervienen en el catabolismo de los mensajeros,varían, asimismo, en función de la carga genética e infl uyen,por ende, en las funciones cerebrales gobernadas por laserotonina. Además, las defi ciencias en el metabolismo dela serotonina que acontecen antes del nacimiento o durante
la primera infancia afectan al desarrollo cerebral y puedenocasionar las alteraciones anatómicas observadas.
El cerebro en el banquillo de los acusados
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
4/7
Mente y cerebro 22/2007 63
sos agresivos. Sobre esta presunción
se fundamenta la “hipótesis del cere-
bro frontal”, según la cual las raíces
psicobiológicas del comportamiento
antisocial residirían en un defecto del
circuito de regulación entre la corteza
prefontal y el sistema límbico.
Varios estudios recientes apoyan lahipótesis. Así, el equipo dirigido por
Jordan Grafman, del Instituto Nacio-
nal de Salud de Bethesda, investigó
a veteranos de la guerra de Vietnam
que habían sufrido daños en la corteza
prefrontal. Observaron que todos evi-
denciaban un incremento de la agre-
sividad. Al propio tiempo, estudiaron
a pacientes adultos con lesiones del
cerebro frontal y comprobaron que
se comportaban de forma desinhibi-
da, inadecuada e impulsiva, amén de
manifestar síntomas de un trastorno de
la personalidad antisocial. Pero, por lo
demás, no encontraron en ninguno de
los casos pruebas directas de violencia
física acusada.
Sombras del pasado
Otra cosa parece acontecer si el cere-bro frontal sufre algún tipo de altera-
ción en la infancia. El grupo dirigido
por Antonio Damasio, de la Univer-
sidad de Iowa, observó que en estos
casos podían derivarse consecuencias
dramáticas. En uno muy ilustrativo a
este respecto, los cirujanos extirparon
a un lactante de tres meses un tumor
localizado en el cerebro frontal dere-
cho. Los problemas empezaron cuan-
do el niño cumplió nueve años: en el
colegio no había nada que lo motivara,
permanecía aislado socialmente y pa-
saba su tiempo libre ante el televisor
o escuchando música. Ocasionalmente
perdía los estribos con ataques de ira,
amenazaba a los demás y se convirtió
en un pendenciero. Conviene mencio-
nar que el niño creció en un entorno
normal y con unos padres solícitos.De hecho, su hermano creció en plena
normalidad.
Se desconoce si la hipótesis del
cerebro frontal es válida también en
el caso de las mujeres. El número
de delincuentes violentas es harto
inferior, razón por la cual han sido
investigadas en mucha menor cuantía.
Al menos no parece haber, en el caso
del sexo femenino, ninguna relación
entre un volumen reducido del cerebro
frontal y las tendencias psicopáticas,
Hipocampo
Núcleos del rafe
Cuerpo calloso
Corte cerebral transparente
Cortezaprefrontal
HipotálamoSistemalímbico
Amígdala
Cortezaorbitofrontal(COF)
In h i b ic ión
S I G A N I M
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
5/7
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
6/7
Mente y cerebro 22/2007 65
el riesgo de ser apresados mayor que
con el potencial de violencia.
La corteza prefrontal es uno más de
los muchos centros que conforman la
red compleja que controla el gobierno
de nuestros sentimientos, incluidos los
impulsos agresivos. De la participa-
ción de las estructuras límbicas, como
el hipocampo, ofrecen información las
investigaciones posteriores realizadas
por Raine en el mismo grupo de delin-cuentes violentos: en los “fracasados”,
los hipocampos de ambos hemisferios
cerebrales alcanzaban un tamaño di-
ferente; una asimetría que los investi-
gadores relacionaban con alteraciones
aparecidas en épocas tempranas del
desarrollo cerebral.
Entra dentro de lo posible que tales
alteraciones debiliten la colaboración
entre el hipocampo y la amígdala y
que ello dé lugar a que la información
emocional no se procese en su debida
forma. Si ello coincide con el fracaso
de la corteza prefrontal como instan-
cia controladora, la conjunción podría
explicar las reacciones inadecuadas,
lo mismo verbales que corporales,
frecuentes en los delincuentes vio-
lentos con trastornos de personalidad
antisociales.
Si estos hallazgos se confirman,
tendremos entonces que encontrar
un modelo explicativo de la conductadelictiva violenta totalmente distinto
para el tipo de “psicópata exitoso”.
Estos sujetos cometen los delitos cons-
cientemente; al mantener íntegro el
sistema de control de los impulsos,
perpetran sus crímenes de forma cal-
culada. No está probado todavía, por
supuesto, que estos criminales “fríos
como el hielo” no padezcan algún otro
tipo de alteraciones cerebrales.
Para averiguarlo, Raine ha inves-
tigado el papel de la amígdala y la
parte del sistema límbico que hace
las veces de “sistema de gratifica-
ción”. A las deficiencias funcionales
de tales estructuras Richard Blair, del
Instituto Nacional de Salud Mental
de Bethesda, les ha atribuido la con-
ducta psicopática. En cualquier caso,
se trata de una cuestión que merece
mayor estudio.
Serotonina,la destructora de la angustiaLas alteraciones en el cerebro de los
criminales pueden alcanzar también el
plano bioquímico. En ese dominio se
hallaría la serotonina, una hormona
con efectos tranquilizantes y mitigan-
tes de la angustia. En algunos trabajos
se ha ratificado que una concentración
baja de serotonina guarda relación
con la conducta antisocial e impul-
siva. Aparece una relación similar no
sólo entre criminales, sino también en
¿Por qué tienden los hombres a la agresividad física? Siempre que se hace esta pregunta se trae a colaciónel papel de la testosterona. Esta hormona sexual supe-ra la barrera hematoencefálica y se une, entre otros, a
receptores presentes en el hipotálamo y la amígdala. Dehecho, en muchas especies animales, la agresividadde los machos guarda relación directa con los niveles detestosterona. Sin embargo, en el caso de los hombres larelación es más débil. Sea como fuere, los investigadoreshan constatado unos niveles de esta hormona sexualelevados en los delincuentes violentos, en comparacióncon los no agresivos.
Pero, ¿cómo aparece ese nivel anormal de testosterona?La concentración de la hormona experimenta oscilacionesmanifi estas. En los hombres sube al comienzo de una com-petición deportiva. Tras su fi nalización, permanece elevadaen los ganadores por algún tiempo, mientras que disminu-ye pronto en los perdedores. Resulta factible, por tanto,que la constante competencia y los confl ictos persistentesmantengan elevados los niveles de testosterona.
En el caso de las mujeres, en cambio, el conjunto de losdatos sobre la testosterona es contradictorio. Lo que nodebe sorprendernos, pues a fi n de cuentas las mujeres lasintetizan en una pequeña porción, en comparación conlos varones. En cambio, en ellas son los estrógenos los queinhiben la conducta competitiva. Dado que esta hormonasexual femenina interviene, como puede comprobarse,en el gobierno de la serotonina, su infl uencia sobre ladisposición a la violencia es bastante probable.
La importancia de la testosterona
G I N A
G O R N Y
-
8/19/2019 Cerebro Agresivo
7/7
66 Mente y cerebro 22/2007
el seno de la población en general,
si bien exclusiva, una vez más, de
los varones.
La hormona sexual masculina, la
testosterona, adquiere aquí importan-
cia también. Varias investigaciones
realizadas por James Dabbs, de la Uni-
versidad estatal de Georgia, han de-
mostrado la existencia de niveles más
elevados de testosterona entre los de-
lincuentes violentos que entre los
criminales no violentos. Tales diver-
gencias en el gobierno hormonal y
de los transmisores pueden tener cau-
sas genéticas o deberse a influencias
ambientales. A éstas pertenecen las
experiencias adversas en la edad
infantil, del tipo de abandonos o
abusos, que producen una reducción
perdurable en los niveles de sero-
tonina.Al menos en el caso de los varo-
nes, por tanto, los factores biológicos
mencionados (disposición genética,
deficiencias orgánicas cerebrales y
neuroquímicas) aumentan el riesgo
de comportamiento violento. Pero
conviene no olvidar que, salvo los
daños más severos y tempranos, estos
factores no conducen forzosamente a
la violencia. Por regla general, resulta
más explosiva su combinación con
los factores de riesgo psicosociales,
tal y como se ha puesto de mani-fiesto en distintos estudios. A estos
factores de riesgo psicosociales per-
tenecen: los trastornos masivos de la
relación madre-hijo, las experiencias
infantiles de maltratos o abusos, el
abandono por parte de los padres y
la educación inconsecuente, así como
los conflictos paternos duraderos, la
dispersión familiar o la pérdida de la
familia, la criminalidad de los padres,
la pobreza y el paro laboral de larga
duración.
La investigación de todos estos fac-tores se muestra compleja y ardua.
Algunos de ellos no pueden abordar-
se por separado de las alteraciones
anatomofisiológicas: cuando en el
niño existe un trastorno previo de
la autorregulación emocional o de la
capacidad de empatía, la competencia
formativa de los padres se enfrenta a
una dura prueba.
Al poco del alumbramiento se es-
tablece una comunicación emocional
íntima entre el lactante y su perso-
na de referencia, según ha demos-
trado Mechthild Papoušek. A través
de ella se intensifica la interrelación
entre el lactante y la madre, tanto
en sentido positivo como negativo.
Las características de la relación la
determinan las propias capacidades
del niño; determinan, asimismo, la
constitución psíquica de la persona
de referencia.
Una relación precozmente proble-
mática entre el bebé y su persona
de referencia puede ocasionar, con
el tiempo, trastornos relacionales
graves; entre ellos, problemas en el
control de los impulsos, deficiencias
de empatía y una capacidad para la
resolución de problemas reducida. Se
entra entonces en un auténtico círculo
vicioso. Además, sobre la competen-
cia educativa de los padres repercutenlas experiencias de su propia niñez.
En el mejor de los casos, el padre y
la madre pueden compensar deficien-
cias existentes en su descendencia y
romper así el círculo vicioso. Y, a la
inversa, una “robusta” dotación bá-
sica cognitiva y emocional del niño
puede compensar, al menos en parte,
las influencias negativas recibidas del
entorno social.
Ignoramos por qué muchas per-
sonas consiguen superar adecuada-
mente las peores experiencias infan-tiles o compensar las alteraciones
cerebrales mediante una suerte de
proceso de autorreparación, mientras
que muchos delincuentes violentos
no lo consiguen. De ello se deri-
van consecuencias importantes. Si
a nadie se le ocurre responsabili-
zar a una persona de su dotación
genética, su desarrollo cerebral, su
infancia traumática o su negativo
entorno social, ¿no debería aplicarse
el mismo criterio para las tendencias
violentas, que son el resultado deesos mismos factores?
El razonamiento anterior desembo-
ca en una cuestión crucial: ¿cuánta
responsabilidad puede imputarse a
una persona por sus acciones? ¿Es
razonable suponer que un delincuen-
te hubiera podido decidirse contra la
violencia y a favor del derecho si lo
hubiera querido? La suposición de
que el delincuente, a pesar de todos
los condicionantes psicobiológicos y
sociales, se hallaría capacitado para
decidir libremente es tema que de-
baten los penalistas.
También sería válido el razona-
miento contrario. Bajo la óptica del
principio de culpabilidad no se pue-
de contemplar al delincuente como
si fuera totalmente abúlico. ¿No bas-
taría, basándose en el motivo de la
necesidad de proteger a la generali-
dad, con recurrir a terapias disuaso-
rias y algún tipo de “aislamiento”?
Cuestiones como éstas son materia
de controversia e investigación entre
penalistas, neurocientíficos, psiquia-
tras y filósofos.
Existe un clamor general para pro-
teger de los delincuentes violentos
potenciales a la sociedad. No resulta
ético proponer la exclusión social o
el confinamiento de determinadas
personas por el mero hecho de re-flejar algunos rasgos de conducta
peculiares, ya que, desde el punto
de vista estadístico, la mayoría de
estos sujetos no se convertirá en
delincuente.
Queda la posibilidad de un cono-
cimiento precoz de los factores de
riesgo. Se podría hacer bastante en
ese terreno. Importa diferenciar, de
forma fiable, entre pillos normales
y niños con tendencias violentas ge-
nuinas. No está a nuestro alcance
todavía. Cuando llegue el día en quese pueda, será el momento de aportar
un tratamiento adecuado a los delin-
cuentes violentos precoces y a los
jóvenes con tendencias antisociales.
Un diagnóstico afinado permitiría
adecuar la terapia y la prevención
más certeramente a la historia vital
de los afectados.
MONICA LÜCK y DANIEL STRÜBERtrabajan en el Colegio Científico Hanseáti-
co de Delmenhorst. Su rector, GERHARDROTH, es además profesor del Institutode Investigación Cerebral de la Universi-dad de Bremen.
PSYCHOBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN AGGRES -SIVEN UND GEWALTTÄTIGEN VERHAL-TENS. Dirigido por M. Lück, D. Strübery G. Roth en Hanse Studien, vol. 5. HanseWissenschaftskolleg Dalmenhorst. Bis-Verlag; Oldenburg, 2005.
Bibliografía complementaria