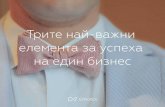Cir Cir 3 Small
-
Upload
blueline-sanz -
Category
Documents
-
view
162 -
download
0
Transcript of Cir Cir 3 Small





Órgano de difusiÓn CientífiCa de la
aCademia mexiCana de Cirugía
fundada en 1933
CuerPo editorial
editor
Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes
editores asoCiados
Acad. Dr. Emilio García ProcelAcad. Dr. Raúl Carrillo Esper
Acad. Dr. Alejandro Treviño BecerraMPH Sharon Morey
ConseJo editorial
CoordinadorAcad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo
Acad. Dr. José Antonio Carrasco RojasAcad. Dr. Fernando Bernal Sahagún
ComitÉ editorial
Acad. Dr. Joaquín S. Aldrete (EUA)Acad. Dr. Carlos Baeza Herrera Dr. Jacques Baulieux (Francia)
Acad. Dr. José de Jesús Curiel ValdésAcad. Dr. Antonio De la Torre Bravo
Dr. Tom DeMeester (EUA)Dr. Brent Eastaman (EUA)
Acad. Dr. Francisco Hernández OrozcoAcad. Dr. Jorge Islas Marroquín
Acad. Dr. Luis Ize LamacheAcad. Dr. Francisco Navarro Reynoso
Dr. André Laurent Parodi (Francia)Dr. Sami René Achem (EUA)
Acad. Dr. José Felix Patiño Restrepo(Colombia)
Dr. Marco Antonio Peñalonzo Bendifelt (Guatemala)
Dr. Raúl Romero Torres (Perú)Acad. Dr. Luis Horacio Toledo Pereyra (EUA)
CorreCtora de estilo en inglÉs
Dra. Gloria Loera Romo
asistente editorial
M. en C. Gloria Esther Mercado Sánchez
ISSN 0009-7411
CIRUGÍA Y CIRUJANOS
Contenido
editorial177 tiempo y dosis en terapia de reemplazo renal Federico Nalesso, Anna Giuliani, Flavio Basso, Alessandra Brendolan, Claudio Ronco
artículos originales181 Programa preventivo del delirio posoperatorio en ancianos Jesús Ocádiz-Carrasco, Ruth Alicia Gutiérrez-Padilla, Frida Páramo-Rivas, Alejandro Tovar-
Serrano, José Luis Hernández-Ortega187 terapia infusional: una alternativa en dolor de hombro post-laparoscopia Cielo Alborada Ureña-Frausto, Ricardo Plancarte-Sánchez, Juan Ignacio Reyes-Torres, José
Manuel Ramírez-Aranda196 suprarrenalectomia laparoscópica: la mejor opción de tratamiento quirúrgico Maria Maestre-Maderuelo, Marife Candel-Arenas, Emilio Terol-Garaulet, Francisco Miguel
Gonzalez-Valverde, Antonio Albarracín Marín-Blazquez202 mortalidad materna en el Hospital general dr. aurelio Valdivieso. estudio de 10 años e
identificación de acciones de mejora Marcelo Fidias Noguera-Sánchez, Susana Arenas-Gómez, Cesar Esli Rabadán-Martínez, Pedro
Antonio-Sánchez207 Prótesis total de rodilla y cadera: variables asociadas al costo Carmen Herrera-Espiñeira, Antonio Escobar, José Luis Navarro-Espigares, Juan de Dios Luna-
del Castillo, Lidia García-Pérez, Amparo Godoy-Montijano214 Consumo alimentario, estado nutricio y nivel de actividad física entre adultos mayores con y sin estreñimiento crónico. estudio comparativo Elisa Joan Vargas-García, Enrique Vargas-Salado
Casos clínicos221 reimplante facial con arteria labial para revascularización. reporte de un caso Miguel de la Parra-Márquez, Sergio Mondragón-González, Jaime López-Palazuelos, Norberto
Naal-Mendoza, Jesús María Rangel-Flores225 Carcinoma mamario bilateral sincrónico en un varón José Antonio García-Mejido, Carmen Delgado-Jiménez, Laura Gutiérrez-Palomino, Miguel
Sánchez-Sevilla, Eva Iglesias-Bravo, Virginia Caballero-Fernández228 fibromatosis mamaria en el varón. a propósito de un caso Virginia Muñoz-Atienza, María del Carmen Manzanares-Campillo, Susana Sánchez-García,
Ricardo Pardo-García, Jesús Martín-Fernández232 síndrome de mirizzi. experiencia del Hospital español de Veracruz Federico Roesch-Dietlen, Alfonso Gerardo Pérez-Morales, Silvia Martínez-Fernández, José María
Remes-Troche, Victoria Alejandra Jiménez-García, Graciela Romero-Sierra237 abdomen agudo causado por enteritis eosinofílica: a propósito de seis observaciones Fernando Martínez-Ubieto, Alvaro Bueno-Delgado, Teresa Jiménez-Bernadó, María Pilar Santero-
Ramírez, Dolores Arribas-del Amo, Javier Martínez-Ubieto242 síndrome de trousseau y cáncer de recto. informe de un caso Ernesto Sierra-Montenegro, Gastón Sierra-Luzuriaga, Daniel Calle-Loffredo, Miguel Rodríguez-
Quinde
información general246 atención en emergencias y desastres en las unidades de terapia intensiva del instituto
mexicano del seguro social: triage y evacuación Santiago Echevarría-Zuno, Felipe Cruz-Vega, Sandra Elizondo-Argueta, Everardo Martínez-
Valdés, Rubén Franco-Bey, Luis Miguel Méndez-Sánchez256 diagnósticos de museo Jaime Lozano-Alcázar
262 Carta al editor
Cirugía Y CiruJanos se encuentra indizada en: Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Sciencie Edition; Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud; Base de datos sobre Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LiLaCS); Chemical Abstracs; Excerpta Médica; Index Medicus Latinoamericano (IMLA); MEDLINE del Sistema MEDLARS (clave de acceso: Cir-Cir); Periódica-Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (CICH-CODE-UNAM), CENIDS-SSA; CD-ROM: Artemisa 11, Biblat.En internet, indizada y compilada en versión completa en: www.amc.org.mx
Cirugía Y CiruJanos. Órgano de Difusión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía,su publicación es bimestral. Toda correspondencia deberá dirigirse al Editor, Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, Academia Mexicana de Cirugía, Bloque B, Tercer piso, Unidad de Congresos, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, 06725 México, D.F., teléfono (55) 5761 0574, 5761 2581 y 5761 0608 (directo) o a los apartados de la Academia 7994 y 12-1029. Correo electrónico:[email protected] reservados para todos los países signatarios de la Convención Panamericana y de la Convención Internacional sobre Derechos de Autor. Copyright: Academia Mexicana de Cirugía. Se prohibe la reproducción parcial o total de los artículos contenidos en este número sin consentimiento por escrito del Editor. Las opiniones expresadas en los artículos son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones o recomendaciones de la Academia Mexicana de Cirugía o de los Editores. Reserva de título No. 04-2001-062914250500-102 de la Dirección General de Derechos de Autor. SEP. Certificado de Licitud de Título No. 8256 y Certificado de Licitud de Contenido No. 5823 de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. SG. Publicación Periódica: Distribuida por SEPOMEX. Registros Postales PP09-1352. Formación (Elidé Morales R), comercialización (Georgina González T, Alejandra Nieto S) y distribución: Edición y Farmacia (Nieto Editores). Calle E, manzana 8, núm. 1, colonia Educación, C.P. 04400, México, D. F. Tel.: (55) 5678 2811.

Órgano de difusiÓn CientífiCa de la
aCademia mexiCana de Cirugía
fundada en 1933
CuerPo direCtiVo 2013-2014
PresidenteAcad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes
VicepresidenteAcad. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso
SecretarioAcad. Dr. Felipe Cruz Vega
TesoreroAcad. Dr. Alejandro Treviño Becerra
Primer vocalAcad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Segundo vocalAcad. Dr. Rubén Argüero Sánchez
Tercer vocalAcad. Dr. David González Barcena
Cuarto vocalAcad. Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas
Quinto vocalAcad. Dra. María del Carmen Dubón Peniche
Comisión científicaCoordinador
Acad. Dr. Raúl Carrillo EsperVocales
Acad. Dr. Jesús Carlos Briones GarduñoAcad. Dr. S. Francisco Campos Campos
Acad. Dr. Guillermo Careaga ReynaAcad. Dr. Gerardo Guinto BalanzarAcad. Dr. Sergio Rodríguez Cuevas
Coordinador del Programa deActualización Médica ContinuaAcad. Dr. Eduardo Pérez Torres
Editor de la Revista Cirugía y Cirujanos
Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes Editor de Clínicas QuirúrgicasAcad. Dr. César Athie Gutiérrez
Editor Página WebAcad. Dr. Jaime Rivera Flores
Presidentes de CapítulosOccidente
Acad. Dr. Alejandro Bravo CuellarOriente
Acad. Dr. Arturo Molina SosaCentro
Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez GonzálezSur
Acad. Dr. David Martínez Villaseñor
CIRUGÍA Y CIRUJANOS
Contents
Av. Cuauhtémoc No.330, Piso 3, Bloque B Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI Col. Doctores, C.P. 06720 México, D. F.
Tel.: (55) 5588-0458, (55) 5761-2581, (55) 5761-0574Conmutador IMSS: (55) 5627-6900 Exts. 21266, 21269
[email protected]; [email protected] Página Web: www.amc.org.mx
editorial177 timing and dose in renal replacement therapy Federico Nalesso, Anna Giuliani, Flavio Basso, Alessandra Brendolan, Claudio Ronco
original articles181 Preventive program for postoperative delirium in the elderly Jesús Ocádiz-Carrasco, Ruth Alicia Gutiérrez-Padilla, Frida Páramo-Rivas, Alejandro Tovar-
Serrano, José Luis Hernández-Ortega187 infusional therapy: an alternative for shouder pain post-laparoscopy Cielo Alborada Ureña-Frausto, Ricardo Plancarte-Sánchez, Juan Ignacio Reyes-Torres, José
Manuel Ramírez-Aranda196 laparoscopic adrenalectomy: the best surgical option Maria Maestre-Maderuelo, Marife Candel-Arenas, Emilio Terol-Garaulet, Francisco Miguel
Gonzalez-Valverde, Antonio Albarracin Marín-Blazquez202 maternal mortality rate in the aurelio Valdivieso general Hospital. a ten years follow up Marcelo Fidias Noguera-Sánchez, Susana Arenas-Gómez, Cesar Esli Rabadán-Martínez, Pedro
Antonio-Sánchez207 total knee and hip prosthesis: variables associated with costs Carmen Herrera-Espiñeira, Antonio Escobar, José Luis Navarro-Espigares, Juan de Dios Luna-
del Castillo, Lidia García-Pérez, Amparo Godoy-Montijano214 food intake, nutritional status and physical activity between elderly with and without
chronic constipation. a comparative study Elisa Joan Vargas-García, Enrique Vargas-Salado
Clinical cases221 face replantation using labial artery for revascularization. Case report Miguel de la Parra-Márquez, Sergio Mondragón-González, Jaime López-Palazuelos, Norberto
Naal-Mendoza, Jesús María Rangel-Flores225 synchronous bilateral breast cancer in a male José Antonio García-Mejido, Carmen Delgado-Jiménez, Laura Gutiérrez-Palomino, Miguel
Sánchez-Sevilla, Eva Iglesias-Bravo, Virginia Caballero-Fernández228 fibromatosis breast in the male. about a case Virginia Muñoz-Atienza, María del Carmen Manzanares-Campillo, Susana Sánchez-García,
Ricardo Pardo-García, Jesús Martín-Fernández232 mirizzi syndrome. experience at spanish Hospital of Veracruz Federico Roesch-Dietlen, Alfonso Gerardo Pérez-Morales, Silvia Martínez-Fernández, José María
Remes-Troche, Victoria Alejandra Jiménez-García, Graciela Romero-Sierra237 acute abdomen caused by eosinophilic enteritis: on purpose of six observations Fernando Martínez-Ubieto, Alvaro Bueno-Delgado, Teresa Jiménez-Bernadó, María Pilar Santero-
Ramírez, Dolores Arribas-del Amo, Javier Martínez-Ubieto242 rectal cancer and trousseau syndrome. Case report Ernesto Sierra-Montenegro, Gastón Sierra-Luzuriaga, Daniel Calle-Loffredo, Miguel Rodríguez-
Quinde
general information246 emergency and disaster response in Critical Care unit in the mexican social security
institute: triage and evacuation Santiago Echevarría-Zuno, Felipe Cruz-Vega, Sandra Elizondo-Argueta, Everardo Martínez-
Valdés, Rubén Franco-Bey, Luis Miguel Méndez-Sánchez256 museum´s diagnosis Jaime Lozano-Alcázar
262 Carta al editor



Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 177
Cir Cir 2013;81:177-180.
introducción
Los síndromes clínicos conocidos como sepsis y choque séptico son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad en unidades de terapia intensiva. La lesión renal aguda, de acuerdo con el criterio de RIFLE (Riesgo, Injuria (daño en español), Falla, Lesión, Etapa Final) y al de AKIN (Acute Kidney Injury Network), complica la sepsis y con ello au-menta la mortalidad, por lo que frecuentemente se requiere la implementación de métodos de purificación extracorpo-ral y apoyo al paciente. Durante la sepsis, la lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente para mortalidad al incrementar la complejidad de la enfermedad y el costo por el cuidado del paciente. La terapia de reemplazo renal, en su interpretación más amplia, se refiere a las técnicas capaces de recuperar y mantener la homeostasis de los ór-ganos durante la lesión renal aguda en pacientes críticos. De acuerdo con este concepto, el reemplazo renal puede aplicarse a pacientes críticos; sin embargo, no hay un con-senso general acerca del tiempo, dosis e indicaciones. Por lo tanto, el uso de estas técnicas se basa, principalmente, en la experiencia que tengan los médicos y en los recursos con los que se cuente.
Definición de lesión renal aguda
Durante los últimos años, el espectro clínico de la insufi-ciencia renal aguda ha sufrido cambios notables debido, principalmente, al concepto emergente de que la insuficien-cia renal aguda es más que la enfermedad de un solo órga-no, porque comúnmente es parte de la disfunción de varios. El daño renal agudo es la nomenclatura preferida utilizada para el espectro de la enfermedad renal, desde la elevación mínima de la creatinina sérica (sCr), hasta la insuficiencia renal que requiere terapia de reemplazo renal. Existen más de 200 definiciones de daño renal agudo, por ello se requiere una definición unificada, no sólo para estandarizar el diag-nóstico y monitorear la evolución de la insuficiencia renal, sino también para uniformar la bibliografía científica. En el año 2004 un grupo de expertos intensivistas y nefrólogos propuso el consenso de la definición de insuficiencia renal aguda en etapa final (RIFLE) (Cuadro I)1 para daño renal agudo. RIFLE se diseñó para establecer la existencia de la enfermedad y diagnosticar su severidad. Posteriormente, la Acute Kidney Injury Network (AKIN) modificó esta defini-ción (Cuadro II). En esta nueva clasificación, las categorías de riesgo, lesión e insuficiencia se reemplazaron por etapas 1, 2 y 3, y se eliminaron las clases de enfermedad renal en etapa final. Además, a la etapa 1 se adicionó un aumen-to absoluto en la creatinina de 0.3 mg/dL. A los pacientes que inician la terapia de reemplazo renal se les consideró directamente en etapa 3 (Cuadro II). Sin embargo, esta cla-sificación sólo disminuyó parcialmente las limitaciones de la anterior.1
Indicaciones de la terapia de reemplazo renal durante el daño renal agudo
La terapia de reemplazo está indicada cuando una condi-ción clínica o bioquímica requiere que se corrija la lesión renal aguda. No existe una definición estándar para la lesión renal aguda que requiera terapia de reemplazo renal y la decisión de iniciarla debe basarse en el criterio del médico, su organización y en los recursos disponibles; así, la terapia de reemplazo renal no es única ni homogénea, y sus indica-
Tiempo y dosis en terapia de reemplazo renalFederico Nalesso, Anna Giuliani, Flavio Basso, Alessandra Brendolan, Claudio Ronco
Departamento de Nefrología, Diálisis y Transplante, Instituto Internacional de Investigación Renal, Hospital San Bortolo, Vicenza, Italia.
Correspondencia:Dr. Claudio Ronco Il Dipartimento di NefrologiaOspedale San Bartolo di Vicenza Viale Rodolfi, 37 Vicenza, Italy. Teléfono: 39 (04444) 753869. Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 24 de octubre 2012.Aceptado:16 de abril 2013.

178 Cirugía y Cirujanos
Nalesso F y colaboradores
ciones, tiempo y dosis de diálisis afectarán ampliamente su eficacia y seguridad.
Tradicionalmente, la terapia de reemplazo renal se ha in-dicado para purificar sangre a partir de urea y otras toxinas urémicas junto con la regulación del volumen extracelular y de electrólitos.2 Esta simple indicación se ha aplicado a situaciones clínicas en las que el riñón es sólo un órgano relacionado y la terapia de reemplazo renal juega un pa-pel importante en la restauración de la homeostasis. Las indicaciones tradicionales, como la anormalidad metabóli-ca, acidosis, oligo-anuria y sobrecarga de volumen no son suficientes para proponer la terapia de reemplazo renal, se requiere una evaluación clínica integral del paciente. Una indicación es absoluta cuando la terapia de reemplazo re-nal es forzosa para tratar la situación, y relativa cuando la indicación depende de las condiciones concomitantes sin las cuales la terapia de reemplazo renal sólo se sugiere (Cuadro I). En la actualidad, sólo un pequeño número de indicaciones son absolutas, la mayor parte son relativas y deben considerarse en el contexto de la condición clínica integral del paciente. Las indicaciones absolutas de la te-rapia de reemplazo renal son: intoxicación sintomática por
Cuadro i. Criterios RIFLE (Riesgo, Injuria (daño), Falla, Lesión, Etapa Final) para lesión renal aguda
Criterio creatinina-filtración glomerular renal Criterio de eliminación urinaria
Riesgo Disminución de la filtración glomerular renal mayor de 25%, o aumento de la creatinina sérica × 1.5
UO < 0.5 mg/kg/h × 6 h
Lesión Filtración glomerular renal mayor de 50% o aumento en la creatinina sérica × 2
UO < 0.5 mg/kg/h × 12 h
Falla Disminución de la filtración glomerular mayor de 75% o aumento en la creatinina sérica x 3 o mayor de 4 mg% (con aumento agudo de creatinina mayor de 0.5 mg/dL)
UO < 0.5 mg/kg/h x 24 h o anuria × 12 h
Pérdida Daño renal agudo irreversible o persistente mayor de cuatro semanas
ESRD ESRD mayor de tres meses
ESRD= Kidney Dialysis Outcome Quality Initiative, UO= criterio de eliminación urinaria.
Cuadro ii. Daño renal agudo. Criterios para lesión aguda renal
Criterio de creatinina Criterio de eliminación urinaria
Etapa 1 Aumento creatinina × 1.5 o ≥ 0.3 mg/dL UO < 0.5 mL/kg/h × 6 hEtapa 2 Aumento creatinina × 2 UO < 0.5 mL/kg/h × 12 h Etapa 3 Aumento creatinina × 3 o creatinina ≥ 4 mg/dL
(con elevación aguda de ≥ 0.5 mg/dL)UO <0.3 mL/kg/h × 24 h o anuria x 12 h
Los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal se consideran en etapa 3, independientemente de la etapa en la que se encuentren al inicio de la terapia de reemplazo renal
UO= criterio de eliminación urinaria.
urea, disminución del pH < 7.15, anormalidad electrolíti-ca con modificación del electrocardiograma y sobrecarga de volumen y resistencia a diuréticos. Específicamente, la sobrecarga de volumen como resultado de la lesión renal aguda contribuye de manera muy significativa a la morbi-lidad y mortalidad. Así, el control del volumen a través de la terapia de reemplazo renal puede mejorar la evolución clínica del paciente, sobre todo en niños y después de ci-rugía cardiaca. Sin embargo, cuando la lesión renal aguda es parte de la insuficiencia multiorgánica (como es el caso de los pacientes graves), la indicación tradicional no puede aplicarse para decidir el inicio de la terapia de reemplazo renal. En esta población no hay acuerdo relacionado con el tiempo de la terapia de reemplazo renal.
Cuándo está indicada la terapia de reemplazo hormonal
Cuando los nefrólogos deciden iniciarla para tratar a un pa-ciente con daño renal agudo. La decisión afecta el control de: la uremia, acidemia, desequilibrio electrolítico, volumen extracelular, expansión y atenuación de la inflamación; de tal

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 179
Tiempo y dosis en terapia de reemplazo renal
forma que ejerce una influencia importante en la superviven-cia del paciente. Sin embargo, esto depende en gran medida de la definición del tiempo de evolución. Los investigadores en nefrología3,4 analizaron la repercusión del tiempo en la evolución de la terapia de reemplazo renal utilizando tres de-finiciones diferentes. La terapia de reemplazo renal temprana y tardía se definió de acuerdo con valores arbitrarios basados en el promedio de urea y creatinina al ingreso a la unidad de cuidados intensivos para el inicio de la terapia de reemplazo renal, y la clasificaron en: temprana, retrasada y tardía. En-contraron respuestas variables respecto a la mejoría con la te-rapia de reemplazo renal cuando el tiempo se definió por va-lores arbitrarios de biomarcadores séricos comparado con la definición temporal. La mortalidad hospitalaria resultó sen-sible a la definición de tiempo porque aumentó en la terapia de reemplazo renal al usar la definición temporal y fue baja o nula cuando se utilizó el valor de creatinina y urea, respec-tivamente. Sin embargo, cuando se evaluaron otras mejoras relevantes, como duración de la terapia de reemplazo renal, estancia hospitalaria y dependencia de la terapia de reem-plazo renal a la descarga, la terapia de reemplazo renal se asoció con mayores ventajas para todos, excepto la definición de tiempo. Se requiere una aproximación más cuantitativa, considerando lo inadecuado de la aproximación tradicional, basada en umbrales arbitrarios de parámetros comunes. Con ese propósito la terapia de reemplazo renal debe describirse refiriéndose a la etapa RIFLE/AKIN (Cuadros I y II) y nume-rar la severidad de la comorbilidad y aún más, los parámetros comunes no deben considerarse valores absolutos sino en función de la evolución de la enfermedad.
Dosis de la terapia de reemplazo renal
Además del concepto de tiempo, debe definirse el de do-sis correcta que debe prescribirse a los pacientes. El co-nocimiento exacto de esta dosis es fundamental para pro-porcionar una terapia efectiva y segura. El concepto de la dosis de diálisis está bien definido en la última etapa de la enfermedad renal por Kidney Dialysis Outcome Quality Instiative (KDOQI 2006) y, por acuerdo general, lo reco-mendado para aumentar la mejoría es un: Kt/V ≥ de 1.2 tres veces por semana. Sin embargo, el concepto de daño renal agudo no está aún bien definido. Brevemente se describe la dosis de entrega de la terapia de reemplazo renal por: intensidad, frecuencia y eficacia clínica.5 La eficiencia de-pende de la eliminación de potasio (K) instantánea de un soluto, y es el volumen de sangre eliminado de un soluto dado, en un tiempo determinado. El potasio no debe usarse para comparar la eficiencia de tratamientos, ya que siendo una medida de la eliminación instantánea no refleja la do-sis total liberada; en consecuencia, el potasio es más alto
en la hemodiálisis intermitente (IHD), que en la terapia de reemplazo renal continua, pero la masa removida tendrá la tendencia opuesta debido a que el tiempo de aplicación de potasio es más largo.
La intensidad es el producto de la eliminación por el tiempo (Kt= mL/min × 24h o L/h × 4h). Es muy útil com-parar tratamientos, pero aún es inadecuado debido a que no se toma en cuenta el volumen de distribución de soluto y el tiempo necesario para lograr un equilibrio intercom-partimental. La frecuencia es la eliminación semanal y está definida por el resultado de la eliminación por el tiempo por día-semana, lo que hace el tratamiento comparable. La efi-cacia describe la eliminación fraccional de un soluto dado (Kt/V [donde V es el volumen de distribución]). La urea se utiliza comúnmente en pacientes en la última etapa de la enfermedad, pero no ha sido válida para pacientes con lesión renal aguda debido a la poca certeza de la medición del volumen de distribución. La limitación de esta aproxi-mación es que considera la dosis de diálisis sólo referida al papel de la depuración sanguínea.
Los pacientes en estado crítico requieren una evaluación más holística, incluido el control ácido-base, volumen in-tra-extravascular, electrólitos, temperatura; no sólo para de-finir cuándo se inicia la diálisis, sino también para valorar si es adecuada o no. En la última etapa de la enfermedad hay evidencia de que una dosis mínima de Kt/V de 1.2, 3 veces por semana es lo adecuado, ya que el aumento posterior no determina ninguna mejoría en la evolución; sin embargo, en la lesión renal aguda el efecto de la dosis en la mejoría es aún controvertido. Investigadores de la clínica Cleveland6,7 muestran que la dosis afecta la mejoría de pacientes con lesión renal aguda cuando tienen una evaluación de seve-ridad intermedia, y que es irrelevante con los grados más bajos o más altos de severidad. Muchos estudios demues-tran mejor evolución cuando se utiliza la dosis más alta. Shiffl y su grupo8 encontraron que la diálisis diaria se asocia con mejor evolución al compararla con hemodiálisis inter-mitente, pero los pacientes con hemodiálisis intermitente tienen hipotensión con más frecuencia, lo que sugirie que quizá otras causas, además de la dosis, influyen en la me-joría. Ronco y sus colaboradores9 demostraron incremento en la supervivencia con hemofiltración continua vena-vena postdilución y una dosis efluente de 35 a 45 mL/kg/h com-parados con la dosis de 20 mL/kg/h. Esta tendencia al in-cremento de la supervivencia también fue así en pacientes sépticos. La controversia resultó en estudios de necrosis tubular aguda (ATN) y renales publicados en 2008 y 2009, respectivamente.10,11 ATN es un estudio multicéntrico en el que a pacientes hemodinámicamente estables se les asigna-ron al azar dosis bajas o altas de hemodiálisis intermitente (3 veces a la semana vs 6 veces a la semana); a los pacientes hemodinámicamente inestables se les asignaron, aleatoria-

180 Cirugía y Cirujanos
Nalesso F y colaboradores
mente, dosis bajas o altas de terapia continua de reemplazo renal (20 mL/kg/min vs 35 mL/kg/min). De manera similar, el estudio RENAL comparaba la dosis alta (20 mL/kg/min vs 35 mL/kg/min) contra la dosis baja (25 mL/kg/min) en pacientes en estado crítico. Ambos fallaron en demostrar la disminución en la mortalidad o en los síntomas de la insu-ficiencia renal cuando se alcanzó la dosis más alta. Además de los diferentes hallazgos de este estudio debe tomarse en cuenta la cantidad de tiempo de detención del tratamiento durante una terapia continua de reemplazo renal, pues ello disminuye significativamente la dosis prescrita. El estudio DO-RE-MI fue multicéntrico, prospectivo, diseñado para evaluar la asociación entre la dosis de liberación y la me-joría.12 Los investigadores encontraron que aun si la dosis promedio prescrita era de 35 mL/kg/min, la dosis promedio de liberación era de 27 mL/kg/min. La principal causa del tiempo de detención del tratamiento fue el cierre del circui-to por problemas de acceso vascular, por razones clínicas.
El tema de la dosis adecuada en terapia continua de reem-plazo renal es aún materia de debate; sin embargo, podemos asumir que la dosis óptima es entre 25 y 35 mL/kg/min, ya que con dosis más altas no se obtiene ningún beneficio adicional. Se puede concluir que hay una fase inicial en la que la dosis y mejoría están directamente relacionadas y cualquier aumento en la dosis se refleja en mejora de la evolución. Después de esta fase se llega a un punto crítico y cualquier otro aumento en la dosis no lleva a mejoría, la que depende, principalmente, de la gravedad de la enfermedad. Este punto crítico para la te-rapia de reemplazo renal ahora es de 35 mL/kg/h, pero podría elevarse hasta 45 mL/kg/h o aún más en pacientes sépticos.5
Conclusiones
Lo relacionado con el tiempo y la dosis en pacientes críticos tratados con terapia de reemplazo renal aún no se resuelve y hay una gran variación en la práctica clínica debido a la falta de consenso. Sin embargo, pueden definirse algunos puntos clave. Ante la necesidad de indicación absoluta de la tera-pia continua de reemplazo renal debe iniciarse a la brevedad posible, pero si existe lesión renal aguda sin indicación ab-soluta de terapia continua de reemplazo renal, se sugiere la optimización de la restitución del fluido y del seguimiento de la enfermedad. Es importante considerar el inicio de la terapia continua de reemplazo renal en los siguientes casos: cuando se diagnostica daño renal agudo III, o ante daño renal agudo I o II con deterioro rápido de la función renal, o con aumento de la severidad de la función renal, o ante indica-ción no renal. La indicación no renal de la terapia continua de reemplazo renal es un área que crece rápidamente porque la purificación sanguínea parece ser más apropiada para recu-perar y mantener la homeostasis. El choque séptico, la sobre-
carga de fluidos, el desequilibrio electrolítico, la alteración en la termorregulación, la intoxicación exógena y endógena son las indicaciones no renales más comunes de la terapia de reemplazo renal y deben tomarse en cuenta para valorar su aplicación. Debe usarse una dosis estándar de 25 a 35 mL/kg/h, y considerando el riesgo de tiempo de detención del tratamiento en la que la dosis prescrita debe ser 25% mayor que la deseada para evitar subdializar al paciente.13
referencias
1. Ricci Z, Cruz DN, Ronco C. Classification and staging of acute kidney injury: beyond the RIFLE and AKIN criteria. Nat Rev Nephrol 2011;7:201-208.
2. Uchino S, Bellomo R, Morimatsu H, Morgera S, Schetz M, Tan I, et al. Continuous renal replacement therapy: A worldwide practice survey. The Beginning and Ending Supportive Therapy for the Kidney (B.E.S.T. Kidney) Investigators. Intensive Care Med 2007;33:1563-1570.
3. Gibney N, Hoste E, Burdmann EA, Bunchman T, Kher V, Viswanathan R, et al. Timing of Initiation and Discontinuation of Renal Replacement Therapy in AKI: Unanswered Key Questions. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:876-880.
4. Bagshaw SM, Uchino S, Bellomo R, Morimatsu H, Morgera S, Schetz M, et al. Beginning and Ending Supportive Therapy for the Kidney (BEST Kidney) Investigators. Timing of renal replacement therapy and clinical outcomes in critically ill patients with severe acute kidney injury. J Crit Care 2009;24:129-140.
5. Ricci Z, Ronco C. Dose and efficiency of renal replacement therapy: continuous renal replacement therapy versus intermittent hemodialysis versus slow extended daily dialysis. Crit Care Med 2008;36(4 Suppl):S229-S237.
6. Paganini EP, Tapolyai M, Goormastic M, Halstenberg W, Kozlowski L, Leblanc M, et al: Establishing a dialysis therapy/patient outcome link in intensive care unit acute dialysis for patients with acute renal failure. Am J Kidney Dis 1996;28(5 Suppl 3):S81-S89.
7. Paganini EP, Kanagasundaram NS, Larive B, Greene T. Prescription of Adequate Renal Replacement in Critically Ill Patients”. Blood Purif 2001;19:238-244.
8. Schiffl H, Lang SM, Fischer R. Daily Hemodialysis and the Outcome of Acute Renal Failure. N Engl J Med 2002;346:305-310.
9. Ronco C, Bellomo R, Homel P, Brendolan A, Dan Maurizio, Piccinni P, et al. Effects of different doses in continuous veno-venous haemofiltration on outcomes of acute renal failure: a prospective randomised trial. Lancet 2000;356:26-30.
10. VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med 2008;359:7-20.
11. RENAL Replacement Therapy Study Investigators. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med 2009;361:1627-1638.
12. Vesconi S, Cruz DN, Fumagalli R, Kindgen-Milles D, Monti G, Marinho A, et al. Delivere dose Response Multicentre International collaborative Initiative (DO-RE-MI Study Group). Delivered dose of renal replacement therapy and mortality in critically ill patients with acute kidney injury. Crit Care 2009;13:R57.
13. Bagshaw SM, Cruz DN, Gibney RT, Ronco C. A proposed algorithm for initiation of renal replacement therapy in adult critically ill patients. Crit Care 2009;13:317.


Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013
CIRUGÍA Y CIRUJANOSÓrgano de Difusión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía
During recent years, we have witnessed many technological advances in electronic publication. The Editors of Cirugía y Cirujanos, in an attempt to bridge the gap be-tween “print publication” and “on-line publication,” beginning with the No. 1 issue, 2006, will publish all manuscripts on-line, in English, as well as continuing the printed publication in Spanish.The accessibility and wide diffusion of on-line English publication will provide the op-portunity for our scientific colleagues, not only in Latin America, but throughout the world, to have the opportunity to share the knowledge and skills of our Mexican surgical community, as well as to provide authors from other countries with a forum for participating in our Journal, in order that we may gain knowledge of surgical specialties throughout the world.Manuscripts will continue to be accepted in proficient Spanish, to be published in print. Those written in Spanish will be translated to English for on-line publication.Guidelines for manuscript submission will be published on-line.We are confident that this “evolution” in publication will serve the needs of the inter-national community, as well as to provide our Mexican scientists with greater visibility throughout the global community.The Mexican Academy of Surgery is pleased to offer the on-line version, without fees or subscription.We look forward to the valuable input from our readers in an attempt to maintain the high standards of Cirugía y Cirujanos.
Sincerely,Alejandro Reyes-Fuentes, Editor
Cirugía y Cirujanos
Bloque B, Tercer piso, Unidad de Congresos Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores 06725 México, D. F.
Tel. (55) 5761 2581, 5761 0574, 5588 0458 Conmutador IMSS 5627 6900, exts. 21266, 21267, 21268
Teléfono directo (55) 5761 0608Correo electrónico: [email protected]
Página web: www.amc.org.mx





Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 181
Programa preventivo del delirio postoperatorio en ancianos
Jesús Ocádiz-Carrasco,1 Ruth Alicia Gutiérrez-Padilla,2 Frida Páramo-Rivas,2 Alejandro Tovar-Serrano,2 José Luis Hernández-Ortega1
1 Cirugía General.2 Medicina Interna. Nuevo Sanatorio Durango.
Correspondencia: Dr. Jesús Ocádiz CarrascoJuan Villerías 130, León 37220 GuanajuatoTeléfono: (477) 7178132Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 15 de agosto 2012.Aceptado: 15 de marzo 2013.
resumen
antecedentes: el delirium es un padecimiento poco reconocido en los pacientes quirúrgicos que frecuentemente se confunde con deterioro cognitivo o demencia. Es de vital importancia conocer las medidas que pueden disminuir su incidencia y reconocerlo de manera temprana para iniciar el tratamiento específico. objetivo: implementar un programa educativo en delirium para el equipo de salud, con el propósito de disminuir su incidencia.material y métodos: estudio observacional, longitudinal y analítico basado en medidas no farmacológicas y con apoyo de los familiares con quienes se tuvieron sesiones educativas, material didáctico, cuestionarios y estrategias específicas para todos los pacientes mayores de 65 años. Se realizaron dos evaluaciones al personal médico y de enfermería antes y después de implementar el programa.resultados: se observó mejoría en la capacidad para identificar el delirium (22% inicial vs 93%; p= 0.000). Se incluyeron 200 pacientes en el grupo de ensayo a un año y se encontró un solo caso de delirium que mostró reducción importante respecto a la incidencia previa en el hospital (10 vs 0.5% p= 0.000), mientras que en el subgrupo de 98 pacientes quirúrgicos no hubo ningún caso de delirium (4.8% inicial vs 0% p= 0.01, NNT= 21).Conclusiones: la implementación de un programa preventivo para el delirium es factible. Los resultados fueron satisfactorios, por lo que puede considerarse una estrategia efectiva para reducir la incidencia de esta afección que puede causar gran morbilidad y mortalidad postoperatoria.
Palabras clave: delirium postoperatorio, prevención, medidas no farmacológicas.
abstract
Background: Delirium is a poor recognized entity in surgical patients that may commonly be mistaken as dementia or cognitive dysfunction. It is of great importance to know the measures that can lower its incidence and early recognition in order to begin specific treatment. The main objective of this study was to prove implementation of an educational program to health care professionals as an effective strategy to reduce delirium incidence and to help in early detection.methods: A preventive program was developed based on non-pharmacological measures and with support from patient relatives consisting in educational sessions, didactic material and questionnaires as well as specific strategies for all patients above 65 years old admitted to the hospital and within inclusion criteria. Two evaluations were made to physician and nursing personal before and after implementation of the program.results: Where an improvement in ability to identify disease was seen (initial 22% vs 93%; p= 0.000). 200 patients were included in the study group in one year where only one case of delirium developed showing and important reduction compared to previous incidence in our hospital (10% vs 0.5% p= 0.000) whereas in the surgical patients group none patient developed delirium (4.8% vs 0% p= 0.01, NNT= 21).Conclusions: Implementation of a delirium preventive program was feasible. Due to the satisfactory results in our study it should be considered as an effective strategy for reducing incidence of this condition that may cause greater postoperative morbidity and mortality.
Key words: Delirium, postoperative, prevention, non-pharmacological measures.
Cir Cir 2013;81:181-186.
introducción
El delirium es un síndrome confusional agudo con cambios en la atención y la cognición. Su presentación clínica varía en el paciente de edad de avanzada y puede manifestarse desde importante agitación psicomotriz hasta la situación letárgica o hipoactiva del paciente.1 La prevalencia de de-lirium postoperatorio en ancianos hospitalizados va de 37 a 48%, y aumenta a 80% en pacientes en unidades de cui-dados intensivos. El delirium incrementa la morbilidad y mortalidad con el riesgo potencial de sepsis, que puede de-

182 Cirugía y Cirujanos
Ocádiz-Carrasco J y colaboradores
teriorar la calidad de vida del paciente y prolongar los días de estancia hospitalaria y aumentar los gastos de atención.2,3
La incidencia general del delirium para cualquier tipo de cirugía se estima entre 10 y 15% y su prevalencia se corre-laciona con el tipo de procedimiento quirúrgico; así, para la cirugía cardiotorácica se ha reportado de 30 a 73% y para cirugía de cadera de 43 a 61%. La mortalidad se reporta de 22 a 76%.2,4-6 Un estudio estableció que por cada 48 horas de delirium, la mortalidad se eleva 11%, y se demostró que en los pacientes que tuvieron delirium durante su interna-miento la mortalidad fue de 25.9%.7 El delirium puede no reconocerse en 67% de los casos; a pesar de que existen es-calas clínicas validadas, no se realiza su valoración preope-ratoria ni postquirúrgica.
Se desconoce la fisiopatología del delirium posterior al evento anestésico o quirúrgico, sólo se ha identificado el desequilibrio de neurotrasmisores, el estímulo proinfla-matorio generado por citocinas y el estrés emocional.2,8-15 Existen factores de riesgo relacionados con el delirium post quirúrgico y estos se agrupan en: dependientes del pa-ciente y no relacionados con el paciente (Cuadro I). Bilotta y sus coautores encontraron que el delirium postquirúrgico fue mayor en los pacientes a quienes se administró propo-fol, fentanyl, desflorano y sevoflorano como anestésico.16 También se observó que la administración de rivastigmina, melatonina, haloperidol, gabapentina e inhibidores colines-terásicos puede reducir la duración y gravedad del padeci-miento sin disminuir la incidencia global de delirium; por ello no existe recomendación para la prescripción rutinaria de fármacos para prevenir el delirium postoperatorio.6,17
En el año 2011, en nuestra institución, la incidencia ge-neral reportada de delirium fue de 10% y de 4.8% en pa-cientes quirúrgicos; sin embargo, al revisar el expediente clínico para analizar los criterios que se utilizaron para su diagnóstico, destacó el pobre reconocimiento de esta enfer-medad al no documentarse adecuadamente y, por tanto, no se tiene registro de la incidencia real.18
En la bibliografía médica mexicana no se encuentra evi-dencia de algún protocolo preventivo no farmacológico para este padecimiento en los pacientes quirúrgicos. Debido a esto, se decidió implementar un protocolo de prevención del delirium basado en el programa Hospital Elder Life Pro-gram (HELP) en nuestra institución y validar su aplicación sistemática en pacientes mayores de 65 años. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de este programa en los pacientes de especialidades quirúrgicas y la repercusión en el personal médico y de enfermería que participó en él.
material y métodos
Estudio observacional, longitudinal y analítico autorizado por el Comité de Investigación y Bioética y la Dirección Médica del Nuevo Sanatorio Durango, en el que se evaluó a los médicos residentes y enfermeras que asistieron a los pacientes hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente en-tre el primero de abril de 2011 y el primero de abril 2012.
Se evaluó la efectividad del equipo de salud para aplicar las medidas preventivas para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con delirium. Se realizaron dos evaluacio-nes: una al principio del estudio y la segunda, posterior a la intervención realizada.
El grupo de estudio se comparó con un grupo retrospec-tivo con el que se parearon por edad, sexo e intervención quirúrgica; no se conformó un grupo control paralelo de-bido a que no es ético dejar sin atención apropiada, que ha demostrado ser efectiva y segura.
Criterios de inclusión: pacientes hospitalizados durante 48 horas o más a quienes se realizó algún procedimiento quirúrgico, mayores de 65 años y sin distinción de género.
Criterios de exclusión: delirium al momento del inter-namiento, diagnóstico de algún tipo de demencia previo a su ingreso según la definición de los criterios diagnósticos del DSM IV,1 pacientes con incapacidad para comunicarse
Cuadro i. Principales factores de riesgo para delirium postoperatorio
Factores dependientes del paciente
DolorAlteraciones metabólicas (hiponatremia, hipercalcemia, hipoglucemia)Enfermedad previa (depresión, demencia)DeshidrataciónHipoxemiaHipercapniaHipotensiónSepsisSupresión farmacológica
Factores independientes al paciente
Restricción físicaCirugía cardiaca u ortopédicaFármacos con acción en el sistema nervioso central (anestésicos, sedantes, benzodiacepinas, anticolinérgicos)Alteraciones en el sueñoApoyo familiar pobreSonda Foley y procedimientos invasivos

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 183
Programa preventivo del delirio postoperatorio
o cooperar, que solicitaran su alta hospitalaria voluntaria, encefalopatía o evento vascular cerebral y pacientes ingre-sados a la unidad de terapia intensiva, estos últimos no se incluyeron por ser una población heterogénea que requie-re evaluación cognitiva distinta (CAM extendido), y para evitar el sesgo de selección y medición para el diseño de nuestro estudio.
Se aplicó una evaluación escrita a todos los pacientes quirúrgicos con criterios de inclusión que documentó: edad, sexo, peso y talla, comorbilidades, medicación actual y previa. A todos los pacientes se les aplicó el Método de Evaluación del Estado Confusional (Confusion Assessment Method, CAM) debido a su sensibilidad de 94 a 100% y especificidad de 90 a 95% para diagnosticar delirium, ésta es una evaluación con validez internacional.13,19-24 Su inter-pretación consta de cuatro criterios: 1. Comienzo agudo y curso fluctuante, 2. Alteración de la atención, 3. Pensamien-to desorganizado, 4. Alteración del nivel de conciencia.
Se consideró sin delirium cuando la puntuación del CAM fue de 0; para determinar delirium se requieren las dos pri-meras manifestaciones y una de las dos últimas.20,23,25 El fun-cionamiento cognitivo se evaluó mediante la aplicación del miniexamen del estado mental (Mini-Mental State Examina-tion), desarrollado por Folstein y su grupo26 cuya sensibilidad es de 87% y especificidad de 82%. La puntuación total se obtiene sumando los puntos alcanzados en cada tarea y puede ir de 0 a 30; se considera deterioro cognitivo leve de 19 a 23, moderado de 14 a 18 y grave menor a 14 puntos.27
Se repartieron trípticos informativos con las medidas ne-cesarias para la prevención del delirium en un lenguaje de
fácil comprensión para los pacientes y sus familiares. Se estipuló, por medio de la dirección hospitalaria, la creación de un protocolo de atención para el paciente propenso al delirium, que consistió en la identificación con brazaletes específicos de color gris, así como la colocación de relojes en las habitaciones, la documentación en el expediente clí-nico de la inclusión en el estudio y tarjetones afuera de las habitaciones para alertar el riesgo de caídas.
El servicio de Geriatría del hospital realizó una evalua-ción diaria a los pacientes hospitalizados que cumplían con los criterios de inclusión, para diagnosticar oportunamente el delirium y, en caso necesario, iniciar el tratamiento apro-piado y especializado.
Al inicio del programa se realizó una encuesta de los as-pectos más importantes del delirium al personal médico y de enfermería para evaluar su conocimiento sobre el tema. Posteriormente se impartieron pláticas de una hora al mis-mo personal con información relativa al delirium, su diag-nóstico oportuno y tratamiento para prevenirlo, reconocerlo y tratarlo en personas mayores de 65 años. Se les explicó el plan a seguir y los marcadores específicos de atención para los pacientes, asimismo, se documentó la disponibilidad del personal a participar en el estudio (Cuadro II). La segunda evaluación se efectuó al término del estudio y se comparó con la evaluación inicial.
Se utilizó la prueba de la c2 con la finalidad de evaluar la respuesta del personal antes y después de la estrategia implantada para identificar diferencias significativas entre las variables descritas antes y después del programa. Se consideró un valor significativo de p igual o menor a 0.05.
Cuadro ii. Estrategias específicas para la prevención del delirium
Tratamiento de la deshidratación Fomentar el consumo de agua y mantener la boca del paciente limpia y fresca, usando enjuague bucal y cepillado de dientes
Visión y oído Durante la hospitalización es necesario que el paciente tenga puestos sus anteojos y aparatos auditivos
Movilización / caminar Debe caminar por lo menos tres veces al día. Tratar de que el paciente sea movilizado al reposet la mayor parte del día. Si necesita ayuda, avise a la enfermera. Si no es posible su movilización, pedir ayuda a fisioterapia
Alimentación Trate de organizar visitas durante las comidas, limpiar la dentadura y animar al paciente a comer en el reposet, si al paciente no le gusta la comida, preguntar acerca de la elección del alimento.
Sueño Limitar el sueño durante el día a siestas cortas, animarlo a caminar durante el día, evitar el café después de las 15:00 horas, mantener caliente al paciente, evitar medicamentos para dormir.
Actividades y estimulación mental Traer al paciente su música favorita, revistas, periódicos, crucigramas, fotografías que puedan proporcionar un tema de conversación.Colocar relojes y un calendario en las habitaciones, recordar al paciente las estaciones del año, mes y fecha, lugar donde se encuentra, nombre completo y edad.Abrir las cortinas durante el día y cerrarlas durante la noche, apagar la luz por la noche.

184 Cirugía y Cirujanos
Ocádiz-Carrasco J y colaboradores
Se calculó el riesgo relativo de los pacientes objeto de esta intervención preventiva en comparación con los pacientes sin intervención, así como reducción del riesgo relativo, re-ducción del riesgo absoluto y número necesario a tratar. Se utilizaron porcentajes para graficar los principales resulta-dos del estudio. En este trabajo se analiza la repercusión del programa al analizar las evaluaciones del equipo de salud que participó en el estudio, así como las características de los pacientes quirúrgicos incluidos en este periodo del pro-grama.
resultados
Se realizaron 131 evaluaciones al personal de salud parti-cipante de distintas áreas en los tres turnos, así como a 12 residentes de cirugía general, donde sólo 22% del personal de enfermería y 16.6% de los residentes pudieron definir el delirium y sus criterios clínicos en la evaluación previa a la implantación del programa. Al año de iniciado el progra-ma se repitió la misma evaluación a los participantes y se observó mejoría en las habilidades requeridas para el diag-nóstico y tratamiento del delirium por parte del personal médico y de enfermería (92 y 93%, respectivamente, con evaluación satisfactoria; p= 0.000) (Figura 1). Sin embargo, se observó que mientras en la evaluación inicial el perso-nal capacitado mencionó estar dispuesto a participar en el programa reconociendo la importancia del problema, en la segunda evaluación sólo 58.3% de los residentes y 81.6% del personal de enfermería participaron activamente en la implantación del programa (Figura 2).
Doscientos pacientes cumplieron con los criterios de inclusión del programa durante el periodo de abril 2011 a abril 2012, de los que se estudió al subgrupo de 98 pacien-tes quirúrgicos pertenecientes a las especialidades de Orto-pedia (n= 43), Cirugía General (n= 43) y Urología (n= 12).
Respecto a la comorbilidad de los pacientes incluidos en el estudio se observó que 50% tenía dos o más enferme-dades, 36.7% una sola enfermedad y 14.6% sin comorbi-lidad; las de mayor frecuencia fueron: diabetes mellitus e hipertensión arterial. Las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en este grupo de pacientes fueron: reemplazo ar-ticular de cadera 22.4% (n= 22), tratamiento quirúrgico de obstrucción intestinal 18.3% (n= 18), colecistectomía lapa-roscópica 15.3% (n= 15), artroplastia de rodilla 6.1% (n= 6) y prostatectomía abierta 5.1% (n= 5).
Se realizó una revisión de los pacientes por servicio qui-rúrgico respecto a los medicamentos de prescripción inade-cuada, es decir, medicamentos de alto riesgo para delirium; así como el antecedente de polifarmacia, donde los medi-camentos más frecuentemente identificados fueron: quino-lonas, opioides, esteroides y metoclopramida (Cuadro III).
En los casos que ameritaron cambio en el tratamiento se sugirió la modificación del esquema farmacológico al mé-dico tratante y al Comité de Farmacovigilancia del hospital.
Al término del periodo evaluado no hubo ningún caso de delirium dentro del grupo de pacientes quirúrgicos. Hubo dos defunciones en el grupo de estudio que estuvieron rela-cionadas con la enfermedad de base y no se asociaron con delirium. La incidencia final de delirium del grupo original de 200 pacientes fue de 0.55% (1 caso) y en el grupo de pacientes quirúrgicos de 0% (la incidencia inicial del gru-
figura 2. Participación a un año del personal médico y de enfermería.Izquierda: primera evaluación. Derecha: segunda evaluación.
Residentes Enfermería
Evaluación deficienteEvaluación satisfactoria
Residentes Enfermería
100.00%
84.00%78%
16%22%
6% 6%
93%92%90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
EnfermeríaResidentes
Participación Poca/Nula participación
90.00%
80.00%
70.00%58.30%
41.60%
18.40%
81.60%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
figura 1. Resultados de la evaluación al personal médico y de enfer-mería. Izquierda: evaluación inicial. Derecha: a un año de la imple-mentación del programa.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 185
Programa preventivo del delirio postoperatorio
Cuadro iii. Relación de pacientes con polifarmacia por servicio tratante
Servicio quirúrgico Número de pacientes Medicamentos inapropiados Polifarmacia
Ortopedia 43 25 (58.1%) 32 (74.4%)Cirugía General 43 15 (34.8%) 24 (55.8%)Urología 12 5 (41.6%) 5 (41.6%)
po control fue de 4.8%). El riesgo relativo en los pacientes en quienes se aplicaron las medidas preventivas respecto al grupo control retrospectivo fue de 0, con reducción del riesgo relativo de 100% y reducción del riesgo absoluto de 4.8%, el número necesario a tratar para la prevención de un caso de delirium fue de 20.8.
discusión
El primer programa preventivo de delirium no farmaco-lógico lo diseñaron en 1999 Inouye y su grupo4, quienes redujeron la incidencia del delirium en 34% al atender el deterioro cognitivo, la privación del sueño, la inmovilidad, la deshidratación y la discapacidad visual y auditiva. Mar-cantonio y sus coautores evaluaron el delirium en pacientes hospitalizados con fractura de cadera. Para su estudio divi-dieron a los pacientes en dos grupos asignados de manera aleatoria; los del grupo control recibieron atención conven-cional, mientras que en el grupo de estudio se solicitó la in-terconsulta geriátrica preoperatoria o en las primeras 24 ho-ras posteriores a la intervención quirúrgica. La incidencia total de delirium durante la hospitalización fue de 32% en el grupo de estudio versus 50% en el grupo control con riesgo relativo igual a 0.64.28
En la actualidad se acepta que la prevención no farma-cológica en un abordaje multidisciplinario es una estrate-gia factible, económica y más efectiva que las maniobras farmacológicas. Existen estudios clínicos de pacientes quirúrgicos programados a quienes se dividió en distintos grupos de ensayo según el número de intervenciones y eva-luaciones geriátricas recibidas, dependiendo del servicio quirúrgico de guardia en el que ingresaron, y se comparó su evolución respecto al grupo control.29,30 En nuestro estudio no se creó un grupo control paralelo debido al compromiso ético que existe al saber que estas medidas preventivas pue-den ser efectivas, por lo que el grupo de ensayo se comparó con un grupo retrospectivo.
El resultado de nuestro estudio fue satisfactorio al encon-trar una reducción significativa en la incidencia del delirium en los pacientes postoperados (0%) respecto a la incidencia previa reportada en nuestro hospital (4.8%) y respecto a la
incidencia reportada en la bibliografía mundial (10%), lo que representa una reducción del riesgo relativo de 100% (p= 0.000).
Aunque se encontró que la participación del personal, a un año del protocolo, fue de 81.6%, el incremento en el recono-cimiento del delirium fue de 94% para el personal médico y de enfermería, el que fue incluso mayor que en el estudio de Tabet y su grupo, quienes reportaron un incremento de 26% inicial a 67% al final de su estudio.29 Nuestro estudio coinci-de con lo reportado por Jasso y sus colaboradores respecto a la prescripción de fármacos en el postoperatorio, que son un factor de riesgo de delirium en pacientes geriátricos.31
Conclusión
El programa preventivo del delirium implantado en los pacientes quirúrgicos fue factible en nuestra institución y mostró una reducción significativa en la incidencia. La participación del personal médico y de enfermería fue sa-tisfactoria y se mejoró la capacidad de reconocimiento y tratamiento de esta afección. Estamos conscientes de que los resultados de nuestro estudio, si bien alcanza apenas el centenar de pacientes, son promisorios, por lo que se dará continuidad y seguimiento en nuestra institución y se creará un protocolo específico para los pacientes quirúrgicos en terapia intensiva.
referencias
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4ª ed. Washington: Masson, 1995;129-145.
2. Martínez Velilla N, Alonso Bouzón C, Ripa Zazpe C, Sánchez Ostiz R. Síndrome confusional agudo postoperatorio en el paciente anciano. Cir Esp 2012;90(2):75-84.
3. Burns A, Gallagley A, Byrne J. Delirium. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:362-367.
4. Inouye SK, Bogardus ST, Charpentier PA, Leo-Summers L, Acampora D, Holford TR, et al. A Multicomponent Intervention to Prevent Delirium in Hospitalized Older Patients. N Engl J Med 1999;340:669-676.
5. Inouye SK. Delirium in Older Persons. N Engl J Med 2006;354:1157-1165.

186 Cirugía y Cirujanos
Ocádiz-Carrasco J y colaboradores
6. Anderson D. Preventing delirium in older people. Br Med Bull 2005;73-74:25-34.
7. González M, Martínez G, Calderón J, Villarroel L, Yuri F, Rojas C, et al. Impact of delirium on short-term mortality in elderly inpatients: a prospective cohort study. Psychosomatics 2009;50:234-238.
8. Mantz J, Hemmings HC, Boddaert J. Case Scenario: Postoperative delirium in elderly surgical patients. Anesthesiol 2010;112:189-195.
9. Krenk L, Rasmussen LS. Postoperative delirium and postoperative cognitive dysfunction in the elderly – what are the differences? Minerva Anestesiol 2011;77:742-749.
10. Miller M. Evaluation and management of delirium in hospitalized older patients. Am Fam Physician 2008;78:1265-1270.
11. Young J, Inouye SK. Delirium in older people. BMJ 2007;334:842-846.12. Fong T, Tulebaev SR, Inouye SK. Delirium in elderly adults: diagnosis,
prevention and treatment. Nat Rev Neurol 2009;5:210-220. 13. Chávez DM, Virgen EM, Pérez GJ, Celis de la Rosa A, Castro CS.
Delirium en ancianos hospitalizados. Detección mediante evaluación del estado confusional. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2007;45:321-328.
14. O’Keeffe ST, Lavan JN. Clinical significance of delirium subtypes in older people. Age Ageing 1999;28:115-119.
15. National Guidelines for Seniors’ Mental Health The Assessment and Treatment of Delirium, Toronto: CCSMH:2010;5-30. (consultado 2012 agosto 16) Disponible en: www.ccsmh.ca/pdf/guidelines/NatlGuideline_DeliriumEOLC.pdf
16. Bilotta F, Stazi E, Titi L, Orlando IZ, Cianchi A, Rosa G, et al. Early postoperative cognitive dysfunction and postoperative delirium after anesthesia with various hypnotics: study protocol for a randomised controlled trial - The PINOCCHIO trial. Trials 2011;12:1-7.
17. De Jonghe A, Van Munster BC, Van Oosten HE, Goslings JC, Kloen P, Van Rees C, et al. The effects of melatonin versus placebo on delirium in hip fracture patients: study protocol of a randomised, placebo-controlled, double blind trial. BMC Geriatrics 2011;11:1-5.
18. Gutiérrez PRA, Páramo RF, Ocádiz CJ, Tovar SA, Gutiérrez SA. Implantación de un programa preventivo del delirium en el nuevo sanatorio Durango. Med Int Mex 2012;28:427-433.
19. Lázaro-Del Nogal M, Ribera-Casado J. Síndrome confusional (delirium) en el anciano. Psicogeriatría 2009;1:209-221.
20. Inouye SK, Van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new
method for detection of delirium. Ann Intern Med 1990;113:941-948.
21. Tobar E, Romero C, Galleguillos T, Fuentes P, Cornejo R, Lira MT, et al. Método para la evaluación de la confusión en la unidad de cuidados intensivos para el diagnóstico de delirium: adaptación cultural y validación de la versión en idioma español. Med Intensiva 2010;34:4-13.
22. Laurila JV, Pitkala KH, Strandberg TE, Tilvis RS. Confusion assessment method in the diagnostics of delirium among aged hospital patients: would it serve better in screening than as a diagnostic instrument? Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:1112-119.
23. Inouye SK, Leo-Summers L, Zhang Y, Bogardus ST Jr, Leslie DL, Agostini JV. A chart-based method for identification of delirium: validation compared with interviewer rating using the confusion assessment method. J Am Geriatr Soc 2005;53:312-318.
24. Villalpando BJM, Pineda M, Palacios P, Reyes J, Villa A, Gutiérrez LM. Incidence of delirium, risk factors and long-term survival of elderly patients hospitalized in a medical specialty teaching hospital in Mexico City. Int Psychogeriatrics 2003;15:325-336.
25. Inouye SK. Delirium in hospitalized older patients: recognition and risk factors. J Geriatr Psychiatry Neurol 1998;11:118-125.
26. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Minimental State. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-198.
27. Young J, Leentjens AF, George J, Olofsson B, Gustafson Y. Systematic approaches to the prevention and management of patients with delirium. Journal of Psychosomatic Research 2008;65:267-272.
28. Marcantonio ER, Flacker JM, Wright RJ, Resnick NM. Reducing delirium after hip fracture: a randomized trial. J Am Geriatr Soc 2001;49:516-522.
29. Tabet N, Hudson S, Sweeny V, Sauer J, Bryant C, Macdonald A, et al. An educational intervention can prevent delirium on medical wards. Age Ageing 2005;34:152-156.
30. Mouchoux C, Rippert P, Duclos A, Fassier T, Bonnefoy M, Comte B, et al. Impact of a multifaceted program to prevent postoperative delirium in the elderly: the CONFUCIUS stepped wedge protocol. BMC Geriatrics 2011;11:1-7.
31. Jasso J, Tovar A, Cuadros J. Prevalencia de prescripción potencialmente inapropiada a la población geriátrica de un hospital privado de la ciudad de México. Med Int Mex 2011;27:527-534.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 187
Terapia infusional: una alternativa en dolor de hombro post laparoscopia
Cielo Alborada Ureña-Frausto,1 Ricardo Plancarte-Sánchez,2 José Manuel Ramírez-Aranda,3
Juan Ignacio Reyes-Torres,4
1 Quirófano. Departamento de Anestesiología. Hospital General de Cerralvo, Cerralvo, Nuevo León.
2 Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Departamento de Anestesiología, Terapia Intensiva y Clínica del Dolor. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.
3 Investigación. Departamento de Medicina Familiar. Hospital Universitario, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León.
4 Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Departamento de Anestesiología, Terapia Intensiva y Clínica del Dolor. Instituto Nacional de Cancerología, México DF.
Correspondencia:Dra. Cielo Alborada Ureña FraustoJuárez Sur 619 Cerralvo 65900 Nuevo León.Teléfono: (01892) 9750464, (0181) 1873 2135 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 5 de noviembre 2012.Aceptado: 15 de marzo 2013.
resumen
antecedentes: en cirugía laparoscópica del hemiabdomen superior la anestesia neuroaxial disminuye la morbilidad y mortalidad perioperatorias; sin embargo, el dolor de hombro es una afección frecuente de difícil control. Puesto que los fármacos opioides mayores (fentanilo) para el control del dolor deprimen la función respiratoria, consideramos que la terapia infusional es un tratamiento seguro y eficaz. objetivo: comparar diversos esquemas analgésicos para el control del dolor de hombro secundario al neumoperitoneo.material y método: ensayo clínico no aleatorizado, efectuado en 56 pacientes ASA I-II en cuatro grupos con colecistectomía laparoscópica. El grupo I (n= 15) se trató con ketorolaco 1 mg/kg, el grupo II (n= 12) con ketoprofeno 100 mg, el grupo III (n= 14) con ketoprofeno 50 mg más tramadol 50 mg, y el grupo IV (n= 15) con ketoprofeno 100 mg más tramadol 100 mg. Las variables analizadas fueron: dolor y su intensidad, analgesia de rescate y tiempo quirúrgico.resultados: en el grupo I hubo más episodios de dolor de hombro que en el resto de los grupos (p= 0.002); el grupo IV requirió menos analgesia de rescate (p= 0.034).Conclusión: la analgesia preventiva con terapia infusional con ketoprofeno-tramadol, a dosis de 100 mg, es segura para pacientes intervenidos mediante cirugía laparoscópica.
Palabras clave: cirugía laparoscópica, anestesia neuroaxial, terapia infusional.
abstract
introduction: Neuraxial anesthesia in upper abdominal laparoscopic surgery decreases perioperative morbidity and mortality however, the shoulder pain is a common and difficult to control; major opioid (eg fentanyl) for the control of this event may depress respiratory function, why we believe that a safe and effective therapeutic control of this disease pain is a multimodal analgesic scheme which we have called infusional therapy. Objective: To compare various schemes for controlling pain shoulder pain secondary to pneumoperitoneum.methods: Nonrandomized clinical trial with 56 patients ASA I-II divided into four groups undergoing laparoscopic cholecystectomy. Group I (n= 15) managed with ketorolac 1 mg kg, group II (n = 12) ketoprofen 100 mg, group III (n = 14) ketoprofen 50 mg + 50 mg tramadol, and group IV (n = 15) ketoprofen 100 mg + 100 mg tramadol. Variables were analyzed: presence and intensity of pain, analgesia rescue and operative time.results: Group I had more shoulder pain events compared to other groups (p= 0.002) in the same way the group IV required less rescue analgesia (p= 0.034).Conclusion: preemptive analgesia to infusional therapy with ketoprofen-tramadol at doses of 100 mg each is safe for laparoscopic surgery.
Key words: laparoscopic surgery, neuraxial anesthesia, infusional therapy.
Cir Cir 2013;81:187-195.
introducción
La Asociación Internacional para el Estudio y Tratamien-to del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) define a éste como: una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos de la misma, y si persiste, sin remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma.1 Esto nos hace reflexionar que el dolor es una experiencia, es decir, haber sentido, vivido o presenciado algo relacionado con los órganos de los sentidos y con las emociones. El dolor, además de los procesos biológicos que lo trasmiten, también repercute en nuestros sentimientos y cosmovisión.
La anestesia general facilita el control completo de la vía aérea, la respiración y la circulación pero su costo es mayor y requiere cuidados complejos.2 La anestesia neuroaxial es

188 Cirugía y Cirujanos
Ureña-Frausto CA y colaboradores
de fácil administración, bajo costo, menores riesgos en la vía aérea,3 disminuye el dolor postoperatorio, las náuseas, el vómito y los días de estancia hospitalaria.4,5 En cirugía laparoscópica, la anestesia neuroaxial se aplica sólo a pa-cientes no aptos para la anestesia general.6,7 En 80% de los pacientes el dolor referido al hombro puede ser un proble-ma transoperatorio8,9 o ser secundario a irritación diafrag-mática del nervio frénico,10 que se origina por la insuflación de dióxido de carbono.11 En nuestro estudio se utilizó anes-tesia epidural torácica porque es menos invasiva que la es-pinal.12-14
Algunos reportes señalan que para disminuir el dolor es recomendable utilizar bajas presiones de dióxido de carbo-no en el neumoperitoneo,15 y para el tratamiento analgésico del dolor de hombro debe utilizarse anestesia regional es-pecífica y multimodal;16 es decir, debe basarse en la admi-nistración de más de un fármaco analgésico con diferente mecanismo de acción.17-19
El primer paso en la escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud es la aplicación de un AINE y, si no es suficiente, se indican combinados con opioides.20 Los analgésicos no opioides son los fármacos de elección para pacientes con dolor postoperatorio en cirugía ambulatoria.21 El ketoprofeno es el enantiómero más poten-te con inicio de acción a los cinco minutos y vida media de eliminación de dos horas, estimula la síntesis y actividad de sustancias neuroactivas y es capaz de bloquear específi-camente los receptores del ácido N-metil-D-aspartato;22 la infusión de 12.5 mg/hora, previa dosis de carga de 100 mg, disminuye el dolor a categoría leve.23 En varios estudios se ha administrado por vía intravenosa, con ventajas que im-plican la reducción de opioides.24
El control de la analgesia con bomba de infusión con tramadol es una opción a la que se recurre desde 1970, de acuerdo con Lehmann.25 El tramadol es un agonista débil de la morfina en el que el enantiómero (+) inhibe la captación de serotonina, y el enantiómero (-) inhibe la captación de noradrenalina y estimula los receptores alfa-2 adrenérgi-cos.26 Se reportan buenos resultados con la infusión de tra-madol a dosis de 12 mg/24 horas, previa carga de 100 mg.27 Para obtener analgesia efectiva y segura, con náuseas le-ves, se recomienda administrar el tramadol en infusión a dosis de 7 mg/kg/24 horas, dosis de carga 2 mg/kg.28 De acuerdo con Tuncer y su grupo29 en el dolor postoperatorio de cirugía ginecológica se obtiene efecto aditivo cuando se administra ketoprofeno 100 mg en bolo y tramadol 20 mg. Cirile,30 a inicios del siglo XX, propuso el término anal-gesia preventiva, con bloqueos regionales combinados con anestesia general para disminuir el dolor postoperatorio. La terapia analgésica farmacológica, por cualquier vía, es pre-ventiva, genera neuroplasticidad con modificación estable de los neurotransmisores y de la sensación de dolor.31,32
En este trabajo se utilizó analgesia multimodal con anes-tesia epidural torácica. El esquema de analgesia preven-tiva se inició 60 minutos antes de la cirugía, con terapia infusional ketoprofeno-tramadol a las dosis de: 100 mg de ketoprofeno, 100 mg de tramadol en 100 mL de solución fisiológica, seguido de una infusión con 0.2 mg/kg/hora de tramadol y 2 mg/kg/24 horas de ketoprofeno en 1000 mL de solución fisiológica. La terapia con bomba de infusión logra la analgesia con ausencia de picos de dolor, con precisión en el aporte de productos y reflejada en el sistema nocicep-tivo con mejor control del dolor.17
Objetivo
General: comparar la eficacia analgésica de ketoprofeno-tramadol en terapia infusional vs terapia analgésica conven-cional en diferentes modalidades de cirugía laparoscópica, específicamente para el control del dolor de hombro en pa-cientes a quienes se aplicó anestesia regional.
Específicos
1. Analizar la eficacia analgésica del ketorolaco para el control del dolor de hombro en pacientes postoperados mediante cirugía laparoscópica con anestesia regional.
2. Analizar la eficacia analgésica del ketoprofeno para el control del dolor de hombro en pacientes postoperados mediante cirugía laparoscópica con anestesia regional.
3. Analizar la eficacia analgésica del tramadol más keto-profeno para el control del dolor de hombro en pacien-tes postoperados mediante cirugía laparoscópica con anestesia regional.
4. Identificar los efectos adversos de los fármacos en es-tudio.
Hipótesis
La administración, 60 minutos antes del procedimiento, de 100 mg de tramadol e igual dosis de ketoprofeno por vía intravenosa, continuando con terapia infusional de trama-dol 0.2 mg/kg/hora-ketoprofeno 2 mg/kg/24 horas, alcanza la eficacia analgésica en pacientes con síndrome de hombro doloroso durante el transoperatorio en cirugía laparoscópi-ca con anestesia regional.
Hipótesis nula
La administración de tramadol 100 mg-ketoprofeno 100 mg vía intravenosa 60 minutos antes del procedimiento y conti-

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 189
Terapia infusional en hombro doloroso
nuando con terapia infusional de tramadol 0.2 mg/kg/hora/ketoprofeno 2 mg/kg/24 horas no alcanza la eficacia anal-gésica esperada en el síndrome de hombro doloroso durante el trans/operatorio en cirugía laparoscópica bajo anestesia regional.
material y métodos
Ensayo clínico, no aleatorizado, al que se incluyeron pa-cientes de uno y otro sexo, mayores de 18 y menores de 70 años, con clasificación de riesgo anestésico ASA I-II, intervenidos quirúrgicamente en el Hospital General de Cerralvo, Nuevo León, mediante colecistectomía laparos-cópica con anestesia neuroaxial epidural torácica. Se ex-cluyeron los pacientes con contraindicación para anestesia neuroaxial, con antecedente de reacción alérgica a cual-quiera de los fármacos utilizados en este estudio, en trata-miento con fármacos anticoagulantes orales o parenterales, antidepresivos, pacientes psiquiátricos, sépticos o con algu-na enfermedad hematológica.
El cálculo del tamaño de muestra se realizó con base en proporciones y arrojó una muestra de 60 pacientes que fue-ron divididos en cuatro grupos.
Medición de las variables principales
Las variables medidas fueron: edad, sexo, dolor, analgesia de rescate, tiempo quirúrgico, dióxido de carbono espirado (EtCO2), náusea, vómito, sudoración, diaforesis, mareos o somnolencia.
Procedimiento: los pacientes se asignaron por conve-niencia a uno de los cuatro grupos de tratamiento. A todos se les administró una precarga con solución Hartmann de 500 mL, con balance de líquidos de acuerdo con los re-querimientos de cada paciente. Previo al procedimiento de anestesia neuroaxial epidural los pacientes se trataron con: ranitidina 50 mg y ondansetron 4 mg. La sedación se realizó con propofol dosis de carga 0.25 a 0.50 mg/kg con mante-nimiento de 0.025 mg/kg/minuto (1.50 mg/kg/hora), bus-cando escala de Ramsay 2. En todos los pacientes se utilizó la anestesia neuroaxial epidural torácica continua a nivel de T10-11, lidocaína al 2% 1: 400,000, 300 mg, 15 mL; la segunda dosis con bupivacaína 0.5% 37.5 mg, 7.5 mL. En estos pacientes, al introducir el dióxido de carbono se utili-zó una aguja de 11 mm con un puerto de 3 mm, la presión de dióxido de carbono intrabdominal fue de 14-15 mmHg.
El grupo I recibió analgesia al inicio de la anestesia, los grupos II, III y IV recibieron terapia con bomba de infu-sión Terumo Corporation (Terfusion infusion pump TE 171,
Tokyo Japan, Europe N.V. 3001 Leven Belgium) 60 minu-tos previos a la cirugía (de forma preventiva). La dosis se individualizó según el peso del paciente, con la siguiente distribución: grupo I (convencional) 15 pacientes tratados con: ketorolaco 1 mg/kg en 100 mL en solución fisiológica al 0.9%, dosis máxima al peso ideal del paciente. Grupo II a 12 pacientes se les suministró: ketoprofeno 100 mg en 100 mL de solución fisiológica 60 minutos antes del ini-cio de la cirugía; además, infusión con ketoprofeno 2 mg/kg/24 horas en 1000 mL de solución fisiológica al 0.9%.
En el grupo III 14 pacientes recibieron el esquema de tramadol 50 mg-ketoprofeno 50 mg en 100 mL de solución fisiológica; además de infusión con tramadol 0.1 mg/kg/ho-ra-ketoprofeno 1 mg/kg/24 horas en 1000 mL de solución fisiológica al 0.9%.
El grupo IV, con 15 pacientes, recibió el esquema su-gerido como ideal: ketoprofeno 100 mg-tramadol 100 mg en 100 mL de solución fisiológica, infusión con tramadol 0.2 mg/kg/hora-ketoprofeno 2 mg/kg/24 horas en 1000 mL de solución fisiológica al 0.9%.
Todos los pacientes permanecieron con monitorización no invasiva, con electrocardiografía, determinación de fre-cuencia cardiaca, tensión arterial media, saturación de he-moglobina (SpO2), temperatura, frecuencia respiratoria y capnografía (dióxido de carbono expirado, captado en la mascarilla de oxígeno de 3 a 6 litros por minuto), cada cin-co minutos hasta terminar el procedimiento.
Aspectos éticos
Este proyecto recibió la aprobación del Comité de Investi-gación y Enseñanza de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León, previo consentimiento informado.
Análisis estadístico
Se diseñaron hojas de registro específicamente para el es-tudio. Las características generales de la población se pre-sentan en medidas de tendencia central y dispersión, con frecuencias y rangos en las cualitativas y media y desvia-ción estándar en las cuantitativas. Para determinar si existía diferencia estadísticamente significativa entre los grupos se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para más de dos grupos no pareados, se consideró valor estadísticamente significa-tivo al de p < 0.05.
resultados
Se incluyeron al estudio 56 pacientes, con predominio del sexo femenino con 87.5% (49 pacientes) y 12.5% (7 pa-

190 Cirugía y Cirujanos
Ureña-Frausto CA y colaboradores
cientes). No hubo diferencias en edad entre los grupos. La población se distribuyó en uno de los cuatro grupos de la manera siguiente: grupo I: 15 pacientes (27%), grupo II: 12 pacientes (21%), grupo III: 14 pacientes (25%), y gru-po IV: 15 pacientes (27%).
El estado físico de los pacientes, según la clasificación de la American Society of Anesthesiology, fue: ASA I: 42 pa-cientes (75%), y ASA II: 14 pacientes (25%).
La incidencia de dolor de hombro fue de 84%. El grupo I tuvo 42 episodios de dolor, con predominio de la catego-ría de dolor severo en 37 eventos (88%), moderado en 4 (9.5%), leve en 1 (2.3%). El grupo II sufrió dolor severo en 13 eventos (68.4%) y dolor moderado en 6 (31.5%). El grupo III experimentó dolor severo en 16 eventos (61.5%), dolor moderado en 10 (38.4%). El grupo IV padeció dolor severo en 2 eventos (13%), y dolor moderado en 14 (88%) (Cuadro I).
El grupo I tuvo más eventos de dolor severo (88%). En un paciente el dolor leve se debió a la persistencia, incluso con fentanilo, a diferencia del grupo IV, que registró menos eventos de dolor y de menor intensidad, desplazó una cate-goría moderada en 88% de los eventos de dolor (Cuadro II) (Figura 1).
Al evaluar el segundo criterio de eficacia analgésica se consideró que la administración de rescate con fentanilo re-duce la pendiente de la curva de respuesta al dióxido de car-bono con disminución de la ventilación minuto (Cuadro III) (Figuras 2 y 3).
El requerimiento de rescate de fentanilo en el grupo I fue en 100% de los pacientes; en el grupo II 92% requirió res-cate y sólo un paciente no lo requirió. El 93% del grupo III ameritó la administración de analgesia de rescate (algunos pacientes requirieron más de un rescate para el control del dolor). Mientras que en el grupo IV sólo 67% ameritó anal-gesia de rescate, una diferencia estadísticamente significati-va (Cuadros IV y V).
Al efectuar las maniobras de aplicación de presión in-trabdominal de dióxido de carbono de 14-15 mmHg durante el neumoperitoneo no se realizaron procedimientos que al-teraran las características del dolor para controlar posibles sesgos que alteraron los resultados. Sin embargo, en el gru-po IV el 100% de los pacientes conservó el automatismo ventilatorio durante el procedimiento y se observó aumento compensatorio de la frecuencia respiratoria de 18 a 24 por minuto. También el dióxido de carbono expirado se man-tuvo más estable, con una media de 31.8 ± 1.3 mmHg, a
Cuadro i. Tiempo quirúrgico, dolor e intensidad en grupos de estudio
Grupo T. Qx. Índice de Eventos de dolor
Nada de dolor Leve Moderado Severomedia Confianza 95%
I 87.3 79.2 - 95.4 42 0 1 4 37
II 80.4 73.0 - 87.8 19 1 0 6 13
III 81.4 72.2 - 90.6 26 1 0 10 16
IV 82.6 72.2 - 90.6 16 5 0 14 2
total 82.9 75.0 - 90.8 103 7 1 34 68
T. Qx.= Tiempo quirúrgico
Cuadro ii. Eventos de dolor y escala visual análoga en grupos de estudio
Grupo Eventos de dolor
Nada de dolor
EVA 0 - 3 EVA 4 - 6 EVA 7 - 10 n % n % n %
I 42 0 1 2.3 4 9.5 37 88II 19 1 0 0 6 31.5 13 68.4III 26 1 0 0 10 38.4 16 61.5IV 16 5 0 0 14 88 2 13
total 103 7 1 0 34 33 68 66
EVA=escala visual análoga

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 191
Terapia infusional en hombro doloroso
3
2.5
2
1.5
1
0.5
00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Ketorolaco 1mg/kg tramadol 0.1 mg/kg/hora - ketoprofeno 1 mg/kg/24 horas
tramadol 0.1 mg/kg/hora - ketoprofeno 1 mg/kg/24 horasKetoprofeno 2 mg/kg/24 horas
figura 1. Dolor transoperatorio promedio en grupos de estudio.Escala categoría de dolor (0-3) en minutos (tiempo).
Cuadro iii. Terapia de rescate en grupos de estudio
Grupo No rescate Si rescate pacientesfrecuencia % frecuencia % total
I 0 0 15 100 15II 1 8.3 11 91.6 12III 1 7.1 13 92.8 14IV 5 33.3 10 66.6 15
total 7 12.5 49 87.5 56
p= .038
I
60
50
40
30
20
10
0II III IV
Fentanilo mcg/ kg
56.79
22.05
31.88
12.3
Rescate con fentanilo mcg/kg
I
0
10
20
30
40
50
60
II III IV
figura 2. Requerimientos de fentanilo mcg/kg utilizado en grupos de estudio.
figura 3. Rescate total con fentanilo en mcg/kg en grupos de estu-dio.

192 Cirugía y Cirujanos
Ureña-Frausto CA y colaboradores
diferencia del grupo I que tuvo tendencia a la depresión ventilatoría con una media de 26.6 ± 4.1 mmHg; cuatro pa-cientes requirieron apoyo ventilatorio con oxígeno al 100% con mascarilla a presión positiva. Los grupos II y III no mostraron diferencias estadísticamente significativas (Figu-ra 4). La presión arterial permaneció estable en los cuatro grupos (Figura 5).
Durante el transoperatorio 48.21% (27) de los pacientes tuvo bradicardia, dos con frecuencia cardiaca menor de 50 latidos por minuto; todos reaccionaron favorablemente a la aplicación de 0.5 mg de atropina por vía intravenosa. La temperatura que inició baja en los grupos, fue en aumen-to. En el grupo I (convencional) un paciente tuvo náusea y vómito al final de la cirugía, y dos pacientes sufrieron ansiedad al aparecer el dolor de hombro al iniciar el neumo-peritoneo (Cuadro VI).
discusión
En México, la cirugía laparoscópica se limita a anestesia ge-neral,33 con una anestesia espinal nivel T2-T4;8,34,35 o, como
Cuadro iV. Analgesia de rescate con fentanilo; dosis total en el transoperatorio
Grupo I II III IV Pacientes
Sin rescate 0 1 1 5 70.05 mg dosis total 0 2 1 5 80.1 mg dosis total 2 3 3 3 110.15 mg dosis total 1 2 3 1 70.2 mg dosis total 3 3 3 1 100.3 mg dosis total 6 1 3 0 100.4 mg dosis total 3 0 0 0 3total 15 12 14 15 56
Cuadro V. Frecuencia y dosis de rescate de fentanilo en cada grupo de estudio
Grupo Fentanilo 0.05 mg dosis
Fentanilo 0.1 mg dosis
Fentanilo mcg/kg utilizada en cada grupo
Fentanilo mcg/kg dosis más alta
Pacientes Pacientes con apoyo ventilatorio
I 5 37 56.79 7.27 0 4II 6 13 22.05 4.61 1 1III 10 16 31.88 4.61 1 1IV 14 2 12.3 2.7 5 0total 33 69 123.02 19.19 7 6
en nuestro estudio, con anestesia epidural nivel T4, T6, con presiones de dióxido de carbono durante el neumoperito-neo 14-15 mmHg o con bajas presiones de 8-10 mmHg.15,35 La muerte celular peritoneal causada por la combinación de bajas temperaturas de gas a 21ºC y el efecto secante del gas 0.0002% del CO2
10 va a generar dolor transoperatorio en el hombro. Para el adecuado tratatamiento anestésico se requiere monitorización estricta, temprana y adecuada del dióxido de carbono expirado (EtCO2) para detectar oportu-namente el embolismo gaseoso11 y poder aplicar la analgesia multimodal que realmente controle el dolor originado por el síndrome de hombro doloroso durante el transoperatorio de la cirugía laparoscópica. Esto permite reducir la aplicación de complementos analgésicos narcóticos y conservar el au-tomatismo ventilatorio, minimizar las características del dolor de hombro y evitar complicaciones.14,36
Para el tratamiento analgésico del dolor de hombro con anestesia regional se han utilizado diferentes fármacos, entre ellos un anestésico local con un narcótico (fentani-lo 0.02 mg) en combinación con analgésicos opioides en-dovenosos durante la anestesia espinal. Sinha y su equipo de trabajo14 aplicaron analgesia preventiva para el dolor de hombro a 2,996 pacientes; de éstos, 571 (12.29%) manifes-taron molestia y ansiedad y 10 requirieron conversión de anestesia regional a anestesia general. Bessa y su grupo37 estudiaron un grupo de 30 pacientes a quienes se adminis-tró anestesia espinal lumbar (diclofenaco 75 mg más fenta-nilo 20 mcg subaracnoideo) como tratamiento preventivo; nueve pacientes (30%) tuvieron dolor de hombro durante la colecistectomía laparoscópica: dos de ellos (6.7%) dolor leve, 23% moderado, dos (6.7%) cefalea y tres retención urinaria.
Para prevenir el dolor de hombro durante una colecis-tectomía laparoscópica, Tzovaras y sus colaboradores38 aplicaron a un grupo de pacientes con índice de masa corporal de 30, anestesia espinal lumbar más 0.25 mg de morfina y 0.02 mg de fentanilo. El resultado fue que 43% de 50 pacientes con dolor severo requirieron se agregara fentanilo; 6% tuvo, además, retención urinaria. Van Zun-

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 193
Terapia infusional en hombro doloroso
figura 5. Tensión arterial media promedio en el grupo de estudio.
40
30
20
10
00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ketorolaco 1 mg/kg tramadol 0.1 mg/kg/hora - ketoprofeno 1 mg/kg/24 horas
tramadol 0.2 mg/kg/hora - ketoprofeno 2 mg/kg/24 horasKetoprofeno 2 mg/kg/24 horasmmHg en minutos (tiempo)
110
100
90
80
70
600 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ketorolaco 1mg/kg tramadol 0.1 mg/kg/hora - ketoprofeno 1 mg/kg/24 horas
tramadol 0.2 mg/kg/hora - ketoprofeno 2 mg/kg/24 horasKetoprofeno 2 mg/kg/24 horasmmHg en minutos (tiempo).
figura 4. Dióxido de carbono espirado (etCO2) promedio en grupos de estudio.
dert y sus coautores34 estudiaron 20 pacientes con índice de masa corporal, de un grupo de 32, a quienes aplicaron anestesia espinal torácica y fentanilo (50-100 mg); 5 pa-cientes sufrieron dolor de hombro y 6 malestar. Está de-mostrado que con la anestesia espinal no se consigue en todos los pacientes la eficacia analgésica adecuada; ade-más de que hay efectos secundarios como, punción del cordón espinal, cefalea postpunción, retención urinaria e hipotensión arterial.34,37,38
Lee y sus colaboradores8 aplicaron, en forma epidu-ral, 50 mcg de fentanilo y 2 mcg/kg por vía intravenosa a 12 pacientes tratados con anestesia epidural torácica. Del total del grupo, 11 tuvieron dolor de hombro, 6 severo que requirieron 50 mcg de fentanilo; 5 necesitaron dosis adicio-nales de fentanilo (el dolor de hombro fue el mayor proble-ma, no fue fácil de tratar y ameritaron varias inyecciones de fentanilo, sin referir cuántas); debido al dolor un paciente requirió conversión a anestesia general y otro apoyo venti-

194 Cirugía y Cirujanos
Ureña-Frausto CA y colaboradores
latorio con mascarilla; 8 pacientes con hipotensión arterial y uno con retención urinaria. En cirugía laparoscópica la anestesia epidural torácica ofrece grandes ventajas; sin em-bargo, los pocos avances en eliminar el dolor excluyen su elección.12 Yi y su grupo35 reportaron que una insuflación de inicio lenta con aguja de Veress (2 mm) evita la estimula-ción del nervio vago. Lee y sus colaboradores8 reportaron bradicardia inferior a 50 en 2 pacientes, de inicio utilizaron un trocar de 10 mm; en nuestro trabajo, con trocar de 11 mm hubo disminución de la frecuencia cardiaca con resultados similares.
Oberhofer y sus coautores,39 al evaluar la eficacia y se-guridad con 100 mg de ketoprofeno en 30 minutos-keto-profeno 100 mg/9 horas en infusión y tramadol 200 mg más metamizol 5 g/24 horas en infusión con rescate de tramadol 25 mg, en cirugía abdominal mayor, reportaron que el ketoprofeno disminuye en 30% la escala de dolor con reducción del rescate con tramadol. Tuncer y su grupo29 reportaron un efecto adicional del ketoprofeno con el tra-madol, 25 pacientes recibieron 100 mg de ketoprofeno en bolo al final de la cirugía y analgesia con bomba de infusión con 20 mg de tramadol en 10 minutos durante 24 horas en cirugía ginecológica de cáncer, reportaron un consumo de tramadol menor, pero sin diferencias significativas con el grupo placebo.
Conclusión
Nuestro estudio demostró que durante la cirugía laparoscó-pica, la incidencia de dolor de hombro es alta en pacientes tratados con anestesia regional. El tratamiento analgésico eficaz, seguro y con pocos efectos secundarios es la com-binación de tramadol más ketoprofeno. Este esquema de terapia infusional disminuye la probabilidad de depresión respiratoria, y los riesgos de broncoaspiración y problemas relacionados con la manipulación de la vía aérea. Se reco-mienda este esquema analgésico en poblaciones similares a la nuestra.
Cuadro Vi. Eventos adversos trans-operatorio
Bradicardia Náusea y vomito Ansiedadgrupo frecuencia % frecuencia % frecuencia %
I 4 26.6 1 6.6 2 13.3II 9 75 0 0 0 0III 6 42.85 0 0 0 0IV 8 53.3 0 0 0 0total 27 48.21 1 1.78 2 3.57
referencias
1. IASP Task Force on Taxonomy. Part III: The pain terminology. En: Classification of Chronic Pain Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. Second Edition. Seattle Washington, ISAP Press 1994;209-214.
2. Ramachandran SK, Nafiu OO, Ghaferi A, Tremper KK, Shanks A, Kheterpal S. Independent Predictors and Outcomes of Unanticipated Early Postoperative Tracheal Intubation after Nonemergent, Noncardiac Surgery. Anesthesiology 2011;115:44-53.
3. Mille Loera JE, Álvarez Vega J. Técnicas de anestesia combinada (epidural + general) en cirugía radical. En: Manejo anestésico-quirúrgico del paciente oncológico. México, D.F. Clínicas Latinoamericanas de Anestesiología, 2004;107-112.
4. Mehta PJ, Chavda HR, Wadhwana AP, Porecha MM. Comparative analysis of spinal versus general anesthesia for laparoscopic cholecystectomy: A controlled, prospective, randomized trial. Anesth Essays Res 2010;4:91-95.
5. Gupta A, Gupta K, Gupta PK, Agarwal N, Rastogi B. Efficacy of thoracic epidural anesthesia for laparoscopic cholecystectomy. Anesth Essays Res 2011;5:138-141.
6. Smetana GW. Postoperative pulmonary complications: An update on risk assessment and reduction. CCJM 2009;76:S60-S65.
7. Freise H, Van Aken HK. Risks and benefits of thoracic epidural anaesthesia. BJA 2011;107:859-868.
8. Lee JH, Huh J, Kim DK, Gil JR, Min SW, Han SS, et al. Laparoscopic cholecystectomy under epidural anesthesia: a clinical feasibility study. Korean J Anesthesiol 2010;59:383-388.
9. Gónima E, Martínez JC, Perilla C. Anestesia general vs. peridural en colecistectomía laparoscópica. Rev Col Anest 2007;35:203-213.
10. Ott DE. Desertification of the Peritoneum by Thin-Film Evaporation During Laparoscopy. JSLS 2003;7:189-195.
11. Brooks PG. Laparosc Venous air embolism during operative hysteroscopy. J Am Assoc Gynec Laparosc 1997;4:399-402.
12. Manion SC, Brennan TJ. Thoracic Epidural Analgesia and Acute Pain Management. Anesthesiology 2011;115:181-188.
13. Tzovaras G, Pratsas K, Georgopoulou S. Laparoscopic cholecystectomy using spinal anaesthesia. Br J Anaesth 2007;99:744-751.
14. Sinha R, Gurwara A, Gupta S. Laparoscopic Surgery Using Spinal Anesthesia. JSLS 2008;12:133-138.
15. Kar M, Kar JK, Debnath B. Experience of Laparoscopic Cholecystectomy Under Spinal Anesthesia with Low-pressure Pneumoperitoneum - Prospective Study of 300 cases. Saudi J Gastroenterol 2011;17:203-207.
16. Bisgaard T. Analgesic Treatment after Laparoscopic Cholecystectomy: A Critical Assessment of the Evidence. Anesthesiology 2006;104:835-846.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 195
Terapia infusional en hombro doloroso
17. Plancarte Sánchez R, Guajardo Rosas J. Conferencia virtual archivos del Colegio Mexicano de Anestesiología A.C. México: Terapia infusional para el manejo del dolor perioperatorio Junio 2009 (consultado 2012, octubre, 23). Disponible en http://comexan.netvideo.tv/0906/main1.htmL
18 Filitz J, Ihmsen H, Günther W, Tröster A, Schwilden H, Schüttler J, et al. Supra-additive effects of tramadol and acetaminophen in a human pain model. Journal Article. Randomized Controlled Trial Pain 2008;136:262-270.
19. Jacob AK, Walsh MT, Digler JA. Role of Regional Anesthesia in the Ambulatory Environment. Anesthesiol Clin 2010;28:251-266.
20. De Lille Fuentes R. Evaluación preoperatoria del paciente que recibe medicamentos no opioides para el manejo del dolor AINES, COX-2, adyuvantes. En: Medicina perioperatoria en el paciente con cáncer. México: El Manual Moderno, 2006;101-103.
21. Pöpping DM, Zahn PK, Van Aken HK, Dasch B, Boche R, Pogatzki-Zahn EM. Effectiveness and safety of postoperative pain management: a survey of 18 925 consecutive patients between 1998 and 2006 (2nd revision): a database analysis of prospectively raised data. BJA 2008;101:832-840.
22. Apfelbaum JL, Chenn C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged. Anesth Analg 2003;97:534-540.
23. Balverde M, García J, Solla G, Escudero C, Pastorino M, Gutiérrez S, et al. Comparación del uso de ketoprofeno y dextropropoxifeno/dipirona para el control del dolor posoperatorio. Anest Analg Reanim 2001;17:61-66.
24. Noël RV, Michel M, Bachir D, Galactéros F, Godeau B, Bartolucci P, et al. Disease vaso-occlusive crises in adults a randomized controlled clinical trial of ketoprofen for sickle-cell. Blood 2009;114:3742-3747.
25. Lehmann KA. Tramadol in acute pain. Drugs 1997;53(Suppl 2):25-33.
26. Elia N, Lysakowski C, Tramèr MR. Does multimodal Analgesia with Acetaminophen, Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs, or Selective Ciclooxygenase-2 Inhibitors and Patient-controlled Analgesia Morphine Offer Advantages over Morphine Alone?: Meta-analyses of Randomized Trials. Anesthesiology 2005;103:1296-1304.
27. Hartjen K, Fischer MV, Mewes R, Paravicini D. Preventive pain therapy. Preventive tramadol infusion versus bolus application in the early postoperative phase: Journal Randomized Controlled Trial. Anaesthesist 1996;45:538-544.
28. Ijichi K, Nijima K, Iwagaki T, Irie J, Uratsuji Y. A randomized double-blind comparison of epidural versus intravenous tramadol infusion for postoperative analgesia. Anesthesiology 2005;54:615-621.
29. Tuncer S, Pirbudak L, Balat O, Capar M. Adding ketoprofen to intravenous patient-controlled analgesia with tramadol after major gynecological cancer surgery: a double-blinded, randomized, placebo-controlled clinical trial. Eur J Gynaecol Oncol 2003;24:181-184.
30. Cirile GW. The kinetic theory of shock and its prevention through anoci-association: shockless operation. Lancet 1913;185:7-16.
31. Coderre TJ, Katz J, Vaccarino AL, Melzack R. Contribution of central neuroplasticity to pathological pain: review of clinical and experimental evidence. Pain 1993;52:259-285.
32. Dubner R, Ruda MA. Activity-dependent neuronal plasticity following tissue injury and inflammation. Trends Neurosci 1992;15:96-103.
33. Eddey H. Head and neck. En: Anatomical Abstracts. Melbourne, Victoria, Australia 5/ANZJ Surg.com 1964:3-5.
34. Van Zundert AAJ, Stultiens G, Jakimowicz JJ, Peek D, van der Ham WGJM, Korsten HHM, et al. Laparoscopic cholecystectomy under segmental thoracic spinal anaesthesia: a feasibility study. BJA 2007;98:682-686.
35. Yi JW, Choi SE, Chung JY. Laparoscopic cholecystectomy performed under regional anesthesia in patient who had undergone pneumonectomy - A case report. Korean J Anesthesiol 2009:56:330-333.
36. Arati S, Ashutosh N. Comparative analysis of spinal vs general anaesthesia for laparoscopic cholecystectomy: a prospective randomized study. IJA 2010;24:2638-2640.
37. Bessa SS, El-Sayes IA, El-Saiedi MK, Abdel-Baki NA, Abdel-Maksoud MM. Laparoscopic Cholecystectomy Under Spinal Versus General Anesthesia: A Prospective, Randomized Study. J Laparoendosc Adv Surg Tech 2010;20:515-520.
38. Tzovaras G, Fafoulakis F, Pratsas K, Georgopoulou S, Stamatiou G, Hatzitheofilou C. Spinal vs General Anesthesia for Laparoscopic Cholecystectomy. Interim Analysis of a Controlled Randomized Trial. Arch Surg 2008:143:497-501.
39. Oberhofer D, Skok J, Nesek-Adam V. Intravenous ketoprofen in postoperative pain treatment after major abdominal surgery. World J Surg 2005;29:446-449.

196 Cirugía y Cirujanos
Suprarrenalectomía laparoscópica: la mejor opción de tratamiento quirúrgico
María Maestre-Maderuelo, Marife Candel-Arenas, Emilio Terol-Garaulet, Francisco Miguel González-Valverde, Antonio Albarracín Marín-Blázquez
Servicio de Cirugía General. Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Correspondencia:Dra. María Maestre MaderueloHospital General Universitario Reina Sofía Av. Intendente Jorge Palacios 1, 6º piso. Murcia 30003 España. Tel.: +34968359000 / Fax: +34968359655 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 17 de julio 2012.Aceptado: 29 de enero 2013.
resumen
antecedentes: la vía de acceso laparoscópico es la técnica de elección en el tratamiento quirúrgico de la glándula suprarrenal, excepto del carcinoma suprarrenal. objetivo: revisar nuestra experiencia en suprarrenalectomías laparoscópicas por vía lateral transperitoneal efectuadas entre los años 2005 y 2012.material y método: estudio descriptivo y retrospectivo efectuado mediante la revisión de historias clínicas de 37 pacientes con diagnóstico, al alta, de tumor adrenal y a quienes se hizo adrenalectomía laparoscópica entre abril de 2005 y abril de 2012. Se consideraron los siguientes datos: edad, sexo, lateralidad, indicación quirúrgica, resultados anatomopatológicos, tamaño de la lesión, estancia hospitalaria, tasa de conversión y complicaciones perioperatorias. resultados: durante el periodo de estudio se intervinieron 37 pacientes (19 varones y 18 mujeres) con edad media de 51.72 ± 14.42 años. Se realizaron 22 adrenalectomías izquierdas (59.45%) y 15 derechas (40.54%). Las indicaciones de suprarrenalectomía fueron: incidentaloma mayor de 4 cm o con crecimiento rápido y tumores productores de hormonas. El diagnóstico se confirmó con tomografía computada, resonancia magnética, o ambas, y con gammagrafía metaiodobencilguanidina en el caso de sospecha de feocromocitoma y estudio hormonal completo en todos los pacientes.Conclusiones: la suprarrenalectomía laparoscópica sigue siendo la técnica de elección en el tratamiento de pacientes con afectación de la glándula suprarrenal porque ha demostrado ser segura y eficaz, como quedó confirmado en nuestra serie, que tuvo resultados similares a los de la bibliografía.
Palabras clave: laparoscopia, adrenalectomía, tumor suprarrenal.
abstract
Background: Laparoscopic approach has become the gold standard for the surgical treatment of suprarenal gland. Nevertheless there is still controversy for the laparoscopic treatment of adrenal carcinoma.material and methods: From April 2005 to April 2012, 37 laparoscopic adrenalectomies were performed. We describe and analyze retrospectively: age, sex, side, indication for surgery, tumor size, length of hospital stay, complications and conversion rate.results: 37 Patients, 19 male and 18 female, aged 51.72 ± 14.42 years, were operated between 2005 and 2012. Twenty-two left-sided lesions (59.45%) and 15 right-sided lesions (40.54%) were performed.The indications for surgery were non-functioning adenoma larger than 4 cm or rapid growth and hormone-secreting tumours. The diagnosis was confirmed in all the cases with computed tomography and or magnetic resonance imaging and also metaiodobenzylguanidine scintigraphy if pheochromocytoma was suspected. In all the cases we realized a complete pre-operative hormonal study. Conclusions: Laparoscopic adrenalectomy is a safe procedure and gold standard technique for suprarenal surgery. Our experience is very satisfactory, with comparable results with the reference standard open approach.
Key words: Laparoscopy, adrenalectomy, suprarenal tumor.
Cir Cir 2013;81:196-201.
introducción
Desde que en 1992 Gagner y su grupo describieron su ex-periencia en suprarrenalectomía laparoscópica transperito-neal efectuada en tres pacientes con tumores suprarrenales benignos, múltiples publicaciones han demostrado la facti-bilidad y seguridad de esta opción de tratamiento. A finales de la década de 1990, la suprarrenalectomía laparoscópi-ca se convirtió en el patrón de referencia quirúrgico en el tratamiento de la mayor parte de las masas suprarrenales

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 197
Suprarrenalectomía laparoscópica
benignas debido, principalmente, a su eficacia y a las ven-tajas generales de la cirugía mínimamente invasiva. Varios autores han descrito la superioridad de la vía laparoscópica frente a la cirugía abierta en casos de lesiones benignas fun-cionantes o incidentalomas;1-4 en la actualidad es una técni-ca habitual en numerosos centros hospitalarios.
El abordaje laparoscópico de la glándula suprarrenal se considera hoy día la técnica de elección en el tratamiento de adenomas productores, incidentalomas mayores de 4 cm y metástasis a este nivel, con excepción del aún controver-tido carcinoma suprarrenal en el que parece más indicado el abordaje abierto.1,2 Las ventajas de este abordaje son co-nocidas: mínima incisión, disminución del dolor postope-ratorio y reducción de la estancia hospitalaria, además de permitir buen control y acceso a los pedículos vasculares.3
Presentamos una revisión de nuestra experiencia en su-prarrenalectomías laparoscópicas por vía lateral transperi-toneal realizadas de 2005 a 2012.
material y métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo efectuado mediante la revisión de las historias clínicas de 37 pacientes con diag-nóstico, al alta hospitalaria, de tumoración adrenal, con in-tervención laparoscópica y confirmación histológica, aten-didos en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia entre el 2 de abril de 2005 y el 23 de abril de 2012. La selección se hizo de la base de datos del servicio de Do-cumentación, tomando los pacientes que recibían el código de adrenalectomía (07.22) de acuerdo con la Clasificación Internacional de Procedimientos (Volumen 3 de la CIE-9-MC). El protocolo del estudio fue aprobado por la Comi-sión de Investigación del Centro.
Se analizaron retrospectivamente los siguientes datos: edad, sexo, lado a intervenir, indicación quirúrgica, resul-tados anatomopatológicos, tamaño de la lesión, estancia hospitalaria, tasa de conversión y complicaciones periope-ratorias.
En cuanto a la técnica quirúrgica, el abordaje fue lateral transperitoneal con el paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo en función del lado a intervenir, junto con un ba-lón neumático bajo la cintura para maximizar el área entre la cresta ilíaca y la pared costal.3 El neumoperitoneo se realizó con aguja de Veress a 15 mmHg insertada en la línea media clavicular bajo el reborde costal, aunque con frecuencia re-currimos al acceso a la cavidad peritoneal mediante trocar de visión directa de 11 mm que utilizamos para la introduc-ción de la óptica. Enseguida se colocaron dos trocares más, uno de 11 mm y otro de 5 mm, y en caso necesario se colocó un cuarto trocar de 5 mm (especialmente en las adrenalec-tomías derechas para la introducción del separador hepático
a nivel epigástrico). La óptica utilizada es de 0º y en todos los casos se empleó una bolsa para la extracción de la pieza quirúrgica ampliando el trocar de 11 mm lo necesario para obtener la pieza sin fragmentarla. Generalmente se dejó un drenaje ambiental en el lecho quirúrgico, que fue retirado con débitos menores de 50 cm3.
Adrenalectomía derecha
Generalmente colocamos un cuarto trocar de 5 mm luego del inicio del neumoperitoneo en el epigastrio, para elevar el lóbulo hepático derecho, lo que permite la exposición de la cara anterior del riñón derecho y el borde lateral de la vena cava inferior. Comenzamos la disección realizando una apertura del peritoneo a lo largo del borde medial de la vena cava inferior, movilizando el hígado hacia atrás. Una vez expuesto el borde medial de la vena cava, se identificó la vena adrenal principal que se seccionó entre clips y se continuó hasta la disección completa de la glándula en don-de se identificaron y cliparon las venas accesorias.
Adrenalectomía izquierda
La disección comenzó estableciendo un plano entre la cara anterior del riñón izquierdo, lateral y dorsal al bazo y a la cola del páncreas, se liberó el ligamento esplenocólico y movilizó el bazo lateralmente, también se liberó el ángulo esplénico de manera que quedaran expuestos el polo supe-rior del riñón y la glándula suprarrenal. Este plano es prácti-camente avascular, por lo que permite una disección segura. Posteriormente localizamos y clipamos la vena suprarrenal izquierda disecando el borde inferior y medial de la glán-dula adrenal para continuar la disección de medial hasta el borde superior y lateral.
resultados
Entre los años 2005 y 2012 se intervinieron 37 pacientes (19 varones y 18 mujeres) con edad media de 51.72 ± 14.42 años. Se realizaron 22 adrenalectomías izquierdas (59.45%) y 15 derechas (40.54%)
El feocromocitoma fue la indicación predominante en nuestra serie con 35.13% de los casos (13 pacientes). La lesión de mayor tamaño fue de 5.5 cm. En todos los pacien-tes se administró medicación alfa-bloqueante de manera preoperatoria controlada por el servicio de Endocrinología, con aceptable control hemodinámico en el postoperatorio inmediato.
Del total de pacientes intervenidos en nuestra serie, 32.43% de los casos (12 pacientes) fueron incidentalomas.

198 Cirugía y Cirujanos
Maestre Maderuelo M y colaboradores
La tumoración de mayor tamaño intervenida con este diag-nóstico fue de 7.5 cm.
En nuestra serie de casos, el síndrome de Cushing su-pone 10.81% (4 pacientes); la lesión de mayor tamaño fue de 6.5 cm. El síndrome de Cushing subclínico representa 8.10% (3 pacientes). Para evitar la insuficiencia suprarre-nal aguda se administraron, durante la intervención y en el postoperatorio inmediato, 100 mg de hidrocortisona cada 12 horas por vía intravenosa disminuyendo progresivamen-te hasta alcanzar la dosis oral de mantenimiento.
En 8.10% de los casos (3 pacientes) la indicación de la cirugía fue hiperaldosteronismo primario. Previo a la ciru-gía se controlaron las cifras de tensión arterial e hipopotase-mia con espironolactona a dosis bajas, junto con nifedipino. La tumoración de mayor tamaño extirpada fue de 1.5 cm.
Resultados anatomopatológicos
El análisis anatomopatológico demostró 59.45% de ade-nomas con tamaño medio de 3.45 ± 1.64 cm, seguidos de hiperplasia medular (13.51%), feocromocitoma (8.10%), mielolipoma (8.10%), hiperplasia cortical y mixta, hamar-toma.
Estancia media, porcentaje de conversión y complicaciones
La estancia media hospitalaria fue de 5.45 ± 3.3 días con conversión a cirugía abierta de 8.10% (3 casos). Las cau-sas de la conversión fueron: adherencias por cirugía previa abdominal, imposibilidad para realizar el neumoperitoneo y quiste renal izquierdo gigante que dificultaba la manipu-lación laparoscópica de la glándula suprarrenal.
No hubo mortalidad en el postoperatorio inmediato. Tres pacientes del total (8.10%) tuvieron complicaciones postoperatorias que prolongaron la estancia hospitalaria por mal control de la presión arterial, evisceración que precisó reintervención y en otro de los casos salida de material he-mático a través del drenaje ambiental que se trató conser-vadoramente con transfusión de hemoderivados con buena evolución.
discusión
Las indicaciones de la suprarrenalectomía fueron: inciden-taloma mayor de 4 cm o con crecimiento rápido y tumores productores de hormonas (feocromocitoma, aldosteronoma, síndrome de Cushing). El diagnóstico se confirmó en todos los casos con tomografía computada, resonancia magnética, o ambas, y con gammagrafia metaiodobencilguanidina en
el caso de sospecha de feocromocitoma y estudio hormonal completo en todos los pacientes.4
Feocromocitoma
Los feocromocitomas son tumores que derivan de las cé-lulas cromafines de la médula suprarrenal. Se denominan paragangliomas los tumores que se localizan fuera de la glándula suprarrenal (10%). Son esporádicos y la afecta-ción es adrenal y unilateral. Los casos familiares suponen 25% del total y pueden formar parte del síndrome MEN 2a (carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiper-paratiroidismo) o MEN 2b (carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas).2 En nuestra serie de casos no se describen casos familiares; todos los casos fueron unila-terales.
Los síntomas derivados de la producción excesiva de ca-tecolaminas son la hipertensión arterial, que se encuentra en 90% de los casos, que puede originar crisis paroxísticas hasta en 20 a 50% de los pacientes, cefalea, sudoración, arritmias y miocardiopatía, etc.
El diagnóstico de feocromocitoma maligno se establece por la invasión de estructuras vecinas, la recidiva local y metástasis; en la actualidad no existen criterios citológicos definitivos de malignidad.5 Los feocromocitomas de gran tamaño suelen ser parcialmente quísticos y por ello frági-les, por lo que consideramos que en los casos en los que la disección es difícil, la experiencia del cirujano debe deter-minar la conversión a cirugía abierta con el fin de asegurar la extirpación segura.
Incidentaloma
Los incidentalomas son tumores adrenales silentes que se descubren casualmente en estudios de imagen. La mayoría de los incidentalomas son tumores benignos no secretores, aunque 3-5% corresponden a carcinomas suprarrenales y la prevalencia de malignidad aumenta con el diámetro del tumor.5
Tras evidenciar en pruebas de imagen la existencia de un tumor adrenal deben realizarse estudios de laboratorio que incluyan metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 ho-ras, ionograma plasmático (incluido en el estudio aldostero-na y renina en pacientes con hipertensión arterial asociada con hipocalcemia) y cortisol libre urinario.
Es importante la correcta valoración de la historia clí-nica del paciente, con especial atención a la hipertensión arterial, obesidad, virilización; o antecedentes de cáncer en otra localización, para descartar la posibilidad de metástasis a este sitio.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 199
Suprarrenalectomía laparoscópica
La cirugía está indicada en incidentalomas de cuatro centímetros o mayores, con crecimiento a lo largo del seguimiento realizado, productores de hormonas o en los que se sospeche malignidad, independientemente del ta-maño.6
Síndrome de Cushing
La hipersecreción de cortisol de la glándula suprarrenal origina el síndrome de Cushing que se manifiesta, clíni-camente, como: obesidad troncular, hipertensión arterial y diabetes. También son habituales la astenia importante, la debilidad y la atrofia muscular.
El exceso de glucocorticoides puede deberse a hiperpro-ducción de adrenocorticotropina hipofisaria por adenoma o microadenoma a este nivel, representa 70% de los casos, o bien por producción ectópica de corticotropina en 10% de los pacientes (carcinoide pulmonar, tumores pancreáticos, carcinoma pulmonar de células pequeñas, carcinoma me-dular de tiroides).
El síndrome de Cushing de origen suprarrenal o adre-nocorticotropina independiente que representa 10% de los casos por adenomas a este nivel, 10% corresponden a car-cinomas y excepcionalmente a hiperplasia adrenal bilateral primaria.
Ante la sospecha de hipercortisolismo debe realizar-se una determinación plasmática de cortisol libre urinario o bien el test de frenado con 1 mg de dexametasona a las 23 horas y determinar el cortisol plasmático por la mañana. Si el cortisol urinario es normal y el test de frenado también, se puede excluir el síndrome de Cushing. Para determinar la dependencia o independencia de adrenocorticotropina deben realizarse determinaciones plasmáticas de adreno-corticotropina basales y tras la administración de 8 mg de dexametasona al día durante dos días.
En los casos en los que la adrenocorticotropina sea baja o indetectable, junto con ausencia de supresión de cortisol, el origen será adrenal. Las cifras elevadas de adrenocorti-cotropina, junto con cortisol no suprimido, son indicativas de secreción ectópica de adrenocorticotropina y las cifras normales o altas de adrenocorticotropina con cortisol supri-mido apuntan a origen hipofisario. Figura 1
Un escenario clínico particular es el denominado síndro-me de Cushing subclínico o pre-Cushing que se aplica a los adenomas adrenales clínicamente no funcionantes, pero con secreción de cortisol autónoma, aunque insuficiente para producir síntomas. La prevalencia va de 5 a 20% de los in-cidentalomas suprarrenales y, en general, cuanto mayor es el número de alteraciones bioquímicas al diagnóstico, ma-yor es la probabilidad de aumento del tamaño del adenoma o desarrollo de adenoma bilateral.7,8
Las alteraciones hormonales más frecuentes descritas (hasta en 28%) son: disminución de las concentraciones de dehidroepiandrosterona y adrenocorticotropina. La pérdida de ritmo circadiano, con elevación de cortisol nocturno es también un hallazgo frecuente que se considera el primer marcador del cuadro con valores de cortisol basal dentro de la normalidad. La adrenocorticotropina también suele ser baja o indetectable (Figura 2).
Respecto a las pruebas de imagen, la gammagrafía con yodo-colesterol muestra captación unilateral y algunos autores defienden que esta captación representa un signo temprano de autonomía funcional; sin embargo, no debe utilizarse de manera sistemática. En la tomografía por emi-sión de positrones se demuestra aumento de la captación de fluorodesoxiglucosa, a diferencia de los no funcionantes, lo que indicaría incremento en la actividad metabólica y hormonal. A pesar de que no existe consenso en cuanto al algoritmo diagnóstico de esta enfermedad, la mayoría de los autores coincide en que deben demostrarse alteraciones en dos de las pruebas para establecer el diagnóstico.
Aunque el leve hipercortisolismo no es suficiente para causar la alteración fenotípica del síndrome de Cushing, sí
figura 1. Pieza quirúrgica de resección por síndrome de Cushing con adenoma de 3 cm.
figura 2. Sección de glándula suprarrenal derecha con adenoma de 3 cm causante de síndrome de Cushing.

200 Cirugía y Cirujanos
Maestre Maderuelo M y colaboradores
hay evidencia de que es suficiente para inducir la resisten-cia insulínica con mayor incidencia de factores de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico. Por esta razón la primera opción terapéutica es la adrenalectomía, que pare-ce mejorar los parámetros clínicos y bioquímicos de riesgo cardiovascular, aunque por el momento se desconocen las complicaciones a largo plazo y no existen en la actualidad guías para el seguimiento de los pacientes no intervenidos.7 En nuestra experiencia consideramos que estos pacientes son aptos para el tratamiento quirúrgico porque luego de la adrenalectomía se ha evidenciado mejoría en los paráme-tros de laboratorio y clínicos que no supone añadir comor-bilidad al paciente.
Hiperaldosteronismo primario
Se caracteriza por hiperproducción de aldosterona supra-rrenal y supresión de la renina plasmática. Como parte del concepto de hiperaldosteronismo primario se consideran di-ferentes padecimientos: adenoma suprarrenal (25%) de en-tre 1.5-2 cm y la hiperplasia (75%) que puede ser idiopática (en la que se contraindica la cirugía) o adrenal primaria y la hiperplasia adrenal unilateral.6 Figura 3
Desde el punto de vista clínico es típico encontrar cifras elevadas de tensión arterial junto con hipopotasemia, lo que incrementa el riesgo cardiovascular, independientemente de las cifras de presión arterial.
Para su diagnóstico es necesario determinar las cifras de potasio plasmático y urinario, las concentraciones de aldosterona y renina, retirando los fármacos hipotensores que puedan modificar la secreción de las mismas. Debe de-terminarse, también, el índice aldosterona-renina; el hiper-aldosteronismo es sugerente cuando es superior a 30. El test postural y el test de captopril permiten diferenciar el
adenoma de la hiperplasia porque el primero muestra auto-nomía funcional y la hiperplasia es dependiente del sistema renina-angiotensina. Respecto a las pruebas de imagen a realizar la resonancia magnética aporta resultados similares a la tomografía computada.6
Carcinoma adrenal
El carcinoma suprarrenal afecta a uno o dos pacientes por millón, anualmente. Dos tercios de los pacientes experimen-tan síntomas en el momento del diagnóstico debido a secre-ción hormonal (cortisol 30%, andrógenos 20%, estrógenos 10% y menos frecuente aldosterona 2%), tumor abdominal o dolor provocado por un tumor voluminoso o invasión lo-cal.5 Aunque en nuestra serie de casos no disponemos de datos de pacientes intervenidos mediante abordaje laparos-cópico, por esta razón consideramos oportuno destacar la importancia de realizar una resección segura cuidando de no romper la cápsula que suponga diseminación tumoral. Hasta este momento, el consenso general respecto a esta en-fermedad defiende la intervención mediante cirugía abierta, aunque recientes publicaciones abogan por la opción lapa-roscópica porque los resultados son similares en cuanto a recurrencia local y metástasis a distancia.9,10
En la serie multiinstitucional publicada por Bergamini y sus coautores11 se describen 833 pacientes a quienes se les hicieron adrenalectomías laparoscópicas estudiados en un periodo de 10 años, con tasas de complicaciones postope-ratorias (quirúrgicas y médicas) de entre 8.5% y 6 ± 4 días de estancia hospitalaria, lo que confirma la idoneidad de la técnica siempre y cuando se realice en centros especiali-zados y en manos de cirujanos con experiencia en cirugía laparoscópica.
La suprarrenalectomía laparoscópica sigue siendo la téc-nica de elección en el abordaje de la glándula suprarrenal y sus indicaciones son: tumoraciones benignas y las metásta-sis a este nivel sin consenso en cuanto al tamaño máximo aceptable para el tratamiento laparoscópico. Los tumores de gran tamaño originan dificultades para el acceso laparos-cópico por el riesgo de rotura capsular que incrementaría el riesgo de recidiva local. En la actualidad se considera el tamaño “límite” para la resección laparoscópica a los tumo-res mayores de 6 cm, aunque diversas publicaciones han de-mostrado que se puede realizar la resección segura por vía laparoscópica en manos de un equipo quirúrgico experto.2,5 Consideramos, al igual que otros autores, que el tamaño no debe suponer una limitación, aunque indudablemente la re-sección laparoscópica no debe realizarse con evidencia de invasión local. La indicación de la exéresis laparoscópica de los carcinomas suprarrenales que requieren ser tratados en centros especializados y por equipos quirúrgicos con
figura 3. Pieza quirúrgica de glándula suprarrenal izquierda corres-pondiente a hiperplasia.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 201
Suprarrenalectomía laparoscópica
3. Smith CD, Weber CJ, Amerson JR. Laparoscopic adrenalectomy: New Gold Standard. World J Surg 1999;23:389-396.
4. Alvarez D, Tuzón A, Meseguer M, Sebastián C, Galeano J, Ponce JL. Laparoscopic adrenalectomy. Analysis of 100 cases. Cir Esp 2010;87:39-44.
5. Germain A, Klein M, Brunaud L. Surgical management of adrenal tumors. J V Surgery 2011;148:e250-261.
6. Sigtes-Serra A, Sancho Insenser J. Cirugía Endocrina. 2ª ed. Madrid: Arán, 2009;197-233.
7. Goñi Iriarte MJ. Cushing’s syndrome: special issues. Endocrinol Nutr 2009;56:251-261.
8. Tsinberg M, Liu C, Duh QY. Subclinical Cushing´s syndrome. J Surg Oncol doi: 10.1002/jso.23143.
9. Henry JF, Sebag F, Iacobone M, Mirallié E. Results of Laparoscopic Adrenalectomy for Large and Potentially Malignant Tumors. W J Surgery 2002;26:1043-1047.
10. Harrison BJ. Surgery of adrenocortical cancer. Annals Endoc 2009;70:195-196.
11. Bergamini C, Martellucci J, Tozzi F, Valeri A. Complications in laparoscopic adrenalectomy: the value of experience. Surg Endosc 2011;25:3845-3851.
12. Maestroni U, Ferretti S, Ziglioli F, Campobasso D, Cerasi D, Cortellini P. Laparoscopic adrenalectomy for giant masses. Urologia 2011;78 (Suppl 18):S54-58.
13. Rosoff JS, Raman JD, Del Pizzo JJ. Laparoscopic adrenalectomy for large adrenal masses. Curr Urol Rep 2008;9:73-79.
amplia experiencia en cirugía suprarrenal es motivo de con-troversia.12,13 En nuestra serie de casos no disponemos de experiencia en el abordaje laparoscópico de esta afección, por lo que consideramos que aunque es factible debe reali-zarse por equipos quirúrgicos adecuadamente adiestrados.
Conclusiones
La suprarrenalectomía laparoscópica sigue siendo la técni-ca de elección en el abordaje de la glándula suprarrenal por ser segura y eficaz, como se confirma en nuestra serie que presenta resultados similares al resto de los de la bibliografía.11
referencias
1. Kulis T, Knezevic N, Pekez M, Kastelan D, Grkovic M, Kastelan Z. Laparoscopic adrenalectomy: lessons learned from 306 cases. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2012;22:22-26.
2. Montoya Martinez G, Moreno Palacios J, Serrano-Brambila E. Adrenalectomía lumboscópica en un paciente con feocromocitoma y neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Cir Cir 2009;77:131-133.

202 Cirugía y Cirujanos
Mortalidad materna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Estudio de 10 años e identificación
de acciones de mejoraMarcelo Fidias Noguera-Sánchez,1 Susana Arenas-Gómez,2 César Esli Rabadán-Martínez,1
Pedro Antonio-Sánchez1
1 Subdirección General de Innovación y Calidad.2 Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Oaxaca, Oax. México
Correspondencia: Dr. Marcelo Fidias Noguera SánchezHumboldt 405 esquina Quintana Roo, Oaxaca 68000 Oaxaca, México.Teléfono y fax: (951) 5142885 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 29 de agosto 2012.Aceptado: 21 de enero 2013.
resumen
antecedentes: en México, la mortalidad materna ha disminuido en las últimas décadas. En Oaxaca esto no se ha manifestado porque se incrementó la tasa de mortalidad materna. Este estado se ubica entre las entidades con más muertes maternas. objetivo: analizar 10 años de mortalidad materna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de los Servicios de Salud de Oaxaca, para conocer el comportamiento epidemiológico y caracterización de los decesos.material y métodos: estudio retrospectivo, transversal y descriptivo efectuado mediante la revisión de expedientes clínicos de mortalidad materna en la División de Gineco-Obstetricia. Se consideraron variables sociales, obstétricas y circunstanciales y las comprobaciones se efectuaron con estadística general y descriptiva.resultados: entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2009 se registraron 109 muertes maternas, excluidas dos que no fueron obstétricas; es decir, que hubo 107 muertes maternas: 75 directas y 32 indirectas. La tasa de mortalidad materna fue de 172.14 × 100,000 nacidos vivos. De las muertes maternas revisadas 89 pudieron evitarse (83%) y 18 no (17%), esto con base en el dictamen del Comité ad hoc del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. La enfermedad hipertensiva aguda del embarazo fue la de mayor mortalidad; la escolaridad y el puerperio fueron el mayor riesgo.Conclusiones: las variables atribuibles a bajo índice de desarrollo humano, como: baja escolaridad y paridad elevada incrementaron el riesgo de mortalidad materna, que fue intrahospitalaria y durante el puerperio. La tasa de mortalidad materna fue la mayor encontrada en publicaciones nacionales con respecto a este referente.
Palabras clave: mortalidad materna, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.
abstract
Background: In México, the maternal mortality has a diminishing rate in the country the last decades, except in the estate of Oaxaca. Oaxaca is located amongst the entities with the highest ratios of maternal mortality. objective: To analyzed the behavior and epidemiology tendencies of 10 years period of maternal mortality at the Dr. Aurelio Valdivieso General Hospital. methods: In a retrospective, descriptive, and transversal analysis, there were reviewed the maternal mortality files from the gynecology and obstetrics division. Three sets of variables were designed, socials, obstetrical and circumstantial. We used general and descriptive statistical tools.results: From January first to December 31th of 2009 it was registered 109 maternal deaths, excluding 2 non-obstetrical. Resulting in a 107 maternal deaths; divided in 75 direct maternal deaths and 32 indirect maternal deaths, the maternal mortality rate was 172.14 × 100,000 livebirths. Eighty nine maternal deaths were foreseeable (83%) and 18 were not foreseeable (17%) as was stated by the ad hoc Committee within the Dr. Aurelio Valdivieso’s General Hospital. The pregnancy-related hypertension takes account for the highest pathology in relationship with maternal deaths, the low literacy and puerperium correlated for the higher risk.Conclusions: Low human development index, low literacy, were the accountable variables that confined higher mortality risk. Also was found that the higher occurrence of maternal deaths appeared during the puerperium and within hospital wards. The maternal mortality rate founded was the higher amongst the country.
Key words: Maternal mortality, Dr. Aurelio ValdiviesoGeneral Hospital.
Cir Cir 2013;81:202-206.
introducción
El fallecimiento de una mujer joven y generalmente sana, durante el estado gravídico-puerperal, implica connota-ciones singulares con graves repercusiones sociales, emo-cionales y económicas para las familias afectadas y para la comunidad.1 La muerte materna predomina en los países subdesarrollados y en los de la región sur-sureste de nuestro país; con diferencia entre los estados del norte, con mayor desarrollo, mejores indicadores de salud, contra el sur con

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 203
Mortalidad materna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso
menor desarrollo, y peores indicadores. Hacia el año 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS)2 estimó que se registraron, aproximadamente, 585,000 muertes maternas en el ámbito internacional, 99% en países subdesarrollados. Las diferencias geopolíticas entre el Norte y el Sur son por demás contrastantes; Canadá con 3.7 por 100,000 muertes maternas y Bolivia con 650 × 100,000 como tasa. No obs-tante el número absoluto, relativamente pequeño de muer-tes maternas en comparación con otras causas fatales en la comunidad, éste origina profundas repercusiones desfa-vorables en la sociedad, conjuntamente con los índices de mortalidad infantil, sus niveles y tendencias se consideran un reflejo inequívoco del grado de desarrollo social y eco-nómico alcanzado por los estados.3,4
El riesgo de morir por una complicación del embarazo descendió en la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar al 75%. En el decenio de 1950 se registraron 250 × 100,000 na-cimientos, a principios de la década de 1990 este indicador se ubicaba en 60 × 100,000. Desagregando las muertes ma-ternas por edades se observa que 3 de 4 defunciones ocurren entre los 20 y 39 años. Llama la atención que en el decenio de 1950 una mujer mayor de 40 años tenía un riesgo mayor de morir por una causa materna que una joven menor de 20 años. En la actualidad el riesgo se ha invertido. También en la década de 1950 las muertes maternas ocupaban 8% del total de las defunciones de mujeres de 10 a 55 años y representaban la cuarta parte de las muertes en mujeres; en la actualidad representan sólo 3.5% y es la octava causa de muerte para este grupo etario. A pesar de estas tendencias en el país, en los estados de Oaxaca o Chiapas el riesgo de morir es 5.5 veces mayor que en Colima o Aguascalientes.5 Este estudio analiza minuciosamente los datos estadísticos del hospital más grande del estado de Oaxaca para que, por primera vez, se cuente, a nivel nacional, con información clínica adecuada que realmente refleje la muerte materna en un hospital, de manera proporcional, y se sepa qué sucede realmente en este estado.
La muerte materna no es sólo una condicionante médica, sino un grupo de factores sociales, económicos y culturales que retrasan la identificación de los síntomas, dificultan el oportuno otorgamiento de servicios de salud en el segundo nivel de atención médica que afectan el abastecimiento de insumos a los servicios médicos de tercer nivel, como: con-tar con hemoderivados en cantidad y disponibilidad oportu-na, medicamentos tecnológicamente eficientes cuyos costos son realmente elevados y acceso a acciones quirúrgicas de tercer nivel para ayudar a disminuir las principales enfer-medades que llevan a la muerte materna.
El objetivo planteado por los autores es: identificar, espe-cíficamente en el estado de Oaxaca, la realidad que guarda este problema de salud pública, con la primera revisión de una década de registros de muerte materna en el hospital de
referencia porque la mayor parte de las muertes maternas y discapacidades ocurridas al nacimiento son evitables, por que las soluciones médicas son bien conocidas. Por lo tanto, el reto es organizacional y estratégico, no tecnológico.
material y métodos
Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospec-tivo efectuado con base en la revisión de los registros de los expedientes y autopsias verbales de la jefatura del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Aurelio Valdivieso. Se identificaron las muertes maternas ocurridas del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2009. Se revisaron 109 expedientes de los casos de muertes ma-ternas; sin embargo, sólo se seleccionaron los de las pacien-tes que fallecieron por causa de muerte obstétrica directa e indirecta, de acuerdo con la definición de la OMS.
La muerte materna es es el fallecimiento de una mujer du-rante el embarazo, parto o puerperio, como consecuencia de condiciones originadas o agravadas por el embarazo, pero no por causas accidentales; así como por las intervenciones u omisiones que hayan tenido lugar en el transcurso de la atención gravídico-puerperal. También se tomaron en cuen-ta las no obstétricas. En una base de datos se capturaron las variables: a) Sociales: escolaridad, estado civil, ocupación, derechohabiencia, b) Obstétricas: paridad, control prenatal, edad gestacional, vía de terminación, y c) Circunstanciales: tiempo de estancia intrahospitalaria, momento de la defun-ción, institución que originó la referencia y previsibilidad de la muerte materna, definida como los casos en que ésta se consideró que no pudo haberse establecido ningún tipo de tratamiento o acción por lo avanzado de la enfermedad y la no previsible para el Hospital General Aurelio Valdi-vieso, como la condición en función del tiempo trascurrido entre el ingreso a la unidad y el fallecimiento.6 Las causas de la mortalidad materna se clasificaron y codificaron con base en los criterios de las revisiones IX y X de la Clasifi-cación Internacional de Enfermedades (CIE). Las tasas de mortalidad materna se calcularon según el número de muer-tes maternas por cada 100,000 nacidos vivos en el periodo mencionado y también el número y diagnóstico final de las autopsias.Se utilizó el sistema Epidata; con análisis de da-tos cuantitativos con la utilización de tasas.
resultados
Durante el decenio del 1 de enero de 2000 al 31 de di-ciembre de 2009, en el Hospital General Aurelio Valdivie-so de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, se registraron 109 muertes maternas, de las que se

204 Cirugía y Cirujanos
Noguera-Sánchez MF y colaboradores
excluyeron dos por documentarse como muerte no obsté-trica (ingestión de corrosivos por vía oral y politraumatis-mo). Para el análisis se incluyeron 107 muertes maternas que contabilizaron para una tasa de muerte materna de 172.142 × 100,000 nacidos vivos. El promedio de defun-ciones por año fue de 10.7 muertes maternas.
En el Cuadro I se muestran el número de casos y la tasa por cada 100,000 nacidos vivos por año durante los 10 años que comprendió el estudio. Se observó mayor mortalidad en el año 2000, con 17 casos que correspondieron a una tasa de 395 × 100,000 nacidos vivos y menor mortalidad en 2003, con seis casos que correspondieron a una tasa de 109 × 100,000 nacidos vivos. La edad de las mujeres se expresa en la Figura 1, esquematizada por barras que co-rresponden a grupos etarios. Sólo 9 muertes maternas estu-vieron en los extremos de la curva de distribución estándar, 2 con menos de 15 años y 7 con más de 40 años. La distri-bución fue normal en la campana de Gauss, con los mayores percentiles entre los 20 a 34 años, que corresponden a 85% de esta población. Por grupo de variables: la escolaridad se refleja en el Figura 2, en la que el analfabetismo predomi-nió en 61. Estado civil: 55.5% en unión libre o soltería y 45.5% casadas. En cuanto a la ocupación reflejó que 95.5% se dedicaban al hogar y 4.5% tenían empleo. La derecho-habiencia demostró 13.12% afiliadas al Seguro Popular y perteneciente a la población abierta 94.8%. La paridad se
expone en la Figura 3 con mayor mortalidad en las embara-zadas con 2 a 4 embarazos previos. Respecto a la edad ges-tacional mostraron mayor mortalidad en las 33-40 semanas de gestación. (Figura 4) La tercera parte de las pacientes no tuvo control prenatal, otra se ignoró y otra tercera parte dis-frutó de adecuado control prenatal con 4 o más consultas. La estancia intrahospitalaria varió con mínimo de 6 horas en 18 pacientes y en 35 (37.5%) mujeres no se vio reflejado en el expediente. Estas pacientes fueron enviadas al Hospi-tal General Dr. Aurelio Valdivieso del Instituto Mexicano del Seguro Social 29, 35% por Servicios de Salud de Oaxa-ca 34 para 41%, y clínicas particulares y sin referencia el resto. En 73% de los casos los embarazos fueron de término y en 58% se realizó cesárea.
Cuadro i. Número y tasa de mortalidad materna Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso 2000-2009
AñoRecién nacidos
VivosMuerte
Maternas
Tasa demortalidad materna
2000 4306 17 3952001 4769 7 1472002 5463 15 2752003 5487 6 1092004 5765 10 1432005 6070 14 2302006 6345 9 1422007 7715 9 1172008 8391 9 107
2009TOTALES
7847T1= 62,158
11T2=107
140TBMM
172.142
Fuente: expedientes del Hospital Dr. Aurelio ValdiviesoFormula utilizada m= f/p × 100,000M= mortalidad, F= cantidad de fallecimientos, P= población totalTasa bruta de mortalidad materna= T2/T1×100,000=172.142
Núm
ero
de m
uert
es m
ater
nas
30
25
20
15
10
5
0menos 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 y mas
15
23
19
27
16
7
Edad de mortalidad materna
70
60
50
40
30
20
10
0
Núm
ero
de m
uert
es m
ater
nas
2521
61
Escolaridad en la mortalidad materna hospital general Dr. Aurelio Valdivieso 2000-2009
analfabeta bachillerato primaria
figura 1. Edad de mortalidad materna, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.
figura 2. Escolaridad en la mortalidad materna, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso 2000-2009

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 205
Mortalidad materna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso
El momento de la defunción relacionado con el esta-do gravídico-puerperal fue mayoritariamente durante el puerperio en 75% de las veces. (Figura 5) De las muertes maternas revisadas 89 fueron previsibles (83%) y 18 no previsibles (17%), de acuerdo con el comité ad hoc dentro del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. La enferme-dad hipertensiva aguda del embarazo, como causa básica de muerte, ocurrió en 39 casos; la hemorragia obstétrica en 18, y la sepsis en 18; a tres pacientes se les realizó autopsia y los diagnósticos fueron: dos de hemorragia cerebral y uno de hemorragia hepática.
discusión
La mortalidad materna en México representa un problema de salud pública multifactorial, relacionado con la cober-tura y calidad de los servicios de salud, factores socioeco-
nómicos y culturales. Estos problemas se manifiestan en Oaxaca como consecuencia de la desigualdad económica, multietnicidad, arraigadas costumbres machistas que impi-den en algunas ocasiones que la mujer reciba los beneficios de la medicina preventiva, aunado a la dificultad de acceso a los servicios de salud por la complicación de las vías de comunicación en las diferentes regiones del estado. La tasa de mortalidad materna es similar a la reportada en países subdesarrollados.2-5 Sin embargo, algunos países como Sri Lanka, Tailandia, Malasia y Honduras disminuyeron sus ta-sas de mortalidad materna lo que influyó en procesos de mejora, con la implantación de programas integrales de asistencia obstétrica por parteras.7-9
Los organismos internacionales estiman que la mortali-dad materna es un indicador muy sensible de desigualdad socioeconómica y que las complicaciones en el periodo gravídico o puerperal pueden resolverse con atención opor-tuna y apropiada.2 Atención calificada por profesionales en el parto y sobre todo en el puerperio, aseguraron el acceso a los servicios con acciones económicas y geográficas.10
En nuestro estudio identificamos la baja escolaridad y la ocupación doméstica como factores de riesgo asociados con la mortalidad materna; obtuvieron resultados similares Lozano y Hernández Peñafiel.12,13 Las variables obstétricas reflejaron que las muertes maternas ocurrieron en mujeres en edad productiva, a diferencia de lo reportado en la bi-bliografía médica que destaca que las muertes maternas son más frecuentes en los extremos etarios de la vida reproduc-tiva.14,15
En 73% de los casos fueron embarazos de término y 58% terminaron por cesárea, tendencia reportada también por Hernández Peñafiel y su grupo13 en una revisión ad hoc. Las variables circunstanciales arrojaron que la mayor parte
figura 5. Estadio, mortalidad materna en el Hospital General Dr. Au-relio Valdivieso 2000-2009.
Primigesta
2 a 4
5 a 7
8 a 10
se ignora
Muertes según el número
0 5 10 15 20 25 30 35 40
25
35
16
2
29
165
68
18
Menos de SDG 21 a 32 SDG 33 a 40 se ignoran
Núm. Muerte según edad gestacional
figura 3. Muerte según la cantidad de embarazos,Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.
figura 4. Edad gestacional, y mortalidad materna en el Hospital Ge-neral Dr. Aurelio Valdivieso 2000-2009SDG= semanas de gestación
embarazo post aborto
puerperioinmediato
puerperiomediato
puerperiotardio
transce-saria
33
5
12
42
13
2

206 Cirugía y Cirujanos
Noguera-Sánchez MF y colaboradores
de las defunciones acaecieron en el puerperio. En más de dos terceras partes de las muertes maternas, la variable de previsibilidad superó a las consideradas no previsibles; este hallazgo fue contrario a lo encontrado por Velasco-Murillo y sus colaboradores.16
El comportamiento de las causas de muerte materna fue similar al obtenido en otras publicaciones nacionales don-de la enfermedad hipertensiva del embarazo es la principal causa de muerte materna, seguida de la hemorragia obsté-trica y de la sepsis.11-13
Aunque los factores relacionados con las muertes mater-nas van mas allá de los procesos médicos per se, como quedó demostrado con los resultados de nuestro estudio, creemos firmemente que un factor toral para disminuir, a corto plazo, la muerte materna será contar con un grupo médico multidis-ciplinario en la unidad hospitalaria que pueda brindar aten-ciones con calidad; al mismo tiempo, generar mecanismos tendientes a desarrollar competencias quirúrgicas y capacida-des clínicas en los profesionales que laboren en el hospital o del personal de salud que tiene relación con las embarazadas. Es de gran importancia la estandarización de normas y pro-cedimientos; esto se logrará sólo con la creación de manuales de atención específicos basados en las normas técnicas apli-cables, así como en la estrategia para disminuir la mortalidad materna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso deberá enfocarse al liderazgo directivo y operativo en el proceso de la atención materna ambulatoria e intrahospitalaria.3
La mortalidad materna ha descendido de forma importante en el mundo occidental y desarrollado; sin embargo, en nues-tro país la mortalidad materna es un drama para la familia y el entorno social; sigue siendo un problema de salud pública. Con cifras alarmantes y vergonzosas para la humanidad por-que la mayor parte de las muertes maternas son prevenibles a un bajo costo y ocurren en países como el nuestro.
Conclusión
La enfermedad hipertensiva aguda del embarazo y la hemo-rragia obstétrica coexisten en 77% de las muertes maternas. El alto índice de cesáreas (58%) condicionó el aumento en la mortalidad materna. Las embarazadas con analfabetismo y nivel socioeconómico bajo tienen mayor riesgo de muerte materna.
En este estudio se encontró una tasa bruta de mortalidad materna superior a 3.2 veces la media nacional.
referencias
1. Karchmer KS. Mortalidad materna y perinatal: Estrategias para disminuirla. En: Delgado UJ, Fernández del Castillo C, editores. Ginecología y reproducción humana. Temas selectos. Tomo II. Cap. 1. México: Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, 2006;3-16.
2. Organización Mundial de la Salud. Mortalidad materna en 2005: estimaciones elaboradas por la OMS, el UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial. Ginebra: Ediciones de la OMS, 2008;1-3.
3. Organización Panamericana de la Salud. Plan Estratégico 2008-2012 de la OPS. (proyecto modificado) junio 2009 (consultado el 25 junio de 2012). Disponible en http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/DO-328-completo-s.pdf
4. Schwarcz R. Maternal mortality in Latin America and the Caribbean. Lancet 2000;356(Suppl 11):3245-3267.
5. Mortalidad materna en 2005. Estimaciones elaboradas por la OMS, el UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial. (Consultado el 25 de junio de 2012) Disponible en http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789243596211_spa.pdf
6. de Miguel Sesmero JR, Temprano González MR, Muñoz Cacho P, Cararach Ramoneda V, Martínez Pérez MJ, Mínguez JA, y col. Mortalidad materna en España en el periodo 1995-1997. Prog Obstet Ginecol 2002;45:525-534.
7. Seneviratne HR, Rajapaksa LC. Safe motherhood in Sri Lanka: a 100-year march. Int J Gynaecol Obstet 2000;70:113-124.
8. Sibley L, Ann Sipe T. What can meta-analysis tell us about traditional birth attendant training and pregnancy outcomes? Midwifery 2004;20:51-60.
9. Danel I. Maternal mortality reduction, Honduras, 1990-1997: a case study. Washington: The World Bank, 1998.
10. Reduction in maternal mortality: a joint WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank Statement. Geneva, World Health Organization, 1999.
11. Angulo Vázquez J, Ornelas Alcázar J, Rodríguez Arias EA. Mortalidad materna en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. Revisión de 12 años. Ginecol Obstet Mex 1999;67:419-424.
12. Lozano R, Hernández B, Langer A. Factores sociales y económicos de la mortalidad materna en México. En: Elú MC, Langer A. editores. Maternidad sin riesgos en México. México: Instituto Mexicano de Estudios Sociales-Comité Promotor de la Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos en México, 1994;43-52.
13. Hernández Peñafiel JA, López Farfán JA, Ramos Álvarez G, López A. Análisis de casos de muerte materna ocurridos en un periodo de 10 años. Ginecol Obstet Mex 2007;75:61-67.
14. Donoso E, Becker J, Villarroel L. Embarazo en la adolescente chilena menor de 15 años. Análisis de la última década del siglo XX. Rev Chil Obstet Ginecol 2001;66:391-396.
15. Bustos JC, Vera E, Pérez A, Donoso E. El embarazo en la quinta década de la vida. Rev Chil Obstet Ginecol 1986;51:402-411.
16. Velasco-Murillo V, Navarrete-Hernández E, Hernández-Alemán F, Anaya-Coeto S, Pozos-Cavanzo JL, Chavarría-Olarte ME. Mortalidad materna en el IMSS. Resultados iniciales de una intervención para su reducción. Cir Ciruj 2004;72:293-300.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 207
Prótesis total de rodilla y cadera: variables asociadas al costo
Carmen Herrera-Espiñeira,1 Antonio Escobar,2 José Luis Navarro-Espigares,3 Juan de Dios Luna-del Castillo,4 Lidia García-Pérez,5 Amparo Godoy-Montijano6
1 Servicio Reanimación de Traumatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, España.
2 Unidad de Investigación, Hospital de Basurto, Bilbao, España.3 Departamento de Economía Internacional y de España, Universidad
de Granada, España.4 Departamento de Bioestadística, Universidad de Granada, España.5 Servicio de Evaluación del servicio Canario de Salud, Fundación
Canaria de Investigación y Salud, España.6 Servicio de Traumatología, Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada, España.
resumen
antecedentes: la alta prevalencia de artrosis en los países occidentales, el elevado costo de las intervenciones de artroplastia de cadera y rodilla y las amplias variaciones en la práctica médica generan gran interés por comparar los costos asociados antes y después de la cirugía. objetivo: conocer el costo de las intervenciones de reemplazo total de cadera y rodilla durante la estancia hospitalaria y al año de seguimiento posterior al alta. material y métodos: estudio multicéntrico y prospectivo efectuado en 15 hospitales de tres comunidades autónomas. La relación en-tre las variables independientes con el costo de la estancia y cos-to post-alta, se analizó con modelos multinivel y para agrupar los casos se utilizó la variable “hospital”. Las variables independientes fueron: edad, sexo, índice de masa corporal, calidad de vida prequirúr-gica (cuestionarios ED-5D, SF-12 y Womac), intervención (cade-ra-rodilla), índice Charlson, complicaciones, número de camas y dependencia económico-institucional del hospital, comunidad autó-noma y presencia de cuidador.resultados: el costo promedio por paciente, sin incluir el costo de la prótesis, fue de 4,734€ ± 2,136 y el costo del seguimiento post alta de 554€ ± 509. Si se incluye el costo de la prótesis, al final del año el costo total asciende a 7,645€ ± 2,248. Conclusiones: existe un margen considerable en la reducción de los costos de estancia; más de 44% de la variabilidad observada no está determinada por las condiciones clínicas de los pacientes sino por el comportamiento de los centros hospitalarios.
Palabras clave: prótesis de cadera, prótesis de rodilla, costos, análisis multinivel, alta del paciente, economía de la salud, artroplastia de reemplazo, cirugía.
abstract
Background: The elevated prevalence of arthrosis in Western countries, the high costs of hip and knee arthroplasty, and the wide variations in the clinical practice have generated considerable interest in comparing the associated costs before and after the surgery. objective: To determine the influence of a number of variables on the costs of total knee and hip arthroplasty surgery during the hospital stay and during the one-year post-discharge.methods: A prospective multi-center study was performed in 15 hospitals from three Spanish regions. Relationships between the independent variables and the costs of hospital stay and post-discharge follow-up were analyzed by using multilevel models in which the “hospital” variable was used to group cases. Independent variables were: age, sex, body mass index, preoperative quality of life (SF-12, EQ-5 and Womac questionnaires), surgery (hip/knee), Charlson Index, general and local complications, nº beds and economic-institutional dependency of the hospital, the autonomous region to which it belongs, and the presence of a caregiver.results: The cost of hospital stay, excluding the cost of the prosthesis, was 4,734€, and the post-discharge cost was 554€. With regard to hospital stay costs, the variance among hospitals explained 44-46% of the total variance among the patients. With regard to the post-discharge costs, the variability among hospitals explained 7-9% of the variance among the patients.Conclusions: There is considerable potential for reducing the hospital stay costs of these patients, given that more than 44% of the observed variability was not determined by the clinical conditions of the patients but rather by the behavior of the hospitals.
Key words: Hip prosthesis, knee prosthesis, costs and cost analysis, multilevel analysis, patient discharge, health economics, arthroplasty, replacement, surgery.
Cir Cir 2013;81:207-213.
Correspondencia: Dra. Carmen Herrera EspiñeiraServicio de Reanimación de Traumatología Hospital Virgen de las NievesCtra. Jaén, s/n. Granada 18013, EspañaTeléfono: 00 34 958021523 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 10 de enero 2013. Aceptado: abril 2013.

208 Cirugía y Cirujanos
Herrera-Espiñeira C y colaboradores
En Estados Unidos, durante el año 2009, la artrosis fue la cuarta causa de hospitalización y la principal indicación de reemplazo de las articulaciones con un costo de 42,300 mi-llones de dólares.1 A partir del decenio de 1990, el remplazo de cadera es una intervención segura de indicación crecien-te.2 En Europa este tipo de cirugía también ha experimenta-do gran incremento en las últimas décadas.3
Algunos estudios4 apuntan que el costo promedio de es-tas intervenciones, al alta hospitalaria, es ligeramente supe-rior para las intervenciones de rodilla (11,500 dólares) que para las de cadera (10,500 dólares). En Francia, el Estudio Nacional de Costos estimó en el año 2006 que el costo de la artroplastia total de cadera fue de 7,677€ y 6,358€ para las intervenciones con y sin comorbilidades asociadas, sin incluir el costo de la prótesis.5
La elevada prevalencia de la artrosis en los países oc-cidentales y el elevado costo de las intervenciones de ar-troplastia de cadera y rodilla ha suscitado el interés por comparar los costos asociados antes y después de la ciru-gía.6,7 En estas intervenciones quirúrgicas, al igual que en otras áreas clínicas,8,9 existen amplias variaciones en la práctica médica, con gran incertidumbre respecto a la dura-ción del seguimiento posterior al implante.10,11
La necesidad de atención apropiada y ética encuentra su única salida en la medicina costo-efectividad.12 No obstan-te, es complicado conciliar el compromiso de la atención costo-efectividad con el principio fundamental de la pri-macía en el bienestar del paciente. El debate sigue abierto y las soluciones en la organización son complicadas (co-pago, asignación de presupuestos cerrados a poblaciones, etc…).
El objetivo de este trabajo es determinar los factores ex-plicativos del costo en intervenciones de reemplazo total de cadera y rodilla, durante la estancia hospitalaria y al año de seguimiento posterior al alta.
material y métodos
Estudio prospectivo y multicéntrico efectuado del 2004 al 2008 en 15 hospitales de tres comunidades autónomas (tres de Andalucía, cuatro de las Islas Canarias, y diez del País Vasco).
A partir de los registros oficiales de lista de espera de los hospitales se seleccionaron pacientes de 18 años o más, con diagnóstico de artrosis primaria de cadera o rodilla en es-pera de reemplazo total de la articulación, a quienes se hizo un seguimiento de 12 meses tras el alta de la intervención quirúrgica.
En correspondencia con la cronología del proceso, el costo de la artroplastia de rodilla y cadera se desglosa en las siguientes fases:
Costo de la estancia: costos totales generados por el pa-ciente durante su estancia (intervención quirúrgica inclui-da) hasta el alta, calculando el promedio para el servicio de traumatología en el año 2008, que incluyó costos direc-tos (personal, material sanitario, productos farmacéuticos, etc.), y de estructura del hospital (básicos e intermedios). Al costo al alta hospitalaria se añadió el costo de la prótesis (promedio de los tipos utilizados) al costo anterior.
Costo post-alta al año de seguimiento: visitas al espe-cialista, urgencias y médico de familia por motivos rela-cionados con la intervención, sesiones de rehabilitación y pruebas diagnósticas. Las consultas al especialista y a Ur-gencias se valoraron en costos totales (incluyendo costos de estructura), el resto de las pruebas diagnósticas y sesio-nes de rehabilitación se valoraron con costos directos (sin incluir costos de estructura), y las consultas al médico de familia según la orden del 14 de octubre de 2005, por la que se fijan los precios de los servicios sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
El costo total es la suma del costo al alta y el costo post-alta al año.
Se consideraron dos variables dependientes: costo de la estancia y costo post-alta al año de seguimiento. Para ambas variables dependientes se elaboraron tres grupos de mode-los diferenciados en la forma de medir la calidad de vida que incluían: la tarifa social del cuestionario general European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D),13 el cuestionario ge-neral Short Form-12 (SF-12)14 y el cuestionario específico para artrosis Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).15
Todos los costos se obtuvieron de la contabilidad del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y se aplicaron al resto de los hospitales participantes en el estudio. De este modo, las variaciones en los costos finales de las interven-ciones sólo se debieron a las variaciones en la cantidad de recursos utilizados y no se afectaron por los costos unitarios diferentes. La perspectiva de costos adoptada es la del centro hospitalario, no se consideraron los costos a cargo de los pa-cientes ni los costos indirectos.
Análisis descriptivo de las variables independientes
En la fase de pre-intervención se aplicaron a los pacien-tes los cuestionarios para obtener la información de calidad de vida basal: el cuestionario EQ-5D, del que se obtuvo la valoración de la calidad de vida con la escala EVA que va desde el valor 1 al -1, de mejor a peor estado; el 0 implica estado de muerte; el SF-12 con límites de 0 a 100, de peor a mejor estado de salud en sus dos componentes: físico y mental, y el cuestionario WOMAC, con sus tres dimensio-nes: dolor, rigidez y funcionalidad, cada una con una escala de 0 a 100 de mejor a peor estado de salud.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 209
Costos de prótesis total de cadera y rodilla
En la fase de hospitalización se reunió la información de: días de estancia, índice de masa corporal, índice de co-morbilidad de Charlson16 y complicaciones (generales y locales).
En la fase de seguimiento durante 12 meses post-alta, se reunió la información relativa a la utilización de recur-sos sanitarios. Por la posible influencia del uso de servicios sanitarios se incluyó la existencia o no de cuidador en el periodo del año de seguimiento. También se consideraron las variables relacionadas con el hospital: número de ca-mas (menos de 200, entre 200 y 499, mayor o igual a 500), Comunidad Autónoma (Andalucía, Canarias, País Vasco); dependencia económico-institucional (3 de la Seguridad Social, 12 de la comunidad autónoma, 1 Entidad Pública, 1 Privado no benéfico). Todo según el Catálogo Nacional de Hospitales 2009 del Ministerio de Sanidad de España.
Se estudiaron los datos basales de 20% de los pacientes que, por diferentes circunstancias, no entraron en la mues-tra, con objeto de comprobar si había diferencia entre las variables basales de uno y otro grupo.
Se utilizó el análisis multinivel porque es el enfoque adecuado para tener en cuenta los elementos contextuales y las características individuales de los sujetos estudiados, se ajustó a un modelo de efectos aleatorios con el programa STATA 11.1. La variable de efectos aleatorios que agrupaba a cada uno de los casos fue el hospital. El coeficiente de correlación intraclase indica el porcentaje de la variabili-dad del costo entre pacientes (primer nivel) explicada por la variabilidad entre las unidades en el segundo nivel (el hos-pital). Va desde el valor uno (toda la variabilidad observada en los costos se debe al hospital), hasta el cero. Se consideró el logaritmo de las variables dependientes: costo de la es-tancia y costo post-alta para conseguir la homogeneidad de varianzas, y un nivel de significación de p ≤ 0.05.
El proyecto se realizó con los fundamentos de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y fue aprobado por la Comisión de Investigación del Centro Coordinador.
resultados
El costo promedio por paciente, sin incluir el costo de la prótesis, fue de 4,734€ ± 2,136 y el costo del seguimiento post alta de 554€ ± 509. Si se incluye el costo de la prótesis, al final del año el costo total asciende a 7,645€ ± 2,248.
En las mujeres se realizaron 71% de las intervenciones de rodilla y 46% de cadera. El promedio de edad en los pa-cientes de rodilla fue de 70.8 ± 7 años y de 65.6 ± 12 en la cadera y el promedio de días de estancia fue de 9.88 ± 4.46, con gran diferencia entre hospitales y entre comunidades. En el Cuadro I se describen las variables basales.
En los tres modelos multinivel para el costo de la estan-cia, diferenciados en la forma de medir la calidad de vida (tarifa EVA del EQ-5D, SF-12 y Womac), la varianza en-tre hospitales (nivel 2 del modelo) explica entre 44 y 46% (CCI) de la varianza total entre los pacientes (nivel 1). En el modelo que incluyó las dimensiones del Womac, éstas no resultaron significativas. En el modelo con la tarifa social EVA, ésta resultó significativa: por cada punto de mejora en la valoración del estado de salud del paciente disminuye el costo en 12.5% (b’0.872). En el resto de las variables inde-pendientes los tres modelos arrojaron resultados similares respecto de los coeficientes de las variables y el valor es-tadísticamente significativo. Como ejemplo representativo, de los modelos el Cuadro II muestra el modelo que incluye las dimensiones del cuestionario SF-12: a igualdad del resto de las variables la comunidad andaluza tiene un costo de estancia de 54% (b’0.458) menos que el País Vasco, la pró-tesis de rodilla 6.4% (b’1.064) más que la de cadera, cada año de edad aumenta el costo 0.6% (b’1.064). Cada punto de mejora en el componente mental (SF-12) disminuye el costo 0.3% (b’0.997); cada incremento en el índice de co-morbilidad de Charlson el costo aumenta 2.5% (b’1.025), las complicaciones locales incrementan el costo en 17% (b’1.17) y 11% (b’1.11) las complicaciones generales.
Respecto al costo post-alta en los modelos multinivel, la capacidad de los hospitales para reducir la variabilidad entre los pacientes se situó entre 7 y 9% (CCI). También aquí los tres modelos arrojaron resultados similares respec-to a los coeficientes de las variables y el valor estadísti-camente significativo pero éstas se reducen a dos: el tipo de intervención y la edad. Ninguna de las dimensiones de los cuestionarios de calidad de vida resultó significativa. Como muestra representativa de los modelos, el Cuadro III muestra el modelo que incluye las dimensiones del cuestio-nario SF-12: el costo del seguimiento de los pacientes in-tervenidos de rodilla es algo más del doble que el de cadera (b’2.22) y por cada incremento de un año de edad, se reduce el costo 2% (b’0.98), justo a la inversa que en la estancia hospitalaria en la que el costo aumenta con cada incremento de un año. Las complicaciones locales y los reingresos en el año de seguimiento no se asociaron con la edad.
Entre los pacientes de la muestra y los que no se incluyeron no hubo diferencias significativas en las variables basales.
discusión
Existen pocos estudios similares. El costo total obtenido, in-cluido el costo de la prótesis (7,645€), es similar al reflejado en estudios previos realizados en España17 y Francia.5 Un tra-bajo realizado en Ontario18 estima el costo anual en 12,200 dólares canadienses, 80% de éste se genera por el pago a los

210 Cirugía y Cirujanos
Herrera-Espiñeira C y colaboradores
Cuadro i. Descripción de las variables basales de la muestra
Características basales de los pacientesn Promedio DE
Edad 1137 68.75 9.8IMC 977 29.58 4.6Índice de Charlson 1048 1.42 1.3Tarifa social EVA (EQ-5D) 1119 0.44 0.2Componente físico (SF-12) 907 29.70 7.3Componente mental (SF-12) 907 43.34 14.3Dolor (Womac) 1111 55.91 18.2Rigidez (Womac) 1108 57.59 24.3Función física (Womac) 1112 63.42 17.1
n Porcentaje
Sexo (hombre) 434 38.2%
Características del proceso quirúrgico n Porcentaje
Intervención de cadera 462 40.6%Intervención de rodilla 675 59.4%
entorno institucional del centro asistencial N
Número de camas < 200 5 Número de camas 200-499 4 Número de camas >=500 6 Hospitales participantes 15 Seguridad Social 3 CCAA 10 Entidad pública 1 Privado 1
n: número de casos de los que se ha obtenido información para cada variable; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal, CCAA: comunidad autónoma, EVA: escala visual analógica.
cuidadores y tiempo de trabajo y ocio perdido. Del estudio se deriva que el costo generado por la artrosis durante un solo año en Ontario es superior al costo del proceso de la artroplastia total de cadera o rodilla, que pone de manifiesto la rentabilidad económica de estas intervenciones.
Una contribución destacada de este trabajo ha sido poner de manifiesto la fuerte influencia del hospital en los cos-tos de la estancia, mediante el análisis multinivel realizado. Se consideró también a la comunidad como segundo nivel, pero la similitud entre las lejanías del modelo con uno y
dos niveles indicó que no era necesario; la repercusión que puedan ejercer las políticas de la comunidad es similar en los hospitales de la misma.
El costo de la estancia hospitalaria es el principal deter-minante del costo de estas intervenciones. Este costo está influido por los días de estancia de los pacientes, estancia que no está determinada solamente por el estado de salud sino también por funcionamientos explícitos o implícitos de los servicios de traumatología del hospital y criterios de los traumatólogos responsables de los pacientes. La comunidad

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 211
Costos de prótesis total de cadera y rodilla
autónoma también influye en los tiempos de hospitaliza-ción, quizá por las normas generales de las Consejerías de Salud u objetivos de los contratos-programa. La bibliogra-fía describe importantes diferencias en la estancia media en función del tipo de centro en el que se realice la interven-ción.19 En Finlandia Rissanen y su grupo20 estudiaron los determinantes de la estancia media de las artroplastias de cadera y rodilla y encontraron que las complicaciones son el elemento más influyente en la duración de la estancia, y los factores relacionados con el hospital los más relevantes en la variación del promedio de la estancia. En nuestro es-tudio, también el hospital explica más de 44% de la variabi-lidad en el costo de la estancia, y las complicaciones locales son la variable de los pacientes más influyente en los costos.
Respecto al costo post-alta, los modelos ajustados por hospital explicaron el menor porcentaje de la variabilidad en el costo, de 7 a 9%. En estos modelos resulta sorprenden-te la reducción de variables explicativas significativas. Ni la
presencia de cuidador ni el índice de masa corporal resulta-ron significativos en los costos post-alta, los investigadores esperábamos que influyera en la recuperación.
Destacamos la contrapuesta influencia de la edad en el costo de la estancia respecto al costo al año de segui-miento. Las personas más jóvenes tienen menor costo de la estancia, seguramente por menos comorbilidades y menos complicaciones generales, pero mayores cos-tos de seguimiento en los 12 meses post-alta. Las causas de este mayor consumo de recursos sanitarios durante el año que sigue al alta pueden deberse a mayor oferta por parte del facultativo o mayor demanda por parte del paciente; la edad no se asoció con las complicaciones locales ni con los reingresos en el año de seguimiento. En estudios posteriores sería interesante explorar las causas.
Las dimensiones del cuestionario Womac no resultaron significativas ni en el costo de la estancia ni en el de se-
Cuadro ii. Logaritmo del costo de la estancia. Modelo de efectos aleatorios con SF12
Categoríareferencia Categorías b p b'
Mínimo95%
Máximo95%
Cantidad de camas < 200 200 - 499 -0.151 0.418 0.860 0.597 1.239
>= 500 -0.102 0.612 0.903 0.610 1.338
CCAAPaís Vasco Canarias -0.342 0.201 0.710 0.420 1.200
Andalucía -0.780 0.000 0.458 0.305 0.690
Intervención Cadera Rodilla 0.062 0.017 1.064 1.011 1.120
Edad 0.006 0.000 1.006 1.004 1.009
Sexo Mujer Hombre 0.004 0.870 1.004 0.955 1.056
IMC -0.001 0.805 0.999 0.994 1.004
Componente físico (SF-12) -0.003 0.110 0.997 0.993 1.001
Componente mental (SF-12) -0.003 0.002 0.997 0.996 0.999
Índice Charlson 0.025 0.009 1.025 1.006 1.044
Complicaciones locales 0.161 0.000 1.175 1.078 1.281
Complicaciones generales 0.106 0.006 1.112 1.031 1.199
Dependenciaeconómica del hospital
Seguridad socialCCAA 0.096 0.601 0.909 0.635 1.301
Entidad pública 0.506 0.056 1.659 0.987 2.789
Privado -0.129 0.734 0.879 0.418 1.849
Cuidador No Sí -0.015 0.580 0.985 0.933 1.040Varianza nivel 1 (paciente): 0.065 Varianza nivel 2 (hospital): 0.081Coeficiente de correlación intraclase (CCI): 0.445
b: coeficiente de la variableb´: transformación de b para obtener el porcentaje del costo respecto a la categoría de referencia CCAA: comunidad autónoma; IMC: índice de masa corporal.

212 Cirugía y Cirujanos
Herrera-Espiñeira C y colaboradores
Cuadro iii. Logaritmo del costo post-alta. Modelo de efectos aleatorios con SF12
CategoríaReferencia Categoría b P b'
Mínimo 95%
Máximo 95%
Cantidad de camas < 200 200-499 0.148 0.429 0.862 0.597 1.245
>= 500 0.215 0.273 0.807 0.550 1.184
CCAA País Vasco Canarias 0.079 0.765 0.924 0.552 1.549
Andalucía -0.196 0.343 0.822 0.549 1.232
Intervención Cadera Rodilla 0.799 0.000 2.223 1.940 2.548
Edad -0.014 0.000 0.986 0.980 0.992
Sexo Mujer Hombre -0.077 0.259 0.926 0.809 1.058
IMC -0.009 0.192 0.991 0.978 1.005
Componente físico (SF-12)
-0.010 0.056 0.990 0.981 1.000
Componente mental (SF-12)
0.000 0.846 1.000 0.995 1.004
Índice. Charlson 0.007 0.797 1.007 0.958 1.058
Complicaciones locales 0.141 0.233 1.151 0.914 1.451
Complicaciones generales 0.031 0.764 1.032 0.842 1.264
Dependencia económicadel hospital
Seguridad social CCAA 0.007 0.968 1.007 0.719 1.410
Entidad pública 0.032 0.903 0.968 0.576 1.627
Privado 0.461 0.210 0.631 0.307 1.297
Cuidador No Sí 0.066 0.375 1.068 0.924 1.234
Varianza nivel 1 (paciente) : 0.045 Varianza nivel 2 (hospital): 0.570Coeficiente de correlación intraclase (CCI): 0.074
b: coeficiente de la variableb´: transformación de b para obtener el porcentaje del costo respecto a la categoría de referencia CCAA: comunidad autónoma; IMC: índice de masa corporal.
guimiento. Pensamos que la razón es porque el Womac es un cuestionario específico de calidad de vida para artro-sis, utilizado para determinar la pertinencia de implante de prótesis. Sin embargo, fue significativo el componen-te mental del SF-12 y la valoración del estado de salud con la tarifa social Escala Visual Analógica (EVA), en los modelos respectivos del costo de la estancia; fue menor cuando mejor fue el componente mental o la valoración de su estado de salud.
En cuanto a las limitaciones existe la posibilidad de una in-fravaloración de los costos post-alta como consecuencia de la falta de respuesta de los pacientes al envío de cuestionarios o en el cumplimiento de los ítems. Otra limitación deriva del periodo de seguimiento que se reduce a un año;21 no obstante, el seguimiento durante periodos más prolongados está en fase de inicio por el mismo equipo, desglosado en cadera y rodilla.
Puesto que el costo de hospitalización es uno de los componentes principales del costo en los procesos de ar-troplastia de cadera y rodilla, la reducción del mismo ha sido objeto de estudio en el ensayo de distintas estrate-gias.22,23 A partir del año 2007 la reducción de la estan-cia media en los hospitales para los dos procedimientos estudiados es una muestra del avance en pro de la dis-minución de costos; en concreto, entre 2007 y 2010 la estancia promedio de los procedimientos de sustitución de cadera en Andalucía se ha reducido 15%.24,25 Los auto-res consideran que existe similar influencia del “hospital” en los costos de otras intervenciones quirúrgicas o proce-sos asistenciales, detectables en futuros estudios, lo que supondría una importante información para los gestores sanitarios en pro de la disminución del gasto y gestión de recursos.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 213
Costos de prótesis total de cadera y rodilla
Conclusiones
Hay un gran margen de mejora en la reducción de los costos de la artroplastia total de cadera y rodilla. Más de 44% de la variabilidad observada en los costos de estos procedimien-tos no está determinada por las condiciones clínicas de los pacientes, sino que se explica por el comportamiento de los centros hospitalarios.
agradecimientos
A Alejandro Cardona, Amparo Godoy, Nicolás Godoy, José Ignacio Eugenio Díaz y resto del personal de los servicios de Traumatología, Unidades de Investigación y Calidad, así como a las Unidades de Documentación Clínica de los hos-pitales participantes; a Marta González Sáenz de Tejada por su apoyo en la base de datos, y finalmente a los pacientes que colaboraron para el estudio.
referencias
1. Murphy L, Helmick CG. The Impact of Osteoarthritis in the United States: A Population-Health Perspective: A population-based review of the fourth most common cause of hospitalization in U.S. adults. Orthop Nurs 2012;31:85-91.
2. Harris WH, Sledge CB. Total Hip and Total Knee Replacement. N Engl J Med 1990;323:725-731.
3. Dixon T, Shaw M, Ebrahim S, Dieppe P. Trends in hip and knee joint replacement: socioeconomic inequalities and projections of need. Ann Rheum Dis 2004;63:825-830.
4. Rissanen P, Aro S, Sintonen H, Asikainen K, Slätis P, Paavolainen P. Costs and Cost-Effectiveness in Hip and Knee Replacements: A Prospective Study. Int J Technol Assess Health Care 1997;13:574-588.
5. Lernout T, Labalette C, Sedel L, Kormann P, Duteil C, Le Divenah A, et al. Cost analysis in total hip arthroplasty: Experience of a Teaching Medical Center located in Paris. Orthop Traumatol Surg Res 2010;96:113-123.
6. Bozic KJ, Stacey B, Berger A, Sadosky A, Oster G. Resource utilization and costs before and after total joint arthroplasty. BMC Health Serv Res 2012;12:73.
7. Hawker GA, Badley EM, Croxford R, Coyte PC, Glazier RH, Guan J, et al. A Population-Based Nested Case-Control Study of the Costs of Hip and Knee Replacement Surgery. Med Care 2009;47:732-741.
8. Wennberg DE. Variation in the Delivery of Health Care: The Stakes are High. Ann Intern Med 1998;128:866-868.
9. Marión Buen J, Peiró S, Márquez Calderón S, Meneu de Guillerna R. Variations in medical practice: importance, causes, and implications. Med Clin (Barc) 1998;110:382-390.
10. Bankes MJ, Coull R, Ferris BD. How long should patients be followed-up after total hip replacement? Current practice in the UK. Ann R Coll Surg Engl 1999;81:348-351.
11. Cobos R, Latorre A, Aizpuru F, Guenaga JI, Sarasqueta C, Escobar A, et al. Variability of indication criteria in knee and hip replacement: an observational study. BMC Musculoskeletal Disorders 2010;11:249.
12. Fuchs VR. The Doctor’s Dilemma - What Is “Appropriate” Care? N Engl J Med 2011;365:585-587.
13. Badia X, Roset M, Montserrat S, Herdman M, Segura A. La versión española del EuroQol: descripción y aplicaciones. Med Clin (Barc) 1999;112(Suppl 1):79-85.
14. Gandek B, Ware JE Jr, Aaronson NK, Apolone G, Bjorner JB, Brazier JE, et al. Cross-validation of item selection and scoring for the SF-12 Health Survey in nine countries: results from the IQOLA Project. International Quality of Life Assessment. J Clin Epidemiol 1998;51:1171-1178.
15. Escobar A, Quintana JM, Bilbao A, Azkárate J, Güenaga JI. Validation of the Spanish Version of the WOMAC Questionnaire for Patients with Hip or Knee Osteoarthritis. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index. Clin Rheumatol 2002;21:466-471.
16. Charlson M, Szatrowski TP, Peterson J, Gold J. Validation of a combined comorbidity index. J Clin Epidemiol 1994;47:1245-1251.
17. Navarro Espigares JL, Hernández Torres E. Cost-outcome analysis of joint replacement: evidence from a Spanish public hospital. Gac Sanit 2008;22:337-343.
18. Gupta S, Hawker GA, Laporte A, Croxford R, Coyte PC. The economic burden of disabling hip and knee osteoarthritis (OA) from the perspective of individuals living with this condition. Rheumatology 2005;44:1531-1537.
19. Siciliani L, Sivey P, Street A. Differences in length of stay for hip replacement between public hospitals, specialised treatment centres and private providers: selection or efficiency? Health Econ 2013;22:234-242.
20. Rissanen P, Aro S, Paavolainen P. Hospital-and Patient-Related Characteristics Determining Length of Hospital Stay for Hip and Knee Replacements. Int J Technol Assess Health Care 1996;12:325-335.
21. Fortin PR, Penrod JR, Clarke AE, St-Pierre Y, Joseph L, Bélisle P, et al. Timing of total joint replacement affects clinical outcomes among patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheumatism 2002;46:3327-3330.
22. Munin MC, Rudy TE, Glynn NW, Crossett LS, Rubash HE. Early Inpatient Rehabilitation After Elective Hip and Knee Arthroplasty. JAMA 1998;279:847-852.
23. Macario A, Horne M, Goodman S, Vitez T, Dexter F, Heinen R, et al. The effect of a perioperative clinical pathway for knee replacement surgery on hospital costs. Anesth Analg 1998;86:978-984.
24 Goicoechea J, Díaz A, Robledo Jiménez M, Rodríguez J. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria. Grupos Relacionados por el Diagnóstico. CMBD 2007. Ed. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 2008;139.
25. Goicoechea J, Rodríguez J, Robledo Jiménez M, Díaz A. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria. Grupos Relacionados por el Diagnóstico. CMBD 2010. Ed. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 2011;141.

214 Cirugía y Cirujanos
Consumo alimentario, estado nutricio y nivel de actividad física entre adultos mayores con y sin
estreñimiento crónico. Estudio comparativoElisa Joan Vargas-García,1 Enrique Vargas-Salado2
1 Departamento de Investigación, Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, México.
2 División de Ciencias de la Salud. Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato, México.
Correspondencia: Dr. Enrique Vargas SaladoTorre Médica CampestreManantial 114- 301Colonia Futurama, Monterrey, NL. Teléfono: (477) 7173939Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 10 de noviembre 2012. Aceptado: 28 de enero 2013.
resumen
antecedentes: el estreñimiento es uno de los trastornos gastroin-testinales más comunes en la población de edad avanzada por-que con el paso de los años los factores implicados en su causa se modifican y repercuten en la ingestión de alimentos, el estado de nutrición y la actividad física. objetivo: evaluar en el adulto mayor el efecto en el estreñimiento crónico del consumo de alimentos con alto contenido de fibra, el estado nutricio, y la actividad física.material y métodos: estudio comparativo, prospectivo y transversal efectuado en 140 adultos mayores de la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de León, Guanajuato, durante el periodo del 4 mayo al 30 de octubre de 2009. Se valoró si padecían o no estreñimiento de acuerdo con los criterios de Roma III. Se valoró: peso, talla, circunferencia del brazo, pliegue cutáneo tricipital; se aplicó un cuestionario de actividad física validado, y se obtuvo el registro dietético de tres días (dos de entre semana y uno de sábado o domingo). resultados: la ingestión promedio de fibra y agua no resultó estadísticamente diferente entre los grupos estudiados. Los pacientes con estreñimiento tuvieron dietas menos completas y variadas (p < 0.02; p < 0.03). El estado nutricio predominante en los adultos mayores de ambos grupos fue de sobrepeso (p= 0.49) pero el grupo sin estreñimiento tuvo niveles más altos de actividad física en comparación con los estreñidos (1664 vs 1049 METs, p= 0.004).Conclusiones: el menor nivel de actividad física, la monotonía en la dieta, y no incluir todos los grupos de alimentos son factores que se asocian con el estreñimiento en el adulto mayor. De acuerdo con los resultados de este estudio la menor ingestión de fibra no se relacionó con el estreñimiento.
Palabras clave: estreñimiento, adulto mayor, dieta, estado nutricio, actividad física.
abstract
Background: Constipation is one of the most frequently found gastrointestinal problems in the elderly as aging modifies their food intake, nutritional status and physical activity, which are associated factors in the development of constipation. objective: To compare food intake, nutritional status and physical activity between elderly subjects with or without chronic constipation.methods: The study included a total of 140 subjects who were divided in two groups according to the presence or absence of constipation using the Rome III criteria. Diet intake was obtained through a 3-day dietary record (2 days during the week and one of Saturday or Sunday). Height, weight, arm circumference, and triceps skinfold thickness were measured and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was applied to all participants. results: Fiber and water intake were not statistically different between both groups. Constipated participants showed significantly less variety and less inclusion of all food groups in their diets compared to their non-constipated counterparts (p < 0.02; p < 0.03). Mean nutritional status was overweight and it didn’t differ from each studied group (p= 0.49). Higher levels of physical activity were found in non-constipated subjects (1664 vs 1049 MET, p= 0.004).Conclusion: This study indicates that lower physical activity levels as well as an incomplete and less varied diet are associated to constipation in the elderly. Water and fibre intake do not seem to be contributing to constipation.
Key words: Constipation, elderly, diet, nutritional status, and physical activity.
Cir Cir 2013;81:214-220.
El estreñimiento es uno de los problemas más comunes del aparato digestivo, con prevalencia incluso de 27% en la pobla-ción mundial.1 Se estima que en México 14.4% de la población lo padece.2 Las diferencias en ambas cifras pueden relacionar-se con la definición de “estreñimiento crónico”. Los criterios diagnósticos de Roma III incluyen la coexistencia de dos o más de los siguientes síntomas durante más de tres meses: es-fuerzo defecatorio en más de un cuarto de las deposiciones, heces duras o escíbalos, sensación de evacuación incompleta por lo menos en un cuarto de las evacuaciones, manipulación manual para facilitar la evacuación en más de un cuarto de las defecaciones, y tres o menos deposiciones semanales.3

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 215
Factores relacionados con el estreñimiento crónico en adultos mayores
Aun cuando el estreñimiento es frecuente en el adulto mayor, se insiste que no hay nada en el proceso de envejeci-miento per se que lo cause.4 Pese a ello, se han encontrado cambios locales y generales en el adulto mayor que contri-buyen a su aparición, por ejemplo: disminución de bifido-bacterias en la flora intestinal y fecal con la edad, lo que conduce a alteraciones en la motilidad intestinal.5
Como causas del estreñimiento en el anciano se seña-lan: poca ingestión de fibra1,5-7 (atribuida a la intolerancia gastrointestinal a los alimentos que contienen fibra, y a la dificultad bucal para masticar y producir saliva), actividad física reducida (especialmente en los ancianos que tienen reposo prolongado en cama o dificultad para la movilidad de las extremidades inferiores),1,7-9 menor ingestión de líquidos (conforme se envejece disminuye el umbral de sensibilidad de los receptores en el centro que controla la sed en el sis-tema nervioso central).1,10,11 La desnutrición se asocia con el estreñimiento más que el sobrepeso y la obesidad12 (la pérdida de peso puede alterar el ecosistema intestinal que ocasiona una disbiosis).13,14
El estreñimiento afecta la calidad de vida de quien lo padece y aumenta los costos de los sistemas de salud.1,2,15,16
El objetivo de este estudio es: evaluar en el adulto ma-yor el efecto en el estreñimiento crónico del consumo de alimentos con alto contenido de fibra, el estado nutricio, y la actividad física.
Como hipótesis de trabajo se planteó que el adulto mayor con estreñimiento crónico consume poca fibra, toma pocos líquidos, es sedentario, y tiene trastornos relacionados con la desnutrición.
material y métodos
Estudio comparativo, prospectivo y transversal efectuado en un grupo de pacientes de la consulta externa de la Uni-dad de Medicina Familiar 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de León, Guanajuato, durante el periodo del 4 mayo al 30 de octubre de 2009. El tamaño de la muestra se determinó con base en los resultados de un estudio previo de pacientes adultos con estreñimiento de los que 23.2% (140 sujetos) no realizaban actividad física; el nivel de significación (α) fue de 0.5.7
Los pacientes se asignaron a dos grupos, según si pade-cían o no estreñimiento de acuerdo con los criterios diag-nósticos de Roma III.3 Se excluyeron los adultos mayores con: diabetes mellitus, hipotiroidismo, afecciones del tubo digestivo, como: pancreatitis crónica, colitis ulcerosa, en-fermedad de Crohn, fisura anal, proctitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable, cirrosis, y quienes no pudieran pro-porcionar información por deterioro cognitivo (enfermedad de Alzheimer), o no estuvieran acompañados de familiares
capaces de aportarla. Tampoco se incluyeron los pacientes en quienes no fue posible realizar alguna de las mediciones de la investigación por problemas de movilidad (en silla de ruedas).
Para obtener el consentimiento informado a cada partici-pante se le informó la naturaleza y procedimientos a seguir.
Se registraron los datos de: edad, sexo, padecimiento actual, tipo y dosis de medicamentos (incluidos los laxan-tes). El consumo de alimentos se obtuvo de un diario en donde se registró la dieta de tres días, de los que dos fue-ron entre semana y uno de sábado o domingo. A todos se les explicó la manera de asentar los datos correctamente. Con la información del diario se evaluaron las variables cuantitativas de kilocalorías ingeridas, gramos y porcen-taje de macronutrimentos, gramos consumidos de fibra y mililitros de agua ingerida. El diario también se usó para evaluar las cualidades de la dieta y se establecieron los siguientes criterios: completa, suficiente, equilibrada y variada.
Los datos del consumo alimentario se analizaron con la ayuda del programa NutriKcal®VO, Sistema para Consul-torios (Marván, Pérez-Lizaur, 2005). La característica de equilibrio en la dieta se interpretó según las referencias de ingestión dietética para adultos mayores del National Re-source Center on Nutrition, Physical Activity and Aging, de la Universidad Internacional de Florida.17 Las caracterís-ticas cualitativas restantes se evaluaron de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2005 para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria.18
El peso y la talla se obtuvieron con una báscula clínica con estadímetro para calcular el índice de masa corporal; el resultado se interpretó con los parámetros establecidos por la OMS.19 Otros datos antropométricos registrados fueron: circunferencia de brazo, evaluada según las tablas de Alastrué;20 el pliegue cutáneo tricipital se midió con un plicómetro y los resultados se interpretaron con las tablas de Esquius.21 Todas las determinaciones se realizaron si-guiendo las técnicas descritas por Lohman y su grupo.22 A partir de los resultados del índice de masa corporal, circun-ferencia de brazo y pliegue cutáneo tricipital se estableció el diagnóstico integral nutricional.
El nivel de actividad física se calculó con el cuestionario internacional de actividad física IPAQ,23 mediante el regis-tro del equivalente metabólico (MET).
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 16.0. Las variables continuas se describen con media y desviación estándar. La comparación entre los grupos con y sin estreñimiento se efectuó con la prueba T de Student para muestras independientes. Las variables categóricas se expresan en porcentajes y se analizaron con la prueba de χ2. Se consideró significativo un valor de p < 0.05.

216 Cirugía y Cirujanos
Vargas-García EJ y Vargas-Salado E.
resultados
Se estudiaron 140 adultos mayores, de los que 71 padecían estreñimiento crónico. La edad promedio fue de 71.6 ± 8.4 años; 24.3% del sexo masculino y 75.7% del feme-nino. En el Cuadro I se muestran sus características y los medicamentos con propiedades astringentes. El análisis del consumo de fármacos no mostró diferencias entre los grupos de estudio; las dosis tuvieron la tendencia a ser ma-yores para los pacientes con estreñimiento. Sin embargo, por su número y variabilidad no fueron estadísticamente significativas.
Consumo alimentario
Los resultados para la ingestión calórica, de macronutri-mentos, del consumo de fibra e ingestión de agua en los grupos con y sin estreñimiento se muestran en el Cuadro II. El análisis comparativo no demostró diferencias significati-vas entre los grupos.
La Figura 1 contiene los resultados de las características cualitativas de la dieta (suficiente, equilibrada, completa, variada) en ambos grupos. El grupo de adultos mayores sin estreñimiento consumió una dieta más completa que el grupo de pacientes con estreñimiento; esta diferencia fue
Cuadro i. Características de los sujetos estudiados (n=140)
VariablesPacientes
con estreñimientoPacientes
sin estreñimiento Valor de p
n= 71 n= 69X ± DE X ± DE
Edad (años) 71.9 ± 8.2 71.2 ± 8.7 0.36Sexo femenino / masculino 47 / 22 59 / 12 0.04Uso de medicamento astringente 57 49 0.20Tipo de medicamento astringente predominante Analgésicos Beta bloqueadores, Analgésicos
Dosis de medicamento astringente mg 296 ± 812 135 ± 180 0.66Uso de laxante 36 (%) 0 0.00
n= número de adultos mayores, mg= miligramos, X ± DE= media ± desviación estándar.
Cuadro ii. Diferencias en indicadores dietéticos entre grupos
Variable Pacientes con estreñimiento Pacientes sin estreñimiento Valor de p
n= 71 n= 69X ± DE X ± DE
Consumo alimentarioEnergía (kcal/día) 1504 ± 479 1527 ± 381 0.75Proteína (g/día) 55.6 ± 18.4 56.3 ± 17.4 0.84Proteína (%) 15.0 ± 3.2 14.9 ± 3.9 0.80Lípidos (g/día) 46.8 ± 23.0 47.4 ± 19.8 0.85Lípidos (%) 27.0 ± 6.6 27.5 ± 7.2 0.71H. de carbono (g/día) 220.6 ± 63.1 224 ± 57 0.68H. de carbono (%) 59.4 ± 7.1 59.3 ± 7.8 0.96Fibra (g/día) 15.1 ± 6.9 17.5 ± 8.7 0.08Ingesta de agua (ml/día) 1196 ± 608 1334.42 ± 493 0.14
n= número de individuos, kcal= kilocalorías, g= gramos, ml= mililitros, X ± DE= media ± desviación estándar, H= Hidratos.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 217
Factores relacionados con el estreñimiento crónico en adultos mayores
significativa (p < 0.03). De igual forma, al comparar la va-riedad de la dieta, el grupo sin estreñimiento reveló mayor diversidad en los alimentos consumidos que su contraparte, esta diferencia alcanzó significación estadística (p < 0.02).
Estado nutricio
Los resultados de los parámetros antropométricos de peso, índice de masa corporal, pliegue cutáneo tricipital y circun-ferencia del brazo se exponen en el Cuadro III. En ninguno de estos parámetros se encontraron diferencias estadística-mente significativas entre los grupos.
El diagnóstico del estado nutricio se muestra en la Figu-ra 2. Al comparar el estado de nutrición en los grupos con estreñimiento versus sin estreñimiento, no se encontraron diferencias significativas (p= 0.49) y en ambos grupos pre-dominó el sobrepeso.
Actividad física
Los niveles de actividad física se expresaron como equi-valentes metabólicos, los resultados para el grupo con
figura 1. Diferencias en las características cualitativas de la dieta.
Cuadro iii. Diferencias en indicadores antropométricos entre grupos
Variables Pacientes con estreñimiento Pacientes sin estreñimiento Valor de p
n= 71 n= 69X ± DE X ± DE
Peso (kg) 67.68 ± 14.05 69.91 ± 15.72 0.38IMC (kg/m2) 28.79 ± 5.89 28.53 ± 5.27 0.79PCT (mm) 20.58 ± 8.83 19.18 ± 9.03 0.35CMB (cm) 23.11 ± 3.02 23.59 ± 3.52 0.39
IMC= índice de masa corporal, PCT= pliegue cutáneo tricipital, CMB= circunferencia de brazo, n= número de individuos, kg= kilogramos, m2= metro al cuadrado, mm= milímetros, cm= centímetros, X ± DE= media ± desviación estándar.
figura 2. Diferencias en el estado nutricio.
26
48
22 21 19
46
34 34
Suficiente Equilibrada Completa* Variada**
Con estreñimiento Sin estreñimiento *p=0.03 **p=0.02
0
6
20
29
16
2 3
17
32
15
Des
nutr
ició
nm
oder
ada
Des
nutr
ició
n
le
ve
Nor
mon
utric
ión
Sob
repe
so
Obe
sida
d
Con estreñimiento Sin estreñimiento
estreñimiento fueron de 1043 ± 1008, y para el grupo sin estreñimiento de 1664 ± 1491. La diferencia entre los gru-pos fue significativa (p= 0.004). En la Figura 3 se muestran los resultados para los niveles de actividad física, de leve a intensa; se encontró una diferencia estadísticamente signi-ficativa (p= 0.001) entre los grupos con estreñimiento y sin estreñimiento.
discusión
Este estudio identificó los factores de la alimentación y del estilo de vida que pueden proporcionar mejor respuesta en el tratamiento del estreñimiento en el adulto mayor. La com-paración de las características del consumo alimentario, del estado nutricio y el nivel de actividad física de adultos ma-yores con y sin estreñimiento crónico demuestra una rela-ción inversa con el estreñimiento entre el nivel de actividad física y una dieta completa y variada. Aunque los hallazgos encontrados en este estudio son consistentes con lo publica-do en la bibliografía,24-28 las recomendaciones propuestas se orientan a incrementar la ingestión de fibra y de agua. Estas

218 Cirugía y Cirujanos
Vargas-García EJ y Vargas-Salado E.
medidas dietéticas se han ido progresivamente adoptando por los adultos mayores gracias a la amplia disponibilidad de agua potable y de alimentos con alto contenido de fibra. Ello explicaría las similitudes en los resultados entre los grupos del estudio.
Las características de la dieta en relación con ser com-pleta y variada, se revelaron como los factores distintivos para el grupo no estreñido versus el estreñido. Por ello, para el adulto mayor es importante consumir en cada una de sus comidas todos los grupos de alimentos (frutas y verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal). Así, el aporte de fibra y demás nutrimentos puede alcanzarse más fácilmente; de acuerdo con Kant y su grupo29 podría influir en el riesgo de mortalidad observado con el consumo de menos de dos grupos de alimentos al día, comparado con los pacientes que consumen todos los grupos de alimentos.
Pese a que la bibliografía ha señalado que la desnutrición tiene graves efectos gastrointestinales, en nuestro estudio no se demostraron. Esto puede deberse al número reducido de participantes con desnutrición y a que nuestros pacientes no estaban encamados en un hospital, lo que parece tener mayor repercusión en la motilidad del colon.14
Si bien existen fármacos con efecto en la peristalsis intes-tinal este estudio, al igual que otros, no encontró asociación significativa entre su consumo y el estreñimiento.15,30 La muestra de adultos mayores incluida en este estudio tenía, además, una cuantiosa indicación de fármacos de diversa naturaleza, lo que podría explicar por qué los astringentes no alcanzaron el valor estadísticamente significativo cuan-do se compararon los grupos.
El efecto de la actividad física en la motilidad intesti-nal puede tener diversos mecanismos31-37 y, de acuerdo con Rao y su grupo32 el ejercicio disminuye el flujo sanguíneo al intestino, con menor actividad motora física y aumen-to en la fuerza de propagación del colon, lo que resulta en menor resistencia al avance y mayor propulsión de las heces. Otros estudios demostraron cambios en la con-centración plasmática de varias hormonas que estimulan
la motilidad gastrointestinal;31-35 se reporta que durante el ejercicio se estimula el movimiento y compresión del colon por la musculatura abdominal;36,37 sin embargo, la mayor parte de esos estudios se realizaron por periodos cortos de actividad física, con intensidades variables y sin variables de control, por eso se desconocen sus efectos a largo plazo. Por lo tanto, se requieren más investigaciones en este campo para explicar la variabilidad en las respues-tas en el adulto mayor.38
Respecto a la frecuencia de realización de actividad físi-ca se ha identificado que el riesgo de estreñimiento dismi-nuye 35% cuando se practica ejercicio de 2 a 6 veces por semana.39 Esta observación es el fundamento de los linea-mientos del Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en Mé-xico. Ambas instituciones establecen para los adultos ma-yores una frecuencia mínima de cinco días a la semana de actividad aeróbica, de moderada intensidad, durante 30 mi-nutos.40,41 Se ha ampliado la recomendación de la actividad física para los adultos mayores para que incluyan ejercicios de resistencia muscular al menos dos días a la semana. Esto se sustenta con el estudio efectuado por Sullivan y sus cola-boradores42 en el que observaron que los ejercicios de resis-tencia, como por ejemplo levantar pesas, aceleran el tiempo de tránsito intestinal en adultos de edad media y adultos mayores con estreñimiento. En ese mismo estudio no se en-contraron diferencias entre el promedio de líquidos y fibra ingerida al día entre los grupos con y sin estreñimiento. En nuestro estudio ninguno de los grupos alcanzó el mínimo recomendado de fibra, que para varones es de 30 g al día y para mujeres de 21 g al día de acuerdo con los lineamientos del National Resource Center for Nutrition, Physical Ac-tivity and Aging.17 Otros autores han reportado resultados similares a los de este trabajo30,43 y, sin embargo, para con-firmarlos hace falta realizar ensayos clínicos que evalúen estas intervenciones.
Las limitaciones de este trabajo se relacionan con la in-formación de las características de la dieta, que al ser auto-reportada pudiera ser diferente a la ingestión real, aunque la información proporcionada por los participantes, escrita y verbal, intentó disminuir estos sesgos. Al mismo tiempo, por tratarse de un estudio transversal sólo es posible señalar las asociaciones sin determinar relaciones de causa a efec-to, lo que requiere diseñar un ensayo clínico controlado y cegado. Incorporar otras técnicas de medición del tránsito intestinal también agregaría valor al estudio.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro estudio, la ingestión de fibra no se relaciona con el estreñimiento en
figura 3. Niveles de actividad física.*
38
16 17 16
30
23
Leve Moderada Intensa
Con estreñimiento Sin estreñimiento
*p=0.001

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 219
Factores relacionados con el estreñimiento crónico en adultos mayores
el adulto mayor; resulta más importante incluir todos los grupos de alimentos y aumentar la variedad en la dieta de los ancianos estreñidos para garantizar que la ingestión de nutrimentos y fibra sea suficiente. La frecuencia de desnu-trición en la muestra fue baja y no se relacionó con el estre-ñimiento. En el adulto mayor, el estreñimiento se asocia con el sedentarismo, por lo que en esta población un programa de ejercicio que incluya actividades aeróbicas moderadas y de resistencia muscular podría ser benéfico.
referencias
1. Higgins PD, Johanson JF. Epidemiology of constipation in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol 2004;99:750-759.
2. Remes-Troche JM, Tamayo de la Cuesta JL, Raña-Garibay R, Huerta-Iga F, Suarez-Morán E, Schmulson M. Guías de diagnóstico y tratamiento del estreñimiento en México. A) Epidemiología (meta-análisis de la prevalencia), fisiopatología y clasificación. Rev Gastroenterol Mex 2011;76:126-132.
3. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, Houghton LA, Mearin F, Spiller RC. Functional bowel disorders. Gastroenterology 2006;130:1480-1491.
4. Petticrew M, Watt I, Sheldon T. Systematic review of the effectiveness of laxatives in the elderly. Health Technol Assess 1997;1:1-52.
5. Hamilton-Miller JMT. Probiotics and prebiotics in the elderly. Postgrad Med J 2004;80:447-451.
6. Chen Hsiao-Ling, Lu Yu-Ho, Lin Jiun-Jr, Ko Lie-Yon. Effects of Isomalto-Oligosaccharides on Bowel Functions and Indicators of Nutritional Status in Constipated Elderly Men. J Am Coll Nutr 2001;20:44-49.
7. Garrigues V, Gálvez C, Ortiz V, Ponce M, Nos P, Ponce J. Prevalence of Constipation: Agreement among Several Criteria and Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Qualifying Symptoms and Self-reported Definition in a Population-based Survey in Spain. Am J Epidemiol 2004;159:520-526.
8. Arnaud MJ. Mild dehydration: a risk factor of constipation? Eur J Clin Nutr 2003;57(Suppl 2):S88-S95.
9. Phillips PA, Johnston CI, Gray L. Disturbed Fluid and Electrolyte Homoeostasis Following Dehydration in Elderly People. Age Ageing 1993;22(Suppl 1):S26-S33.
10. Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF. Constipation and Fecal Incontinence in the Elderly Population. Mayo Clin Proc 1996;71:81-92.
11. Simrén M. Physical activity and the gastrointestinal tract. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14:1053-1056.
12. Bernal-Orozco MF, Vizmanos B, Celis de la Rosa AJ. La nutrición del anciano como un problema de salud pública. Antropo 2008;16:43-55.
13. Amenta M, Cascio MT, Di Fiore P, Venturini I. Diet and chronic constipation. Benefits of oral supplementation with symbiotic zir fos (Bifidobacterium longum W11 + FOS Actilight). Acta biomed 2006;77:157-162.
14. Feldblum I, German L, Castel H, Harman-Boehm I, Bilenko N, Eisinger M, et al. Characteristics of undernourished older medical patients and the identification of predictors for undernutrition status. Nutrition J 2007;6:37.
15. O’Keefe EA, Talley NJ, Zinsmeister AR, Jacobsen SJ. Bowel Disorders Impair Functional Status and Quality of Life in the Elderly: A Population-Based Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995;50A:M184-M189.
16. Lindeman RD, Romero LJ, Liang HC, Baumgartner RN, Koehler KM, Garry PJ. Do Elderly Persons Need to Be Encouraged to Drink More Fluids? J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55:M361-M365.
17. Florida International University [Internet]. National Resource Center on Nutrition, Physical Activity & Aging. Dietary Reference Intakes for Older Adults. (Fecha de consulta: 23 de octubre de 2008). Disponible en: http://nutritionandaging.fiu.edu/DRI_and_DGs/DRI_and_RDAs.asp
18. Secretaría de Salud [Internet]. México: 2002; Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; (Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2012). Diario Oficial de la Federación; Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/043ssa205.pdf
19. World Health Organization [Internet]. Global Database on Body Mass Index: BMI Classification; table 1: The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI. (Fecha de consulta: 10 de octubre de 2012). Disponible en: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
20. Alastrué Vidal A, Sitges Serra A, Jaurrieta Más E, Sitges Creus A. Valoración de los parámetros antropométricos en nuestra población. Med Clin (Barc) 1982;78:407-415.
21. Esquius M, Schwartz S, López Hellín J, Andreu AL, García E. Parámetros antropométricos de referencia de la población anciana. Med Clin (Barc) 1993;100:692-698.
22. Lohman T, Roche A, Martorell R. Anthropometric Standardization Reference Manual.1st ed. Michigan: Human Kinetics Publishers, 1988.
23. IPAQ: International Physical Activity Questionnaire [Internet]. Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms Scoring Protocol. (Fecha de consulta: 7 de Octubre de 2012). Disponible en: https://docs.google.com/iewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVpcGFxfGd4 OjE0NDgxMDk3NDU1YWRlZTM
24. Everhart JE, Go VLW, Johannes RS, Fitzsimmons SC, Roth HP, White LR. A longitudinal survey of self-reported bowel habits in the United States. Dig Dis Sci 1989;34:1153-1162.
25. Donald IP, Smith RG, Cruikshank JG, Elton RA, Stoddart ME. A Study of Constipation in the Elderly Living at Home. Gerontology 1985;31:112-118.
26. Kinnunen O. Study of constipation in a geriatric hospital, day hospital, old people’s home and at home. Aging (Milan, Italy) 1991;3:161-170.
27. Liu F, Kondo T, Toda Y. Brief physical inactivity prolongs colonic transit time in elderly active men. Int J Sports Med 1993;14:465-467.
28. Meshkinpour H, Selod S, Movahedi H, Nami N, James N, Wilson A. Effects of Regular Exercise in Management of Chronic Idiopathic Constipation. Dig Dis Sci 1998;43:2379-2383.
29. Kant AK, Schatzkin A, Graubard BI, Schairer C. A Prospective Study of Diet Quality and Mortality in Women. JAMA 2000;283:2109-2115.
30. Fosnes GS, Lydersen S, Farup PG. Drugs and Constipation in Elderly in Nursing Homes: What Is the Relation? Gastroenterol Res Pract 2012;12:290231. doi:10.1155/2012/290231.
31. Hilsted J, Galbo H, Sonne B, Schwartz T, Fahrenkrug J, de Muckadell OB, et al. Gastroenteropancreatic hormonal changes during exercise. Am J Physiol 1980;239:G136-G140.
32. Rao SS, Beaty J, Chamberlain M, Lambert PG, Gisolfi C. Effects of acute graded exercise on human colonic motility. Am J Physiol 1999;276(5 Pt 1):G1221-G1226.
33. O’Connor AM, Johnston CF, Buchanan KD, Boreham C, Trinick TR, Riddoch CJ. Circulating gastrointestinal hormone changes in marathon running. Int J Sports Med 1995;16:283-287.
34. Demers LM, Harrison TS, Halbert DR, Santen RJ. Effect of prolonged exercise on plasma prostaglandin levels. Prostaglandins Med 1981;6:413-418.

220 Cirugía y Cirujanos
Vargas-García EJ y Vargas-Salado E.
35. Hartley LH, Mason JW, Hogan RP, Jones LG, Kotchen TA, Mougey EH, et al. Multiple hormonal responses to prolonged exercise in relation to physical training. J Appl Physiol 1972;33:607-610.
36. Koffler KH, Menkes A, Redmond RA, Whitehead WE, Pratley RE, Hurley BF. Strength training accelerates gastrointestinal transit in middle-aged and older men. Med Sci Sports Exerc 1992;24:415-419.
37. Oettlé GJ. Effect of moderate exercise on bowel habit. Gut 1991;32:941-944.
38. Simrén M. Physical activity and the gastrointestinal tract. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14:1053-1056.
39. Dukas L, Willett WC, Giovannucci EL. Association between physical activity, fiber intake, and other lifestyle variables and constipation in a study of women. Am J Gastroenterol 2003;98:1790-1796.
40. Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, King AC, et al. Physical Activity and Public Health in Older Adults:
Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc 2007;39:1435-1445.
41. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte [Internet]. México: Gobierno Federal; 2011 (Fecha de consulta: 8 de Diciembre de 2011). Guía de activación laboral. Disponible en: http://activate.gob.mx/Documentos/05_Guia_Laboral.pdf
42. Sullivan SN, Champion MC, Christofides ND, Adrian TE, Bloom SR. The gastrointestinal regulatory peptide changes of long distance running. Phys Sports Med 1984;12:77-82.
43. Lindeman RD, Romero LJ, Liang HC, Baumgartner RN, Koehler KM, Garry PJ. Do Elderly Persons Need to Be Encouraged to Drink More Fluids? J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55:M361-M365.



Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 221
Reimplante facial con arteria labial para revascularización. Reporte de un caso
Miguel de la Parra-Márquez, Sergio Mondragón-González, Jaime López-Palazuelos, Norberto Naal-Mendoza, Jesús María Rangel-Flores
Departamento de Cirugía Plástica y MicrocirugíaUnidad Médica de Alta Especialidad 21, Instituto Mexicano del Seguro Social. Monterrey, Nuevo León, México.
Correspondencia:Dr. Miguel de la Parra MárquezDepartamento de Cirugía Plástica, Centro Médico MonterreyHidalgo 2480 Monterrey 64060, Nuevo LeónTel.: (0181) 81518452 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 11 de mayo 2012.Aceptado: 7 de julio 2012.
resumen
antecedentes: la restauración cosmética y funcional de la cara luego de un traumatismo complejo es todo un reto para el cirujano plástico. En el ámbito internacional se han reportado pocos casos de reimplante facial.objetivo: reportar el caso del primer reimplante parcial de cara con la utilización de la arteria labial como aporte vascular.Caso clínico: paciente masculino de siete años de edad. Ingresó al servicio de Cirugía Plástica en el mes de junio de 2011 por lesiones secundarias en la cara ocasionadas por la mordedura de un perro. A la exploración física se encontró avulsión de 75% del labio superior, 33% del labio inferior, incluida la comisura oral, y 75% de la mejilla izquierda. Los músculos avulsionados incluían: el orbicular de los labios, depresor del ángulo oral y depresor del labio inferior. El tiempo total de isquemia fue de ocho horas.La anastomosis término-terminal de la arteria coronaria labial se efectuó con nylon 11-0, posteriormente se escogió la vena con mejor retorno y la anastomosis se realizó con nylon 11-0. Se hizo miorrafía de los músculos mencionados con vicril 4-0, la sutura de la mucosa oral se realizó con vicril 5-0, y de la piel con nylon 5-0.Seis meses después de la cirugía, el resultado cosmético y funcional se consideró excelente, con restablecimiento total de la continencia labial y articulación completa de las palabras. Conclusiones: las amputaciones de cualquier componente facial deben ser inicialmente tratadas con reimplante. La arteria coronaria labial es una buena opción para revascularización, incluso en 25% del total de la cara (labios y mejilla).
Palabras clave: reimplante facial, supramicrocirugía.
abstract
Background: Restoration of the face function and cosmesis after a traumatic complex wound is a challenge for the plastic surgeon. Worldwide, few cases have been reported about face replantation.objective: To present the case of the first partial face replantation reported in the national bibliography, using the labial artery for revascularization.Clinical case: On June 19th 2011, a 7 years old male presented to the emergency room of the Mexican Institute of Social Security at Monterrey, Mexico, 4 hours after a partial face amputation secondary to a dog bite.The amputated segment was composed by the 75% of the upper lip, 33% of the lower lip, oral commissure and 75% of the left cheek.The labial coronary artery and vein were anastomosed with 11-0 nylon sutures. The miorraphy of the orbicularis oris, the depressor anguli oris and the depressor labii inferioris with 4-0 vycril sutures.Six months after the surgery, the functional and aesthetic outcomes were excellent with reestablishment of total labial continence and total recovery of articulation of words. Conclusions: amputations of any facial component should be initially managed with replantation. The function and cosmetics are better than any other technique of reconstruction. The labial coronary artery is an excellent choice for revascularization up to 25% of the face (lips and cheek).
Key words: face replantation, supramicrosurgery.
Cir Cir 2013;81:221-224.
El restablecimiento de la función y la cosmética facial lue-go de un traumatismo complejo es todo un reto para el ciru-jano plástico. En el ámbito mundial se han reportado pocos casos de reimplante total o parcial de cara. La mayoría son secundarios a mordidas de perro.1-3 Se reporta el caso de un paciente con amputación parcial de rostro tratada con reim-plante y técnicas de supramicrocirugía.
Caso clínico
En el mes de junio de 2011 ingresó al servicio de Cirugía Plástica un paciente masculino de siete años de edad luego

222 Cirugía y Cirujanos
De la Parra-Márquez M y colaboradores
de transcurridas cuatro horas de haber sufrido una ampu-tación parcial en la cara por la mordida de un perro de la raza pitbull. El fragmento amputado correspondió a 75% del labio superior, 33% del inferior y de la comisura oral y 75% de la mejilla izquierda (Figuras 1 y 2). Los músculos afectados fueron: el orbicular de los labios, el depresor del ángulo oral y el depresor del labio inferior. El tiempo total de isquemia fue de ocho horas.
El fragmento avulsionado se exploró y no se encontró la arteria facial. La arteria labial se encontró en el borde libre del labio superior, con señales de arrancamiento, por eso se disecó y desbridó en forma proximal hasta encontrarla en buen estado; se dejó un cabo de un milímetro de largo.
La cirugía se inició con una traqueostomía para manejo de la vía aérea y protección del fragmento reimplantado en el postoperatorio. El plano de disección en la cara del pa-ciente fue superficial a la arteria facial, por eso no se realizó la anastomosis. La arteria coronaria labial se anastomosó con nylon 11-0, puntos simples; se utilizó un microscopio Opmi-Neuro NC4 de Carl Zeiss de 10X. Posteriormente se identificó la vena con mejor flujo y se anastomosó con nylon 11-0. No se reparó ninguna rama terminal del nervio facial porque a este nivel es posible esperar la recuperación por neuroestimulación.
La miorrafia de los músculos afectados (orbicular de los labios, depresor del ángulo oral y del labio inferior) y la mucosa se realizó con vicril 4-0 puntos simples. La piel se suturó con nylon 5-0 puntos separados (Figura 3). Durante el transoperatorio sólo se aplicó una dosis de heparina de 40 U/kg de peso, luego de la anastomosis arterial.
En el tratamiento postoperatorio se aplicó heparina de bajo peso molecular a la dosis de 1 mg por kg de peso, ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas, terapia intra-venosa de líquidos, antibióticos (cefalotina a 50 mg/kg de peso, clindamicina a 20 mg/kg) y analgésicos (ketorolaco, metamizol).
En nuestra experiencia, el dextran no ofrece ninguna ventaja en el éxito de las anastomosis microvasculares, tampoco la heparina en infusión intravenosa porque incre-menta el riesgo de sangrado y hematomas, a diferencia de la heparina de bajo peso molecular, que no aumenta estas complicaciones.
figura 1. Paciente en el preoperatorio.
figura 2. Vista externa del fragmento avulsionado. Se observan el labio inferior, superior, la comisura y la mejilla.
figura 3. Postoperatorio inmediato.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 223
Reimplante facial. Reporte de caso
El paciente permaneció en cuidados intensivos durante tres días. La cánula de traqueostomía se retiró al quinto día. La sonda nasogástrica se retiró a las dos semanas y se inició la alimentación por vía oral. El paciente se dio de alta a su domicilio 15 días después de la cirugía en donde inició los ejercicios de terapia física y rehabilitación con calor local, rayos infrarrojos, electroestimulación, láser, reeducación muscular y técnicas de sensibilización.
Seis meses después del reimplante, el paciente mostró adecuada función del músculo orbicular, suficiente para tomar líquidos sin derramarlos; la dicción y el habla son completamente normales (Figuras 4 y 5).
discusión
Aunque en la bibliografía médica mundial hay reportes de reimplantes faciales, el nuestro es el primero que quedará asentado en la bibliografía nacional. En la mayoría de los casos reportados se utiliza la arteria facial como aporte vas-cular. En nuestro caso, esta arteria no se encontraba en el fragmento avulsionado, por eso se utilizó la arteria labial.
En varias publicaciones acerca de reimplante de labio se ha utilizado la arteria labial para revascularización. En al-gunos casos no existe una vena lo suficientemente grande para anastomosar y se utilizaron sanguijuelas para drena-je.4-8 No encontramos casos previos reportados de reimplan-tes de este tipo en niños.
En nuestro caso, los vasos labiales estaban en buen esta-do para ser anastomosados. La mayoría de los casos repor-tados de reimplante de componentes faciales son de labio,1-3 nariz,4-6 oído,7 párpado,8 mejilla,9 y lengua.10 Sólo encontra-mos pocos artículos de reimplante de fragmentos faciales mayores.11-13
En nuestro caso, el fragmento avulsionado incluía una gran proporción del labio superior, inferior y mejilla iz-quierdos. Con esto se demostró que el flujo de la arteria labial, que en los niños es muy pequeña (menos de 0.5 mm de diámetro), es suficiente para revascularizar grandes frag-mentos faciales, a pesar del daño causado por la avulsión secundaria a la mordida del perro.
Seis meses después de la cirugía el resultado funcional y estético fue excelente, con restablecimiento de la función del orbicular suficiente para lograr la completa continencia de líquidos y articulación de palabras.
Es indudable la importancia de reimplantar cualquier fragmento facial. El resultado funcional y cosmético es mucho mejor que cualquier colgajo para reconstrucción. Si el paciente no hubiera recuperado el fragmento amputado, el tratamiento más adecuado sería un colgajo basado en la arteria radial, con preservación del tendón palmar menor como una rienda estática para lograr la continencia oral, tal como lo describieron Sakai y su grupo;14 sin embargo, ésta es una medida poco estética y funcional. Otros colgajos uti-lizados comúnmente en cirugía reconstructiva facial son los que se obtienen del músculo pectoral y del dorsal ancho, con resultados estéticos no satisfactorios.
Conclusiones
La microcirugía ha evolucionado enormemente en los últi-mos 10 años. En la actualidad, con técnicas de supramicro-cirugía es posible realizar anastomosis muy pequeñas, en vasos menores de 0.5 mm. Por lo tanto, en cualquier ampu-tación de fragmentos faciales es imperativo intentar, como primera opción, el reimplante porque el resultado cosméti-co y funcional supera cualquier colgajo faciocutáneo.
figura 5. Postoperatorio a los seis meses. (Dinámico)
figura 4. Postoperatorio a los seis meses. (Dinámico)

224 Cirugía y Cirujanos
De la Parra-Márquez M y colaboradores
7. Pribaz JJ, Orgill DP. Microsurgical Replantation of an Ear in a Child without Venous Repair. Plast Reconstr Surg 1998;102:2094-2096.
8. Soueid NE, Khoobehi K. Microsurgical Replantation of Total Upper Eyelid Avulsion. Ann Plast Surg 2006;56:99-103.
9. Infanger M, Kossmehl P, Grimm D. Successful microsurgical primary replantation of an amputated cheek. Acta Oto-Laryngologica 2006;126:432-434.
10. Buntic RF, Buncke HJ. Successful Replantation of an Amputated Tongue. Plast Reconstr Surg 1998;101:1604-1607.
11. Thomas A, Obed V, Murarka A, Malhotra G. Total Face and Scalp Replantation. Plast Reconstr Surg 1998;102:2085-2087.
12. Abraham T. Six Years After Face Replantation. J Reconstr Microsurg 2002;18:250-252.
13. Venter TH, Duminy FJ. Microvascular Replantation of Avulsed Tissue After a Dog Bite of the Face. S Afr Med J 1994;84:37-39.
14. Sakai S, Soeda S, Endo T, Ishii M, Uchiumi E. A compound radial artery forearm flap for the reconstruction of lip and chin defect. Br J Plast Surg 1989;42:337-338.
referencias
1. Taylor HO, Andrews B. Lip Replantation and Delayed Inset After a Dog Bite: a Case Report and Literatura Review. Microsurgery 2009;29:657-661.
2. Walton RL, Beham EK, Brown RE, Upton J, Reinke K, Fudem G, et al. Microsurgical Replantation of the Lip: A Multi-Institutional Experience. Plast Reconstr Surg 1998;102:358-368.
3. Duroure F, Simon E, Fadhul S, Fyad JP, Chassagne JF, Stricker M. Microsurgical Lip Replantation: Evaluation of Functional and Aesthetic Result of Three Cases. Microsurgery 2004;24:265-269.
4. Sun W, Wang Z, Qiu S, Li S. Successful Microsurgical Replantation of the Amputated Nose. Plast Reconstr Surg 2010;126:74e-76e.
5. Okumuş A, Vasfi Kuvat S, Kabakaş F. Successful Replantation of an Amputated Nose After Occupational Injury. J Craniof Surg 2010;21:289-290.
6. Fuleihan NS, Natout MA, Webster RC, Hariri NA, Samara Ma, Smith RC. Successful Replantation of Amputated Nose and Auricule. Otolaryngol Head Neck Surg 1987;97:18-23.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 225
Carcinoma mamario bilateral sincrónico en un varónJosé Antonio García-Mejido,1 Carmen Delgado-Jiménez,2 Laura Gutiérrez-Palomino,1
Miguel Sánchez-Sevilla,1 Eva Iglesias-Bravo,1 Virginia Caballero-Fernández1
1 Ginecología y Obstetricia.2 Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla, España.
Correspondencia: Dr. José Antonio García MejidoSanta Cecilia 32 Alcalá de Guadaira 41500 Sevilla, España Teléfono: 955614797 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 30 de marzo 2012.Aceptado: 23 de agosto 2012.
resumen
antecedentes: el cáncer de mama en el hombre es una enfermedad con baja incidencia, que se reduce aún más cuando es bilateral sincrónica. Existen pocas publicaciones en los últimos años. objetivo: establecer pautas para el tratamiento de este cáncer, aunque sea infrecuente.Caso clínico: paciente masculino de 75 años de edad, con tumores en ambas mamas, que se le resecaron completamente con exéresis de ganglios palpables. El estudio histopatológico informó que se trataba de un carcinoma ductal infiltrante no especificado. Se indicó tratamiento adyuvante con tamoxifeno y radioterapia; en la actualidad está libre de enfermedad.Conclusiones: el carcinoma mamario bilateral sincrónico en el varón es una enfermedad poco frecuente. Su tratamiento principal es la cirugía, de ahí la importancia del diagnóstico temprano. En la mayoría de los casos se requiere quimioterapia y radioterapia adyuvante porque suelen diagnosticarse en un estadio avanzado.
Palabras clave: cáncer mamario, varón, mama.
abstract
Background: male breast cancer is a disease with low incidence, which is further reduced when it comes to bilateral synchronous presentation. There are few published in recent years. The aim is to establish guidelines for the management of this disorder so rare.Clinical case: a 75-year-old with tumors in both breasts, which were completely resected with removal of palpable nodes. The histopathological study reported ductal carcinoma. Make adjuvant tamoxifen and radiotherapy, was found in disease-free period.Conclusions: this is a rare disease, whose main treatment is surgery, hence the importance of early diagnosis. In most cases require adjuvant chemotherapy and radiotherapy because they are usually diagnosed at an advanced stage.
Key words: breast cancer, male, breast.
Cir Cir 2013;81:225-227.
introducción
El cáncer de mama en el hombre es una enfermedad relati-vamente rara, representa 1% o menos de todos los cánceres que lo afectan. Sin embargo, cuando se trata de neoplasia bilateral de mama en el hombre, debe tenerse en cuenta que corresponde a 1.5% de todas las neoplasias mamarias mas-culinas.1,2
El objetivo es presentar una revisión de la neoplasia malig-na mamaria bilateral en el varón con base en la evidencia disponible en la bibliografía médica, a fin de promover su conocimiento y establecer pautas para su tratamiento.
Caso clínico
Estudio retrospectivo efectuado en pacientes atendidos en la consulta de Patología Mamaria del Hospital Universita-rio Virgen de Valme (Sevilla, España) de enero de 1999 al 30 de noviembre de 2011. Se trataron 1,403 casos de cáncer de mama de los que 17 correspondieron a carcinomas ma-marios en varones, que representan 1.2% de los cánceres diagnosticados. De los 17 casos en varones, sólo se obtuvo un caso de carcinoma bilateral sincrónico, que correspondió a 5.8% de los cánceres mamarios en hombres. A partir de su ingreso el paciente fue valorado estrechamen-te por los médicos de la Unidad de Patología Mamaria y es el caso que se describe a continuación.
Caso clínico
Paciente masculino de 75 años de edad, con antecedentes de demencia senil leve, autónomo en sus actividades básicas, con funciones superiores conservadas y disfunción urinaria. Fumador de diez cigarrillos al día y etilismo crónico. Refie-re que una hermana padeció cáncer de mama, otra falleció de un hepatocarcinoma y su hija ha sido intervenida de car-cinoma de células renales.

226 Cirugía y Cirujanos
García-Mejido JA y colaboradores
El paciente tiene un nódulo en cada región mamaria de tres meses de evolución, no doloroso, sobreelevado, irre-gular y con costras, con dimensiones de 30 mm en el lado derecho y 25 mm en el izquierdo, con una lesión satélite de 5 mm.
A la palpación se detectan ambas lesiones retroareolares de consistencia dura, adherida a planos musculares que ocu-pan todo el espesor del complejo areola-pezón que abarcan todo el espesor mamario. La axila derecha es clínicamente negativa y la izquierda tiene una pequeña adenopatía bien delimitada y móvil.
En la ecografía mamaria se identificó un tumor irregu-lar, situado en la región retroareolar de la mama derecha de 33.5 × 28.7 mm, heterogéneo, con marcada atenuación sónica posterior (Figura 1). En la mama izquierda tenía una lesión similar, localizada en la región retroareolar de 31.7 × 24.3 mm; en ambas axilas se visualizaban adenopa-tías bilaterales. Se clasificó como BIRADS de categoría 5, altamente sospechoso de malignidad.
En la tomografía computada de tórax y abdomen se iden-tificaron tumores mamarios, bilaterales, que infiltraban los músculos pectorales mayores de densidad heterogénea, ul-cerados a la piel (Figura 2). Existen adenopatías axilares bilaterales de límites superiores a la normalidad en cuanto a tamaño, y una pequeña adenopatía mamaria interna izquier-da. No tenía lesiones ocupantes de espacio intratorácicas ni intraabdominales sugerentes de metástasis.
La biopsia con aguja gruesa de ambas tumoraciones ma-marias reportó: carcinoma ductal infiltrante no especificado bilateral, con adenopatías axilares bilaterales.
Se realizó mastectomía bilateral tipo Madden, con exé-resis de ganglios, nueve en la axila derecha y diez en la izquierda. La variedad histológica fue de carcinoma ductal
infiltrante no especificado, con micrometástasis en uno de los nueve ganglios extirpados de la axila derecha y en uno de los diez ganglios extirpados de la axila izquierda. El p53 y el HER-2 negativos y el CK19 positivo. La fracción proli-ferativa Ki67 de las células neoplásicas en la mama derecha fue de 40-45% y de 20-25% en la mama izquierda.
El tratamiento adyuvante fue con tamoxifeno y radiote-rapia, y se hicieron revisiones en la Unidad de Patología Mamaria y Unidad de Oncología en el Hospital Universi-tario Virgen de Valme (Sevilla, España); el paciente está en periodo libre de enfermedad luego de 12 meses de evo-lución.
discusión
La neoplasia bilateral de mama en el hombre corresponde a 1.5% de todas las neoplasias mamarias masculinas.1,2
Existen multitud de factores que pueden predisponer a esta neoplasia en el varón, de todos, los más vinculados con cáncer mamario masculino son el síndrome de Klinefelter, la cirrosis hepática, la administración de estrógenos exóge-nos (como ocurre en casos de transexuales), el cáncer de próstata, obesidad, exposición a radiación y las personas con genes asociados con neoplasia mamaria hereditaria, como es el caso del gen BCRA2.3,4 El factor de riesgo más importante es el síndrome de Klinefelter, que implica ries-go de padecer cáncer de mama en estas personas de 20 a 50 veces mayor en comparación con los hombres 46XY.5 En nuestro caso, se descartó este síndrome porque no había padecido ningún problema de carácter reproductivo. Tam-poco se pudo relacionar con alguno de los factores de riesgo señalados. A diferencia de lo que pueda parecer, la gineco-mastia no está considerada como un estado precanceroso.6
figura 2. Tomografía computada de tórax, con tumores retroareola-res. Las flechas blancas indican que infiltran la piel y el plano mus-cular pectoral.
figura 1. Ecografía mamaria derecha, con tumor irregular heterogé-neo de 33.5 × 28.7 mm en la región retroareolar.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 227
Carcinoma mamario bilateral sincrónico en un varón
El diagnóstico diferencial de la neoplasia mamaria en el hombre debe hacerse con el cáncer metastásico de origen prostático, porque es probable la implantación de metástasis mamarias en este tipo de cáncer. El diagnóstico anatomopa-tológico se realiza junto con un estudio inmunohistoquími-co, que es prácticamente indistinguible detectar el origen prostático del mamario debido a la similitud histológica entre ambos.7
La edad a la aparición del carcinoma mamario masculino es superior a la edad de presentación en las mujeres.1 Se ha estimado que el momento de aparición en el hombre es entre los 60 y 70 años8 (en nuestros casos, la edad estuvo en esta franja de edad). Otra diferencia entre hombres y mujeres es la forma de presentación. En las mujeres normalmente se inicia como un nódulo palpable; sin embargo, en el varón suele observarse un nódulo retroareolar con aplanamiento del complejo areola-pezón. Esto se debe al poco volumen de la mama masculina e invasión rápida de la piel. Ésta es la razón por la que el diagnóstico en el hombre se realiza en un estadio más tardío que en la mujer.9 El caso del paciente aquí reportado tenía lesiones mamarias excrecentes, irregu-lares y costrosas que infiltraban el complejo areola-pezón en ambas mamas.
Respecto al tratamiento debe considerarse que la mama masculina es de menor tamaño que la femenina, por ello no suele estar indicada la cirugía conservadora porque existe escasa posibilidad de conservación del tejido ma-mario. Si estamos ante un caso de extensión del carcinoma a la piel, como es el caso presentado, la técnica conven-cional coadyuvante es la radioterapia. Para los casos sin ganglios axilares palpables puede realizarse la técnica del ganglio centinela, al igual que se hace en la mujer.10 En la bibliografía médica se describe que estos tumores son hor-monodependientes, por ello se aconseja la terapia adyu-vante con tamoxifeno.10,11 En nuestro paciente también se observó esta característica en la anatomía patológica. Hacen falta estudios de investigación, prospectivos, para justificar la prescripción de inhibidores de la aromatasa a pacientes masculinos con cáncer de mama. Autores como Horimoto y su grupo11 consideran que las altas concentra-ciones de andrógenos en hombres pueden ser la razón de que los inhibidores de la aromatasa no sean tan efectivos como cabría esperar.
Cuando nos referimos al pronóstico, se piensa que el cáncer de mama en el hombre es peor que en la mujer. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el diagnóstico en los hombres suele ser tardío. Si se compara con la superviven-cia en las mujeres con enfermedad avanzada no existen di-ferencias entre grupos.10
Conclusiones
El pronóstico del cáncer de mama en los hombres es similar al de la mujer a igualdad de estadio tumoral, pero general-mente se diagnostican en estadio avanzado. Por ello, debe-mos realizar un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad lo más temprano posible.
referencias
1. Hirose Y, Sasa M, Bando Y, Hirose T, Morimoto T, Kurokawa Y, et al. Bilateral male breast cancer with male potential hypogonadism. World J Surg Oncol 2007;5:60. doi:10.1186/1477-7819-5-60. Disponible en http://www.wjso.com/content/5/1/60
2. Lambley J, Maguire E, Yin Lam K. Synchronous bilateral breast cancer in an elderly man. Breast J 2005;11:153. doi: 10.1111/j.1075-122X.2005.21570.x Disponible en https://ws001.juntadeandalucia.es/bvsspa/onlinewiley/doi/10.1111/j.1075-122X.2005.21570.x/pdf
3. Mabuchi K, Bross DS, Kessler II. Risk factors for male breast cancer. J Natl Cancer Inst 1985;74:371-375.
4. Fentiman IS, Fourquet A, Hortobagyi G. Male breast cancer. Lancet 2006;367:595-604.
5. Hoque HMR, Kothari A, Hamed H, Fentiman IS. Synchronous bilateral breast cancer in a patient with Klinefelter’s syndrome. Int J Gen Med 2010;3:19-21.
6. Giordano SH, Valero V, Buzdar AU, Hortobagyi GN. Efficacy of Anastrozole in Male Breast Cancer. Am J Clin Oncol 2002;25:235-237.
7. Dos Santos VM, Cintra EM, De Castro RA, Marques HV Jr. Bilateral Male Breast Cancer: Too Many Concerns? Asian Pac J Cancer Prev 2007;8:640-641. Disponible en: http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume8_No4/d%20640-641%20Modesto%202.pdf
8. Just E, Botet X, Escolà D, Martínez S, Duque E. Neoplasia intraquística bilateral de mama en un varón. Cir Esp 2009;86(5):321-322. doi:10.1016. Disponible en: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13142600&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=36&ty=53&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=36v86n05a13142600pdf001.pdf
9. Ben Dhiab T, Bouzid T, Gamoud A, Ben Hassouna J, Khomsi F, Boussen H, et al. Male breast cancer: about 123 cases collected at the Institute Salah-Azaiz of Tunis from 1979 to 1999. Bull Cancer 2005;92(3):281-285. Disponible en: http://www.jle.com/e-docs/00/04/0B/9E/vers_alt/VersionPDF.pdf
10. Goyal A, Horgan K, Kissin M, Yiangou C, Sibbering M, Lansdown M, et al. Sentinel lymph node biopsy in male breast cancer patients. Eur J Surg Oncol 2004;30(5):480-483. doi:10.1016. Disponible en: http://ac.els-cdn.com/S0748798304000526/1-s2.0-S0748798304000526-main.pdf?_tid=71783cbddca2f0d8d274d94d333ea61b&acdnat=1345138067_f84d6e0ea61b30ffdf8e5dac979beaa6
11. Horimoto Y, Hino M, Saito M, Arakawa A, Matsumoto T, Kasumi F. Bilateral Nonsynchronous Male Breast Cancer: Two Case Reports. Breast Care 2008;3:51-53. doi: 10.1159/000116119. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931019/pdf/brc0003-0051.pdf

228 Cirugía y Cirujanos
Fibromatosis mamaria en el varón. A propósito de un caso
Virginia Muñoz-Atienza, María del Carmen Manzanares-Campillo, Susana Sánchez-García, Ricardo Pardo-García, Jesús Martín-Fernández
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real, España.
Correspondencia: Dra. Virginia Muñoz AtienzaRonda Ciruela 5, portal 6, 3ºB. Ciudad Real 13004, EspañaTeléfonos: 687630306 y 34 926278000Correo electrónico: [email protected].
Recibido: 25 de enero 2012.Aceptado: 14 de junio 2012.
resumen
antecedentes: la fibromatosis mamaria es una enfermedad rara; sus casos son 0.2% de las neoplasias de mama, y en los varones es aún más rara. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico.Caso clínico: se comunica el caso de un varón de 52 años, con diagnóstico anatomopatológico de fibromatosis mamaria posterior al estudio de un tumor en la mama derecha. Se le practicó exé-resis con amplios márgenes, luego mastectomía subcutánea, con estudio histológico de fibromatosis con márgenes libres. El posto-peratorio transcurrió sin complicaciones y no requirió tratamiento coadyuvante. En el seguimiento a seis meses continuaba libre de enfermedad. El tratamiento de elección es la escisión con amplios márgenes y el oncológico coadyuvante es motivo de controversia.Conclusiones: la fibromatosis en la mama es poco frecuente y su aparición en el varón excepcional. El tratamiento quirúrgico es el definitivo, no así la terapia oncológica neoadyuvante que sigue suscitando controversia.
Palabras clave: fibromatosis mamaria, tumor desmoide.
abstract
Background: mammary fibromatosis is a rare pathology. It constitutes 0.2% of breast cancers, where men are exceptional. The definitive diagnosis is histological.Clinical case: we report the case of a male of 52 years, diagnosed with breast fibromatosis after pathologic study of tumor in right breast. Is programmed surgery for excision with wide margins. We performed mastectomy subcutaneous fibromatosis with pathologic study with clear margins. The postoperative course was uncomplicated. Adjuvant therapy did not say. At 6 months follow-up remains free of disease. The treatment of choice is surgical excision with wide margins. Adjuvant treatment is controversial.Conclusions: the fibromatosis in the breast is very rare and exceptional occurrence in men. Surgery is the definitive; few results exist with adjuvant therapy.
Key words: mammary fibromatosis, desmoids tumor.
Cir Cir 2013;81:228-231.
introducción
La fibromatosis mamaria, también denominada tumor des-moide mamario, es un padecimiento infrecuente que Ni-chols1 describió por primera vez en 1923. El término fibro-matosis, establecido en 1954 por Stout, engloba un grupo de lesiones caracterizadas por la proliferación de fibroblastos
bien diferenciados, con patrón de crecimiento infiltrativo, sin elementos celulares de malignidad, pero con evolución localmente invasiva y recidivante al tratamiento quirúrgico. Constituye 0.2% de las neoplasias mamarias, habitualmente en mujeres entre 14 y 80 años, es excepcional en el varón; en la bibliografía médica existen menos de diez casos des-critos.2,3 Clínica y radiológicamente puede simular una neo-plasia maligna; el diagnóstico definitivo se establece con los resultados del estudio anatomopatológico de la lesión.4-6
Se comunica el caso de un varón de 52 años, con fibro-matosis en la mama derecha y se revisa la bibliografía al respecto.
Caso clínico
Paciente masculino de 52 años de edad, estudiado en la con-sulta de Patología Mamaria; durante la auto-palpación ma-maria identificó un tumor en la mama derecha que ensegui-da se determinó tenía dos meses de evolución. El paciente carecía de antecedentes personales de interés.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 229
Fibromatosis mamaria en el varón
Durante la exploración física se palpó un nódulo de aproximadamente 2 cm en los intercuadrantes internos de la mama derecha, de consistencia dura, no adherido a planos profundos y sin afectación cutánea. No se palparon adeno-patías axilares ipsilaterales. La mama y axila contralaterales no mostraron ningún hallazgo significativo.
La mamografía y ecografía mamaria bilateral eviden-ciaron un nódulo sólido en la mama derecha, categoría BI-RADS IV (Figuras 1, 2). La biopsia guiada por ecografía con aguja gruesa y el resultado anatomopatológico preli-minar fueron compatibles con tumor phyllodes benigno con sobrecrecimiento estromal o tumor mesenquimal, con mitosis por 10 campos de gran aumento, con ligera atipia citológica. El perfil inmunohistoquímico fue negativo para citoqueratina AE-1/A-E3, CD34, focalmente positiva para actina (HHF-35) y S-100 y con un marcador de prolifera-ción Ki-67 en 5-10% de las células.
Ante estos hallazgos se decidió la exéresis quirúrgica de la lesión con márgenes amplios, y la mastectomía subcutá-nea derecha.
El reporte del estudio anatomopatológico definitivo describió, macroscópicamente, un tejido fibroadiposo de 2 × 1.5 cm, con un área blanquecina de bordes irregulares, de consistencia elástica y aspecto fibroso. En el estudio mi-croscópico se observó proliferación mesenquimal mal defi-nida, compuesta por células fusocelulares con escasa atipia junto con acumulaciones de colágeno, que infiltraba super-ficialmente el músculo estriado perilesional. La inmunohis-
toquímica resultó positiva para vimentina, células S-100 aisladas y actina focal, con índice proliferativo Ki-67 bajo.
El diagnóstico definitivo fue de fibromatosis mamaria con márgenes quirúrgicos libres.
El paciente no requirió tratamiento coadyuvante y per-manece asintomático y sin evidencia de recidiva luego de seis meses de seguimiento evolutivo.
figura 2. Mamografía de la mama derecha, con nódulo de 28 mm de diámetro mayor, de densidad heterogénea, con márgenes irre-gulares que se delimitan con dificultad, sospechoso de malignidad (BIRADS IV).
figura 1. Ecografía de la mama derecha (en sentido horario) corres-pondiente a H-3, nódulo de 25.9 mm de diámetro mayor, de márge-nes lobulados y algo irregulares, hipoecogénico, con buena trasmi-sión sónica, sospechoso de malignidad (BIRADS IV).

230 Cirugía y Cirujanos
Muñoz-Atienza V y colaboradores
discusión
La fibromatosis es un padecimiento muy poco frecuente (0.013-0.13%), casi siempre se localiza en la pared abdomi-nal (49%), en el mesenterio (8%) y a nivel extra-abdominal (43%), incluida la mama, en 4%.4,5
Constituye alrededor de 0.2% de los tumores primarios de mama.1,4,5 Muestra claro predominio por el sexo feme-nino, sobre todo en la tercera o cuarta décadas de la vida, y de forma extraordinaria se han descrito casos aislados en el varón.2,3
En la etiología de la fibromatosis mamaria se han des-crito casos asociados con antecedentes de traumatismos, radioterapia, intervenciones quirúrgicas previas, como ci-rugía reconstructora7 o implantes mamarios.8,9 Existen ca-sos asociados con malformaciones óseas hasta en 80% de los pacientes, que sugieren anomalías en el desarrollo del tejido conectivo. En formas bilaterales se han relacionado con el síndrome de Gardner y la fibromatosis multicéntrica familiar.10,11 El estímulo hormonal, como factor etiológico, también se ha sugerido, al ser más frecuente en las mujeres jóvenes, durante el embarazo. Hay veces que estos tumores, durante el estudio inmunohistoquímico, muestran recepto-res estrogénicos o de progesterona.12
Desde el punto de vista clínico, la fibromatosis mama-ria suele aparecer como un nódulo palpable único, de con-sistencia dura y tamaño variable, no doloroso. Durante su evolución puede ocasionar retracción de la piel o del pezón por la contracción del tejido fibroso, así como invasión o fijación al músculo pectoral mayor, simulando clínicamente un carcinoma.
Desde la perspectiva histológica, la lesión acapsular tiene un núcleo hipocelular, rico en colágeno, y una región perifé-rica hipercelular con abundancia de fibroblastos y miofibro-blastos que expresan vimentina, actina y rara vez desmina en el estudio inmunohistoquímico. Muestran un patrón de crecimiento infiltrativo, con prolongaciones emergentes del centro lesional que les confieren un aspecto estrellado, sin describirse en la actualidad metástasis a distancia.
Los estudios de imagen complementarios, como la ecografía y la mamografía, objetivan lesiones sólidas es-piculadas de contornos irregulares, en ocasiones con calci-ficaciones, sugerentes de neoplasias malignas, de ahí que el diagnóstico definitivo esté determinado por el estudio ana-tomopatológico de la lesión.13,14
El tratamiento de la fibromatosis mamaria es similar al de esta afección en su localización extramamaria. La es-cisión con márgenes amplios constituye el tratamiento de elección.15,16 A pesar de ello, en los tres primeros años puede haber recurrencias de entre 21 y 27% de los casos. La ra-dioterapia, quimioterapia u hormonoterapia coadyuvantes
presentan resultados controvertidos por la rareza de la en-fermedad.17,18
Conclusiones
La fibromatosis en la mama es muy poco frecuente y su apa-rición en el varón excepcional. El tratamiento quirúrgico es el definitivo, con pocos resultados favorables cuando se asocia terapia oncológica adyuvante.
referencias
1. Nichols RW. Desmoids tumors. A report of thirty-one cases. Arch Surg 1923;7:227-236.
2. Burrel HC, Sibbering DM, Wilson AR. Fibromatosis of the breast in a male patient. Br J Radiol 1995;68:1128-1129.
3. Rudan I, Rudan N, Skorić TS, Sarcević B. Fibromatosis of male breast. Acta Medica Croatica 1996;50:157-159.
4. Greenberg D, Mclntyre H, Ramsarrop R, Arthur J, Harman J. Aggressive fibromatosis of the breast: a case report and literature review. Breast J 2002;8:55-57.
5. Corbisier C, Garbin O, Jaocb D, Weber P, Muller C, Cahier J, et al. Tumeur rare du sein: la fibromatose mammarie: A propos de deux cas et revue de la littérature. J Gincol Obstet Biol Reprod 1997;26:315-320.
6. Ormandi K, Lazar G, Toszegui A, Palko A. Extra-abdominal Desmond mimicking malignant male breast tumor. Eur Radiol 1999;9:1120-1122.
7. Schuh ME, Radford DM. Desmoid Tumor of the Breast Following Augmentation Mammaplasty. Plast Recons Surg 1994;93:603-605.
8. Schiller VI, Arndt RD, Brenner RJ. Aggressive Fibromatosis of the Chest Associated With a Silicone Breast Implant. Chest 1995;108:1466-1468.
9. Rodriguez JM, De Álava E, Pardo J. Fibromatosis mamaria periprotésica. Rev Esp Patol 2000;33:47-52.
10. Wehrli BM, Weiss SW, Yandow S, Coffin CM. Gardner-associated fibromas (GAF) in young patients: a distinct fibrous lesion that identifies unsuspected Gardner syndrome and risk for fibromatosis. Am J Surg Pathol 2001;25:645-651.
11. McAdam WAF, Goligher JC. The occurrence of desmoids in patients with familial polyposis coli. Br J Surg 1970;57:618-631.
12. Rasbridge SA, Gillet CE, Millis RR. Oestrogen and progesterone receptor expression in mammary fibromatosis. J Clin Pathol 1993;46:349-351.
13. Saiz Bueno JA, Sánchez Sevilla M, Castellano Megías V, Robles Frías A, Estévez González A, Caballero Manzano M, et al. Fibromatosis mamaria. Proliferación fibroblástica benigna con agresividad local. Rev Senología y Pat Mam 2000;15:77-80.
14. Afifi A, Descamps Ph, Vidal JM, Devilliers L, Bardaxoglou E. Tumeur fibroblastique primitive du sein. Revue de la littérature â propos d`un cas de tumeur desmolde du sein posant des problèmes nosologiques avec fibrosarcome de bas grade. J Gynecol Obstet Biol Repord 1990;19:309-314.
15. Gronchi A, Casali PG, Mariani L, Lo Vullo S, Colecchia M, Lozza L, et al. Quality of Surgery and Outcome in Extra-Abdominal Aggresive Fibromatosis: A Series of Patients Surgically Treated at a Single Institution. J Clin Oncol 2003;21:1390-1397.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 231
Fibromatosis mamaria en el varón
16. Reitamo JJ, Schelnin TM, Häyry P. The desmoids syndrome: New aspects in the cause, pathogenesis and treatment of the desmoids tumor. Am J Surg 1986;151:230-237.
17. Procter H, Singh L, Baum M, Brinkley D. Response of multicentric desmoids tumours to tamoxifen. Br J Surg 1987;74:401.
18. Kinzbrunner B, Ritter S, Domingo J, Rosenthal CJ. Remission of rapidly growing desmoids tumors after tamoxifen therapy. Cancer 1983;52:2201-2204.

Síndrome de Mirizzi
Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 233232 Cirugía y Cirujanos
Síndrome de Mirizzi. Experiencia del Hospital Español de Veracruz
Federico Roesch-Dietlen,1 Alfonso Gerardo Pérez-Morales,1 Silvia Martínez-Fernández,2 José María Remes-Troche,1 Victoria Alejandra Jiménez-García,3 Graciela Romero-Sierra3
1 Departamento de Gastroenterología, Instituto de Investigacio-nes Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
2 Facultad de Medicina, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
3 Hospital Español, Veracruz, Ver. México.
Correspondencia:Dr. Federico Roesch DietlenDepartamento de GastroenterologíaInstituto de Investigaciones Médico-BiológicasUniversidad VeracruzanaCarmen Serdán s/n. Veracruz 91900 Veracruz, México.Teléfono: (229) 9322292 y Fax: (229) 9322292 Correo electrónico: [email protected], [email protected]
Recibido: 12 de agosto 2012. Aceptado: 9 de octubre 2012.
Resumen
Antecedentes: el síndrome de Mirizzi es una complicación de la litiasis vesicular por cálculos impactados en la bolsa de Hartmann o conducto cístico que comprimen la vía biliar principal; el diagnóstico se establece mediante estudios de imagen, aunque la mayor parte son hallazgos transoperatorios; su tratamiento es la colecistectomía con restauración de la vía biliar. Objetivo: analizar una serie de casos de síndrome de Mirizzi y comparar los resultados con lo publicado en la bibliografía mundial. Casos clínicos: se comunican cuatro casos con síndrome de Mirizzi de una cohorte de 1,034 casos con enfermedad litiásica vesicular del Hospital Español de Veracruz, en 21 años.La frecuencia en esta muestra es de 0.38%, con edad promedio de 32.1 ± 58.4 años; 50% son hombres y 25% tuvo ictericia y coluria con perfil hepático demostrativo. En un caso el ultrasonido sugirió síndrome de Mirizzi; el diagnóstico se corroboró por colangiografía percutánea y tomografía computada. A todos los pacientes se les realizó colecistectomía laparoscópica, y en dos se efectuó colangiografía transcística. Un caso correspondió al tipo I-A y 3 al tipo I-B según la Clasificación de Beltrán y Csendes. La evolución postoperatoria fue satisfactoria y no hubo mortalidad. Conclusiones: el síndrome de Mirizzi debe sospecharse en pacientes con litiasis vesicular con ictericia obstructiva. El cirujano debe extremar las precauciones para evitar lesionar la vía biliar.
Palabras clave: síndrome de Mirizzi, colelitiasis, tratamiento quirúrgico.
Abstract
Background: Mirizzi syndrome is a complication of gallbladder stones impacted in Hartmann’s pouch or cystic duct with compression of the bile duct, the diagnosis is made by imaging studies, although most of them are finding intraoperative surgical findings, his treatment is cholecystectomy and bile duct restoration when needed. Objective: to analyze a series of cases of Mirizzi syndrome and compare the results with those published in the bibliography. Clinical case: We report 4 cases with Mirizzi syndrome in a cohort of 1,034 cases studied in the Hospital Español of Veracruz in 21 years.Results: In our series the frequency of Mirizzi syndrome was 0.38%, the average age was 32.1 ± 58.4 years, 50% were male gender and 25% had jaundice with liver profile demonstration. In 1 case, ultrasound suggested Mirizzi syndrome and percutaneous cholangiography and computed tomography which confirmed the diagnosis. All patients underwent laparoscopic cholecystectomy, and 2 transcystic cholangiography was performed. One of the cases was classified as Type I-A and the other three as type I-B. (Beltran and Csendes). The postoperative evolution was satisfactory in all and no mortality was presented.Conclusions: Mirizzi syndrome should be suspected in patients with gallstones who develop obstructive jaundice and it must be confirmed with imaging studies. The surgeon must take extreme precautions to avoid accidental injury to the bile ducts.
Keywords: Mirizzi syndrome, cholelithiasis, surgical tratament.
Cir Cir 2013;81:232-236.
Introducción
El primer reporte de obstrucción extrínseca benigna de la vía biliar lo realizó Kehr en 1905;1 sin embargo, la primera descripción clínica se debe a Pablo Luis Mirizzi, en 1948.2 En la actualidad se define como una complicación de la en-fermedad litiásica vesicular ocasionada por el impacto de cálculos en la bolsa de Hartmann o en el conducto cístico, que obstruyen parcialmente la vía biliar.3 Su prevalencia es de 0.05 a 0.1% en pacientes con colelitiasis y se ha descrito en 0.7 a 1.4% en pacientes con colecistectomía; su frecuen-cia es similar en ambos sexos y predomina entre la quinta y séptima décadas de la vida.4,5
Esta obstrucción puede ser de varios tipos, dependien-do de la afectación del colédoco.6-8 Desde el punto de vista
clínico 50% de los casos cursan con ictericia obstructiva y el resto suele ser un hallazgo al momento de la colecistec-tomía.9-13
El tratamiento es quirúrgico y en la mayoría de los casos la colecistectomía resuelve el problema;14-18 sin embargo, de 13 a 25% de los pacientes pueden requerir la reparación de la vía biliar por la fistulización a la vía biliar principal, lo que ocurre entre 8 y 15% de los casos.19-28
El objetivo es comunicar la experiencia en el tratamiento del síndrome de Mirizzi en el Hospital Español de Veracruz y comparar los resultados con lo publicado en la bibliogra-fía mundial.
Material y métodos
Estudio retrospectivo, observacional, transversal y compa-rativo efectuado en pacientes con diagnóstico de síndrome de Mirizzi atendidos en el Hospital Español de la ciudad de Veracruz, en un lapso de 21 años. Los datos se analizaron con herramientas estadísticas descriptivas.
Resultados
Entre el 1 de septiembre de 1990 y el 31 de agosto de 2011 se efectuaron 1,034 colecistectomías laparoscópicas a igual número de pacientes con diagnóstico de enfermedad litiási-ca vesicular, por el mismo grupo de cirujanos. La mayoría de los pacientes, 685 (66.25%), padecía colecistitis crónica litiásica no complicada y 261 (25.24%) colecistitis agudi-zada. En cuatro casos (0.38%) se diagnosticó síndrome de Mirizzi (Cuadro I).
Casos clínicos
Caso 1
Paciente femenina de 68 años de edad, gran multípara, con antecedentes de: hipertensión arterial de 15 años de evo-lución y litiasis vesicular diagnosticada cuatro años antes. Diez días antes de su ingreso a nuestro servicio tuvo un cuadro de dolor acompañado de: ictericia, coluria y fiebre; se agregó: anorexia, astenia y pérdida de 4 kg. Las pruebas funcionales hepáticas revelaron: bilirrubina directa 2.7 mg/dL, indirecta 1.2 mg/dL, discreta elevación de las amino-transferasas ALT 85 y AST 80 us, fosfatasa alcalina de 272 us; proteínas séricas 5.7 mg/L, albúmina de 2.3 mg/L; anemia (hemoglobina 10.2 g, hematócrito 41) leucocitos 6,300, 66 neutrófilos, 27 linfocitos y 325,000 plaquetas,
alfafetoproteína 3.8 mg, CA19.9, < 2 U/L. La tomografía computada contrastada mostró a la vesícula aumentada de tamaño, con numerosos cálculos en su interior, grosor de la pared de 12 mm, vías biliares intrahepáticas moderada-mente dilatadas por compresión extrínseca a nivel del hilio hepático (Figura 1). Se decidió realizarle colangiopancrea-tografía retrógrada endoscópica, que no fue posible efectuar por la dificultad en la canulación del ámpula de Vater, por lo que se efectuó colangiografía percutánea que reveló dilata-ción de las vías biliares intrahepáticas con imagen de com-presión extrínseca en hilio hepático sugerente de síndrome de Mirizzi; fue necesario descartar que no se trataba de un colangiocarcinoma (Figura 2). Se le realizó colecistectomía subtotal laparoscópica, por edema y engrosamiento de los tejidos que dificultaron la disección del triángulo de Calot.
Cuadro I. Hallazgos en 1,034 colecistectomías realizadas en 21 años
Diagnóstico n= 1,304 casos %
Colelitiasis no complicada 678 65.69Colecistitis aguda 261 25.24Hidrocolecisto 37 3.68Vesícula escleroatrófica 26 2.51Piocolecisto 23 2.22Síndrome de Mirizzi 4 0.38Cáncer vesicular 2 0.19Fístula colecistocolónica 1 0.09
Figura 1. Tomografía computada con medio de contraste que mues-tra gran dilatación de la vesícula biliar con edema de paredes. Caso 1. Clasificación tipo I-B de Beltrán y Csendes.

Síndrome de Mirizzi
Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 233
clínico 50% de los casos cursan con ictericia obstructiva y el resto suele ser un hallazgo al momento de la colecistec-tomía.9-13
El tratamiento es quirúrgico y en la mayoría de los casos la colecistectomía resuelve el problema;14-18 sin embargo, de 13 a 25% de los pacientes pueden requerir la reparación de la vía biliar por la fistulización a la vía biliar principal, lo que ocurre entre 8 y 15% de los casos.19-28
El objetivo es comunicar la experiencia en el tratamiento del síndrome de Mirizzi en el Hospital Español de Veracruz y comparar los resultados con lo publicado en la bibliogra-fía mundial.
material y métodos
Estudio retrospectivo, observacional, transversal y compa-rativo efectuado en pacientes con diagnóstico de síndrome de Mirizzi atendidos en el Hospital Español de la ciudad de Veracruz, en un lapso de 21 años. Los datos se analizaron con herramientas estadísticas descriptivas.
resultados
Entre el 1 de septiembre de 1990 y el 31 de agosto de 2011 se efectuaron 1,034 colecistectomías laparoscópicas a igual número de pacientes con diagnóstico de enfermedad litiási-ca vesicular, por el mismo grupo de cirujanos. La mayoría de los pacientes, 685 (66.25%), padecía colecistitis crónica litiásica no complicada y 261 (25.24%) colecistitis agudi-zada. En cuatro casos (0.38%) se diagnosticó síndrome de Mirizzi (Cuadro I).
Casos clínicos
Caso 1
Paciente femenina de 68 años de edad, gran multípara, con antecedentes de: hipertensión arterial de 15 años de evo-lución y litiasis vesicular diagnosticada cuatro años antes. Diez días antes de su ingreso a nuestro servicio tuvo un cuadro de dolor acompañado de: ictericia, coluria y fiebre; se agregó: anorexia, astenia y pérdida de 4 kg. Las pruebas funcionales hepáticas revelaron: bilirrubina directa 2.7 mg/dL, indirecta 1.2 mg/dL, discreta elevación de las amino-transferasas ALT 85 y AST 80 us, fosfatasa alcalina de 272 us; proteínas séricas 5.7 mg/L, albúmina de 2.3 mg/L; anemia (hemoglobina 10.2 g, hematócrito 41) leucocitos 6,300, 66 neutrófilos, 27 linfocitos y 325,000 plaquetas,
alfafetoproteína 3.8 mg, CA19.9, < 2 U/L. La tomografía computada contrastada mostró a la vesícula aumentada de tamaño, con numerosos cálculos en su interior, grosor de la pared de 12 mm, vías biliares intrahepáticas moderada-mente dilatadas por compresión extrínseca a nivel del hilio hepático (Figura 1). Se decidió realizarle colangiopancrea-tografía retrógrada endoscópica, que no fue posible efectuar por la dificultad en la canulación del ámpula de Vater, por lo que se efectuó colangiografía percutánea que reveló dilata-ción de las vías biliares intrahepáticas con imagen de com-presión extrínseca en hilio hepático sugerente de síndrome de Mirizzi; fue necesario descartar que no se trataba de un colangiocarcinoma (Figura 2). Se le realizó colecistectomía subtotal laparoscópica, por edema y engrosamiento de los tejidos que dificultaron la disección del triángulo de Calot.
Cuadro i. Hallazgos en 1,034 colecistectomías realizadas en 21 años
Diagnóstico n= 1,304 casos %
Colelitiasis no complicada 678 65.69Colecistitis aguda 261 25.24Hidrocolecisto 37 3.68Vesícula escleroatrófica 26 2.51Piocolecisto 23 2.22Síndrome de Mirizzi 4 0.38Cáncer vesicular 2 0.19Fístula colecistocolónica 1 0.09
figura 1. Tomografía computada con medio de contraste que mues-tra gran dilatación de la vesícula biliar con edema de paredes. Caso 1. Clasificación tipo I-B de Beltrán y Csendes.

Roesch-Dietlen F y colaboradores
234 Cirugía y Cirujanos
La colangiografía transoperatoria corroboró el síndrome de Mirizzi, sin coledocolitiasis; la evolución postoperatoria fue satisfactoria, sin complicaciones.
Caso 2
Paciente masculino de 58 años de edad, con dolor en el cua-drante superior derecho del abdomen de 3.5 años de evolu-ción, sin ictericia, acolia, coluria, hipertermia o prurito; las pruebas funcionales hepáticas fueron normales, el ultraso-nido de abdomen superior mostró un gran cálculo vesicu-lar en el cuello vesicular, con engrosamiento de la pared y discreta dilatación de las vías biliares intrahepáticas, no se identificó dilatación de la vía biliar principal (Figura 3). La colecistectomía laparoscópica confirmó la litiasis vesicular con un gran cálculo en la bolsa de Hartmann que compri-mía la pared del colédoco, con edema y engrosamiento de la pared vesicular. La colangiografía transoperatoria mostró discreta dilatación de las vías biliares intrahepáticas con co-lédoco normal, sin evidencia de coledocolitiasis. La evolu-ción postoperatoria fue satisfactoria.
Casos 3 y 4
El caso clínico 3 corresponde a un paciente masculino de 50 años de edad y el Caso 4 a una mujer de 64 años, am-
bos sin ictericia, coluria, acolia o hipertermia, con pruebas funcionales hepáticas normales. El ultrasonido reveló li-tiasis vesicular de grandes elementos, sin alteración apa-rente de la vía biliar. A los dos pacientes se les efectuó colecistectomía por laparoscopia; en el transoperatorio se corroboró una vesícula dilatada con cálculos grandes, en-grosamiento de la pared y compresión de la vía biliar, con cístico infundibuliforme de 5 mm de diámetro y colédoco de calibre y apariencia normal; la evolución postoperato-ria fue satisfactoria.
discusión
El síndrome de Mirizzi es una complicación poco frecuen-te de la enfermedad litiásica vesicular, clasificada en 1982 por McSherry y su grupo,6 posteriormente por Csendes y sus coautores en 1989,7 y finalmente por Beltrán y sus colabo-radores8 en 2008, con base en la existencia o no de trayecto fistuloso entre la vesícula y la vía biliar principal (Cuadro II).
Desde el punto de vista clínico es difícil establecer el diagnóstico porque no existe un cuadro clínico definido; en la mayoría de los casos son pacientes jóvenes, con dolor en el cuadrante superior derecho. En la mitad de los casos (35-54%) puede haber ictericia con patrón obstructivo de 24 a 36%, acompañado de fenómenos de colangitis en 6 a 13% y es muy raro encontrar hepatomegalia. El 35% de los casos son sujetos asintomáticos en quienes se descubre el síndrome durante estudios ultrasonográficos y no es raro que el diagnóstico se establezca cuando se está efectuando la colecistectomía.14-19.
La edad promedio en nuestra serie fue de 58.4 ± 32.1 años, con límites de 50 y 68 años; no hubo diferencia en gé-
figura 3. Ultrasonido convencional del Caso 2, que muestra gran cálculo vesicular con edema de las paredes y cístico libre, no se lo-gra visualizar el colédoco. Tipo I-A de la clasificación de Beltrán y Csendes.
figura 2. Colangiografía percutánea que muestra obstrucción a nivel del cuello del cístico con dilatación de las vías biliares intrahepáticas, Caso 1.

Síndrome de Mirizzi
Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 235
nero. El tiempo promedio de evolución de los síntomas fue de 3.8 ± 4.3 años; todos los pacientes tuvieron dolor y sólo uno de ellos (25%) ictericia, coluria y fiebre en el preopera-torio, con pruebas funcionales hepáticas con patrón coles-tásico, alcanzó la cifra de bilirrubina directa de 2.7 mg/dL, con fosfatasa alcalina de 272 U/L.
El ultrasonido tiene una sensibilidad baja, de 57%, y debe sospecharse síndrome de Mirizzi cuando se identifica dilatación de las vías biliares, por arriba del sitio donde se identifican los cálculos en la bolsa de Hartmann o conducto cístico. La tomografía computada es útil en el diagnóstico de colecistitis aguda y sus complicaciones, pero tiene poca sensibilidad para detectar cálculos biliares y su mayor uti-lidad es descartar un proceso neoplásico en obstrucción bi-liar. La colangio-pancreatografía por resonancia magnética ha ganado aceptación como alternativa en el diagnóstico de cálculos biliares, con la ventaja de no ser un proceso invasi-vo, con sensibilidad de 96%, especificidad de 93.5%, valor predictivo positivo de 83.5% y valor predictivo negativo de 98.5%, por lo que se ha posicionado como el procedimiento previo a la colangio-pancreatografía retrógrada endoscópi-ca, que puede confirmar el diagnóstico, con sensibilidad de 65%, con complicaciones en 23% y la ventaja de permitir realizar maniobras terapéuticas.20,21 En nuestros casos sólo en uno se sospechó en el preoperatorio, a quien se realizó tomografía computada y colangiografía percutánea tran-shepática. En otro caso se sospechó por los hallazgos ul-trasonográficos y los dos restantes fueron hallazgos en el momento del acto quirúrgico.
El objetivo del tratamiento es la colecistectomía y cuan-do existe daño en el conducto biliar debe repararse. La es-trategia depende del tipo y grado de lesión de la vía biliar y la existencia de fístula tipo I, colecistectomía fundocís-tica con colangiografía, sin necesidad de explorar las vías biliares; tipo II colecistectomía, sutura del colédoco y co-locación de sonda en T; tipo III, colecistectomía, colédo-co-duodeno anastomosis con o sin colocación de sonda en T; tipo IV, colecistectomía, exploración de vías biliares y hepático-yeyuno anastomosis en Y de Roux.15
Los resultados suelen ser satisfactorios, con baja morbi-lidad y mortalidad en las lesiones tipo I y II; sin embargo, de 5 a 8% de los casos tipo III y IV tienen estenosis de la vía
biliar con colangitis secundaria y alteraciones del funciona-miento hepático, y 6% de los casos requiere reintervención. No existen reportes de lesión accidental de la vía biliar y la mortalidad en hospitales con experiencia en el tratamiento de esta afección es de 0.2 a 0.9%.15-19
La vía de abordaje depende de la precisión del diagnóstico preoperatorio. Cuando se sospecha alteración importante de la anatomía de las estructuras del íleo hepático o se corrobora la dilatación de la vía biliar y probable fístula, se recomienda realizar el procedimiento con técnica convencional abierta; sin embargo, en la actualidad existen diversos reportes de tra-tamiento del síndrome de Mirizzi por vía laparoscópica con resolución de casos no complicados. No hay que olvidar que en muchas ocasiones el diagnóstico es un hallazgo inespera-do durante el acto quirúrgico.22-27 En una revisión de 20 años, en 10 publicaciones, Antoniou y su grupo encontraron que el índice de conversión es de 41%, los incidentes transoperato-rios reportados alcanzaron 20%.28
Nuestros cuatro casos se catalogaron como Tipo I, uno de ellos correspondió al subtipo I-A y los otros 3 al subti-po I-B, se les efectuó colecistectomía laparoscópica, [3 en forma total (75%) y 1 subtotal (25%)], con tiempo quirúr-gico promedio de 139 ± 3.9 minutos. En dos casos hubo sangrado moderado en la disección de la pared vesicular que se cohibió satisfactoriamente con electrocauterio; en todos los casos se identificó adecuadamente la vía biliar sin lesionarla; sólo en dos pacientes se realizó colangiografía transcística que reveló caracteres normales del árbol biliar.
Conclusiones
El síndrome de Mirizzi es una complicación poco frecuen-te de la enfermedad litiásica biliar y debe sospecharse en pacientes con antecedentes de esta afección previamente diagnosticada y en quienes se inicia un síndrome colestáti-co, aunque en más de 50% suelen ser hallazgo inesperado durante la colecistectomía.
La tomografía computada, la colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica y la colangio-pancreatografía por resonancia magnética son de gran utilidad en el diagnóstico, cuando el ultrasonido es sugerente de síndrome de Mirizzi.
Cuadro ii. Clasificación de Beltrán y Csendes del síndrome de Mirizzi
tipo i sin fístula Tipo IA: con conducto cístico permeableTipo IB: con obstrucción del cístico
tipos ii-iV con fístula Tipo II: defecto < 33% del diámetro del conducto biliarTipo III: defecto entre 33 y 66% del diámetro del conducto biliarTipo IV: defecto > 66% del diámetro del conducto biliar.

Roesch-Dietlen F y colaboradores
236 Cirugía y Cirujanos
referencias
1. Kehr, H. Die in meiner Klinik geübte Technik der Gallensteinop-erationen: Mit einem Hinweis auf die Indikationen und die Dau-ererfolge, auf Grund eigener, bei 1000 Laparotomien gesammelter Erfahrungen. Mu ̈nchen: J. F. Lehmann´s Verlag; München, 1905.
2. Mirizzi PL. Syndrome del conducto hepatico. J Int Chir 1948;8:731-733. 3. Pemberton M, Wells AD. The Mirizzi syndrome. Postgrad Med J
1997;73:487-490. 4. Schäfer M, Schneiter R, Krähenbühl C. Incidence and management
of Mirizzi syndrome during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2003;17:1186-1190.
5. Rodríguez C, Aldana G. El síndrome de compresión biliar extrínseca benigna o síndrome de Mirizzi: experiencia de cinco años en el Hospital de San José. Rev Colomb Cir 2008;23:6-11.
6. McSherry CK, Ferstenberg H, Virshup M. The Mirizzi´s syndrome: Suggested classification and surgical therapy. Surg Gastroent 1982;1:219-225.
7. Csendes A, Díaz JC, Burdiles P, Maluenda F, Nava O. Mirizzi syndrome and cholecystobiliary fistula: a unifying classification. Br J Surg 1989;76:1139-1143.
8. Beltran MA, Csendes A, Cruces KS. The relationship of Mirizzi syndrome and cholecystoenteric fistula: validation of a modified classification. World J Surg 2008;32:2237-2243.
9. Ahlawat SK. Acute Acalculous Cholecystitis Simulating Mirizzi Syndrome: A Very Rare Condition. South Med J 2009;102:188-189.
10. Robertson AGN, Davidson BR. Mirizzi syndrome complicating an anomalous biliary tract: a novel cause of a hugely elevated CA19-9. Europ J Gastroenterol & Hepatol 2007;19:167-169.
11. Solis-Caxaj CA. Treatment of Mirizzi syndrome. J Am Coll Surg 2007;205:518-519.
12. Johnson LW, Sehon JK, Lee WC, Zibari GB, McDonald JC. Mirizzi’s syndrome: experience from a multi-institutional review. Am Surg 2001;67:11-14.
13. Kwon AH, Inui H. Preoperative Diagnosis and Efficacy of Laparoscopic Procedures in the Treatment of Mirizzi Syndrome. J Am Coll Surg 2007;204:409-415.
14. Erben Y, Benavente CL, Doonohue J, Que FG, Kendrick M, Reid LK, et al. Diagnosis and treatment of Mirizzi Syndrome: 23-year Mayo Clinic Experience. J Am Coll Surg 2011;213:114-121.
15. Robles PJ, Lancaster JB, García LJ. Síndrome de Mirizzi, abordaje abdominal laparoscópico. Rev Mex Cir Endoscop 2005;6:55-58.
16. Johnson LW, Sehon JK, Lee WC, Zibari GB, McDonald JC. Mirizzi’s syndrome: experience from a multi-institutional review. Am Surg 2001;67:11-14.
17. Chowbey PK, Sharma A, Mann V, Khullar R, Baijal M, Vashistha A. The management of Mirizzi syndrome in the laparoscopic era. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2000;10:11-14.
18. Yeh CN, Jan YY, Chen MF. Laparoscopic treatment for Mirizzi syndrome. Surg Endosc 2003;17:1573-1578.
19. Yun EJ, Choi CS, Yoon DY, Seo YL, Chan SK, Kim JS, et al. Combination of magnetic resonance, cholangiopancreatography and computer tomography for the preoperative diagnosis of the Mirizzi syndrome. J Comput Assist Tromogr 2009;33:636-640.
20. Yonetci N, Kurluana U, Zilmaz M. The incidence of Mirizzi síndrome in patients undergoing endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Hepatobil Pancreat Dis Int 2008;7:520-524.
21. Pérez MA, Roesch DF, Díaz BF, Martínez FS, Remes TJM, Ramos MA, et al. Colecistectomía subtotal por vía laparoscópica en la enfermedad litiásica vesicular complicada y en el paciente cirrótico. Cir Gen 2008;30:161-164.
22. Rohatgi A, Singh KK. Mirizzi syndrome: laparoscopic management by subtotal cholecystectomy. Surgical Endoscopy 2006;20:1477-1481.
23. Pérez MA, Roesch DF, Díaz BF, Martínez FS. Seguridad de la colecistectomía laparoscópica en la enfermedad litiásica vesicular complicada. Cir Ciruj 2005;73:15-18.
24. Mithani R, Schwesinger WH, Bingener J, Sirinek KR, Gross GW. The Mirizzi Syndrome; Multidisciplinary Management Promotes Optimal Outcomes. J Gastrointest Surg 2008;12:1022-1028.
25. Solis-Caxaj CA. Mirizzi Syndrome: Diagnosis, Treatment and a Plea for a Simplified Classification. World J Surg 2009;33:1783-1784.
26. ZhengMW, Cai W, Qin MF. Combined Laparoscopic and Endoscopic Treatment for Mirizzi Syndrome. Hepato Gastroenterol 2011;58:1099-1105.
27. Zhong H, Gong JP. Mirizzi syndrome: experience in diagnosis and treatment of 25 cases. Am Surgeon 2012;78:61-65.
28. Antoniou SA, Antoniou GA, Makridis C. Laparoscopic treatment of Mirizzi syndrome: a systematic review. Surg Endosc 2010;24:33-39.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 237
Roesch-Dietlen F y colaboradores
236 Cirugía y Cirujanos
Referencias
1. Kehr, H. Die in meiner Klinik geübte Technik der Gallensteinop-erationen: Mit einem Hinweis auf die Indikationen und die Dau-ererfolge, auf Grund eigener, bei 1000 Laparotomien gesammelter Erfahrungen. Mu ̈nchen: J. F. Lehmann´s Verlag; München, 1905.
2. Mirizzi PL. Syndrome del conducto hepatico. J Int Chir 1948;8:731-733. 3. Pemberton M, Wells AD. The Mirizzi syndrome. Postgrad Med J
1997;73:487-490. 4. Schäfer M, Schneiter R, Krähenbühl C. Incidence and management
of Mirizzi syndrome during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2003;17:1186-1190.
5. Rodríguez C, Aldana G. El síndrome de compresión biliar extrínseca benigna o síndrome de Mirizzi: experiencia de cinco años en el Hospital de San José. Rev Colomb Cir 2008;23:6-11.
6. McSherry CK, Ferstenberg H, Virshup M. The Mirizzi´s syndrome: Suggested classification and surgical therapy. Surg Gastroent 1982;1:219-225.
7. Csendes A, Díaz JC, Burdiles P, Maluenda F, Nava O. Mirizzi syndrome and cholecystobiliary fistula: a unifying classification. Br J Surg 1989;76:1139-1143.
8. Beltran MA, Csendes A, Cruces KS. The relationship of Mirizzi syndrome and cholecystoenteric fistula: validation of a modified classification. World J Surg 2008;32:2237-2243.
9. Ahlawat SK. Acute Acalculous Cholecystitis Simulating Mirizzi Syndrome: A Very Rare Condition. South Med J 2009;102:188-189.
10. Robertson AGN, Davidson BR. Mirizzi syndrome complicating an anomalous biliary tract: a novel cause of a hugely elevated CA19-9. Europ J Gastroenterol & Hepatol 2007;19:167-169.
11. Solis-Caxaj CA. Treatment of Mirizzi syndrome. J Am Coll Surg 2007;205:518-519.
12. Johnson LW, Sehon JK, Lee WC, Zibari GB, McDonald JC. Mirizzi’s syndrome: experience from a multi-institutional review. Am Surg 2001;67:11-14.
13. Kwon AH, Inui H. Preoperative Diagnosis and Efficacy of Laparoscopic Procedures in the Treatment of Mirizzi Syndrome. J Am Coll Surg 2007;204:409-415.
14. Erben Y, Benavente CL, Doonohue J, Que FG, Kendrick M, Reid LK, et al. Diagnosis and treatment of Mirizzi Syndrome: 23-year Mayo Clinic Experience. J Am Coll Surg 2011;213:114-121.
15. Robles PJ, Lancaster JB, García LJ. Síndrome de Mirizzi, abordaje abdominal laparoscópico. Rev Mex Cir Endoscop 2005;6:55-58.
16. Johnson LW, Sehon JK, Lee WC, Zibari GB, McDonald JC. Mirizzi’s syndrome: experience from a multi-institutional review. Am Surg 2001;67:11-14.
17. Chowbey PK, Sharma A, Mann V, Khullar R, Baijal M, Vashistha A. The management of Mirizzi syndrome in the laparoscopic era. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2000;10:11-14.
18. Yeh CN, Jan YY, Chen MF. Laparoscopic treatment for Mirizzi syndrome. Surg Endosc 2003;17:1573-1578.
19. Yun EJ, Choi CS, Yoon DY, Seo YL, Chan SK, Kim JS, et al. Combination of magnetic resonance, cholangiopancreatography and computer tomography for the preoperative diagnosis of the Mirizzi syndrome. J Comput Assist Tromogr 2009;33:636-640.
20. Yonetci N, Kurluana U, Zilmaz M. The incidence of Mirizzi síndrome in patients undergoing endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Hepatobil Pancreat Dis Int 2008;7:520-524.
21. Pérez MA, Roesch DF, Díaz BF, Martínez FS, Remes TJM, Ramos MA, et al. Colecistectomía subtotal por vía laparoscópica en la enfermedad litiásica vesicular complicada y en el paciente cirrótico. Cir Gen 2008;30:161-164.
22. Rohatgi A, Singh KK. Mirizzi syndrome: laparoscopic management by subtotal cholecystectomy. Surgical Endoscopy 2006;20:1477-1481.
23. Pérez MA, Roesch DF, Díaz BF, Martínez FS. Seguridad de la colecistectomía laparoscópica en la enfermedad litiásica vesicular complicada. Cir Ciruj 2005;73:15-18.
24. Mithani R, Schwesinger WH, Bingener J, Sirinek KR, Gross GW. The Mirizzi Syndrome; Multidisciplinary Management Promotes Optimal Outcomes. J Gastrointest Surg 2008;12:1022-1028.
25. Solis-Caxaj CA. Mirizzi Syndrome: Diagnosis, Treatment and a Plea for a Simplified Classification. World J Surg 2009;33:1783-1784.
26. ZhengMW, Cai W, Qin MF. Combined Laparoscopic and Endoscopic Treatment for Mirizzi Syndrome. Hepato Gastroenterol 2011;58:1099-1105.
27. Zhong H, Gong JP. Mirizzi syndrome: experience in diagnosis and treatment of 25 cases. Am Surgeon 2012;78:61-65.
28. Antoniou SA, Antoniou GA, Makridis C. Laparoscopic treatment of Mirizzi syndrome: a systematic review. Surg Endosc 2010;24:33-39.
Abdomen agudo causado por enteritis eosinofílica: a propósito de seis observaciones
Fernando Martínez-Ubieto,1 Álvaro Bueno-Delgado,1Teresa Jiménez-Bernadó,3 María Pilar Santero-Ramírez,1 Dolores Arribas-del Amo,1 Javier Martínez-Ubieto2
1 Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital de Alcañiz, Teruel, España.
2 Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
3 Profesora asociada de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisiatría y Enfermería, Universidad de Zaragoza, España.
Correspondencia: Dr. Fernando Martínez-UbietoJose María Lacarra 37, 7º E. 50008 Zaragoza (España)Teléfono: +34649854004. +34976229488. Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 27 de feberero 2012.Aceptado: 6 de junio 2012.
Resumen
Antecedentes: la enteritis eosinofílica es un padecimiento raro y los casos de abdomen agudo que origina suponen un mínimo porcentaje. Su etiología aún no está aclarada pero se asocia con enfermedades del colágeno, intolerancias alimentarias e infestaciones por parásitos, como anisakis, descubierto en una de las histologías de nuestros casos.Casos clínicos: de 1997 a 2011 se diagnosticaron seis casos de abdomen agudo; en tres de ellos la enteritis eosinofílica causó necrosis irreversible de un segmento intestinal y hubo que practicar una resección intestinal segmentaria. En dos de ellos había un segmento intestinal con aspecto inflamatorio, que fue el único hallazgo causante del cuadro agudo y en los que sólo se practicó biopsia y otro caso donde fue un hallazgo sin relación con el proceso agudo.Conclusiones: la enteritis eosinofílica puede ocasionar cuadros de abdomen agudo que requieren intervención quirúrgica urgente. El aspecto intraoperatorio es el de un segmento con aspecto inflamatorio que puede llegar a ser macroscópicamente irreversible y donde sólo la resección parcial es el tratamiento correcto, que puede hacerse por vía laparoscópica.
Palabras clave: enteritis eosinofílica, abdomen agudo, Anisakis.
Abstract
Background: Eosinophilic enteritis is a rather rare condition characterized by infiltration of the gastrointestinal tract by eosinophils. Causing acute abdomen is really exceptional. The ethiology is unclear and its description in the literature is sparse, but associations have been made with collagen vascular disease, inflammatory bowel disease, food allergy and parasitic infections as it was confirmed in one of our pathologic studies. Clinical cases: From 1997 to 2011 six cases of eosinophilic enteritis that involved a small bowel segment have been diagnosticated. A partial resection by an irreversible necrosis was necessary in three of them, wherever in other three only a biopsy was necessary due to the inflammatory aspect of the affected loop causing the acute abdomen. Conclusions: Eosinophilic enteritis can originate acute abdomen processes where an urgent surgical treatment is necessary. Intraoperative aspect is from a segment of small bowel with inflammatory signs up to a completely irrecoverable loop, where a removing of the affected segment is the correct treatment, being feasible by laparoscopic approach.
Key words: Eosinophilic enteritis, acute abdomen, Anisakis.
Cir Cir 2013;81:237-241.
Introducción
La enteritis eosinofílica, inicialmente descrita por Kaijser1
en 1937, es una enfermedad poco frecuente; desde su pri-
mera descripción en la bibliografía sólo se han registrado algo más de 300 casos. Como etiología de un cuadro de abdomen agudo es ciertamente aislada.
La enfermedad parece tener un origen alérgico y se ha asociado con enfermedades del colágeno,2 tumores malig-nos, infecciones virales o por parásitos como Anisakis sim-ple,3 enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo con alergias alimentarias.4
Puede afectar cualquier parte del tubo intestinal, desde el esófago y el recto y en cuanto a su forma de presentación, en el intestino delgado puede variar desde procesos infla-matorios, obstructivos o peritoneales. Esto tiene relación con el grado de afectación de las capas histológicas dañadas porque sólo puede estar afectada la mucosa, y el músculo o las tres capas.5
Se revisaron los casos de abdomen agudo que requirie-ron intervención quirúrgica en un periodo de 15 años (1997 y 2011); seis de ellos se diagnosticaron como enteritis eosi-nofílica, con afectación de un segmento de intestino delga-do que ocasionó el cuadro o fue un hallazgo. La percepción macroscópica del cirujano fue la de un segmento de intesti-

238 Cirugía y Cirujanos
Martínez-Ubieto F y colaboradores
no delgado con un aspecto simplemente inflamatorio y, en apariencia, reversible, o incluso con afectación completa, con signos de necrosis e inviabilidad del asa, cuyo único tratamiento posible era la resección intestinal del segmento afectado.
No hubo sospecha diagnóstica preoperatoria, y el diag-nóstico definitivo lo dio el estudio patológico de la biopsia o pieza operatoria.
Casos clínicos
Caso 1
Paciente masculino de 47 años de edad, sin antecedentes clínicos de interés, que ingresó al servicio de Cirugía Ge-neral y Aparato Digestivo procedente de Urgencias debido a un cuadro obstructivo intestinal de 48 horas de evolución. Durante la exploración se le encontró: consciente, orien-tado, afebril y hemodinámicamente estable. El abdomen estaba distendido, doloroso a la palpación en el epigastrio. No se palparon tumores ni crecimientos viscerales; tampo-co había peristaltismo. En las pruebas complementarias se encontró leucocitosis con desviación izquierda. En el segui-miento en consulta y en la radiografía simple de abdomen en el epigastrio y mesogastrio se apreció dilatación de las asas intestinales. El tamiz tóraco-abdominal no evidenció afección alguna. Ante el cuadro de íleo mecánico que no cedió con tratamiento conservador se decidió la interven-ción quirúrgica; en el transcurso de ésta se encontraron bri-das entre el apéndice e íleon terminal que condicionaban una obstrucción ileal por síndrome adherencial; esta es la razón por la que se practicaron enterolisis más apendicec-tomía. En el acto operatorio quedó de manifiesto una zona engrosada en el íleon medio, de ahí se tomó una biopsia. El estudio anatomopatológico reportó: enteritis eosinofílica. Durante el postoperatorio el paciente tuvo íleo paralítico que se atendió con tratamiento conservador.
En el periodo de seguimiento ambulatorio las biometrías hemáticas no mostraron eosinofilia. La endoscopia alta y el tránsito intestinal con bario no mostraron datos patológicos. Quince años después de esta intervención el paciente no ha tenido ninguna recidiva y se encuentra asintomático.
Caso 2
Paciente masculino de 40 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que ingresó al servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo procedente de Urgencias por un cuadro de abdomen agudo de 36 horas de evolución, que se inició con dolor en el epigastrio acompañado de náuseas
y vómitos. Durante la exploración física se encontró al pa-ciente: consciente, orientado, afebril y hemodinámicamente estable. Con dolor abdominal y contractura muscular en el hemiabdomen inferior, sin tumores o crecimientos visce-rales palpables. En las pruebas complementarias destacó la leucocitosis con desviación izquierda y en la radiología simple de abdomen se observó que las asas del intestino delgado estaban distendidas y con edema de pared. El tami-zaje puso de manifiesto que había un asa intestinal con ede-ma importante. Con el diagnóstico de cuadro peritonítico se operó de urgencia; durante el procedimiento se encontró un segmento de íleon de aproximadamente 20 cm, isquémico y con fibrina (Figura 1). Se practicó resección intestinal seg-mentaria, anastomosis término-terminal y apendicectomía. El estudio anatomopatológico reportó que se trataba de un segmento de íleon con enteritis, peritonitis eosinofílica y apéndice con signos de apendicitis eosinofílica.
La biometría hemática de seguimiento en la consulta no reportó eosinofilia y los estudios baritados gastroduodena-les con tránsito intestinal reportaron normalidad. Doce años después de la cirugía el paciente permanece asintomático y sin recidiva.
Caso 3
Paciente masculino de 25 años de edad, sin antecedentes pa-tológicos de interés, que ingresó al servicio de Cirugía Ge-neral y Aparato Digestivo procedente de Urgencias debido a un cuadro de abdomen agudo, de 12 horas de evolución, con dolor abdominal localizado en el epigastrio e irradiado, posteriormente, a la fosa ilíaca derecha, acompañado de náu-seas. En la exploración física el paciente se encontraba: cons-
figura 1. Segmento de asa intestinal con afectación irreversible por la enteritis.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 239
Abdomen agudo causado por enteritis eosinofílica
Las biometrías posteriores al alta hospitalaria no mos-traron eosinofilia y el estudio esófago-gastroduodenal ba-ritado con tránsito intestinal no informó datos patológicos. Seis años después de la cirugía el paciente pemanece asin-tomático, sin recidiva.
Caso 5
Paciente femenina de 43 años de edad, sin antecedentes de interés, que acudió a Urgencias debido a un cuadro de do-lor abdominal de 14 horas de evolución, localizado en el mesogastrio y la fosa iliaca derecha. En la exploración se identificó dolor y contractura a la palpación de la fosa iliaca derecha, con disminución del peristaltismo abdominal. En la biometría hemática de urgencia se reportó: neutrofilia sin leucocitosis y en la radiología de abdomen se observaban las asas del intestino delgado dilatadas y nivel hidro-aéreo.
Con el diagnóstico de peritonitis por posible apendicitis aguda, se operó de urgencia. En ese procedimiento se obser-vó que había líquido seroso peritoneal libre y un segmento de unos 15 cm en el íleon terminal, de aspecto inflamatorio y con signos de necrosis. Ante ello se practicó la resección intestinal segmentaria y anastomosis término-terminal por vía laparoscópica.
El informe anatomopatológico informó que se trataba de un segmento de íleon con marcado edema submucoso y subseroso e infiltrado inflamatorio transmural con micro-abscesos eosinofílicos en la submucosa con diseminación a la muscular. Marcada respuesta mesoileal y serosa. Uno de los cortes mostró, en la submucosa, una larva de nemátodo correspondiente a Anisakis simple (Figura 2).
La evolución postoperatoria fue satisfactoria y un es-tudio baritado intestinal de seguimiento no mostró ningún dato patológico en algún tramo de yeyuno o íleon. Tampoco se observó eosinofilia en los hemogramas. A los cuatro años de la cirugía la paciente permanece asintomática, sin signos de recidiva.
Caso 6
Paciente masculino de 37 años de edad, sin antecedentes de interés, que acudió a Urgencias debido a un cuadro de dolor abdominal de 18 horas de evolución que no cedió con analgésicos comunes y que empeoró, acompañado de náuseas y vómitos. En el servicio de Urgencias se aprecia a un paciente con signos de grave estado general y dolor intenso centro-abdominal, muy acentuado a la palpación, con defensa y contractura abdominal, sin peristaltismo; el tacto rectal fue normal. La citología hemática puso de ma-nifiesto una leucocitosis con neutrofilia, sin otros datos. En
ciente, orientado, afebril y hemodinámicamente estable, con dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y contractura voluntaria. Sin tumores, ni crecimientos viscerales. La cito-logía hemática reportó: leucocitosis con desviación izquier-da (neutrófilos 80%). La radiografía simple de abdomen fue normal. Ante la sospecha de un cuadro apendicular agudo se operó de urgencia, en el peritoneo se encontró exudado puru-lento y apéndice normal. Un segmento de íleon, a unos 50 cm de la válvula iliocecal, tenía un aspecto inflamatorio crónico que afectaba al meso. Se practicó apendicectomía y biopsia de la pared intestinal. El informe anatomopatológico reportó: pared intestinal con marcada hemorragia y reacción inflama-toria con abundantes eosinófilos. Signos de peritonitis aguda fibrinopurulenta con eosinófilos. La imagen es compatible con peritonitis eosinofílica. El postoperatorio evolucionó sa-tisfactoriamente.
En el seguimiento en consulta se comprobó la eosinofi-lia en la citología hemática que se mantuvo los tres prime-ros meses luego de la intervención, con controles mensuales. Posteriormente este dato se normalizó. El estudio baritado alto, con tránsito intestinal, se informó normal. Ocho años después de la cirugía el paciente permanece asintomático y sin recidiva.
Caso 4
Paciente masculino de 57 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que ingresó al servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo procedente de Urgencias de-bido a un cuadro de abdomen agudo que se inició 24 horas antes con: dolor abdominal inespecífico, distensión abdo-minal, cierre intestinal desde el inicio del cuadro, náuseas y vómitos. En la exploración física el paciente se encontró: consciente, orientado, afebril y hemodinámicamente esta-ble; el abdomen distendido y timpanizado, no doloroso y sin peristaltismo. Las pruebas complementarias destacaron la leucocitosis con desviación izquierda (neutrófilos 82%) y en la radiografía simple de abdomen dilatación y edema de asas de intestino delgado, además de niveles en bipe-destación. En la tomografía computada se encontró que las asas de intestino estaban dilatadas y edematizadas, sin identificar la causa. Con el diagnóstico de íleo mecánico de intestino delgado se realizó la intervención quirúrgica, don-de se comprobó que la causa del cuadro obstructivo era la estrechez inflamatoria, de aproximadamente 3 cm, situada en el íleon proximal, con discreto engrosamiento del meso. Se practicó estricturoplastia con biopsia y cierre transver-sal. El estudio anatomopatológico reportó: un fragmento de pared intestinal con enteritis y peritonitis eosinofílica. En el postoperatorio se le administraron corticoesteroides y la evolución fue satisfactoria.

240 Cirugía y Cirujanos
Martínez-Ubieto F y colaboradores
la radiología simple de abdomen se observó un asa de intes-tino delgado dilatada y en la tomografía computada tóraco-abdominal urgente, sin contraste, se apreció un asa de íleon dilatada, edematizada y con signos isquémicos.
Con la sospecha diagnóstica de peritonitis aguda se operó de ugencia, con un segmento de íleon de aproximadamente 15 cm, con signos isquémicos cercanos a la perforación y completamente irreversible; por eso se practicó resección y anastomosis latero-lateral, por vía laparoscópica.
El informe anatomopatológico describió un segmento de intestino delgado con infiltración y abscesos eosinofílicos que afectan a todas las capas, compatible con enteritis eo-sinofílica.
La evolución postoperatoria fue satisfactoria, sin com-plicaciones. A los tres meses de la cirugía el paciente estaba asintomático, con biometrías hemáticas normales, sin eosi-nofilia.
discusión
La enteritis eosinofílica se define como la coexistencia de infiltrados eosinofílicos al tubo digestivo, a veces asocia-dos con eosinofilia periférica y síntomas digestivos quizá relacionados con una afección dermatológica, como enro-jecimiento de la piel o reacción urticariana.6 La gastroen-teritis eosinofílica se ha dividido en tres patrones anato-mopatológicos: 1) forma predominantemente mucosa, 2) predominantemente muscular y 3) predominantemente se-rosa, aunque también existe la afectación de todas las ca-pas, denominada transmural y que quizá se relacione con la aparición de los cuadros de abdomen agudo, y en último extremo con la necrosis irreversible del segmento afectado; tal y como sucedió en los tres casos aquí reportados.7 Por el contrario, las formas con menor afectación anatomopatoló-gica se manifiestan con clínica más larvada, como: diarreas, esteatorrea o enteropatía perdedora de proteínas.8,9
La etiología no es clara, se asocia con diversos padeci-mientos. Sólo en uno de nuestros casos se pudo comprobar claramente su asociación con la infestación por Anisakis simple. No se encontró vínculo con otras afecciones, como enfermedades del colágeno e intolerancias alimentarias descritas en la bibliografía.4
La localización preferente de este cuadro corresponde al estómago, duodeno y segmentos proximales del intestino delgado.9,10 La afectación del íleon terminal, que se registró en tres de nuestros casos, como la del esófago, es relativa-mente infrecuente.11
Siempre que la situación clínica del paciente lo permita puede recurrirse a una serie de pruebas complementarias que pueden ayudar a establecer el diagnóstico y al segui-miento de los pacientes con enteritis eosinofílica. En esas pruebas se han observado datos de interés con: ecografía abdominal, tomografía computada, especialmente útil en las formas pseudotumorales y en las que cursan con ascitis y adenopatías, la laparoscopia que permite la biopsias para el diagnostico, sin ser necesaria la laparotomía.12-15
En ocasiones el abdomen agudo, sin descartar la peritoni-tis difusa, tal como sucedió en nuestras descripciones clínicas, no permite retrasar por mucho tiempo la cirugía y es en estos casos donde se descubre la afectación de un segmento de intes-tino delgado, casi siempre muy corto y con signos que pueden verse desde simplemente inflamatorios con intestino viable, en los que sólo una biopsia estaría indicada, y otros en los que las graves lesiones obligan a la resección intestinal.
El diagnóstico definitivo de enteritis eosinofílica es la demostración histológica de la existencia de infiltrados eo-sinofílicos en el segmento intestinal estudiado. Es excep-cional descubrir al parásito causante del cuadro, en los que se relacionan con alguna parasitosis, que fue el caso de uno de nuestros pacientes y que resultó excepcional en la bi-bliografía consultada. Cuando se dispone de la confirma-ción histológica, los corticoesteroides han demostrado su eficacia para revertir la clínica e, incluso, las lesiones histo-lógicas.7 El pronóstico suele ser favorable y, en la evolución se suceden fases asintomáticas y puede haber reagudizacio-nes, sin periodicidad definida. En la revisión de nuestros pacientes, incluso muchos años después de la cirugía, no hubo recidivas del proceso.
Conclusión
La enteritis eosinofílica es una situación clínica rara que, en su grado mayor de afectación histológica, puede ocasio-nar cuadros de abdomen agudo que requieren intervención quirúrgica urgente. Durante la visualización de la cavidad abdominal se descubre un segmento intestinal con aspec-to inflamatorio, del que debe hacerse biopsia, pero que en
figura 2. Larva de Anisakis simple en un corte microscópico.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 241
Abdomen agudo causado por enteritis eosinofílica
ocasiones tiene un aspecto claramente muy afectado, irre-versible, donde sólo la resección quirúrgica segmentaria es el único tratamiento correcto. Puesto que se trata de una resección tan circunscrita, la laparoscopia puede ser una vía de abordaje y tratamiento seguro y factible.
referencias
1. Kaijser R. Zurkenntnis der allegischen affektioner desima verdanungskanal von Standpunk desima Chirurgenaus. Arch Klin Chir 1937;188:36-64.
2. Gharabagui MA, Abdollahi P, Kalany M, Sotoudeh M. Systemic lupus erythematosus presenting with eosinophilic enteritis: a case report. J Med Case Reports 2011;5:235.
3. Esteve C, Resano A, Díaz-Tejeiro P, Fernández-Benítez M. Eosinophilic gastritis due to Anisakis: a case report. Allergol Immunopathol 2000;28:21-23.
4. Rodríguez Jiménez B, Domínguez Ortega J, González García JM, Kindelan Recarte C. Eosinophilic gastroenteritis due to allergy to cow’s milk. J Investig Allergol Clin Immunol 2011;21:150-152.
5. Croese J, Fairley S, Loukas A, Hack J, Stronach P. A distinctive aphthous ileitis linked to Ancylostoma caninum. J Gastroenterol Hepatol 1996;11:524-531.
6. Remacha Tomey B, Velicia Llames R, del Villar A, Fernandez Orcajo P, Caro-Paton Gomez A. Eosinophilic enteritis causig intestinal obstruction. Gastroenterol Hepatol 1999;22:352-355.
7. Placer Galán C, Bordas Rivas JM, Arrinda JM, Mar Medina B, Frias Ugarte JF, Colina Alonso A. Acute abdomen caused by transmural eosinophilic enteritis. Rev Esp Enferm Dig 1992;82:351-353.
8. Walker NI, Croese J, Clouston AD, Parry M, Loukas A, Prociv P. Eosinophilic enteritis in northeastern Australia. Phatology, association with Ancylostoma caninum, and implications. Am J Surg Pathol 1995;19:328-337.
9. Lee CM, Changchien CS, Chen PC, Lin DY, Sheen IS, Wang CS, et al: Eosinophilic gastroenteritis: 10 years experience. Am J Gastroenterol 1993;88:70-74.
10. Talley NJ, Shorter RG, Phillips SF, Zinsmeister AR. Eosinophilic gastroenteritis: a clinicopathological study of patients with disease of the mucosa, muscle layer, and subserosal tissues. Gut 1990;31:54-58.
11. Liacouras CA. Failed Niessen fundoplication in two patients who had persistent vomiting and eosinophilic esophagitis. J Pediatr Surg 1997;32:1504-1506.
12. Goletti O, Cartei F, De Negri F, Braccini G, Cioni R, Buccianti P, et al. Eosinophilic gastroenteritis: possible role of sonography in diagnosis and follow-up. Hepatogastroenterology 1993;40:41-43.
13. Kakumitsu S, Shijo H, Akiyoshi N, Seo M, Okada M. Eosinophilic enteritis observed during alpha-interferon therapy for chronic hepatitis C. J Gastroenterol 2000;35:548-551.
14. Strady C, Pavlovitch E, Yaziji N, Diebold MD, Jaussaud R, Avisse C, et al. Laparoscopic diagnosis of stenosing eosinophilic jejuno-ileitis. Rev Med Interne 2001;22: 872-876.
15. Edelman DS: Eosinophilic enteritis. A case for diagnostic laparoscopy. Surg Endosc 1998;12:987-989.

242 Cirugía y Cirujanos
Síndrome de Trousseau y cáncer de recto. Informe de un caso
Ernesto Sierra-Montenegro,1 Gastón Sierra-Luzuriaga,1 Daniel Calle-Loffredo,2 Miguel Rodríguez-Quinde3
1 Servicio de Coloproctología.2 Cirugía general.3 Servicio de Terapia Intensiva. Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil, Ecuador.
Correspondencia: Dr. Ernesto Sierra Montenegro Cañar 607 y Coronel, segundo piso.Guayaquil, Ecuador.Teléfono: 0059342444847 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 24 de julio 2012.Aceptado: 22 de diciembre 2012.
resumen
antecedentes: el síndrome de Trousseau se describió por primera vez en 1865; es la relación entre tromboembolismo venoso y cáncer. objetivo: informar el caso de una paciente con cáncer de recto y síndrome de Trousseau. Caso clínico: paciente femenina de 40 años de edad que acudió al servicio de Coloproctología por rectorragia indolora. La TAC reportó un tumor de 5 por 6 cm y del margen anal a 5 cm. Se efectuó resección anterior ultrabaja, con reservorio colónico e ileostomía de protección. El reporte de patología fue de: adenocarcinoma semidiferenciado del recto, con clasificación T3N0M0. A las 72 horas del postoperatorio tuvo hipotensión arterial súbita y distensión abdominal dolorosa. En la reintervención quirúrgica se encontró: necrosis del colon desde el ángulo esplénico hasta el reservorio colónico, con trombos en meso, signos de isquemia en el útero, trompa de Falopio y ovarios, piso pélvico y 40 cm de intestino delgado, antes de la ileostomía e íleon. Se realizó hemicolectomía izquierda y colostomía. Se trasladó a la unidad de terapia intensiva donde continuó con la administración de heparina; falleció a los cinco días por insuficiencia multiorgánica.Conclusiones: el mecanismo de este síndrome se desconoce pero existen varias hipótesis: se ha sugerido que los cánceres hematológicos son los que tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda. El cáncer de páncreas se relaciona con este síndrome en 50% de los casos. Se sugiere continuar con las normas de prevención del tromboembolismo.
Palabras claves: síndrome de Trousseau, tromboembolismo.
abstract
Background: The Trousseau syndrome, first described in 1865, is the relationship of venous thromboembolism and cancer. The objective is to inform a case with rectal cancer and this Trousseau syndrome. Clinical case: Female 40 years old, went to the Coloproctology service for painless bleeding, we solicited requested diagnostic tests, report of computed tomography was tumor of 5 per 6 cm up to 5 cm from the anal margin, ultra-low anterior resection with colonic reservoir and loop ileostomy surgery was performed, report of pathology semidiferenciate adenocarcinoma of rectum and we established as T3N0M0. Within 72 hours of hers postoperative sudden hypotension, painful abdominal distention, we made a surgery again finding necrosis of the colon from the splenic angle till the colonic reservoir with thrombi in the left colic artery, ischemic signs of bilateral fallopian tubes, ovaries, uterus, pelvic floor and the small intestine, 40 cm before ileostomy and ileon. Left hemicolectomy and colostomy was made. She was taken to intensive care in where they continue administration of heparin; it dies within 5 days after because of multiorganic failure. Conclusions: The mechanism for this syndrome was unknown but there are several hypotheses, suggested that hematological cancers are what they are at increased risk of deep vein thrombosis. Pancreatic cancer is the most common presentation with this syndrome in 50% of cases. We suggested continuing with the standards of prevention of thromboembolism.
Key words: Trousseau syndrome, Thromboembolism.
Cir Cir 2013;81:242-245.
introducción
El síndrome de Trousseau se define como una coagulopatía que ocasiona una tromboflebitis migratoria, a menudo ob-servada en pacientes con cáncer. De acuerdo con Kakkar,1 en 1865, el médico francés Armand Trousseau describió por primera vez la relación entre tromboembolismo venoso y cáncer, pero se reconoce que la primera descripción de trombosis venosa profunda y cáncer la realizó Bouillard en 1823.2 Sin embargo, de acuerdo con Varki,3 fue Trousseau quien no sólo lo describió sino se lo autodiagnosticó dos años después, falleció a consecuencia de cáncer gástrico.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 243
Síndrome de Trousseau
El objetivo de este trabajo es informar un caso de sín-drome de Trousseau en una paciente operada de cáncer de recto.
Caso clínico
Paciente femenina de 40 años de edad, que acudió al ser-vicio de Coloproctología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, debido a recto-rragia indolora de varios meses de evolución. Al tacto rectal se palpó una tumoración semidura que ocluía un tercio de la luz intestinal. Se efectuó rectosigmoidoscopia. El tumor midió 6 cm y se localizaba a 5 cm del margen anal. El repor-te histológico fue de adenoma tubular con cambios focales de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. La TAC reportó tumor de recto de 5 x 6 cm que ocluía la luz intes-tinal. Se realizó resección anterior ultrabaja con reservorio colónico, con anastomosis a 3 cm del margen anal e ileosto-mía protectora. El reporte de patología indicó: adenocarci-noma moderadamente diferenciado de recto, T3N0M0. La evolución de la paciente fue satisfactoria; sin embargo, a las 72 horas de operada súbitamente tuvo hipotensión ar-terial, frialdad de tegumentos y taquicardia. Se le adminis-traron soluciones cristaloides y coloides para corregirla. El hematócrito y hemoglobina se reportaron sin alteraciones significativas. La presión arterial y la frecuencia cardiaca disminuyeron. A las seis horas del evento tuvo distensión abdominal, muy dolorosa, que no cedió con analgésicos; al reaparecer la hipotensión arterial se decidió re-interve-nirla. En la laparotomía exploradora se encontró: líquido inflamatorio libre en la cavidad, el ángulo esplénico has-ta el reservorio colónico, sin vitalidad, con trombos en el meso (Figura 1). También se apreciaron: el útero, trompas de Falopio y ovarios (Figura 2), aparte de zonas violáceas en la pelvis y en el intestino delgado, 40 cm antes de la ileostomía e íleon (Figura 3). Se desmanteló la anastomosis colorrectal y se practicó hemicolectomía izquierda y colos-tomía, el conducto anal permaneció normal. La paciente se trasladó al servicio de terapia intensiva en donde continuó con dosis de heparina porque previamente en el quirófano se había iniciado la administración de la misma, la mejoría fue relativa y la paciente falleció al quinto día de la segunda intervención quirúrgica, por insuficiencia multiorgánica.
discusión
El mecanismo del síndrome de Trousseau se desconoce; sin embargo, se han formulado varias hipótesis para explicar cómo se produce el estado trombótico generado por un tu-mor: por mayor expresión del factor tisular, que es un ac- figura 3. Afectación violácea en el intestino delgado.
figura 1. Necrosis de colon con trombosis en el meso.
figura 2. Afectación de útero, trompas de Falopio y ovarios.

244 Cirugía y Cirujanos
Sierra-Montenegro E y colaboradores
resultar en una perturbación directa o indirecta del coagulo-ma y, finalmente, el síndrome de Trousseau.17
En el síndrome de Trousseau, el efecto indirecto (no es-pecífico) en los eventos oncogénicos puede ocurrir a través de consecuencias conocidas de la agresividad incrementada del tumor como: invasión vascular, metástasis, hemorragia, permeabilidad vascular y angiogénesis.18
El tratamiento de los pacientes con este síndrome es con heparina porque los anticoagulantes cumarínicos son resis-tentes, por lo que constituye el mecanismo de activación de la antitrombina,19 de la heparina cofactor 7220 y del in-hibidor de la proteína C.21 El tratamiento debe continuarse hasta la eliminación del cáncer subyacente que resuelve el estado de hipercoagulabilidad. Existen varios informes que señalan que las heparinas de bajo peso molecular podrían ser tan eficaces como la heparina y reducir la incidencia de trombocitopenia.22
Puede haber casos en que el paciente inicia con un cua-dro de trombosis inexplicable y tenga un cáncer oculto, donde es de gran ayuda la tomografía computada con emi-sión de positrones que permite identificar el sitio del tumor primario y realizar una biopsia dirigida.23
En este caso, la paciente comienza súbitamente con sín-tomas inespecíficos de trombosis venosa migratoria, a pesar de haber recibido en el postoperatorio inmediato heparina de bajo peso molecular. En el pre, trans y postoperatorio inme-diato se utilizó el sistema de presión continua en las extremi-dades y lo llamativo fue la hipotensión súbita sostenida de 72 horas después de la cirugía, y el dolor abdominal intenso que experimentó seis horas después de permanecer controla-do el síntoma inicial. La evolución posterior a la laparotomía exploradora fue tórpida y sin respuesta a la infusión de he-parina administrada en la unidad de terapia intensiva; la pa-ciente falleció al quinto día por insuficiencia multiorgánica.
Conclusiones
El mecanismo de este síndrome se desconoce pero existen varias hipótesis: se sugiere que los cánceres hematológicos son los de mayor riesgo de trombosis venosa profunda. El cáncer de páncreas se relaciona con este síndrome en 50% de los casos. Se sugiere continuar con las normas de pre-vención del tromboembolismo.
referencias
1. Kakkar A. Thromboprophylaxis in the Cancer Patient. Venous Tromboembolism 2005;4:151-157.
2. Bouillard JB, Bouillard S. De l`Obliteration des veines et de son influence sur la formation des hydropisies partielles: consideration sur la hydropisies passive et general. Arch Gen Med 1823;1:188-204.
tivador del mecanismo extrínseco de la coagulación. Los oncogenes activados (K-ras) o los tumores supresores in-activados (p53) en células con cáncer colorrectal también inducen actividad en las concentraciones del factor tisular, que se ha propuesto promueve no sólo la hipercoagubilidad sino también la agresividad del tumor y de la angiogénesis.4 El factor tisular contiene fragmentos de membrana o mi-crovesículas producidas por células tumorales que podrían aparecer como la causa más probable de las trombosis dis-tantes.5
La excreción de cisteinproteasa tumoral por parte del tumor, llamada procoagulante tumoral, activa directamente el factor X, independientemente del factor VII. Esta activi-dad fue posteriormente reportada en algunos tumores hu-manos.6,7 Hace ya más de una década se realizó un estudio clínico para evaluar los marcadores protrombóticos y su relación con la concentración de cisteína-proteinasa en san-gre de los pacientes con adenocarcinomas gastrointestinales con o sin metástasis.8 Los datos sugieren que la cisteína-proteinasa es sólo un factor de riesgo menor para trombosis venosa profunda en estos pacientes.
Los carcinomas productores de mucinas son moléculas largas pesadamente glicosiladas;9 y generalmente llevan glicanos de sialatos, fucosilatos y sulfatos que pueden ac-tuar como ligandos de sus selectinas.10
La triada de Virchow incluye: estasis, traumatismo-en-fermedad vascular e hipercoagubilidad de la sangre por sí mismo.11 En la fisiopatología del tromboembolismo venoso actúa el sistema hemostático y la cascada de la coagula-ción.12 La mayoría de los pacientes con cáncer tiene con-centraciones elevadas de los factores de coagulación V, VIII, IX y XI, e incremento de marcadores de la activación de la coagulación (trombina, antitrombina, fragmento de protrombina).13 Además, los pacientes con metástasis llegan a tener actividad deficiente del factor proteasa von Wille-brand (ADAMTS13), que es una proteína adhesiva involu-crada en la hemostasia primaria.14
Los primeros estudios epidemiológicos ya sugerían que los cánceres hematológicos, de pulmón y gastrointestinales, tienen un riesgo sustancial de trombosis venosa profunda. Los cánceres asociados con alto índice de trombosis venosa profunda-embolia pulmonar incluyen: pulmón, riñón, estó-mago, páncreas, cerebro, ovario y linfoma. En contraste, los cánceres de cabeza y cuello, vejiga, mama, esófago, útero y cuello uterino se asocian con un relativo grado bajo de trombosis venosa profunda.15 Los cánceres comúnmente asociados con el síndrome de Trousseau son el de páncreas, pulmón, próstata, estómago y colon; el cáncer de páncreas ocupa 50% de estos casos.16
Se sugiere que en el síndrome de Trousseau el efecto de las mutaciones oncogénicas en las células cancerosas se produce por la activación de la vía oncogénica, que puede

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 245
Síndrome de Trousseau
3. Varki A. Trousseau`s syndrome: multiple definitions and multiple mechanisms. Blood 2007:110:1723-1729.
4. Rickles FR. Mechanisms of Cancer-Induced Thrombosis in Cancer. Pathophysiol Haemost Thromb 2006;35:103-110.
5. Rak J, Milson C, May L, Klement P, Yu J. Tissue factor in cancer and angiogenesis: the molecular link between genetic tumor progression, tumor neovascularization, and cancer coagulopathy. Semin Thromb Hemost 2006;32:54-70.
6. Donati MB, Gambacorti-Passerini C, Casali B, Falanga A, Vannotti P, Fossati G, et al. Cancer Procoagulant in Human Tumor Cells: Evidence from Melanoma Patients. Cancer Res 1986;46:6471-6474.
7. Grignani G, Falanga A, Pacchiarini L, Alessio MG, Zucchella M, Fratino P, et al. Human breast and colon carcinomas express cysteine proteinase activities with pro-aggregating and pro-coagulant properties. Int J Cancer 1988;42:554-557.
8. Kaźmierczak M, Lewandowski K, Wojtukiewicz MZ, Turowiecka Z, Kołacz E, Łoiko A, et al. Cancer procoagulant in patients with adenocarcinomas. Blood Coagul Fibrinolysis 2005;16:543-547.
9. Carraway KL, Fregien N, Carraway CAC, Carraway KL III. Tumor sialomucin complexes as tumor antigens and modulators of cellular interactions and proliferation. J Cell Sci 1992;103:299-307.
10. Kim YJ, Borsig L, Han HL, Varki NM, Varki A. Distinct Selectin Ligands on Colon Carcinoma Mucins Can Mediate Pathological Interactions among Platelets, Leukocytes, and Endothelium. Am J Pathol 1999;155:461-472.
11. Petralia GA, Lemoine NR, Kakkar AK. Mechanisms of Disease: the impact of antithrombotic therapy in cancer patients. Nat Clin Pract Oncol 2005;2:356-363.
12. Colman RW. Are hemostasis and thrombosis two sides of the same coin? J Exp Med 2006;203:493-495.
13. Hoffman R, Haim N, Brenner B. Cancer and thrombosis revisited. Blood Rev 2001;15:61-67.
14. Oleksowicz L, Bhagwati N, DeLeon-Fernandez M. Deficient Activity of von Willebrand´s Factor-cleaving Protease in Patients with Disseminated Malignancies. Cancer Res 1999;59:2244-2250.
15. Levitan N, Dowlati A, Remick SC, Tahsildar HI, Sivinski LD, Beyth R, et al. Rates of Initial and Recurrent Thromboembolic Disease Among Patients with Malignancy Versus Those without Malignancy: Risk Analysis Using Medicare Claims Data. Medicine 1999;78:285-291.
16. Pinzon R, Drewinko B, Trujillo JM, Guinee V, Giacco G. Pancreatic carcinoma and Trousseau`s syndrome: experience at a large cancer center. J Clin Oncol 1986;4:509-514.
17. Rak J, Klement G. Impact of Oncogenes and Tumor Suppressor Genes on Deregulation of Hemostasis and Angiogenesis in Cancer. Cancer Metastasis Rev 2000;19:93-96.
18. Contrino J, Hair G, Kreutzer DL, Rickles FR. In situ detection of tissue factor in vascular endothelial cells: Correlation with the malignant phenotype of human breast disease. Nat Med 1996;2:209-215.
19. Bell Wr, Starksen NF, Tong S, Porterfield JK. Troisseau`s syndrome. Devastating coagulopathy in the absence of heparin. Am J Med 1985;79:423-430.
20. Van Deerlin WM, Tollefsen DM. Molecular interactions between heparin cofactor II and thrombin. Semin Thromb Hemost 1992;18:341-346.
21. Neese LL, Wolfe CA, Church FC. Contribution of Basic Residues of the D and H Helices in Heparin Binding to Protein C Inhibitor. Arch Biochem Biophys 1998;355:101-108.
22. Castelli R, Porro F, Tarsia P. The heparins and cancer: review of clinical trials and biological properties. Vasc Med 2004;9:205-213.
23. Batsis J, Morgenthaler T. Trousseau syndrome and the unknown cancer: use of positron emission tomographic imaging in a patient with a paraneoplastic syndrome. Myo Clin Pro 2005;80:537-540.

246 Cirugía y Cirujanos
Atención en emergencias y desastres en las unidades de terapia intensiva del Instituto Mexicano
del Seguro Social: triage y evacuaciónSantiago Echevarría-Zuno, Felipe Cruz-Vega, Sandra Elizondo-Argueta, Everardo Martínez-Valdés,
Rubén Franco-Bey, Luis Miguel Méndez-Sánchez
Dirección de Prestaciones Médicas, Instituto Mexicano del Seguro Social. México
Correspondencia:Acad. Dr. Felipe Cruz VegaReforma 476, 3er piso México 06700 DF Teléfono: 52382700 extensión: 10311Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 18 de julio 2012.Aceptado: 31de agosto 2012.
resumen
La atención en emergencias y desastres implica mantener las unidades médicas en funcionamiento, pese al fenómeno perturbador al que se enfrente la comunidad; sin embargo, el conflicto ocurre cuando es la unidad médica la que necesita el apoyo y requiere ser evacuada, más aún cuando es indispensable la evacuación de los pacientes de las unidades de terapia intensiva. En la bibliografía mundial poco hay acerca de este tema, por lo general está enfocado a la reconversión de áreas e incremento de la capacidad para atención a saldo masivo de víctimas, pero no sobre cómo evacuar en caso necesario, y donde una decisión errónea puede traer consecuencias fatales. Por esto el Instituto Mexicano del Seguro Social encomendó a un grupo de trabajo, conformado por médicos especialistas del propio Instituto, evaluar y establecer un método para protocolizar la evacuación de estos pacientes con la salvaguarda correspondiente del personal y del paciente sin que los estándares de calidad en la atención se alteren.
Palabras clave: desastres, evacuación, terapia intensiva, triage.
abstract
Providing medical assistance in emergencies and disaster in advance makes the need to maintain Medical Units functional despite the disturbing phenomenon that confronts the community, but the conflicts occurs when the Medical Unit needs support and needs to be evacuated, especially when required the evacuation of patients in Critical care Unit. In world bibliography there is little on this topic, and usually focuses on the conversion of areas and increased ability to care mass casualties, but not about how to evacuate if necessary, and when a wrong decision can have fatal. That is way the Mexican Social Security Institute are given the task to a working group composed of specialists of the Institute to evaluate and establish a method for performing a protocol in the removal of these patients and considering always safeguard both staff and patient and maintaining the quality standards of care.
Key words: Disaster, Evacuation, Critical Care, Triage.
Cir Cir 2013;81:246-255.
A lo largo de la historia, el ser humano ha enfrentado los desafíos de múltiples desastres que lo han hecho sufrir te-rribles experiencias en pérdidas humanas y materiales. En la actualidad, los gobiernos se preocupan cada vez más por lograr una cultura de prevención ante las consecuencias de eventos; uno de los principales actores en este tema son los sistemas de salud1,2 debido a que, independientemente del fenómeno perturbador al que se esté enfrentando la pobla-ción, deberán mantenerse en pie para dar oportuna atención
a los pacientes. En este aspecto se han establecido diferen-tes programas3-5 para mitigar el riesgo y vulnerabilidad de las unidades médicas, y sobre todo mantener la continuidad de sus operaciones; sin embargo, pese a estos esfuerzos, en los últimos años hemos observado cómo estos eventos pueden sobrepasarnos y forzar a los servicios de salud a la evacuación parcial o total por daños graves en la infraes-tructura del inmueble, hasta la destrucción total y el cobro de múltiples vidas.2,3,5 Por todo esto, es prioritario que cada unidad médica establezca en sus programas de seguridad cómo debe actuarse ante contingencias y cuándo es necesa-ria la evacuación.
La evacuación de una unidad hospitalaria no puede equi-pararse con la de cualquier otra edificación. En cuanto a cultura general de protección civil6 nuestro país defiende la postura repliegue-evacuación-evaluación del daño, que es una conducta que puede salvar gran cantidad de vidas. Sin embargo, en el sector salud esta cultura pone en una situación difícil al tomador de decisiones, porque evacuar un hospital representa suspender sus servicios a la pobla-ción, en los momentos en que más se necesita y, sobre todo,

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 247
Evacuación y triage en unidades de terapia intensiva
la movilización de pacientes que aún requieren continuar con la atención médica. Cuando sobreviene un fenómeno que puede desencadenar un desastre crea varias situaciones conflictivas:7 primero proseguir con las actividades de aten-ción a los enfermos hospitalizados; segundo incrementar la capacidad para atención de saldo masivo de víctimas, y en caso de daños a la infraestructura del inmueble determinar la necesidad de evacuación de la unidad médica. Esto ge-nera mayores conflictos, porque a los previos se agrega res-ponder cómo, dónde, cuándo hacer la movilización de los pacientes y, sobre todo, considerar la evacuación de los pa-cientes de las unidades de terapia intensiva, quienes por sus características tienen una condición médica frágil, requie-ren de equipo y tecnología médica avanzada para lograr su supervivencia; sin embargo, pese a todas las medidas de se-guridad implantadas para su evacuación pueden fallecer.8-11
Las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mayor proveedor de servicios de salud en México, se han visto afectadas por múltiples fenómenos adversos que han llevado a la priorización en el desarrollo de programas de seguridad interna, y planes de respuesta institucional ante emergencias y desastres;12,13 sin embargo, un aspecto importante poco abordado por su complejidad es la necesidad de evacuación de una unidad de terapia inten-siva. En este caso, en el IMSS no sólo se cuenta con tera-pias intensivas generales, sino también especializadas para pacientes con trasplantes, quemados, cuidados coronarios y respiratorios; por eso se encomendó la tarea, a un grupo de trabajo conformado por especialistas del propio Instituto (Apéndice A), de evaluar y establecer un método para pro-tocolizar la evacuación de los pacientes de las unidades de terapia intensiva, basados no sólo en la bibliografía médica existente, sino también en la experiencia y necesidades de sus unidades.
Plan de evacuación de unidades de terapia intensiva
Existen varias publicaciones10,14-16 que establecen linea-mientos de actuación ante desastres en las unidades de te-rapia intensiva, aunque la mayor parte están principalmente encausadas a la atención en caso de saldo masivo de vícti-mas, e incremento en la capacidad de atención de pacientes que requieren ingreso a unidades de terapia intensiva. Las publicaciones insisten en la evacuación de los pacientes que ya estaban en las unidades de terapia intensiva hacia otra áreas del hospital, para continuar con su tratamiento de acuerdo con sus necesidades y, así, priorizar la atención. Aun así, son sólo guías y, en definitiva, el peso principal en la toma de decisiones al momento de dar la indicación de evacuación es del médico a cargo en ese momento. Un punto importante es que en nuestras unidades quien asume
el mando en la unidades de terapia intensiva no siempre es un intensivista, sino médicos internistas, cardiólogos, neumólogos, entre otros; por lo tanto, a través del siguiente plan para evacuación, se presenta como papel fundamental la toma de decisiones por parte del líder que en ese momen-to asuma el control de la situación y a quien se le han dado las bases para activar el plan de evacuación, que tiene como prioridad su seguridad y la de su personal. Esto permite la actuación rápida, sin duplicidad, de funciones y sin pérdida de tiempo para la movilización de los pacientes, y siempre observando que la atención médica sea con los mismos es-tándares de seguridad y calidad.
Este plan se elaboró tomando en cuenta las característi-cas y necesidades de las unidades de terapia intensiva ge-neral; sin embargo, en el IMSS, debido a su infraestructura y organización, también se cuenta con unidades especiali-zadas que, por su naturaleza, tienen otras necesidades, por lo que debe establecerse, junto con las demás áreas opera-tivas hospitalarias, la forma en que se realizarán las activi-dades. En caso de requerir la evacuación de los pacientes para determinar las áreas de seguridad, apoyo del personal y movilización de los pacientes, este plan general deberá adecuarse a su entorno con base en los mismos criterios propuestos.
El plan de evacuación de pacientes de las unidades de terapia intensiva debe tener bases sólidas y realistas, estar actualizado y, sobre todo, tomar en cuenta las experiencias de eventos pasados, ponerlos a prueba y evaluar sus debi-lidades y encontrar nichos de oportunidad, ser reforzado, y todo con el fin de evitar errores en los que va de por medio la vida de un paciente. La coordinación no sólo deberá ser entre las diferentes áreas hospitalarias con las unidades de terapia intensiva, sino también con otros hospitales. Deben formalizarse los apoyos para evacuación y recepción de pa-cientes en otras unidades, la forma de traslado, y sobre todo el envío del paciente según el nivel de complejidad de su enfermedad.13,17,18
Triage en la unidades de terapia intensiva, ¿quién primero y quién al final?
La decisión de cómo será la evacuación y el orden de la misma, es un tema de controversia que puede convertir-se en un dilema y llevar al caos si no se tiene establecido un adecuado plan de evacuación. Determinar qué paciente puede ser atendido en las áreas de seguridad con apoyo de otras áreas médicas o requiere la atención exclusiva del per-sonal de la unidad de terapia intensiva por la complejidad de su padecimiento, o por su enfermedad y necesidades de soporte requiere traslado inmediato a otra unidad médica. No olvidar las cuestiones éticas que pueden incrementar las

248 Cirugía y Cirujanos
Echevarría-Zuno S y colaboradores
Escalas pronósticas de mortalidad aplicadas al triage en unidades de terapia intensiva
En las unidades de terapia intensiva se aplican múltiples escalas pronósticas30,31 que permiten, desde el ingreso del paciente y durante su estancia, determinar su pronóstico de gravedad y mortalidad. Una de las ventajas de estas esca-las es que en virtud de las características del actuar diario en unidades de terapia intensiva, siempre se cuenta con los valores de las variables para poder calcularlas. Para defi-nir cuál de estas escalas es más factible utilizar durante un evento de emergencia o desastre, debe darse preferencia a la que sea de mayor practicidad, y que no implique múlti-ples variables o términos no comunes, porque no sólo los intensivistas están encargados de las unidades de terapia intensiva.
Entre las principales escalas30,31 que hoy en día se utilizan están: APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II), SAPS II (Simplified Acute Physiology Sco-re), MPM (Mortality Probability Model), MODS (Multiple Organ Dysfunction Score), LOD (Logistic Organ Dys-function), SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), entre otras. Sin embargo, nuevamente insistimos en que ninguna se ha validado para el tema que nos compete, y en la bibliografía sólo SOFA se ha utilizado para determinar el egreso del paciente de las unidades de terapia intensiva, y para determinar la atención en saldo masivo de víctimas.
La estimación apropiada de la gravedad de la enferme-dad permite definir el camino a seguir en la atención del paciente crítico, al sobreponer el escenario de necesidad de evacuación de las unidades de terapia intensiva y definir el triage para el egreso de los pacientes, permite utilizar efi-cientemente los recursos con los que cuenta la unidad, con-siderar las limitaciones que pueden generarse y, sobre todo, mantener una adecuada calidad en la atención médica de cada paciente. En este caso, la escala SOFA se ha propuesto en situaciones similares y puede utilizarse para servir de apoyo en estas decisiones; ejemplos donde se sugiere su uso son: el Foro Médico y de Salud Pública de Preparación para Eventos Catastróficos: bases para la atención durante una crisis, del Instituto de Medicina de Estados Unidos32 y la Reunión Cumbre de la Fuerza de Tarea para la atención de cuidados críticos en masa33 sobre otras escalas. La sola utilización de esta escala aún queda lejos de ser la panacea en el triage para evacuación del paciente crítico; conside-ramos que deben evaluarse otros aspectos que den la pauta al médico líder, en ese momento para la toma de decisiones ante sus pacientes y personal. Una propuesta interesante, y tal vez una de las primeras específicas en evacuación del paciente de unidades de terapia intensiva, es la propues-ta por el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria34
donde clasifica en cuatro grupos a los pacientes, según dos
dudas y vacilaciones desde el momento de la organización hasta la ejecución.19
La palabra triage se deriva de la palabra francesa trier, que significa seleccionar20 y hace remembranza a la Revolu-ción Francesa, donde el hospital de triage era el lugar donde se priorizaba el tratamiento de los soldados heridos para utilizar en forma efectiva y eficiente los recursos médicos. Como tal, la palabra se volvió un término coloquial en me-dicina y una “ley” en cuanto a la atención médica.
Durante una situación de emergencia o desastre en la que se observa la necesidad de atención a múltiples vícti-mas21 y siendo específico al tema que abordamos, para po-der decidir qué paciente evacuar primero debe implantarse en forma inmediata un programa de triage que permita, en forma rápida, evaluar, seleccionar, y estratificar a los pacientes con base en su estado clínico y pronóstico. En la bibliografía actual existen reportes de la experiencia en el triage para el ingreso a unidades de terapia intensiva, como ejemplo la pandemia de influenza AH1N122,23 y la experiencia en la atención de pacientes críticos en el ámbi-to de las zonas de combate;24 sin embargo, al momento no existe una propuesta para determinar la forma de determi-nar la evacuación de las unidades de terapia intensiva, por eso es necesaria la participación multidisciplinaria para poder establecer estos criterios. En el establecimiento de estos lineamientos son de suma importancia los aspectos éticos.25
En la unidad de terapia intensiva el triage deberá per-mitir identificar los casos en que se necesitará mayor com-plejidad en el nivel de atención, quiénes se beneficiarán de la utilización de recursos limitados y en quiénes los cuida-dos críticos serán fútiles.26-28 Ejemplo en la aplicación de este concepto es la Sociedad Americana del Tórax.21 El Grupo de Emergencias en Cuidados Críticos de víctimas en masa de la Sociedad de Medicina Crítica29 sugiere que el triage ideal para brindar en forma acorde la atención médica a las víctimas en masa, deberá ser aquél que per-mita la clasificación mediante información básica al ingre-so hospitalario, mínimos exámenes de laboratorio y, sobre todo, que permita predecir la supervivencia intrahospita-laria del paciente.
No existe una escala para identificar qué paciente será primero en la evacuación o traslado; sin embargo, podemos apoyarnos en las diferentes escalas pronósticas de mortali-dad propuestas para pacientes críticos y, según el resulta-do de la evaluación, dar prioridad al paciente con mayores posibilidades de supervivencia. Otro criterio que no debe quedar en el olvido son las necesidades de apoyo artificial (ventilación mecánica, infusiones de medicamentos), el pa-decimiento de base y la tolerancia a la movilización fuera de su cama (fijaciones externas, obesidad mórbida, politrau-matizado).

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 249
Evacuación y triage en unidades de terapia intensiva
factores principales: el primero relacionado con el esfuerzo terapéutico que deben recibir y el segundo que valora la si-tuación clínica del paciente y la necesidad de soporte vital.
Después de la revisión y análisis de la bibliografía se convocó a un consenso entre varios expertos en la atención médica en unidades de terapia intensiva del IMSS, quienes tomando en cuenta las características a las que nos enfren-tamos en la labor día a día en nuestras terapias del Instituto, se llegó a la siguiente definición de cuatro criterios para la toma de decisión en cuanto al triage para la evacuación de los pacientes, (Cuadro I) que al realizar las diferentes combinaciones y análisis de cada uno de estos criterios, se observó la viabilidad de su aplicación, y que en detalle son de fácil aplicación y no implican mucho tiempo para poder-las evaluar (Figura 1).
Para determinar el orden de evacuación de los pacientes se consideran cuatro puntos:
1. Necesidad de apoyo mecánico ventilatorioLa mayoría de los pacientes internados en unidades de te-rapia intensiva tiene apoyo mecánico ventilatorio, de ahí el primer lugar en la clasificación. El simple hecho de reque-rir un ventilador mecánico implica una limitación para la evacuación inmediata porque se requiere disponer de este equipo en la zona de seguridad a donde será trasladado.
2. Estado de conciencia determinado por la escala de coma de Glasgow (ECG)Es de fácil aplicación y está ampliamente difundida entre todo el personal médico y paramédico. Se decidió utilizar la escala ECG porque, aunque no fue creada para este aspecto, permite la clasificación rápida del paciente. Evalúa tres pa-rámetros independientes: apertura de ojos en cuatro puntos, respuesta verbal a cinco puntos y la motora de seis puntos. La puntuación máxima y normal fue de 15 y la mínima 3. En el paciente evaluado y con un puntaje puede clasificarse su estado de conciencia, que se aplica de la siguiente for-ma: despierto de 15 a 13 puntos; somnoliento o con efec-tos residuales de sedación 12 a 9 y en coma o sedado un puntaje menor de 8. Esta clasificación es criticable porque puede haber pacientes despiertos que obedecen órdenes y la respuesta verbal no es valorable por contar aún con cánula orotraqueal, por lo que puede hacerse una estimación de esta variable. Se decide no aplicar escalas de sedación y con la ECG se realiza la clasificación. Si se buscan otras escalas se pierde la capacidad de crear una herramienta práctica y el logro del objetivo.
Al evaluar el estado de conciencia, el objetivo es ob-servar la capacidad de cooperación del paciente. No es lo mismo tratar de movilizar a un paciente con una ECG de 15 puntos que otro con una ECG de 12 puntos, que podría ser el paciente con encefalopatía. En este aspecto sí tenemos pacientes sin ventilación mecánica y su estado de concien-cia permite su cooperación. Se puede determinar su egreso en forma primaria, porque quizá no requiere gran cantidad de personal para su evacuación. No así el paciente con poca cooperación para su movilización que, aunque no requiera ventilación mecánica, probablemente deberá ser auxiliado con mayor cantidad de personal.
3. Puntaje según la escala de SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)Una vez evaluados los puntos anteriores, la siguiente va-riable que permitirá definir el orden de evacuación será la escala de SOFA (Cuadro II); esta variable se aplica, por lo general, en pacientes con ventilación mecánica, o con al-teraciones hemodinámicas, daño multiorgánico en quienes
Cuadro i. Criterios para clasificación
• Necesidad de apoyo mecánico ventilatorio.• Nivel de estado de conciencia evaluado mediante la escala de coma de Glasgow.• Escala de SOFA. • Necesidades de equipo para soporte.
SOFA= Sequential Organ Failure Assessment.
figura i.

250 Cirugía y Cirujanos
Echevarría-Zuno S y colaboradores
Cuadro ii. Escala de SOFA
Score SOFA 0 1 2 3 4
Respiración PaO2/FIO2 ó SaO2 /FIO2 > 400 < 400221 - 301
< 300142 - 220
< 200 67 - 141
< 100< 67
Coagulación (plaquetas/ mm3) > 150 000 < 150 000 < 100 000 < 50 000 < 20 000Hígado (bilirrubinas mg/dL) < 1.2 1.2 – 1.9 2.0 – 5.9 6.0 – 11.9 < 12.0Cardiovascular (hipotensión) Normotenso PAM
< 70 mmHgDopamina
</= 5 mcg/mL oDobutamina
cualquier dosis
Dopamina > 5 mcg/mL
onorepinefrina
</= 0.1 mcg/mL
Dopamina > 15 mcg/ml oNorepinefrina > 0.1 mcg/mL
SNC (ECG) 15 13 - 14 10 - 12 6 - 9 < 5Creatinina renal (mg/dL) o flujo urinarios (ml)
< 1.2 1.2 -1.9 2.0 – 3.4 3.5 – 4.9o
< 500
> 5.0o
< 200
SOFA= Sequential Organ Failure Assessment; PaO2= presión arterial de oxígeno; FiO2= fracción inspirada de oxígeno; SaO2= saturación arterial de oxígeno; mm3= milímetros cúbicos; PAM= presión arterial media; mmHg= milímetros de mercurio; mcg/mL= microgramos por mililitro; ECG= escala de coma de Glasgow; mg/dL= miligramos por decilitro; mL= mililitros.
debe determinarse la prioridad de evacuación de acuerdo con la gravedad y posibilidades de supervivencia. En mu-chas ocasiones la movilización de un paciente muy grave puede condicionar su inestabilidad hemodinámica o ven-tilatoria, llevarlo al colapso y fallecer. Esta variable aporta los parámetros para identificar el orden de evacuación se-gún el pronóstico del paciente; la importancia de este pun-to al determinar el triage para la evacuación es la que nos recuerda que la indicación de evacuar una unidad de terapia intensiva no debe hacerse a la ligera porque una mala deci-sión puede llevar a un desenlace catastrófico.
4. Necesidades de equipo de soporte para la evacuaciónAl clasificar a los pacientes de acuerdo con los puntos ante-riores, aún no permite indicar el orden de la evacuación por-que algunas veces observaremos condiciones similares que nos pueden hacer dudar. Por esta razón, la siguiente variable es el equipo necesario para el traslado del paciente, y debe determinarse la cantidad de medicamentos y dispositivos ne-cesarios para la movilización, como para mantenimiento en el lugar a donde se trasladarán, es decir, la zona de seguridad.
Nunca será lo mismo la movilización de un paciente despierto, con medicamentos intravenosos y monitoreo, que podría ser el caso de un paciente cardiópata que está en espera de pasar a cateterismo, que la de un paciente des-pierto, sin ventilación mecánica, que requiere movilización en bloque por lesión de la columna torácica, y con sonda endopleural por hemoneumotórax.
Para definir el orden de evacuación de los pacientes de las unidades de terapia intensiva deben considerarse los medicamentos que se administran mediante bomba de in-fusión, debido a la precisión requerida en las dosis de cada fármaco; también debe pensarse en los dispositivos de cada paciente y valorar el tiempo que requiere el personal médi-co y paramédico para preparar su movilización.
Luego de aplicar estas variables se forman tres grupos (Cuadro III) y con base en el análisis realizado del líder ac-tual de la unidad de terapia intensiva y de las características de los pacientes podrá identificarse y decidir el orden de evacuación y sus órdenes serán irrefutables, de lo contrario las discusiones retrasarán el traslado y pondrán en riesgo a los pacientes y al personal.
Las políticas de salud establecen que existen situaciones excepcionales a este triage, y es el caso específico de las pa-cientes ginecoobstétricas, quienes independientemente de su condición clínica son prioridad en la evacuación.35 Si en la evaluación de la paciente queda claro que requiere atención especializada y pronta por su gravedad, inmediatamente de-berán realizarse las gestiones necesarias para su traslado a otra unidad que cuente con la infraestructura para su atención. El IMSS tiene hospitales exclusivos para atender pacientes gine-coobstétricas, lo que reafirma la circunstancia de que los planes de emergencia de cada hospital deben considerar la coordina-ción interhospitalaria para este tipo de traslados. Una de las herramientas por las cuales se realiza esta gestión son los Cen-tros de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED).36

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 251
Evacuación y triage en unidades de terapia intensiva
Cuadro iii. Sistema de triage para definir el orden de evacuación de los pacientes en unidades de terapia intensiva
Prioridad de evacuación Características clínicas de los pacientes SOFA
Mortalidad25
UTI hospitalaria
Grupo 1 No requieren ventilación mecánica 1 a 8 puntos
1 a 5% 7 a 16%ECG 13 - 15Necesidades básicas de equipo y soporte para traslado
Grupo 2 Requieren ventilación mecánica (no invasiva, bajos parámetros)
9 a 16 puntos 25 a 50 50 a 70%
a) ECG 9 a 12b) SedaciónPuntaje según la escala SOFANecesidades básicas de equipo y soporte para traslado
Grupo 3 Requieren ventilación mecánica:a. FiO2 > 50%b. PEEP > 8 cm H2Oc. Modo ventilatorio: controlado por volumen o por presión
17 a 24 puntos > 75% > 82%
ECG < 8a. Sedaciónb. Estado de coma por daño neurológico importantePuntaje según la escala SOFANecesidades básicas de equipo y soporte para traslado
SOFA= Sequential Organ Failure Assessment; UTI= unidad de terapia intensiva; ECG= escala de coma de Glasgow; FiO2= fracción inspirada de oxígeno; PEEP= presión positiva al final de la espiración; cm H2O= centímetros de agua.
Zona de seguridad
Cuando se decide evacuar un hospital no necesariamente significa que los pacientes y personal deben pasarse a la ca-lle o zonas aledañas; previamente las unidades deben con-siderar las necesidades a las que se enfrentarán en caso de requerir evacuar la unidad médica37 y en especial a los de las unidades de terapia intensiva.
El equipo médico debe establecer las posibles zonas de seguridad que pueden ser externas o internas; las primeras son abiertas, lejanas de los edificios elevados para evitar la caída de mteriales que puedan desprenderse, y de las ame-nazas internas inherentes a un hospital (casa de máquinas, depósitos de combustible o gases medicinales, entre otros) y de las amenazas externas (transformadores, cables eléc-tricos, ductos de gas natural o de Petróleos Mexicanos). La zona de seguridad interna es donde están los elemen-tos estructurales que permiten evitar el colapso de las áreas que los contienen; como por ejemplo: los lugares cercanos a columnas o muros de contención, la estructura alrededor de elevadores, o en lugares con contravientos. En esta zona se realizará el repliegue, preferentemente, de las personas
que habitan el edificio y, de preferencia, deberán contar con varias rutas de acceso, con líneas vitales suficientes para la instalación del equipo electromédico que se necesita para la atención de los pacientes, accesibilidad para la transpor-tación terrestre y aérea, de tal forma que se facilite en caso necesario su reubicación en otras unidades hospitalarias.
La selección de la zona de seguridad debe considerar algunos requisitos estructurales y no estructurales; los estructurales se deben preferir espacios con elementos de seguridad estructural elevados, lugares con pasillos y corredores que permitan el traslado de pacientes con al-tos requerimientos de personal y equipo, establecer rutas principales y alternas y, preferentemente, estar marca-dos. Los elementos no estructurales son las líneas vitales de la unidad (agua, energía eléctrica, gases medicinales, combustibles y comunicación) (Cuadro IV). En el caso específico de la energía eléctrica es importante estable-cer que la zona de seguridad debe ser alimentada por el generador de energía eléctrica de emergencia, o por plan-tas de luz portátiles.
El número de cubículos a adecuar en la zona de segu-ridad estará en relación con la propia capacidad instalada

252 Cirugía y Cirujanos
Echevarría-Zuno S y colaboradores
Cuadro iV. Adecuaciones no estructurales en la zona de Seguridad
• 4 tomas de corriente por paciente por cubículo• 1 toma de aire (presión positiva-negativa) por cubículo• 1 toma de oxígeno por cubículo• Iluminación adecuada por cubículo• Agua• Drenaje• Medidas que permitan el aislamiento de pacientes
de las unidades de terapia intensiva y del hospital en sí; es decir, que depende del número de camas y ventiladores disponibles, bombas de infusión, monitores, equipos, tomas de aspiración, entre otros y, de ser posible, considerar que en casos de emergencia o desastre, esta capacidad deberá ampliarse, independientemente de cumplir con los requeri-mientos generados por la situación de emergencia.
El personal adscrito a la unidad de terapia intensiva será el principal responsable de continuar la atención de los pacientes, que se encuentren en la zona de seguridad ante la necesidad de evacuación. En caso de requerirse la ex-pansión del servicio se solicitará la participación de otros médicos y del personal paramédico que sean capaces de continuar la atención y vigilancia de los pacientes. Cada es-pecialidad médica o quirúrgica del hospital deberá designar a los médicos que “acompañarán” el desalojo de las unida-des de terapia intensiva. La cantidad de médicos dependerá, evidentemente, del número de pacientes a desalojar.
Cuando se establezcan áreas de expansión, los médicos de otras especialidades participarán activamente en el trata-miento de pacientes, dejando al personal de las Unidades de terapia intensiva disponible para continuar la atención de los “casos nuevos”, que requieran ser atendidos en las instalacio-nes naturales de la terapia. El personal de enfermería, labora-torio, inhaloterapia, camillería, servicios básicos, asistentes médicas, y trabajadoras sociales participarán en la imple-mentación para el desplazamiento y atención de pacientes.
El encargado de coordinar y validar que la zona de segu-ridad se encuentra en condiciones para iniciar la moviliza-ción de pacientes, será designado por el jefe de servicio o el responsable del turno. El momento en el que se inicie la recepción de pacientes en la zona de seguridad, dependerá de cada tipo de terapia que se considere evacuar. En el caso de las unidades de terapia intensiva generales, considera-mos recomendable iniciar la aceptación de pacientes en el momento en el que se tenga al menos 50% de las líneas vita-les requeridas, para iniciar la ventilación mecánica asistida, fundamentalmente tomas de corriente eléctrica, oxígeno y aire. Si hay pacientes que no requieren ventilación mecáni-ca asistida, y el monitoreo, bombas de infusión u otros dis-
positivos pueden sustituirse por procedimientos manuales, la movilización puede iniciarse cuando el cubículo básico esté instalado. En todo caso, la velocidad de adecuación de la zona de seguridad o del área de expansión irá dando la pauta para la movilización de pacientes desde las unidades de terapia intensiva al área designada.
Equipo para traslado
En todas las unidades de terapia intensiva es necesario mo-vilizar pacientes para que les realicen estudios o hagan pro-cedimientos. No es raro que en esos movimientos sucedan accidentes, como la extracción de la cánula orotraqueal o el inicio de inestabilidad hemodinámica, entre otros even-tos que pese a la mejor preparación para la movilización pueden suceder.38,39 La probabilidad de que estas situacio-nes se observen durante el movimiento del paciente en una evacuación es mucho más elevada, por lo que una vez establecida la necesidad de evacuación de las unidades de terapia intensiva, es importante que se inicie la revisión y preparación de los pacientes. Esto para que la movilización se realice, de preferencia, cuando se tengan las condiciones adecuadas; sin embargo, la presión por el tiempo disponible para efectuar la evacuación dependerá del tipo de emergen-cia, a la que se esté enfrentando y ésta será la clave en la preparación.
En esta preparación es sumamente recomendable que en el carro rojo de la unidad de terapia intensiva exista una caja, o estuche de traslado con los elementos básicos de atención médica para manipulación de la vía aérea, esta-do hemodinámico y sedación. Durante el movimiento del paciente deberá llevarse esta caja para estar en posibilida-des de brindar la atención requerida a lo largo del traslado (Cuadro V).
Para tener una proyección de los elementos requeridos para el traslado de recursos humanos y de equipo técnico deben considerarse varios posibles escenarios. En gene-ral, pueden considerarse cuatro tipos de pacientes según su condición clínica: pacientes graves e inestables con po-sibilidades de recuperación, pacientes graves e inestables con pocas o nulas posibilidades de recuperación, pacientes graves estables con posibilidad de recuperación, y pacien-tes estables que ya salieron de su gravedad, que están de prealta o incluso ya han sido dados de alta de la unidad de terapia intensiva y esperan cama en piso. Con esta caracte-rización de las condiciones clínicas de los pacientes pueden distinguirse tres grupos de requerimientos de acuerdo con la complejidad de su traslado, el grupo de pacientes con requerimientos altos de traslado que está conformado por los pacientes graves e inestables, y representan el mayor reto para su movilización debido a sus condiciones clínicas.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 253
Evacuación y triage en unidades de terapia intensiva
Cuadro V. Los elementos a considerar en la caja de traslado
• 1 bolsa válvula mascarilla• 1 laringoscopio• 2 cánulas orotraqueales• 2 ámpulas de atropina• 2 ámpulas de adrenalina• 2 ámpulas de norepinefrina• 2 ámpulas de midazolam• 2 ámpulas de vecuronio• 2 jeringas de 5 mL• 2 jeringas de 10 mL• 4 agujas• Torundas• Agua inyectable para diluir
Cuando se deja al paciente en la zona de seguridad inter-na, sólo debe permanecer una enfermera o el médico para continuar su vigilancia y tratamiento, sobre todo si es el primer paciente en ser evacuado y aún no hay más personal médico en la zona de seguridad interna. El resto del perso-nal acompañante (otra enfermera, camillero, técnico de in-haloterapia) debe regresar para continuar con el apoyo en la movilización de pacientes de la unidad de terapia intensiva. Si ya existen médicos y enfermeras que puedan continuar con la vigilancia y el tratamiento en la zona de seguridad, la enfermera y el médico podrían regresar a la unidad de tera-pia intensiva para movilizar más pacientes, esto dependerá de la situación y los roles establecidos.
Conclusiones
Los desafortunados eventos sucedidos en nuestro país en las últimas décadas nos han llevado a la imperiosa necesi-dad de crear una cultura de protección civil; sin embargo, un punto decisivo que no se había determinado es la eva-cuación de las unidades de terapia intensiva, y esto tal vez fue motivado por la premisa de que un hospital es lo último a evacuar por su papel fundamental en la atención a vícti-mas durante una emergencia o desastre, sobre todo gracias al papel que ha desarrollado el programa de Unidad Médica Segura y Hospital Seguro.4,5 Sin embargo, la experiencia sigue señalando que hay situaciones que salen de este con-texto y hacen necesario evacuar; como por ejemplo, durante un incendio. En la bibliografía, como tal, no hay una guía
Cuadro Vi. (Continúa en la siguiente página)
Grupo de traslado Recursos humanos Equipamiento Fármacos
Altos requerimientos 1 médico
2 enfermeras
1 camillero
1 técnico de inhaloterapia
1 camilla de traslado
1 ventilador de traslado (de preferencia un equipo fácil de movilizar, adaptar uno o dos tanques de oxígeno y que pueda manipular parámetros de ventilación)
1 monitor con funciones básicas de monitoreo de presión arterial, oximetría y electrocardiografía
3 bombas de infusión. Colocadas en pedestales que permitan su movilización
Aminas vasopresoras (epinefrina, norepinefrina, vasopresina)
Fármacos cardioactivos (dopamina, dobutamina, milrinona, amrinona)
Fármacos de sedación (midazolam, fentanyl, flunitracepam)
Fármacos miorrelajantes (vecuronio, rocuronio)
Cristaloides o expansores de plasma
Algún otro fármaco de vital importancia
El grupo de pacientes con requerimientos medios de trasla-do, que son los pacientes graves y estables que aún cuan-do también requieren una cantidad importante de equipo y personal, su movilización se facilita por su estabilidad, y el grupo de pacientes con requerimientos bajos de traslado conformados por quienes ya salieron de su gravedad, y con factibilidad de continuar su tratamiento en piso. Cada uno de los grupos mencionados requiere diferentes medidas de vigilancia durante el traslado. En el Cuadro VI se proponen algunos recursos que pueden considerarse al movilizar al paciente durante su traslado.

254 Cirugía y Cirujanos
Echevarría-Zuno S y colaboradores
Medianos requerimientos
1 enfermera
1 médico
1 camillero
1 técnico de inhaloterapia
1 camilla de traslado
1 ventilador de traslado, de preferencia que sea un equipo fácil de movilizar, y función básica, o incluso puede realizarse el trabajo con una bolsa válvula mascarilla
1 monitor que tenga las funciones básicas de presión arterial, oximetría, y electrocardiografía 1 bomba de infusión empotrada en pedestal que permita su movilización
Aminas vasopresoras
Fármacos cardioactivos
Fármacos de sedación
Fármacos miorrelajantes
Bajos requerimientos 1 enfermera
1 camillero
Recursos de equipamiento
1 camilla de traslado
1 ventilador básico o bolsa válvula mascarilla de ser necesario
1 monitor que tenga las funciones básicas de medición de presión arterial, oximetría y electrocardiografía 1 bomba de infusión empotrada en pedestal que permita su movilización (de ser necesario)
Aminas vasopresorasFármacos cardioactivos
Fármacos de sedación
Fármacos miorrelajantes
Cuadro Vi.
que indique la forma específica en que debe realizarse la evacuación de una unidad de terapia intensiva en caso de emergencia o desastre. Como la mayor parte de los artículos se refiere a experiencias de hospitales en particular, el IMSS conformó un plan para esta situación en el que se establecen lineamientos de actuación y permiten la adecuada toma de decisiones.
Desde el momento en que se emite la alarma inicial, el equipo de la unidad de terapia intensiva debe organizarse, coordinarse, identificar sus roles e iniciar la preparación de los pacientes para que, en el momento en que se de la or-den de evacuación, se tenga la mayor cantidad de variables controladas y poder hacer una evacuación ordenada, coor-dinada y segura para el paciente. Por esto es de suma im-portancia que los planes de emergencia hospitalarios estén actualizados, se tengan a la vista para el conocimiento de todo el personal hospitalario y, sobre todo, de la unidad de terapia intensiva para que en el momento de la emergencia todos sepan qué actividad deben realizar. Todos los hospi-
tales debe realizar simulacros que les permitan observar sus fortalezas y debilidades e identificar sitios de oportunidad, con la finalidad de conseguir los mejores resultados.
Las sugerencias aquí asentadas son recomendaciones o lineamientos generales; queda a la facultad del líder de la unidad de terapia intensiva, o incluso del mismo equipo multidisciplinario, ajustar estas medidas de acuerdo con las condiciones específicas y necesidades de cada unidad de te-rapia intensiva, a las condiciones clínicas de los pacientes, las características de infraestructura y capacidades de cada hospital; finalmente, del tipo de emergencia a la que se es-tén enfrentando y que condicione la evacuación.
referencias
1. O’Neill PA. The ABC’s of disaster response. Scand J Surg 2005;94:259-266.
2. Niska RW, Burt CW. Emergency response planning in hospitals, United States: 2003– 2004. Adv Vital Health Stat 2007:391:1-16.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 255
Evacuación y triage en unidades de terapia intensiva
3. On line Archivo de la Reunión Internacional Hospitales en Desastres: Actuar con precaución ¿Evacuar el Hospital? – Guía de Discusión. El Salvador, 2003. (Consultado 2011 Junio 12). Disponible en http://www.disaster-info.net/hospital_disaster/worksp.htm#evacuation
4. Organización Panamericana de la Salud. Hospitales Seguros. Una responsabilidad colectiva. Un indicador mundial de reducción de los desastres. Washington, E.U.A., 2005.
5. Pan American Health Organization “Health Sector Self-Assessment Tool for Disaster Risk Reduction” Washington, E.U.A., 2010.
6. Secretaria de Gobernación. Programa Interno de Protección Civil. México, 2009.
7. Christian MD, Devereaux AV, Dichter JR, Geiling JA, Rubinson L. Definitive care for the critically ill during a disaster: Current capabilities and limitations: from a task force for mass critical care summit meeting. Chest 2008;133:8S-17S.
8. Rubinson L, Hick JL, Hanfling DG, Devereaux AV, Dichter JR, Christian MD, et al. Definitive care for the critically ill during a disaster: A framework for optimizing critical care surge capacity, from a Task Force for Mass Critical Care summit meeting. January 26-27, 2007, Chicago, IL. Chest 2008;133(5):18S-31S.
9. Rubinson L, Hick JL, Curtis JR, Branson RD, Burns S, Christian MD, et al. Definitive care for the critically ill during a disaster: medical resources for surge capacity, from a Task Force for Mass Critical Care summit meeting, January 26-27, 2007, Chicago, IL. Chest 2008;133(5 Suppl):32S-50S.
10. Parker MM. Critical care and disaster management. Crit Care Med 2006;34(3):S52-S55.
11. Shirley PJ, Mandersloot G. Clinical review: The role of the intensive care physician in mass casualty incidents: planning, organization, and leadership. Critical Care 2008;12:214-221.
12. Instituto Mexicano del Seguro Social. Plan institucional frente a emergencias y desastres. Marco de actuación general. México, 2011.
13. Instituto Mexicano del Seguro Social. Plan Delegaciones y UMAE’s de Apoyo: Plan Sismo IMSS. México, 2011.
14. Deveraux AV, Dichter JR, Christian MD, Dubler NN, Sandrock CE, Hick JL, et al. Definitive care for the critically ill during a disaster: A framework for allocation of scarce resources in mass critical care: from a Task Force for Mass Critical Care summit meeting, January 26-27, 2007, Chicago, IL. Chest 2008;133(5 Suppl):51S-66S.
15. Farmer JC, Carlton PK, Gen Lt. Providing critical care during a disaster: The interface between disaster response agencies and hospitals. Crit Care Med 2006;34:S56-S59.
16. Johannigman JA. Disaster preparedness: It´s all about me. Crit Care Med 2005;33:S22-S28.
17. Avidan V, Hersch M, Spira RM, Einav S, Goldberg S, Schecter W. Civilian Hospital Response to a Mass Casualty Event: The Role of the Intensive Care Unit. J Trauma 2007;62:1234-1239.
18. Roccaforte JD, Cushman JG: Disaster preparation and management for the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2002;8:607-615.
19. Eisen LA, Savel R. What Went Right. Lessons for the Intensivist form the crew of US Airways Flight 1549. Chest 2009;136:910-917.
20. Hartman RG. Tripartite triage concerns: Issues for law and ethics. Crit Care Med 2003;31:S358-S361.
21. Mass casualty triage – pandemic influenza American thoracic society bioethics task force: fair allocation of intensive care unit resources. Am J Resp Crit Care Med 1997;156:1282-1301.
22. Utley M, Pagel C, Peters MJ, Petros A, Lister P. Does triage to critical care during a pandemic necessarily result in more survivors? Crit Care Med 2011;39:179-183.
23. H1N1 influenza and pandemic flu. A special themed issue of the Health Technology Assessment journal series. Health Tech Assess 2010. (Consultado 2011 Junio 12) Disponible en: http://www.hta.ac.uk/2226
24. Birch K. Who benefits form intensive care in the field? JR Army Med Corps 2009;155:122-174.
25. Hawryluck L. Ethics review: Position papers and policies – are they really helpful to front-line ICU teams? Critical Care 2006;10:242-246.
26. Niederman MS, Berger JT. The delivery of futile care is harmful to other patients. Crit Care Med 2010;38:518-522.
27. Sinuff T, Kahnamoui K, Cook DJ, Luce JM, Levy MM. Rationing critical care beds: A systematic review. Crit Care Med 2004;32:1588-1597.
28. Challen K, Bentley A, Bright J, Walter D. Clinical review: Mass casualty triage – pandemic influenza and critical care. Critical Care 2007;11:212-218.
29. Rubinson L, Nuzzo JB, Talmor DS, O`Toole T, Kramer BR, Inglesby TV, et al. Augmentation of hospital critical care capacity after bioterrorist attacks or epidemics: Recommendations of the Working Group on Emergency Mass Critical care. Crit Care Med 2005;33:2393-2408.
30. Keegan MT, Gajic O, Afessa B. Severity of illness scoring systems in the intensive care unit. Crit Care Med 2011;39:163-169.
31. Sinuff T, Adhikari NKJ, Cook DJ, Schüneman HJ, Griffith LE, Rocker G, et al. Mortality predictions in the intensive care unit: Comparing physicians with scoring systems. Crit Care Med 2006;34:878-885.
32. Institute of Medicine. Crisis Standards of Care: Summary of a workshop series. Washington, USA, 2010.
33. Deveraux A, Dichter M, Christian M, Dubler N, Sandrock Ch, Hick J, et al. Definitive care for the critically ill during a disaster: A framework for allocation of scarce resources in mass critical care form a task force mass critical care summit meeting. Chest 2008;133:51-66.
34. Sánchez-Palacios M, Torrent L, Santana-Cabrera L, Martin García JA, Campos SG, Carrasco MV, et al. Plan de evacuación de la unidad de cuidados intensivos: ¿un nuevo indicador de calidad? Med Intensiva 2010;34:198-202.
35. Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: construyendo alianzas para una mayor salud. México, 2007.
36. Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro virtual de operaciones en emergencias y desastres. (Consultado 2011 Junio 12). Disponible en: http://cvoed.imss.gob.mx
37. Hotchkin DL, Rubinson L. Modified Critical Care and Treatment Space Considerations for Mass Casualty Critical Illness and Injury. Respir Care 2008;53:67-77.
38. Warren J, Fromm RE Jr, Orr RA, Rotello LC, Horst HM. Guidelines for the inter- and intrahospital of critically ill patients. Crit Care Med 2004;32:256-262.
39. Rice DH, Kotti G, Beninati W. Clinical review: Critical care transport and austere critical care. Critical Care 2008;12:207-215.
40. Amundson D. Can There Be a Consensus on Critical Care in Disasters? Chest J 2008;133:1065-1066.

256 Cirugía y Cirujanos
Diagnósticos de museoJaime Lozano-Alcázar
Academia Mexicana de Cirugía
Correspondencia:Dr. Jaime Lozano AlcázarFundación Hospital de Nuestra Señora de la LuzEzequiel Montes 135 México 06030 DF. Teléfono: 51-28-11-40, extensión 403 Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 6 de diciembre 2012.Aceptado: 8 de febrero 2013.
resumen
antecedentes: en el medio médico de México es común utilizar el término “diagnóstico de camión” para referirse al que puede hacerse sólo con echar un vistazo a alguna persona, gracias al conocimiento y experiencia previos, con algo de imaginación. Eso mismo, como especial privilegio, puede hacer el oftalmólogo al contemplar algunos cuadros de pintores famosos; es decir “diagnóstico de museo”.material y métodos: la investigación estética e histórica efectuada durante años proporcionó el material.resultados: se expusieron algunos ejemplos en obras de Sharaku, Georg Groz, Il Bronzino, De la Tour, Vermeer, Rembrandt, Reynolds, Remedios Varo, Tolouse-Lautrec, Picasso, Ingres y otros.Conclusiones: los “diagnósticos de museo” hacen más interesantes los cuadros e incrementan el placer estético. El arte puede servir como herramienta para la enseñanza clínica de la oftalmología.
Palabras clave: oftalmología, diagnóstico, arte.
abstract
Background: In Mexico among physicians it is common to use the term “bus’ diagnosis” to mean one that can be done only at looking someone, thanks to knowledge, experience and a bit of imagination. As a special privilege, ophthalmologists are able to do specialty diagnosis in some pictures of famous painters, then “museum’s diagnosis”.methods: An aesthetic and historical research conducted for years provided the material.results: We present herein some examples of portraits made bay Sharaku, Georg Groz, Il Bronzino, De la Tour, Vermeer, Rembrandt, Reynolds, Remedios Varo, Toulouse-Lautrec, Picasso, Ingres and others.Conclusion: The “museum’s diagnosis” enhance interest and aesthetic pleasure. Art could be useful as a tool for teaching clinical Ophthalmology.
Key words: Ophthalmology, diagnosis, art.
Cir Cir 2013;81:256-261.
introducción
Como médicos en México, todos hemos escuchado, o tal vez utilizado, la expresión “diagnóstico de camión” para re-ferirnos a los casos en que los conocimientos y experiencia nos permiten “identificar”, con un solo golpe de vista, el pa-decimiento que aqueja a alguna persona. Las enfermedades de los ojos se prestan especialmente para esto, permitiendo, en particular al oftalmólogo, este tipo de “diagnósticos”, sin importar el lugar en el que se encuentre. Los museos no son la excepción, especialmente las pinturas ofrecen la oportu-nidad de hacer “diagnósticos de museo” por las anomalías o patologías oculares de los retratados.
material y método
Análisis estético e histórico que se extendió varios años y que me dio la oportunidad de encontrar interesantes cuadros en que los personajes retratados tenían anormalidades o pa-tologías definidas en obras en las que la maestría del autor hace poco probable atribuir la anomalía ocular a una simple falla técnica. El grado de naturalismo es tal, que las pinturas podrían, eventualmente, usarse como material docente.
resultados
Empecemos por este óleo sobre tabla (Figura 1), de autor catalán desconocido, del siglo XV, en el que puede apreciar-se que representó a Dios Padre con una doble endotropia, que corresponde a lo que clásicamente se llama un stra-bismus fixus1 o síndrome de fibrosis congénita de músculos extraoculares, en este caso del tipo II en la variedad de en-dotropia. Este raro síndrome suele presentarse de manera bilateral, es debido a herencia autosómica recesiva ligada a cromosoma, loccus 11q13; ambos rectos mediales se hacen fibrosos, inelásticos y anclan los ojos en extrema aducción, siendo imposible la abducción, así como la elevación o de-presión.2.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 257
Diagnósticos de museo
Desde luego, no es que el pintor quisiese representar a Dios Padre con una imperfección, podría ser una falla téc-nica, pero los otros personajes que aparecen en el cuadro no tienen este defecto y, en general, la factura del cuadro es muy buena dentro del estilo; creemos que más bien es muestra de la búsqueda del pintor por representar la per-fección de Dios, una alegoría que nos da a entender que Él puede mirarse a sí mismo, a su interior, y por lo tanto, se conoce de manera absoluta, atributo del Ser Perfecto.
Sharaku, grabador japonés del siglo XVIII (Figura 2) y Georg Groz, pintor moderno, alemán residente en Estados Unidos (Figura 3), nos presentan personajes también con una doble endotropia, en el primer caso podríamos atribuir-lo a epicanto, por la raza del personaje; sería un pseudoes-trabismo, y en el segundo podríamos pensar en un cuadro adquirido debido a parálisis del VI par craneal, en sentido estricto, es decir, bilateral, relacionada con hipertensión en-docraneal.
Esteban de Blois, rey de Inglaterra, en este retrato de autor desconocido (Figura 4), que no es de buena factura, nos presenta una forma de endotropia común, con el dere-
cho como ojo fijador; aunque también podría pensarse en un pseudoestrabismo relacionado con plagiocefalia.
Continuando con aspectos de estrabismo, tenemos un ejemplo de exotropia, en este magnífico óleo de Agnolo Bronzino, pintor manierista florentino, que representa aquí a un joven y elegante aristócrata (Figura 5), como acostum-braba el pintor, en pose formal, con ropajes oscuros y fondo
figura 1. Strabismus fixus.
figura 2. Strabismus fixus.
figura 3. Strabismus fixus.
figura 4. Endotropia. ¿Plagiocefalia?

258 Cirugía y Cirujanos
Lozano-Alcázar J.
luminoso.3 Se puede diagnosticar exotropia de importante magnitud, siendo el ojo fijador el derecho, y podemos ima-ginar, el ojo izquierdo ambliope.
En la siguiente imagen (Figura 6), Georges de la Tour, nacido en Lorena en el siglo XVII,4 en su obra “El tramposo con el as de trébol”, nos representa una mujer que al ver ha-cia arriba y a su lado derecho a uno de los personajes, eleva más el ojo izquierdo que el derecho, nos muestra, entonces, lo que pudiera ser una hiperfunción de músculo oblicuo inferior izquierdo o una restricción a la elevación del ojo derecho, que podría deberse a diversas causas.
El mismo de la Tour nos presenta un ejemplo de pres-bicia (vista cansada). Vemos cómo San Jerónimo, Padre y Doctor de la Iglesia, tuvo que echar mano de unos anteojos para poder leer, queremos suponer que revisando la Vulgata (Figura 7). Obviamente es un anacronismo, en su tiempo aún no se inventaban los anteojos, parece que lo fueron hasta el siglo XIV,5 nueve siglos después de la muerte del santo.6 Se supone que ya desde antes se conocían los lentes de aumento, útiles para el caso, pero no montados en un armazón para colocarse sobre la nariz.
Recordemos que las personas sin ametropías o pato-logía ocular pueden leer de cerca hasta poco más de los 40 años, antes de que se presente la presbicia; como ejem-plo seleccionamos el bello óleo de “La muchacha leyendo”
(Figura 8) de JanVermeer considerado el más diestro para manejar el color entre los holandeses del siglo XVIII.2
La presbicia se manifiesta en el emétrope alrededor de los 40 años de edad, un poco antes en el hipermétrope; es la manifestación de un proceso lentamente progresivo de disminución en la amplitud de acomodación del ojo a lo largo de la vida. Por eso es que los niños, gracias a su gran poder de acomodación, se sienten cómodos leyendo muy de cerca; los adolescentes, en que el poder es menor, ya nece-sitan hacerlo a una distancia mayor y así progresivamente hasta que la presbicia hace que estirar el brazo ya no sea su-ficiente; es cuando hay que echar mano de lentes positivos para poder leer.
Rembrandt nos presenta a una mujer (se piensa que es la madre del autor) cuya edad aparente nos remite a más de 40 años, y que puede leer sin ayudas ópticas (Figura 9). Leer así a esta edad, solamente se puede deber a cuatro po-sibilidades: a. Siempre ha sido miope, b. Está miopizada por catarata(s) nuclear(es) incipiente(s), c. Está miopizada por hiperglucemia… es diabética. O menos probable, d. Ha sufrido un desplazamiento anterior del cristalino espontá-neo o por un traumatismo.
Así mismo, sir Joshua Reynolds, el insigne pintor na-cido en Plympton, Inglaterra, en el siglo XVIII, presi-
figura 5. Exotropia.
figura 6. Hiperfunción de oblicuo inferior izquierdo.
figura 7. Presbicia.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 259
Diagnósticos de museo
dente fundador de la Royal Academy,7 en el retrato que hizo a Giuseppe Baretti nos deja saber que era miope alto (figura 10). Se dice que este escritor italiano adjudicó a Galileo la frase “Eppur si muove” (y sin embargo se mueve).
A la edad en que está representado Baretti en la pintura, no habría otra posibilidad más que la miopía para que pu-diera leer a tan corta distancia, a menos que usara lentes de contacto que lo miopizarán a propósito, imposible en esa época. A esa edad, tampoco se puede pensar en cataratas nucleares seniles. Como murió anciano a los 70 años de edad, podemos descartar diabetes mellitus.
Remedios Varo, nacida en Anglés, Gerona, España, en 1908 y fallecida en México en 1963,8 pintó en el último año de su vida “Los Amantes” (Figura 11). De acuerdo con su escuela artística, el surrealismo, el cuadro se nos presenta con simbología esotérica, aparentemente relacionada con el poema “La mort des amants” de Baudeleire.9
Se puede apreciar que ambos personajes presentan un iris marrón y uno azul. Tenemos aquí dos casos de hetero-cromiairidum. Esta eventualidad poco común en los huma-nos se describió desde la Antigüedad, Aristóteles la llamó heteroglaucos (etimológicamente: distintos verdes). Según Plutarco, Alejandro Magno tenía heterocromia. El empera-dor bizantino Anastasius Dicorus recibía este epíteto por sus iris de diferente color.
figura 8. Ausencia de presbicia.
figura 9. Miopización. figura 10. Miopía.

260 Cirugía y Cirujanos
Lozano-Alcázar J.
La heterocromiairidum puede ser congénita o adquirida, y presentarse aislada o formando parte de varios cuadros clínicos: a. Heterocromia simple, sin patología alguna. b. Heterocromia por disminución simpática hereditaria. c. Síndrome de Claudio Bernard-Horner congénito. d. Uveí-tis heterocrómica de Fuchs. e. Heterocromia asociada con alteraciones sistémicas hereditarias con carácter dominante (atrofia hemifacial de Romberg, síndrome de Hallermann-Streif, xantomatosis cutánea). f. Heterocromia asociada con malformaciones oculares. g. Heterocromia secundaria a cuerpo extraño metálico intraocular retenido (siderosis, chalcosis), glaucoma crónico, uveítis diversas, etc.10
El pintor francés del siglo XIX Henri de Tolouse-Lau-trec, nos muestra la dermatochalasis palpebral de Oscar Wilde (figura 12).
Pablo Picasso, nos presenta un estafiloma anterior en el ojo izquierdo de “La Celestina”, posiblemente sea secuela de una úlcera corneal perforada (Figura 13).
La perfección técnica como retratista de Dominique In-gres, pintor francés del XVIII-XIX, nos permite conocer que el conde Gurier (Figura 14) tenía una orbitopatía iz-quierda con proptosis e hipoftalmos; uno de los diagnósti-cos diferenciales sería una neoplasia de glándula lagrimal, o bien podría estar relacionado con el hecho de que los rasgos faciales recuerdan a la enfermedad de Crouzon, tal vez un poco disimulada, pues es costumbre de los pintores favore-cer el aspecto del retratado para buscar quede complacido y les atraiga más clientela.
Esta pintura anónima mexicana del siglo XIX (Figura 15) nos hace pensar en toda una historia dramática de empobre-cimiento relacionado con la ceguera, al observar los ojos del anciano se aprecian opacificadas sus córneas, tal vez por dis-trofia combinada de Fuchs, quizá por descompensación cor-neal secundaria a cirugía de cataratas. Muestra un ejemplar de El Monitor Republicano, tal vez el principal periódico de México en la segunda mitad del siglo XIX.
discusión
Si bien el lenguaje expresivo de la pintura moderna y con-temporánea, con su enorme variedad de estilos, se abre a un
figura 11. Heterocromiairidum.
figura 12. Dermatochalasis. figura 13. Estafiloma anterior.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 261
Diagnósticos de museo
enorme abanico de posibilidades en la interpretación subjeti-va de cada obra, la pintura figurativa de los grandes maestros, por su alto grado de fidelidad, es una sólida y rica fuerza ex-presiva que nos permite identificar no sólo las personalidades y aún sentimientos del personaje retratado, sino, además, en ciertos casos, las dolencias que le aquejaban.
Conclusiones
Los museos con pinturas imitativas que retraten a persona-jes, ofrecen al oftalmólogo el privilegio de un factor más para disfrutarlos: puede hacer “diagnósticos de museo” y además, puede valerse de cuadros famosos como herra-mienta para enseñanza clínica de la especialidad.
agradecimiento
Mtra. Ana Lozano Santín, Historiadora del Arte.
referencias
1. Duke-Elder S, Wybar K. Chap. X: Incomitant Strabismus, in Duke-Elder Ed: System of Ophthalmology, Vol. VI: Ocular Motility and Strabismus. London: Henry Kimpton, 1973;746.
2. Romero-Apis D: Estrabismo. Aspectos Clínicos y Tratamiento, México: Editorial Lala, 2010;253.
3. Munro EC. The Encyclopedia of Art, 5th ed. New York: Golden Press, 1967;280-295.
4. Daudy P. El siglo XVII, en Lassaigne J Ed. Historia de la pintura, Tomo III; Bilbao: Asuri de Ediciones, 1989;462.
5. Lozano-Alcázar J, Lozano-Santín A. Visión y Arte, México: Business Consultant, 2008;61.
6. Enciclopedia Salvat, Tomo 7, Barcelona: Salvat Editores, 1971;1909. 7. Salvat J Ed. Cap. 4 La escuela pictórica inglesa, Historia del Arte,
México: Salvat Mexicana de Ediciones, 1979;59-61. 8. Gruen W. Nota Biográfica, en Ovalle R y Gruen W eds. Remedios
Varo, Catálogo razonado, 3ª ed, México: Ediciones Era, 2002;101-108.
9. Ruy-Sánchez A, Arcq T, Engel P, Moreno-Villarreal J, Kaplan J, Boyzaran F, et al. Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo, México: Artes de México, 2008;122-123.
10. Duke-Elder S. Chap. XIV: Congenital Deformities of the Eye-II Anomalies of Differentation, System of Ophthalmology, Vol. III part 2: Congenital Deformities, London: Henry Kimpton, 1964;813-818.
figura 15. Opacificación corneal.
figura 14. Orbitopatía izquierda ¿enfermedad de Crouzon?

262 Cirugía y Cirujanos
Cir Cir 2013;81:262-263.
Señor AcadémicoDr. Alejandro Reyes FuentesEditorCirugía y Cirujanos Señor editor: Agradezco la carta del doctor Shu Yip de la Universidad Cayetano Heredia. Creo que universalmente se entiende por cirugía global “a systematic approach to considering surgery in the context of a broader umbrella of public health” como lo plantean Catherine R. deVries y Raymond R. Price (Universidad de Utah, USA) en su libro Global Surgery and Public Health: A New Paradigm, que cita el doctor Shu-Yip en su carta. Por supuesto que estoy de acuerdo con este planteamiento y con ofrecer tal tipo de cursos electivos, los cuales son muy comunes en las facultades de medicina de los EUA. Pero en nuestros países de América Latina los estudiantes
Editor de la Revista Cirugía y Cirujanos:Ante todo, mis más cordiales saludos a usted y al público lector. El motivo de la presente Carta al Editor es emitir un comentario sobre el artículo titulado: ¨El papel de la educa-
encuentran en amplias regiones lo que los de EUA no ven en su país, y creo que la exposición a este tipo de problemas de salud pública es muy alta.
En cuanto a participación en la elaboración de ma-nuscritos científicos, siempre y cuando cuente con su-pervisión y asesoría, ello hace parte de cualquier plan de estudios y debe ser reforzado. Sí, al estudiante, sobre todo, hay que llevarlo a desarrollar el pensamiento críti-co que le permita el juicio racional frente a su paciente, el ser biológico, cuyo comportamiento es impredecible por las leyes de la física clásica. El cirujano, fundamen-talmente, debe manejar el riesgo, lo cual implica auto-nomía y juicio racional en la toma de decisiones basadas en conocimiento y experiencia, con la ayuda de la mejor evidencia externa, lo que hoy llamamos “medicina basa-da en la evidencia.”
AtentamenteJosé Félix Patiño Restrepo, MD, FACS (Hon)
Carta al editor
Encaminando a futuros cirujanos con la Cirugía Global
Sebastián Bernardo Shu-Yip*
* Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia
Correspondencia:Sebastian Bernardo Shu YipDirección: Felix Olcay 140, Miraflores. Lima, Perú. C.P. LIMA 18Tel.: (511) 447-5098 (Domicilio) Correo electrónico: [email protected]
Recibido: 8-03-13Aceptado: 16-04-2013
ción quirúrgica en pregrado¨. El artículo menciona diversos aspectos que un futuro cirujano, encarnado todavía como estudiante de medicina, debe de adquirir a lo largo de su preparación en pregrado.1
A todo lo mencionado por el autor, se propone sumar dentro de la educación quirúrgica de pregrado, un innova-dor concepto, llamado Cirugía Global. Dicho concepto com-prende a la cirugía como tema de salud pública.2,3 Permite expandir el campo de acción del cirujano actual, llevándolo a trascender las paredes de la sala de operaciones hacia campos de carácter gerencial e investigador. Es este perfil del ciruja-no moderno, quien va a servir de puente entre las diversas especialidades y subespecialidades de la cirugía.
Si bien, el alumno de pregrado carece de experiencia en la práctica clínica; y mucho menos, en procedimientos qui-rúrgicos, sería interesante y productivo a la vez, su partici-

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013 263
Carta al editor
pación en la elaboración de manuscritos científicos, siempre y cuando cuente con supervisión y asesoría. Mediante esta propuesta, enmarcada por la cirugía global, se promueve el pensamiento crítico, experiencia en el campo científico, y por último, el interés en seguir una carrera quirúrgica.4
El propósito de incluir la Cirugía Global dentro de la ma-lla curricular de pregrado, como un curso electivo, abre las posibilidades de permitir a futuros cirujanos a interactuar en el campo quirúrgico desde temprana edad sin representar un verdadero riesgo.
Para finalizar, me gustaría agradecer y felicitar al Dr. José Feliz Patiño-Restrepo por su artículo que me permitió hacer estas reflexiones.
referencias
1. Patiño JF. El papel de la educación quirúrgica en pregrado. Cirugía y Cirujano 2011;79(1):77-82. Disponible en http://www.nietoeditores.com.mx/volumen-79-no-1-enero-febrero-2011/3277-el-papel-de-la-educacion-quirurgica-en-pregrado.html
2. deVries CR, Price RR. Global Surgery and Public Health: A new paradigm. 1° Edición. Sudbury, MA: Jones &Bartlett Learning, 2012 p. 29-53.
3. Farmer P, Meara JG. Invited commentary: The agenda for academic excellence in “global” surgery. Surgery 2012;153(3):321-322. Disponible en http://www.surgjournal.com/article/S0039-6060(12)00502-8/abstract
4. Patel MS, Khalsa B, Rama A, Jafari F, Salibian A, Hoyt DB, et al. Early intervention to promote medical student interest in surgery and the surgical subspecialties. J Surg Educ 2013;70(1):81-86. Disponible en http://www.jsurged.org/article/S1931-7204(12)00299-1/fulltext

Cirugía y Cirujanos
1. Cirugía y Cirujanos publica artículos en español e inglés, na-cionales o extranjeros, previamente aprobados por el Comité Editorial de la Academia Mexicana de Cirugía.
2. Los artículos pueden enviarse por correo electrónico ([email protected]) o llevarse directamente a la oficina de la revista en original impreso y archivo electró-nico en CD, marcado con nombre del trabajo y software utilizado; deberá anexarse el formato de cesión de los de-rechos de autor (firmado por todos los autores) que aparece publicado en la propia revista, en el que se hace constar que el artículo es inédito.
3. El texto debe capturarse en computadora, a doble espacio, mar-gen de 2.5 cm por lado, fuente tipográfica Times New Roman a 12 puntos.
4. La extensión máxima de los trabajos es: Editorial: 5 cuartillas y 5 referencias; Artículo original: 20 cuartillas, hasta seis figu-ras, 6 cuadros y 45 referencias; Caso clínico: 10 cuartillas, hasta seis figuras y 30 referencias; Artículo de revisión o monografía: 15 cuartillas, hasta 6 figuras, 6 cuadros y 45 referencias; Artícu-lo sobre historia de la medicina: 15 cuartillas, hasta 6 figuras y 45 referencias; Carta al editor: 1 cuartilla, 1 figura, 1 cuadro y 5 referencias. Cirugía y Cirujanos sólo admite los editoriales y artículos sobre historia de la medicina elaborados por petición expresa del Comité Editorial de la propia revista.
El manuscrito debe comprender:4.1 Primera página: títulos completos y cortos en español
e inglés, nombre del o los autores, la adscripción rela-cionada con el trabajo a publicar. Para el autor al que se dirigirá la correspondencia se deberá escribir: nombre, dirección con código postal, teléfonos fijo (incluyendo clave lada) y celular (solo para la Revista), fax, correo electrónico.
4.2 Resúmenes estructurados en español e inglés, donde las entradas de los párrafos sean análogas a las partes del ar-tículo (Antecedentes, Material y métodos, etc.). Los resú-menes no deben exceder 250 palabras.
4.3 Palabras clave y key words basadas en el MeSH (Medical Subject Headings); para obtenerlas consultar www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
4.4 Texto del Artículo original integrado por las siguientes secciones:
• Antecedentes, objetivos e hipótesis• Material y métodos (que incluya el tipo de estudio, as-
pectos éticos y pruebas estadísticas) o caso clínico (según corresponda)
• Resultados• Discusión (aspectos más importantes del trabajo)• Conclusiones
normas Para los autores
• Agradecimientos• Referencias • Cuadros y figuras. Se utilizará el término Figura para ci-
tar por igual ilustraciones, esquemas, fotografías y gráfi-cas. Se utilizará el término Cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.
5. Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación “Tabla” de Word; los esquemas y diagramas, con Power Point; las gráficas de pastel, barras, dispersión, etcétera, con Excel.
6. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo siguiente:
• El formato debe ser TIFF o JPG (JPEG).• Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo
(más de 500 kb por archivo), las imágenes pueden redu-cirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse imágenes que requieran aumento de tamaño.
• La resolución mínima aceptable es de 300 ppi. Si las foto-grafías se obtienen directamente con cámara digital la indi-cación debe ser: “alta resolución”.
7. Debe señalarse el lugar dentro del texto donde se incluirán las imágenes.
8. Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies de figura al final, después de las referencias; cada ilustración, esquema y fotografía debe ser un documento individual.
9. Cuando los cuadros o figuras se obtengan de otro medio impre-so o electrónico deberá entregarse carta de autorización de la institución donde se publicaron.
10. El texto no debe incluir abreviaturas, sólo símbolos con acep-tación internacional.
11. Las referencias deben enumerarse progresivamente según apa-rezcan en el texto (en estricto orden consecutivo ascendente y registrarse el número correspondiente utilizando superíndices). Deben omitirse comunicaciones personales y pueden anotarse “en prensa” cuando un trabajo ha sido aceptado para publica-ción en alguna revista; en caso contrario, referirlo como “ob-servación no publicada”. No usar la opción automática para la numeración.
12. Cuando en una referencia los autores sean tres o menos deben anotarse todos, pero cuando sean cuatro o más se indicarán solamente los seis primeros seguidos de y col.
Ejemplos Publicación periódica
You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomi-ting. Gastroenterology 1980;79:311-314.

Volumen 81, No. 3, Mayo-Junio 2013
LibroMurray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St Louis, MO: Mosby, 2002;210-221.
Capítulo de libroMeltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw Hill, 2002;93-113.
Base de datos o sistemas de recuperación en internetOnline Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Re-gents of the University of California 1996 (consultado 2007 Feb 1). Disponible en http://www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internetKaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analy-sis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern 2006 Jul 4;145(1):62-69. Disponible en http://www.annals.org/re-print/145/1/62.pdf
Para mayor información acerca de cómo citar fuentes no des-critas en estas normas favor de consultar los ejemplos pro-porcionados por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_re-quirements.html
Para información complementaria de estas normas para los autores, se recomienda consultar la última versión de “Uniform Require-ments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications” (abril de 2010), del Inter-national Committee of Medical Journals Editors, en la dirección electrónica
www.icmje.org/urm_main.html
13. Los trabajos no aceptados se devolverán al autor principal.
Acad. Dr. Alejandro Reyes FuentesEditor de Cirugía y Cirujanos
Academia Mexicana de CirugíaCentro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS,Unidad de Congresos, Bloque B, tercer piso,Av. Cuauhtémoc 330, 06725 México, D. F.
Teléfonos. (55) 57610574; 55880458; 57612581Teléfono directo: (55) 57610608
Conmutador: (55) 56276900, exts. 21266, 21269Correo electrónico: [email protected]

Cirugía y Cirujanos
Aceptación de cesión de la propiedadde los derechos de autor
(Este formato debe ser enviado con todos los manuscritos sometidos a consideración y debe ser firmado por todos los autores del mismo)
“Los autores que firman al calce están de acuerdo con transferir la propiedad de los derechos de autor del manuscrito titulado:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
a la Academia Mexicana de Cirugía, en el caso de que éste sea aceptado para su publicación. Los autores están de acuerdo también en que, de ser aceptado, la Academia Mexicana de Cirugía publique el artículo en un número subsiguiente de la revista Cirugía y Cirujanos, así como en cualquier otro medio de difusión electrónica. Los autores declaran que están enterados y de acuerdo con el orden de autoría señalado en el manuscrito original, que tuvieron una participación en el estudio como para responsabilizarse públicamente de él y que aprobaron la versión final del manuscrito enviado a Cirugía y Cirujanos. Los autores aseguran que el trabajo sometido es original; que la información contenida, incluyendo cuadros, figuras y fotografías, no ha sido publicada previamente o está en consideración en otra publicación; que de ser publicado no se violarán derechos de autor o de propiedad de terceras personas y que su contenido no constituye una violación a la privacidad de los individuos en estudio. Los autores afirman que los protocolos de investigación con seres humanos o con animales recibieron aprobación de la institución donde se realizó el estudio”.
Autor responsable: (1)__________________________________________________ ______________________(nombre completo) (firma)
Otros autores: (2)__________________________________________________ _______________________(nombre completo) (firma)
(3)__________________________________________________ _______________________(nombre completo) (firma)
(4)__________________________________________________ _______________________(nombre completo) (firma)
(5)__________________________________________________ _______________________(nombre completo) (firma)
(6)__________________________________________________ _______________________(nombre completo) (firma)
Fecha: _________________________________________________