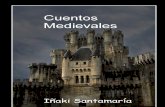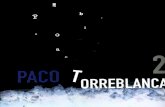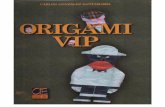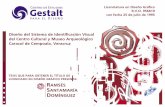Clepsidras Paco Santamaría Espacios para el Arte ptriarte.es/catalogos/Clepsidras.pdf · 5...
Transcript of Clepsidras Paco Santamaría Espacios para el Arte ptriarte.es/catalogos/Clepsidras.pdf · 5...
ClepsidrasPaco SantamaríaEspacios para el Artep
Espacio Cultural P www.obrasocialcajamadrid.es C
lepsidras
Pac
o S
anta
mar
ía
Índice
Presentación 5
Génesis de una exposición 7
Agua, tiempo y clepsidras Metáforas temporales del agua 11Oportunidades temporales 14Tiempo y clepsidras 15Clepsidras de la exposición 20El tiempo del arte 23
Datos biográficos 53
Itinerancia de Clepsidras 55
OrganizaObra Social cGestión de Centros Culturales S.A.
Coordinación General
ComisariaConcepción Gómez González
Montaje y transporteMartínez, Macarrón y Asociados, S.L.
TextosConcepción Gómez GonzálezRoberto Goycoolea Prado
FotografíaPaco Santamaría
Diseño gráficoCarlos Regueira Mosquera
Maquetación:
Imprenta:
© 2006 P
Depósito legal: OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
5
Presentación
Desde nuestro compromiso con la cultura, OBRA SOCIAL CAJA MADRID desea que el arte no sea ajeno a la gran mayoría y pueda ser descubierto y disfrutado por todos. Mediante los espacios dedicados al arte, a lo largo de la geografía española, tratamos de buscar caminos que propicien el encuentro entre el público y el arte en sus diversas manifestaciones.
En consecuencia, constituye para nosotros una gran satisfacción presentar la exposición de Paco Santamaría “clepsidras”.
Bajo este título tan sugerente, esta exposición pretende mostrar, por primera vez, una serie de “esculturas-tiempo” en las que dos conceptos, el agua y el tiempo, se funden y pasan a formar parte de un todo: las clepsidras.
Las obras, que han sido realizadas con motivo de esta exposición, se exhiben siguiendo un criterio que nos induce a ver, mirar y disfrutar con ellas. Logran atrapar el interés del espectador de una forma inmediata, obligándole a reflexionar sobre lo que el autor trata de transmitir a través de ellas. No en vano, Paco Santamaría alude al hecho de que aunque todas sus “esculturas-reloj” funcionan en lo básico, requieren de alguien que las observe para completar su función.
La interpretación resultante es, por tanto, una más de las lecturas singulares que se pueden hacer de estas obras. A esta lectura van encaminados, también, los textos y las fotografías que componen el catálogo.
Espero y deseo que el público que visite esta exposición pueda disfrutar contemplando cada obra en su totalidad y, al mismo tiempo, pueda hacerse una idea más global y significativa de la impor-tancia de este gran artista.
Carlos María Martínez MartínezDirector Gerente de Obra Social c
7
Génesis de una exposición
Con motivo de la próxima celebración en Zaragoza de la Exposición Internacional cuyo lema es “agua y sostenibilidad”, hace unos meses presentamos a OBRA SOCIAL CAJA MADRID una propues-ta para realizar una exposición cuyo contenido tuviera relación con el lema de la Expo-agua 2008.
Siempre provoca incertidumbre el tratar de proyectar una exposición con un tema protagonista, aun-que éste sea tan atractivo como el agua, sin caer en lo manido y previsible. Por otra parte, por poten-te que sea un tema, no puede eclipsar a las obras realizadas en una exposición de Artes Visuales.
Le escasez de agua y el consumo irracional nos ha llevado a una alarma general. El agua que exis-te es “siempre la misma” cambiando de estado o de situación, completando un ciclo de la naturale-za, realizando un circuito eterno.
Este circuito eterno se relaciona directamente con los relojes de agua, inseparables del binomio agua-tiempo. Las clepsidras son máquinas hidráulicas y la máquina representa el ideal dinámico de la modernidad. En el siglo XX y, sobre todo, a partir de los años sesenta, la máquina y su imagen, apariencia, o funcionamiento, ha sido un tema recurrente en la escultura.
Con este planteamiento inicial decidí que las obras que se materializaran para desarrollar este pro-yecto debían ser esculturas que se comportaran como máquinas hidráulicas “clepsidras” y no que, simplemente, fueran imágenes de máquinas. Esta conclusión elimina la posibilidad de realizar una reproducción de las clepsidras históricas, y nos lleva a la necesidad de buscar un artista adecuado por su trayectoria y capacidades para la realización de las obras.
Francisco Santamaría nacido en los años sesenta, lleva años dedicado a estudiar, construir y repre-sentar el concepto del paso del tiempo; y, en esta ocasión, ha aceptado el difícil reto de introducir un elemento nuevo, el agua, en sus estudios y obras, enriqueciendo el quehacer que contempla el paso de su existencia. Ha realizado para la ocasión unas esculturas que a la vez funcionan. Son capaces de medir el tiempo robando agua de un circuito cerrado, expresión clara del ciclo del agua en la naturaleza. Son, por tanto, sistemas “sostenibles” en el sentido que en la actualidad damos a este término.
El resultado de este trabajo nos permite contemplar hipnotizados estas esculturas que fascinan con su funcionamiento y hacen perceptible el paso del tiempo con el movimiento del agua.
Esta exposición de clepsidras fue acogida por OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID, con entusiasmo y generosidad, tanto que se nos ofreció la oportunidad de enseñarla, antes de llevarla a Zaragoza, por distintos puntos de la geografía española.
Concepción Gómez GonzálezComisaria de la Exposición
11
Metáforas temporales del agua
En el escurridizo mundo de las metáforas destaca la permanencia histórica de dos imágenes contrapuestas asociadas al agua. El agua símbolo de vida, de su posibilidad de existencia y soste-nibilidad. Y el agua como figuración de la muerte, del inexorable pasar temporal. Pocos elementos pueden presumir de evocar significados tan opuestos, a la vez que tan entrelazados y justificados. Sin embargo, la relación metafórica entre ambos términos no es unívoca.
La vinculación del agua con la vida tiene incuestionables bases biológicas. Tal como somos capa-ces de entenderla, sin agua, la vida es insostenible. Por eso, la llegada de las lluvias es bienvenida y su ausencia genera las más variopintas rogativas. Recordándonos esta verdad que tiende a olvi-darse, a tenor del mal uso que de ella hacemos, el lema del “Decenio Internacional para la Acción 2005-2015” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es “El agua, fuente de vida”.
Separándose de esta metáfora vital, donde el agua es parte insustituible de la ecuación, el vínculo con la muerte no nace de una analogía. La que enlaza su continuo discurrir por manantiales, arro-yos y ríos con el paso del tiempo. Esta imagen del agua en movimiento ha sido y es en el imagi-nario occidental una las figuraciones favoritas de lo temporal, al sugerir el furtivo pero irresistible transcurrir de los días, meses, años. Los versos del español Jorge Manrique (1439-1479), “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar / que es el morir”, y del inglés Isaac Watts (1674-1748), “El Tiempo, como río eterno / se lleva a todos sus hijos”, son probablemente las síntesis poéticas más conocidas de este asentado paralelismo.
1 Casariego, Martín; en Paco Santamaría, Catálogo de la exposición Contratiempos, Casa del Reloj, Madrid, 2005
“Quizá el tiempo sea, simplemente, lo que nos pasa.”Martín Casariego.1
Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
12 13
La asimilación del discurrir del agua con lo temporal la inscriben los filósofos en la llamada “Teoría del flujo”. Según esta doctrina, en el universo todo se mueve y nada permanece. Idea sutilmente resumida en un famoso aforismo de Heráclito: “nunca nos bañamos dos veces en el mismo río”. Aunque no todos los pensadores comparten la visión “fluida” del tiempo (los atomistas, por ejem-plo, plantearon un tiempo formado de instantes discontinuos equivalente a los átomos para lo material; y, Einstein, conjugándolo con el espacio, lo relativiza), cabe observar que en esta teoría, así como en su imagen más conocida, la metáfora agua-muerte, subyace una de las incógnitas de mayor permanencia en la historia de la cultura occidental: discernir la correspondencia existente entre lo que el tiempo es y su medida.
Al hablar del tiempo todos creemos conocerlo porque constatamos sus efectos, pero al intentar definirlo comprobamos que es imposible hacerlo. Esta es la lúcida observación utilizada por San Agustín como introducción al capítulo de sus “Confesiones” dedicado al tema. Parece una conclu-sión obvia, pero su alcance es amplio. En síntesis afirma que si bien el tiempo es incognoscible, sí es perceptible, por tanto de algún modo cuantificable, el “flujo del tiempo”. Todo indica que la pri-mera aproximación teórica a esta idea se debe a Aristóteles. En el libro IV de la “Física” define tiem-po como “el número (la medida) del movimiento según el antes y el después. Medimos el tiempo por el movimiento pero también el movimiento por el tiempo”. Sin duda, la vinculación aristotélica del tiempo con el movimiento para hacerlo comprensible es una buena definición; salvo que no es el tiempo lo definido, sino la división y medición del movimiento. O, si se asume que sin tiempo no hay movimiento, lo medido es la constatación física de las consecuencias del discurrir tempo-ral. Pero, y esto es fundamental, al hablar de la medida del tiempo no es el tiempo en sí lo que se mide sino su percepción.
Los físicos actuales parecen concordar con la tesis aristotélica. El tiempo, dicen, es una entidad inaprensible en sí misma. Y algunos, como Rovelli y Julian Barbour, van más allá proponiendo un enfoque relacionista: piensan que el tiempo no existe y han buscado la manera de explicar el cam-bio como ilusión. Otros físicos, sin embargo, entre los que se encuentran quienes propugnan la
“Teoría de cuerdas”, se inclinan por el sustantivismo; es decir, por la independencia del espacio y el tiempo de las estrellas, las galaxias y el resto de sus contenidos.2 Pese a las discrepancias, ambas posturas concuerdan en que el único medio para situar los cambios observados en la naturaleza es acordar mediciones secuenciales en un movimiento regular. “Después de todo, no observamos real-mente el transcurso del tiempo. Lo que de hecho observamos es que los estados más recientes del mundo difieren de los estados previos que todavía recordamos […]. Sólo el observador cons-ciente registra el paso del tiempo. Un reloj mide duraciones entre sucesos en el mismo sentido que una cinta métrica mide distancia entre lugares; no mide la “velocidad” con la que a un momento le sucede otro. Resulta, pues, manifiesto que el flujo del tiempo es subjetivo, no objetivo”.3
En efecto, nuestras divisiones temporales son subjetivas o, si se prefiere, son convenciones socia-les. Lo que los horólogos hacen no es medir el tiempo sino secuencias o frecuencias concretas y normalizadas de un movimiento regular, con independencia de si es un movimiento natural, mecá-nico o electrónico. Con este “atrapar el tiempo” haciéndolo “visible” a través de la medición de un movimiento o de un flujo continuo, el tiempo se “espacializa”; se da forma sensible a las inaprensi-bles relaciones temporales por medio de relaciones espaciales cuantificables.
Lo hasta aquí expuesto es, en pocas palabras, la base conceptual de las Clepsidras que el artista español Paco Santamaría presenta en esta exposición. Obras en las que el autor, influenciado por el pensamiento de Walter Benjamín y Norbert Elias y profundizando en su particular y evocadora manera de “atrapar el tiempo”, indaga sobre lo temporal y sus significados; sobre esa inaprensible naturaleza polifacética del tiempo que hace a cada ser humano entenderlo como algo personal. No en vano, como constataba George Musser: “Lo más misterioso del tiempo es que siempre parece que nos falta.”
2 Musser, George; “Filosofía del tiempo”, Investigación y ciencia, nov. 20023 Davies, Paul; “La flecha del tiempo”, Investigación y ciencia, nov. 2002
Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
14 15
Oportunidades temporales
Como suele suceder en las historias privadas y colectivas, el conjunto de esculturas unificadas en sus nombres, Clepsidras, surgió de una actitud positiva ante las coyunturas que el devenir propone. En concreto, la oportunidad la otorgó Obra Social c al encargarle a Paco Santamaría un conjunto de esculturas que cristalizasen las apuntadas metáforas temporales del agua basadas en un método para “atrapar el tiempo” tan habitual en la antigüedad como hoy desconocido: los relojes de agua.
La utilización del término “encargo” no es aquí gratuita. Oponiéndose a lo que fue habitual hasta la Ilustración, el encargo artístico ha sido paulatinamente denostado desde que se impuso la idea de que el artista debe crear libre de cualquier injerencia externa para sacar así toda su genialidad, toda su expresión personal. Esta manera de entender la relación arte-cliente o, en términos más generales, de entender la relación arte-sociedad, ha generado un panorama artístico inédito en la historia del arte y característico de la modernidad. En síntesis, quien desee hoy ver o adquirir arte no recurre como en el pasado a encargar obras (lo que supuestamente coartaría la libertad creadora) sino a elegir entre las posibilidades que los artistas o sus marchantes ofrecen. Visto his-tóricamente el cambio es radical. Es totalmente distinto elegir obras realizadas, lo que convierte al comprador de arte en consumidor, que encargarlas, lo que sitúa al encargante como parte del proceso artístico.
Sin entrar a valorar el papel de la sociedad ante el arte y el artista en estos sistemas de producción artística, es indudable que cada uno supone para el creador dos maneras distintas de enfrentarse al quehacer artístico.
Al contrario de quien produce a su arbitrio decidiendo temas y técnicas, ante el encargo, el artista debe asumir un papel distinto. Una actitud más cercana al artesano que al genio excepcional. Se convierte en alguien que por sus conocimientos, experiencias, habilidades y técnicas puede resolver adecuadamente lo solicitado. Pues no se encarga una obra a cualquiera sino a quien se considere capaz de realizarla satisfactoriamente. Esto es fundamental. Un artista no es cual operario un mero ejecutor de una idea del peticionario sino alguien que a partir del tema encomendado es capaz de darle una interpretación única y personal. Como tantas veces lo ha corroborado la historia del arte, una cosa es el encargo de la obra y otra su desarrollo y resultado. Esa es la diferencia entre el hacer artístico y el industrial, así como entre mimesis y creación. Si las clepsidras expuestas se hubiesen limitado a reproducir las homólogas antiguas, estaríamos ante una exposición de historia de la cien-cia o de la horología, por mucha apariencia contemporánea que tuviesen estos relojes de agua. En realidad, no son relojes y menos copia de estos instrumentos de medición del tiempo. Son “escul-turas-tiempo” que tienen como pretexto, o idea desencadenante, las clepsidras. Artilugios mecáni-cos tan poco conocidos como misteriosos; fascinantes tanto por su modo de medir el tiempo y su comprensible desaparición histórica, como por la sugestiva sonoridad del vocablo.
Tiempo y clepsidras
La evocación de las “clepsidras” no es sólo sonora. Su etimología también es sugerente. El término proviene del latín “clepsydra”, derivado a su vez del griego “klepsydra”, compuesto de “hydro” (agua) y “klepto” (robo).
Literalmente clepsidra significa “ladrón o ladrones de agua”. La definición es acertada. Las clep-sidras se incluyen dentro de los relojes de flujo, que miden el tiempo que se tarda en trasvasar (robar) un fluido de un recipiente a otro. Este tipo de relojes incluye también a los relojes de arena, que son, eso sí, muy posteriores a los de agua, probablemente los inventó un monje francés en el siglo VIII; otros autores opinan, sin que haya documentos que lo demuestren, que los romanos ya los conocían.
La historia nos ha legado diferentes tipos de clepsidras. Todas se basan en dos principios. El pri-mero surge de constatar que la gravedad hace que una cantidad dada de agua (o arena) fluya de manera continua (requiera del mismo tiempo) para pasar de un recipiente a otro. El segundo, de que mediante marcas realizadas en cualquiera de los recipientes del sistema es posible medir o visualizar el tiempo transcurrido en el trasvase.
“Clepsidra es una de las palabras más hermosas del idioma. Hay palabras bellas no tanto por su estructura estética como por su contenido semántico, que de algún modo se relacionan afectivamente con la persona que las usa. Madre, por ejemplo, o abuelo, y mejor aún abuelito, son de este tipo, y tienen el poder de convocar sentimientos muy hondos. Pero hay otras que producen un efecto estético agradable, incluso sin conocer su significado. Es el caso de colibrí, ruiseñor, crisálida, gladiolo, efímero, alabastro, cazuela y clepsidra, entre otras”.Alexis Márquez Rodríguez
Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
16 17
Las primeras noticias de relojes de agua en Occidente datan del antiguo Egipto. Se idearon para reemplazar a los relojes de sombra durante la noche y en los interiores de templos y palacios donde los rayos solares no entraban. Estas primeras clepsidras consistían en simples vasijas de barro llenas de agua hasta cierta medida y con un orificio en la base de un tamaño suficiente como para asegurar la salida del líquido a una velocidad determinada o, lo que es equivalente, en un tiempo fijo. Muy pronto se comenzó a dividir el día en 6 o 12 horas. El origen de esta subdivisión basada en un sistema de medida más complejo que el decimal es incierto, pero se basa también en la mano. Si se utilizan únicamente los dedos para contar se llega hasta el 10. Pero hay otra forma de contar basada en el pulgar de la mano derecha y las falanges de los dedos de la misma mano. Con el pulgar se puede señalar la falange próxima, medial y distal del dedo meñique y luego repetirlo con los demás dedos hasta contar 12 unidades. Así podemos señalar perfectamente más subdivisiones de números enteros con las manos (1, 2, 3, 6, 12, 24…) que las logradas utilizando sólo los dedos.4
Griegos y romanos ampliaron el uso de las clepsidras destinándolas no sólo a señalar las activida-des nocturnas que requerían precisión (ritos y tiempo de guardia de los soldados principalmente) sino también para controlar a los oradores en los tribunales.5 Muchos pensadores de la época se preocuparon por los relojes de agua. Cuentan que Platón inventó una clepsidra muy eficiente, pero de la que nada se sabe; Aristóteles las comenta desde distintas perspectivas; Vitruvio dedica parte de su obra a explicar cómo funcionan; a Ctesibio de Alejandría se atribuye la invención de varias máquinas hidráulicas: una bomba de agua por succión con émbolo y válvula; el hidráulico (“hydrau-lis”), especie de gran flauta de Pan de tubos verticales y primer órgano del que tenemos noticia; y un sifón para clepsidras.6
En la antigüedad el día no se dividía en horas fijas sino en horas que variaban a lo largo del año en función del tiempo efectivo de sol. De este modo, los ritmos de trabajo se adaptaban a las estaciones del año, trabajándose más en los luminosos y cálidos meses estivales que en los fríos y oscuros días de invierno. Aunque vitalmente lógica, esta manera de medir el tiempo presentaba para los relojeros un enorme desafío, pues había que construir relojes que debían medir intervalos de tiempo variables a lo largo del año. Para resolver este problema las sucesivas generaciones de relojeros fueron refinando las clepsidras. Idearon complejos mecanismos de medidores, flota-dores, sifones, rótulas y similares que permitían medir con meridiana exactitud las horas temporales, y que, por tanto, debían tener distintos orificios y distintas señales horarias según el mes o día en que se encontraban. Por su complejidad e ingenio, algunos de estos relojes llegaron a ser míticos. En España la más famosa de las clepsidras construidas se debe al gran matemático Azarquiel, que en el siglo XI construyó dos gigantescas clepsidras en Toledo a orillas del Tajo. Una marcaba con precisión el día del mes, la otra la hora del día o la noche correspondiente.
Las clepsidras continuaron siendo el instrumento más eficiente para medir el tiempo en las horas y estancias sin sol hasta varios siglos después de la aparición de los relojes mecánicos. Dos razones explican esta permanencia histórica. Por un lado, aunque el primer testimonio de un reloj mecánico data de la abadía inglesa de Dunstable en 1283, desarrollado para tener un control más preciso de los horarios litúrgicos, la poca fiabilidad cronométrica y los altos costos de construcción y mante-nimiento de estos mecanismos accionados por pesas dificultó su generalización. Además, en un mundo donde el inicio y duración de las actividades cotidianas y extraordinarias disponía amplios márgenes temporales, no se demandaban relojes con una exactitud mayor a la otorgada por los relojes de sombra y flujo. Si en algún momento se producía en ellos un desfase respecto a las dife-rencias astronómicas, bastaba con ajustar el reloj al mediodía local.
La demanda de una mayor exactitud en la medición del tiempo es un hecho relativamente reciente. Surgió cuando las condiciones de coordinación temporal impuestas por el ferrocarril para asegurar puntualidad en las salidas y llegadas (lo que lo distinguía de las diligencias) y, sobre todo, para evitar accidentes en un sistema ferroviario de rail único, obligó a utilizar cronómetros homologables en toda la red.7 Con ello, el largo dominio de los relojes de sol en la medición del tiempo diurno y de los relo-jes de flujo en la medición del tiempo nocturno llegó a su fin. Tal es la trascendencia de este cambio que muchos autores (Taton, Crombie, Mumford) consideran que sin el desarrollo del reloj mecánico la Revolución Industrial y, con ella, la sociedad tal como hoy la conocemos, no se hubiese dado.
Comparados con sus homólogos antiguos, los relojes mecánicos resolvían dos problemas de dis-tinta naturaleza que habían dado muchos dolores de cabeza:
Por una parte, solucionaban una serie de problemas de carácter técnico. En los relojes de sombra solucionaban la ausencia de sol y las variaciones astronómicas. Los relojes de flujo zanjaban dos cuestiones que, por cierto, no han sido ajenas a Paco Santamaría en la ejecución de sus obras: en primer lugar, el discurrir del agua no es homogéneo y menos lo es cuando está en un depósito.
4 Ferrer Rodríguez, Ángel; “¿Qué hora es?”, Boletín Huygens, nº 40, Valencia, 01/02/20035 Andrewes, William J. H.; “Crónica de la medición del tiempo”, Investigación y ciencia, nov. 20026 Zaid, Gabriel; “Hidráulico”, Letras libres, nº 41, julio 2005
Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
7 Andrewes, William J. H.; “Crónica de la medición del tiempo”, Investigación y ciencia, nov. 2002
18 19
Cuando el depósito se vacía, la presión del líquido es menor y por tanto disminuye el flujo de sali-da; las gotas no fluyen regularmente, la frecuencia del paso del agua varía dependiendo la presión del agua existente, etc. En segundo lugar, en las noches frías se ralentizaban por congelación del agua y en los días calurosos la evaporación alteraba el contenido de los depósitos, por tanto, la exactitud del mecanismo.
Por otro parte, los relojes mecánicos resolvían, eliminándola, la complicación que suponía tener que indicar con exactitud horas que cambiaban su duración a lo largo del año en función del perio-do de luz solar. Los relojes mecánicos marcaban intervalos temporales regulares que terminaron por establecer que los días tienen 24 horas, cada hora 60 minutos (del latín “prima minuta” o prime-ra división pequeña) y cada minuto 60 segundos (“secunda minuta” o segunda división pequeña). Comenzó así un mundo de horas fijas de la misma duración, con independencia de las estaciones del año y de las horas de luz y oscuridad.8
El establecimiento de esta división mecánica del tiempo cambió la manera de percibir el tiempo, transformándolo en algo regular y autónomo de los ciclos vitales de las estaciones. Y lo que es muy importarte, debido al sistema mecánico de medición empleado, el tiempo pasó de entenderse como algo continuo, el discurrir solar o el flujo del agua, a verse como algo discreto, la entidad discontinua e infinitamente divisible de los segundos. El cambio es significativo. La idea de un tiempo que fluye continua y eternamente que daban los relojes de sol y de agua y que había dominado por siglos el imaginario temporal colectivo desapareció para entrar en un campo de significación distinto, el de la metáfora. Con la generalización de los relojes mecánicos, los relojes de flujo comenzaron a rodear-se de una aureola cercana a lo mágico o mítico, en cuanto suponen una manera de concebir y ver el tiempo distinta a la convencional. Al contrario de lo que hoy sucede, el tiempo de las clepsidras corresponde a un mundo donde los hechos no pueden ser fraccionados en instantes autónomos; un mundo donde todos los hechos humanos y naturales participan de un único fluir sempiterno.
Oponiéndose al fluir continuo de las clepsidras, la medición discontinua del tiempo no pone fin a la duración de las divisiones temporales, pudiendo ser tan pequeña como los mecanismos lo permitan. Hasta mediados del siglo XX las medidas de tiempo se referían a fenómenos astronómicos, por tanto, se trataba de medidas relacionadas directamente con la vida humana. A partir de esta fecha tanto los físicos de partículas como los astrónomos comienzan a plantear la necesidad de cambiar el sistema de referencia solar por otro más exacto. En 1972 la Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó una nueva escala temporal, el TAI o Tiempo Atómico Internacional, cuya referencia, como su nombre indica, es independiente del movimiento de los astros. Desde entonces la exactitud de los relojes no ha dejado de aumentar acercándose ya a los límites de precisión útil (10-16 segundos).9 En otro orden de cosas, una conocida firma relojera inventó hace poco el TI o Tiempo Internet, concebido para solucionar las incongruencias que suponía enviar mensajes que podían llegar horas antes.
Aunque la exigencia de desarrollar relojes cada vez más exactos no ha venido de una necesidad vital –en realidad podríamos seguir funcionando con la “inexactitud” de los antiguos relojes mecá-nicos e incluso de los relojes de flujo–, la sociedad actual se caracteriza por un empleo cada vez más fraccionado del tiempo. Desde pequeño se educa al niño en un uso eficiente del tiempo (“el tiempo es oro y el que lo pierde un bobo”, reza el refranero), marcándole horarios inamovibles de comidas, colegio, ocio… A medida que crece, las exigencias van siendo mayores, haciendo imprescindible portar no sólo relojes sino también calendarios, agendas y dietarios. No parece
haber modo de desligarse hoy del reloj. Aún es posible cruzarse con seres anacrónicos que vivan sin teléfono móvil, televisión o Internet, pero difícilmente se encontrará a alguien emancipado de una coordinación horaria. La integración de la cronometría en la cotidianidad ha llegado a ser tan íntima, que sólo cuando falla constatamos el grado de dependencia. William Faulkner, en un inquietante pasaje de “El hombre y el tiempo” da cuenta de nuestra dependencia del tiempo y su medida: en el curso del brutal y azaroso fluir de pormenores que es aquel último día de su vida, Quentin Compson rompe el cristal de su reloj. Arranca las dos manecillas, y después, a lo largo del día, el reloj sigue haciendo oír su “tic-tac”, pero con su esfera mutilada, no puede indicar la hora […]. El reloj no tiene manecillas que le tranquilicen respecto a esa progresión normal y calculable de minutos y horas en que transcurre nuestra ordinaria vida cotidiana. El tiempo ya no es para él una secuencia calculable, sino una presencia inagotable e ineludible.
Retomando el tema de las clepsidras, un aspecto realmente interesante de su historia es que no sólo se han usado para regular durante siglos las actividades humanas. Prácticamente desde su invención las clepsidras han tenido otros usos, siendo algunos realmente insospechados consi-derando el fin para el que fueron construidas. Sabemos por Aristóteles que Empédocles y Anaxá-goras las ocuparon en sus experiencias sobre el vacío. Uso científico que se mantuvo en la Edad Media (Al-Razi, Burini, Avicena) y se extiende hasta la Ilustración en experimentos destinados a medir el peso y dilatación del aire, la consistencia del éter, la acción a distancia y, al igual que los griegos, para determinar la existencia y propiedades del vacío. Herófilo de Alejandría las utilizó para medir las pulsaciones del cuerpo humano. Galileo empleó una clepsidra de mercurio para medir la caída de los cuerpos. Comenta también Aristóteles el uso de los relojes de agua para explicar dos “flujos” humanos: la respiración y la circulación de la sangre.10
Y, por si estas funciones fuesen pocas, en el caso que nos ocupa, las clepsidras han servido a Paco Santamaría como elemento desencadenante, como inspiración, de sus reflexiones y crea-ciones artísticas.
8 Ferrer Rodríguez, Ángel; “¿Qué hora es?”, Boletín Huygens, nº 40, Valencia, 01/02/20039 Gibbs, W. Wayt, “Medición actual del tiempo”, Investigación y ciencia, nov. 2002 10 Aristóteles, De la respiración VII, 173a y Física IV-6, 213a
Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
20 21
Clepsidras de la exposición
Aunque tendemos a considerarnos originales, nuestras obsesiones suelen ser recurrentes. Al igual que Paco Santamaría, muchos artistas han explorado en los relojes para reflexionar sobre el tiempo y sus consecuencias. En algunos casos, estas indagaciones han originado obras concretas (recuér-dese pinturas como las de Pompeo Batoni, con su inquietante “El tiempo ordenando a la vejez que destruya la belleza”, 1746; el surrealista “reloj blando” de “La persistencia de la memoria” de Dali, 1931; la “Cara con reloj” de Jasper Johns, 1996; o los diversos relojes de las yuxtaposiciones poéticas de objetos de Joseph Cornell); en otros casos, las investigaciones han promovido verdaderas tipolo-gías artísticas, siendo paradigmáticas las múltiples representaciones de la muerte en la última Edad Media y los “Apocalipsis” renacentistas, con su infaltable reloj de arena, y las “vanitas” del siglo XVII.
Que los temas tratados en la historia de la cultura sean recurrentes no significa, sin embargo, homo-geneidad ni copia. Cada época tiene una cosmovisión afín a sus estructuras de pensamiento y a su forma de vida. Por ello, aunque los temas se repitan, la interpretación y expresión que cada época y, en definitiva, cada individuo hace de ellos son particulares. Esto explica el porqué en el hacer huma-no nunca un tema está cerrado, pudiendo aportarse siempre interpretaciones únicas y excepcionales.
Desde esta perspectiva, las Clepsidras patrocinadas por OBRA SOCIAL CAJA MADRID presentan una doble singularidad. Por un lado, alejarse de las referencias ligadas con la muerte del tiempo para interrogarse sobre los significados vitales de su utilización contemporánea. Por otro, emplear como base de estas reflexiones los propios instrumentos (no sus representaciones) ideados por el hombre para controlar el tiempo. Por ello, aunque las clepsidras de la exposición comparten con sus homólogas históricas aprovecharse de las propiedades físicas del agua (composición, masa, punto de fusión, densidad…) para mediante algún mecanismo específico (contrapesos, ejes, rue-das dentadas, balanzas, flotadores, sifones…) “atrapar el tiempo” haciendo visible el movimiento, se separan de ellas en que su finalidad no es cronométrica sino significativa y estética.
Esta doble condición de los relojes de agua concebidos y construidos para esta exposición nos trasladan a un problema más general e inherente al hacer artístico: el de la relación arte-técnica. Generalizando, los productos industriales interesan por lo que nos permiten hacer. Un coche, por espléndido que sea, no sirve si no se mueve. Las obras de arte, en cambio, interesan por lo que se puede sentir, simbolizar o reflexionar a partir de ellas. Pero esto no supone la autonomía del arte ante la técnica. En el arte la técnica, el funcionamiento de las cosas, no es condición final, pero tampoco es intrascendente. Los procedimientos técnicos condicionan el hacer artístico, al igual que la técnica no es neutra frente al sentido otorgado a las cosas. En el mundo clásico este sen-tido de las cosas o “razón verdadera” se entendía en una doble acepción: la finalidad a la que la técnica se destina (ser para algo) y el pensamiento en que este hacer radica.11
Teniendo esto en cuenta, desde el punto de vista técnico, las clepsidras expuestas tienen el inte-rés de explorar en su funcionamiento distintas tipologías. Los modelos van desde un reloj basado, como los primeros “ladrones de agua”, en el simple flujo del agua entre recipientes, a otro que utiliza sofisticados indicadores que flotan y ascienden al mismo tiempo que el mecanismo se llena de agua. Hay también un modelo que aprovecha el principio de los contrapesos para los trasvases; y otro, que parte del sifón. Los diversos materiales empleados (aluminio, cobre, latón, vidrio, meta-crilato) tampoco son gratuitos, sino que responden a los requerimientos de las distintas tipologías. Ahora bien, independientemente del mecanismo y materiales empleados, todas estas clepsidras tienen en común el uso la fuerza del agua como energía motriz. En esto se asimilan con sus antecesoras históricas. Pero, acorde con los tiempos que corren, se separan de ellas en un hecho fundamental. Son clepsidras que tienen la particularidad de “robar” siempre la misma agua. Todas ellas, gracias a que funcionan con circuitos hidráulicos cerrados, son clepsidras sostenibles.
Retomando lo expuesto, las condiciones técnicas de las clepsidras expuestas no tendrían sentido si no hubiese una razón de ser que las justificase. Un sentido que parte del hecho de que en ellas arte y técnica no son entidades separadas. La “técnica” no se concibe en estas obras como fin en sí, como mera tecnología, al igual que el “arte” no se entiende como ornamento o, para estar al día, como “envase”, mero reclamo publicitario para asombrar a los incautos.
El proceso de ideación y construcción de las clepsidras expuestas, muestra claramente esta con-sideración unitaria de arte y técnica. A medida que las piezas se iban clarificando y armando, el taller se comenzaba a saturar de artilugios mecánicos desamarrados para construir otros nuevos, de fotografías de referencias y dibujos de concepción, de envases y bombas de todos los tamaños y modelos de distintas escalas para indagar en la forma de las esculturas. Todo ello permitió confi-gurar unas obras donde los aspectos mecánicos y formales surgían en paralelo; a veces, uno con-dicionando al otro, pero nunca de manera independiente. No son obras donde primero se piensa la forma para luego ver como llenarla, pero tampoco son mecanismos a los que se llama a un dise-ñador para adornarlos. Son obras que fascinan por el ingenio requerido para su funcionamiento y construcción, a la vez que por su ideación y significación.
11 Aristóteles, Ética Nicomáquea VI-4, 1140a; ver también: José Ricardo Morales, Arquitectónica (1966), Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, 145
Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
22 23
El tiempo del arte
Toda reflexión profunda, sea artística o de otro tipo, requiere tiempo y aislamiento para realizarse. No es hoy algo sencillo de lograr. Las múltiples presiones que el mundo actual impone (desde económicas a sociales, desde laborales a recreativas) disminuyen drásticamente el tiempo dispo-nible al hacer reflexivo. Las obras, las opiniones, las relaciones sociales y personales pierden así intensidad, transformándose en meras reiteraciones o actividades a cumplir. En su estudio sobre “Los principios del arte”, R. G. Collinwood recordaba que toda creación artística, al igual que todo fenómeno natural, requiere de un espacio y un tiempo mínimo para desarrollarse adecuadamen-te y, que si no existen estas condiciones espacio-temporales mínimas las obras no logran ser lo que deberían. No hace mucho un famoso escritor reconocía la observación del filósofo británico afirmando que por sus múltiples compromisos sólo tenía tiempo para escribir en aeropuertos y hoteles, lo que inevitablemente se reflejaba en su obra. La generalización de esta actitud ha llega-do a tener efectos realmente negativos para el quehacer artístico. La actual demanda (cuando no exigencia) de producción rápida y extensa, para aprovechar momentos de éxito o cumplir requeri-mientos comerciales, está llenando salas de exposiciones, librerías y congresos de producciones apresuradas totalmente prescindibles.
Frente a esta actitud, Paco Santamaría va a “contratiempo”. Procura concentrarse (más oportuno sería decir recluirse) en espacios apropiados para la meditación y el trabajo. Con ello, logra obtener el tiempo requerido para una adecuada concepción y materialización de sus proyectos. No es un artista que intenta satisfacer la insaciable sed de novedades del actual mercado del arte. Al contra-rio. Sus obras reflejan la reflexión pausada y constante de quien conoce el oficio y tiene algo que decir. Recordándonos así algo tan acorde a sus intentos por “atrapar el tiempo”: la contradicción que supone conjugar las prisas cotidianas con una reflexión meditada y propositiva sobre lo que esas mismas prisas significan.
“El resultado genial de un momento de inspiración es siempre el epílogo de un drama que, frecuentemente, está constituido por toda una vida de trabajo.”Eduardo Torroja.12
12 Chías, Pilar y Tomás Abad; Eduardo Torroja. Obras y proyectos; Instituto Eduardo Torroja, Madrid, 2005Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto Pie de foto
53
Datos biográficos
Su encuentro con la expresión artística comienza en el mundo de la fotografía en 1990. Antes había experimentado con algunas herramientas informáticas que por aquel entonces encontró obsoletas para sus fines creativos.
Entre 1990 y 1994 realiza series de fotografías con el fin de profundizar en el conocimiento de otros lenguajes visuales. Es en esos momentos cuando descubre un elemento vinculante en todas sus maniobras, el efecto tiempo.
Su ferviente deseo de crear imágenes en movimiento le hace considerar la posibilidad de utilizar herramientas digitales más evolucionadas centrando su trabajo en la producción de pequeñas pie-zas audiovisuales con imagen de síntesis de apenas segundos de duración.
Entre tanto, continúa investigando y experimentando con el concepto tiempo aplicado en otras for-mas audiovisuales pero, poco a poco, va pasando de la imagen a la materia, la escultura.
En 1996 comienza a realizar sus primeros trabajos relacionados con estados temporales como evolución de sus experiencias en el arte digital, como el impacto del discurrir inevitable del tiempo y sus efectos en el ser humano, en su modo de vida, su hábitat...
Comienza a utilizar distintas materias primas. Sus primeros relojes, por un lado, esculturas en madera tallada y hierro esmerilado, figuración y objetos visiblemente deteriorados por los efectos del tiempo y, por otro lado, pequeñas piezas de pulsera de carácter puramente experimental que reinterpretan el reloj de pulsera como una estructura funcional voluble, para lo que utiliza diversos objetos cotidianos como cepillos de dientes, cucharillas, caracolas o cerraduras. Siempre ofrecien-do significados que hacen trascender su importancia mas allá de la hora que marcan.
Es invitado por la artista Eva Navarro a compartir espacio en su exposición de Torrelodones en 1997 y comienza a mostrar sus primeras obras definidas.
Su evolución desde esta exposición ha sido constante, pero siempre dentro de la definición de una búsqueda permanente del concepto del argumento abstracto que considera el “leit motiv” del desarrollo de sus trabajos, el estudio del tiempo y sus consecuencias en la sociedad en la que le ha tocado vivir.
En 1999 instala su estudio en Villanueva del Pardillo donde realizará su serie de esculturas en hie-rro conocidas como Contratiempos al mismo tiempo que trabaja como ayudante en un taller de relojería donde se introduce en el universo de la máquina del reloj y también en su conexión psico-lógica con el humano que porta este instrumento, el reloj. Reúne gran cantidad de datos empíricos e información al mismo tiempo que se sumerge en el estudio de la filosofía, sociología e historia del tiempo.
En 2004 deja el taller de relojería y se traslada definitivamente a Madrid donde trabaja en su estu-dio de la Calle Marqués de Monasterio. Durante este periodo realiza varias exposiciones con sus piezas en Madrid y Milán, en galerías de arte y espacios culturales e interviene en diferentes even-tos y proyectos artísticos con instalaciones y colaboraciones con otros artistas como la fotógrafa Alicia Estefanía, con la que crea Photime, siempre con un objetivo común, mostrar el tiempo de una forma personal convirtiendo sus singulares piezas en expresiones de momentos.
Actualmente prepara una nueva serie de Contratiempos, diferentes esculturas con un solo concep-to, “la prisa”, y una nueva entrega de la colección Pacotime en 2009.
55
Itinerancia de Clepsidras
Aranjuez10 de enero al 13 de febrero de 2007 C/ San Antonio, 49. 28300 AranjuezT: 91 892 06 97Horario: de lunes a sábado, de 18 a 21 h.
Morata16 de febrero al 27 de marzo de 2007Pza. de la Cultura, 5. 28530 Morata de Tajuña (Madrid)T: 91 873 90 06Horario: Laborables de 18,30 a 20,30; Festivos de 11 a 13:30 h.
Manzanares30 de marzo al 8 de mayo de 2007C/ Toledo, 9 – 13200 Manzanares (Ciudad Real)T: 926 61 31 85Horario: de martes a viernes de 18 a 21 h.; sábados de 18 a 21 h., domingos y festivos de 11 a 14 h.
Ciudad Real11 de mayo al 19 de junio de 2007C/ Calatrava, 7-9. 13004 Ciudad RealT: 926 25 02 71Horario: De lunes a sábados de 18 a 21 h.
SantiagoJulio y agosto de 2007 Casa Reais, 14. 15704 Santiago de CompostelaT: 981 57 13 47Horario: de lunes a sábado de 9 a 21 h.Domingos y festivos de: 11:00 a 13:30 h.
Ceuta13 octubre a 29 de diciembre de 2007Pza. de los Reyes, s/n. 51001 CeutaT: 956 51 73 14Horario de martes a sábado de 18 a 21 h.;domingos y festivos de 11 a 14 h.
ZaragozaEnero y marzo de 2008Pz. de Aragón, 4. 50004 ZaragozaT: 976 23 92 62Horario: de martes a sábados de 10 a 14 h. y de 18 a 21 h.; domingos y festivos de 11 a 14 h.