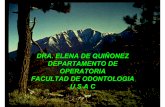Cómo se pacifica una sociedad (Dra. María Elena Elmiger)
-
Upload
themosquito -
Category
Documents
-
view
25 -
download
2
Transcript of Cómo se pacifica una sociedad (Dra. María Elena Elmiger)

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
¿CÓMO SE PACIFICA UNA SOCIEDAD?
Dra. María Elena Elmiger
“Es posible que el antónimo de “el olvido” no sea “la memoria” sino la justicia?”
Yosef Yerushalmi, historiador israelí contemporáneo
(Del libro: Derechos humanos, justicia y reparación. Lorenzzeti-Kraut:2011:8)
I. Introducción
El trabajo consistirá en interrogar las dos posiciones que se sostuvieron en la
Argentina, desde el año 1982 a la fecha, sobre las que tuvo que debatir y
rebatir la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 2004 y 2007.
Una de las posiciones fue que la sociedad se pacifica con el olvido, que se
logra dando vuelta la página de la historia, cerrando los ojos al pasado,
denegándolo, y “rearmando” las instituciones democráticas. Otra, impulsada
por los Organismos de DDHH y la decisión política del gobierno nacional desde
el año 2003, sostuvo que sólo los juicios a los crímenes de lesa humanidad
pacificaría la sociedad.
La jurisprudencia de la Suprema Corte marcó los fundamentos jurídicos que se
impusieron finalmente para “investigar, instruir y eventualmente sancionar
graves violaciones de los derechos humanos, cometidas en forma sistemática o
masiva durante la última dictadura militar y susceptibles de ser calificadas
como crímenes de lesa humanidad. Recordemos que se plantearon ante el
máximo tribunal causas vinculadas con delitos atroces que, dada la

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
singularidad de los sucesos acaecidos en el país en esa época, implicaban
materias poco tratadas, que desafiaban las estructuras del derecho penal
tradicional y en las que era posible afectar garantías de base constitucional”i
La C. S. J. N. argumentaba en la fundamentación de algunos fallos que
sentaron jurisprudencia, las razones que afirmaban o negaban: las
prescripciones de las acciones penales, el principio de legalidad, la validez
constitucional de las llamadas leyes de impunidad (Punto Final, en 1986,
Obediencia Debida, en 1987, los indultos dictados por C. Menem, la cosa
juzgada, entre otros.
En los debates de los miembros de la Corte, se sostuvieron dos posiciones: la
mayoría fundamentaba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad,
fundamentándose en razones doctrinarias sobre el principio de legalidad (no
hay crimen ni pena sin ley que previamente los haya considerado como tales)
en el que la corte sostuvo finalmente pactos internacionales preexistentes (con
la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad”, con jerarquía constitucional por ley 25.778 y
del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, en 1998).
Sin embargo, la dificultad de juzgar si eran crímenes prescriptibles o no llevó a
interesantes debates donde lo ideológico y lo subjetivo de cada juez se
enlazaba con las dos posiciones enunciadas al comienzo de este texto.
El problema que subyace en el libro de los Dres. Lorenzetti y Krautt es cómo se
pacifica una sociedad. Difícil cuestión, pues lo real estalla siempre,
estructuralmente, en la humanidad. Pero sí plantearé como aporte, en todo

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
caso, cuál de estas dos versiones: el juzgamiento de los crímenes, o el manto
del “olvido”, permitirían a los sujetos que han sido atravesados por esta cruel
historia la función del duelo que sí permite alguna pacificación subjetiva y
social, en tanto el duelo implica una operación de sujeción y separación con los
objetos de goce, metaforizándolos, transformándolos. Sólo así es posible una
reconstrucción del pasado, del presente y del futuro.
No es dable pensar la operación del duelo sin la posibilidad de un juicio al Otro
que permita una separación con el goce masoquista del ofrecimiento
sacrificialii, en tanto el duelo llama a la Castración, a la ley, al ahorro del
sacrificio y al lazo social, que no es sin significación de la pérdida.
II. Los duelos
Para sostener esta hipótesis, iré a la definición de duelo a la que arribé en mi
tesis doctoral, donde proponía hablar de su función subjetivante. Es decir, el
duelo tiene una función y es recomponer la subjetividad luego del encuentro
traumático con la muerte.
Propongo esto, porque es imprescindible pensar en esta función luego de
acontecimientos como los vividos en la Argentina desde el año 76 al 83, época
desde la que 30.000 argentinos están desaparecidos y otros 400 tienen aún
desaparecidos sus nombres y sus filiaciones.
No en vano, Freud trabaja su texto princeps sobre el duelo, en años en los que
ocurría una de las peores tragedias de la humanidad en estos siglos; 1914/15:
En esa época Freud escribía su trilogía: “Duelo y Melancolía”, “De guerra y

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
muerte. Temas de actualidad” y “La Transitoriedad”. Acababa también de
publicar Tótem y Tabú, texto en el que dedica mucha tinta a la culpa, al duelo y
a los posibles contornos de los mismos. Algo que llama la atención, para los
que dicen que Freud no aborda lo social en sus textos, y más específicamente
en sus textos sobre los duelos… en TODOS estos textos el maestro aborda el
lazo social como parte de lo que él llama “el trabajo” del duelo.
Es así, que postulo como hipótesis, que la difícil pacificación de una sociedad
se lograría sólo si las subjetividades pueden recomponerse gracias a la función
subjetivante del duelo, concepto éste, aportado por Lacan que enriquece los
aportes freudianos sobre el trabajo del inconsciente y de los duelos. Lacan
propone, en el seminario VIII (1961) de La transferencia, que para que algo se
subjetive es preciso que el sujeto logre alguna significación al horror, para lo
que debe encontrar un lugar traducible en el Otro, por lo que la función
subjetivante del duelo precisa de formas discursivas: sociales, legales,
políticas, religiosas, míticas, culturales. Es decir, el duelo precisa que el logos
venga a significar algo de lo inhallable que, en el encuentro con lo traumático
de la muerte, ha quedado allí, desnudo. ¿Cómo significar cuando la catástrofe
traumática no es fruto del azar natural, sino está producida por la un poder
realmente perverso, que se propone exterminar parte de la población por
razones ideológicas: sean éstas políticas, religiosas, o puramente económicas?
¿Cómo sin la intervención del Otro Social? En el caso de Argentina comenzó la
condena social a los asesinatos desde un grupo pequeño de madres que
caminaban por el lugar tal vez más público de la Argentina -la plaza de mayo-

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
pidiendo la intervención del Poder Judicial, cosa que luego de 30 años
consiguieron.
Por eso propuse en otro lugariii la intervención de lo público, que permita en lo
privado y en lo íntimo la función del duelo.
Entiendo que el duelo, más que un “trabajo” o “labor” o “tramitación”, que tantas
discusiones produjo en los psicoanalistas, es una operación que, luego de la
estocada en el fantasma que produce lo real de la muerte, lo traumático,
permite al deudo el reenmarcamiento fantasmático. Operación que implica
movimientos de asujetamiento y de separación al objeto causa que quedó
desencausado del fantasma. Esta operación no será sin restos. Siempre
quedará algo incontorneable. Pero “algo”, no es todo. Un duelo subjetivado
hace pasar lo real del trauma por el logos, la palabra. Y la culpa, en su
dimensión real (anudada a la angustia y a lo traumático) logra significarse,
contabilizarse. Allí recién se podría hablar de un deudo y de una deuda. El
deudo se reconoce tal.
En cambio, si el duelo no logra subjetivizarse, representarse en el logos, en los
sistemas simbólicos que contabilizan las faltas propias y las ajenas, el doliente
queda allí, sin poder realizar la operación de separación y el reenmarcamiento
de la escena fantasmática, sin recursos simbólico-imaginarios que sostienen su
escena en el mundo. Su vida pierde valor de intercambio en esa escena, por
eso son tan frecuentes en los márgenes de los duelos la muerte propia por
enfermedades, accidentes, suicidios, suicidios encubiertos, pasajes al acto con
sus diferentes ropajes, la coacción a la repetición, en fin, la deuda no se

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
reconoce, pero la culpa, en su dimensión real o imaginaria-real, atormenta e
impele a lo peor. El sujeto no es un deudo: es un loco, un delincuente, está
enfermo, puede morir o matar. El duelo supone gran fragilidad. Ésta puede ser
reconocida –y acompañada desde lo simbólico- o denegada, repudiada. Es
aquí, como dije antes, que la culpa en su dimensión real, empuja al sujeto al
padecimiento, phátos, compulsa al ofrecimiento sacrificial de su propia vida o
de otros. Algo tiene que morir en lo real porque no puede morir en lo simbólico.
El sujeto no es un deudo. Es una víctima o un victimario.
La subjetivación implica una traducción posible, es decir, una significación
posible. Que la sociedad intercambie desde el logos la posibilidad de decir, de
significar algún saber sobre las muertes, sobre los muertos, sobre sus destinos
finales, lo que implica un saber sobre los asesinatos y los responsables de los
crímenes.
Si esto no ocurriera, la culpa, en su versión imaginaria-real, la culpa
sanguinaria, volvería sobre los deudos desubjetivizándolos, dejándolos a la
deriva de una crueldad infinita, sea contra otros o contra sí mismos.
III. La (posible) pacificación de la ciudad
¿Es posible, entonces, la pacificación de una sociedad luego del arrasamiento
totalitario de un sistema? ¿Es posible una construcción social luego de
matanzas, torturas, apropiación de identidades, y la peor de las muertes, que
es la desaparición de los cuerpos, de las huellas del homicidio?

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
Una cosa es segura: siempre hay un antes y un después del acontecimiento
totalitario, que precisa no sólo de victimarios sino de víctimas y cómplices.
El después es, muchas veces, la desaparición de pueblos y de sujetos. La
instauración de sociedades anómicas y violentas, la pérdida de valor de leyes y
de la condición humana sujetadas a ellas, cosa que se ve claramente en todos
los lugares colonizados y convertidos en campos de concentración tales como
Haití, Argelia, Ex -Yugoslavia, Afganistán, y tantos otros… Sólo el dinero no
rearma una sociedad. Puede rearmar una ciudad, pero no la legalidad subjetiva
y social que sostienen los intercambios simbólicos. No se rearma el lazo social
ni el exogámico amor, pues éstos precisan de dar lo que no se tiene, la causa.
Esa que estalla con la muerte.
Después de todo, el padre Freud, habitante y víctima del siglo que mayor
destrucción produjo en este frágil mundo, se hizo mucho antes esta misma
pregunta, allá cuando la primera guerra destruía tantos preciados bienes
comunes a la Humanidad, trastornaba tantas inteligencias, entre las más
claras, rebajaba tan fundamentalmente las cosas más elevadas y hacía
pedazos la imparcialidad desapasionada de la ciencia.
Su manera doliente de soportar el horror era la de pensar y escribir posibles
respuestas sobre la crueldad humana que lo confrontaban permanentemente
al desamparo.
Y hoy, luego de dos guerras mundiales y una interminable secuencia de otras
que amenazan con destruir la condición humana, nuestro país fue el primero en
el mundo en llevar estos juicios en forma masiva y considerar lesa humanidad y

II° Encuentro Internacional de la Red Interuniversitaria de Investigación en Psicoanálisis y Derecho
genocidio como tipos de delitos a juzgar y condenar, juicios realizados en y por
el mismo Estado. En otros casos, estos juicios fueron realizados por el Estado
vencedor.
Porque el duelo requiere de la contabilización de las faltas, en tanto se hace
por la causa “desencausada” en el fantasma, la minuciosa contabilización de
las deudas del deudo, del muerto y de las deudas impagas, aprehendidas por
los juicios, dan una posible la cobertura agalmática que permite alguna tumba
a nuestros muertos.
Concluyo con una cita de Jacques Hassoun:
“Una sociedad que deniega la responsabilidad de su historia sólo sería una
horda feroz, melancólica, aún maquillada, trasvertida en “instituciones” vacías
que proclaman consenso” (Hassoun:1995:31)
Notas
i Lorenzetti-Kraut. Derechos humanos: justicia y reparación. 2011. Bs. As.
Sudamericana, 129
ii Sigo en esto a Gerez Ambertín, en su planteo acerca del sacrificio en los
duelos. Entre deudas y culpas, sacrificios, 2008. Bs. As., Letra Viva, 111.
iii Elmiger, M. E.: Tesis Doctoral “La subjetivación del duelo en Freud y Lacan”.
2010