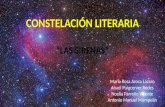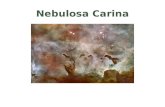Constelación Conceptual
-
Upload
david-lopez-de-mota -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Transcript of Constelación Conceptual

Constelación conceptual:
Ideal de sinceridad (Sartre y Valéry): en la conspicua obra el ser y la nada, Sartre arguye que
el ideal de sinceridad es una trampa, un proyecto contradictorio e incoherente; la sinceridad es siempre
una mentira para con uno mismo, pues la relación hacia lo otro y hacia uno mismo no son nunca
correlativas. A esta duplicidad hacia uno mismo, la mala fe, remite el ideal de sinceridad.
En la mala fe uno se contempla como si fuese una cosa y no el ser consciente que es, bien como
facticidad —se sobrepuja la permanencia de la ipse— bien como trascendencia —la imagen fáctica
trasciende y se distingue de cualquier rol—; en la mala fe la duplicidad constitutiva es unidimensional.
A parte de mala fe, el ideal de sinceridad es incoherente, pues, en su negación de dicha escisión
de nuestro ser, cosifica el yo, lo da por acabado. No obstante, en la medida en que se quiere llegar a ser
algo, es evidente que no se es, porque no tendría sentido alcanzarlo.
Autenticidad (Sartre): es la reasunción del ser asido por la mala fe, clave de bóveda de la
ontología ética que evoca; ser auténtico no será ser aquello que se es (sincero).
Autenticidad (Pasión): en Stendhal lo naturalidad es lo irreflexivo, por ello en los arreboles del
amor, profundamente íntimos, se concreta con la autonomía de los sentimientos propios que en la pasión
amorosa no conocen orden impuesto.
Autenticidad (Relación práctica): cuando uno se compromete con una creencia que uno no
puede llevar a cabo en su lugar, también uno llega a ser plenamente uno mismo.
Autenticidad (Girard): la concepción de autenticidad fermenta en la época democrática; es el
precipitado de la tentativa de huir del conflicto con el tradicionalismo represivo, es el supuesto espacio
abierto a la expresión individual que trata de negar el mimetismo, el convencionalismo.
Autenticidad (originalidad): se puede llegar a ser auténtico sin ser original; donde la
originalidad es la acción irreductible que no coincide con otras.
Autenticidad: en las acciones en las que el mimetismo no se hace con el propósito de seguir
otros modelos. Fermenta en la naturalidad irreflexiva de Stendhal y la reflexión práctica.
En general, se puede hacer valer la noción de autenticidad tras la siguiente poda: (i) ésta no es
llegar a ser idéntico con el propio yo; (ii) se puede llegar a ser auténtico sin ser original.
Reflexión práctica: en la reflexión práctica se constituye el yo como auténtico. El compromiso
consciente, reflexivo, con una línea de conducta; uno es uno mismo, malgré la convención ineludible.
Sitúa lo oculto de la reflexión teórica siempre sobre uno mismo.
La reflexión práctica no constituye en sí misma la relación primordial que se tiene consigo
mismo en el compromiso, relación práctica, sin embargo constituye su expresión privilegiada.
Reflexión teórica: se produce una abstracción sobre el valor de la creencia en la que se reconoce
en qué consisten los compromisos de uno, pero no se compromete con el objeto; solo lo conoce.
Naturalidad: la naturalidad se opone por esencia a la reflexión, a la conciencia misma del
propio ser; en ella fermenta la autenticidad.
Girard, autenticidad y época democrática.
En su base de la crítica a la autenticidad, Girard señala las condiciones en las que opera su
ilusión en la sociedad democrática. Para ello se sirve del mimetismo como supuesto fetiche de lo
auténtico, como constitución de la identidad.
El mimetismo opera en la mediación externa —el modelo a imitar es ideal e inaccesible—; y la
mediación interna —el modelo es cercano y alcanzable. Vanidad. —.
En la mediación el hombre moderno se persuade de la autenticidad de sus deseos, de su no
dependencia de los modelos; la sobrepujada libertad individual no parece armonizar con la
imitación, inestabilidad. Con la idea de autenticidad al alcance de todo hombre se supera la
disonancia vital.
i. Dicha ilusión encuentra su germen en el conflicto fundamental de la democracia
moderna:

La colisión entre los valores constitutivos de la vida democrática, —igualdad,
libertad, fraternidad—, y la realidad efectiva de la condición humana, que es
mimética —jerárquica y dependiente—.
No se trata, pensando en contra de Tocqueville, de una patología contingente del espíritu democrático,
para Girard es permanente.
ii. El ideal de autenticidad pertenece naturalmente a la sociedad democrática; pese a no
hacerse efectivo en esta.
Con la retirada de las tradiciones, la espontaneidad de la sociedad igualitaria da
paso al amor-pasión, al sobrepujamiento de la intimidad más profunda.
No obstante, tanto el amor-pasión como la espontaneidad resultan convencionalismos;
se vive la dependencia con respecto al otro como una espontaneidad a disposición
de cada uno, lo que es ilusorio.
Bergson, Sartre, reflexión cognitiva-imposibilidad de un yo.
La reflexión sobre sí precisa de un distanciamiento en el que el sujeto —conciencia reflexiva—
trueca en objeto —conciencia reflexa— al ser examinado por sí mismo; lo que implica separación de
ser. Lo reflexivo es y no es a la vez lo reflexo.
Si la conciencia reflexiva formula lo reflexo con la perspectiva de otro, admitiremos que en ella
no estará el verdadero yo, y que nos proporciona lo que queremos que se nos dé.
Tanto Sartre como Bergson mantienen que la conciencia reflexiva está destinada a producir
una imagen del yo, le moi, deformada tan profunda que la idea de llegar a un conocimiento de sí es
ilusoria.
En la escisión del sujeto a favor de una inteligibilidad universal, le moi trueca en una mera
interpretación psicológica.
Le soi, el yo activo, se presenta como el yo universalmente inteligible. Así, la reflexión cognitiva no se
aviene bien para expresar la autenticidad.
Para Sartre, el ser del sujeto es un ser que tiene que ser y que aún no es, lo que implica la
idea de una escisión y un compromiso; la reflexión cognitiva lleva a cabo la primera, pero no la
segunda. La reflexión práctica sí.
Modos de relación del yo en la reflexión cognitiva y en la reflexión práctica.
En la reflexión uno medita cuando irrumpe la duda que rompe el automatismo de la costumbre,
el oropel de lo mediocre. La reflexión surge cuando se rompe la continuidad, aparece así como un
momento en la historia del deseo constitutivo de nuestro ser.
En la reflexión práctica, emerge la seguridad y rotundidad con que uno estaría dispuesto a
suscribir las propias convicciones. Por el contrario, la reflexión cognitiva surge de una duda referida
a las propias convicciones y que conviene resolver para una mejor comprensión de estas.
La reflexión restablece la continuidad, la tentativa de orden, de recuperar el ser propio.
La reflexión práctica es un esfuerzo por reapropiarse, en la reflexión práctica uno vuelve sobre
sí para ocuparse de la relación consigo. En cambio, en la reflexión cognitiva uno se vuelve sobre sí
cuando se intriga a sí mismo, y nunca suscribe el compromiso.
En la reflexión práctica el compromiso hace a las creencias indiscutibles; mientras que en la
reflexión cognitiva lo indiscutible es el conocimiento acerca de esas creencias.

El plan de vida.
La vida misma no es objeto legítimo de un plan; sin embargo, tradicionalmente se ha visto
intensificada bajo el plan de vivir según la razón y una acotada pluralidad de fuentes morales.
Una vida que no es examinada, que no es objeto de un plan racional, no parece digna en vista de los
antiguos. De estos rezuma que:
i. La vida en su conjunto puede ser objeto de una evaluación ética —cómo moramos en el
mundo—, y si se salva su inestabilidad:
ii. La vida puede adquirir una consideración atemporal.
No obstante, cuando la vida se circunscribe a la dificultad, toda fijación a un relato preciso que la
equilibre se desploma. Dicha inestabilidad vital resulta insalvable, ni siquiera sometiéndose al más
exquisito oropel de lo mediocre, por mucho que la banalidad acostumbre a ser objeto de contemplación, y
no de acción.
A dicha inestabilidad insalvable, se une la contingencia del bien, que no está ni decidido ni
acabado. ¿No es incluso la vida un bien contingente? Nuestro bien, tallado a nuestra medida, muta y
permuta en el decurso de la inestabilidad vital.
Además:
i. No hay un yo sustrato con el que uno aspiraría a llegar a ser una unidad.
ii. No hay conocimiento íntimo mediante el cual pueda constituir el yo como el yo que es.
El plan de vida debe reconocer la fragilidad que conforma a su objeto de evaluación y actuar con
la sabiduría de no arrostrar lo contingente, los bienes imprevistos, de forma totalizante, sino abierto y
dúctil a lo inesperado —a la ocurrencia sobrevenida—. Tal cosa es la tonalidad afectiva fundamental.