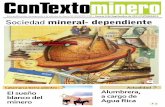Contexto Ortega 15.
-
Upload
antonio-alba-cifuentes -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
description
Transcript of Contexto Ortega 15.

Contexto histórico en Ortega y Gasset -15 ( 0,50 puntos)
El contexto histórico de Ortega fue muy agitado, tanto desde el punto de vista nacional como internacional.
Desde el punto de vista de la política nacional, Ortega conoce la monarquía de Alfonso XIII, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil y la dictadura del General Franco; desde el punto de vista internacional, su vida coincide con el fin del Imperio Español, tras la Guerra de Cuba (1898), la Primera y la Segunda Guerra Mundiales (1914-1918/1939-45) y la Revolución Rusa de 1917.
También presencia el ascenso del fascismo italiano, del nazismo alemán y del comunismo soviético. En todos estos fenómenos Ortega detecta lo que para él constituye el fenómeno más grave y característico de nuestra época: la rebelión de las masas y la ausencia de una auténtica élite intelectual capaz de dirigir el destino de Europa.
En su obra más difundida, “La rebelión de las masas” (1929), Ortega plantea que en Europa se está produciendo un peligroso fenómeno de uniformización que produce al “hombre-masa”, el hombre que sólo quieres ser igual a los demás y que es fácilmente manipulable por los demagogos. Sobre esta uniformización se pretende (tanto por la izquierda como por la derecha) producir una revolución abstracta, separada de las circunstancias concretas y por tanto de la conciencia histórica.
Frente a esta situación, Ortega propondrá un reformismo liberal dirigido por la minoría selecta (los intelectualmente mejores), que es, en su opinión, lo que se corresponde con una visión pluralista y perspectivista de la sociedad (en esta misma obra Ortega defiende la creación de un Estado Europeo multinacional, que dote de unidad a Europa sin perder su diversidad).
La vida de José Ortega y Gasset (1883) transita por buena parte del siglo XX. Estudia en Málaga, Madrid, Leipzig y Marburgo, se dedica tanto a la filosofía académica desde su cátedra como a la educación cultural y formadora de opinión desde los diarios, funda el periódico El Sol en 1917 y la Revista de Occidente en 1923, excelente vehículo de difusión de la cultura de la época.
En 1929 se enfrenta a la dictadura de Primo de Rivera (En 1923, con Alfonso XIII en el poder y con nada más y nada menos que 32 gobiernos que se suceden bajo su reinado, el general Miguel Primo de Rivera dirige un golpe de Estado .Ortega mostrará su oposición a la dictadura, oposición que le llevará a dimitir de su cátedra). Con la caída de la dictadura los republicanos ganan posiciones y consiguen el fin de la monarquía. Nace así la II República (1931).
Ortega, junto a otros intelectuales, funda la Agrupación al Servicio de la República, y es elegido diputado a las Cortes Constituyentes de la II República, aunque un año más tarde abandona su escaño debido al descontento producido por lo que él entiende como “una orientación radical de la Constitución de 1931” y, en especial, por la aprobación del “Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

Con el comienzo de la guerra civil en 1936 se ve obligado a exiliarse. Pasa de París a Holanda y Buenos Aires, y acaba instalándose en Lisboa. A partir de 1945 logra participar en la vida cultural española a través del Instituto de Humanidades, hasta su muerte acaecida en Madrid en 1955.
Ortega y Gasset hacía la siguiente reflexión sobre su propia obra: “Si alguien la mira, lo que ve es un hombre estremecido en torno a ciertos grandes temas españoles. Nada español me es ajeno, todo forma parte de mí, mas, por lo mismo, tengo que amar y rendir culto a lo que está bien en España, que es muy poco, y odiar tanto lo que está mal, que es el resto”. En El tema de nuestro tiempo continúa diciendo: “Nuestra generación asiste a la crisis más radical de la historia moderna”.
¿Pero cuál es la causa de esta sensación de fracaso y decadencia? Ortega fue testigo del desastre del 98, provocado por la derrota que sufrió España en guerra con Estados Unidos y que supuso la liquidación de su imperio (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Esta derrota sumió a los españoles en el pesimismo y la frustración y tradujo en graves tensiones sociales y regionales. El hecho es interpretado desde diversos ámbitos como un síntoma de la “decadencia de España”, suscitando la necesidad de una “regeneración” en todos los órdenes: intelectual, político, social y moral (Ortega se inscribiría en este proyecto de “regeneración”).
La obra de Ortega será una respuesta a dicha situación de crisis. Esta intención regeneracionista será una constante en aquellos pensadores nacidos en las últimas décadas del siglo XIX.
“El tema de nuestro tiempo” fue publicado en 1923, recién terminada la 1ª Guerra Mundial. La situación histórica refleja la contradicción de las dos posturas por sí solas insatisfactorias y cuya síntesis es para Ortega la tarea de nuestra época: de un lado, la democracia liberal y la cultura, con su racionalidad y sus valores, que manifiestan su incapacidad para conseguir una vida digna para todos y para detener las guerras. De otro lado, los movimientos fascistas (el nazismo alemán, la Falange en España) que empiezan a desarrollarse entonces proclamando abiertamente su irracionalismo y su antiliberalismo, y ganaban numerosos partidarios descontentos con la vida falsa y anti heroica que, según ellos, les ofrecía la democracia.
Ortega, a pesar de que estaba influido sobre todo por la cultura alemana, se posicionó entre los aliadófilos, ya que consideraba que la guerra había sido causada directamente por el expansionismo germánico. Pero, lejos de menospreciar a Alemania (como hacían otros aliadófilos) Ortega afirmaba que la guerra era un desastre para el conjunto de Europa no solo por sus consecuencias inmediatas, sino sobre todo porque alejaba la posibilidad de generar una cultura común europea que reuniese lo mejor de cada país: la mentalidad científica y filosófica alemana, el refinamiento cultural francés, el pragmatismo inglés, y la espiritualidad española (que Ortega identificaba con el elemento “vitalista” de su teoría). Como puede verse, la postura de Ortega ante la gran Guerra no era sino una aplicación práctica de su perspectivismo.
Por otra parte, Ortega vinculó la neutralidad española a la extrema decadencia del país: si España no participaba en la guerra no era tanto porque así lo hubiese decidido

voluntariamente, sino porque no jugaba papel alguno en la política internacional y a ninguno de los bandos le importaba lo más mínimo cual fuese su actuación. En cuanto a los modelos políticos surgidos después de la Primera Guerra Mundial, Ortega se posiciona claramente a favor del liberalismo, el individualismo y el reformismo, y contra cualquier forma de colectivismo que pretenda resolver de una vez por todas (es decir, de una manera “revolucionaria”) los problemas sociales y políticos.
Ortega con su obra intenta actualizar y modernizar España. En ello coincide con el impulso regeneracionista de la generación anterior a él, la llamada del “98”. Pero la mayoría de ellos acabaron pretendiendo recuperar los auténticos valores españoles; Unamuno sostenía que más “europeizar España” había que “españolizar Europa”. De ahí su famoso “que inventen ellos”. Y Ortega, en cambio, es partidario decidido de la europeización de España, y declara que, en ese sentido, Europa significa, ante todo una cosa, técnica. En su empeño por la regeneración de España, Ortega desarrolló durante toda su vida una intensa labor como profesor, conferenciante, articulista de periódicos y editor.También, y fiel a su lema "yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí," Ortega desempeñó una significada labor política. Aunque su postura política era conservadora, moderada y elitista –su libro más influyente, leído en toda Europa, fue “La rebelión de las masas”-, lo desesperado de la situación española le llevó a defender la república, de la cual fue uno de los principales impulsores, y una política de profundas reformas.
Durante la II República, siendo parlamentario, pronunció después su célebre discurso “No era esto”, con el que se distanciaba del curso revolucionario que tomaban los acontecimientos. Comenzada la Guerra Civil se negó a pronunciarse a favor de ninguno de los dos bandos. En 1950 se le permitió regresar del exilio a condición de no mantener ninguna actividad política.
Contexto cultural en Ortega y Gasset ( 0,50 puntos)
España sufre un gran retraso industrial, económico y cultural frente a Europa. Junto a un elevado analfabetismo (que rondaba el 50%), los otros grandes males del país eran el “caciquismo” y el gran poder que seguía ejerciendo la Iglesia La situación cultural española vive también la tensión entre el inmovilismo adoptado por los sectores conservadores y tradicionalistas de la sociedad, y la apertura a las nuevas corrientes europeas impulsada por las formaciones políticas partidarias de las nuevas ideas liberales.
El Estado español había sido proclamado confesionalmente católico por laConstitución de 1812 y por el Concordato Iglesia-Estado de 1851. Así, en lasuniversidades se explicaba el modelo neoescolástico de la filosofía aristotélicotomista, respetando la doctrina oficial católica, que en el Concilio Vaticano I (1864) refuerza el papel del pontífice. Desde esta doctrina, se rechazaban ideas como la de la tolerancia religiosa, la soberanía popular y el comunismo, juzgando también como errores de la cultura moderna el liberalismo, el socialismo, la libertad de imprenta, etc.
Pese a ello, los aires de cambio se van instalando poco a poco en la culturaespañola. En primer lugar, a través del krausismo. Esta corriente de pensamiento,

inspirada en las ideas del filósofo alemán Krause, pero con la clara modificación que deellas hizo su introductor en España, Julián Sanz del Río (1814-1869), fue no tanto unacorriente filosófica sistemática propiamente dicha como un movimiento de renovacióny reforma, que buscaba, a través de la razón y de la vinculación entre ética y política,una fundamentación filosófica para la construcción de una España distinta.
La labor de Sanz del Río aglutinó a un grupo de discípulos, algunos de loscuales, defensores de la libertad de cátedra y destituidos de la Universidad durante elreinado de Alfonso XII, fundaron en octubre de 1876 la Institución Libre deEnseñanza. Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) fue su primer presidente y sepropuso una formación para las élites intelectuales, lejos de la educación que se impartíahabitualmente en España, es decir, sin dogmatismos, en libertad y comprometida con latransformación social y cultural del país.
De la élite formada en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza surgieronalgunos de los nombres que, efectivamente, se convirtieron en punto de referencia en elpanorama cultural, científico y filosófico. Así, de diversas promociones surgieronfiguras de la talla de Joaquín Costa, Leopoldo Alas “Clarín”, Manuel y AntonioMachado, Azorín, Manuel Azaña, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, JoséOrtega y Gasset, Gregorio Marañón, etc.
La Institución inspiró, además, el programa educativo de la II República y,afines a sus principios pedagógicos, surgieron la Escuela Superior de Magisterio, lasMisiones Pedagógicas y la Residencia de Estudiantes, por la que pasaron, entre otros,Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, SeveroOchoa y Francisco Grande Covián.
También hay que hacer constar que, al menos hasta los años 30 del siglo XX, losmiembros de la “generación del 98” siguen activos, aportando, como es el caso de PíoBaroja, Antonio Machado y Miguel de Unamuno, nuevas obras, repletas de ideas yreflexiones filosóficas. Como tampoco podemos dejar de reseñar la aparición de unageneración brillantísima de jóvenes poetas, la “generación del 27”, que renueva lapoesía española, entroncándola en la tradición poética de nuestra cultura.
En definitiva, el panorama cultural de España hasta el estallido de la guerra civiles muy dinámico y brillante, dándose la paradoja de que es uno de los momentos de másesplendor de la cultura española en un país aún casi analfabeto y en el que los toros y las“folclóricas” son los espectáculos predilectos. Así pues, una minoría revitalizóculturalmente a un país aún sumido en las sombras y el letargo de sus tradiciones.Desde el punto de vista socio-cultural, también la cultura se verá afectada en este período por la masificación de la sociedad y el desarrollo del capitalismo, convirtiéndose en una cultura de consumo de masa a gran escala.La vida de Ortega coincide con el desarrollo de las grandes vanguardias artísticas del siglo XX (especialmente el cubismo de Picasso y de Juan Gris, cuya concepción de la pintura recuerda en muchos aspectos al perspectivismo orteguiano), y también con la denominada Edad de Plata de la literatura española, representada por la Generación del 98 y la Generación del 27 (Salinas, Lorca, Alberti...)
Por lo que respecta a la ciencia, experimenta una auténtica revolución a comienzos del siglo XX, sobre todo en la física, con la teoría de la relatividad de A. Einstein (desarrollada entre 1905 y 1915), la teoría cuántica de la energía de Max Planck (1900)

y el principio de indeterminación de W. Heisenberg (1927); también hay que destacar la teoría neurológica de nuestro Ramón y Cajal, aportación imprescindible para el avance de las ciencias de la vida.
Contexto filosófico en Ortega y Gasset ( 1 PUNTO)
La filosofía griega es el primer objeto del interés filosófico de Ortega. Para él, es el primer horizonte al que cualquier filósofo tiene que mirar y, a su vez, mirarse. Así, cuando Ortega se propone reflexionar sobre la historia de la filosofía lo hace tomando como referencia la filosofía griega. Esta influencia se percibe, sobre todo, en la primera etapa de la filosofía de Ortega, como vemos en su consideración de la verdad como “desvelamiento” y en los contenidos que desarrolla en su obra Origen y epílogo de la filosofía. Con Hegel piensa que la historia de la filosofía es la filosofía en Grecia y la filosofía continental a partir del siglo XVII. Queda fuera del campo de interés filosófico la Edad Media, centrada casi exclusivamente en Dios, y la filosofía anglosajona, pues ni menciona a contemporáneos suyos como Moore, Carnap o Wittgenstein.
Además de lo anterior, la influencia de la filosofía griega se percibe en el propio conocimiento que de la lengua griega exhibe Ortega, lo que le permite, en muchas ocasiones, recurrir a la etimología como método para esclarecer los conceptos e, incluso, la creación de neologismos de origen griego como, por ejemplo, el término“pantonomía”.
El pensamiento de Ortega suele aceptarse que transcurre a través de tres etapas:
A. Objetivismo (1902-1910): La gran fuente del pensamiento de Ortega es la filosofía alemana contemporánea. Es la etapa de formación, que incluye su estancia en Alemania. Ortega publica algunos artículos y, aunque más tarde se retractará de su radicalismo, en estos momentos defiende un cierto antihumanismo por temor al subjetivismo. Siguiendo la consigna de Husserl (“¡A las cosas mismas!”) propugna el lema “¡Salvémonos en las cosas!”, queriendo indicar con ello que lo importante es llegar a hacernos una idea cabal de los objetos con disciplina, racionalidad y método. El pensamiento de Ortega sufrió una evolución importante desde su primera etapa, en la que recibe el influjo de neokantianos y objetivistas en Alemania. En sus primeras obras Ortega afirma que para hacer un análisis riguroso de la realidad es necesario hacer uso de las categorías de la lógica y de las matemáticas. Es imprescindible analizar con objetividad los fenómenos para hacer que estos sean más racionales.Se nota en su obra la presencia de la fenomenología de Husserl y la importancia que da este al sujeto y la conciencia frente al objeto. Para la fenomenología la realidad se identifica con la conciencia, que Ortega sustituye por la vida como categoría esencial de su filosofía. Algunos incluso han sostenido que su pensamiento no es original, que es un plagio que Ortega hace de sus maestros alemanes. Él mismo ha puesto de manifiesto la presencia de esta filosofía en su obra. La conoció cuando marchó a Alemania a ampliar estudios universitarios, allí se impregnó especialmente del idealismo que quiso adaptar al contexto español. Tras estar en las universidades de Leipzig y Berlín llegó a Marburgo.

En esta última conoció a los neokantianos Cohen y Natorp, que se convertirían en sus indiscutibles maestros,
B. Circunstancialismo y Perspectivismo (1910-1923): Publica su primera obra, Meditaciones del Quijote (1914), con su famosa referencia a la circunstancia ("Yo soy yo y mi circunstancia"), los artículos de El Espectador (de 1916 en adelante), y España invertebrada (1923). Empieza a defender la doctrina del "punto de vista".
C. Raciovitalismo (1923-1955): Etapa de madurez en la que publica El tema de nuestro tiempo (1923), La rebelión de las masas (1930), Ideas y creencias (1940), Historia como sistema (1941) “La doctrina del punto de vista” es el capítulo X del libro El tema de nuestro tiempo, pertenece por tanto al periodo de madurez, y es considerada una de las mejores exposiciones de sus posiciones filosófica. En todo el libro late la impresión de que España se encuentra en un estado de letargo, abandonada a una vida formalista y caduca: una nación de hombres que se comportan como sus abuelos. Además de esto, se expone un esbozo de su teoría de las “generaciones”, basada en la unidad cronológica de los quince años por generación, con el fin de buscar un fundamento “científico” a su idea. Ofrece como alternativa a su propia generación la tarea de sobreponerse a la dicotomía heredada entre el racionalismo desvitalizado y el vitalismo carente de inteligencia, éste es el tema fundamental del capítulo citado y por consiguiente "el tema de nuestro tiempo".
El vitalismo de Nietzsche y la fenomenología de Husserl serán decisivos en la configuración de la propuesta orteguiana para superar el idealismo . De Nietzsche asumirá la concepción perspectivista de la verdad y la defensa de los valores vitales, aunque evitando su irracionalismo y relativismo. Por eso, al vitalismo de Nietzsche, Ortega enfrentará su raciovitalismo.
De Husserl heredó la preocupación por hacer que la filosofía descansara en un fundamento firme descubierto a partir de una reflexión autónoma. Sin embargo, para la fenomenología dicha realidad radical será la conciencia y para Ortega la vida.
Los existencialismos de Heidegger y Sartre contemporáneos de nuestro pensador, tendrán una gran influencia sobre su obra y configuran el contexto filosófico más cercano de Ortega. Los tres autores guardan una clara afinidad, tras pasar por la fenomenología.. El raciovitalismo de Ortega, por ejemplo, tiene muchas similitudes con el análisis heideggeriano de la existencia humana, que parte de la realidad concreta y la experiencia cotidiana para construir las categorías filosóficas de la vida. La descripción orteguiana de las categorías de la vida supone un proyecto muy cercano al análisis heideggeriano de la existencia humana. Pero difiere en que para Heiddeger el hombre es un ser para la muerte. El hombre concreto se encuentra en la angustia, en la pérdida del sentido de la existencia y ante esta pérdida tiene que proyectar su propia vida.

Ortega participa de la idea de Sartre de que el hombre no tiene naturaleza, puesto que se va haciendo puesto que la vida es un “quehacer”, y que es un "náufrago" en la existencia, ya que continuamente tiene que tomar decisiones sobre el rumbo que quiere dar su vida. No obstante Ortega rechaza el nihilismo y la angustia vital propios del existencialismo y defiende, en cambio, una visión optimista de la vida.
La influencia del historicismo del Dilthey fue decisiva en el concepto orteguiano de razón vital e histórica: el ser humano es incomprensible fuera de su vida y su historia, en sus circunstancias concretas. Recoge de este autor su concepción de la vida como realidad radical, y como elemento desde el que hay que partir para “comprender” al hombre. Este no se puede “explicar” a través del método propio de las ciencias de la naturaleza.
También es detectable en el pensamiento de Ortega la influencia delpensamiento español a través del krausismo , con el que comparte el afán de modernizar España y situarla en el contexto de los países desarrollados, aportando, no ya ciencia o técnica (de la que carecía España), sino un empuje vital en una cultura europea demasiado rígida y racionalista.
Finalmente, en cuanto a la repercusión posterior de la filosofía de Ortega, debemos resaltar el hecho de que influyó notablemente sobre intelectuales de la talla de Xavier Zubiri o María Zambrano.
Sevilla, julio 2015