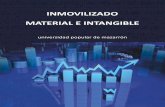contexto unidad popular 2.doc
-
Upload
christan-alessandro-vargas-monsalve -
Category
Documents
-
view
223 -
download
2
Transcript of contexto unidad popular 2.doc
LOS PARTIDOS POLTICOS Y EL GOLPE DEL 11 DE SEPTIEMBRELUIS CORVALN MARQUZEDICIONES CHILE-AMRICA CESOC
1er CONTEXTO: Desde el 4 de septiembre de 1970 al 7 de junio de 1971 (Pp. 19-89).
La Unidad Popular, formada por el PS, el PC, el PR, el MAPU y otras agrupaciones menores, levant un programa que corresponda a una va pacfica, institucional y de amplia alianza nacional y popular. El programa de la UP contemplaba la nacionalizacin de todas las riquezas bsicas que hasta entonces se hallaban en manos extranjeras, la nacionalizacin de la banca y el comercio exterior, la formacin de tres reas de la propiedad de los medios de produccin y la culminacin de la Reforma Agraria. Estas transformaciones permitiran al pas iniciar el avance hacia el socialismo por va institucional. (p. 19)
El fin del perodo se precipit abruptamente. El 22 de octubre, el Senado aprob las reformas constitucionales que sancionaban el Estatuto de Garantas Constitucionales , lo que le aseguraba a Salvador Allende los votos favorables de la DC en el Congreso Pleno. Pero ese mismo da se produjo un intento de rapto del comandante en jefe del Ejrcito Ren Schneider, que termin con la muerte del alto oficial. (pp. 38, 39)
La operacin, constitua parte de la variante extra-constitucional del bloqueo a Salvador Allende, llevada a cabo por sectores de la derecha y de la extrema derecha. Su perspectiva era la de un golpe de Estado, en lo que tambin vena trabajando la CIA a travs de sus planes Track I y Track II. El plan golpista que intent llevarse a cabo supona raptar al comandante en jefe del Ejrcito Ren Schneider y crear as una situacin tal que obligara a las FFAA a asumir el poder. (p. 39)
Pero la muerte de Schneider tuvo los efectos inversos a los esperados por los autores del plan golpista. En efecto las FFAA y el grueso de la clase poltica por el momento debieron cohesionarse en contra de cualquier intento por alterar el orden constitucional y, por tanto, desaparecieron las condiciones polticas mnimas requeridas por una alternativa extralegal. (p. 39)
El sbado 24 de octubre el Congreso Pleno proclam a Salvador Allende como Presidente de la Repblica. El nuevo mandatario asumi su cargo el da cuatro de noviembre. Se abra as un nuevo perodo poltico. (p. 39)
De acuerdo a los puntos de vista del bloque de partidos que lo sustentaba, el gobierno de la UP comenz prontamente y de manera muy drstica a aplicar su programa. Una de las dificultades principales con que se encontr al respecto fue el hecho de que no contaba con la mayora parlamentaria. Esta circunstancia lo oblig a valerse de las grandes facultades legales de que dispona el Ejecutivo en ciertas materias econmicas, como era el caso del derecho a intervenir y requisar determinadas empresas cuyo mal funcionamiento poda afectar a la poblacin. (p. 57)
Aparte de los procedimientos sealados, el gobierno sacar todo el partido a otras legislaciones, utilizndolas para sus propsitos transformadores. Tal fue el caso de la Reforma Agraria. Valindose de la ley promulgada durante la administracin anterior, en efecto, llevar a cabo un acelerado proceso de expropiacin de los fundos de ms de 80 hectreas de riego bsico. A ello hay que agregar el uso de ciertos mecanismos de mercado, como la compra, por parte del gobierno, de montos accionarios a particulares, mecanismo que se pondr en prctica con el fin de estatizar la Banca (p. 57)
El primero de diciembre el presidente Salvador Allende firm el decreto de expropiacin de la fbrica de Paos Bellavista Tome, la que se constituy en la primera empresa en pasar a la emergente rea social. (p. 58)
Durante la ltima semana de diciembre, el Ejecutivo envi al Parlamento el proyecto de nacionalizacin del cobre, el que afectaba a todo el rgimen de propiedad minera. (p. 58)
El primero de Enero de 1971, el gobierno tom posesin de los yacimientos de carbn de Lota-Schwager. Tambin empez a materializar a decisin de llevar a cabo la nacionalizacin de la banca por la va de la compra de acciones a sus propietarios. (p. 58)
Pese a la radicalidad de las transformaciones en curso, la legitimidad del gobierno, no fue puesta en cuestin por ninguna colectividad poltica. Ello por dos razones fundamentales. Primero, por cuanto las transformaciones se llevaron a cabo en el marco de la legalidad vigente. Y segundo, debido al prestigio de que gozaba la idea del cmabio0, la que se haba instalado firmemente en la cultura poltica nacional desde la dcada anterior. (p. 59)
Las elecciones municipales del abril constituan un elemento fundamental en el cuadro poltico por cuanto deban mostrar el peso especfico que haba logrado cada partido despus de un perodo de arduas luchas. De una u otra forma, estaban destinadas a dar un juicio sobre la gestin y, en fin, a poner de manifiesto la correlacin de fuerzas existentes entre los diversos actores polticos. (p. 69)
El 5 de abril fueron dados a conocer oficialmente los cmputos finales. Los resultados fueron los siguientes. (p. 70)PDC: 723.623 (26.21%) PN: 511.669 (18.53%) PS: 631.939 (22.89%)
PC: 479.206 (17.36%) PR: 225.851 (8.18%)
Las fuerzas de gobierno, alentadas por los resultados electorales de abril, mantuvieron su decisin en orden a llevar a la prctica su programa de transformaciones. En virtud de ello fue que, apoyados en la movilizacin de los sectores de obreros organizados, el Ejecutivo continu ampliando el rea social de la propiedad mediante la intervencin de industrias importantes. En el campo, sigui impulsando a acelerado ritmo la expropiacin del gran latifundio de acuerdo a la ley de Reforma Agraria promulgada durante el gobierno anterior. Simultneamente intensific sus compras de paquetes accionarios a los particulares, lo que le permiti ir controlando rpidamente el sistema financiero, y as sucesivamente. (pp. 78, 79)
El elemento distintivo de la va chilena, segn Salvador Allende, consista en la articulacin entre democracia y socialismo. Lo indito y particular de este segundo modelo consista, en efecto, en que la nueva sociedad sera construida de acuerdo a un esquema democrtico, pluralista y libertario. Este implicaba que no sera necesaria la dictadura del proletariado, como haba ocurrido en el caso de los socialismos reales. (p. 80)
Allende agreg una segunda, que la transformacin hacia el socialismo se hara sin una ruptura institucional. (p. 80)
Una tercer particularidad de la va chilena, consistira en la mantencin y ampliacin de las libertades pblicas (p. 80)
Un cuarto rasgo de la va chilena sera su carcter pacfico. (p. 80)
La Derecha, por su parte, en ningn momento se plante la hiptesis de que pudiera existir una va democrtica al socialismo. Para ella el socialismo en s mismo era antidemocrtico. Por tanto, las propuestas sobre tales o cuales vas conducentes a l, quedaban invalidadas en virtud de su propio punto de llegada. (p. 84)
El evento que aceler extraordinariamente el desarrollo de las tendencias iniciadas fue el asesinato del ex-ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Prez Zjovic, ocurrido el 7 de junio de 1971, por un comando de la VOP. (p. 85)
En este cuadro Frei emergi como el verdadero lder de la DC, con una gran capacidad para interpelar a la militancia de base, contribuyendo al desarrollo en ella de una sensibilidad opositora en cierto modo ya preexistente. (p. 86)
La Derecha igualmente llev a cabo, a propsito de los acontecimientos, una fuerte ofensiva antigobernista. Se produjo, por tanto, una sintona en la oposicin, cuyo discurso enfatizaba el tema del clima de odios resultante de la poltica del gobierno, el de la inseguridad ciudadana y el de la incapacidad del Ejecutivo para garantizar el orden. (p. 86)
Lo cierto es que el atentado termin por producir un cambio en la correlacin de fuerzas, debilitando a la UP y contribuyendo a la confluencia factual de la oposicin. En el contexto de estos nuevos alineamientos, los partidos opositores tomaron con renovada fuerza la iniciativa poltica. (p. 86)
2 CONTEXTO: Desde el 7 de Junio de 1971 al 2 de Diciembre de 1971. (Pp. 91-133).
Dos fueron las tendencias predominantes durante esta fase, ambas verificadas sobre el trasfondo del asesinato de Edmundo Prez Zjovic. La primera consisti en una verdadera ruptura entre el gobierno y el PDC. La segunda, se tradujo en un claro acercamiento entre este y las colectividades de la derecha. (p. 91)
El 11 de julio fue aprobado en el Congreso por la unanimidad de sus miembros, la reforma constitucional que permita la nacionalizacin del cobre. Este hecho fue resaltado por la Unidad Popular y por el propio Salvador Allende como la base de una segunda independencia y como la manifestacin de los cambios de fondo en un sentido liberador que se estaban llevando a cabo en el pas. La DC, sin embargo, redujo el alcance de la medida sosteniendo que no representaba ms que la continuacin lgica de la chilenizacin operada durante el gobierno de Eduardo Frei. (p. 101)
Al la altura de la segunda mitad de 1971 el gobierno haba conseguido llevar a cabo importantes transformaciones estructurales. Estaba conformada una considerable rea de Propiedad Social, de la cual formaban parte industrias textiles, metalrgicas, siderrgicas, de la construccin y de la minera. (p. 111)
Sin embargo, el gobierno, a partir de julio y agosto, se fue encontrando con fenmenos nuevos que afectarn el acelerado proceso de cambios que impulsaba. (p. 111)
Por un lado, la Contralora General de la Repblica empezar a objetar la legalidad de algunas requisiciones de empresas, lo cual obligar al Ejecutivo a proceder a travs de Decretos de Insistencia. Esto constituir un problema serio para la UP por cuanto permitir a la oposicin disponer de nuevos argumentos destinados a demostrar que el accionar del gobierno se verificaba al margen de la ley. (p. 111)
En segundo lugar, comenzar a surgir, especialmente entre los empleados de determinadas empresas eventualmente expropiables, una oposicin a este tipo de medidas. Como producto de ello, en no pocos lugares se tender a desarrollar un cierto antagonismo entre los empleados por un lado, y los obreros por el otro, los que por lo comn se mostraban partidarios de que las empresas pasaran al rea de Propiedad Social. (pp. 111, 112)
Entre fines de agosto y comienzos de septiembre la derecha hizo serios esfuerzos para tomar la iniciativa y llevar a cabo una fuerte ofensiva contra el gobierno. Para tales efectos intent apoyar e incentivar todas las demandas gremiales susceptibles de ser opuestas al Ejecutivo para ir creando de ese modo una sensacin de descontento general. (pp. 112, 113)
En ese espritu, la derecha otorg su apoyo a la huelga de los supervisores de Chuquicamata; llev una campaa en defensa de la educacin particular, acusando al gobierno de querer estatizarla; apoy las crticas que los mdicos levantaron en contra del Sistema de Salud propuesto por el Ejecutivo; respald los puntos de vista de las organizaciones empresariales que sostenan que la incertidumbre sobre los lmites del A.P.S. generara graves repercusiones en la productividad del trabajo y en los resultados econmicos en general, etc. (p. 113)
Durante la ltima parte de 1971, los partidos opositores acentuaron su crtica al gobierno y adoptaron decisiones orientadas a endurecer su lucha en contra de l. (p. 128)
El lder cubano, invitado por el presidente Allende, recorri prcticamente todo el territorio nacional, pronunciando discursos y dialogando con la poblacin. Polticamente ello se tradujo en un aporte a las fuerzas de izquierda, las que pudieron desplegar su presencia en las calles, al tiempo que las de la oposicin, al menos en un comienzo, parecan replegarse. (p. 130)
La oposicin, por su parte, en un comienzo se limit a demandar del mandatario cubano que no interviniera en la poltica contingente del pas. Sin embargo, luego, en la medida en que la visita se prolongaba sin dar seales de llegar a su trmino, evidenci cierta irritacin. En particular, la derecha expres en un tono crecientemente agresivo su molestia. Seal reiteradamente que Castro no poda dar consejos a Chile puesto que este pas tena una larga tradicin democrtica, cosa que no suceda con Cuba. (p. 130)
A fines de noviembre, fue convocada por una serie de agrupaciones de mujeres ligadas a la oposicin, una marcha a efectuarse el mircoles primero de diciembre, con el fin de protestar contras el gobierno ante los problemas de abastecimiento, que se haban acentuado en el ltimo tiempo. (pp. 130, 131)
En los das siguientes se produjeron nuevos desrdenes, ataques a fuerzas de investigaciones, tomas de locales, y manifestaciones de la oposicin. Se fue creando as una imagen de caos y desgobierno. Sobre esta base, y su correspondiente transmisin publicitaria, los partidos opositores llevaron a cabo una aguda ofensiva poltica contra el gobierno. (p. 131)
La situacin se torn grave para el gobierno. Una de las alternativas que en este cuadro evaluaron ciertos partidos de la UP consisti en lanzar militares a enfrentar las calles a los grupos opositores. Sin embargo, Salvador Allende se opuso a ello en virtud de que tal camino implicara una situacin virtual de pre-guerra civil que estimulara una intervencin autnoma de las FFAA dirigida a restaurar el orden. En lugar de ello opt por declarar en Estado de Emergencia en Santiago y encomendar a los militares la responsabilidad de mantener la tranquilidad pblica en el marco de la ley. A travs de esta medida la normalidad fue recuperada. (pp. 131, 132)
Los partidos de la UP se desconcertaron ante la magnitud de las manifestaciones opositoras. Gradualmente fueron tomndole el peso a las enormes potencialidades desestabilizadoras que contena una ofensiva de masas asentada en el enardecimiento y en la radicalizacin de los estratos medios. (p. 132)
La nueva situacin creada motiv una verdadera crisis en las colectividades de gobierno. Ante el arraigo opositor en la poblacin se les plante la necesidad de evaluar la marcha del proceso, identificar sus puntos dbiles y tomar oportunas medidas correctivas (p. 133)
3er CONTEXTO: Desde el 2 de Diciembre de 1971 hasta el 11 de Septiembre de 1973. (Pp. 131-372)
A comienzos de 1972 la situacin se presentaba muy difcil. Las reservas de divisas haban disminuido sustancialmente, lo que dificultaba las importaciones de los bienes de consumo destinados a satisfacer la acrecida demanda interna. Por otro lado, la industria nacional prcticamente ya haba copado su capacidad ociosa. La oferta, por lo mismo, no poda seguir creciendo significativamente por este concepto. (p. 146)
Por otra parte, a lo largo de 1971 se haba generado un creciente dficit fiscal. Este, a comienzos de 1972, se vio agravado en gran medida en razn de que el Congreso aprob el presupuesto para este ao rechazando ciertos financiamientos contemplados por el gobierno, sin disponer otros alternativos (p. 146)
El rasgo fundamental que caracteriza a la fase que se inaugur en julio con el fracaso de las conversaciones entre la DC y el gobierno, radica en una creciente tendencia al agudizamiento de todos los conflictos. Estos, por lo dems, se hicieron globales, tendiendo incluso a involucrar a las FFAA, cuestin en la que comenzarn a empearse de manera ostensible determinados actores. La sealada agudizacin implic pasos adicionales en la direccin de la perdida de la legitimidad del sistema institucional como regulador de los conflictos. (pp. 174, 175)
Luego del fracaso de las conversaciones entre la DC y el gobierno, la lucha poltica se focaliz en la eleccin complementaria de un diputado correspondiente a la circunscripcin electoral de Coquimbo. La UP que en vistas de los comicios parlamentarios de marzo de 1973 debi constituirse en partido federado con el fin de optimizar su votacin levant como su candidata a Amanda Altamirano, de filiacin comunista. La oposicin no se qued atrs. El 8 de julio haba procedido a fundar la Confederacin Democrtica (CODE), alianza electoral estructurada con el fin de enfrentaren mejores trminos las mismas elecciones parlamentarias de marzo. Dos das despus la CODE proclam la candidatura del militante del PIR, Orlando Poblete, para la eleccin complementaria de Coquimbo. (p. 186)
Ante su victoria, La UP tuvo la sensacin de que daba un paso importante en orden a revertir la tendencia desfavorable que vena marcndose durante los ltimos meses. (p. 187)
Los comicios de Coquimbo demostraron una vez ms que la UP constitua una fuerza poderosa con cuyo derrumbe no haba que contar. Tal realidad ciertamente conduca a reponer la lucha poltica en un nivel an ms arduo, puesto que obligaba a la oposicin extrema a redoblar el mpetu de sus acciones. (p. 188)
Durante el mes de agosto se produjo una ola de manifestaciones de los gremios que preludi lo que vendra en octubre. (p. 194)
El PDC hizo serios esfuerzos para movilizar a los sectores laborales en contra del gobierno. La fuerte inflacin que se haba desatado le proporcionaba una favorable plataforma para ello. (p. 195)
Los esfuerzos movilizadores del PDC se tradujeron en la preparacin de sucesivas concentraciones no slo en Santiago sino tambin en provincias. A fines de Agosto se realizaron marchas en la capital, en Valparaso y Concepcin,. En Rancagua la manifestacin fue organizada conjuntamente entre la DC y el PN. (p. 195)
Los medios de comunicacin jugaban un rol cada vez ms activo en el enconamiento de los conflictos, llamando a la poblacin a movilizarse, contribuyendo de manera muy acentuada a formar estados de nimo. Esto llev al gobierno a cerrar temporalmente algunas radioemisoras opositoras, aduciendo que estaban atentando contra el orden pblico al propalar constantes llamados a paros y a movilizaciones ilegales. Sin embargo, dichas clausuras, lejos de cumplir sus objetivos, se revertan n contra del Ejecutivo en las medida en que el discurso de los partidos opositores, en especial de la derecha, encontraban en ello nuevos pretextos para convocar a ulteriores protestas. (p. 196)
El despliegue de las protestas opositoras en contra del gobierno durante el mes de agosto haba evidenciado el potencial de violencia que contenan los conflictos en desarrollo y, por tanto, las posibilidades de un desenlace catastrfico. El PDC se percat de que las formas en que se estaba verificando la lucha entre el gobierno y la oposicin no se adecuaba a su lnea estratgica. (p. 199)
A comienzos de octubre, la dinmica de las luchas sociales y polticas experiment una brusca aceleracin. El gobierno result cercado mediante un amplio movimiento gremial de los ms variados sectores empresariales, enrgicamente apoyados por los partidos opositores. Tal hecho puso en juego su continuidad y la de su proyecto. (p. 201)
El movimiento que por su contenido puede ser calificado de verdadera resistencia civil se empez a gestar en el extremo sur. La chispa la constituy un paro indefinido que el 3 de octubre el gremio del rodado declar en Aysn a propsito de un proyecto del Ejecutivo para crear en esa alejada zona una empresa estatal de transporte. (p. 201)
El da cuatro los dirigentes del gremio en paro arribaron a Santiago y plantearon su problema a la Confederacin Nacional de Transporte Terrestre. Esta les brind todo su apoyo. Dos das despus SIDECO y la Cmara Central de Comercio amenazaron con un paro nacional, al tiempo que en las calles de Santiago arreciaban las manifestaciones de las FESES en contra de la autoridad. El sbado siete, Len Vilarn, presidente de la organizacin de los transportistas, anunci que su gremio iniciara un paro nacional el lunes nueve. Ese da efectivamente se inici el movimiento, al cual rpidamente se irn sumando nuevos sectores, tanto de capital como de provincias. Esto ltimo, desde el punto de vista organizativo, fue facilitado por el hecho de en los meses inmediatamente anteriores se haba generado a lo largo del territorio una serie de comandos locales y regionales que unan a los ms diversos grupos empresariales. (p. 201)
Los estratos sociales que adhirieron al movimiento fueron muy variados. Figuraban entre ellos diversos grupos de comerciantes y transportistas, tanto grandes como pequeos, a los que hay que agregar el gran empresariado agrcola, industrial y de la construccin. Todos estos sectores se movilizaron tras sus respectivas organizaciones gremiales, entre las que sobresalen la Cmara Central de Comercio, la Confederacin de Comercio Detallista, la Confederacin Nacional de Transporte Terrestre, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril y la Cmara Chilena de la Construccin. (p. 209)
A los mencionados estratos empresariales hay que agregar la participacin de una parte importante de los profesionales t tcnicos, los que se integraron al movimiento a travs de sus Colegios. La variedad de sectores y gremios que se sumaron al paro fue coordinada de un modo u otro por la Confederacin de la Produccin y el Comercio y por el Frente Nacional de la Actividad Privada. (p. 209)
Debido a la magnitud del movimiento, y ante los brotes de violencia de los que vino acompaado desde sus comienzos, la autoridad procedi a declarar el Estado de Emergencia en sucesivas provincias, colocndolas bajo el control de los militares. Al mismo tiempo decret cadena obligatoria de emisoras con el fin de impedir nuevos llamados al paro y a la resistencia civil. Fueron las FFAA quienes debieron garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. La cadena nacional de emisoras, por cierto, le provocar al gobierno serios problemas con la oposicin, la que los acusar de violar las garantas constitucionales y la libertad de informacin. (p. 211)
Cuando el 3 de noviembre el Presidente de la Repblica procedi a nombrar el nuevo ministerio, encabezado por el general en jefe del Ejrcito, Carlos Prats, se gener un cambio completo en la situacin poltica. El paro, evidentemente, no poda seguir adelante teniendo al frente a un gabinete con varios militares. La correlacin de fuerzas, por tanto, se haba inclinado a favor del gobierno. La coyuntura deba, pues, cerrarse, ms an cuando el ministro del interior Carlos Prats asumi como tarea prioritaria el normalizar la vida del pas. (p. 223)
El nuevo ministerio lleg a un pronto acuerdo con los gremios para terminar con el paro. El da cinco de noviembre estos declararon finalizado el movimiento. El gobierno haba asentado su autoridad y su estabilidad, por el momento. (p. 224)
Lo que quedaba en evidencia para todos era que las FFAA haban devenido en un elemento fundamental de los equilibrios polticos. En consecuencia, los distintos actores debern de ahora en adelante hacer esfuerzos adicionales dirigidos a alinearlas con sus respectivas posiciones. (p. 224)
Una vez terminado el paro, lo fundamental para el gobierno pas a ser la normalizacin plena de la vida del pas. Ello deba permitir crear las premisas para resolver los problemas ms acuciantes que aquejaban a la poblacin, asentar el respeto a la autoridad, y por otra parte, generar condiciones adecuadas a los fines de obtener un buen resultado electoral en marzo. (p. 229)
A mediados de Enero de 1973 el Ejecutivo envi al Parlamento n proyecto de ley el llamado Plan Millas, que pretenda regularizar la situacin de las empresas requisadas durante el paro. El proyecto contemplaba devolver algunas de ellas, esencialmente las pequeas y mediabas, mientras que otras quedaran provisionalmente bajo una administracin paritaria de propietarios y trabajadores. (p. 230)
En lo referente a la cuestin del abastecimiento, el gobierno, tambin en enero, dise el llamado Plan Flores. La produccin en los distintos rubros se haba resentido notoriamente, lo cual se reflej en la disminucin de los stocks. No era, pues, posible satisfacer la demanda. Lo ms grave de todo resida en que se fue haciendo inviable restablecer los equilibrios a travs de mecanismos financieros, como las alzas de precios, por ejemplo. El creciente desequilibrio entre oferta y demanda se reflejara, por cierto en un nivel de desabastecimiento mayor. El Plan Flores pretendi encarar el problema entregando el control de la distribucin a una serie de organizaciones populares JAP, Comandos Provinciales de Abastecimiento, etc., as como tambin a organizaciones del Estado. Por esta va se evitara cierta especulacin por parte de las grandes empresas distribuidoras y se asegurara la entrega de alimentos a los distintos sectores del comercio y de la poblacin, sobre todo modesta, paliando entre ellos el problema. (p. 231)
Y as se lleg al mes de marzo. Las elecciones parlamentarias programadas se efectuaron con plena normalidad. Los resultados de acuerdo a los datos entregados por el Ministerio del Interior, fueron los siguientes. (p. 256)CONFEDERACION DEMOCRATICA 54.70%
PARTIDO FEDERADO DE LA UP 43.39%
UNIN SOCIALISTA POPULAR 0.28%
NULOS 1.04%
Los resultados electorales, sin dudas, ponan fin a las expectativas de ciertos sectores de la derecha que pensaban que obtenidos los dos tercios sera posible deponer a Salvador Allende mediante una acusacin constitucional. Del mismo modo ponan en jaque a la estrategia de la DC puesto que ella se basaba en la premisa de que el gobierno quedar reducido a una escasa minora electoral, lo que lo obligara a transar su programa. Nada de esto se cumpla. (p. 257)
En la oposicin la DC se afianzaba como el principal partido. Sin embargo el PN logr una votacin lo suficientemente alta como para mantener una poltica propia y no tener que plegarse a los dictados de aquella. En consecuencia, la competencia por la hegemona quedaba irresuelta. (p. 258)
El conflicto poltico nacional llegaba as a un punto muerto. Caracterizndose el perodo por la bsqueda de un desenlace, ste no se logr ni por la va del paro en octubre, ni por la va electoral. Se gener as un impasse poltico, que en cierto modo beneficiar la tesis que postulaban salidas rupturistas, tanto en la oposicin como en la izquierda. (p. 258)
El enfrentamiento entre oposicin y gobierno durante el mes de mayo de 1973 gir en torno a tres cuestiones principales: a) la huelga de El Teniente; b) las acusaciones constitucionales presentadas contra determinados ministros; y c) la cuestin relativa a las facultades del Tribunal Constitucional para dirimir el conflicto de hermenutica jurdica relacionado con el tratamiento de los vetos de Ejecutivo en la Cmara. (p. 295)
Durante mayo las fuerzas opositoras, de hecho unidas, se esforzaron a fondo por articular una ofensiva general a partir de la huelga de El Teniente, movilizando a la sociedad civil en torno a la solidaridad con ella. En esa lnea impulsaron paros adicionales y desplegaron una accin en el plano de las instituciones del Estado, en particular del Congreso, estructurando as, en un solo todo, los elementos gremiales, econmicos y polticos, colocando al gobierno contra la pared. (p. 297)
A comienzos de junio la va chilena del presidente Allende haba perdido casi toda su viabilidad. A pesar de ello el primer mandatario mantuvo ciertas esperanzas que deban materializarse mediante una nueva incorporacin de las FFAA al gabinete. Pero esa posibilidad por el momento fracas debido a que los militares condicionaron tal curso a la instauracin de una tregua poltica y a la materializacin de un programa de emergencia que implicaba concesiones programticas por parte de la UP. De tal modo, los uniformados no apareceran alineados con el bloque izquierdista. Salvador Allende, que no era contrario a la idea, ante las dificultades existentes entre sus propios partidarios y las reticencias de ciertos sectores militares, ech por el momento pie atrs en la medida. (p. 301)
En el PN, la tesis sobre la necesidad de cambiar al gobierno supona ciertamente un pronunciamiento de las FFAA. En la UP, sus sectores ms radicalizados, que no confiaban en una salida pacfica y dentro de la institucionalidad burguesa, tampoco podan dejar de mirar hacia los militares. (p. 309)
La crisis econmica y la desarticulacin de los mecanismos de distribucin, expresadas en el mercado negro y en las colas para adquirir bienes de primera necesidad, as como tambin la percepcin de que una polarizacin tan profunda como la que se viva afectara a la seguridad nacional, estimulaban cierta disimulada deliberacin al interior de los mandos. (p. 310)
La situacin estall a finales de junio, dando culminacin a la amplia ofensiva que la oposicin haba venido levantando en los ms diversos planos. Durante esos das se sucedi una ola de atentados con explosivos en la capital, ninguno de los cuales logr ser aclarado por la polica. En ese marco se produjo un incidente que afect al comandante del Ejrcito, Carlos Prats, quien fue objeto de manifestaciones hostiles. El gobierno, entonces, creyendo ver alfo mayor en el hecho, declar el Estado de Emergencia. Luego el Ministro de Defensa y el Jefe de la Zona de Emergencia denunciaron que se haba detectado, en la segunda divisin del Ejrcito, un movimiento destinado a afectar la institucionalidad. En la intentona, se seal estaban involucrados civiles militares. (pp. 310, 311)
El mismo da 29 de junio sali a la calle el Regimiento Blindado Nmero 2, que trat de apoderarse del Palacio de La Moneda. Sin embargo, ante la falta de apoyo de otras unidades militares t la decidida accin del General Prats, el movimiento fracas. (p. 311)
El intento de golpe, pese a su fracaso, en algn grado vino a demostrar que las nicas fuerzas capaces de operar un desenlace eran las FFAA, y que el bloque que pudiera ganarlas para sus fines sera el vencedor. En efecto, el Poder Popular u otros apoyos sociales con que contaba el gobierno no intervinieron en el aplastamiento mismo del fracasado golpe. Su accin se verific slo despus de que la intentona fuera sofocada por el General Prats, y se limit a una serie de manifestaciones callejeras y tomas de industrias. (p. 311)
Los partidos opositores bajaron el perfil de los sucesos del 29 de junio y, a la par, en el Congreso se negaron a conceder la declaracin del Estado de Sitio solicitada por Salvador Allende. (p. 325)
El 3 de julio la Cmara de Diputados rechaz la solicitud presidencial referente a la declaracin del Estado de Sitio. Al otro da el Senado hizo lo propio. Mientras tanto, en el Ejrcito existan fuertes presiones internas en orden a no investigar a Patria y Libertad, organizacin que el 29 de junio haba estado tras las acciones del Regimiento Blindado No 2. (p. 325)
La huelga de los dueos de camiones se inici el 25 de julio. La causal invocada fue el eventual incumplimiento por parte del Ejecutivo, de los acuerdos a que la Confederacin haba llegado a comienzos de noviembre de 1972 con el entonces Ministro del Interior, Carlos Prats, al ponerse trmino al paro de octubre. (p. 343)
El gobierno, por su parte, declar que dichos acuerdos se haban cumplido en su integridad y que el motivo del relanzamiento de la huelga de los transportistas en absoluto era gremial, sino que obedeca a claras motivaciones polticas En virtud de ello orden la requisicin de todos los camiones que hubiese adherido al movimiento, para cuyos efectos se nombr a un interventor especial. (p. 343)
Sin embargo, los huelguistas opusieron seria resistencia a la medida y se atrincheraron en distintos lugares a lo largo del pas, concentrando cientos de camiones en determinados puntos. Una de las dificultades principales con que se encontr el gobierno en su empeo de quebrar el movimiento radic en el hecho de que los propietarios de camiones comenzaron a recibir una subvencin diaria que en promedio era superior a los ingresos que se obtenan en una jornada normal de trabajo. Esos recursos provenan del extranjero, siendo proporcionados especialmente por el Comit de los Cuarenta, de los EEUU. (p. 343)
Sin perjuicio de ello, la UP logr organizar a un sector a fin entre los dueos de camiones, constituyendo el Movimiento Patritico de Camioneros (MOPARE), que se mantuvo en actividades. En todo caso el MOPARE en mofo alguno pudo contrarrestar el peso que posea la Confederacin Nacional, dirigida por Len Vilarn. (p. 343)
Los efectos que en la distribucin gener el paro nacional de las transportistas fueron devastadores, acrecentando las graves dificultades que en este terreno ya existan. (p. 343)
En agosto de 1973, tanto para la DC como para la derecha la persona del Comandante en Jefe del Ejrcito, Carlos Prats, constitua un serio obstculo para la implementacin de sus respectivas salidas polticas. No es extrao entonces que sobre l se desatara una serie de presiones, fuesen encubiertas o bien enteramente pblicas. Tales presiones contribuiran a su aislamiento y a su posterior renuncia al mando del Ejrcito. (p. 354)
El Presidente de la Repblica procedi entonces a nombrar como Comandante en Jefe del Ejrcito a la antigedad siguiente, el general Augusto Pinochet, quien era identificado como un oficial constitucionalista, de plena confianza de Prats, quien en virtud de lo mismo lo haba recomendado para el cargo. (p. 357)
El 6 de septiembre, a travs de una declaracin pblica, el PN llam a sus militantes y simpatizantes a plegarse a los paros de los distintos gremios y a incorporarse a un amplio movimiento de repudio nacional en contra el gobierno hasta lograr la renuncia de Salvador Allende. (p. 362)
Tambin el 6 de septiembre, la directiva de las mujeres gremialistas, representando a ms de diez provincias, hizo entrega de una carta a los senadores de la oposicin, en la cual exigan la renuncia del Presidente de la Repblica o bien que el Congreso declarara su inhabilidad. Si ello no ocurra en el plazo de una semana, sealaba la carta, las propias mujeres iran a golpear las puertas de los cuarteles, para pedir a las FFAA que actuaran. Paralelamente, en las cercanas de muchas instalaciones militares, o en sus mismas puertas, el piso empez a aparecer tapizado de maz, insinundose as que los uniformados carecan de coraje para deponer al gobierno (p. 363)
En la medida que la situacin se haca ms crtica, dentro de la UP se fue produciendo un agravamiento de sus diferencias, las que finalmente se tradujeron en una total parlisis del conglomerado ante la imposibilidad de llegar a acuerdo sobre la actitud a adoptar frente al verdadero levantamiento opositor en curso. Poco antes del desenlace se puso una vez ms en evidencia la incompatibilidad de los proyectos representados por el polo revolucionario y el polo gradualista. (p. 365)
En la planificacin que haba hecho el General Pinochet, el golpe de Estado estaba fijado inicialmente para el viernes catorce de septiembre. Ese da se realizara la parada militar preparatoria y, por tanto, podra pasar desapercibida la reparticin de equipo de guerra y municiones a las diferentes unidades, as como tambin su movilizacin. Sin embargo, la fecha debi ser adelantada para el martes once. (p. 370)
Desde su mismo comienzo, el golpe se desat con extrema violencia. El Presidente Allende se encerr en el Palacio de la Moneda con algunos de sus partidarios. Cuarenta civiles se dispusieron a enfrentar el asedio del Ejrcito y el bombardeo de la Fuerza Area. A las pocas horas el presidente yaca muerto y La Moneda en llamas por los efectos de los rockets de los Hawker Hunters. As la solucin poltica que haba intentado el mandatario y el Polo gradualista result abruptamente abortada. El polo revolucionario, por su parte, evidenci que no tena ninguna capacidad real de accin frente a unas FFAA disciplinadas y cohesionadas, de las cuales no haba logrado extraer ni una sola unidad. (p. 371)
El jueves 13 de septiembre se public por la prensa una declaracin del PDC en la cual este partido llam a una cooperacin patritica de todos los sectores con el nuevo gobierno. (p. 371)
El Partido Nacional, por su parte, se declar plenamente solidario con la intervencin de las FFAA y, ms an, luego tom la resolucin de autodisolverse considerando que en las manos de los uniformados deba quedar la tarea de refundar el pas. (p. 372)
Mientras tanto, los partidos de la UP fueron objeto de una intensa presin y sus dirigentes y militantes ms destacados encarcelados, pasando a la clandestinidad aquellas estructuras que estuvieron en condiciones de hacerlo (p. 372)
En cuanto a la reaccin de los dems poderes del Estado, el Presidente de la Corte Suprema, expres 2su ms ntima complacencia en nombre de la Administracin de Justicia de Chile, con el propsito del nuevo Gobierno de hacer cumplir las decisiones del Poder judicial sin examen previo de su legalidad. Al da siguiente el Pleno del alto Tribunal ratific las declaraciones de su presidente (p. 372)
El Parlamento, sin embargo, no alcanz a expresar opinin alguna puesto que por el Bando 29 del 13 de septiembre, la Junta de Gobierno lo declar disuelto. (p. 372)