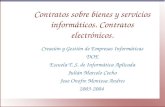Contratos
-
Upload
alonso-carrasco-m -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of Contratos
1) Crticas al art
DE LOS CONTRATOS
TEORIA GENERAL1.- El concepto tradicional de contrato.
El contrato es un acto jurdico bilateral o convencin que crea derechos y obligaciones. Se atribuye a la voluntad de las partes un poder soberano para engendrar obligaciones.
2.- El concepto de contrato en el Cdigo Civil chileno.
Nuestro Cdigo Civil menciona los contratos como una de las cinco fuentes clsicas de las obligaciones (artculo 1437).
El artculo 1438 define a su vez el contrato o convencin, haciendo sinnimas ambas expresiones. Tal confusin es criticada por la doctrina nacional, puesto que la convencin es el gnero (acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones) y el contrato una especie de convencin (acuerdo de voluntades destinado a crear derechos y obligaciones3.- Elementos del contrato.
En estas ideas preliminares en torno al contrato, debemos tener presente tambin que el artculo 1444 establece que en todo contrato distinguimos cosas que son de su esencia (comunes y propias), de su naturaleza y accidentales.
Nos remitimos a lo que ya estudiamos en Derecho Civil I.
4.- Funciones de los contratos.
En trminos generales, los autores hablan de dos funciones que cumplen los contratos: econmica y social.
El contrato cumple sin duda una funcin econmica de la mayor importancia: es el principal vehculo de las relaciones econmicas entre las personas. La circulacin de la riqueza principio fundante del Cdigo Civil-, el intercambio de bienes y servicios, se cumple esencialmente a travs de los contratos.
Pero el contrato cumple tambin una funcin social: no slo sirve el contrato para la satisfaccin de necesidades individuales. Adems, es un medio de cooperacin entre los hombres.
5.- Clasificacin de los contratos.
a. Clasificaciones del Cdigo Civil chileno.
A) Contratos unilaterales y bilaterales. Se refiere a esta clasificacin, el artculo 1439 del Cdigo Civil.
Los contratos se denominan unilaterales o bilaterales segn impongan obligaciones a una sola de las partes o a ambas partes.
Contratos unilaterales, entonces, son aquellos en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligacin alguna. Se requiere obviamente el consentimiento o acuerdo de voluntades de ambas partes, pero una asume el papel de deudor y la otra el de acreedor. Ejemplos de contrato unilateral: donacin, comodato, depsito, mutuo, prenda, hipoteca.
Contratos bilaterales o sinalagmticos, por su parte, son aquellos en que ambas partes se obligan recprocamente. a.3) Contratos sinalagmticos imperfectos.
En el contrato propiamente bilateral o sinalagmtico perfecto, todas las obligaciones nacen al mismo tiempo: al momento de perfeccionarse el contrato por la formacin del consentimiento, o si se trata de contratos solemnes, al cumplirse la solemnidad, o si estamos ante contratos reales, con la entrega de la cosa.
Puede ocurrir sin embargo, que ciertos contratos que nacen como unilaterales, por circunstancias posteriores a su generacin originen obligaciones para aquella de las partes que inicialmente no contrajo obligacin alguna. Tales son los denominados contratos sinalagmticos imperfectos.
As ocurre, por ejemplo, en el depsito y en el comodato, contratos unilaterales, pues slo generan obligaciones para el depositario y el comodatario, pero que pueden, a posteriori, generar obligaciones para el depositante y para el comodante, que consistirn en el reembolso de los gastos de conservacin de la cosa o en indemnizar los perjuicios ocasionados por la mala calidad de la cosa (artculos 2235, 2191 y 2192). Igual acontece en la prenda (artculo 2396).
a.4) Contratos plurilaterales o asociativos.
Son aquellos contratos que provienen de la manifestacin de voluntad de dos o ms partes, todas las cuales resultan obligadas en vista de un objetivo comn. Arranca este concepto del Cdigo Civil italiano.
Esta nocin se aplica especialmente al contrato de sociedad. En verdad, entre contrato bilateral y plurilateral no hay diferencia cualitativa o de fondo, sino slo cuantitativa. El contrato plurilateral, sin perjuicio de ciertos rasgos distintivos, sera una especie de contrato bilateral.
B) Contratos gratuitos y onerosos.El artculo 1440 del Cdigo Civil define unos y otros.
C) Contratos conmutativos y aleatorios. Se definen en el artculo 1441 del Cdigo Civil y constituyen una subdivisin de los contratos onerosos.
D) Contratos principales y accesorios. El art. 1442 se refiere a esta clase de contratos.
E) Contratos consensuales, solemnes y reales. art. 1443.
5.2. Clasificaciones doctrinarias de los contratos.
A) Contratos nominados o tpicos y contratos innominados o atpicos.
B) Contratos de ejecucin instantnea, de ejecucin diferida y de tracto sucesivo.
C) Contratos individuales y contratos colectivos.Contratos individuales son aquellos que requieren el consentimiento unnime de las partes a quienes vincularn. El contrato individual solamente crea derechos y obligaciones para los que consintieron en l. Es el tipo normal de contrato y el nico que tuvieron en vista A. Bello y los dems redactores del CC. Contratos colectivos son aquellos que crean obligaciones para personas que no concurrieron a su celebracin, que no consintieron o que incluso se opusieron a la conclusin del contrato. Representan por ende una excepcin al principio del efecto relativo de los contratos, dado que en este caso la convencin no afecta exclusivamente a quienes la celebraron.
D) Contratos libremente discutidos y contratos de adhesin. El contrato libremente discutido es aqul fruto de la negociacin, deliberacin de las partes en cuanto a su contenido, en un mismo plano de igualdad y libertad . La autonoma de las partes slo se ver limitada por la ley, el orden pblico, la moral y las buenas costumbres.
El contrato de adhesin es aquel cuyas clusulas son redactadas por una sola de las partes, limitndose la otra a aceptarlas en bloque, adhirindose a ellas. Nuestro CC. no reglamenta los contratos de adhesin, pero cada da han ido cobrando mayor fuerza. Por ejemplo: los contratos suscritos con Isapres, Administradoras de Fondos de Pensiones, compaas de segurosE) Contratos preparatorios y contratos definitivos.
Contrato preparatorio o preliminar es aquel mediante el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarn otro contrato, que por ahora no pueden concluir o que est sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad. Contrato definitivo es aquel que se celebra cumpliendo con la obligacin generada por el contrato preparatorio. Tal obligacin es de hacer, y consiste en suscribir, dentro de un plazo o si se cumple una condicin, el futuro contrato.
Clases de contratos preparatorios.
* El contrato de promesa de celebrar contrato (art. 1554);
* El contrato de opcin (segn Fueyo, es aquel que consiste en la oferta unilateral de contrato que formula una de las partes, de manera temporal, irrevocable y completa, en favor de la otra que de momento se limita a admitirla, reservndose libremente la facultad de aceptarla);
* El contrato de corretaje o mediacin
* En el mbito procesal, el contrato preparatorio de arbitraje o clusula compromisoria (se acuerda someter un litigio, actual o eventual, a la jurisdiccin arbitral, sin designarse todava al rbitro);
* El pacto o promesa de preferencia;
* La compraventa con pacto de retroventa * El contrato de apertura de crdito o lnea de crdito * El contrato de suscripcin de acciones de una sociedad annima en formacin.
CAPITULO II: LAS CATEGORIAS CONTRACTUALES.
1.-) El contrato dirigido. Tambin se le conoce como contrato normado o dictado por el legislador. Usualmente, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, se aplican en el silencio de los contratantes. Tratndose de los contratos dirigidos, por el contrario, las normas legales asumen un carcter imperativo. Las partes no pueden alterarlas, sea en materia de contenidos o efectos de la convencin, sea en materia de personas con las cuales debe celebrarse el contrato. Respecto del contenido o los efectos de la convencin, son contratos dirigidos, por ejemplo:
El contrato de trabajo;
El contrato de matrimonio; y
El contrato de arrendamiento de predios urbanos.
2.-) El contrato forzoso. Es aquel que el legislador obliga a celebrar o da por celebrado.
Clases de contrato forzoso.
Se suele clasificar en contrato forzoso ortodoxo y heterodoxo.
El contrato forzoso ortodoxo se forma en dos etapas: en la primera, hay un mandato de autoridad que exige contratar. En la segunda, quien recibe el mandato procede a celebrar el respectivo contrato, pudiendo generalmente elegir a la contraparte y discutir con ella las clusulas de la convencin. De ah que se diga que la autonoma contractual, en cierta medida, subsiste en este tipo de contratos forzosos.
El contrato forzoso heterodoxo, en cambio, se caracteriza por la prdida total de la libertad contractual. El contrato tradicional desaparece y el legislador constituye el contrato de un solo golpe. No hay etapas que distinguir, ya que el contrato no precisa de intercambio de voluntades. El vnculo jurdico, las partes y el contenido del negocio jurdico, se determinan imperativamente por un acto nico del poder pblico.
c) Ejemplos de contratos forzosos.
1 Ortodoxos:
Art. 374 (obligacin del guardador de constituir fianza o caucin);
Art. 669,1 (en la accesin de mueble a inmueble o industrial, el dueo del suelo puede forzar al que edific o plant en l, a comprarle el predio);
2 Heterodoxos:
Art. 662 del Cdigo de Procedimiento Civil (hipoteca legal);
Art. 71 del Cdigo Tributario (el adquirente de los bienes, negocios o industrias de quien cesa en sus actividades, pasa a tener el carcter de fiador del vendedor o cedente ante el Fisco, sin que medie consentimiento alguno).
3.-) El contrato tipo. Es un acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las clusulas de futuros contratos o las condiciones generales de la contratacin.
Al celebrar el contrato tipo, se adopta por los contratantes un formulario o modelo, destinado a ser reproducido sin alteraciones importantes en diversos casos posteriores que equivalen, cada uno, a un contrato prerredactado.
4.-) El contrato ley.En virtud del mecanismo de los contratos leyes, el Estado garantiza que en el futuro no modificar ni derogar ciertas franquicias contractuales vigentes. Ejemplo de contrato ley: la Ley nmero 18.392, de 1985, que establece por 25 aos un rgimen de franquicias tributarias y aduaneras en favor de las empresas que se instalen fsicamente en la 12 Regin.
5.-) El subcontrato.Se trata de un nuevo contrato, derivado y dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza.
Casos de subcontratos. Se contempla el subcontrato en diversas materias:
A propsito del subarrendamiento (arts. 1946, 1963, 1973 del CC. y art. 5 de la Ley nmero 18.101);
En la delegacin del mandato (arts. 2135, 2136 y 2138);
En el contrato de sociedad, cuando uno de los socios forma con su parte social otra sociedad particular con un tercero (art. 2088); y
En la subfianza (artculos 2335, 2, 2360, 2366, 2380 y 2383), etc.
6.-) El autocontrato.Es el acto jurdico que un sujeto celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervencin de otra persona.
c) Naturaleza jurdica del autocontrato.
Se discute en la doctrina. Para unos, se trata de un acto jurdico unilateral. Afirma al respecto Alessandri que el contrato es por su esencia un acuerdo de voluntades, un choque de voluntades opuestas que terminan por ponerse de acuerdo. En el acto jurdico consigo mismo falta este elemento, pues es el resultado de una sola voluntad. Es imposible por tanto encuadrar el autocontrato dentro de concepto de contrato. Pero tambin es cierto que entre el acto jurdico consigo mismo y el acto jurdico unilateral ordinario, hay una diferencia fundamental: mientras en el ltimo su autor slo dispone de un patrimonio, en el acto jurdico consigo mismo la voluntad del autor dispone directamente de dos patrimonios. En rigor, como dice un autor, el acto jurdico consigo mismo es un acto hbrido, que se asemeja al acto unilateral por el hecho que requiere una sola voluntad, y tambin al contrato, por el hecho que pone dos patrimonios en relacin.
Luis Claro Solar, siguiendo a Planiol y Ripert, afirma que el acto jurdico consigo mismo es un contrato: "Ver en el autocontrato un acto jurdico unilateral que produce efectos contractuales nos parece contradictorio: si un acto jurdico produce obligaciones contractuales, esto es, convencionales, importa en realidad un contrato, aunque sea un contrato de naturaleza especial, dada la manera como se forma".
d) Restricciones al autocontrato.
En ciertos casos, la ley prohbe algunos autocontratos y sujeta otros al cumplimiento previo de exigencias o formalidades habilitantes. Tales restricciones legales, en todo caso, no pueden aplicarse por analoga a casos parecidos, debiendo interpretarse en sentido estricto. El fundamento de dichas prohibiciones y restricciones suele ser la proteccin a los incapaces o el evitar que una misma persona represente intereses incompatibles.
Ejemplos: art. 412, inciso 2 (guardadores); 1796 (compraventa entre padre o madre e hijo sometido a patria potestad: este ltimo, incapaz, comparecera representado por aqul o aquella); art. 2144 (en el mandato).
7.-) El contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda.
7.1) El contrato por persona a nombrar. Es aquel en que una de las partes se reserva la facultad de designar, mediante una declaracin posterior, a la persona que adquirir retroactivamente los derechos y asumir las obligaciones inicialmente radicadas en el patrimonio del primero. Recepcin en nuestra legislacin.El CC. desconoce esta figura, sin perjuicio que las partes, en virtud del principio de la libertad contractual, pueden generarla. c) Ejemplo Opera, por ejemplo, cuando el mandante desea que su nombre permanezca desconocido porque quiere adquirir un inmueble colindante al suyo y si el vecino lo sabe subir el precio. Instruye entonces al mandatario para que celebre una compraventa por persona a nombrar.
7.2) El contrato por cuenta de quien corresponda.Tambin llamado contrato in incertam personae. Es aquel en el cual una de las partes inicialmente queda indeterminada o en blanco, en la seguridad de que despus ser individualizada.
Al momento de celebrarse el contrato uno de los participantes tan solo tiene formal o aparentemente el carcter de parte, puesto que necesaria y forzosamente ser reemplazado ms tarde por el verdadero contratante, "por quien corresponda".
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONTRATACION.
1.-) La autonoma de la voluntad: su formulacin original y su declinacin.
El principio de la autonoma de la voluntad se formula en el marco de la doctrina segn la cual, toda obligacin reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es la fuente y medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce.
La doctrina de la autonoma de la voluntad sirve de teln de fondo a la mayora de los principios fundamentales de la contratacin. Ejemplo de lo anterior es el art. 1545, que coloca las voluntades privadas de las partes en el mismo plano que la ley.
Cinco son los grandes principios fundamentales de la contratacin:
1 Principio del consensualismo.
2 Principio de la libertad contractual.
3 Principio de la fuerza obligatoria de los contratos.
4 Principio del efecto relativo de los contratos.
5 Principio de la buena fe.
2.-) El principio del consensualismo contractual y su deterioro.
Grupos de contratos consensuales.
En nuestro Derecho Civil, es posible distinguir dos grupos de contratos consensuales:
* Contratos propiamente consensuales: que corresponden a la concepcin moderna del contrato como pacto desnudo. Por ejemplo: contrato de compraventa de cosa mueble; contrato de transporte; etc.
* Contratos consensuales formales: hay contratos que siendo consensuales, en cuanto no son solemnes ni reales, estn sin embargo inmersos en el universo de los formulismos, pues requieren, para tener plena eficacia, del cumplimiento de formalidades habilitantes, de prueba, de publicidad o convencionales. Estos contratos no tienen de consensuales ms que el nombre. Por ejemplo: art. 9 del C. del Trabajo
c) Excepciones y atenuantes al principio del consensualismo contractual.
c.1) Excepciones: las constituyen los casos de contratos solemnes y reales
c.2) Atenuantes: las constituyen las formalidades distintas a las exigidas en atencin a la naturaleza del acto jurdico, vale decir, las habilitantes, las de prueba, la de publicidad y las convencionales.
3.-) El principio de la libertad contractual y su deterioro.
La libertad contractual comprende la libertad de CONCLUSION y la libertad de CONFIGURACION INTERNA de los contratos. En base a la libertad de conclusin, las partes son libres para contratar o no contratar, y en caso afirmativo, para escoger con quien contratar. En base a la libertad de configuracin interna, las partes pueden fijar las clusulas o contenido del contrato como mejor les parezca.
La libertad contractual es una expresin tan caracterstica de la autonoma de la voluntad que incluso algunos autores (Alessandri) confunden la primera con la segunda, en circunstancias que, en estricta doctrina, la libertad contractual es un subprincipio de la autonoma de la voluntad.
4.-) El principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Ley y contrato.
El principio de la fuerza obligatoria de los contratos se expresa en el aforismo pacta sunt Servando: los pactos deben observarse, deben cumplirse estrictamente. Est consagrado enfticamente en el art. 1545.
5.-) El principio del efecto relativo de los contratos.
Los contratos slo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebracin, sin beneficiar ni perjudicar a los terceros. Para estos ltimos los contratos ajenos son indiferentes. no les empecen, no los hacen ni deudores ni acreedores. Para los terceros, los contratos son res inter allios acta.
Excepciones al efecto relativo de los contratos.
Estamos ante excepciones al principio citado, cuando un contrato crea un derecho o impone una obligacin a un tercero absoluto. Tal es el caso de los CONTRATOS COLECTIVOS, especialmente tratndose de los convenios judiciales preventivos en relacin con la quiebra y de los acuerdos de mayora adoptados por las asambleas de copropietarios de edificios, o en general, en cualquiera comunidad. En estas hiptesis surgen derechos y obligaciones para quienes no concurren a celebrar la convencin colectiva o incluso para quienes votan en contra.
Se ha planteado tambin como excepciones la estipulacin en favor de un tercero y la promesa de hecho ajeno
d) La inoponibilidad de los contratos.
Bastian la define como la ineficacia, respecto de terceros, de un derecho nacido como consecuencia de la celebracin o de la nulidad de un acto jurdico.
Diferencias entre la inoponibilidad y la nulidad. Ver acto juridicoCausales de inoponibilidad.
La inoponibilidad busca cumplir dos finalidades:
* La proteccin de los terceros ante los efectos de un acto vlido;
* La proteccin de los terceros ante los efectos de la declaracin de nulidad de un acto.
La inoponibilidad que protege a los terceros de los efectos de un acto vlido, puede tener su origen en causas formales o de fondo.
1 Inoponibilidad por incumplimiento de las formalidades de publicidad.
Estas formalidades estn destinadas a divulgar ante terceros la celebracin de un acto o contrato o el acaecimiento de un determinado suceso de relevancia jurdica. Su incumplimiento acarrea la inoponibilidad del acto frente a terceros.
La inoponibilidad, en esta causal, proviene de una circunstancia formal.
2 Inoponibilidad por falta de fecha cierta.
Por regla general, los instrumentos privados son inoponibles a terceros respecto a la fecha en la cual aparecen suscritos, atendiendo a que es posible antedatarlos o postdatarlos, careciendo por tanto de certeza en cuanto a su fecha. Pero esta regla no puede ser absoluta. Existen ciertas circunstancias que permiten fijar con toda claridad la fecha de un instrumento privado: art. 1703 (en relacin a los arts. 419 y 430 del COT).
Esta causal de inoponibilidad tambin es formal.
3 Inoponibilidad por falta de consentimiento o por falta de concurrencia.
Observamos una hiptesis en el art. 1815, a propsito de la venta de cosa ajena. El contrato es inoponible al dueo de la cosa, ya que este no consinti en la venta
Esta causal de inoponibilidad es de fondo.
4 Inoponibilidad por fraude.
En cualquier relacin jurdica, el deudor mantiene la libertad de seguir actuando con su patrimonio en el mundo de los negocios jurdicos. El acreedor debe soportar en consecuencia, la posible disminucin del patrimonio de su deudor, y de tal punto de vista, los actos del ltimo le son oponibles Recurrir entonces el acreedor a uno de sus derechos auxiliares: la accin pauliana o revocatoria.
Tambin esta es una inoponibilidad de fondo.
5 Inoponibilidad por lesin de derechos adquiridos.
Encontramos un caso en el art. 94 del CC., en materia de muerte presunta. La revocacin (y no rescisin, como dice el texto legal) del decreto de muerte presunta, no afecta derechos adquiridos por terceros. Entre la proteccin ms amplia de los intereses del desaparecido y la seguridad jurdica, el legislador opta por la ltima.
Es tambin una inoponibilidad de fondo.
6 Inoponibilidad por lesin de las asignaciones correspondientes a los legitimarios.
Los legitimarios pueden recurrir a la accin de reforma de testamento, cuando el causante no respet las asignaciones forzosas a que lo obliga la ley en favor de los primeros (arts. 1167, 1182 y 1216). Se trata de un caso de inoponibilidad de fondo.
7 Inoponibilidad derivada de la nulidad de un acto jurdico.
De conformidad a lo dispuesto en el art. 1689, la nulidad judicialmente declarada confiere accin reivindicatoria contra terceros poseedores, aunque se hallen de buena fe (a diferencia de la resolucin del contrato, que exige mala fe, arts. 1490 y 1491).En algunos casos, sin embargo, la nulidad ser inoponible a los terceros
8 Inoponibilidades derivadas de la quiebra.
9 Inoponibilidad por simulacin.
En los casos de contratos simulados, las partes no pueden oponer el acto secreto u oculto a terceros. d.4) Sujetos activos y pasivos de la inoponibilidad.
Pueden invocarla slo aquellos terceros a quienes la ley ha intentado proteger, vale decir, a quienes perjudican los efectos del acto o la nulidad del mismo.
Por regla general, la inoponibilidad puede invocarse contra todo aquel que intente valerse del acto o de su nulidad. Excepcionalmente, la inoponibilidad por fraude no alcanza a terceros adquirentes a ttulo oneroso, que estn de buena fe .
d.5) Forma de hacer valer la inoponibilidad.
Por regla general, ser a travs de una excepcin. En lo que respecta a las inoponibilidades por fraude o por lesin de las legtimas, deben hacerse valer como accin. El tercero deber interponer la accin pauliana o la accin de reforma de testamento, respectivamente.
En el caso de la inoponibilidad por falta de concurrencia, no puede formularse una regla general: as, cuando el mandatario se excedi en los lmites del mandato, el mandante podr esgrimirla como excepcin; a su vez, en el caso de la venta de cosa ajena, el dueo deber interponer la accin reivindicatoria, si no tuviere la posesin, o invocar la inoponibilidad como excepcin, si la tuviere.
Las inoponibilidades derivadas de la quiebra, se harn valer como accin.
d.6) Efectos de la inoponibilidad.
Se traducen en que el acto no puede perjudicar a terceros, pero s aprovecharles. Sin embargo, nada impide que el tercero renuncie a la inoponibilidad, si tiene inters en aprovecharse de los efectos del acto o de la nulidad.
d.7) Extincin de la inoponibilidad.
* La inoponibilidad de forma se extingue por el cumplimiento de las formalidades omitidas, cuando ello sea posible.
* Por la renuncia del tercero (dado que la inponibilidad mira a su personal inters, art. 12).
* Por prescripcin, en todos aquellos casos en que debi hacerse valer como accin.
CAPITULO IV: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS.
1.- Concepto.
Interpretar un contrato, es determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones. En tres hiptesis fundamentales tiene lugar la interpretacin del contrato:
a) Cuando sus trminos son oscuros o ambiguos.
b) Cuando siendo claros sus trminos, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intencin de las partes, que aparece manifiesta; y
c) Cuando relacionando las clusulas del contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas.
A juicio de Alessandri, las reglas de interpretacin no son obligatorias para el juez en el sentido que ste se vea necesariamente obligado a seguirlas, ni mucho menos aplicarlas en un orden preestablecido, sino que tienen el carcter de verdaderos consejos dados por el legislador al juez. A fin de cuentas, concluye que habra sido mejor no consignar estas reglas y dejar a los jueces con ms libertad para estos efectos. Agrega que si el C.C.CH. las consign, fue por imitacin del CC. francs, el que a su vez no hizo sino repetir lo que deca Pothier al respecto.
Meza Barros seala por su parte que el juez debe aplicar en su tarea interpretativa la lgica, el buen sentido, la experiencia, su conciencia y la buena fe.
Lpez Santa Mara discrepa de la tesis de Alessandri. Afirma que el legislador no cumple su misin dando consejos. Las normas sobre interpretacin tienen carcter imperativo, cuya inobservancia por parte del juez puede ser impugnada en casacin. La mayora de los autores contemporneos y la jurisprudencia siguen la misma lnea.
2.- Carcter de las reglas legales de interpretacin.
Los arts. 1560 a 1566 regulan la materia. Corresponde a los jueces del fondo (de primera y segunda instancia) interpretar los contratos, y escapa al control de la Corte Suprema. Esta slo interviene cuando se infringe una ley, en los siguientes casos:
a) Cuando se atribuye a los contratos efectos diversos de los que prev la ley.
b) Cuando se desnaturaliza el contrato al interpretarlo.
En tales casos, la Corte Suprema puede hacer respetar el principio de que el contrato es ley para las partes.
En este contexto, la jurisprudencia ha dejado en claro que existen dos fases:
a) La interpretacin de las clusulas de un contrato y la determinacin de la intencin que movi a las partes a celebrarlo es una cuestin de hecho. Los jueces la deducen del mrito de la propia convencin, de los antecedentes reunidos en el proceso y de la ley. Por lo tanto, escapa de la censura del tribunal de casacin.
b) Sentados los hechos que el juez deduce al efectuar la interpretacin de un contrato, el examen de la naturaleza jurdica de esos hechos y de los efectos que el contrato produce, son cuestiones de derecho susceptibles de ser revisadas por el tribunal de casacin, bajo cuya crtica cae toda desnaturalizacin jurdica del contrato.
3.- Mtodos de interpretacin.
Dos mtodos se conciben: subjetivo y objetivo.
3.1. Mtodo subjetivo.
Busca determinar cual es la voluntad REAL de los contratantes. Se trata de indagar acerca del verdadero pensamiento de los contratantes, el que debe primar sobre la voluntad declarada, considerando que no pocas veces los contratantes expresan su voluntad en forma inadecuada. Este es el sistema del C.C.CH., siguiendo al CC. francs.
Este mtodo es una consecuencia lgica de la doctrina clsica de la voluntad, que postula que esta es, de algn modo, la causa eficiente de todo derecho (tanto en el plano del Derecho objetivo, fruto de la voluntad nacional, cuanto en el plano de los derechos subjetivos, y en especial los derechos personales, fruto de una supuesta voluntad soberana de los contratantes). Es lgico por tanto que la teora tradicional haya prescrito que en la interpretacin de los contratos, el interprete debe precisar el sentido de las convenciones de acuerdo a las INTENCIONES o voluntad psicolgica de los contratantes.
3.2. Mtodo objetivo.
Plantea que no interesa la voluntad que tuvieron las partes al concluir el contrato, debiendo fijarse el alcance de las clusulas discutidas de acuerdo al sentido normal de la declaracin, de manera que los efectos jurdicos sern los que cualquier hombre razonable atribuira a la convencin. En otras palabras, la declaracin de voluntad tiene un valor en s, con autonoma o independencia de la intencin de los contratantes. No debe indagarse entonces la intencin de los contratantes, sino un alcance que debe atribuirse a la declaracin, atendiendo a la costumbre, usos corrientes o prcticas usuales de los negocios. Lo anterior demuestra que el mtodo objetivo de interpretacin est directamente vinculado con la buena fe objetiva.
Este mtodo adopt el CC. alemn de comienzos de siglo, apartndose del sistema francs.
Resumiendo lo expuesto acerca de los mtodos subjetivo y objetivo, podramos concluir en los siguientes trminos:
* Al contratar: ha de primar la intencin de los contratantes, recurriendo entonces al mtodo subjetivo de interpretacin, y operando la buena fe subjetiva;
* Al ejecutar el contrato: en el silencio de las partes o cuando no es posible deducir la intencin de los contratantes, ha de primar la buena fe objetiva, ajustndose la conducta de las partes a los parmetros legales.
4.- Objetivo fundamental: intencin de los contratantes: art. 1560.
Esta norma, seala Alessandri, es diametralmente opuesta a las que el CC. da para la interpretacin de la ley, en especial el art. 19. Agrega que esta diferencia se debe a que el CC. presume que el legislador es culto, conoce el lenguaje, procurando emplear cada palabra en su sentido natural y obvio; en cambio, los contratantes usualmente no tienen un conocimiento cabal y completo del lenguaje y por tanto pueden dar a las palabras un sentido distinto al natural y obvio que les da el Diccionario de la RAE e incluso la sociedad en general. De tal forma, ms importante que aquello que los contratos digan, es aquello que las partes quisieron estipular.
Pero si la voluntad de las partes se conoce claramente, si no hay ambigedad en ninguna de las expresiones del contrato, no hay necesidad de indagar ms. Bastar la simple lectura del contrato para interpretar la verdadera intencin de las partes. Pero puede ocurrir que las clusulas del contrato sean ambiguas y que las partes discrepen acerca del sentido que debe drseles. Interpretar entonces el juez, de conformidad con las reglas que establecen los arts. 1561 y siguientes.
En relacin al art. 1560, un fallo de la Corte Suprema de junio del ao 1978, seala que las partes pueden discrepar sobre la CALIFICACION o INTERPRETACION del contrato. En el primer caso ser necesario determinar qu convencin se ha generado, si una compraventa, una dacin en pago, una transaccin, etc., y los efectos consiguientes. En el segundo caso, en el de la interpretacin, habr que determinar cul ha sido la intencin, voluntad o propsito de las partes para actuar en un sentido o en otro, conforme a las clusulas que establecieron en su convencin. Este concepto de interpretacin se adeca ms a la conducta de las partes que al contrato mismo. La interpretacin del contrato es la actividad encaminada a descubrir la comn intencin de las partes que las ha determinado a celebrar el contrato. Para este efecto, se indagan o escrutan las declaraciones de voluntad y, eventualmente, el comportamiento de los contratantes, la aplicacin prctica que hayan hecho de las clusulas estipuladas, etc.
Los tribunales tambin han deslindado sus atribuciones exclusivas para interpretar el contrato en caso de conflicto. Sobre el particular, un fallo de la Corte Pedro Aguirre Cerda de septiembre de 1989 deja en claro que la interpretacin de los contratos no compete a la autoridad administrativa, sino a los tribunales: la interpretacin de un contrato que habra sido tcitamente modificado es materia de lato conocimiento y debe ser resuelta en el juicio correspondiente. En consecuencia, resulta improcedente sancionar con multa el incumplimiento de una interpretacin no establecida legalmente sino por una autoridad administrativa, como es la Direccin e Inspeccin del Trabajo, facultadas para sancionar infracciones a la legislacin laboral o de seguridad social y a sus reglamentos, pero no para interpretar contratos.
5.- Reglas de interpretacin de los contratos.
5.1. Regla de la aplicacin restringida del texto contractual: art. 1561.
Referida al alcance de los trminos generales del contrato. En el mismo sentido, art. 2462, referido a la transaccin.
As, por ejemplo, si se celebra una transaccin poniendo trmino a un litigio pendiente o precaviendo un litigio eventual por concesiones recprocas, y si "A" se obliga a pagar a "B" $ 1.000.000.-, expresndose que las partes se declaran libres de todas sus pretensiones respectivas, los trminos generales del contrato no perjudican los derechos de "A" contra "B" nacidos despus de la convencin, ni tampoco aquellos que ya existan al momento de la celebracin de la transaccin pero de los cuales las partes no tenan conocimiento.
Aplicando el art. 1561, la Corte de Apelaciones de Santiago fall que si se estipula que en la administracin de los bienes del poderdante podr el Banco mandatario, entre otras cosas, prestar y exigir fianzas, la facultad de afianzar que se concede slo se refiere al otorgamiento de fianzas dentro de la administracin de los bienes del poderdante. En consecuencia, sale de los trminos del mandato y no obliga al mandante la fianza otorgada por el Banco para asegurar el pago de letras propias de l mismo.
5.2. Regla de la natural extensin de la declaracin: art. 1565.
Fija una regla opuesta a la anterior, a primera impresin. Los ejemplos puestos en un contrato, no implican que se aplique slo al caso que se coloca como ejemplo; es decir, no se entiende que las partes han querido limitar los efectos del contrato al caso o casos especialmente previstos. La oposicin entre el art. 1561 y el art. 1565 es puramente aparente, puesto que son manifestaciones distintas de un mismo principio general, el que ordena al interprete considerar todas las circunstancias de la especie.
As, por ejemplo (siguiendo el ejemplo de Pothier), si en una capitulacin matrimonial se dice que los esposos estarn en comunidad de bienes, en la cual entrar el mobiliario de las sucesiones que pudieren tocarles, esta clusula no impide que tambin ingresen a la comunidad todas las otras cosas que a ella entran segn el derecho comn, pues el caso colocado por las partes slo fue agregado para evitar dudas sobre el particular.
5.3. Regla del objetivo prctico o utilidad de las clusulas: art. 1562.
Si una clusula por su ambigedad o por su oscuridad puede llevar a dos conclusiones distintas, pero una de estas no tiene significado alguno y solamente alguna de ellas puede producir algn efecto, deber preferirse esta ltima interpretacin, porque es lgico suponer que las partes estipularon esa clusula para que produjera algn efecto. En otras palabras, es lgico suponer que las partes no han querido introducir en el contrato clusulas intiles o carentes de sentido.
As, ha concludo la Corte de Valparaso que si en un contrato de arrendamiento se estipula que el arrendatario deber pagar las contribuciones, debe entenderse que son las que afectan al dueo o al arrendador del local y no las que de todos modos gravan al arrendatario. Interpretar en sentido contrario la respectiva clusula, hara que sta no produjera efecto alguno, pues no se concibe que el arrendador quisiera imponer obligaciones que de ningn modo pueden interesarle.
En otro fallo, de la Corte de Concepcin de junio de 1986, se afirma que no puede aceptarse que una hipoteca se constituy para garantizar slo obligaciones pagaderas en moneda corriente, si en la clusula primera, despus de la enumeracin casustica, se agrega la frase final en que se alude a cualquiera otra operacin u obligacin que por cualquier causa pueda celebrarse con el acreedor (un Banco), lo que hace comprender en la garanta tanto las obligaciones pagaderas en moneda nacional como extranjera. Y esta conclusin aparece ms evidente si se considera que fue precisamente en fecha coetnea que se suscribieron pagars en dlares; no puede pretenderse encontrar sentido a una clusula de garanta dirigida a asegurar en forma cabal su cumplimiento para luego otorgar un crdito en moneda extranjera que no amparara la constitucin de hipoteca.
La Corte Suprema, por su parte, en un fallo de agosto de 1937, aplica el precepto en relacin al uso de la firma social de una sociedad, concluyendo que si una clusula contractual establece que uno de los socios tendr el uso de la razn o firma social, el otro queda excluido de su uso. No cabe argir que por el hecho de ser administrador el otro socio, puede ste usar la firma social a virtud de que la facultad de administrar lleva consigo la de usar la firma social, pues es evidente que cuando se dice en el contrato que slo uno de los socios tendr ese uso, se excluye al otro.
Finalmente, en un fallo de la Corte de La Serena de febrero de 1992, se puntualiza que la referencia en un ttulo de dominio a una baha como lmite de la heredad no hace dueo al titular de sta de la playa adyacente, puesto que tal referencia debe ser entendida en trminos que produzca algn efecto legal y no contrario a la ley, desde que los terrenos de playa son bienes nacionales de uso pblico y su dominio pertenece a la nacin toda.
5.4. Regla del sentido natural: art. 1563, 1.
Pothier, para expresar la misma idea, sealaba: "Cuando en un contrato los trminos son susceptibles de dos sentidos, debe entendrselos en el sentido ms conveniente a la naturaleza del contrato".
As, por ejemplo, si se fija que la renta de arrendamiento de un inmueble urbano ser de $ 400.000.-, debe concluirse, aunque no se haya dicho, que se trata de una renta mensual y no anual o por el perodo que dure el contrato, pues es de la naturaleza de los arrendamientos de predios urbanos destinados a la habitacin, que la renta se pague mensualmente.
En un fallo de la Corte de Santiago de abril de 1863, se conclua que si se estipulaba que al final del arrendamiento se abonara al arrendatario los lamos y dems rboles frutales que plantara, en estos ltimos no se comprendan las plantas de via. Estas ltimas no caen dentro del trmino rboles, atendido lo que expresa el Diccionario de la Lengua y la prctica uniforme de los agricultores, que siempre en sus contratos acostumbran distinguir entre las plantas de via y los rboles frutales.
Alessandri y Meza Barros incluyen en esta regla el inciso 2 del art. 1563, referido a las clusulas de uso comn. Lpez Santa Mara, en cambio, las concibe como una regla diferente, que denomina regla de las clusulas usuales.
5.5. Regla de la armona de las clusulas: art. 1564, 1.
Cualquier intrprete, comienza por observar el conjunto o la totalidad de aquello que debe interpretar. Normalmente, las clusulas de un contrato se hallan subordinadas unas a otras. As como la ley debe interpretarse de manera que haya entre todas sus disposiciones la debida correspondencia y armona, porque la ley forma un todo que persigue un fin general, de la misma manera los contratos forman un todo nico, que desde la primera hasta la ltima clusula tienen un mismo objeto. Por ello, el juez no puede interpretar aisladamente.
Puede ocurrir sin embargo, que las clusulas que individualmente consideradas son precisas, se tornen contradictorias en el conjunto del contrato.
En un fallo de la Corte de Santiago, de noviembre de 1942, se establece que si en una carta-poder se autoriza al mandatario para cobrar las cantidades adeudadas hasta obtener el pago, y se agrega que aqul pedir que los valores se giren a favor de otra persona, el mandatario no est facultado para percibir. As se concluye de la relacin de las dos clusulas.
En otro fallo de la Corte Suprema de junio de 1905, se puntualiza que si en la clusula de un contrato se dice que una de las partes dona a la otra una faja de terreno, comprometindose, en cambio, la segunda, en otra clusula del contrato, a construir una lnea frrea, la transferencia del mencionado terreno no puede estimarse hecha a ttulo de donacin gratuita, sino que debe considerarse como el equivalente de la construccin.
Finalmente, en una sentencia de la misma Corte, de diciembre de 1919, se subraya que no pueden dividirse el efecto ni la subsistencia de las diversas estipulaciones del convenio, de tal manera que valgan en una parte y no en otra. Por tanto, as como se han mantenido los efectos de la hipoteca constituida sobre los bienes del deudor, debe tambin subsistir la remisin estipulada de una parte de los crditos y del total de los intereses en provecho del deudor.
5.6. Regla de la interpretacin de un contrato por otro: art. 1564, 2.
Se puede recurrir a otros contratos celebrados por las mismas partes sobre idntica materia. La convencin susceptible de ser considerada en la interpretacin puede ser anterior o posterior al contrato objeto del litigio. Especial aplicacin tiene esta regla en aquellos negocios que slo llegan a realizarse mediante una serie de contratos, todos ellos referentes a la misma materia.
En un fallo de la Corte Suprema de agosto de 1920, se indica que esta regla es facultativa para el tribunal. Este puede o no aplicarla al resolver la contienda.
Por su parte, en una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de julio de 1931, se concluye que siendo vago un contrato en que el actual demandado se compromete a pagar una comisin por ciertos servicios, debe recurrirse, para interpretarlo, a un convenio que sobre la misma materia celebraron las partes con anterioridad y que dejaron subsistente para ciertos efectos indicados en el contrato posterior.
5.7. Regla de la interpretacin autntica o de la aplicacin prctica del contrato: art. 1564, 3.
Sobre este particular, seala un fallo de la Corte Suprema de agosto de 1919, que la regla del inciso 3 del art. 1564 es de importancia principalmente en la interpretacin de los contratos que contienen obligaciones de dar o de hacer, ya que nada puede indicar con ms acierto la voluntad de las partes en esta materia que la ejecucin llevada a cabo por ellas de las cosas que, con arreglo a lo pactado, estaban obligadas a dar o hacer.
Con todo, en un fallo de noviembre de 1932, de la misma Corte, se previene que las otras reglas de interpretacin pueden tener preferencia a la fundada en la aplicacin prctica que las partes dan al contrato, si ste ha sido interpretado conforme a tales reglas preferentes.
En una sentencia de la Corte Suprema de abril de 1976, se precisa tambin que la aplicacin prctica del contrato es una norma prevista slo para la INTERPRETACION de una o ms clusulas de ste, pero no para establecer la EFICACIA de ellas. Si en virtud de una clusula convenida por persona que no tena facultad para obligar al empleador se ha pagado, durante cierto tiempo, una bonificacin del empleador, no puede invocarse dicha aplicacin prctica para dar eficacia a la clusula inoponible al empleador.
En un sentido parecido, la Corte de La Serena puntualiza, en una sentencia de diciembre de 1906, que resulta improcedente la regla en anlisis, cuando la aplicacin prctica del contrato lo ha sido por inadvertencia de una de las partes.
A su vez, en una sentencia de agosto de 1919, la Corte Suprema, acogiendo un recurso, declar que era contraria a Derecho la sentencia dictada en un juicio sobre interpretacin de un contrato en lo relativo a la constitucin de una servidumbre de acueducto en l convenida, si en la sentencia no se toma en consideracin el hecho, establecido en la causa, referente a la forma en que prcticamente se haba solucionado entre los contratantes los derechos y obligaciones recprocas en orden al reparto y conduccin de las aguas con que deban regarse los predios de ambos, ya que las partes tienen derecho para exigir que se tomen en consideracin y aprecien todos los medios sealados por la ley para fallar el litigio, y al juez incumbe el deber de aplicar todas las disposiciones legales que han de servir para resolver con justicia el desacuerdo de los litigantes sometidos a su jurisdiccin.
Por su parte, un fallo de octubre de 1935, de la Corte Suprema, manifiesta que no procede acoger la accin de incumplimiento de un contrato de trabajo, si el empleado, sin protesta alguna, acept el desahucio dado por el empleador. As debe concluirse aunque, conforme al contrato, el derecho de dar el desahucio antes de cierto plazo fuera dudoso, pues las clusulas de un contrato deben interpretarse, entre otros modos, por la aplicacin prctica que haya hecho de ellas una de las partes con aprobacin de la otra.
Naturalmente que al aplicar la regla en estudio, debe atenderse a la aplicacin de otros contratos por ambas partes o por una con la aprobacin expresa o tcita de la otra. Por ello, el principio segn el cual nadie puede crearse un ttulo para s mismo, impide que el interprete tome en consideracin la ejecucin unilateral que haya podido recibir el contrato.
As, por ejemplo, si se discute si deben o no pagarse intereses y reajuste y durante un perodo de tiempo las partes, en otros negocios, los han pagado, debe entenderse en tal sentido la obligacin.
5.8. Regla de las clusulas usuales: art. 1563, 2.
El objetivo perseguido por la disposicin consiste en incorporar en el contrato las clusulas usuales, silenciadas en la declaracin. En la prctica, sin embargo, se le ha atribuido un significado muy restringido. En efecto, se lo ha explicado de manera que slo queden involucradas en las clusulas usuales las cosas llamadas "de la naturaleza del contrato", o sea, las clusulas legales que se entienden incorporadas al contrato sin necesidad de una manifestacin expresa de voluntad (en tal sentido, Alessandri y Meza Barros).
Pero tal aplicacin no correspondera al espritu de la norma, que buscara la incorporacin al contrato de usos consuetudinarios, independientemente de la ley.
Esta amputacin de lo consuetudinario en el terreno interpretativo, se ha fundado en que en la legislacin nacional los usos no juegan un rol sino cuando la ley expresamente dispone que se les tome en cuenta (art. 2 del CC). Ello permite entender la poca importancia de los usos en la interpretacin de los contratos civiles. Lpez Santa Mara lamenta esta interpretacin tan restrictiva, ya que impide la vivificacin del Derecho mediante la consideracin de aquello que es generalmente admitido en una comunidad determinada y que teniendo significacin jurdica, pudo omitirse por la ley.
Agrega este autor que la idea de aplicar los usos del pueblo en el silencio del contrato an no se abre camino en Chile, ya que los espritus, con demasiada frecuencia, siguen creyendo que no hay Derecho ms all de la ley.
5.9. Regla de la ltima alternativa: art. 1566, 1.
Esta norma debe aplicarse en ltimo trmino, como recurso final para dirimir la contienda relativa al alcance del contrato. Ms que descansar en la equidad, puesto que se da el favor al deudor, esta norma se relaciona con el art. 1698.
Conforme al art. 1566, 2, quien dicta o redacta el contrato, sea deudor o acreedor, debe responder por la ambigedad resultante. La jurisprudencia nacional ha aplicado directamente esta norma, en particular respecto de contratos de adhesin.
Refirindose Alessandri al art. 1566, 1, seala que su fundamento descansa en que aqul que ha querido obligarse, ha querido obligarse a lo menos. En cuanto al inciso 2, afirma que busca impedir que la parte que redact el contrato o la clusula en discusin, saque provecho de su negligencia y aun de su malicia. Como anot Bello al respecto, En caso de duda, se tiene menos consideracin a aquel de los contratantes que pudo explicarse con ms claridad, y omiti hacerlo.
Acerca del alcance de la expresin partes, una sentencia de la Corte de La Serena, de agosto de 1903, afirma que las clusulas dudosas de una escritura de venta redactadas por el abogado del comprador deben interpretarse en contra de ste.
A su vez, en un fallo de diciembre de 1930 de la Corte de Santiago, se indica que suponiendo ambiguas o dudosas las clusulas del seguro relativas a doble indemnizacin por muerte por accidente, debe interpretrselas contra el asegurador que redact el formulario contenido en la pliza, ya que la ambigedad provendra de una falta de explicacin que debi dar el asegurador. Por tanto, debe acogerse la demanda en que se cobra la doble indemnizacin.
Sistematizando la materia relativa a las reglas de interpretacin de los contratos, Lpez Santa Mara distingue:
a) Reglas relativas a los elementos intrnsecos del contrato: o sea, sirven para interpretar el contrato por s mismo, considerando slo los elementos que se encuentran en la declaracin contractual: arts. 1562; 1563, 1; y 1564, 1.
b) Reglas relativas a los elementos extrnsecos del contrato: arts. 1561; 1564, 2 y 3; art. 1565.
c) Reglas subsidiarias de interpretacin contractual: arts. 1563, 2; art. 1566.
CAPITULO V: DISOLUCION DE LOS CONTRATOS.
Se desprende del art. 1545 y del art. 1567 que los contratos pueden disolverse o extinguirse de dos maneras: o por el mutuo consentimiento de las partes o por causas legales. Estas ltimas son la resolucin, la nulidad, la muerte de uno de los contratantes en los contratos intuito personae y el plazo extintivo.
1.-) Disolucin por mutuo consentimiento de las partes: resciliacin o mutuo disenso.
Si la voluntad de las partes gener el contrato, es lgico que esa misma voluntad puede dejarlo sin efecto. Para ello deben concurrir todos aquellos que concurrieron a su formacin, por aplicacin del principio de que en Derecho, los contratos se deshacen de la misma manera que se hacen. El acto en virtud del cual las partes deshacen un contrato que han celebrado se denomina resciliacin. Se trata de una convencin, ms no de un contrato, pues su finalidad es extinguir derechos y obligaciones.
Cabe notar, en todo caso, la impropiedad en la que incurren los arts 1545 y 1567 inciso 1, al sugerir que la resciliacin da por nula la convencin, lo que ciertamente constituye un error, porque la resciliacin parte del supuesto que la convencin es perfectamente vlida, y porque slo el legislador o el juez pueden declarar nula una convencin, no las partes.
La resciliacin produce efectos nicamente para el futuro, respecto a terceros. No afecta el pasado, los efectos del contrato ya producidos y que han originado derechos para terceros, los que no pueden ser alterados ni modificados por las partes que rescilian. Bajo este respecto, los efectos de la resciliacin se asemejan a los del plazo extintivo. Consecuencia de sto es que aunque el contrato sea resciliado o destruido por el mutuo consentimiento de las partes, los derechos constituidos en favor en terceros sobre la cosa objeto del contrato en el tiempo que media entre la celebracin del contrato y su resciliacin, subsisten, porque la voluntad de las partes no tiene fuerza suficiente para destruir los derechos de los terceros. As, por ejemplo, si se rescilia una compraventa sobre un inmueble, la hipoteca constituida por el comprador no se ver afectada.
Entre las partes, la resciliacin tiene efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al del contrato. Por ende, efectuando las prestaciones mutuas, las partes sern restituidas a la situacin previa a la celebracin del contrato. As, por ejemplo, si se rescilia una compraventa sobre un inmueble, el comprador restituir materialmente el predio, el vendedor restituir el precio y se cancelar la inscripcin vigente a favor del comprador, reviviendo aquella en favor del vendedor (art. 728).
La resciliacin se diferencia de la nulidad y de la resolucin respecto de sus efectos cuanto en relacin a sus causas.
En cuanto a las causas, se diferencian en que la resciliacin no es producida por una causa legal sino por la voluntad de las partes. La nulidad y la resolucin tienen por su parte causas legales. Por lo dems, la resciliacin de un contrato supone su validez. En esto, se asemeja a la resolucin y se diferencia de la nulidad.
En cuanto a sus efectos, la resolucin y la nulidad operan retroactivamente, de manera que todos los efectos que el contrato anulado o resuelto haya producido, se extinguen, por regla general (con la salvedad de que la resolucin, a diferencia de la nulidad, no alcanza a los terceros de buena fe, arts. 1490 y 1491). La resciliacin, por su parte, opera siempre hacia futuro, en lo que a los terceros respecta.
La regla general del art. 1545 que consagra la resciliacin, tiene excepciones sin embargo, desde dos puntos de vista:
a) Algunos contratos no pueden dejarse sin efecto ni an por la voluntad de las partes, como ocurre especialmente en el mbito del Derecho de Familia: contrato de matrimonio (art. 102), capitulaciones matrimoniales (art. 1716, ltimo inciso), pacto de separacin total de bienes o que establece el rgimen de participacin en los gananciales, si se estipularen en conformidad al art. 1723.
b) Algunos contratos pueden dejarse sin efecto an por la sola voluntad de una de las partes: art. 2108 (sociedad); art. 2163 nmeros 3 y 4 (mandato); art. 1951 (arrendamiento); art. 1428 (donacin).
2.-) Causas legales de disolucin de los contratos.
Son tales:
a) La resolucin.
b) La nulidad.
c) La muerte de uno de los contratantes, en los contratos intuito personae, como el mandato (art. 2163 N 5), la sociedad (art. 2103) y el matrimonio (art. 102). Se trata de un modo excepcional de disolucin de los contratos, puesto que por regla general, quien contrata lo hace para s y sus herederos.
d) El plazo extintivo: as, por ejemplo, en la sociedad, el arrendamiento y el comodato.
EL CONTRATO DE PROMESAEs la convencin escrita en virtud de la cual las partes se obligan a celebrar un contrato de los que la ley no declara ineficaces, dentro de un plazo o condicin que fije la poca de su celebracin, y debiendo especificarse en ella todas las bases que constituyan el contrato prometido, de modo que slo falte la tradicin de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben.
Caractersticas del contrato de promesa.
Del tenor del artculo 1554, se desprenden las siguientes caractersticas del contrato:
a) Es general: regula toda promesa de celebrar un contrato, cualquiera sea su naturaleza.
b) Es de derecho estricto
c) Es un contrato bilateral
d) Tiene por finalidad celebrar otro contrato.
e) El efecto nico de la promesa es el derecho de exigir la celebracin del contrato prometido y, en consecuencia, solamente da origen a una obligacin de hacer.
f) El contrato de promesa es siempre solemne, y debe constar por escrito.
g) Puede ser a ttulo gratuito u oneroso.
h) Es un contrato principal.
i) Genera una obligacin indivisible: cual es la de celebrar un contrato.
j) Genera una accin de carcter mueble: la accin para exigir el cumplimiento del contrato prometido tiene carcter mueble, aunque tal contrato sea el de compraventa de inmuebles.
La promesa, contrato distinto del prometido.
Cabe dejar en claro que el contrato de promesa y el prometido son diferentes. Ambos no pueden identificarse, y tampoco coexisten, uno sucede al otro.
Requisitos del contrato de promesa. Son dichos requisitos:
5.1) La promesa debe constar por escrito.
5.2) Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces. Vale decir, que el contrato prometido no adolezca de vicios de nulidad.
5.3) Que la promesa contenga un plazo o condicin que seale la poca de la celebracin del contrato prometido.
5.4) Que en la promesa se especifique de tal manera el contrato prometido, que slo falten para que sea perfecto, la tradicin de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.
Validez de la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral.
El tema se plante a propsito de las promesas de venta unilaterales, sobre las que ha resuelto la Corte Suprema que seran nulas, exigindose que la promesa, al igual que el contrato de venta prometido, sea bilateral. El fundamento reside en que no se acepta en nuestra legislacin la venta unilateral, y en que especificar significa sealar todos los elementos del contrato, y siendo en la compraventa uno de los elementos constitutivos la reciprocidad de las obligaciones de las partes, no estara especificado aqul contrato en que slo se hubieran sealado las obligaciones de una de las partes (Corte de Valparaso, 1963). Faltara en definitiva el acuerdo mutuo acerca de los elementos esenciales del contrato de compraventa, la cosa y el precio. Se agrega a los fundamentos anteriores, que tal figura sera nula de acuerdo al art. 1478, puesto que estaramos ante una condicin potestativa que consistira en la mera voluntad de la persona que se obliga.
6.-) La lesin enorme y el contrato de promesa.
Se ha planteado si es procedente atacar por lesin enorme la promesa de compraventa de un inmueble. De lo que se trata es de impedir que el contrato se celebre, considerando que manifiestamente adolecer de lesin enorme.
En un fallo del ao 1970, de la Corte Suprema, se descarta tal posibilidad, afirmndose que compraventa y promesa de compraventa son contratos distintos: el primero genera una obligacin de dar y el segundo una de hacer. Los preceptos sobre lesin enorme de los arts. 1888, 1889 y 1896 del CC. dicen relacin directa y exclusivamente con un contrato de compraventa ya celebrado. No cabe, pues, atacar por dicha lesin un contrato de promesa de venta. No puede excepcionarse el demandado respecto de la obligacin que contrajo en la promesa alegando el posible vicio de lesin enorme que podra afectar a la compraventa todava no celebrada.
7.-) Efectos del contrato de promesa.
El contrato de promesa crea una obligacin de hacer: la de celebrar el contrato objeto de la promesa. En consecuencia, podra el acreedor, establecida que sea la existencia de la promesa, solicitar al juez que apremie al contratante renuente para que celebre el contrato, y de negarse ste, dentro del plazo que le seale el tribunal, podr solicitarse al juez que suscriba dicho contrato por la parte rebelde o que declare resuelto el contrato de promesa y ordene el pago de indemnizacin de perjuicios, de conformidad al artculo 1553 en relacin con el art. 1489.
COMPRAVENTA
Se define la compraventa en el art. 1793.
Caractersticas del contrato de compraventa.
2.1. Es bilateral:
2.2. Es oneroso:
2.3. Es generalmente conmutativo: las prestaciones a que se obligan vendedor y comprador se miran como equivalentes. Excepcionalmente, el contrato de compraventa puede ser aleatorio, como en el caso que se compr la suerte2.4. Es principal:
2.5. Es ordinariamente consensual, salvo las excepciones legales.
2.6. Es nominado o tpico2.7. En general, es de ejecucin instantnea:
2.8. La venta no es enajenacin, sino mero ttulo traslaticio de dominio,
5.- Elementos del contrato de compraventa.
Los elementos esenciales de la compraventa se desprenden del art. 1801: una cosa, un precio y consentimiento (res, pretium, consensus).
5.1. El consentimiento de las partes.
a) Regla general: por el solo acuerdo de voluntades.
b) Casos de compraventa solemne. Tal solemnidad rige para la venta:
+ de bienes races;
+ de servidumbres;
+ de censos; y
+ de derechos hereditarios.
En estos casos, la escritura pblica es requisito generador del contrato o solemnidad propiamente tal, y por tanto, de faltar, el contrato adolecer de nulidad absoluta
c) Sobre que recae el consentimiento:
* Sobre la cosa objeto del contrato:
* El precio a pagar por la cosa: debe ser el mismo para vendedor y comprador.
* Sobre la propia venta: no debe haber dudas acerca del contrato, pues de lo contrario, estaramos tambin ante un caso de error esencial u obstculo .
d) El consentimiento en las ventas forzadas.
De acuerdo a las reglas generales, el consentimiento debe lograrse exento de vicios, libre y espontneamente. En un caso sin embargo, la voluntad del vendedor no se logra libre y espontneamente: en las ventas forzadas por disposicin de la justicia (art. 671).
En estos casos, se afirma que el deudor otorg su consentimiento de antemano, al contraer la obligacin y someterse al derecho de prenda general sobre sus bienes en favor del acreedor.
En las ventas forzadas, adems ser necesario que stas se efecten en pblica subasta, previa tasacin si se trata de inmuebles y publicacin de avisos.
Las arras.
Se llama arras la cantidad de dinero o cosas muebles que una de las partes entrega a la otra en prenda de la celebracin o ejecucin del contrato, o como parte del precio o en seal de quedar convenidas.
Clases de arras.
Pueden darse:
* En prenda de la celebracin o ejecucin del contrato.
En este caso, las arras operan como una garanta. Se llaman tambin penitenciales. Tienen la virtud de dar a cada una de las partes el derecho a retractarse del contrato que han celebrado. La entrega de las arras penitenciales entraa entonces una condicin resolutoria ordinaria, pues si una de las partes se retracta, el contrato se entiende resuelto, sin que haya mediado incumplimiento de las obligaciones.
Tal derecho de retractacin podr ejercerse por el plazo que las partes hubieren pactado y si nada estipularon al efecto, en el trmino de dos meses, contados desde la celebracin de la convencin.
No habr derecho a retractarse cuando hubiere comenzado la entrega de la cosa, o se hubiere otorgado escritura pblica de compraventa, cuando as proceda o lo dispongan las partes.
Pero si bien las partes adquieren por medio de las arras el derecho a retractarse, la ley dispone que si el que se retracta es el que dio las arras, las perder, y si es el que las recibi, deber restituirlas dobladas.
* Como parte del precio o en seal de quedar convenidas las partes: art. 1805.
En este caso, las arras se dan para dejar constancia de que las partes han quedado definitivamente convenidas. No hay en este caso derecho a retractarse. Para que estemos en esta hiptesis, es necesario que en la escritura pblica o privada se haya expresado que las arras se dan como parte del precio o en seal de quedar convenidas las partes. A falta de este requisito (es decir, si ninguna de estas expresiones consta por escrito), se presumir de derecho que las arras dan a las partes el derecho a retractarse, entendindose que se han dado como garanta.
g) Los gastos de la compraventa.Dispone el art. 1806 que sern de cargo del vendedor, salvo pacto en contrario. Cuando se trata de una escritura de compraventa de un inmueble, conviene entonces estipular que los gastos de escritura sern soportados en partes iguales y los de inscripcin sern de cargo del comprador.
5.2. La cosa vendida.Es el segundo requisito esencial de la compraventa.
a) Requisitos que debe reunir la cosa vendida.
a.1) Debe ser comerciable y enajenable.
a.2) Debe ser singular, y determinada o determinable.
a.3) Debe existir o esperarse que exista.
a.4) No debe pertenecer al comprador.
La cosa vendida no debe pertenecer al comprador: art. 1816.
Algunos han visto una excepcin a la prohibicin de comprar una cosa propia, en el artculo 2398, en la prenda, que establece: A la licitacin de la prenda que se subasta podrn ser admitidos el acreedor y el deudor. El deudor, es tambin, de ordinario, el dueo de la cosa mueble que se remata. Si se adjudica la cosa, estara adjudicndose una cosa propia.
b) La venta de cosa ajena: art. 1815.
Si por una parte la ley exige que la cosa no pertenezca al comprador, nada establece en cuanto a que deba pertenecer al vendedor, porque el contrato de compraventa slo impone al vendedor la obligacin de entregar la cosa EFECTOS
* Efectos en relacin al dueo de la cosa.
El contrato no puede afectarle, porque no ha sido parte en el mismo: para el dueo, la venta es "res inter allios acta", es un acto inoponible;
* Efectos entre el comprador y el vendedor.
1 La compraventa y la tradicin subsecuente, no hacen dueo al comprador, pues nadie puede transferir ms derechos que los que se tienen: art. 682. No obstante, el comprador s adquiere la calidad de poseedor, pudiendo llegar a ser dueo en definitiva, mediante la prescripcin (art. 683), que ser ordinaria o extraordinaria, segn si tena posesin regular o irregular.
2 Si el vendedor no logra entregar la cosa al comprador, ste tiene derecho a exigir la resolucin del contrato o su cumplimiento, con indemnizacin de perjuicios.
3 Si el dueo interpone accin reivindicatoria, el comprador tiene derecho a citar al vendedor para que comparezca al saneamiento de la eviccin: deber defender al comprador en el juicio y eventualmente indemnizarlo, si se le priva total o parcialmente de la cosa. Con todo, carece el comprador del derecho a que se le restituya el precio, si saba que la cosa comprada era ajena, o si expresamente tom sobre s el peligro de la eviccin, especificndolo, o sea, sealndose los eventuales casos de eviccin (art. 1852, 3).
c) Ratificacin de la venta por el dueo
Al ratificarse la venta por el dueo, ste toma sobre s las obligaciones del vendedor, y el contrato se entender como celebrado entre l y el comprador.
d) Adquisicin posterior del dominio por el vendedor: art. 1819.
En este caso, la tradicin haba operado sin intervencin de la voluntad del primitivo dueo, y por ende se trat de venta de cosa ajena. En este caso, si quien vendi llega a ser dueo despus de celebrar el contrato de venta, la ley entiende que la tradicin hecha en favor del primer comprador, surte todos sus efectos, desde la fecha en que ella se efectu, y no desde la fecha en que el vendedor lleg a ser dueo.
5.3) El precio. es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa, de acuerdo al art. 1793.
b) Requisitos:
b.1) Debe consistir en dinero;
b.2) Debe ser real y serio;
b.3) Debe ser determinado o determinable.
b.1) Debe consistir en dinero.
Es de la esencia de la compraventa, que el precio consista en dinero. Pero no es esencial que se pague en dinero, porque despus de constituida la obligacin del comprador de pagar el precio, puede ser novada, acordando las partes que se pague de otra forma, o pueden las partes acordar que la obligacin se cumpla dando en pago un determinado bien . Lo esencial es que al momento de celebrarse el contrato, el precio se fije en dinero.
b.2) Debe ser real y serio.
El precio debe ser fijado de tal manera, que se manifieste que realmente el vendedor tiene derecho a exigirlo y el comprador la obligacin de pagarlo. Por este motivo, no es precio real el que es simulado; tampoco es real el precio irrisorio y ridculo.
b.3) Debe ser determinado o determinable.
El precio es determinado, cuando se le conoce con toda precisin, cuando se sabe exactamente a cunto asciende. El precio es determinable, cuando no se indica exactamente su monto, pero se dan las bases para llegar a conocerlo, en el propio contrato:
Sea determinado o determinable, el precio no puede quedar al arbitrio de uno solo de los contratantes, Pero no es un obstculo para que exista compraventa, la circunstancia que la determinacin del precio quede al arbitrio de un tercero, cuando las partes as lo han convenido: art. 1809. En este caso, la venta es condicional, sujeta a la condicin de que el tercero determine el precio. Si el tercero no hiciere tal determinacin, podr hacerla otra persona designada por las partes; si no se designa, no habr en definitiva compraventa
6.- La capacidad para celebrar el contrato de compraventa.
La regla general a este respecto, es que son capaces para celebrar el contrato de compraventa todas las personas a quienes la ley no declara inhbiles para celebrar ste contrato o cualquiera otro contrato en general.
1 Compraventa entre marido y mujer no separados judicialmente: art. 1796.
Adolece de nulidad absoluta la compraventa celebrada entre cnyuges, salvo que se encuentren judicialmente separados. Se trata de una incapacidad especial doble, tanto para comprar como para vender.
Nada impide sin embargo que los cnyuges puedan darse bienes en pago de sus obligaciones recprocas.
2 Compraventa entre el padre o la madre y el hijo sujeto a patria potestad:
Esta prohibicin tambin es doble, y su infraccin acarrea nulidad absoluta.
3 Venta por administradores de establecimientos pblicos
La venta adolecer de nulidad absoluta. Se trata de una incapacidad simple, slo para vender.
4 Prohibicin de comprar ciertos bienes que pesa sobre los empleados pblicos: art. 1798, primera parte.
Estamos ante una prohibicin simple, para comprar, cuya infraccin acarrea nulidad absoluta.
5 Prohibicin a los jueces, abogados, procuradores y otras personas que se desempean en el mbito judicial: art. 1798.
La infraccin al art. 1798 origina nulidad absoluta. Se trata de una incapacidad especial simple, slo para comprar.
6 Compra de los bienes del pupilo, hecha por sus tutores o curadores: art. 1799.
Nos encontramos ante una incapacidad especial simple, de compra.
7 Compra por el mandatario, sndico o albacea: art. 1800.
7.- Las modalidades del contrato de compraventa.
El contrato de compraventa puede contener las modalidades generales de todo contrato, o las especiales que se reglamentan en el ttulo de la compraventa. Estas ltimas son:
a) Venta al peso, cuenta o medida.
Se trata de cosas que se aprecian segn su cantidad. Dos alternativas pueden presentarse en estos casos: que la venta se haga en bloque, o que se haga al peso, cuenta o medida.
Cuando no es menester pesar, contar o medir para determinar la cosa vendida o el precio, la venta se har en bloque; por el contrario, cada vez que sea necesario pesar, contar o medir para la determinacin de la cosa vendida o el precio, la venta se har al peso, cuenta o medida. Pero distintos sern los efectos de la venta, en el ltimo caso, dependiendo si se quiere determinar la cosa vendida o el precio.
b) Venta a prueba o al gusto.Las principales consecuencias son:
+ Debe estipularse expresamente que se vende a prueba, salvo que se trate de cosas que se acostumbra vender de este modo (art. 1823, 2).
+ La venta no se reputa perfecta mientras el comprador no declare que le agrada la cosa de que se trata.
+ Mientras el comprador no declare lo antes indicado, el riesgo de la prdida o el beneficio derivado de la mejora de la cosa, pertenece al vendedor.
El artculo 1996 del Cdigo Civil tambin establece una hiptesis de compraventa al gusto, cuando de un contrato celebrado para la confeccin de una obra material, es el propio artfice quien suministra la materia.
8.- Efectos del contrato de compraventa.
8.2. Obligaciones del vendedor.
a) Obligacin de entregar la cosa vendida.
b) Obligacin de saneamiento.
a. Obligacin de entregar la cosa vendida
a.1) Riesgo de la cosa vendida.
a.1.1.) Regla general: riesgo de cargo del comprador.
En virtud de la obligacin de entrega, el vendedor no slo debe poner la cosa a disposicin del comprador, sino que si se trata de una especie o cuerpo cierto, debe adems conservarla hasta la entrega y emplear en su custodia el debido cuidado: rigen las reglas generales contenidas en los arts. 1548 y 1549.
Excepciones a la regla general: riesgo de cargo del vendedor:
* Cuando las partes expresamente han pactado que ser de cargo del vendedor la prdida o deterioro que sobrevenga an por caso fortuito;
* Cuando la venta es condicional
* En la venta al peso, cuenta o medida en que las operaciones de pesar, contar o medir tienen por objeto determinar la cosa vendida, la prdida, deterioro o mejoras pertenecen al comprador solamente desde el momento en que se realizan tales operaciones.
* En la venta al gusto, los riesgos son del comprador desde que manifiesta que la cosa le agrada. Antes, son de cargo del vendedor.
a.2) Alcance de la obligacin de entrega del vendedor. En virtud de la obligacin que pesa sobre el vendedor, ste est obligado a poner la cosa a disposicin del comprador para que ste se sirva de ella como seor y dueo. La obligacin del vendedor no concluye con la entrega sin embargo, extendindose al amparo que debe prestar al comprador en la posesin pacfica y tranquila de la cosa, de manera que pueda gozar de la misma en los mismos trminos que el propietario, .el vendedor no esta obligado a transferir el dominio al comprador, siendo el objeto del contrato de compraventa el proporcionar el goce tranquilo y pacfico de la cosa vendida.
a.3) Forma en que debe hacerse la entrega de la cosa vendida.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 1824, 2, la entrega de la cosa vendida deber hacerse en conformidad a las reglas de la tradicin. Debemos distinguir entonces, segn se trate de la entrega de bienes muebles o inmuebles:
Si se trata de la entrega de bienes muebles, rige el art. 684.
Si se trata de la entrega de bienes inmuebles, se efectuar mediante la inscripcin del ttulo en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Races competente. Esta regla tiene excepciones:
1 Si se trata de una servidumbre, la tradicin se verifica mediante la escritura pblica en la que el tradente exprese constituirla y el adquirente aceptarla: art. 698.
2 Si se trata de pertenencias mineras, la tradicin se verifica por la inscripcin en el Registro de Propiedad del Conservador de Minas.
a.4) Momento de la entrega.
a.4.1) Venta de una misma cosa a dos o ms personas, no vinculadas.
1 Si se ha vendido la cosa a dos o ms personas, pero se ha entregado solamente a una, ser sta preferida;
2 Si se ha entregado a dos o ms, aqul a quien se ha entregado primero, tendr derecho a quedarse con la cosa (por ejemplo, si hubiere operado tradicin ficta en favor del primer comprador, por constituto posesorio, pues en tal caso se preferir a ste, ya que fue reconocido como poseedor por el vendedor);
3 Si no se ha entregado a ninguno, podr reclamarla el primero que la compr.
a.4.2) Cundo ha de hacerse la entrega.
La entrega de la cosa debe hacerse inmediatamente despus de celebrado el contrato, si nada se hubiere estipulado: Si el vendedor no entrega la cosa vendida en el tiempo convenido o de no haber estipulacin inmediatamente de celebrado el contrato, el comprador puede pedir la resolucin o el cumplimiento del contrato, con indemnizacin de perjuicios.
El art. 1826, 4, establece sin embargo un derecho legal de retencin, si despus de celebrado el contrato hubiere disminuido la fortuna del comprador, en forma que el vendedor se halle expuesto a perder el precio, caso en el cual no estar el vendedor obligado a entregar la cosa, aunque se hubiere estipulado pagar el precio a plazo, sino cuando el comprador efectivamente se lo pague o asegure su pago suficientemente:
a.5) Lugar de la entrega.
A falta de estipulacin expresa, se seguirn las reglas generales del pago: as, si la cosa es especie o cuerpo cierto, se entregar en el lugar en que exista al tiempo de la compraventa; si la venta es de gnero, se entregar la cosa vendida en el domicilio del deudor al tiempo del contrato (arts. 1587, 1588 y 1589).
a.6) Gastos de la entrega.
Los costos que demande la entrega de la cosa son de cargo del vendedor, y los gastos que demande el traslado de la cosa al lugar en que definitivamente debe quedar, son de cargo del comprador, de acuerdo con el art. 1825.
a.7) Qu comprende la entrega.
Dispone el art. 1828 que ha de entregarse lo que reza el contrato. Es decir, la cosa misma que es objeto de la compraventa, y si se trata de un inmueble, deber entregarse con todos sus accesorios
a.9) La entrega de los predios rsticos.
Venta de predios urbanos: Las disposiciones de los arts. mencionados se aplican a los predios rsticos y no a los urbanos. Regla general el art. 1831, un predio rstico puede venderse con relacin A SU CABIDA o como UNA ESPECIE o CUERPO CIERTO, siendo distintas las consecuencias que resultan de una u otra frmula.
La regla general es que los predios rsticos se estiman vendidos como especie o cuerpo cierto y no en relacin a su cabida,
Excepcion: Por cabida, se entiende la superficie del inmueble, normalmente expresada en hectreas o en metros cuadrados, segn se trata de predios rsticos o urbanos, se entender la venta en relacin a la cabida cuando concurran los siguientes requisitos copulativos:
1 Que la cabida se exprese en el contrato;
2 Que el precio se fije en relacin a ella; y
3 Que las partes no renuncien a las acciones previstas en el evento que la cabida real sea menor o mayor a lo indicado en el contrato.
Se entender venta como cuerpo cierto:
1 Si la cabida no se expresa en el contrato; o
2 Si las partes mencionan la cabida como un antecedente ms, puramente ilustrativo, y entre otros que consideran.
En este punto, los tribunales tambin se han hecho cargo del alcance de la
a.9.4) Situaciones que pueden presentarse en la venta en relacin a la cabida.
1 La primera situacin es que la cabida real sea MAYOR que la cabida declarada en el contrato. Para determinar los derechos que tiene el comprador, hay que distinguir nuevamente dos casos:
* En el primer caso, el precio que corresponde a la cabida sobrante, no excede a la dcima parte del precio de la cabida real: en este caso, el nico efecto es que el comprador est obligado a aumentar proporcionalmente el precio para pagar el exceso.
* En el segundo caso, el precio que debe pagarse por la cabida, excede en ms de una dcima parte el precio de la cabida real: en este caso, podr el comprador aumentar proporcionalmente el precio o desistirse del contrato, a su arbitrio; y si opta por la ltima alternativa, vale decir por pedir la resolucin del contrato, tendr derecho a indemnizacin de perjuicios.
2 La segunda situacin que contempla el art. 1832, en su inciso 2, es aquella en que la cabida real ES MENOR que la cabida declarada. Tambin hay que distinguir dos casos:
* En el primer caso, el precio de la cabida que falta no alcanza a la dcima parte del precio de la cabida completa: en este caso, el vendedor est obligado a completar la cabida y si esto no fuere posible, o si el comprador no lo exigiere, se rebajar proporcionalmente el precio a fin de que el comprador pague lo que efectivamente ha recibido.
* En el segundo caso, esto es, cuando el precio de la cabida que falta alcanza a ms de la dcima parte del precio de la cabida completa, podr el comprador aceptar la disminucin del precio o desistirse del contrato y pedir la correspondiente indemnizacin de perjuicios.
a.9.6) Prescripcin de las acciones.
Dispone el art. 1834 que las acciones que se originan en los arts. 1832 y 1833, prescribirn en el plazo de un ao, contado desde la entrega. Se trata de una prescripcin de corto plazo. Cabe destacar que el plazo se cuente desde la entrega del predio, lo que resulta lgico, pues slo desde que ella se realiza puede el comprador cerciorarse de si el predio tiene o no la cabida que le corresponde.
b) Obligacin de saneamiento.
b.1) Aspectos generales y fines de la accin de saneamiento.
Se desprende del art. 1824, que la segunda obligacin que la compraventa impone al vendedor es el saneamiento de la cosa vendida. El vendedor no cumple su obligacin con la sola entrega de la cosa al comprador, sino que es necesario adems que la entregue en condiciones tales, que el comprador pueda gozar de ella tranquila y pacficamente, a fin de que pueda obtener la utilidad que se propuso al celebrar el contrato.
Puede suceder que despus de entregada la cosa, no le sea posible al comprador usar y gozar de la misma tranquila y pacficamente, sea porque hay personas que tienen derechos sobre la cosa vendida anteriores al contrato de compraventa y que de ejercerse importaran en la prctica un menoscabo o despojo para el comprador; sea porque la cosa vendida adolezca de vicios o defectos que la hagan inepta para obtener de ella la utilidad que el comprador se propona.
La ley viene entonces en auxilio del comprador, y le da accin para obligar al vendedor a que le proporcione el goce tranquilo y pacfico de la cosa vendida o si esto no fuere posible, para que le indemnice los perjuicios. Estamos ante la ACCION DE SANEAMIENTO, que busca precisamente sanear una cosa de los gravmenes o defectos de que adolece. La accin entonces, comprende dos objetos, sealados en el art. 1837:
1 Amparar al comprador en el goce y posesin pacfica de la cosa vendida.
2 Reparar los defectos o vicios ocultos de que adolezca la cosa vendida, denominados redhibitorios.
Mientras no se produzcan alguno de los hechos que sealbamos, la obligacin de sanear se mantiene en estado latente.
b.2) Caractersticas de la obligacin de saneamiento.
De lo expuesto, podemos concluir que la obligacin de saneamiento tiene dos caractersticas fundamentales:
1 Es una obligacin de la naturaleza del contrato de compraventa: se entiende incorporada en ella sin necesidad de clusula especial, pero las partes pueden excluirla o limitar su alcance, mediante estipulacin expresa
2 La obligacin de saneamiento tiene un carcter eventual, puede o no hacerse exigible, segn acontezcan o no los hechos descritos.
b.3) Saneamiento de la eviccin.
Eviccin. puede definirse la eviccin como la privacin del todo o parte de la cosa comprada que sufre el comprador a consecuencia de una sentencia judicial, por causa anterior a la venta.
b.3.2) Requisitos de la eviccin.
Tres requisitos deben concurrir:
1 Que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa comprada, a consecuencia de un derecho que reclame un tercero. La privacin puede ser total o parcial; es total, en el caso de que el tercero sea dueo de toda la cosa o acreedor hipotecario del bien raz; ser parcial, cuando el tercero sea comunero de la cosa, o cuando se le reconozca tener sobre ella un usufructo, censo o servidumbre.
2 Que la eviccin se produzca por sentencia judicial, que desposea total o parcialmente al comprador de la cosa.
3 Que la privacin que sufra el comprador, tenga una causa anterior a la venta: art. 1839.
b.3.3) Deberes del vendedor en caso de eviccin. van comprendidas en realidad dos obligaciones especficas:
1 Una obligacin DE HACER, la de amparar o defender al comprador en el juicio que el tercero ha iniciado, haciendo cesar toda turbacin o embarazo;
2 Terminada la primera etapa y resuelto el litigio en forma desfavorable para el comprador, la obligacin de hacer se transforma en una obligacin DE DAR, la que se traduce en una obligacin de pago de la eviccin, en indemnizar al comprador los perjuicios que ha experimentado por la prdida de la cosa.
b.3.4) Citacin de eviccin.Interpuesta la demanda por el tercero en contra del comprador, nace inmediatamente para el vendedor la obligacin de amparar al comprador en la posesin y goce de la cosa, amparo que se traduce en la intervencin personal y directa del vendedor en el juicio, asumiendo el rol del demandado. A fin de que esta intervencin se efecte, el art. 1843 establece que el comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta, deber citar al vendedor para que comparezca a defenderlo. La citacin de eviccin es entonces el llamamiento que en forma legal hace el comprador a su vendedor, para que comparezca a defenderlo al juicio.
Requisitos:
1 Debe solicitarla el comprador, acompaando los antecedentes que hagan aceptable su solicitud.
2 La citacin debe hacerse antes de la contestacin de la demanda.
3 Ordenada la citacin, el juicio se suspende por 10 das, o por un trmino mayor, de acuerdo a la tabla de emplazamiento.
4 Vencido el plazo anterior, si el demandado (o sea, el comprador) no ha practicado la citacin, el demandante podr solicitar que se declare caducado el derecho para efectuarla, o que se le autorice para efectuarla, a costa del demandado.
5 Efectuada la citacin, el vendedor tiene el trmino de emplazamiento que corresponda, para comparecer al juicio, suspendindose mientras tanto el proceso.
b.3.4.7) Efectos de la citacin de eviccin.
Citado el vendedor, puede asumir dos actitudes: comparecer a defender al comprador o eludir su obligacin. Analizaremos su conducta y responsabilidad durante el juicio y una vez dictada la sentencia definitiva.
1 Durante el juicio.
* No comparece a defender al comprador: el vendedor ser responsable, en principio, de la eviccin: art. 1843. Pero como nadie responde de las culpas ajenas, puede suceder que el juicio se haya perdido por culpa del comprador, el vendedor no ser responsable, aunque no haya comparecido a defender al comprador.
* El vendedor comparece a defender al comprador: se seguir en su contra el litigio, sin perjuicio que el comprador pueda seguir actuando en el proceso, como parte coadyuvante, en defensa de sus intereses (art. 1844).Al comparecer el vendedor, puede asumir dos actitudes: allanarse o no al saneamiento de la eviccin (art. 1845). Si el vendedor estudia la demanda y reconoce que el tercero tiene la razn y que es intil seguir el juicio porque no reportar sino gastos, se allanar a la demanda.
El comprador puede a su vez adoptar dos actitudes: concordar con el vendedor y dar por terminado el juicio, restituyendo la cosa al tercero demandante y siendo debidamente indemnizado por el vendedor; o no conformarse con la actitud del vendedor y optar por seguir el juicio por su propia cuenta. En el ltimo caso, si la eviccin se produce en definitiva, el vendedor est obligado a indemnizar al comprador, pero como no es justo hacerle responder por los gastos del juicio que quiso evitar, ni hacerle pagar los frutos devengados durante el juicio que el comprador se vio obligado a restituir, se exime al vendedor de responder por tales conceptos.
2 Una vez dictada la sentencia.
Esta puede resolver en favor del comprador o en favor del tercero que demanda la cosa.
En el primer caso, la defensa del vendedor o del comprador ha sido eficaz y la demanda ha sido rechazada. No hay eviccin y no le cabe al vendedor responsabilidad alguna, salvo en cuanto la demanda fuere imputable a hecho o culpa del vendedor (art. 1855).
En el segundo caso, esto es, cuando el comprador es evicto o derrotado, cuando el juicio se resuelve en favor del tercero demandante, y el comprador es despojado de todo o parte de la cosa vendida, habiendo sido ineficaz la defensa del comprador o del vendedor, la primitiva obligacin del vendedor (de hacer), se transforma en una obligacin de dar (art. 1840).
Los perjuicios que el vendedor debe abonar sern distintos, sin embargo, segn que la eviccin sea TOTAL o PARCIAL.
b.3.5) Indemnizaciones en caso de eviccin total.
1 Debe restituir el precio, aunque la cosa al tiempo de la eviccin valga menos.
2 Debe pagar las costas legales del contrato de venta que hubieren sido satisfechas por el comprador.
3 Debe pagar el valor de los frutos, que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1845 (vale decir, cuando el vendedor se allan a la demanda y el comprador opt por seguir el juicio, caso en el cual el comprador carece de derecho para exigir al vendedor que le restituya el valor de los frutos percibidos a partir de la defensa asumida por el comprador).
4 Debe pagar las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda,.
5 Debe pagar el aumento de valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador, aun por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo.
Pero la ley establece limitaciones,
* Si estaba de buena fe, el vendedor debe reembolsar al comprador el valor de las mejoras necesarias y tiles, siempre que ellas no hubieren sido pagadas por el demandante;
* Si estaba de mala fe, el vendedor debe abonar al comprador incluso las mejoras volup